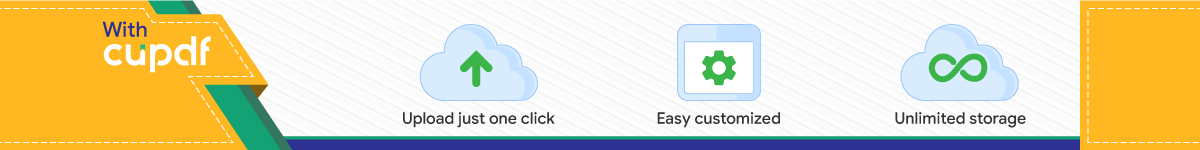
lVl / s e eoc
/,a n e a
;ffi=;NY~;~=;m]AVIERMINA
Héroe de Españayde México
Efraín Bartolomé: leal ai la tierraMarco Antonio Campos
"Gran día para Javier Mina fueaquel en que sus mayoresañadieron a la enseñanza
de la laya y el arado, alternacon la de unos cuantos libros, ~
la de la escopeta." ~
Martín Luís Guzmán
MUERTESHISTÓRICAS Y
FEBRERO DE 1913
En Muertes Históricas, proyectoinconcluso, Guzmán alcanzó a
retratar el otoño parisino dePorfirio Díaz y la dramática
huida y asesinato de\énustiano Carranza en 1920.
Febrero de 1913 es unacrónica de la asonada que le
costó la vida a Madero.
Otros títulos del autor en elFCE:
• OBRAS COMPLETAS• ICONOGRAFÍA
• PIRATAS Y CORSARIOS
De venta en librerías
rn O mlilil44'"44.44444Ai~
00
Escribir Chiapas es recordar también unlinaje de poetas que escriben desde
hace aproximadamente cuarenta años unsolo y admirable poema colectivo sobre lasdulzuras y crueldades de su estado natal. Escitar .nombres como Rosario Castellanos yJaime Sabines, Juan Bañuelos y ÓscarOliva, Eraclio Zepeda y Elva Macías, RaúlGarduño y Efraín Bartolomé. Poetas deses-'peradamente telúricos para quienes mundo,poesía, música, cuerpo, paisaje, familia,comunión humana, son como, o son verdaderamente, sangre, huesos, músculos, arterias, piel, corazón. De ellos, a Bañuelos,Zepeda y Oliva, que formaron en los añossesenta el grupo de la Espiga Amotinada,los persiguió sin tregua el demonio de lapolítica.
Su poesía es-apreciablemente lo opuesto,a esa estética "fina y sutil"· ~ue tantoselogios desmesurados recibe de la críticaexquisita; si escriben piedra, flor o árbol,tienen que parecer y ser piedra, flor o árbol,y. no palabras hermosas y vacías. Debeescribirse a puñetazos, a escupitajos,a gritos. Debe escribirse, como proponíaBartolomé, contra el ángel. Del combatesaldrá sin duda otra poesía. Es preferibleperder la batalla o ser el ángel caído, que.vivir en un cielo equivocado.
Chiapas, y sobre todo bcosingo, es elcentro múltiple de la poesía de Bartolomé:allí estuvieron los padres de los padres, allí¡viven los padres y allí dura la casa, yallí quedó la infancia. Bartolomé regresauna y otra vez y contempla y recuerda yexplora. Quiere saberse allí, nombrar meticulosamente lo que fue y probablementeya no será a poco o mediano plazo: esosríos, esas cañadas, esos cafetales, esaselva, esas lagunas, esa cascada, esascabalgatas... Lo observa todo con el ojo milimétrico del jagúar. Esos son los ríos: el,Lacanjá, el Azul, el río de la Pasión, el Jataté, el Chamenhá, el Sabinal; esos son losárboles: lá ceiba, el cedro, el guayacán, eltamarindo, la anona, el cocotero, el flamboyán, el mamey; esos son los -animales; las'serpientes y las aves; el puma, el tigre, eljaguar, el ocelote, el cocodrilo, el lagarto,el saraguato, el mono, la tortuga, el tapir, elhurón, la nigua, la nauyaca, el quetzal,la pea, la guacamaya, la garza. Quiere ver,.
62
oír, oler y tocar sombras, silencios, rumoresmurmullos, ma~as verdes, el color. '
En un tiempo en el que el hombre destruye la naturaleza en nombre de palabrascomo modernización o necesidades de lasociedad, el poeta asume el papel elegiacode nombrar lo que se va o se pierde, aunquele entristezca y duela la tarea. Al destruirseo erosionarse la naturaleza se destruyen oerosionan el corazón, la casa y la niñez. Entonces el paraíso, más que un infierno sevuelve un desierto. O quizás al irse vol-.viendo un desierto se comienza a vivir en elinfierno. Oigamos un momento a Bartoloméhablarle a su hijo:
Era el tiempo de loros. Existía el Canchishal: cerradísimo bosque de canchishbordeando el Chamenhá, pantano quecrecía con la lluvia hasta llenar su nombre:Agua Muerta. El silencio salía de todoslos rincones, de la techumbre espesa delos árboles, del agua atrevesada por loscascos violentos del caballo, del ala de laspeas y de las guacamayas, de la frescuraque la hojarasca cubre. En este río nadé:sumergí mi silencio en este cuerpo verdede serpiente, en esta furia quieta.
Amarillos y verdes dominan: el verde.oscuro de los cafetales, bosques y selvas;el amarillo del sol, del rayo y del relámpago.
Lo contrario al jardín del edén es paraBartolomé la ciudad. ¿Por qué se abandonael paraíso para hundirse en un ruidoso yciego infierno de concreto y hierro? ¿Porqué el anhelo, involuntario o no, del descenso o la caída?
No hay casi poeta mexicano moderno queno haya venido del interior de la repúblicáa la gran ciudad -desde López Velarde yPellicer a Montemayor, Hernández y Bartolomé- que no le represente ésta el extremooscuro de la utopía y la negación de lainocencia. Curiosamente una de las excepciones es Jaime Sabines: al descenso quesignificó Tarumba, que compendia añosde angustia y tedio en Tuxtla Gutiérrez,siguió Diario Semanario, una recuperación
. respirable y admirada de la ciudad deMéxico.
Ciudad bajo el relámpago, editado en1983, es uno de los libros más notablesque se han escrito sobre nuestra gran urbe..Es la cara negativa del paisaje inolvidable
.c
M I s e e /-...
,a n e a
Boris Berenzon Gorn
Luces y Sombrasde ·Ia Historia Novohispana
del estado natal. Es el extremo detonantedel paraíso abandonado. Escribe Bartoloméextraordinariamente:
y es que hay árboles tristes bordeandola calzada
y hay un rencor amargo en la raíz delpecho
y es que una sola gota de ciudadharla amargo el mar
Libro cuyas imágenes parecen salidas deuna pesadilla. Una ciudad que semeja unaboca monstruosa y negra dispuesta a tragarse todo. Una ciudad donde un aire deinmundicias inunda el aire, y el follaje de los.árboles da su cara triste al irse marchitando,donde las flores se apagan y calles y plazasy jardines se cubren de polvo y de basura,donde "los pájaros no cantan en la noche"y "las hojas tiemblan ante la calle sola",donde los crímenes se multiplican y la soledad es sorda y amarga. La ciudad es unafiera de garras implacables que acecha,cerca, da el zarpazo, desgarra, se alimentade ti, de mí, de ustedes, de ellos. La ciudadmisma escurre hacia la coladera. No haysalidas. Pero ¿no hay salidas? Como al escapar de una pesadilla, se huye del libro. Hayque correr. Hay que correr. Hay que salvarla vida:
Nadie sintió los rencorosos cascosla finísima babaun claxon
Un semáforo en rojoEs la vida de nuevo
Corremos
y la mujer. Poesía, naturaleza y mujer, sonlos cielos de Bartolomé en un mundo condenado. La mujer es goce, muerte y resurrección. Con ella se nace y se renace. Cadamilímetro de su piel debe ser parte delcuerpo del amante. El verdadero nombredel universo es femenino. El cuerpo de lamujer protege para siempre:
Este es en fin el río que gota a gota teconstruyo
He querido cantar sobre el papel comosobre tu cuerpo
He quedado rendidoLacio y fatigado como los días después
del temporalDéjame descansar junto a tu cuerpoSobre tu vientreArrópame
Dijimos al principio que un linaje de poetaschiapanecos escribía desde hace aproximadamente cuarenta años un solo yadmirable poema colectivo. Una partemadura y luciente del libro la ha escritoEfraín Bartolomé. O
oe
Acostumbrados a mirar nuestro pasadol"\.con los ojos del siglo XIX continuamosconsiderando que la Iglesia fue un factor deestancamiento. Convendría, sin embargo,cambiar la mirada y considerar que haysociedades a las cuales la religión, a la parque antídoto, sirve también como lugar de:elaboración polltica e ideológica. El pano-·rama entonces se torna más complejo. Yano es la mirada lineal del jacobino sino la delhombre que a través de múltiples caminos,a ciegas, labra su historia. Una monarquíacriolla (la provincia agustina en el siglo XVII) de;Antonio Rubial es un ejemplo de ell~.
Rubial rompe la falsa conciencia que haservido para elaborar la mayoría de los textos de historia referentes al México colonial;falsa conciencia que desde el siglo XIX llevaa mirar el pasado como una historia apologética. Una monarquía criolla surge comoresultado de una paciente búsqueda documental en el Archivo General de las Indiasde Sevilla; en sus páginas vemos recreadala vida de la provincia agustina del siglo XVII
y todo el proceso de relajación al que. estuvo sometida bajo el mando de Fray'Hernando de Sosa. Luces y sombras; enuna nuez la interpretación decimonónicatendría aquí su aplicación; pero entoncessería incapaz de explicar el proceso histórico. Fray Hernando fue un criollo quedominó a su capricho a la provincia yque, incluso, llegó a recibir el apelativo de"monarca". Este proceso llega a su culmencon Fray Diego Velázquez de la Cadena,quien tuvo a la orden bajo su control porcasi más de veinte años.
Antonio Rubial presenta un análisis extraordinario de los agustinos de la segundamitad del siglo XVI[; pero no se queda enla revisión de la provincia de Santo Nombre-de Jesús sino que ésta le sirve de pretextopara revisar los procesos de acomodo porlos que atraviesa la sociedad colonial delsiglo XVII; sociedad e Iglesia resultan espejo:y reflejo del mismo momento; la capacidaddel autor para entender el binomio yestudiarlo hace de éste un trabajo profundoy sistemático.
El texto de Rubial gira alrededor dela pugna entre peninsulares y criollos por elpoder eclesiástico. Los mecanismos decontrol político que los criollos elaboran en
63
la provincia agustina son la respuesta· alpoder centralizador de España. Algunos historiadores han señalado que la religión fue laúnica alternativa que a su mano tuvieronlos criollos para obtener posiciones polfticasante el virreinato. Es cierto que si no fueúnica, sr fue la que eligieron y estructuraronsegún se presenta en Una monarquía criolla.
¿Por qué monarquía? Se trata de un complicado mecanismo de control por el cual, almargen de toda legalidad, los criollos agustinos lograron detentar el poder frente a lospeninsulares. Este proceso parece estarligado, aunque Rubial no lo cita, a un texto:elaborado precisamente por otro agustinonovohispano a principios del siglo XVII. Merefiero al De justicia distributiva de Juan.de Zapata y Sandoval que en la terceradécada del siglo ya alegaba el derecho de.los criollos a detentar el gobierno de suscomunidades.
Una monarquía criolla da la po'sibilidadde entender la sociedad colonial del sigloXVII, en donde se mezclaban el naciente sentido nacionalista en los criollos y un todavía;pesado sentimiento colonialista en lospeninsulares. Ambos marca y símbolo delmomento que Rubial presenta en la provincia agustina del Santo Nombre de Jesús.
Esta idea común de hacer historia, enque los actos de corrupción, o aquellos quese salen de lo establecido, son censurados,o mitificados, adquiere un tinte distinto en lainterpretación histórica de Antonio Rubialporque logra transladarse y entender la realidad de los agustinos del siglo XVII; con loque limita la sola explicación equivocadahecha desde la perspectiva contemporáneadel juicio con la que comúnmente es trabajada la historia colonial mexicana.O
Antonio Rubial García. Una monarquía criolla. (La
provincia agustina en el siglo XVII), Consejo Nacionalpara la Cultura y las Artes, 1990, 190 pp. lre-·
gionesl.
Top Related