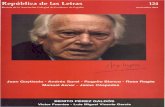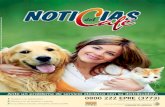124
description
Transcript of 124
-
85
PSYCH1. INVENCIONES DEL OTRO2Psych. Inventions of the other
Jacques Derrida
Resumen: Psych. Invenciones del otro plantea las paradojas de la invencin y larepeticin: qu se puede an inventar? Es posible la invencin en esta poca tecno-cientfica de la repeticin y los programas? Derrida analiza el tema de la invencindesde el in-venire del otro. Lo nuevo, lo que arriba, es el otro, pero el otro nuncase deja inventar.
Palabras clave: invencin / otro / patente / venida
Abstract: Psych. Inventions of the other poses the paradoxes of invention andrepetition: what remains to be invented? Is invention possible in this technoscien-tific time, in which repetition and programmes prevail? Derrida analyses inventiontaking as a starting point the in-venire of the other. The new, that which arrives, isthe other, but the other never lets itself to be invented.
Keywords: invention / other / patent / coming
Qu podra inventar todava?He aqu, quizs, un incipit inventivo para una conferencia. Imagnenlo: un orador se anima a presentarse de este modo ante sus invi-
tados. Parece no saber lo que va a decir. Declara con insolencia que se pre-para para improvisar. Va a tener que inventar all mismo, y todava se pregun-ta: qu voy a tener que inventar?
Pero simultneamente parece presuponer, no desprovisto de insolencia,que el discurso de improvisacin permanecer imprevisible, es decir, comose dice habitualmente, an nuevo, original, singular, en una palabra,inventivo. Y de hecho tal orador rompera lo suficiente con las reglas, losconsensos, la cortesa, la retrica de la modestia, en resumen, con todas lasconvenciones de la sociabilidad, para haber inventado al menos algo desdela primera frase de su introduccin. Una invencin supone siempre algunailegalidad, la ruptura de un contrato implcito, introduce un desorden en elapacible ordenamiento de las cosas, perturba las conveniencias. Al parecer,
1. Texto a aparecer en 2014 en la edicin en espaol de Jacques Derrida, Psych. Invencionesdel otro, 2 tomos, Buenos Aires, La Cebra. Agradecemos a Cristbal Thayer, el editor, la posibi-lidad de la publicacin de este captulo del libro en nuestra revista.
2. Texto de dos conferencias, dictadas en la Universidad de Cornell en abril de 1984 y en laUniversidad de Harvard (Renato Poggioli Lectures) en abril de 1986.
-
Jacques Derrida
86
sin la paciencia de un prefacio ella misma es un nuevo prefacio frustraaqu las expectativas.
La pregunta del hijo
Ciertamente, Cicern no habra aconsejado a su hijo comenzar de estemodo. Porque, como ustedes saben, es para responder a la demanda y aldeseo de su hijo que Cicern defini un da, una vez entre otras, la retricade la invencin oratoria3.
Se impone aqu una referencia a Cicern. Para hablar de la invencin,siempre nos es necesario recordar una latinidad de la palabra. sta marca laconstruccin del concepto y la historia de la problemtica. La primera soli-citud del hijo de Cicern lleva a la lengua y a la traduccin del griego allatn: Studeo, mi pater, Latine ex audire ea quae mihi tu de ratione dicen-di Graece tradisti, si modo tibi est otium et si vis (Yo arda en deseos, padre,de escucharte decir en latn esas cosas sobre la elocuencia que t me hasdado dispensado, informado, entregado o traducido, legado en griego, si almenos tienes tiempo libre y lo deseas).
Cicern, el padre, responde a su hijo. En primer lugar, l le dice, como eneco o como en rplica narcisista, que su primer deseo de padre es que su hijosea lo ms sabio posible (doctissimun). Por su solicitud anhelante, el hijo seha anticipado a la demanda paterna. Su deseo arde del deseo de su padreque no tiene problemas en satisfacerlo y reapropirselo satisfacindolo.Luego, el padre ensea a su hijo que la fuerza propia, la vis del orador, con-siste tanto en las cosas que l trata (las ideas, los objetos, los temas) como enlas palabras: es necesario entonces distinguir entre la invencin y la disposi-cin, la invencin que encuentra o descubre las cosas, la disposicin que lassita, las localiza, las pone disponindolas: et res, et verba invenienda sunt,et collocanda. Sin embargo la invencin se aplica propiamente a las ideas,a las cosas de las que se habla, y no a la elocucin o a las formas verbales.En cuanto a la disposicin, que sita tanto las palabras como las cosas, laforma como el fondo, se la adjunta a menudo a la invencin, precisa Cicern,el padre. La disposicin, la planificacin de los lugares concierne tanto a laspalabras como a las cosas. Nosotros tendramos pues, por un lado, la parejainvencin-disposicin para las ideas o las cosas, y, por otro lado, la parejaelocucin-disposicin para las palabras o para la forma.
He aqu (puesto en su lugar) uno de los topoi filosficos ms tradicionales.Es el que recuerda Paul de Man en su bello texto titulado Pascals Allegory
3. Cfr. Partitiones oratoriae, 1-3, y De inventione, Libro I, VII.
-
Psych. Invenciones del otro
87
of Persuasion4: quisiera dedicar esta conferencia a la memoria de Paul deMan. Permtanme hacerlo as, muy simplemente, intentando pedirle presta-do todava, entre todas las cosas que hemos recibido de l, algn rasgo deesta serena discrecin que marcaba la fuerza y el resplandor de su pensa-miento. Quera hacerlo en Cornell porque l ense aqu y cuenta conmuchos amigos entre sus antiguos colegas y estudiantes. El ao pasado,luego de una conferencia anloga5, y poco tiempo antes de su ltimo pasajeentre ustedes, record tambin que l dirigi en 1967 el primer programa deesta Universidad en Pars. Es entonces cuando aprend a conocerlo, a leer-lo, a escucharlo, y cuando comienza entre nosotros (le debo tanto!) unaamistad cuya fidelidad jams se ensombreci y restar, en mi vida, en m,como uno de los ms raros rasgos de luz.
En Pascals Allegory of Persuasion, Paul de Man contina su incesantemeditacin sobre el tema de la alegora. Y es as tambin, ms o menos direc-tamente, que yo quisiera hablar hoy de la invencin como alegora, otronombre para la invencin del otro. La invencin del otro es una alegora, unmito, una fbula? Luego de haber subrayado que la alegora es secuencial,y narrativa, an cuando el tpico de su narracin no sea necesariamentetemporal, Paul de Man insiste sobre las paradojas de lo que podra llamar-se la tarea o la exigencia de la alegora. sta porta en s verdades exigentes.Tiene como tarea articular un orden epistemolgico de la verdad y del enga-o con un orden narrativo y composicional de la persuasin. En el mismodesarrollo, de Man cruza la distincin clsica de la retrica como invenciny de la retrica como disposicin:
Un gran nmero de esos textos sobre las relaciones entre verdad y per-suasin pertenecen al corpus cannico de la filosofa y de la retrica, amenudo cristalizados alrededor de topoi filosficos tan tradicionales,como la relacin entre juicios analticos y juicios sintticos, lgica pro-posicional y lgica modal, lgica y matemtica, lgica y retrica, retri-ca como invencin y retrica como disposicin, etc. (p. 2).
Si tuviramos el tiempo, nos preguntaramos por qu y cmo, en el dere-cho positivo que se instituye entre el siglo XVII y el siglo XIX, el derecho de
4. En Allegory and Representation, ed. S. Greenblatt, Johns Hopkins University Press, 1981, pp.1-25.
5. Las pupilas de la Universidad. El principio de razn y la idea de la universidad, publicadaluego en Diacritics (otoo 1983, The principe of reason, The university in the eyes of itspupils), y luego en Le Cahier du College International de philosophie, 2, 1986. [trad. espaolade C. de Peretti, en J. Derrida Cmo no hablar? y otros textos, Suplementos de Anthropos.Revista de documentacin cientfica de la cultura, Barcelona, 1989, pp. 62-75].
-
Jacques Derrida
88
autor o de inventor, en el dominio de las artes y de las letras, no se tiene encuenta ms que la forma y la composicin. Ese derecho excluye toda consi-deracin de cosas, de contenidos, de temas o de sentidos. Todos los textosde derecho lo subrayan, a menudo al precio de dificultades y de confusiones:la invencin no puede marcar su originalidad ms que en los valores deforma y de composicin. Las ideas pertenecen a todo el mundo.Universales por esencia, no podran dar lugar a un derecho de propiedad.Hay aqu una traicin, una mala traduccin, o un desplazamiento de laherencia ciceroniana? Dejemos en suspenso esta pregunta. Yo solamentequisiera comenzar por un elogio de Cicern padre. Aun si l no hubieseinventado jams otra cosa, encuentro mucho de vis, de fuerza inventiva, enalguien que abre un discurso sobre el discurso, un tratado sobre el arte ora-toria y un escrito sobre la invencin por lo que yo llamara la pregunta delhijo como pregunta de ratione dicendi, que resulta ser tambin una escenade traditio en tanto que tradicin, transferencia y traduccin, se podra lla-mar tambin una alegora de la metfora. El nio que habla, interroga,demanda con celo (studium) es tambin el fruto de una invencin? Seinventa un nio? Si el nio se inventa, es como la proyeccin especular delnarcisismo parental o como el otro que, hablando, respondiendo, deviene lainvencin absoluta, la trascendencia irreductible de lo ms cercano, portanto ms heterognea e inventiva que la que parecera responder al deseoparental? La verdad del nio, entonces, se inventara en un sentido que nosera ms el del desvelamiento que el del descubrimiento, el de la creacinque el de la produccin. Ella se encontrara all donde la verdad se piensams all de toda herencia. El concepto de esta verdad misma quedara sinherencia posible. Es esto posible? Esta cuestin resonar ms lejos.Concierne en primer lugar al hijo, nio legtimo y portador del nombre?
Qu podra yo inventar an? De un discurso sobre la invencin, se espera en verdad que responda a su
promesa o que honre un contrato: tendr que tratar de la invencin. Pero seespera tambin la letra del contrato lo implica, que adelantar algo indi-to, en las palabras o en las cosas, en el enunciado o en la enunciacin, sobreel tema de la invencin. Por poco que eso sea, para no decepcionar, deberainventar. Se espera de l que diga lo inesperado. Ningn prefacio lo anuncia,ningn horizonte de espera prefacia su recepcin.
A pesar de todo el equvoco de esta palabra o de este concepto, invencin,ustedes ya comprenden algo de lo que quiero decir.
Ese discurso debe presentarse, por tanto, como una invencin. Sin preten-derse inventivo de forma total y continuamente, l debe explotar un fondoampliamente comn de recursos y de posibilidades reglamentadas para fir-mar, de algn modo, una proposicin inventiva, al menos una, y no lograrinteresar el deseo del oyente ms que en la medida de esta innovacin fir-
-
Psych. Invenciones del otro
89
mada. Pero, aqu donde la alegora y la dramatizacin comienzan, este dis-curso tendr siempre necesidad de la firma del otro, de su contrafirma, diga-mos: la de un hijo que ya no sera invencin del padre. Un hijo deber reco-nocer la invencin como tal, como si el heredero quedara como nico juez(recuerden esta palabra de juicio), como si la contrafirma del hijo retuvierala autoridad legitimante.
Pero presentando una invencin y presentndose como una invencin, eldiscurso del que hablo deber hacer evaluar, reconocer y legitimar su inven-cin por un otro que no sea de la familia: por el otro como miembro de unacomunidad social y de una institucin. Porque una invencin jams puedeser privada ya que su estatuto de invencin, su certificado6, su patente suidentificacin manifiesta, abierta, pblica le debe ser significada y conferi-da. Traduzcamos: hablando de la invencin, a ese viejo tema ancestral quese tratara hoy en da de reinventar, a este discurso, debera drsele un cer-tificado de invencin. Eso supone contrato, promesa, compromiso, institu-cin, derecho, legalidad, legitimacin. No hay invencin natural, y sinembargo la invencin supone al mismo tiempo originalidad, originariedad,generacin, engendramiento, genealoga, valores que a menudo se han aso-ciado a la genialidad, por tanto a la naturalidad. De all la cuestin del hijo,de la firma y del nombre.
Ya se ve anunciarse la estructura singular de un acontecimiento de estetipo? Quin la ve anunciarse? El padre, el hijo? Quin se encuentra exclui-do de esta escena de la invencin? Quin otro de la invencin? El padre, elhijo, la hija, la mujer, el hermano o la hermana? Si la invencin nunca es pri-vada: cul es entonces su relacin con todas las escenas de la familia?
Estructura singular, pues, de un acontecimiento7, porque el acto de pala-bra del que yo hablo debe ser un acontecimiento: por un lado, en la medidade su singularidad, y por otra parte, en tanto que esta unicidad har venir oadvenir algo nuevo. El acto debera hacer o dejar venir lo nuevo por vez pri-mera. Tantas palabras: lo nuevo, el acontecimiento, el venir, la singu-laridad, la primera vez (first time, donde el tiempo se marca en una len-gua sin hacerlo en otra), que portan todo el peso del enigma. Una invencinjams ha tenido lugar, jams se dispone sin un acontecimiento inaugural. Nisin algn advenimiento, si se entiende por esta ltima palabra la instaura-cin para el porvenir de una posibilidad o de un poder que quedar a dispo-sicin de todos. Advenimiento, porque el acontecimiento de una invencin,su acto de produccin inaugural debe, una vez reconocido, una vez legitima-
6. [Aqu Derrida utiliza el trmino brevet, certificado, que luego pondr a jugar con el trmi-no bref (breve). N. de la T.]
7. [Traducimos siempre vnement por acontecimiento y avnement por advenimiento.N. de la T.]
-
Jacques Derrida
90
do, refrendado por un consenso social, segn un sistema de convenciones,valer para el porvenir. No recibir su estatuto de invencin, por otra parte,ms que en la medida en que esta socializacin de la cosa inventada seagarantizada por un sistema de convenciones que le asegurar al mismo tiem-po la inscripcin en una historia comn, la pertenencia a una cultura:herencia, patrimonio, tradicin pedaggica, disciplina y cadena de genera-ciones. La invencin comienza a poder ser repetida, explotada, reinscripta.
Para atenernos a esa red que no es solamente lexical y que no se reduce alos juegos de una simple invencin verbal, hemos visto converger muchosmodos del venir o de la venida, en la enigmtica colusin del invenire o dela inventio, del acontecimiento y del advenimiento, del advenir, de la aven-tura y de la convencin. A este enjambre lexical: cmo traducirlo fuera delas lenguas latinas, protegiendo su unidad, la que liga la primera vez de lainvencin al venir, a la venida del advenir, del acontecimiento, del adveni-miento de la convencin o de la aventura? Todas estas palabras de origenlatino son recogidas en ingls, por ejemplo (y tambin en su uso judiciariomuy codificado, muy estrecho, el de venida y asimismo el de advientoreservado a la venida de Cristo), salvo, en el foco, el venir mismo. Sin dudas,una invencin retorna, dice el Oxford English Dictionary, y the action ofcoming upon or finding. Aun si esta colusin verbal parece aventurada oconvencional, ella da que pensar. Qu da para pensar? Qu, de otro?Quin, de otro? Qu es necesario an inventar en lo que se refiere a venir?Qu es lo que esto quiere decir, venir? Venir una primera vez? Toda inven-cin supone que algo o alguien viene una primera vez, algo en alguien oalguien en alguien, y que es otro. Pero para que la invencin sea una inven-cin, es decir, nica, an si esta unicidad debe dar lugar a la repeticin, esnecesario que esa primera vez sea tambin una ltima vez, que la arqueolo-ga y la escatologa se hagan seas en la irona del nico instante.
Estructura singular, pues, de un acontecimiento que parece producirsehablando de s mismo, por el hecho de hablar, desde el momento en que linventa sobre el tema de la invencin, franqueando un camino, inaugurandoo firmando su singularidad, efectundola de algn modo en el momentomismo en que nombra y describe la generalidad de su gnero y la genealogade su topos: de inventione, guardando en la memoria la tradicin de un gne-ro y de aquellos que lo han ilustrado. En su pretensin de inventar todava,tal discurso dira el comienzo inventivo hablando de s mismo, en una estruc-tura reflexiva que no solamente no produce coincidencia y presencia a s, sinoque proyecta sobre todo el advenimiento de s, del hablar o escribir de smismo como otro, es decir, en la huella. Me contento aqu con nombrar estevalor de self-reflexivity que se encuentra a menudo en el centro de los an-lisis de Paul de Man. Este valor es, sin duda, ms retorcido de lo que parece.Ha dado lugar a los debates ms interesantes, sobre todo en los estudios de
-
Psych. Invenciones del otro
91
Rodolphe Gasch y de Suzanne Gearhart8. Yo mismo intentar retornar otravez a este tema.
Hablando de s mismo, tal discurso intentara, pues, hacer admitir por unacomunidad pblica no solamente el valor de verdad general de lo que dice apropsito de la invencin (verdad de la invencin e invencin de la verdad),sino, al mismo tiempo, el valor operatorio de un dispositivo tcnico a dispo-sicin de todos desde entonces.
Fbulas: ms all del Speech Act
Sin haberlo citado an, describo desde el inicio, todo el tiempo, con undedo que seala hacia el margen de mi discurso, un texto de Francis Ponge.Es breve: seis lneas en itlicas, siete si se incluyera el ttulo (volver en uninstante sobre esa cifra, siete), ms un parntesis de dos lneas en caracte-res romanos. Por ms que estn invertidas de una edicin a otra, itlicas yromanas quizs recuerdan esta descendencia latina de la que he hablado.Ponge no ha dejado nunca de reivindicarla para l mismo y para su potica.
De qu gnero procede este texto? Se trata tal vez de una de esas piezasque Bach llama sus Invenciones9, piezas contrapuntsticas a dos o tres voces.Desarrollndose a partir de una pequea clula inicial cuyo ritmo y contornomeldico son muy netos, estas invenciones se prestan a veces a una escri-tura esencialmente didctica10. El texto de Ponge dispone de una clula ini-
8. Rodolphe Gasch, Deconstruction as Criticism, en Glyph, 6, 1979 (John HopkinsUniversity Press) y Setzung und bersetzung: Notes on Paul de Man, en Diacritics, inviernode 1981, Suzanne Gearhart, Philosophy before Literature: Deconstruction, Historicity ant theWork of Paul de Man, en Diacritics, invierno de 1983.
9. Pensemos tambin en las Invenciones musicales de Clment Jannequin (circa 1545). Las deBach no fueron solamente didcticas, aun si estaban destinadas a ensear la tcnica del con-trapunto. Se puede, y se lo ha hecho a menudo, considerarlas como ejercicios de composicin(exposicin del tema en su tonalidad principal, re-exposicin segn la dominante, nuevos desa-rrollos, exposicin suplementaria o final en el tono indicado en la clave). Hay invenciones en lamayor, fa menor y sol menor, etc. Y cuando se pone el ttulo Invenciones en plural, como lo hehecho, se puede pensar en la virtuosidad tcnica, en el ejercicio didctico, en las variacionesinstrumentales. Pero, debemos dejarnos llevar a pensar lo que se deja as pensar?
10. En Promes, 1. Natare piscem doces, Gallimard, 1948. El trmino prome, en su valor didc-tico sealado por la docta doces, dice algo de la invencin, del momento inventivo de un discur-so: comienzo, inauguracin, incipit, introduccin. Segunda edicin de la Fbula (con inversinde itlicas y romanas): Tome premier, Gallimard, 1965, p. 114. Fbula encuentra y dice la ver-dad que ella encuentra encontrndola, es decir: dicindola. Filosofema, teorema, poema. UnEureka muy sobrio, reducido a la ms grande economa de su operacin. Prefacio ficticio aEureka de Poe: yo ofrezco este libro de Verdades, no solamente por su carcter Verdico, sinoa causa de la belleza que abunda en su Verdad, y que confirma su carcter verdico. Presento estacomposicin simplemente como un objeto de arte, digamos como una Novela, o si mi pretensin
-
Jacques Derrida
92
cial, es el sintagma Por la palabra por A esta invencin yo no la desig-nara por su gnero sino por su ttulo, a saber por su nombre propio: Fbula.
Este texto se llama Fbula. Ese ttulo es su nombre propio: lleva, si se puededecir as, un nombre de gnero. Un ttulo, siempre singular como una firma,se confunde aqu con un nombre de gnero, como una novela que se titularanovela, o invenciones que se llamaran invenciones. Se puede apostar que estafbula titulada Fbula, construida como una fbula hasta en su moralejafinal, tratar de la fbula. La fbula, la esencia de lo fabuloso de lo que pre-tender decir la verdad, ser tambin su tema general. Topos: fbula.
Leo, pues Fbula, la fbula Fbula.
FBULA
Por la palabra por comienza, pues, este textoCuya primera lnea dice la verdad,Pero ese azogue debajo de la una y la otraPuede ser tolerado?Querido lector, t juzgasAqu mis dificultades
(DESPUS de siete aos de desgraciasElla rompe su espejo)11
Por qu he querido dedicar la lectura de esta fbula a la memoria de Paulde Man?
En primer lugar, porque se trata de un escrito de Francis Ponge. Me remi-to entonces a un comienzo. El primer seminario que di en Yale, con la invi-tacin y despus de la introduccin de Paul de Man, fue un seminario sobreFrancis Ponge. Se llamaba La cosa, dur tres aos, y trataba de la deuda, dela firma, de la contrafirma, del nombre propio y de la muerte. Recordandoese comienzo, yo imito un recomienzo, me consuelo remitindolo a la vidapor la gracia de una fbula que es tambin un mito de origen imposible.
no se juzga demasiado elevada, como un Poema. Lo que yo adelanto aqu es verdad, por lo tantono puede morir (trad. Baudelaire, uvres en prose, Pliade, p. 697). Se puede decir queFbula es un espongismo, porque aqu la verdad se firma (firmado: Ponge) si Eureka es unpoema [aqu Derrida juega con la idea de Ponge: esponja, como lo hace en Signponge, Paris,Galile, 1988, N. de la T.]. Quizs es ste el lugar para preguntarse, tratndose de Eureka, sobrelo que ocurre cuando se traduce eurema por inventio, euretes por inventor, eurisk por yoencuentro, yo hallo buscando o por azar, segn reflexin o por suerte, descubro u obtengo.
11. FABLE/Par le mot par commence donc ce texte/Dont la premiere ligne dit la vrit/Mais cetain sous lune et lautre/Peut-il tre tolr?/Cher lecteur dj tu juges/L de mon difficul-ts//(APRES sept ans de malheurs/Elle brise son miroir).
-
Psych. Invenciones del otro
93
En segundo lugar, porque esta fbula parece tambin, en ese cruce singu-lar de la irona y de la alegora, un poema de la verdad. Se presenta irnica-mente como una alegora, Cuya primera lnea dice la verdad: verdad de laalegora y alegora de la verdad, verdad como alegora. Las dos son invencio-nes fabulosas, entendiendo las invenciones del lenguaje (fari o phanai eshablar, afirmar) como invenciones de lo mismo y de lo otro, de s mismocomo del otro. Esto es lo que nosotros vamos a demostrar12.
Lo alegrico se reconoce aqu en el tema y en la estructura. Fbula dicealegora, el movimiento de una palabra para pasar a la otra, del otro lado delespejo. Esfuerzo desesperado de una palabra desgraciada para atravesar loespecular que la constituye en s misma. Se dira en otro cdigo que Fbulapone en acto la cuestin de la referencia, de la especularidad del lenguaje ode la literatura, y de la posibilidad de decir lo otro o de hablar a lo otro.Veremos cmo lo hace, por ahora sabemos que se trata justamente de lamuerte, de ese momento de duelo donde la ruptura del espejo es a la vez loms necesario y lo ms difcil. Lo ms difcil porque todo lo que decimos,
12. En el momento de emprender esta lectura de Fbula, debo remitir a una coincidencia, a lavez extraa e inquietante (unheimlich, uncanny), demasiado urgente para la memoria de unaamistad como para que yo la pudiera callar. En la misma fecha, una cierta Observacin a seguirsella a la vez la promesa y la interrupcin. Desde 1975 a 1978, por invitacin de Paul de Man, yodi en la Universidad de Yale un seminario sobre La cosa. Cada ao, yo presentaba dos cursos para-lelos, uno consagrado a La cosa segn Heidegger, el otro a la cosa segn Ponge (1975), Blanchot(1976), Freud (1977). La lectura de Ponge segua de cerca una conferencia dada en Cerisy-La-Salle durante el verano anterior. Ella marcaba, justamente en relacin a Fbula, una suerte desuspensin, en signo de espera, por tanto yo no poda saber lo que ella tena en reserva. Una lneade puntos de suspensin, algo muy inhabitual, habr consignado a la vez la memoria y el progra-ma. En primer lugar, en la primera publicacin parcial de ese texto (Signponge, Diagraphe, 8,1976, p, 26), luego, bajo el mismo ttulo, en el volumen bilinge aparecido en 1984 en EstadosUnidos (Columbia University Press). ste fue dedicado a Paul de Man, pero apareci unos dasdespus de su muerte. El primer ejemplar me fue llevado a Yale, otra coincidencia, al final de unaceremonia en memoria de Paul de Man. Redescubr, boquiabierto, ese mismo da, esta pginaescrita diez aos antes de su aparicin: esta historia resta una historia sin acontecimiento enel sentido tradicional del trmino, historia de la lengua y de la escritura en su inscripcin de lacosa misma en tanto otro, de la servilleta-esponja, paradigma de la cosa misma como otra cosa,cosa otra inaccesible, sujeto imposible. La historia de la servilleta-esponja, por lo menos como yola cuento por mi parte, he ah una fbula, historia a ttulo de ficcin, simulacro y efecto de la len-gua (fabula), pero tal que slo por ella la cosa en tanto otra y en tanto otra cosa puede advenir enel andar de un acontecimiento inapropiable (Ereignis en abismo). Fbula de un andar (yo llamoandar a la marcha de lo que viene sin venir, por tanto lo que hay en este extrao acontecimiento)o nada va de otro modo que en ese pequeo texto (ustedes ven que no comento en este momen-to ms que un pequeo poema muy singular, muy corto, pero apropiado para hacer estallar tododiscretamente, irremplazablemente), titulado Fbula y que comienza por Por la palabra porcomienza, por tanto, este texto/Cuya primera lnea dice la verdad (nota que sigue)........................................................................................................................................................................
La servilleta-esponja, historia emblemtica de mi nombre como historia del otro, blasn adorado delsujeto imposible (ustedes saben que la expresin mise en abyme pertenece originalmente al cdi-go de los blasones), fbula y otra manera de hacer la historia (p. 103 de la edicin bilinge).
-
Jacques Derrida
94
hacemos, lloramos, por ms dirigido que est hacia el otro, resta en nosotros.Una parte de nosotros est herida y es con nosotros que nos las habemos enel trabajo del duelo y de la Erinnerung. Aun si esta metonimia del otro ennosotros constituye ya la verdad y la posibilidad de nuestra relacin con elotro viviente, la muerte la manifiesta en un plus de luz. Es por esto que laruptura del espejo es todava necesaria. En el instante de la muerte, el lmi-te de la reapropiacin narcisista deviene terriblemente cortante, acrecientay neutraliza el sufrimiento: no lloramos ms por nosotros, lamentablementeno puede tratarse ms que del otro en nosotros cuando no debe tratarse msdel otro en nosotros. La herida narcisista se acrecienta al infinito por nopoder ser ms narcisista y no poder al mismo tiempo calmarse en estaErinnerung que se llama trabajo de duelo. Ms all de la memoria interiori-zante, es necesario entonces pensar otra manera de recordarse. Ms all dela Erinnerung, se tratara entonces de Gedchtnis, para retomar esta distin-cin hegeliana sobre la que Paul de Man no dejaba de retornar esos ltimostiempos para introducir la filosofa hegeliana como alegora de un ciertonmero de disociaciones, por ejemplo entre filosofa e historia, experiencialiteraria y teora literaria13.
Antes de ser un tema, antes de decir al otro, el discurso del otro o hacia elotro, la alegora tiene aqu la estructura de un acontecimiento Y en primerlugar por su forma narrativa14. La moraleja de la fbula, si se puede decir,es similar al desenlace de una historia en curso. La palabra despus(DESPUES de siete aos de desgracias ella rompe su espejo) viene enletras capitales a secuenciar la singular consecuencia del pues [donc] ini-cial (Por la palabra por comienza, pues, este texto), escansin lgica y tem-poral que parece en primera lnea no concluir ms que a un inicio. El parn-tesis que viene despus marca el fin de la historia, pero nosotros veremosluego invertirse los tiempos.
Fbula, esta alegora de la alegora, se presenta pues como una invencin.En primer lugar porque esta fbula se llama Fbula. Antes de todo otro an-lisis semntico y dejo para ms tarde la justificacin, adelanto aqu unahiptesis: en el interior de un dominio de discurso que est ms o menosestabilizado desde alrededores de fines del siglo XVIII europeo, no hay msque dos grandes tipos de ejemplos autorizados para la invencin. Se inven-ta, por un lado, historias (relatos ficticios o fabulosos) y, por otra parte,mquinas, dispositivos tcnicos en el sentido ms amplio del trmino. Se
13. Paul de Man Sign and symbol in Hegels Aesthetics, en Critical Inquiry, verano 1982, vol8, 4 (retomado en Aesthetics Ideology, Minnesota, University Press, 1966, pp. 101 ss).
14. Allegory is sequential and narrative, P. de Man, Pascals Allegory of Persuasion, O. C., p. 1y ss. O tambin: allegory appears as a successive mode, The rhetoric of temporality, enBlindness and Insight, Minnesota University Press, 2da. ed., p. 226.
-
Psych. Invenciones del otro
95
inventa fabulando, mediante la produccin de relatos a los que no correspon-de una realidad por fuera del relato (una coartada, por ejemplo) o bien seinventa produciendo una nueva posibilidad operatoria (la imprenta o unarma nuclear, y asocio a propsito esos dos ejemplos, la poltica de la inven-cin que ser mi tema que es siempre a la vez poltica de la cultura y pol-tica de la guerra). Invencin como produccin en los dos casos, y dejo a estaltima palabra en una cierta indeterminacin por el momento. Fbula y fic-tio, por un lado, tekhne, episteme, istoria, methodos, por otra, es decir, arteo saber-hacer [savoir-faire], saber e investigacin, informacin, procedi-miento, etc. He aqu, dira por el momento, de un modo un poco dogmticoo elptico, los dos nicos registros posibles y rigurosamente especficos paratoda invencin hoy en da. Digo bien hoy en da porque esta determinacinsemntica parece relativamente moderna. El resto puede parecerse a lainvencin pero no es reconocido como tal. Y nosotros intentaremos com-prender cul puede ser la unidad o el acuerdo invisible de esos dos registros.
Fbula, la fbula de Francis Ponge, se inventa en tanto fbula. Ella cuentauna historia aparentemente ficticia, que parece durar siete aos. Y la octavalnea la recuerda. Pero en primer lugar Fbula cuenta una invencin, se reci-ta y se describe a s misma. Desde el comienzo, se presenta como un comien-zo, la inauguracin de un discurso y de un dispositivo textual. Ella hace lo quedice, no contentndose con enunciarlo, como Valry, justamente A propsitode Eureka: Al principio era la Fbula. Esta ltima frase, imitando pero tam-bin traduciendo las primeras palabras del Evangelio de San Juan (Al prin-cipio era el logos) es sin duda una demostracin performativa de lo mismoque dice. Y fbula, como logos, para decirlo bien dicho, habla de la palabra.Pero inscribindose irnicamente en esta tradicin evanglica, la Fbula dePonge revela y pervierte, o mejor dicho, pone a la luz, por una ligera pertur-bacin, la extraa estructura de envo o del mensaje evanglico, en todo casode su incipit que dice que al incipit est el logos. Fbula, es simultneamen-te, gracias a un giro de sintaxis, una suerte de performativo potico que des-cribe y efecta, sobre la misma lnea, su propio engendramiento.
Los performativos no son todos, ciertamente, reflexivos, de algn modo,ellos no se describen en espejo, ellos no se constatan como performativos enel momento en que tienen lugar. Este performativo lo hace, pero su descrip-cin constatativa no es otra que el mismo performativo. Por la palabra porcomienza, pues, este texto. Su comienzo, su invencin o su primera venidano adviene antes de la frase que cuenta y reflexiona justamente ese aconte-cimiento. El relato no es otro que la venida de lo que l cita, recita, consta-ta o describe. No se puede discernir es en verdad indecidible el aspectorecitado y el aspecto recitante de esta frase que se inventa inventando el rela-to de su invencin. El relato se da a leer, l mismo es una leyenda, ya que loque l cuenta no ha tenido lugar antes de l y fuera de l: produce el acon-
-
Jacques Derrida
96
tecimiento que l cuenta. Pero es una fbula legendaria o una ficcin en unsolo sentido, y en dos versiones o dos vertientes de lo mismo. Invencin de lootro en lo mismo en versos, lo mismo de todos los costados de un espejocuyo azogue no podra ser tolerado. La segunda aparicin de la palabra porcuya tipografa misma recuerda que cita la primera aparicin, el incipit abso-luto de la fbula, instituye una repeticin o una reflexividad originaria que,dividiendo el acto inaugural, a la vez acontecimiento inventivo y relato oarchivo de invencin, le permite tambin desplegarse para no decir ms quelo mismo, invencin dehiscente y replegada de lo mismo, en el instante enque tiene lugar. Y ya se anuncia, en suspenso, el deseo del otro y el deseo deromper un espejo. Pero el primer por, citado por el segundo, pertenece enverdad a la misma frase que ste, es decir, a aquella que constata la opera-cin o el acontecimiento que, por tanto, no tiene lugar ms que por la cita-cin descriptiva y en ninguna otra parte, ni antes de ella. En la terminologade la speech act theory, se dira que el primer por es utilizado (used), elsegundo citado o mencionado (mentioned). Esta distincin parece pertinen-te cuando se la aplica a la palabra por. Lo es an a escala de la frase ente-ra? El por utilizado forma parte de la frase mencionante pero tambin dela mencionada. Es un momento de la citacin, y lo es en tanto que es utili-zado. Lo que cita la frase, no es otra cosa, de por a por, que ella mismaa punto de citarse, y los valores de uso no son en ella ms que subconjuntosdel valor de mencin. El acontecimiento inventivo es la citacin y el relato.En el cuerpo de un solo verso, sobre la misma lnea dividida, el aconteci-miento de un enunciado confunde dos funciones absolutamente heterog-neas, uso y mencin, pero tambin hetero-referencia y auto-referencia,alegora y tautegora. No es sta toda la fuerza inventiva, la jugada de estafbula? Pero esta vis inventiva no se distingue de un cierto juego sintcticocon los lugares, es tambin un arte de la disposicin.
Si Fbula es a la vez performativa y constatativa desde su primera lnea,este efecto se propaga en la totalidad del poema as engendrado. Lo verifica-remos, el concepto de invencin distribuye sus dos valores esenciales entrelos dos polos del constatativo (descubrir o desvelar, manifestar o decir lo quees) y del performativo (producir, instituir, transformar). Pero toda la dificul-tad apunta a la figura de la co-implicacin, a la configuracin de esos dosvalores. Fbula es en este sentido ejemplar desde su primera lnea. Inventapor el solo acto de enunciacin que a la vez hace y describe, opera y cons-tata. La y no asocia dos gestos diferentes. El constatativo es el performati-vo mismo, ya que no constata nada que le sea anterior o extrao.Performativiza constatando, efectuando el constatar y nada ms. Relacina s muy singular, reflexin que produce el s de la autorreflexin producien-do el acontecimiento por el gesto mismo que lo cuenta. Una circulacin infi-nitamente rpida: esa es la irona, ese es el tiempo de este texto. ste es lo
-
Psych. Invenciones del otro
97
que es, un texto, este texto, en tanto hace pasar en el instante el valor per-formativo al lado del valor constatativo e inversamente. Paul de Man noshabla aqu o all de la indecidibilidad como aceleracin infinita y por tantoinsoportable. Lo que l dice acerca de la distincin imposible entre ficcin yautobiografa15, tiene vinculacin con nuestro texto. ste juega tambinentre la ficcin y la intervencin implcita de un cierto Yo del que hablarluego. En relacin a la irona, Paul de Man describe siempre la temporalidadpropia como estructura del instante, de lo que deviene de ms en ms brevey siempre culmina en el breve y nico momento de un punto final16. Lairona es una estructura sincrnica, pero nosotros veremos pronto cmo ellapuede no ser ms que la otra cara17 de una alegora que parece siempre des-plegada en la diacrona del relato. Y all todava Fbula sera ejemplar. Su pri-mera lnea no habla ms que de s misma, es inmediatamente metalings-tica pero es un metalenguaje sin saliente, un metalenguaje inevitable e impo-sible porque no hay lenguaje antes de l, no hay objeto anterior, interior oexterior para este metalenguaje. An cuando todo en esta primera lnea quedice la verdad de (la) Fbula es a la vez lenguaje primero y metalenguajesegundo, nada lo es. No hay metalenguaje, repite la primera lnea. No hayms que esto, dice el eco o Narciso. La propiedad del lenguaje, de poderhablar siempre sin poder hablar de s mismo, es entonces demostrada enacto y segn un paradigma. Remito an a ese pasaje de Allegories of Readingdonde Paul de Man retoma la cuestin de la metfora y de Narciso enRousseau. He seleccionado algunas proposiciones para dejarles a ustedesreconstituir la trama de una deconstruccin compleja.
En la medida en que todo lenguaje es conceptual, habla ya de lengua-je y no de cosas [] todo lenguaje es lenguaje a propsito de la deno-minacin, es decir un lenguaje conceptual, figural, metafrico [] Sitodo lenguaje es lenguaje a propsito del lenguaje, entonces el modelolingstico que le sirve de paradigma es el de una entidad que se con-fronta a s misma (confront itself).18
15. Autobiography as De-Facement, Modern Language Notes, 1979, p. 921, reimpresa en TheRetoric of Romanticism, Columbia University Press, 1984.
16. The Rhetoric of Temporality, en Blindness and Insight, p. 226.
17. Ibid.
18. Pp. 152-153. Esta frase apela a una nota. La cito a ttulo de la psych y de Narciso, que nosimportan aqu. Comienza as: Esto implica que el momento de reflexin sobre s del cogito, lareflexin sobre s de lo que Rilke llama el Narciso satisfecho (exhauc, sic) no es un aconteci-miento original sino l mismo la versin alegrica (o metafrica) de una estructura intralingsti-ca, con todas las consecuencias epistemolgicas negativas que eso entraa. Esta ecuacin entrealegora y metfora seala en este contexto algunos problemas sobre los cuales volveremos luego.
-
Jacques Derrida
98
La oscilacin infinitamente rpida entre performativo y constatativo, len-guaje y metalenguaje, ficcin y no ficcin, auto y heteroreferencia, etc., noslo produce una inestabilidad esencial. Esta inestabilidad constituye elacontecimiento mismo, o sea, la obra, cuya invencin perturba normalmen-te, si se puede decir as, las normas, los estatutos y las reglas. Ella remitetanto a una nueva teora, como a la constitucin de nuevos estatutos y denuevas convenciones capaces de tomar nota de la posibilidad de tales acon-tecimientos y de medirse con ellos. No estoy seguro de que en su estadoactual la representacin dominante de la speech act theory sea capaz de esto,no ms que, por otra parte, las teoras literarias de tipo formalista o herme-nutico (semantismo, tematismo, intencionalismo, etc.).
Sin arruinarla totalmente, ya que tambin tiene necesidad de ella paraprovocar ese acontecimiento singular, la economa fabulosa de una pequeafrase muy simple (perfectamente inteligible y normal en su gramtica)deconstruye espontneamente la lgica oposicional que sostiene la distin-cin intocable de performativo y de constatativo tanto como otras distincio-nes conexas19.
Es que en este caso el efecto de la deconstruccin se debe a la fuerza deun acontecimiento literario? Qu hay de la literatura y de la filosofa en estaescena fabulosa de la deconstruccin? Sin poder abordar aqu de frente esteproblema, me contentara con algunas observaciones.
1. Suponiendo que se sepa lo que es la literatura, y aun si por la conven-cin en uso se clasifica a Fbula dentro de la literatura, no es seguro que seatotalmente literaria (y por ejemplo no filosfica, desde el hecho de que ellahabla de la verdad y pretende decirla expresamente), ni que su estructuradeconstructiva no pueda reencontrarse en otros textos que ni siquiera sesoara con considerar literarios. Estoy persuadido de que la misma estruc-tura, por ms paradojal que parezca, se reencuentra en enunciados cientfi-cos y sobre todo jurdicos, y entre los ms instituyentes de ellos, por tantoentre los ms inventivos.
2. Con respecto a este tema, citar y comentar brevemente otro texto dePaul de Man que atraviesa de manera muy densa todos los motivos que nosocupan en este momento: performativo y constatativo, literatura y filosofa,posibilidad o no de la deconstruccin. Es la conclusin de Rhetoric ofPersuasion (Nietzsche), en Allegories of Readings, p. 131:
19. El primer pasaje (seccin 516 de La voluntad de poder) sobre la identidad ha mostrado que ellenguaje constatativo es de hecho performativo, pero el segundo pasaje (seccin 477) afirma (asserts)que la posibilidad de performativizar es, para el lenguaje, tan ficcional como la posibilidad de afirmar(to assert). [] La diferencia entre lenguaje performativo y lenguaje constatativo (que Nietzscheanticipa) es indecidible, la deconstruccin que conduce de un modelo al otro es irreversible, peroella permanece siempre suspendida, por ms a menudo que se la repita. Rhetorics of Persuasion(Nietzsche), en Allegories of Reading, pp. 129-130.
-
Psych. Invenciones del otro
99
Si la crtica de la metafsica est estructurada como una apora entrelenguaje performativo y lenguaje constatativo, esto quiere decir queest estructurada como la retrica. Y por tanto, si se quiere conservarel trmino literatura no se debe dudar en asimilarlo a la retrica,entonces se seguira que la deconstruccin de la metafsica, o de lafilosofa es imposible en la medida precisa en que es literaria. Estono resuelve en nada el problema de la relacin entre literatura y filoso-fa en Nietzsche, pero establece al menos un punto de referenciams seguro desde el cual establecer la cuestin.
Este pargrafo alberga demasiados matices, pliegues o reservas para quenosotros podamos aqu, en tan poco tiempo, desplegar todo lo que est enjuego. Yo arriesgara solamente esta glosa un poco elptica, esperando volversobre el tema ms pacientemente otra vez: existe sin dudas ms irona de loque parece, al hablar de la imposibilidad de una deconstruccin de la meta-fsica, en la medida precisa en que sta es literaria. Al menos por estarazn, pero habra otras, es que la deconstruccin ms rigurosa nunca espresentada como extraa a la literatura, ni, sobre todo, como algo posible. Yodira que no pierde nada en reconocerse imposible, y aquellos que se conten-tan demasiado rpido con esto, no perderan nada por esperar. El peligropara una tarea de deconstruccin sera sobre todo la posibilidad, y el deve-nir un conjunto disponible de procedimientos regulados, de prcticas met-dicas, de caminos accesibles. El inters de la deconstruccin, de su fuerza yde su deseo, si los tiene, es una cierta experiencia de lo imposible: es decirvolver sobre esto al fin de esta conferencia, del otro, de la experiencia delotro como invencin de lo imposible, en otros trminos, como la nica inven-cin posible. En cuanto a saber donde situar la insituable literatura a esterespecto, es una cuestin que abandonara por el momento.
Fbula se da pues, por s-mismo, por s-misma, una patente de invencin.Y es la invencin su doble jugada. Esta singular duplicacin, de por enpor, est destinada aqu a una especulacin infinita, y la especularizacinparece en primer lugar atrapar o congelar el texto. Lo paraliza o lo hace girarsobre su eje a una velocidad nula o infinita. Lo fascina en un espejo de des-gracia. La ruptura de un espejo, dice la palabra de la supersticin, anunciala desgracia por siete aos. Aqu, en otro carcter tipogrfico y entre parn-tesis, es despus de siete aos de desgracias que ella rompe el espejo. DES-PUES est en capitales en el texto. Extraa inversin. Es esto tambin unefecto de espejo? Una especie de reflexin sobre el tiempo? Pero si estacada de fbula, que asegura entre parntesis el rol clsico de una suerte demoraleja, conserva algo de asombroso en la primera lectura, no es sola-mente a causa de esa paradoja. No es slo porque invierte el sentido o ladireccin del proverbio supersticioso. A la inversa de las fbulas clsicas,esta moraleja es el nico elemento de forma explcitamente narrativa
-
Jacques Derrida
100
(digamos entonces alegrica). Una fbula de La Fontaine hace en general locontrario: un relato, luego una moraleja en forma de sentencia o de mxima.Pero en el relato que viene aqu entre parntesis y como conclusin, en lugarde la moraleja, no sabemos dnde situar el tiempo invertido al que se refie-re. Cuenta lo que habra pasado antes o lo que pasa despus de la prime-ra lnea? O an durante todo el poema del que sera el tiempo propio? Ladiferencia de tiempos gramaticales (pasado simple de moraleja alegricadespus de un presente continuo) no nos permite decidir. Y no se sabr silos siete aos de desgracias que se est tentado de sincronizar con las sietelneas precedentes se dejan contar por la fbula o se confunden simplemen-te con esa desgracia del relato, esa angustia de un discurso fabuloso que nopuede ms que reflejarse sin salir de s. En ese caso, la desgracia sera elespejo mismo. Y lejos de dejarse anunciar por la ruptura de un espejo, con-sistira de all el infinito de la reflexin, en la presencia misma y la posibi-lidad del espejo, en el juego especular asegurado por el lenguaje. Y jugandoun poco con esas desgracias de performativos que no lo son nunca porque separasitan el uno al otro, se estara tentado de decir que esa desgracia es tam-bin la esencial infelicity de esos speech acts, esta infelicity a menudodescripta como un accidente por los autores de la speech act theory.
En todo caso, por todas esas inversiones y perversiones, por esta revolucinfabulosa, estamos en el entrecruzamiento de lo que Paul de Man denominaalegora e irona. Podemos, a este respecto, relevar tres momentos o tresmotivos en The Rhetoric of Temporality.
1. El de una conclusin provisoria (p. 222). sta liga la alegora y la iro-na en el descubrimiento, se puede decir la invencin, of a truly temporalpredicament. La palabra predicament es difcil de traducir: situacinembarazosa, dilema, apora, callejn sin salida, esos son los sentidos corrien-tes que son colocados, sin hacerlo desaparecer, sobre el sentido filosfico depredicamentum. Lo dejar sin traducir en estas lneas que parecen escritaspara Fbula:
El acto de irona, tal como nosotros lo entendemos hasta ahora, revelala existencia de una temporalidad que es en verdad no orgnica, enque ella se relaciona a su fuente solamente en trminos de distancia yde diferencia, y no deja lugar a ningn fin, a ninguna totalidad [staes la estructura tcnica y no orgnica del espejo]. La irona divide elflujo de la experiencia temporal en un pasado que es pura mistifica-cin y un advenir que resta para siempre asediado por una recada enlo inautntico. No puede ms que reafirmarla y repetirla en un nivelcada vez ms conciente, pero permanece indefinidamente encerradaen la imposibilidad de tornar este conocimiento aplicable al mundoemprico. Se disuelve en la espiral cada vez ms estrecha de un signo
-
Psych. Invenciones del otro
101
lingstico que se aleja de ms en ms de su sentido, y no puede esca-par a esta espiral. El vaco temporal que revela es el mismo vaco quehemos encontrado cuando descubrimos que la alegora implica siem-pre una anterioridad inaccesible. La alegora y la irona se asocian ensu descubrimiento comn de un predicament verdaderamente tempo-ral (subrayado mo).
Dejemos a la palabra predicament (y la palabra es un predicament) todassus connotaciones, y hasta las ms adventicias. El espejo es aqu el predica-ment: una situacin necesaria o fatal, una cuasi-naturaleza cuyo predicadoo la categora se puede definir con toda neutralidad, lo mismo que la maqui-naria tcnica, el artificio que la constituye. Se est como presa de la trampafatal del espejo. Me gusta pronunciar aqu la palabra trampa: ella fue, hacealgunos aos, un tema favorito de discusiones elpticas, tan divertidas comodesesperadas, entre Paul de Man y yo.
2. Un poco ms lejos, est la irona como imagen especular invertida de laalegora: La estructura fundamental de alegora reaparece aqu (en uno delos Lucy Gray Poems de Wordsworth) en la tendencia que empuja al lengua-je hacia la narracin, esta extensin de s sobre el eje imaginario de un tiem-po para conferir duracin a lo que es, de hecho, simultneo en el sujeto. Laestructura de la irona es sin embargo la imagen en espejo invertido (thereversed mirror-image) de esta forma (p. 225, subrayado mo).
3. Esas dos imgenes invertidas en espejo se renen en lo mismo: la expe-riencia del tiempo. La irona es una estructura sincrnica, mientras que laalegora aparece como un modo secuencial capaz de engendrar la duracinen tanto que ilusin de una continuidad que sabe ilusoria. Por tanto los dosmodos, a pesar de lo que separa profundamente su afecto y su estructura, sonlas dos caras de la misma y fundamental experiencia del tiempo (p. 226).
Fbula, pues: una alegora que dice irnicamente la verdad de la alegoraque ella es al presente, y lo hace diciendo a travs de un juego de personasy de mscaras. Las cuatro primeras lneas: en la tercera persona del presen-te del indicativo (modo aparente del constatativo, an cuando el yo, delque Austin nos ha dicho que tiene, en el presente, el privilegio del performa-tivo, pueda estar aqu implcito). De esas cuatro lneas, las dos primeras sonafirmativas, las otras dos interrogativas. Las lneas 5 y 6 podran explicitar laintervencin implcita de un yo en la medida en que ellas dramatizan laescena por un llamado al lector, por el rodeo de un apstrofe o parbasis.Paul de Man presta mucha atencin a la parekbase, sobre todo tal como esevocada por Schlegel en relacin con la irona. Lo hace tanto en The
-
Jacques Derrida
102
Rhetoric of Temporality (p. 222) como en otras partes. El t juzgas es ala vez performativo y constatativo, tambin l, y nuestras dificultades tam-bin son estas: 1) las del autor, 2) las del yo implcito de un firmante, 3)las de la fbula que se presenta a s misma, o bien 4) las de la comunidadfbula-autor-lectores. Porque todos se desconciertan con las mismas dificul-tades, todos las reflejan y las pueden juzgar.
Pero, quin es ella? Quin rompe su espejo? Quizs Fbula, la fbulamisma, que es aqu, verdaderamente, el sujeto. Quizs la alegora de la ver-dad, an la Verdad misma, y a menudo ella es, segn la alegora, una Mujer.Pero lo femenino puede tambin contrafirmar la irona del autor. Hablaradel autor, lo dira o lo mostrara a l mismo en su espejo. Se dira entoncesde Ponge lo que Paul de Man, interrogndose por el she en uno de los LucyGrey Poems (She seemed a thing that could not feel), dice de Wordsworth:Wordsworth es uno de los raros poetas que pueden escribir de manera pro-lptica a propsito de su propia muerte, y hablar, por as decir, desde el msall de su propia tumba. El she es de hecho lo suficientemente vasto comopara poder comprender tambin a Wordsworth (p. 225).
A ella, en esta Fbula, la llamaremos Psych, la de las Metamorfosis deApuleyo, la que pierde a Eros, el marido prometido, por haber querido con-templarlo a pesar de la prohibicin. Pero una psych homnima o no comn,es tambin el gran y doble espejo instalado sobre un dispositivo pivotante. Lamujer, Psych, el alma, su belleza o su verdad, puede reflejarse, admirarse oadornarse all de la cabeza a los pies. Psych no aparece aqu, al menos conese nombre, pero Ponge podra muy bien haber dedicado su Fbula a LaFontaine. Ponge seala a menudo su admiracin hacia aquel que supo ilus-trar, en la literatura francesa, tanto la fbula como a Psych: Si yo prefieroa La Fontaine la fbula menor antes que a Schopenhauer o Hegel, s muybien por qu. Esto justamente en Promes, Pages bis, V.
Paul de Man no llama Psych al espejo, sino al personaje mtico. El pasajenos interesa porque seala la distancia entre los dos selves, los dos s-mismo, la imposibilidad de verse y de tocarse al mismo tiempo, la parbasispermanente y la alegora de la irona:
Esta combinacin lograda de alegora e irona determina tambin lasustancia de la novela, en su conjunto (La cartuja de Parma), elmythos subyacente a la alegora. La novela cuenta la historia de dosamantes a los que, como a Eros y Psych, la plenitud del contactonunca les es permitida. Cuando ellos pueden tocarse, es necesario quesea en una noche impuesta por una decisin totalmente arbitraria eirracional, un acto de los dioses. Es el mito de una distancia insupera-ble que se sostiene siempre entre los dos yo (moi), y tematiza la distan-cia irnica que el escritor Stendhal crea que portaba siempre entre susidentidades pseudonmica y nominal. En tanto tal, reafirma la defini-
-
Psych. Invenciones del otro
103
cin schlegeliana de la irona como parbasis permanente y distinguea esa novela como una de las raras novelas de novela, como la alegorade la irona.
Estas son las ltimas palabras de The Rethoric of Temporality (Blindnessand Insight, p. 228).
As, en la misma jugada, pero en una jugada doble, una fabulosa invencinse hace invencin de la verdad, de su verdad de fbula, de la fbula de la ver-dad, la verdad de la verdad como fbula. Y de aquello que en ella apunta allenguaje (fari, fbula). Es el duelo imposible de la verdad: en y por la pala-bra. Porque lo hemos visto: si el duelo no es anunciado por la ruptura delespejo sino que sobreviene como el espejo mismo, si arriba con la especula-rizacin, el espejo no adviene a s mismo ms que por la intercesin de lapalabra. Es una invencin y una invencin de la palabra, e incluso aqu dela palabra palabra. La palabra misma se refleja en la palabra palabra y enel nombre de nombre. El azogue, que impide la transparencia y autoriza lainvencin del espejo, es una huella de la lengua:
Por la palabra por comienza, pues, este textoCuya primera lnea dice la verdad,Pero ese azogue debajo de una y de la otraPuede ser tolerado?
Entre los dos por el azogue que se deposita bajo las dos lneas, entre unay la otra, es el lenguaje mismo, ste tiende en primer lugar hacia las pala-bras, y hacia la palabra palabra, es la palabra que reparte, separa, unaparte de s y de lo otro de s misma, las dos apariciones de por: Por la pala-bra por. Las opone, las enfrenta o pone frente a frente, las liga indisocia-blemente pero las disocia tambin totalmente. Eros y Psych. Violencia inso-portable, que la ley debera prohibir (ese azogue podra ser tolerado bajo lasdos lneas o entre las lneas?). La ley debera impedirlo como una perversinde los usos, un desvo de la convencin lingstica. Ahora bien, se encuen-tra que esta perversin obedece a la ley del lenguaje. Ella es totalmente nor-mal, ninguna gramtica encuentra nada para volver a decir sobre esta ret-rica. Es necesario hacer su duelo, el que constata y controla a la vez el igi-tur de esta fbula, el por tanto a la vez lgico, narrativo y ficticio de estaprimera lnea: Por la palabra por comienza pues este texto
Este igitur habla para una Psych, a ella y delante de ella, a su sujetomismo, y psych no sera ms que el speculum pivotante que viene a relacio-nar lo mismo y lo otro: Por la palabra por Esta relacin de lo mismo y lootro, se podra decir arriesgndose: no es ms que una invencin, un espejis-mo o un efecto de espejo admirable, su estatuto sigue siendo el de una inven-
-
Jacques Derrida
104
cin, de una simple invencin, lo que implica un dispositivo tcnico. Lacuestin permanece: la psych es una invencin?
El anlisis de esta fbula no tendra fin, yo lo abandono aqu. Fbula quedice que la fbula no inventa nicamente en la medida en que cuenta unahistoria que no ha tenido lugar, que no ha tenido lugar fuera de ella mismay que no es otra que ella misma en su propia in(ter)vencin inaugural. stano es nicamente una ficcin potica cuya produccin viene a hacerse fir-mar, patentar, conferir un estatuto de obra literaria a la vez por su autor ypor el lector, por el otro que juzga (Querido lector ya t juzgas) sino quejuzga desde el apstrofe que lo inscribe en el texto, lugar contrafirmanteaunque en primer lugar asignado al destinatario. ste es el hijo como el ver-dadero destinatario, es decir, el firmante, el autor mismo, del que decimosque tiene derecho a comenzar. El hijo como otro, su otro, es tambin la hija,quizs Psych. Fbula no tiene este estatuto de invencin ms que en lamedida en que, desde la doble posicin del autor y del lector, del firmante ydel contrafirmante, propone tambin una mquina, un dispositivo tcnicoque, en ciertas condiciones y en ciertos lmites, se debe poder re-producir,repetir, re-utilizar, transponer, comprometer en una tradicin y en un patri-monio pblico. Tiene, pues, el valor de un procedimiento, de un modelo ode un mtodo, proveera as las reglas de exportacin, de manipulacin, devariacin. Teniendo en cuenta otras variables lingsticas, una invariantesintctica puede, de manera recurrente, dar lugar a otros poemas del mismotipo. Y esta factura tpica, que supone una primera instrumentalizacin dela lengua, es una suerte de tekhne. Entre el arte y las bellas artes. Este hbri-do de performativo y constatativo que desde la primera lnea (primer versoo first line) a la vez dice la verdad (cuya primera lnea dice la verdad,segn la descripcin y el recordatorio de la segunda lnea), y una verdad queno es otra que la suya propia al producirse, he aqu un acontecimiento sin-gular pero tambin una mquina y una verdad general. Haciendo referenciaa un fondo lingstico preexistente (reglas sintcticas y tesoro fabuloso de lalengua), provee un dispositivo regulado o regulador capaz de engendrar otrosenunciados poticos del mismo tipo, una suerte de matriz de imprenta. Sepuede decir tambin: Con la palabra con se inaugura, por tanto, esta fbu-la, u otras variantes reguladas ms o menos alejadas del modelo, y que notengo aqu el tiempo para multiplicar. Piensen tambin en los problemas dela citacionalidad a la vez inevitable e imposible de una invencin auto-cita-cional, si por ejemplo digo, como ya lo he hecho: Por la palabra por comien-za, pues, ese texto de Ponge titulado Fbula, porque l comienza as: Por lapalabra por, etc.. Proceso sin comienzo ni fin que no hace por tanto msque comenzar, pero sin poder hacerlo jams ya que su frase o su frase iniciales ya segunda, desde ya la siguiente de una primera que describe antesmismo de que tenga lugar, en una suerte de exergo tan imposible como nece-
-
Psych. Invenciones del otro
105
sario. Siempre hay que recomenzar para arribar finalmente a comenzar, yreinventar la invencin. Al borde del exergo, intentemos comenzar.
Se haba entendido que hablaramos hoy del estatuto de la invencin.Haba un contrato, que ustedes sienten que ha sido alterado por algn des-equilibrio. Por lo mismo, conserva algo de provocante. Es necesario hablardel estatuto de la invencin, pero vale ms inventar algo a propsito de esetema. Sin embargo nosotros no estamos autorizados a inventar ms que enlos lmites estatutarios asignados por el contrato y por el ttulo (estatuto dela invencin o invenciones del otro). Una invencin que no se dejara dictar,gobernar, programar por esas convenciones, sera desplazada, fuera de for-mato, fuera de propsito, impertinente, transgresora. Y por tanto algunosestaran tentados, con alguna prisa solcita, a replicar que justamente nohabr hoy en da invencin ms que en la condicin de esa desviacin, esdecir, de esta inoportunidad: dicho de otro modo, a condicin de que lainvencin transgreda, para poder ser inventiva, el estatuto y los programasque le habran querido asignar.
Ustedes dudan: las cosas no son tan simples. Por ms poco que retenga-mos de la carga semntica de la palabra invencin, por ms indetermina-cin que le permitamos por el momento, tenemos al menos el sentimientode que una invencin no debera, en tanto tal y en su surgimiento inaugu-ral, tener estatuto. En el momento en que hiciera irrupcin, la invencininstauradora debera desbordar, ignorar, transgredir, negar, (o, al menos,complicacin suplementaria, evitar o denegar) el estatuto que se le habraquerido asignar o reconocer de entrada, incluso en el espacio en el que eseestatuto mismo adquiere su sentido y su legitimidad, en resumen, todo elmedio de recepcin que por definicin no debera estar listo nunca para aco-ger una autntica innovacin. En esta hiptesis (que por el momento no esla ma) una teora de la recepcin debera aqu, o bien rencontrar su lmiteesencial, o bien complicarse en una teora de extravos transgresivos, sinsaberse muy bien si sta sera an teora y teora de algo como la recepcin.Permanezcamos an un poco ms en esta hiptesis del buen sentido: unainvencin debera producir un dispositivo de desregulacin, abrir un lugar deperturbacin o de turbulencia para todo estatuto asignable a ella en elmomento en que sobreviene. No es entonces espontneamente desestabili-zadora, es decir, deconstructiva? La cuestin sera entonces la siguiente:cules pueden ser los efectos deconstructivos de una invencin? O inversa-mente: en qu medida un movimiento de deconstruccin, lejos de limitar-se a las formas negativas o desestructurantes que se le achacan a menudocon ingenuidad, puede ser inventivo en s mismo, o al menos la seal de unainventividad a la obra en un campo socio-histrico? Y, finalmente, cmouna deconstruccin del concepto mismo de invencin, a travs de toda lariqueza compleja y organizada de su red semntica, puede an inventar,
-
Jacques Derrida
106
inventar ms all del concepto y del lenguaje mismo de la invencin, de suretrica y de su axiomtica?
No intento replegar la problemtica de la invencin sobre la de la decons-truccin. Adems, por razones esenciales, no podra haber problemtica dela deconstruccin. Mi cuestin es otra: por qu la palabra invencin, estapalabra clsica, usada, fatigada, conocera hoy una nueva va, una nuevamoda y un nuevo modo de vida? Un anlisis estadstico de la doxa occiden-tal, estoy seguro, la hara aparecer: en el vocabulario, en los ttulos delibros20, en la retrica de la publicidad, de la crtica literaria, de la elocuen-cia poltica, y tambin en las consignas del arte, de la moral, y de la religin.Retorno extrao de un deseo de invencin. Es necesario inventar, huboque hacerlo donde era necesario inventar: no tanto crear, imaginar, produ-cir, instituir, sino sobre todo inventar. Es en el intervalo entre esas significa-ciones (inventar/descubrir, inventar/crear, inventar/imaginar, inventar/pro-ducir, inventar/instituir, etc.) que habita precisamente la singularidad de esedeseo de inventar. Inventar no esto o aquello, tal tekhne o tal fbula, sinoinventar el mundo, un mundo, no Amrica, el Nuevo Mundo, sino unmundo nuevo, otro habitat, otro hombre, otro deseo tambin, etc. Un anli-sis debera mostrar por qu es entonces la palabra invencin la que se impo-ne, de forma ms viva y ms frecuente que otras palabras cercanas (descu-brir, crear, imaginar, producir, instituir, etc.). Y por qu ese deseo de inven-cin, que llega incluso hasta el sueo de inventar un nuevo deseo, siguesiendo contemporneo, ciertamente, de una experiencia de fatiga, de agota-miento, de lo exhausto, pero acompaa tambin un deseo de deconstruc-cin, llegando hasta a superar la aparente contradiccin que podra haberentre deconstruccin e invencin.
La deconstruccin o es inventiva o no es, no se contenta con procedimien-tos metdicos, abre un pasaje, marcha y marca, su escritura no es solamen-
20. Por qu esos ttulos se han multiplicado en los ltimos aos? La invencin de lo social, deDoncelot, La invencin de la democracia, de Lefort, La invencin de Atenas, de Loraux, La inven-cin de la poltica, de Finley, (ttulo tanto ms significativo, ya que ha sido inventado, para la tra-duccin francesa, de otro ttulo), La invencin de Amrica, de Petillon. Con pocas semanas deintervalo aparecen La invencin cientfica, de Gerald Holton (Linvention scientifique, PUF, Paris,1982), La invencin intelectual, de Judith Schlanger (Linvention intelectuelle, Fayard, Paris,1983), y La invencin del racismo, de Christian Delacampagne (Linvention du racisme, Fayard,Paris, 1983). Este ltimo libro recuerda que la invencin del mal sigue siendo, como toda inven-cin, asunto de cultura, de lenguaje, de institucin, de historia y de tcnica. En el caso del racis-mo en el sentido estricto, es sin dudas una invencin muy reciente a pesar de sus races antiguas.Delacampagne vincula por lo menos su significado a la razn y a la raza. El racismo es tambinuna invencin del otro, pero para excluirlo y encerrarse mejor en lo mismo. Lgica de la psych,esta tpica de identificaciones y proyecciones ameritara un largo discurso. Yo creo que ese es elobjeto de este libro, en todos los textos que siguen, sin excepcin. En cuanto a su ejemplificacinpoltica, cfr. en particular La ltima palabra del racismo, Geopsicoanlisis y Admiracin porNelson Mandela o las Leyes de la reflexin.
-
Psych. Invenciones del otro
107
te performativa, produce reglas con otras convenciones para nuevas perfor-matividades y no se instala jams en la seguridad terica de una oposicinsimple entre constatativo y performativo. Su paso compromete una afirma-cin. sta se liga al venir del acontecimiento, del advenimiento y de la inven-cin. Pero no puede hacerlo ms que deconstruyendo una estructura con-ceptual e institucional de la invencin que habra registrado algo de la inven-cin, de la fuerza de invencin: como si debiera, ms all de un cierto esta-tuto tradicional de la invencin, reinventar el advenir.
Venir, inventar, descubrir, descubrirse
Extraa proposicin. Se acaba de decir que toda invencin tiende a per-turbar el estatuto que se querra asignarle en el momento en que ella tienelugar. Ahora se dice que se trata para la deconstruccin de cuestionar el esta-tuto tradicional de la invencin misma. Qu quiere decir esto?
Qu es una invencin? Qu hace? Ella viene a descubrir por vez prime-ra. Todo el equvoco se remonta a la palabra descubrir. Descubrir es inven-tar cuando la experiencia de descubrir tiene lugar por primera vez.Acontecimiento sin precedente cuya novedad puede ser, o bien la de la cosadescubierta (inventada), por ejemplo un dispositivo tcnico que no existahasta el momento: la imprenta, una vacuna, una forma musical, una insti-tucin (buena o mala), un instrumento de telecomunicacin o de destruc-cin a distancia, etc.; o bien el acto y no el objeto a encontrar o a descu-brir (por ejemplo, en un sentido ahora antiguo, la Invencin de la Cruzpara Helena, la madre del emperador Constantino, en Jerusaln en 326 ola Invencin del cuerpo de san Marcos del Tintoretto). Pero en ambos casos,segn los dos puntos de vista (objeto o acto) la invencin no crea una exis-tencia o un mundo como conjunto de existentes, no tiene el sentido teolgi-co de una creacin de la existencia como tal, ex nihilo. La invencin descu-bre por vez primera, desvela lo que ya se encuentra all, o produce lo que, entanto que tekhne, ciertamente no se encontraba all pero no es por esto cre-ado, en el sentido fuerte de la palabra, sino solamente agenciado a partir deuna reserva de elementos existentes y disponibles, en una configuracindada. Esta configuracin, esta totalidad ordenada que hace posible unainvencin y su legitimacin, establece todos los problemas que, como uste-des saben, remiten a totalidad cultural, Weltanschauung, poca, epistme,paradigma, etc. Sea cual fuere la importancia de esos problemas y su dificul-tad, todos ellos requieren una elucidacin de lo que quiere decir e implicainventar. En todo caso, la Fbula de Ponge no crea nada, en el sentido teo-lgico del trmino (al menos en apariencia), ella no inventa si no es recu-rriendo a un lxico y a reglas sintcticas, a un cdigo en vigor, a convencio-nes a las que ella, de algn modo, se somete. Pero da lugar a un aconteci-
-
Jacques Derrida
108
miento, cuenta una historia ficticia y produce una mquina introduciendoun desvo en el uso habitual del discurso, desconcertando en cierta medidalos hbitos de espera y de recepcin de los que, sin embargo, tiene necesi-dad, ella forma un comienzo y habla de ese comienzo, y en ese doble gestoindivisible, inaugura. Es aqu donde reside esa singularidad y esa novedadsin las cuales no habra invencin.
En todos los casos, y a travs de todos los desplazamientos semnticos deltrmino invencin, permanece el venir, el acontecimiento de una novedadque debe sorprender: en el momento en que sta sobreviene, no podra serprevisto un estatuto para esperarla y reducirla a lo mismo.
Pero esta sobrevenida de lo nuevo tiene que deberse a la operacin de unsujeto humano. La invencin retorna siempre al hombre como sujeto. He alluna determinacin de gran estabilidad, una cuasi-invariante semntica quedebemos tener en cuenta de manera rigurosa.
Cualesquiera fueren la historia o la polisemia del trmino invencin, entanto se inscribe en el movimiento de la latinidad, si no es en la misma len-gua latina, jams, me parece, se est autorizado a hablar de invencin sinimplicar la iniciativa tcnica de eso que se llama el hombre21. El hombremismo, el mundo humano, se define por la aptitud para inventar, en el doblesentido de la narracin ficticia o de la fbula, y de la invencin tcnica otecno-epistmica. Del mismo modo que relaciono tekhne y fbula, recuerdoaqu el lazo entre historia y epistme. No se est nunca autorizado (de ah elestatuto y la convencin) a decir de Dios que l inventa, aun si su creacinse ha pensado funda y garantiza la invencin de los hombres, nunca seest autorizado a decir del animal que l inventa, aun si su produccin y sumanipulacin de instrumentos, se parecen, como se dice a veces, a la inven-cin de hombres. Por el contrario, los hombres pueden inventar a los dioses,a los animales, y sobre todo a los animales divinos.
21. Descubrir o inventar, descubrir e inventar. El hombre puede inventar descubriendo, encon-trando la invencin, o inventando ms all de lo que descubre y se encuentra all. Ejemplos:Los sordos y los mudos descubren la invencin de hablar con los dedos (Bossuet). Los hom-bres al encontrar el mundo tal como es, han tenido la invencin de transformarlo para sus usos(Fnelon). La invencin humana tiene a menudo el sentido negativo de la imaginacin, deldelirio, de la ficcin arbitraria y engaosa. Spinoza privilegia esta acepcin en el Tratado teol-gico- poltico, especialmente en el captulo VII, (De la interpretacin de la Escritura): casitodos sustituyen la palabra de Dios con sus propias invenciones (commenta). Nosotros vemosa los telogos indiscretos, digo yo, tomar de los Libros sagrados, violentndolos, sus propiasinvenciones (figmenta) y sus juicios arbitrarios. Solamente una ambicin criminal ha podi-do hacer que la religin consistiera menos en obedecer a las enseanzas del espritu Santo queen defender invenciones humanas (commentis), y todo lo que se inventa en ese delirio(delirando fingunt) se le atribuye al Espritu Santo y nosotros no podemos agregar ()invenciones humanas (hominum figmenta) tomadas como enseanzas divinas (trad. M.Frances y R. Misrahi, uvres compltes, d. de la Pliade, Gallimard, pp. 711-712).
-
Psych. Invenciones del otro
109
Esta dimensin tecno-epistmica-antropocntrica inscribe el valor de lainvencin (comprendida en su uso dominante y regulado por convenciones) enel conjunto de las estructuras que enlazan, de manera diferenciada, tcnica yhumanismo metafsico. Si es necesario hoy en da reinventar la invencin, sera travs de preguntas y perfomances deconstructivas sobre este valor dominan-te de la invencin, su estatuto y su historia enigmtica que relaciona, en un sis-tema de convenciones, una metafsica a la tecno-ciencia y al humanismo.
Distancimonos un poco de estas proposiciones generales, volvamos a lacuestin del estatuto. Si parece que una invencin debe sorprender o pertur-bar las condiciones estatutarias, es necesario que a su vez ella implique oproduzca otras condiciones estatutarias, no solamente para ser reconocida,identificada, legitimada, institucionalizada como tal (patentada, se podradecir) sino tambin para producirse, digamos para sobrevenir. Y ah se sitael inmenso debate, que no es solamente el de los historiadores de las cien-cias o de las ideas en general, en torno a las condiciones de emergencia y delegitimacin de las invenciones. Cmo recortar y cmo nombrar esos con-juntos contextuales que hacen posible y admisible tal invencin, desde elmomento a su vez que sta debera modificar la estructura de ese mismocontexto? Aqu todava debo contentarme con situar, en su presuposicincomn, muchas discusiones que se han desarrollado en el curso de los lti-mos decenios alrededor del paradigma, de la epistme, del corte episte-molgico o de los thmata. Por ms inventiva que fuere, y para serlo, laFbula de Ponge, como toda fbula, requiere reglas lingsticas, modos socia-les de lectura y de recepcin, un estado de competencias, una configuracinhistrica del campo potico y de la tradicin literaria, etc.
Qu es un estatuto? Como invencin, la palabra estatuto y esto no esinsignificante, se determina en primer lugar en el cdigo latino del derechoy por tanto tambin de la retrica jurdico-poltica. Antes de pertenecer a esecdigo, designa la estancia o la estacin de lo que, disponindose de maneraestable, se mantiene de pie, estabiliza o se estabiliza. En ese sentido es esen-cialmente institucional. Define prescribiendo, determina segn el concepto yla lengua lo que es estabilizable bajo forma institucional, en el interior de unorden y de un sistema que son los de una sociedad, una cultura y una leyhumanas, aun si esta humanidad se piensa luego otra cosa que ella misma,por ejemplo, Dios. Un estatuto es siempre humano: en tanto que tal, nopuede ser animal o teolgico. Como la invencin, lo dijimos antes. Se ve puesagudizar la paradoja: toda invencin debera desinteresarse del estatuto, perono hay invencin sin el estatuto. En todo caso, ni la invencin ni el estatutopertenecen a la naturaleza, en el sentido corriente de este trmino, es decir,en el sentido estatutariamente instituido por una tradicin dominante.
Qu se pregunta cuando se interroga sobre el estatuto de la invencin? Sepregunta en primer lugar qu es una invencin, y qu concepto conviene a
-
Jacques Derrida
110
su esencia. Ms precisamente, se interroga sobre la esencia que se acuerdareconocerle. Se pregunta cul es el concepto garantizado, el concepto consi-derado legitimo a propsito de este tema. Ese momento de reconocimientoes esencial para pasar de la esencia al estatuto. El estatuto es la esencia con-siderada como estable, fijada y legitimada por un orden social o simblico enun cdigo, un discurso y un texto institucionalizables. El momento propiodel estatuto es social y discursivo, supone que un grupo quiere decir, por uncontrato ms o menos implcito: 1. la invencin en general, sea sta o aque-lla, reconocindose en tales criterios y disponiendo de tal estatuto, 2. esteacontecimiento singular es una invencin, tal individuo o tal grupo mereceel estatuto de inventor, habr tenido la invencin. Esto puede tomar la formade un premio Goncourt o de un premio Nobel.
Patentes: la invencin del ttulo
Estatuto se entiende, por tanto, en dos niveles. Uno concierne a la inven-cin en general, el otro a tal invencin determinada que recibe su estatuto osu premio en referencia al estatuto general. Siendo irreductible la dimensinjurdico-poltica, el ndice ms til aqu sera tal vez lo que se llama paten-te (brevet en fancs) de una invencin, en ingls patent. Es en primer lugarun texto breve, un breve, [bref], acto escrito por el cual la autoridad realacordaba un beneficio o un ttulo, incluso un diploma: an hoy no es insig-nificante que se hable de patente de ingeniero o de tcnico para designaruna competencia atestiguada. La patente, es, entonces, el acto por el cual lasautoridades polticas confieren un ttulo pblico, es decir un estatuto. Lapatente de invencin crea un estatuto o un derecho de autor, un ttulo, y espor esto que nuestra problemtica debera pasar por aquella, ms rica y mscompleja, del derecho positivo de las obras, de sus orgenes y de su historiaactual, fuertemente agitada por perturbaciones de todo tipo, en particular lasque surgen de las nuevas tcnicas de reproduccin y de telecomunicacin.La patente de invento, strictu sensu, no sanciona ms que invenciones tc-nicas dando lugar a instrumentos reproductibles, pero se puede extender atodo derecho de autor. El sentido de la expresin estatuto de invencin estsupuesto por la idea de patente pero no se reduce a ella.
Por qu he insistido sobre esto ltimo? Es que es, tal vez, el mejor indiciode nuestra situacin actual. Si la palabra invencin conoce una nuevavida, sobre fondo de un vaciamiento angustiado pero tambin a partir deldeseo de reinventar la invencin misma, y hasta su estatuto, es sin duda enuna escala sin medida comn con la del pasado: lo que se llama la inven-cin a patentar se encuentra programada, es decir, sometida a fuertes movi-mientos de prescripcin y de anticipacin autoritarios cuyos modos son de lo
-
Psych. Invenciones del otro
111
ms mltiples. Y esto tanto en el dominio de las artes o de las bellas artescomo en el dominio tecno-cientfico. En todas partes el proyecto de saber yde investigacin es en primer lugar una programtica de las invenciones.Podramos evocar las polticas editoriales, los pedidos de los comerciantes delibros o de cuadros, los estudios de mercado, la poltica de la investigacin ylos resultados como se dice ahora, que esta programtica determina a tra-vs de instituciones de investigacin y de enseanza, la poltica cultural, seao no estatal. Se podran evocar tambin todas las instituciones, privadas opblicas, capitalistas o no, que se declaran ellas mismas mquinas de produ-cir y de orientar la invencin. Pero, una vez ms, no consideramos, a ttulode indicio, ms que la poltica de patentes. Se dispone hoy en da de estads-ticas comparativas con respecto a las patentes de invencin depositadas cadaao por todos los pases del mundo. La competencia furiosa, por razonespoltico-econmicas evidentes, determina las decisiones a nivel guberna-mental. En el momento en que Francia, por ejemplo, considera que debeprogresar en esta carrera de patentes de invencin, el gobierno decide acre-centar tal partida presupuestaria e inyectar fondos pblicos, va tal ministe-rio, para ordenar, incluir o suscitar las invenciones patentadas. Segn trayec-tos ms inaparentes o ms sobredeterminados an, sabemos que tales pro-gramaciones pueden investir la dinmica de la invencin que se autodeno-mina ms libre, la ms salvajemente potica e inaugural. La lgica gene-ral de esta programacin, si existe alguna, no sera necesariamente la derepresentaciones concientes. La programacin pretende, y lo logra a veceshasta un cierto punto, determinar hasta el margen aleatorio con el cualdebera contar. Lo integra en sus clculos de probabilidades. Hubo algunossiglos en los que se represent la invencin como un acontecimiento errti-co, el efecto de un golpe de genio individual o de un azar imprevisible. Estoa menudo por un desconocimiento, es verdad, desigualmente difundido, delos rodeos segn los que se deja constreir, prescribir, sino prever, la inven-cin. Actualmente, quizs porque nosotros conocemos bastante la existenciapor lo menos, si no el funcionamiento, de las mquinas que programan lainvencin, es que soamos con reinventar la invencin ms all de las matri-ces de programas. Por qu una invencin programada es an una inven-cin? Es un acontecimiento por el que el futuro viene a nosotros?
Retornemos modestamente sobre nuestros pasos. Tanto como el de unainvencin particular, el estatuto de la invencin en general supone el reco-nocimiento pblico de un origen, ms precisamente de una originalidad.Este debe ser asignable y estar referido a un sujeto humano, individual ocolectivo, responsable del descubrimiento o de la produccin de una nove-dad, a partir de ese momento disponible para todos. Descubrimiento o pro-duccin? Primer equvoco, si por lo menos no se reduce el producere al sen-tido de puesta al da por el gesto de dirigir o de colocar hacia adelante aque-
-
Jacques Derrida
112
llo que volvera a desvelar o descubrir. En todo caso, descubrimiento o pro-duccin, pero no creacin. Inventar es venir a encontrar, descubrir, desvelar,producir por la vez primera una cosa que, quizs sea un artefacto, pero queen todo caso podra encontrarse all an de manera tal vez virtual o disimu-lada. La primera vez de una invencin no crea nunca una existencia, y es sinduda por una cierta reserva en relacin a una teologa creacionista que sequiere hoy en da reinventar la invencin. Esta reserva no es necesariamen-te atea, puede por el contrario mantener reservada la creacin para Dios y lainvencin para el hombre. Ya no se dir ms que Dios ha inventado elmundo, a saber, la totalidad de las existencias. Se puede decir que Dios hainventado las leyes, los procedimientos o los modos de clculo para la crea-cin (dum calculat fit mundus) pero ya no que l ha inventado el mundo.Del mismo modo, ya no se dir actualmente que Cristbal Coln ha inven-tado Amrica, salvo en ese sentido devenido arcaico en el que, como en laInvencin de la Cruz, viene solamente a descubrir una existencia que ya seencontraba all. Pero el uso o el sistema de ciertas convenciones modernas,relativamente modernas, nos impedira hablar de una invencin cuyo objetofuera una existencia como tal. Si hoy en da se hablara de la invencin deAmrica o del Nuevo Mundo, sta designara ms bien el descubrimiento ola produccin de nuevos modos de existencia, de nuevas maneras de apre-hender, de proyectar o de habitar el mundo, pero no la creacin o el descu-brimiento de la existencia misma del territorio llamado Amrica22.
Una lnea de divisin o de mutacin se delinea as en el devenir semnti-co o en el uso regulado de la palabra invencin. Sera necesario describir-22. Sera necesario estudiar aqu toda la primera parte de la Didctica en la Antropologa desdeel punto de vista pragmtico de Kant, en particular los 56-57. Nos alcanza con citar este frag-mento: Inventar (erfinden) es algo diferente que descubrir (entdecken). Porque lo que se descu-bre es considerado como ya existente sin ser revelado, por ejemplo Amrica antes de Coln, perolo que se inventa, la plvora, por ejemplo, no era conocida antes del artesano que la ha fabricado.Las dos cosas pueden tener su mrito. Se puede encontrar alguna cosa que no se busca (como elFsforo que encuentra el alquimista) y esto no es un mrito. El talento del inventor se llama genio,pero no se aplica nunca ese nombre si no es a un creador (Knstler), es decir, a aquel que inten-ta hacer alguna cosa, y no a aquel que se contenta con conocer y saber muchas cosas, no se lo apli-ca a quien se contenta con imitar, sino al que es capaz de hacer en sus trabajos una produccinoriginal, en suma, a un creador, a condicin solamente de que su obra sea un modelo (Beispiel)(Exemplar). Pues el genio de un hombre es la originalidad ejemplar de su talento (die muster-hafte Originalitt seines Talents) para tal o cual gnero de obras de arte (Kunstproducten). Perose llama tambin genio a un espritu que tiene una disposicin semejante: es que esta palabra nodebe significar solamente los dones naturales (Naturgabe) de una persona sino a la personamisma. Ser un genio en muchos dominios, es ser un vasto genio (como Leonardo Da Vinci)[Derrida cita segn la traduccin al francs de M. Foucault, Vrin, p. 88, desde la cual traducimos.N. de la T.]. He citado las palabras alemanas para subrayar en su lengua las oposiciones que nosinteresan aqu y sobre todo para mostrar que la palabra creador no designa, en este contexto, aaquel que produce ex nihilo una existencia, lo que el inventor, como hemos insistido, no sabrahacer, sino ms bien al artista (Knstler). Lo que sigue a este pasaje nos interesar ms tarde.Concierne a la relacin entre el genio y la verdad, la imaginacin productiva y la ejemplariedad.
-
Psych. Invenciones del otro
113
la sin solidificar la distincin, o al menos mantenindola en el interior deesta gran y fundamental referencia a la tekhne humana, a ese poder mito-potico que asocia la fbula, el relato histrico y la investigacin epistmica.Cul es esta lnea de divisin? Inventar siempre ha significado venir aencontrar por la primera vez, pero hasta el albor de lo que se podra llamarla modernidad tecnocientfica y filosfica (a ttulo de indicacin empricamuy grosera e insuficiente, digamos el siglo XVII), se podra an hablar (peroesto ya no ser posible en lo sucesivo) de invencin en referencia a existen-cias o verdades que, sin ser, entindase bien, creadas por la invencin, sonsin embargo por ella descubiertas o desveladas por vez primera: encontradasall. Ejemplos: Invencin del cuerpo de San Marcos, todava, pero tambininvencin de verdades, de cosas verdaderas. Es as que la define Cicern enDe inventione (i, VII), Primera parte del arte oratoria, la invencin es exco-gitatio rerum verarum, aut verisimilium, quae causam probabilem red-dant. La causa en cuestin es la causa jurdica, el debate o la controver-sia entre personas determinadas. Pertenece al estatuto de la invencin queconcierna siempre y tambin a cuestiones jurdicas de estatutos.
Luego, segn un desplazamiento ya iniciado pero que, me parece, se estabi-liza en el siglo XVIII, quizs entre Descartes y Leibniz, casi no se hablar ya deinvencin como descubrimiento desvelante de lo que se encontraba ya ah(existencia o verdad) sino de ms en ms, unvocamente, como descubrimien-to productivo de un dispositivo que se puede denominar tcnico en sentidoamplio, tecnocientfico o tecnopotico. No se trata simplemente de una tecno-logizacin de la invencin. sta ha estado siempre ligada a la intervencin deuna tekhne, pero en esa tekhne existe de aqu en ms la produccin y no sola-mente el desvelamiento que va a dominar el uso de la palabra invencin.Produccin significa entonces la puesta en obra de un dispositivo maqunicorelativamente independiente, capaz l mismo de una cierta recurrencia auto-reproductiva y tambin de una cierta simulacin re-iterante.
La invencin de la verdad
Una deconstruccin de esas reglas de uso y por lo tanto de ese conceptode invencin, si quiere ser tambin una re-invencin de la invencin, supo-ne entonces el anlisis prudente de la doble determinacin cuya hiptesisformulamos aqu. Doble determinacin, doble inscripcin, que forma tam-bin una especie de escansin que se dudar en llamar histrica y, sobretodo fechar, por razones evidentes. Lo que nosotros avanzamos aqu nopuede no tener efecto sobre el concepto y la prctica de la historia misma.
La primera lnea de divisin atravesara la verdad: la relacin con la ver-dad y el uso de la palabra verdad. La decisin se generara aqu, as como
-
Jacques Derrida
114
toda la gravedad del equvoco. Una cierta polisemia de la palabra invencinpuede, gracias a ciertas restricciones contextuales, ser fcilmente controla-da. Por ejemplo en francs, esta palabra designa al menos tres cosas, segnlos contextos y la sintaxis de la proposicin. Pero cada una de esas tres cosasse puede a su vez impresionar, incluso dividir por un equvoco ms difcil dereducir, porque es esencial.
Cules son, primeramente, esas tres primeras significaciones que se des-plazan sin gran riesgo de un lugar a otro? En primer lugar, se puede llamarinvencin a la capacidad de inventar, a la aptitud de inventar: la inventividad.Se la supone a menudo natural y genial. Se dir de un sabio o de un novelis-ta que ellos poseen invencin. Luego, se puede llamar invencin al momen-to, al acto o la experiencia, esta primera vez del acontecimiento nuevo, lanovedad de ese nuevo (que no es forzosamente el otro, lo sugiero al pasar). Y,en tercer lugar, se llamar invencin al contenido de esta novedad, a la cosainventada. Recapitulo en un ejemplo estos tres valores referenciales: 1.Leibniz posee invencin. 2. Su invencin de la caracterstica universal dalugar a tales fechas y tiene tales efectos, etc. 3. La caracterstica universal fuesu invencin, el contenido y no solamente el acto de esta invencin.
Si esos tres valores se dejan cmodamente discernir de un contexto al otro,la estructura semntica general de la invencin, antes mismo que esta tri-plicidad, permanece a menudo ms difcil de elucidar. Frente a la divisin ala que yo haca alusin hace un instante, dos significaciones concurrentespareceran coexistir: 1. Primera vez, acontecimiento de un descubrimiento,invencin de lo que se encontrara ya all y se desvela como existencia o ancomo sentido y verdad. 2. Invencin productiva de un dispositivo tcnico queno se encontrara all como tal. Entonces se le da lugar encontrndolo, mien-tras que en el primer caso nosotros encontramos su lugar, all donde ya seencontraba. Y la relacin de la invencin con la cuestin del lugar en todoslos sentidos