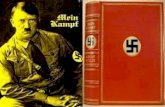15 Articulos de Psicologia Psicoanalitica - 80
-
Upload
karla-leon -
Category
Documents
-
view
50 -
download
2
Transcript of 15 Articulos de Psicologia Psicoanalitica - 80
Alojamiento ofrecido por el Grupo HispaVista HispaVista Redpsicología. Biblioteca de psicología y ciencias afines
Módulo 301Psicología psicoanalítica: artículos
Artículos
Acerca de las teorías de la lectura del discurso Horacio Foladori Informe de lectura Carlos Basch y Ricardo Bruno La concepción kleiniana del yo Daniela Romero Waldhorn La identificación y su discriminación de la incorporación y la introyección Jorge Winocur y otros La locura: entre la creatividad y el sufrimiento Jorge Helman La psicología del inconciente Andrea D’AbateLo siniestro a la intemperie. Sobre un texto de Pichon Riviere Carlos Basch y Ricardo Bruno Los arquetipos Antonio Las Heras Marcas. Algo sobre los escritos psicoanalíticos Ricardo Bruno Marcas de Marie Langer Carlos Basch y Ricardo Bruno Psicoanálisis y ciencia Horacio Foladori Que quiere una mujer? Deseo, valor, encuentros Luis Hornstein Reacción terapéutica negativa Jorge Helman Sigmund Freud. Del instinto… al placer Luz Marina Pereira González Una bandada de gansos Jorge Helman
http://www.galeon.com/pcazau Actualizado Julio 2006.
Acerca de las teorías de la lectura del discursoHoracio Foladori
Desde la antigüedad el hombre se ha preocupado por dilucidar el sentido de los textos. Esto supone que entre la letra y el sentido hay una distancia de la cual es conveniente preocuparse. Si todo está ya allí, en el texto, no parece racional interesarse por el tema. Se trata de una vieja discusión filosófica, incluso científica entre la apariencia y la esencia, problemática que ha abierto distintas vías de articulación.El tema de la producción de sentido supone optar por una posición: aquella que sostiene que el sentido debe ser producido. Así como a partir de cierta materia prima el trabajo del hombre interviene modificándola para obtener el producto buscado, lo mismo se puede hacer con un texto, en este caso con un discurso. Tal vez lo más importante es cómo se puede caracterizar ese trabajo específico que se realiza sobre el discurso. Otros podrán afiliarse a un modelo "arqueológico": Todo está ya allí (en la naturaleza), solamente hay que des-cubrirlo, la ciencia, por tanto, sólo describe y clasifica.Creo que además la ciencia debe poder dar cuenta, poder explicar, poder transformar aquellas realidades que aborda. En esencia, el trabajo transforma la naturaleza en cultura. El proyecto de este artículo se define, en primer lugar, en torno al discurso y a sus posibles definiciones. Posteriormente, se abocará a los diversos trabajos, a las maneras de producir sentido.¿Cómo se lee un discurso? ¿Cuáles son las formas para producir sentido en un determinado discurso? ¿Cuáles son los métodos de análisis de un texto que nos permiten construir sentidos? ¿De qué manera es posible abordar la escritura, para poder develar o producir aquello a lo que se alude?La noción de discurso se sitúa pues, en el centro de la problemática.
1. Qué entendemos por discurso
Definir aquello que se entiende por discurso reviste singular complejidad ya que se trata de un territorio propio a varias disciplinas que no responden necesariamente a los mismos estándares de conceptualización.Es visible en la gama de producciones sobre el tema un abanico de usos que son reflejo de los desarrollos más disímiles sobre el punto. Partiendo de lo más simple, se puede afirmar que discurso se sitúa en la antigua oposición entre lengua y habla, definida clásicamente por De Saussure (1922). En ese sentido más sencillo, discurso sustituye al habla y se opone, por tanto a lengua.Sería interesante interrogarse acerca de las razones que llevaron a reformular esta célebre oposición de la que dio cuenta el fundador de la lingüística moderna, incluyendo ahora el término discurso. El motivo no proviene específicamente del campo de la lingüística sino de
la necesidad de considerar otro elemento no tomado en cuenta en la dicotomía lengua-habla. En la medida en que los investigadores del campo de las ciencias sociales comenzaron a preocuparse por el sujeto, surge entonces la necesidad de pensar el problema del habla en unidades más amplias, por ejemplo las oraciones, las que a su vez ponen sobre la mesa la cuestión de los enunciados. Jakobson y Benveniste realizan entonces una serie de estudios que giran alrededor de la enunciación implicando al sujeto de la enunciación. Dice Benveniste (1970:83) "El discurso -se dirá-, que es producido cada vez que se habla, esa manifestación de la enunciación, ¿no es sencillamente el "habla"? Hay que atender a la condición específica de la enunciación: es el acto mismo de producir un enunciado y no el texto del enunciado lo que es nuestro objeto". Paralelamente, Lacan realiza una puesta similar desde el psicoanálisis.Por otro lado, la escuela de formalistas rusos en sus intentos de aplicación de los principios de la lingüística estructural a cuentos populares, novelas, historias, etc., también preparaba el ingreso al terreno de la lingüística de lo que luego se llamaría discurso.La línea que nos interesa precisar es aquella que coloca al término discurso en un cierto lugar en articulación con el hablante. De qué manera el hablante se apropia del aparato formal de la lengua, lo que a su vez implica una cierta relación con su propio enunciado y con el mundo. Este punto de vista novedoso se constituye en el elemento decisivo para desencadenar la constitución de una teoría del discurso. Se trasciende entonces la vieja concepción de la lengua como un conjunto ordenado de signos, y al mismo tiempo se busca dilucidar los mecanismos por los cuales el sujeto hablante se inscribe en aquellos enunciados que él mismo emite.Michel Foucault (1969) prefiere interrogarse por las practicas discursivas - tema que aborda de diversas maneras? pretendiendo dilucidar las condiciones de funcionamiento. Afirma que Marx y Freud a quienes llama "instauradores de discursividad (porque piensa que son a la vez los primeros y los más importantes)", (...) "establecieron una posibilidad indefinida de discurso". Para ello muestra que no solamente hicieron posible un cierto número de analogías sino que también marcaron ciertas diferencias. En ese sentido se produce una inversión ya que si son "instauradores de discursividad" es por que son capaces de interrogar a la ciencia, no de ajustarse a los parámetros de ella. (1969:69) "...la obra de estos instauradores no se sitúa con relación a la ciencia y en el espacio que ella traza; es la ciencia o la discursividad la que se relaciona con su obra como con coordenadas primeras".El discurso aparece entonces - a través de sus condiciones de posibilidad - como el lugar en donde el poder es ejercido. Foucault (1970:12) muestra cómo la región de la sexualidad y de la política no se constituyen en espacios de pacificación sino por el contrario, los lugares en que se ejercen, de manera privilegiada, algunos de los más temibles poderes. "El discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él, revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. (...) ...el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse".La primera necesidad para introducir el tema del discurso tenía que ver con el lugar del sujeto. Otra necesidad para la conformación de una teoría del discurso se hace eco de las deficiencias notorias del análisis de contenido, investigación que no ha podido trascender el nivel de la recolección y clasificación de elementos, sin conseguir aportar cuestiones más de fondo. La lingüística entonces se encuentra limitada cuando es requerida para intervenir en aquellas unidades mayores - como es el caso de las oraciones o de conjuntos de estas - y en los que la interrogación sobre el sujeto hablante parece ser decisiva.El enfoque estructural ha producido un deslizamiento en la concepción del texto, que Michel Foucault ha señalado en la feliz expresión de "monumento". Los documentos han dejado de serlo. "Ya no se atraviesa el lenguaje para atrapar su sentido, despojándolo de los accidentes históricos, que lo han vuelto opaco, sino que se busca despejar sus condiciones de posibilidad para explicar su funcionamiento, con la ayuda de teorías de la lengua, del inconsciente, de los discursos, de la ideología, etc., sistemáticamente articuladas" (Maingueneau, 1980:14). Esta incorporación de varios marcos teóricos no deja de inquietar a los lingüistas, para quienes permanece la pregunta por aquello que es de la incumbencia de la lingüística en un discurso y qué no lo es. Chomsky por su parte se distancia de la concepción de la lengua como un depósito de signos, enfatizando el aspecto de la creatividad en la construcción de las oraciones por parte de los sujetos hablantes.Selecciono y sintetizo - en función del interés de este trabajo? el esquema de Maingueneau (1980:16), para quien discurso puede tener algunas de las siguientes acepciones.
1. Sinónimo de habla en la propuesta saussureana.2. Como una unidad lingüística superior a la oración: un enunciado.3. El discurso está integrado al análisis lingüístico ya que incluye el conjunto de reglas de encadenamiento que componen el enunciado.
4. Para Benveniste, discurso hay que entenderlo en su extensión más amplia: toda enunciación que supone un hablante y un oyente, y en el primero, la intención de influir de alguna manera en el otro.
Dado que el interés que nos convoca tiene que ver con interrogarse acerca de la teoría de la lectura, de la teoría de la producción de sentido y no en especial de profundizar en las complejidades de la definición de la noción de discurso, es pertinente mostrar que la noción de discurso va cambiando en función de la teoría de la lectura que es considerada. En efecto, en tanto se aborda un texto desde un conjunto de mecanismos particulares para producir sentido, la cantidad de elementos y las relaciones que estos guardan entre sí, van a ser considerados de diferentes modos según el particular enfoque que suponga la concepción de la producción de sentido en cada caso.Así, "un discurso no es, pues, una realidad evidente, un objeto concreto ofrecido a la intuición, sino el resultado de una construcción. (...) No hay que oponer, por tanto., un hipotético lenguaje libre, que sería "natural", sin ninguna restricción, y enunciados sometidos a diferentes restricciones que serían discursos: habrá que considerar el discurso mas bien como el resultado de la articulación de una pluralidad más o menos grande de estructuraciones trasoracionales, en función de las condiciones de producción" (Mangueneau 1980:21) Por tanto, es lícito entonces, plantearse el tema desde el ángulo opuesto, es decir ¿cuál es la concepción de discurso que subyace a cada teoría de la lectura considerada? Este trabajo de elucidación quedará, en su momento a cargo del lector, si bien se mostrarán las características de su recorrido.Se trata entonces de visualizar cuáles son estos métodos y estas formas para producir sentido.
2. Teorías de la lectura
2.1. La lectura literal
El primer tipo de lectura posible de un discurso, es la llamada lectura literal, lo cual supone que el sentido está en la literalidad del texto. Dicho de otra manera, leo un texto y su sentido está en la extensión de lo que dice. No hay nada mas allá que eso, es decir, el sentido se deduce transparentemente de lo que el texto refleja. El sentido se agota en los límites de la literalidad. Creo eso que leo, no hay nada más allá de eso que se dice. Se trata de una forma de leer bastante ingenua, "confiada", porque el lector se queda "pegado" al observable. Entiende que allí esta todo lo que hay que decir.Este enfoque sostiene que cada texto tiene un sólo sentido - aquel que se muestra - y se agota allí mismo, en tanto la producción de sentido está determinada por la materialidad de la letra. El sentido se produce en torno a un diccionario? establecido tras cierto consenso social - que va mostrando el significado de cada término. Cada término tiene un significado independiente de los otros del conjunto, se trata de una sumatoria de significados. Conociendo el significado de cada término se produce, por tanto, el sentido final del mismo.
2.2 La lectura cabalística
El segundo método de lectura de discurso proviene de la tradición talmúdica, la cual rescata en los textos bíblicos una pregunta clave que cruza el problema del sentido. ¿Cómo se sabe si en un determinado discurso está presente la palabra divina? ¿Cómo puedo discernir el discurso de los mortales del discurso de Dios?. Para acatar los mandamientos divinos tengo que poder identificar en base a indicios, la presencia de Dios mismo. Esto supone poder diferenciar o mejor dicho identificar con precisión aquellos indicios - que han sido previamente puestos en mano de los hombres por Dios, para que el hombre operando con dicho código, pueda aportar el sentido adicional que Dios introduce en el texto.No se trata de que todo el pueblo esté en condiciones de poder identificar los indicios de la palabra divina. Se trata de un trabajo preciso, complejo, meticuloso de decodificación que queda en manos de un especialista.La pregunta tiene que ver con la posibilidad de identificar el discurso sagrado. Este es el problema que tenían los hebreos. La tradición talmúdica construye lo que se ha llamado la lectura cabalística. La lectura cabalística opera de la siguiente manera: hay indicios en el discurso, hay señales en el discurso que se relacionan con un código ajeno al discurso, que sostiene en dicho código sentidos adicionales. Se genera así a partir de esta tradición talmúdica el especialista en la lectura, todos leen, pero hay sólo algunos que porque han estudiado y se han preparado, pueden leer las señales de la presencia divina en el discurso. No todos pueden leer el mensaje de Dios, únicamente aquellos que manejan el código. Recurren al código para descifrar, producir el sentido divino regresando del código con una
suerte de interpretación, porque interpretación casualmente en este sentido, es aportar un nuevo sentido.Veamos un ejemplo: el número 7 no es en el Antiguo Testamento igual al número 6 o al número 8. Es decir, no es un número más; el número 7 es un número cabalístico, por tanto tiene un sentido especial, allí esta presente la palabra divina, lo sagrado. Entonces hay que saber, que si se está leyendo un discurso y aparece el 7 no es lo mismo que si aparece el 8 o cualquier otro, hay que ir al código para ver lo que éste dice, y el código entonces va ha decir que el 7 es un número especial, donde la palabra divina aparece expresada. Es el indicio que legitima otro sentido.Cuando José escucha de boca del Faraón el famoso sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, entiende que este es un mensaje de Dios, porque aparece el 7 ahí y entonces piensa; "esto es un aviso". Lo que José hace no lo hace nadie más, porque la tradición dice que el Faraón le había preguntado a toda persona con la cual se había cruzado cuál era el sentido de su sueño y nadie supo decirle qué quería decir eso. Resulta que José en base a este código, adjudica un nuevo sentido, es decir, produce el sentido de este sueño, de este discurso, a partir de lo que él sabe sobre el código.Por tanto estamos en condición de precisar que este tipo de lectura introduce una serie de complejidades en la teoría de la lectura misma.En primer lugar, produce el lugar del especialista en interpretación, es decir aparece acá reflejada la relación poder-saber, el que sabe tiene poder, porque puede interpretar; es el que finalmente dice cuál es el sentido del texto. En segundo lugar, la producción de sentido se produce desde afuera del discurso mismo, es decir, hay algo adicional, hay algo que hay que agregarle al discurso inicial para que tenga su sentido y esto que se le agrega no es cualquier cosa, está previamente establecido. Dicho de otra manera, hay una relación biunívoca entre las señales que aparecen en el discurso y los elementos del código que dicen qué es lo que significa la señal; hay que tener un código donde pueda buscar la señal para averiguar cuál es el significado.El lector puede encontrar libros así. Se puede adquirir un libro que dice, por ejemplo, "Descubra el sentido de sus sueños". Dichos libros están escritos con esta equivalencia: si se busca, por ejemplo, "conejo", puede decir: "embarazo". El lector entonces puede construir el sentido de su discurso a partir de este instrumento adicional. Hay otros sistemas populares que funcionan así, por ejemplo, los horóscopos, el tarot. Habría que ver si los códigos jurídicos no funcionan también así: a modo de ejemplo, hacen una diferencia entre robo y hurto, que no es una diferencia que el lenguaje popular establezca de manera tajante. Pues bien, las penalidades en cada caso son claramente diferentes. Porque la ley debe ser interpretada, no alcanza con el sentido literal que es de carácter general, hay que tomar en cuenta una serie de cuestiones adicionales, las que están codificadas. El juez que interpreta le ley tiene a su vez sus normas y sus límites para interpretarla, no puede decidir cualquier cosa la interpretación tiene un límite, casualmente para evitar la "arbitrariedad".O sea que otro aspecto clave de la lectura cabalística es que es una lectura cerrada. Es más rica que la lectura literal, las posibilidades de interpretación son amplias - todo lo amplio que sea el código - y sin embargo, tiene su límite. Aporta sentidos adicionales pero el sistema funciona como sistema cerrado, en un momento se agota, porque se agotó el código de referencia.Esto nos muestra que los sistemas de interpretación como el literal y el cabalístico existen en la actualidad y son utilizados a diario por contingentes más o menos numerosos de personas. Retornando a la pregunta planteada en el inicio se puede mostrar que el término discurso varia en su contenido, cuando se trabaja con la lectura literal o cuando se hace con la lectura cabalística. Si el tipo de lectura se ve ampliado en cuanto a su producción de sentido, ello es posible porque se supone una idea de discurso absolutamente diferente en un caso y otro. Para la lectura cabalística se incorpora a la noción de discurso el código que a pesar de no pertenecer al habla, sí lo hace a la lengua.Se toman en consideración, por tanto, elementos adicionales al texto que son los que enriquecen el proceso en la vía de la producción de sentido. Por ello se afirmó en su momento que toda teoría de producción de sentido supone necesariamente un referente teórico (explícito o implícito) acerca del discurso mismo.
2.3. La lectura sintomal
Dice Hornstein (1973:99): Definimos la lectura sintomal, como una práctica productiva que intenta circunscribir la problemática en la cual está instalado un texto. La literal, en cambio, considera a cada elemento como autónomo y no lo relaciona con el conjunto del discurso. En la lectura sintomal el texto visible remonta a un sistema simbólico (la problemática) del cual es efecto y a partir del cual se vuelve inteligible".La lectura sintomal parte de la idea de que el discurso no es uniforme, es decir, si el discurso no es uniforme es porque hay elementos en dicho discurso que tienen valores distintos para
el proceso de producción de sentido. No estamos en presencia de un texto parejo, sino ante un texto donde hay elementos relevantes, significativos, hay otros elementos que son obviamente simples sin mayor trascendencia. Se trata de ver y de separar el grano de la paja, ya que en el discurso viene "todo mezclado". Hay que poder identificar los síntomas para establecer los sentidos adicionales y enriquecedores. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de producción de síntomas?Hay allí dos mecanismos que intervienen en su producción:El primer mecanismo es el del desplazamiento, que significa que el sentido puede no estar donde lo veo. El sentido puede estar en otro lado, por lo que tengo que estar atento a que tal vez lo insignificante puede ser lo más importante, y el detalle secundario puede echar luz sobre el sentido de la totalidad.Veamos un ejemplo de la vida cotidiana. Supongamos una persona que sufre la pérdida de un familiar cercano, pero resulta que no muestra su pena, funciona como si no hubiese ocurrido nada, como si la muerte hubiese sucedido en alguien que carece por completo de cercanía afectiva con él. Tiempo después esa persona va caminando por la calle y ve un gato muerto y entonces se pone a llorar desconsoladamente. No es el gato de él es un gato absolutamente desconocido, esta muerto hace tres días porque lo pisó un auto pero se pone a llorar por el gato muerto. Resulta que no sintió nada cuando falleció el familiar cercano, pero sí aparece la pena ante un hecho cotidiano e inesperado.Esto es lo que se llama desplazamiento, la pena y la tristeza no aparece donde tiene que estar, aparece en otro lado, aparece en un objeto totalmente insignificante, no es porque la vida del gato sea insignificante pero no tiene la significación para la persona que el familiar cercano tiene. Uno tiene que hacerse la pregunta acerca de qué es lo que esta allí que no corresponde que este allí, qué es lo que tendría que estar en otro lado. Este es el mecanismo del desplazamiento, las cosas aparecen en otro lugar, por lo tanto, para producir sentido hay que restituirlas al lugar "original", es decir, no es que la persona sea insensible, sino que tiene dificultades para conectar su tristeza con la persona fallecida.El mecanismo de desplazamiento posibilita el segundo mecanismo. Supónganse que varios sentidos se desplazan sobre un mismo elemento, entonces este elemento agruparía múltiples sentidos y este es el mecanismo de la condensación. La condensación nos dice que hay elementos del discurso que concentran diversos sentidos, porque están presentes todos allí. Este mecanismo de condensación muestra que hay elementos del discurso que tienen distinta "valencia" comparativamente con otros, que podrían aparecer lisa y llanamente sin agrupar en sí mismos diversos sentidos. Un elemento que reúne varios sentidos se constituye también en un síntoma del discurso ya que se convierte en un lugar privilegiado para producir sentido.Resumiendo, se ha mostrado que al discurso no necesariamente hay que leerlo de manera pareja, considerando a todos los elementos por igual. La lectura sintomal engloba y supera a la lectura cabalística ya que la señal cabalística puede aparecer como un síntoma.La lectura sintomal pretende identificar estos síntomas que son los que van a aportar los sentidos adicionales, van a enriquecer la lectura del texto. Esta producción de sentido pudiera en algún caso extremo producir un sentido que destruye el sentido literal del texto. Se trata de un caso extremo de desplazamiento. Tanto se desplazó que lo negativo constituye lo afirmativo.El caso de la idiosincrasia política mexicana puede muy bien ilustrar esta situación. En una época de incremento de precios de manera periódica, siempre aparecía en los medios algún ministro de Estado para afirmar rotundamente que esta semana "No va a subir la gasolina". Al escuchar dicha negación, todos los automovilistas rápidamente se desplazaban a las bombas de bencina a llenar el tanque, generando atochamiento y largas colas en las calles. La sabiduría popular había establecido que una negación espontánea de tal magnitud suponía casualmente lo contrario, hecho que ocurría al día siguiente: subía el costo de la bencina. La población astutamente realizaba entonces una lectura sintomal, lo cual no solamente desmantelaba el desplazamiento sino que además reaccionaba operativamente ante la certeza del nuevo sentido producido y de las medidas económicas que se adoptarían.Lo que la población en el ejemplo anterior realizó fue "analizar" el síntoma; vale decir, desarmar el desplazamiento y la condensación construida en el discurso. Porque analizar es justamente eso, descomponer una totalidad en sus partes, en sus unidades haciendo visible aquello que está (¿oculto?) allí presente a través del mecanismo de condensación o desplazamiento. Análisis químico es poner de manifiesto la composición de una sustancia, análisis matemático es despejar el valor de la incógnita, análisis del discurso es desmantelar el síntoma. El síntoma es un lugar "privilegiado" para ingresar al discurso y producir sentido. Hay elementos del discurso que no necesariamente aportan más allá de lo literal, pero nunca se sabe ya que como se señaló anteriormente un detalle insignificante puede ser un lugar de desplazamiento muy significativo. El síntoma acerca a una estrategia para producir sentido, abre un camino, indica por dónde iniciar el "abordaje".
Hay varias diferencias entre la lectura sintomal y la lectura cabalística que es conveniente precisar:1.- El discurso es permanentemente abierto en cuanto a la producción de sentido; dicho de otra manera, siempre puedo encontrar un nuevo desplazamiento, o un nuevo lugar de condensaciones y obtener algún sentido adicional. Por lo tanto, el discurso nunca se agota, puedo seguir produciendo sentido hasta el infinito. En el sistema cabalístico no es posible porque el elemento cabalístico aparecía con toda precisión determinado por el código, entonces el discurso queda finalmente cerrado. Siempre voy a poder encontrar un síntoma o un nuevo síntoma que me aporte por condensación y por desplazamiento un sentido adicional que no había tomado en cuenta en ese momento. Por lo tanto, estamos ahora en presencia de un método de interpretación de discurso abierto.2.- En segundo lugar la producción de sentido no tiene que ver con un código externo al discurso, sino que la producción de sentido se realiza a partir, de la propia lógica del discurso, es decir, no se puede ir afuera del discurso para ver cuáles son lo nuevos sentidos que puede aportar, sino que tengo que analizar al interior del discurso, en su propia lógica, en su propia coherencia, cuáles son los elementos que se han desplazado. El desplazamiento genera que tenga que trabajar con el mismo discurso para producir sentido. Producir discurso a partir del discurso mismo, producir sentido del discurso mismo no a partir de ocurrencias externas sino en coherencia con los límites del propio texto. Acá hay un problema ético a destacar: el sentido tiene que surgir del propio discurso, porque de lo contrario se termina imponiendo, colonizando, introduciendo sentidos que no son propios.Se elimina automáticamente la figura del que sabe interpretar, porque aquel que está ajeno al discurso no sabe. Si el sentido hay que producirlo a partir del discurso mismo es solamente aquel que produjo el discurso quien está en condiciones de poder producir sentido. Más allá, solamente se producen hipótesis.Se disuelve esta figura que aparece con la lectura cabalística de aquel que sabe sobre el sentido, porque es poseedor del código, el que sabe es el dueño del código. En este caso no hay código y además el sentido se produce a nivel interno no desde afuera, entonces el otro por definición no sabe, porque el único que sabe es el que construyó el discurso.3.- Un tercer elemento a tomar en cuenta: en la lectura cabalística hay un problema de verdad, porque el problema es que la verdad es divina entonces si tengo el código, interpreto y aporto al discurso el sentido que es verdadero ya que es la palabra de Dios. Si tengo un texto que sé que tiene sentidos adicionales, necesito de este código a los efectos de aportar el sentido adicional, pero el sentido adicional queda limitado al código; podrá ser muy amplio el código, pero igual esta limitado. Por lo tanto, en la medida en que aporto el sentido del código se cerro la posibilidad de interpretación y se finaliza con la producción de sentido. El resultado es el discurso oficial interpretado, la interpretación oficial. El discurso es cerrado y por lo tanto es verdadero, es verdadero porque lo hace aquella persona especializada en el código, entonces eso es verdad porque esa es la palabra de Dios.Ahora bien, en la lectura sintomal vimos que no hay verdad posible exterior porque no hay nadie de afuera que puede decir esto es verdad, porque todo lo que una persona de afuera del discurso puede producir son hipótesis. Las hipótesis no producen verdades, las hipótesis son para ser trabajadas confirmadas o desechadas. Entonces la "verdad" la va a producir solamente la persona que produce el discurso, o sea la persona que produjo el discurso que va a decir esta hipótesis es cierta, esto es verdad. Pero resulta que como el desplazamiento y la condensación pueden seguir produciendo "n" sentidos adicionales, la verdad que se produce es absolutamente transitoria, porque luego puedo descubrir otros lugares de condensación y otros mecanismos de desplazamiento que me hagan producir un nuevo sentido sobre lo que hice antes con el mismo discurso. Lo que ayer era verdad hoy ya no lo es, hoy hay otra verdad. Siempre voy a poder producir un nuevo sentido, permanentemente, ya que la producción es abierta. Freud dice que un sueño tiene un ombligo que lo ata al infinito, o sea, que a través de un sueño yo puedo seguir trabajando y produciendo sentido eternamente, mientras la persona viva.Por tanto, en términos absolutos desaparece la exigencia de la verdad, la verdad es algo absolutamente contingente no es La Verdad, definitiva y eterna.4 .- En el trabajo citado, Hornstein hace notar que a diferencia de la lectura literal en la cual los diversos elementos del texto son interpretados de manera aislada ?ya que cada uno posee un significado estricto- en la lectura sintomal hay un abordaje global del texto que supone estudiar las interrelaciones entre los diversos elementos que lo componen para poder precisar casualmente cuales son los elementos identificados como síntomas, al menos en una primera instancia. De igual modo, en la lectura cabalística también está presente la necesidad de identificar elementos pero el caso es que su lectura sólo será posible en virtud del código exterior. En la lectura sintomal es el propio sistema de relaciones que configurará la red sobre la que será posible ir produciendo sentido. Esta red está construida en torno a la problemática que centra el discurso y en tal sentido se constituye en un sistema simbólico que hace posible la interpretación.
Como se puede apreciar, la noción de discurso para el caso de la lectura sintomal es profundamente compleja ya que no solamente lo dicho constituye el discurso (como en la lectura literal), no solamente se amplía con la inclusión del código (como en el caso de la lectura cabalística) sino que aspectos del contexto, de la acción y del sujeto productor del discurso se interrelacionan para crear el discurso. El discurso involucra al enunciante ya que muestra cómo dicho discurso es la manera particular de relación entre el enunciante y el medio, de lo que el texto producido es copia fiel.
3. Algunas conclusiones y efectos
En los apartados anteriores se dio cuenta de lo que constituye un discurso así como la trascendencia que tales conceptualizaciones tienen en el espacio del pensamiento. Se trata de los alcances de estos desarrollos en el entendido de que buena parte de lo que se produce por los humanos son discursos. Discurso no es solamente lo que dicen los políticos, los grupos sociales, las instituciones, las personas, también la ciencia produce discurso.Además, se desarrollaron las diversas teorías para la producción de sentido (literal, cabalística y sintomal) mostrando de qué manera se va ampliando la aproximación a los discursos, cómo es que una teoría engloba a la anterior y la redefine superándola, en lo que a la producción de sentido se refiere.Se podría decir que por lo menos en dos rubros específicos las presentes reflexiones tienen repercusiones.El primero de esos rubros es el campo de la psicología misma. Los primeros interpelados son las diversas corrientes psicológicas cuya reacción ha sido naturalmente tapar el sol con el dedo. En un artículo anterior (H. Foladori 2001) se reflexionaba acerca de las formas de comparar las diversas psicologías. Interesa ahora pensar el problema desde la noción de discurso de cada corriente y desde la teoría de la lectura que cada una abraza.Si el psicoanálisis ha trascendido en la historia no es porque se haya presentado como una psicología más que aborda con eficacia los problemas de la psicopatología, de la salud mental de los humanos. No se trata de presentar otra psicología clínica, ni siquiera la mejor de las clínicas. Que quede claro que no se pretende desautorizar la clínica en sí, tan solo situarla en su justo lugar. Se ha confundido el problema de la profesionalización del psicoanálisis (el problema de la práctica psicoanalítica como clínica, como teoría de la cura) con el problema de la esencia de la propuesta freudiana en su sentido más creativo que se define en fundamentar y teorizar acerca de una propuesta de interrogación de todos los discursos existentes y sus mecanismos internos de producción de sentido. Se podría decir que el espacio de la clínica psicoanalítica es el lugar indicado para aprender a leer discursos, para aprender a producir sentido.Es casualmente por ello por lo que el psicoanálisis ha trascendido como ninguna otra "psicología" lo ha podido hacer, ya que puede formular hipótesis y opiniones, aparte de las consideraciones sobre temas psicológicos, sobre los fenómenos culturales, sociales, políticos, deportivos, religiosos, económicos, etc.Pero esto supone que incluso el psicoanálisis ha trascendido a las psicologías, ya que se ubica en un lugar meta. Está mas allá de la psicología, ha "legislados" para todos los discursos los que se ven interpelados. Cierta vez le preguntaron a Freud que opinaba de la filosofía (del discurso filosófico). Contestó que eso era irrelevante, lo interesante era ver que pensaba la filosofía del psicoanálisis. Dicho de otro modo, qué hace ahora la filosofía (y por ende, todas las disciplinas) con la propuesta del psicoanálisis. Se abren preguntas acerca de la constitución misma de la ciencia, sobre la filosofía, sobre el problema del sujeto, de la sociedad, del poder, sobre los mecanismos del aprendizaje, sobre la producción artística, sobre las pasiones de los hombres y sobre el funcionamiento de la familia, por citar solamente una gama muy reducida de problemáticas.Por tanto, es posible interrogar a las diversas disciplinas, por ejemplo de las ciencias sociales, no acerca de qué tipo de discurso producen sino acerca de la teoría de la lectura con la que opera, cuando a su vez trabajan con los discursos de los humanos. Porque con alguna teoría operan, se encuentre ésta explicitada o no. No es posible desmarcarse y suponerse ajeno a estos sistemas de producción de sentido. No hay neutralidad posible ni extra territorialidad.En la medida en que se ha creado una teoría de análisis de discurso, todos los discursos son pasibles de ser interpelados en dicho sentido. No está prohibido formular hipótesis, las que según el caso se podrán verificar o no.Y todo esto ocurre en tanto se funda la lectura sintomal en un texto clave que se publica en 1900, bajo el título la Interpretación de los Sueños.
Horacio [email protected] Texto publicado originalmente en www.psicologiagrupal.cl
Bibliografía
* Benveniste,Emile (1970) El aparato formal de la enunciación, Problemas de lingüística general II, S. XXI, México D.F., 1979* de Saussure, Ferdinand,(1922) Curso de lingüística general, Nuevomar, México,D.F. 1989* Foladori, Horacio (2001) ¿Qué psicología elegir?. Algunos problemas epistemológicos, Polis Nº1, Universidad Bolivariana.* Foucault, Michel (1969) ¿Qué es un autor? Revista DIALECTICA Nº, U.A.P, Puebla, 19* Foucault, Michel (1970) El orden del discurso, Representaciones Editoriales S.A., México D.F., 1983* Freud, Sigmund (1900) La interpretación de los sueños, Obras Completas T. IV y V Amorrotu, B.A., 1976* Hornstein, Bernardo L., Teoría de las ideologías y psicoanálisis, Ed. Kargieman, B.A.,* Maingueneau, Dominique (1980) Introducción a los métodos de análisis de discurso, Hachette, B.A.Mayo 2002
Informe de lectura (1)Carlos Basch y Ricardo Bruno
En 1943 sale en Buenos Aires el primer número de una revista psicoanalítica en lengua castellana. Es la REV. DE PSICOANÁLISIS de una APA recién fundada. Trae trabajos de Garma y de Cárcamo, y traducciones de Alexander y Melanie Klein.El autor recalca que está escribiendo “sin gala de erudición” (p. 61). El pionero, en tanto tal, no es lacio. Es rudo, recio, un tanto tosco. Tiene una gran tarea entre manos. Y la desarrollará de modo tal que llegará a ser el jefe del psicoanálisis en la Argentina. Y como en 1943 le habla a gente bisoña, quizá lo más analítico sea crear la transferencia positiva hacia el Movimiento, dejando para después los disensos internos. Por eso discrepa con Freud sin explicitar que discrepa. (Más aún, Freud es apenas mencionado.)Hace ya algunos años que un pequeño grupo (Rascovsky, Pichon y otros) bucean sistemáticamente en Freud. Pero la autorización ha llegado de Europa y se confirmará desde EE.UU. Garma explica el psicoanálisis. Y se dirige a “psicólogos (2) y psiquiatras”. El texto se titula, a lo Freud, El método psicoanalítico de interpretación de los sueños. Introducción a la psicología onírica.Garma considera que el análisis de los sueños es la llave maestra para entender el psicoanálisis, y quizá por ello, a lo Freud, hay muchos ejemplos de sueños. Uno de ellos acapara la atención del pionero: el de los servicios de amor.
Tres analistas para un mismo sueño
Una vez una mujer de 50 años tuvo un sueño y se lo contó a otra mujer, su analista. Dos veces Freud contó ese sueño. Garma volvió a contarlo para los argentinos. La historia es la siguiente. 1915, Viena. La Internat. Zeitscher. f. aertzl. Psychoanalyse –revista teórica del movimiento– tiene una sección donde se consignan sueños con pocos comentarios. La analista vienesa von Hug-Hellmut comunica allí el de la señora de 50 años. Ese mismo año de 1915 Freud transcribe el sueño textual e íntegramente en una nota al pie de La interpretación... y consigna de dónde lo toma. Al año siguiente, en la 9ª conferencia, Freud vuelve a transcribir el sueño de los servicios de amor. En 1943, Garma lo reproduce en su primer escrito. argentino. No transcribe la traducción de López-Ballesteros sino que traduce él mismo.
Observemos las diferencias.
LUIS LÓPEZ-BALLESTEROS ÁNGEL GARMALa señora entra al hospital militar N. y
manifiesta al centinela que desea hablar al médico director (al que da un nombre desconocido) para ofrecerle sus servicios en el hospital.
Va a un hospital militar y dice al sargento de guardia que desea hablar con el comandante médico, pues quisiera realizar un servicio en este hospital.
Al decir esto acentúa la palabra “servicios” de tal manera, que el centinela comprende en seguida que se trata de “servicios de amor”. Viendo que es una señora de edad, la deja pasar después de alguna vacilación;
Al pronunciar la palabra “servicio” lo hace de modo que el sargento se dé cuenta de que se trata de un “servicio amoroso”. Antes de dejarla pasar, el sargento titubea un poco, pues ella ya es una mujer de edad y, por lo tanto, no apta para servicios amorosos. (3)
pero, en lugar de llegar al despacho del médico director, entra en una gran habitación sombría, en la que se hallan varios oficiales y médicos militares, sentados o de pie, en derredor de una larga mesa.
Entra, pero en vez de ir al sitio donde está el comandante médico, llega a una habitación (4) con muchos oficiales y médicos militares. (5)
La señora comunica su oferta a un médico, que la comprende desde las primeras palabras. He aquí el texto de las mismas, tal y como la señora las pronunció en su sueño: “Yo y muchas otras mujeres, casadas y solteras, de Viena, estamos dispuestas con todo militar, sea oficial o soldado... Tras de estas palabras, oye (siempre en sueños) un murmullo; pero la expresión, en parte confusa y en parte maliciosa, que se pinta en los ros-tros de los oficiales le prueba que los circunstantes comprenden muy bien lo que quiere decir.
Explica su deseo al capitán médico; éste la comprende en pocas palabras. Ella se expresa del siguiente modo: “Yo y también muchas señoras y muchachas estamos dis-puestas a...” (Aquí la soñante no oye más que murmullos en el sueño) “con oficiales y soldados, sin distinción de grados y clases”. A pesar de los murmullos, los que están en la habitación comprenden perfectamente lo que quiere decir y ella lo nota en la cara que ponen.
La señora continúa: “Sé que nuestra decisión puede parecer un tanto singular pero es completamente seria. Al soldado no se le pregunta tampoco, en tiempos de guerra, si quiere o no morir”. A esta declaración sigue un penoso silencio. El médico mayor rodea con su brazo la cintura de la señora y le dice: “Mi querida señora; suponed que llegásemos realmente a ese punto...” (Murmullos.) La señora se liberta del brazo, aunque pensando que lo mismo da aquel que otro cualquiera, y responde: “Dios mío, yo soy una vieja y puede que jamás me encuentre ya en ese caso
Continúa diciendo: “Sé que les extraña a ustedes nuestra resolución, pero ha sido seriamente pensada. Al soldado en el campo de batalla tampoco se le pregunta si quiere morir o no”. Después de esto sigue un silencio penoso. El capitán médico le pone el brazo alrededor de la cintura y dice: “Represéntese usted, señora, el que verdaderamente se llegue a realizar, que ustedes...” (Murmullos en el sueño.) Ella retira el brazo del oficial, mientras piensa que todos los hombres son iguales, y añade: “¡Dios mío!, yo ya soy solamente una mujer vieja y tal vez conmigo no suceda nada...”
Sin embargo, habrá que organizar las cosas con cierto cuidado y tener en cuenta la edad, evitando que una mujer vieja y un muchacho joven... (Murmullos.) Sería horrible”.
(El sueño continúa.) (6)
El médico mayor: “La comprendo a usted perfectamente”. Algunos oficiales, entre los cuales se halla uno que le había hecho la corte en su juventud, se echan a reir y la señora expresa su deseo de ser conducida ante el médico director, al que conoce, con el fin de poner en claro todo aquello; pero advierte sorprendida, que ignora el nombre de dicho médico. Sin embargo, aquel otro al que se ha dirigido anteriormente le muestra, con gran cortesía y respeto, una escalera de hierro, estrecha y en espiral, que conduce a los pisos superiores, y le indica que suba hasta el segundo. Mientras sube, oye decir a un oficial: “Es una decisión colosal. Sea joven o vieja la mujer que se trate, a mi no puede por menos de inspirarme respeto”.
Con la conciencia de cumplir un deber, asciende la señora por una escalera interminable.
Como podemos apreciar, se ha perdido en las manos de Garma lo que la soñante “umbilica” en lo interminable de una escalera.
Hacer inconsistir la sencillez
El estilo sencillo de Garma sin duda es eficaz para transmitir el psicoanálisis”. Sólo que no es seguro que ello se deba a su sencillez. Es que no dejamos de constatar espacios porosos, articulaciones más o menos inconsistentes: entre las mismas afirmaciones del autor, y entre
éstas y las de Freud (así como las hay entre diferentes afirmaciones del mismo Freud o de cualquier otro autor que se precie). Es nuestro parecer, en todo caso, que si el texto de Garma transmite es a pesar de su sencillez y no gracias a ella.
“El psicoanálisis ha demostrado en el origen de todo sueño un deseo insatisfecho que desea realizarse” (p. 39). “Los deseos que originan los sueños son aquellos que en estado de vigilia se hallan reprimidos por el yo del sujeto debido a que, en cierto modo, resultan desa-gradables a su personalidad moral” (p. 40). “Pero el yo necesita dormir. Tiene pues que resolver el dilema [...] y lo realiza del siguiente modo: influyendo en la elaboración de los sueños para que el deseo que se satisface en ellos aparezca no como realmente es, sino enmascarado” (p. 41). “[...] hemos de ocuparnos ahora de la representación simbólica, por la cual un objeto o un acto no aparecen en el sueño tal como son, sino representados mediante símbolos” [...].
“No como realmente es...” “No tales como son...” Si nos atenemos a lo escrito, para Garma el deseo tiene un estatuto óntico preciso. El deseo es. Y si es, tendrá un lugar, estará detrás (o debajo) de la representación simbólica. Será des-velable, des-ocultable, más que interpretable. Una tarea difícil, a lo sumo, pero posible. Es, está en algún lugar. Por eso en el sueño de la cincuentona, allí donde Freud deja murmurar a los murmullos, Garma llena la línea de puntos. Sencillamente, afirma: “El sueño es comprensible” (p. 42). El sueño parece no tener secretos, no tener ombligo. “El deseo que le da origen es un deseo genital” (p. 42).
Ahora bien, no es menos cierto que finalmente se admite que la soñante sueña.
“El psicoanálisis ha demostrado en el origen de todo sueño un deseo insatisfecho que desea realizarse” (p. 39). El texto más allá de su autor abre aquí —post-Freud, pre-Lacan— una pregunta sin duda inquietante: ¿qué quiere decir “realización” del deseo?
El deseo desea, y no es tautología. Hay en él algo inacabado que lo hace abismarse en su fundamento. Algo que aspira a ser realizándose en las palabras, a partir de representaciones entresacadas por el análisis del relato del sueño. Sólo en esta dimensión simbólica se realiza el deseo. Sin ella, no es. Pero para soportar que el deseo se realice en lo simbólico, (para soportar la transferencia) la teoría tiene que soportar también que algo reste a la comprensión.
Sabemos que con el paso de los años y de las reformulaciones, Garma llegaría a caracterizar al sueño, más que como cumplimiento de deseos, como repetición, enmascarada, de situaciones traumáticas: en todo caso, de satisfacciones masoquistas al servicio de un su-peryó engañoso. Dejaría establecida así su relación insoslayable con lo traumático, pero al alto costo de perder de vista la inherencia del trauma en el deseo mismo. Sin poder ubicar la problemática del deseo en su articulación con el fantasma y su núcleo masoquista, arrastrada por una lectura excesivamente plana del último dualismo pulsional freudiano (como antagonismo de principios opuestos y simétricos), la perspectiva del “seudocumplimiento de deseos que enmascara maníacamente un más profundo sometimiento a las situaciones traumáticas y a los castigos del superyó” terminaría por convertirse en la contraparte -a menudo, crudamente ideológica- de la también crudamente ideológica lectura kleiniana de la “voracidad de los instintos”.
Es que si ónticamente el deseo no es del todo representable en la interminable escala de su umbilicación, entonces para que el deseo sea (para que haya sido, según su fenomenización historizante en la cura) se requiere de su articulación por la escucha, que localiza su emergencia recortándola del decir analizante, como interpretación.Resulta así que sólo mediante el trabajo de análisis sobre lo traumático puede advenir el deseo, allí “donde lo traumático era”. Si el deseo desea realizarse debemos convenir en que esta realización sólo resulta de la lectura del deseo allí donde antes de la cura había eso traumático, umbilicado en la neurosis.
Y a propósito de la transmisión... ¿acaso se transmite del todo intencionalmente? ¿Qué otra cosa, si no el deseo, puede transmitirse (en la clínica, en la docencia, en la vida diaria)? Los ideales, la voluntad o los propósitos pueden proclamarse, enseñarse, e incluso eventualmente, imponerse. Pero no pueden transmitirse, al menos en el sentido que intentamos aquí subrayar. Les falta para eso –si se nos permite el término– la “eficacia patógena” inducida por la repetición de lo que les falta. Por cierto que cuando eso faltante que los habita se transmite, no es como mero vacío de representaciones, sino como agujero que el recorrido de lectura por sus accidentes sintomáticos va cavando desde sus bordes
significantes. Hasta es posible que no otra cosa diga, más allá de la intencionalidad de sus dichos, el decir de Garma. Recordemos: “el psicoanálisis demuestra un deseo insatisfecho que desea realizarse”. Insistamos: entre el deseo y su deseada realización transcurre el análisis con su lectura, orillando (ni más ni menos) murmullos del deseo, umbilicados en la interminable escalera de un saber no sabido.
Cerrando este texto, dejándolo en sombras
En 1925 (7) Freud escribe que incluso en niños de 4-5 años se encuentran ya sueños desfigu-rados, sueños que requieren interpretación, sueños que requieren... No podrá decírnoslo hasta el capítulo VII. Mientras tanto, en el IV, leemos que allí donde el deseo es incognoscible es que no puede expresarse sino desfigurado. Ahora bien, siendo la desfiguración (8) el modo por excelencia del trabajo del sueño, su resultado no es expresión elocuente salvo trabajosamente, de vuelta de los desvíos retóricos en que lo encamina la transferencia.
El ombligo del sueño –dice Freud– es un lugar que, incluso en los sueños mejor interpretados, debe dejarse en sombras porque de él arranca una madeja de pensamientos oníricos que no se deja desenredar. Y claro, no es un fracaso del análisis sino un logro hacer marca de ese punto que la modalización lacaniana articula como real imposible para toda aprehensión simbólica.
Y aquí, la herencia de este texto, las distintas apropiaciones, los distintos herederos.
Notas
(1) Hace ya bastante, en 1985, los autores de este informe se propusieron ir leyendo los primeros textos psicoanalíticos que se publicaron en la Argentina y escribir sobre esa experiencia. De Marie Langer, de Pichon, de Garma eligieron arbitrariamente un texto, sólo uno. En el caso de Garma, uno de 1943, titulado “El método psicoanalítico de interpretación de los sueños. Introducción a la psicología onírica”. (2) En rigor, psicólogos no hubo hasta 1960.(3) En negritas, el agregado de Garma.(4) Para Freud —como surge del cotejo— no se trata de cualquier habitación sino de una habitación sombría. (Importancia de los adjetivos, importancia de esa parte de la oración que no corresponde a ninguna sustancia, cuando el adjetivo no sólo no está de más sino que es, por decir así, todo lo que hay). (5) “Sentados o de pie” en tanto alternativa binaria (al modo de presencia o ausencia, o pares o impares) hace serie tanto con “sea oficial o soldado”, transformado en “oficiales y soldados” en la versión de Garma, como con “joven o vieja” en el tramo final suprimido.(6) Garma avisa que el original continúa. Así y todo, ¿por qué interrumpir la transcripción precisamente aquí? Obsérvense el dejo pesimista de “no suceda nada” y la sutil seducción de “si se organizan las cosas con cierto cuidado...”(7) En algunos tramos de La interpretación... (por cierto que no en el conclusivo capítulo VII), también para Freud cumplimiento de deseo es simple realización de un anhelo preconsciente, al modo de los sueños de comodidad. Y en verdad define los sueños infantiles como “simples cumplimientos de deseos”. Pero ya en 19118 aclara que no siempre lo son.(8) Tal el género. Incluye como especies: condensación, desplazamiento, miramiento por la figurabilidad.
La concepción kleiniana del yoDaniela Romero Waldhorn
Una de las principales modificaciones que introdujo M. Klein a la teoría psicoanalítica alude a la concepción del “yo”, la cual se evidencia en el énfasis que esta autora presta a las experiencias más tempranas del ser humano.Por lo tanto, para comprender la concepción yoica dentro de la visión teórica de Melanie Klein, es necesario hacer referencia no sólo a la infancia, sino incluso a los primeros meses de vida, punto de discusión que sostienen los analistas respecto al llamado “yo”.Según Melanie Klein, desde el nacimiento ya existe un yo potencial que opera en un comienzo de manera muy rudimentaria, siendo éste capaz de sentir ansiedad, utilizar mecanismos de defensa y establecer primitivas relaciones objetales en la fantasía y en la realidad externa. Empero, se advierte que este yo primitivo y desorganizado aún no se acerca a la función yoica en el sentido de una identidad personal, por lo tanto no se parece mucho al yo integrado de un niño o al de un adulto plenamente desarrollado.De todas maneras, este yo incipiente es el que permite que el niño fantasee, y es gracias al reconocimiento de este yo potencial que Melanie Klein afirma la presencia de fantasías inconscientes desde el nacimiento. Klein modifica la connotación inicial que Freud le había adjudicado al concepto de fantasía, entendiéndola dentro de una visión estructural al referirse a las fantasías inconscientes.
De acuerdo a M. Klein, las fantasías inconscientes constituyen la expresión mental de los instintos. Ya que los instintos poseen un carácter innato, las fantasías estarían presentes desde el comienzo de la vida; por lo tanto, desde ese momento inicial, existiría un yo –aún primitivo- que es el que permite la fantasía del neonato.Este yo precario está aún muy desorganizado, es lábil y su grado de integración varía de un momento a otro. A pesar de su rudimentaria forma de operar, este yo inmaduro se ve afectado por la ansiedad provocada por la polaridad innata de sus instintos de vida y de muerte, ambos enlazados en el tipo de experiencia del niño. Asimismo, el bebé está expuesto al impacto de la realidad externa, tanto a las experiencias gratificantes como a aquellas frustrantes; éstas últimas, también motivo de ansiedad para el yo.Enfrentado a esta ansiedad, el yo semi-estructurado se escinde y proyecta fuera su parte que contiene el instinto de muerte que por naturaleza produce ansiedad en el lactante. El Tánatos es puesto en un objeto externo natural: el pecho. Éste, al contener gran parte del instinto de muerte, se vuelve amenazador para el yo, originando el sentimiento de persecución.Simultáneamente el yo opera del mismo modo respecto a la libido, estableciendo así una relación con el objeto ideal. Por lo tanto, el objeto primario, el pecho, está en esta posición disociado en dos partes, el pecho ideal (en el cual se ha proyectado el instinto de vida) y el persecutorio (en el que se proyectó el instinto de muerte).A este momento de la vida psicosexual, M. Klein le da el nombre de posición Esquizo-Paranoide. Posición, para hacer referencia a una fase del desarrollo que –a diferencia de la evolución rígida progresiva que Klein interpreta de la teoría freudiana sobre las etapas psicosexuales- nunca logra ser superada plenamente, a pesar del predominio de una posición sobre la anterior.Paranoide, ya que la ansiedad predominante es paranoide: que el objeto(s) persecutorio(s) se introducirán en el yo y avasallarán y aniquilarán tanto al objeto ideal como al yo. Esquizoide, ya que el estado del yo y consecuentemente el de sus objetos, se caracteriza por la escisión. De esa manera, las relaciones objetales establecidas sólo involucran objetos parciales, es decir, ciertos aspectos del objeto los cuales no pueden ser integrados como una sola experiencia.Gracias a estas primarias relaciones objetales, el yo es capaz de identificarse con algún elemento de lo introyectado, aludiendo al mecanismo de identificación introyectiva. En este proceso, se escinden y apartan partes del Yo y objetos internos y se los proyecta en el objeto externo, que queda entonces poseído y controlado por las partes proyectadas, e identificado con ellas. Si bien esta identificación es aún parcial y escindida, contribuye a la consolidación de la noción de sí mismo integradora.Sin embrago, hay elementos que siendo introyectados, no se convierten en fuentes de identificación para el yo, cristalizándose en una instancia interna paralela al yo que Freud llamó superyó.Es de esta manera que la estructura de la personalidad está determinada en gran parte por las fantasías más permanentes del yo sobre sí mismo y los objetos que contiene, que han sido introyectados. Esta estrecha relación entre estructura de la personalidad y fantasía inconsciente permite influir en la estructura del yo y del superyó mediante la terapia: al analizar las relaciones del yo con los objetos internos y externos (evidenciadas principalmente a través de la transferencia), y al modificar las fantasías sobre estos objetos, es que se puede influir esencialmente sobre la estructura más permanente del yo.Considerando la prevalecía de las experiencias buenas por sobre las malas, y la afirmación de Klein de que el yo siempre tiende a integrarse, es posible el paso de la posición esquizo-paranoide a aquella depresiva.A medida de que el yo se identifica con el objeto ideal, puede tolerar más fácilmente las experiencias desfavorables o sobreponerse a la ansiedad que tiende entonces a disminuir. Es así que el yo se comienza a integrar, integración que tendrá por consecuencia la percepción de objetos totales y no parciales. Reconociendo el límite entre el yo y lo externo, el yo se convierte en un yo total; así lograr establecer relaciones con objetos totales que se han integrado como fuente simultánea de lo bueno (“ideal”) y de lo malo (“persecutorio”).Es entonces cuando el niño establece una relación con su madre como objeto total. Sin embargo, ella no está siempre presente, razón por la cual el yo puede llegar a representarla. Pero, estas mismas ausencias, en el contexto de una relación amorosa con la progenitora o quien cumpla el rol de tal, movilizan impulsos destructivos no de manera paranoide, sino culposa y es cuando el niño por primera vez experimenta el desamparo.Esta nueva posición -la depresiva- posee entonces como ansiedad primordial la angustia del niño de que los propios impulsos destructivos lleguen a destruir o hayan destruido el mundo externo y el propio interno. Debido a lo último, es que las ausencias maternas se explican en virtud de un daño y/u odio del niño, sentimientos culposos hacia los cuales se orientan los instintos de destrucción.
De esa manera, surge en el niño el constante intento de reparar su culpa y restaurar el objeto dañado en su fantasía; existe entonces una nostalgia de recuperar una relación absoluta y de reencuentro con ese objeto, la madre hacia quien el niño vivencia la ambivalencia del amor-odio.Es en el contexto de la posición depresiva, de relaciones de objeto total, en el que el yo comienza a experimentar la emoción de los celos, comúnmente confundidos con la envidia.La envidia, a diferencia de los celos, es la más temprana, una de las emociones más primitivas y fundamentales que experiencia el yo. Es de carácter diádico (pre-edípica), ya que solamente requiere la participación del sujeto que envidia al objeto por alguna posesión o cualidad. Por lo tanto, puede y suele ocurrir en función de objetos parciales característicos de la posición esquizo-paranoide; de todas maneras, es posible que persista en relaciones de objeto total.En contraste con las distinciones previas, los celos se basan en el amor, siendo relaciones de tipo triangular o edípico. El objetivo es poseer al objeto amado y excluir al rival; y se experiencia necesariamente en relaciones de objeto total. Por lo contrario, el objetivo de la envidia es ser uno mismo tan bueno como el objeto, sin considerar las consecuencias, por lo que puede ser mucho más dañina.Es así que a través de la envidia el yo proyecta y externaliza el instinto de muerte en contra del objeto, con la intención de estropearlo y así suprimir la fuente de envidia.En caso de que la envidia temprana sea muy intensa, necesariamente se verá afectado el desarrollo psicosexual del yo. En estas situaciones, al atacar el objeto ideal (origen de la envidia), no es posible la escisión en un objeto ideal y uno persecutorio, separación fundamental para la posición esquizo-paranoide.Como no es posible preservar un objeto ideal por defectos de la escisión, se ve interferida la introyección del objeto ideal y consecuentemente, la identificación con él. Es entonces que surge la desesperación, luego, la incesante persecución por parte de objetos malos, y finalmente la culpa. La dificultad de introyección incrementa la envidia, entorpeciendo – a modo de un círculo vicioso- la identificación, el desenvolvimiento adecuado de la posición depresiva, el paso a la posición siguiente, y alterando la normal estructuración del yo.
Daniela Romero Waldhorn - Universidad Internacional SEK - Facultad de Psicología y Cs. De la Educación - Carrera de Psicología - Ayudantía de Psicología de la Personalidad - 1 de Julio, 2002
La identificación y su discriminación de la incorporación y la introyecciónJorge O. Winocur, Celia Buchner de Weber, Alicia I. Carrica y Stella M. Onetto de Carrica (APA)
Pretendemos abordar la identificación desde un punto de vista general y abarcativo. Vemos entonces que el concepto adquiere una significación y extensión muy amplias, porque no sólo deja de ser un proceso más entre muchos otros, sino que se constituye en lo que para nosotros es la operación psíquica por excelencia, en la base de todas las demás, y sus límites se confunden con los de la actividad psíquica total.Desde diversas perspectivas es posible acercarse a los problemas que se plantean en torno a la identificación; por ejemplo, el de su discriminación o no con respecto a la incorporación y la introyección. A partir de Freud y Abraham, posiblemente más por la influencia de este último, se ha venido insistiendo en la raíz oral de la identificación siguiendo el modelo de la incorporación oral canibalística en la melancolía y en las ceremonias del banquete totémico y de la comunión.Nos gustaría discutir la validez de dicha concepción, replantearnos la cuestión y ver si no podríamos más bien considerar a muchas de esas manifestaciones como rituales de carácter mágico tendientes no a lograr sino a encubrir los fracasos en la consecución de una genuina y anhelada identificación.Si retomamos algunas ideas de Freud en relación con la identificación en el sentido de un proceso de pensamiento, la vía hacia la identificación sigue un camino que habría de calificarse más bien de psíquico, abstracto o simbólico y que muy escasamente tiene que ver con una supuesta incorporación de tipo material. En tal caso, esta última sería tan sólo la manifestación caricaturesca y grosera, pero fallida, de la anterior.“Duelo y melancolía” (1917), en relación a la identificación, ocupa un lugar central en la obra de Freud. Es como un enclave donde convergen líneas de pensamiento anteriores, cuyos orígenes se pueden rastrear principalmente en el “Proyecto” (1950a), La interpretación de los sueños (1900) e “Introducción del narcisismo” (1914), para continuar luego, fundamentalmente en Psicología de las masas... (1921) y El yo y el ello (1923).
Dos concepciones acerca de la identificación
1. La identificación como un proceso de pensamiento
A. Rascovsky (1960) fue uno de los primeros en nuestro medio en señalar críticamente la casi universal aceptación, dentro de la literatura psicoanalítica existente, de lo que consideró como el establecimiento de una demasiado estrecha relación entre los procesos identificatorios y la organización oral. Fue así como postuló una fase anterior a la oral en la cual los mecanismos identificatorios estarían regidos por un patrón exclusivamente visual. Coincidimos con dicho autor en la consideración de que posiblemente el fenómeno visual sea la forma en que se exprese el psiquismo temprano, tanto filo como ontogenéticamente. Por otra parte, es de todos conocida la particular insistencia de Freud en relación con las características ópticas del aparato psíquico, de los sueños y del pensamiento primitivo.La identificación corno un proceso de pensamiento constituye lo que muchos autores consideran un capítulo aparte: así Strachey (p. 168, n. 15), por ejemplo, la confina al trabajo del sueño, segregándola excesivamente, a nuestro criterio, del resto de los procesos identificatorios; corresponde, en parte, a lo que para Laplanche y Pontalis (1967) constituye la acepción transitiva (“identificar”); la diferencian además a esta última de la reflexiva (“identificarse”), que es el uso más habitual en psicoanálisis.Para nosotros, estos dos aspectos de la identificación no sólo están en una línea de continuidad, sino que el primero -el transitivo- está en la base del segundo -el reflexivo-, es más general y constituye la explicación de la identificación como proceso y resultado.Freud abordó la identificación desde distintos ángulos. Desde el que estamos considerando en este momento, la definió “como un modo de pensamiento” (Freud, 1950b), como un proceso intelectual y, a la vez, el resultado de éste; “como un razonamiento o proceso deductivo inconsciente” (Freud, 1900, 1921).De acuerdo con esta línea, definimos la identificación como un tipo de pensamiento muy primario, el cual apoyándose en elementos comunes, analogías y puntos de coincidencia, es capaz de extraer conclusiones e inferencias y establecer una equiparación entre dos o más términos.Asimismo en el “Proyecto” (1950a), Freud reitera el íntimo parentesco entre los procesos de pensamiento y los de la identificación: “Meta y término de todos los procesos de pensar es entonces producir un estado de identidad”. A partir de una percepción nueva, que no coincide, al menos en parte, con la experiencia de satisfacción, el proceso se pone en marcha. Dicho proceso no es otra cosa que la actividad del pensamiento, consistente en la búsqueda de vías que permitan descubrir, partiendo de las discordancias, elementos comunes, analogías y coincidencias entre experiencias anteriores y la actual. Esta actividad culmina una vez hallada la identidad entre ambas. Dicha identidad es entonces el resultado de un proceso de pensamiento.La experiencia con el “semejante” es un buen ejemplo de que la identificación no sigue el camino de un acto introyectivo o incorporativo, a través del cual el objeto en su totalidad o partes de él se introducen dentro del aparato, sino que actúa por la búsqueda y el hallazgo de coincidencias, por ejemplo, entre los movimientos de aquél y los propios, entre las impresiones visuales del otro cuerpo y las del propio, a partir de las cuales se logra comprender la porción dispar del complejo. Es en la relación con el semejante donde el ser humano aprende por primera vez a (re) conocer. Todo lo cual es sumamente interesante tanto para una teoría del conocimiento como para una del aprendizaje, así como para una determinada concepción del psicoanálisis -”per via di porre” o “per via di levare”-; en otros términos, por introyección o por identificación. La percepción del otro estimula el surgimiento o evocación de aquellos elementos comunes que forman parte de nuestra propia experiencia mnémica (vivencias corporales y emocionales con los primeros objetos). Así, la identificación nos permite hallar algo de nosotros en el otro y esto nos permite comprenderlo. No sólo son las discrepancias las capaces de poner en marcha el proceso de pensamiento que culmina con el hallazgo de la identidad deseada; la experiencia con el semejante moviliza “interés teórico” (pone en marcha el proceso) justamente por lo que tiene de semejante o común con el sujeto o con los primeros objetos. En este caso la identificación previa es la que crea el interés e inaugura el camino de la relación con el objeto.Caracterizamos así a la identificación como la forma básica de operación del aparato psíquico, no resultando privativa de ningún sector determinado: ni de la patología ni de la salud mental, sino que coincide con la actividad psíquica en general. Por lo tanto, la identificación es utilizada tanto por la neurosis (cuyo mejor ejemplo lo encontramos en la histeria), como por el sueño (en la condensación y la figurabilidad), el pensamiento normal, la melancolía, la esquizofrenia (ecuaciones simbólicas). En un trabajo anterior (Winocur et al., 1982), describimos la transferencia en términos de regresión e identificación. Subyace, asimismo, a través de desplazamientos y sustituciones, a la formación de símbolos y sublimaciones; esta línea, sumamente rica, fue iniciada originalmente por Ferenczi,
continuada luego por Jones y retomada de un modo fructífero por M. Klein. Para esta autora (1926, 1955), la identificación es un estadio preliminar no sólo de la formación de símbolos, sino al mismo tiempo del lenguaje y la sublimación.La identificación, según Ferenczi, se pone en marcha a partir del interés que muestra el niño por redescubrir sus órganos y sus funciones en los objetos que encuentra, interés que hace abarcativo a la figura de sus padres.E. Jones describe esta identificación como un proceso de “equivalencia simbólica”, a través del cual se alcanza el progreso a la sublimación. Para este autor la formación de símbolos surge de la necesidad de dotar al mundo externo con algo del propio yo haciéndolo familiar y comprensible. Quizá, en términos de Freud, correspondería a la fase animista del pensamiento.Para Marion Milner (1952) somos impulsados por una necesidad interna de organización interior: “...la necesidad básica de descubrir la identidad en la diferencia, sin la cual la experiencia se vuelve caos”.Nos parece encontrar en el pensamiento de esta autora una continuidad con las ideas que veníamos desarrollando sobre la experiencia con el semejante.
2. La concepción oral de la identificación
Otra concepción acerca de la identificación que encontramos también en Freud (1913, 1939), pero que nos parece más atribuible a la influencia de Abraham y que contrasta visiblemente con la anterior, se refiere a su consideración en los términos de una incorporación predominantemente oral. Dos ejemplos, de todos conocidos, uno tomado de una hipótesis antropológica y el otro, de la psicopatología, quizá nos permitan adentrarnos más en la cuestión.El parricidio y la subsiguiente devoración del cadáver -posiblemente la más clara expresión de la incorporación oral del objeto- simbolizados a través de la comida totémica y uno de sus derivados, la comunión, muestran, en la reiteración de estas últimas, no sólo el anhelo de la consumación de la identificación con el protopadre, sino el fracaso de la misma en por lo menos un aspecto esencial. La imposibilidad de llevar adelante, hasta sus términos totales, la identificación con el padre, trajo aparejado un incremento de hostilidad que culminó en el asesinato y la devoración, en un intento maníaco de concluir la identificación iniciada. Fue posiblemente la oscura percepción del fracaso lo que impulsó a la comida totémica en la creencia que de ese modo la identidad sería total. Es probable que las razones de ese fracaso deban ser atribuidas a que estaban basadas en los aspectos hostiles de la relación con el padre, o sea, en los aspectos que no conducen a la identificación deseada; por todo lo cual el proceso debía ser renovado periódicamente. Los procesos simbólicos habrían comenzado entonces en el momento en que los hijos renunciaron a colocarse concretamente en el lugar del padre (renuncia expresada en el tabú del incesto y el mandato exogámico). Esta sería la renuncia instintiva primaria, lo cual implicó el desplazamiento del instinto a otros objetos, en algún punto identificables con el objeto primario prohibido. Los aspectos exitosos de dicha identificación son los que permitieron, a través de un rodeo, ligarse a un objeto capaz de sustituir simbólicamente a la madre. Aparece así el canibalismo como un intento de reconexión con el padre, pretendiendo infructuosamente sustituir a la relación de identificación anterior. (Un buen ejemplo de que el proceso oral incorporativo y el identificatorio siguen vías distintas y alcanzan metas diversas.) Así no sólo no se identificaron sino que se sometieron homosexualmente a él, todo lo cual queda expresado en un lenguaje regresivo oral.En la melancolía, de acuerdo con la clásica descripción de Abraham (1924), la introyección o fantasía de incorporación oral del objeto, transformado regresivamente en un excremento, es de una evidencia total y constituye “la forma específicamente melancólica de la identificación narcisista”. Para Abraham, que se apoya en una hipótesis de Roheim según la cual los ritos de duelo en su forma arcaica consistían en la devoración del cadáver, la melancolía es una forma arcaica de duelo.Coincidimos con dicha formulación y consideramos que la melancolía es el más acabado ejemplo psicopatológico de la fantasía de incorporación oral del objeto, pero, al mismo tiempo, de la desmentida más rotunda con respecto a la identificación. Abraham mismo se ocupa de decirlo: “ [pasado el acceso melancólico] el objeto puede [... ] salir de su escondite en el yo. En esta forma el melancólico puede restablecer el objeto en el lugar que le corresponde en el mundo exterior”. En rigor de verdad, podría haber, pese a todo, un momento de identificación maníaco con el objeto así introyectado; según Freud (1913), “el tiempo que el alimento ingerido permanece en el cuerpo”.Por otra parte, es llamativo el alto grado de concretización del melancólico que materializa su fantasía, siguiendo a Abraham, en: “sensaciones abdominales; [...] fuertes tendencias perversas consistentes en la utilización de la boca en lugar de los genitales durante sus actos sexuales; [...] vívidas fantasías de morder parte del cuerpo de su objeto de amor; [...]
realizan estas fantasías; [...] imágenes necrofágicas [...] “Este intenso grado de concretización del melancólico se hace todavía mucho más evidente en algunos pacientes psicosomáticos, por ejemplo, los ulcerosos gastroduodenales, a los cuales, según las investigaciones de A. Garma (1954), consideramos como las encarnaciones más típicamente somáticas de la melancolía. Podríamos decir que el melancólico acoge el objeto en su psiquismo de un modo semejante al que lo hace el ulceroso en el interior de su tubo digestivo, interior que por otra parte, es casi tan externo como el mundo externo mismo; y en este espacio lo atormentan y son atormentados por éste. Si ubicamos en un extremo a la neurosis obsesiva, en un plano más psíquico, y en el otro, a la úlcera gastroduodenal, en un plano más somático, a la melancolía podríamos colocarla en un plano intermedio entre los dos.De todos modos, no podemos descartar que quizá toda identificación sea acompañada, en un nivel profundo, de una fantasía oral incorporativa, como lo demuestra claramente la ceremonia de la comunión. Pero una cosa es cuando la fantasía oral incorporativa acompaña al proceso identificatorio en marcha, o ya realizado, y entonces adquiere el significado de una confirmación, ratificación o celebración; y otra muy distinta, cuando pretende sustituirlo; aunque coexistan, se trata de dos órdenes distintos.Es interesante destacar que así como para Abraham la identificación es el resultado de la incorporación oral, Freud pone el acento en la creencia compartida. El hombre primitivo que comía el corazón del león para tener su fuerza, lo hacía bajo el imperio de una creencia, lo que aporta el carácter mágico a la identificación.Ni la hipótesis antropológica, ni la melancolía son buenos ejemplos para explicar el proceso de identificación, pero nos parece que ponen muy de manifiesto las diferencias entre incorporación, introyección e identificación; se podría decir que la incorporación constituye la metáfora oral de la identificación (Winocur et al., 1984).La incorporación pertenece al ámbito de lo material; en la medida de su referencia a lo oral -aunque no es su vía exclusiva- está estrechamente vinculada a los instintos de autoconservación; en especial, a la alimentación.La introyección, término acuñado por Ferenczi, como solía acotar Freud cada vez que lo usaba -lo que no era muy frecuente, según señala Strachey-, se refiere más a un proceso psíquico. Merced a la introyección, los objetos del mundo externo -y éste mismo- se van internalizando en el aparato psíquico, constituyéndose así el mundo interno y los objetos internos que lo habitan; desde luego, no tal cual, como meras copias, sino investidos con los propios instintos y fantasías.Los objetos internos son ajenos al yo, y éste se vincula con ellos de un modo semejante a como lo hace con los objetos externos. Desde este punto de vista consideramos al superyó como el prototipo de aquellos objetos internos. Ya Wisdom (1961, 1962), aunque desde un esquema referencia) diferente, había realizado señalamientos semejantes.El superyó mantiene, como señaló Freud, su posición especial y espacial de ajeno y opuesto al yo; secundariamente el yo puede identificarse con él y con los otros objetos internos. Por eso preferimos considerar al superyó como una introyección y no como una identificación. Si el superyó fuese una identificación, o el resultado de ella, ¿en qué se diferenciaría del yo que por definición es, al menos en parte, el producto de identificaciones?Ciertamente, se podría objetar que, en la medida que el superyó es una diferenciación del yo, habría identificaciones que irían al yo y otras, al superyó. Pero entonces aparece un nuevo problema a dilucidar: sobre la base de qué criterio y cuáles serían las características diferenciales que permitirían expresar: esto va al yo; esto otro, al superyó.P. Heimann (1952) intentó discriminar -a nuestro criterio infructuosamente- entre funciones y normas, señalando que las primeras irían al yo y las segundas, al superyó. Nos parece que la respuesta más adecuada a esta cuestión puede ser derivada a lo que propuso Freud (1921) cuando dijo: “...vislumbramos que la esencia de este estado de cosas está contenida en otra alternativa, a saber: que el objeto se ponga en el lugar del yo o en el del ideal del yo”.Entonces, ¿por qué no restringir el uso del término “identificación” a cuando el objeto va al yo y reservar el de “introyección” cuando su destino es otro? Además, si bien podría caracterizarse a la identificación como un caso especial de introyección, nos parece encontrar todavía otras características diferenciales entre ambos procesos, las que trata-emos de seguir desarrollando.La incorporación de la leche materna (que depende de los instintos le autoconservación), la introyección del pecho y la figura maternos (que es una “incorporación” psíquica o fantaseada) y la identificación, son procesos que se dan, en un primer momento, más o menos simultáneamente y son prácticamente indiferenciables entre sí.Contrariamente a lo que señaló Freud en El yo y el ello (1923), pensamos que la melancolía no es un buen modelo para explicar las identificaciones primarias y secundarias; sólo es útil para explicar “el modo específicamente melancólico de la identificación narcisista”, que sólo produce una alteración pasajera en el yo y que durará lo que dure el acceso melancólico;
pasado el cual, para volver a decirlo con las palabras de Abraham; “el objeto puede salir de su escondite en el yo y volver a ocupar el lugar que le corresponde en el mundo exterior”.Dice Freud en el capítulo III de El yo y el ello: “Habíamos logrado esclarecer el sufrimiento doloroso de la melancolía mediante el supuesto de que un objeto perdido se vuelve a erigir en el yo, vale decir, una investidura de objeto es relevada por una identificación”. (Aquí una cita remite a “Duelo y melancolía”.) “En aquel momento, empero, no conocíamos toda la significatividad de este proceso y no sabíamos ni cuán frecuente ni cuán típico es. Desde entonces hemos comprendido que tal sustitución participa en considerable medida en la conformación del yo, y contribuye esencialmente a producir lo que se denomina su carácter.” Si bien una investidura de objeto puede ser remplazada por una identificación, no nos parece que la melancolía sea un buen ejemplo para explicar las identificaciones que ocurren en el yo, de carácter estructurante, como sí lo son las primarias y secundarias, cuyos efectos son universales y duraderos; en cambio, ejemplifica muy bien en qué consiste la identificación narcisista. Estas identificaciones narcisistas no modifican al yo de manera permanente, que es lo que solemos habitualmente entender por identificación primaria o secundaria, sino que lo que hacen es equipararlo a un objeto; en realidad, regresar a aquella situación en la que el yo fue considerado el primer y único objeto.Las identificaciones primarias y secundarias son fundamentalmente, aunque no de una manera exclusiva, las que determinan la disposición narcisista y melancólica, y éstas a su vez, las ulteriores elecciones e identificaciones narcisistas. A nuestro criterio, la identificación narcisista no constituye un paso obligado en la evolución yoica o libidinal.La melancolía constituye el paradigma dentro de la psicopatología, de la introyección y de la fantasía de incorporación oral del objeto. Pone de manifiesto lo que ya estaba previamente, aunque parcialmente encubierto: la partición en el yo. Si su premisa es la condición narcisista, y ella misma la neurosis narcisista por excelencia, aparentemente poco tendría que ver con el objeto, en cuya relación no va más allá del tipo de elección narcisista. Para querer recuperar un objeto, es menester primero haberlo tenido y luego perderlo; pero del melancólico, que se había hecho la ilusión de que podía prescindir de él, se podría decir que justo cuando está a punto de descubrirlo, lo pierde; y por la identificación narcisista, la pérdida es referida al propio yo. En este caso, se da la paradójica situación de que si bien constituye el más flagrante ejemplo de la dependencia con respecto al objeto, es el que más abomina del mismo. Constituye quizá el mejor ejemplo de la ficción del narcisismo que sólo es posible gracias a la existencia del objeto.Los autorreproches, que son una de las formas de exteriorización de la identificación narcisista, constituyen la reproducción más o menos deformada de aquellas situaciones en las cuales fue preciso, a causa del desamparo infantil, sofocar la agresión y volverla al lugar de donde partió, es decir, contra sí mismo. La formulación de 1917, en “Duelo y melancolía”, de que los autorreproches son en realidad acusaciones dirigidas al objeto, ulteriormente, a través de El malestar en la cultura del 30, muestra una reelaboración mayor. Allí Freud sostiene que la agresión hacia los padres, que debió ser sofocada, es alojada en el superyó y dirigida contra el yo identificado con aquéllos. En realidad una vuelta contra sí mismo (masoquismo secundario) o una regresión a una fase anterior en donde el instinto de muerte está dirigido contra el propio yo (masoquismo primario). Es decir, que aquello que comenzó como una aplicación de la teoría del narcisismo, lo completó, más tarde, a raíz de la postulación del instinto de muerte, con la reformulación del masoquismo primario y la nueva reestructuración del aparato psíquico. O en otros términos, lo que en la primera concepción del narcisismo era libido en el yo, en la ulterior, pasó a ser, más bien, libido (¿o Tánatos?) en el ideal.La identificación con el ideal constituye otro caso de la identificación narcisista. Este proceso va acompañado por los fenómenos de idealización, negación, omnipotencia y fascinación, y en su grado más extremo, puede terminar en la total enajenación del yo.Los dos tipos de enlace que describió Freud: con la madre, una investidura sexual directa, que tendría además una mayor apoyatura en lo corporal, a través del embarazo y la lactancia; con el padre, una relación de identificación posiblemente de una cualidad más abstracta; y asimismo el pasaje de la madre al padre, fueron puestos de manifiesto una vez más, cuando refirió que: “el régimen de la sociedad matriarcal fue relevado por el patriarcal [... ] . Esta vuelta de la madre al padre define además un triunfo de la espiritualidad sobre la sensualidad, o sea un progreso de la cultura, pues la maternidad es demostrada por el testimonio de los sentidos, mientras que la paternidad es un supuesto edificado sobre un razonamiento y sobre una premisa. La toma de partido que eleva el proceso del pensar por encima de la percepción sensible se acredita como un paso grávido en consecuencias” (Freud, 1939).El particular valor que asigna Freud a la identificación primaria nos da pie para distinguirla, quizá un tanto artificialmente, de las primeras identificaciones en general. La identificación primaria trasciende los límites de una identificación a secas, o en sentido restringido, y adquiere una significación mucho más profunda: la de la referencia, en primer lugar, al Edipo
de los padres, lo que determinará, a su vez, la propia configuración edípica peculiar. Y, en segundo lugar, en un sentido más vasto, al particular modo de inserción en la cultura. Podríamos decir que aún antes del acto del nacimiento, ya cada uno de nosotros trae tras de sí una larga historia de identificaciones que no se agota en la tradición de mitos y leyendas, sino que se renueva en cada momento a partir de circunstancias y experiencias actuales. Por eso es que podemos decir con Freud que la identificación primaria “no parece el resultado ni el desenlace de una investidura de objeto: es una identificación directa e inmediata, y más temprana que cualquier investidura de objeto” (1923).Finalmente, desde lo que se podría denominar el punto de vista evolutivo en la historia de la relación con el objeto, Freud consideró a la identificación como la predecesora, como la modalidad más temprana de relación con un objeto (el padre, en este caso y desde la perspectiva de un hijo varón), etapa a la que siempre es posible regresar desde la ulterior a ella, a la que caracterizó como correspondiente a la elección de objeto y a las cuales siempre diferenció nítidamente. La caracterizó como afectivamente cariñosa (la ambivalencia que latentemente entraña desde sus orígenes se haría manifiesta sólo más tarde, cuando el padre se interpone en el camino hacia la madre, como rival). Es una ligazón, por lo tanto, erótica, aunque no francamente sexual como sí lo es la que lo une a la madre, posiblemente del tipo de los instintos coartados en su fin. No es excluyente de otro tipo de ligamen, como el de la investidura sexual directa a la madre, con el cual no sólo puede coexistir sino que lo refuerza. Este vínculo con el padre no es narcisista, aunque ocurra durante la fase de narcisismo, porque lo toma como su modelo y aspira a ser como él, constituyendo así el padre, en ese momento, el objeto de la identificación. No sólo no es narcisista por estas razones, sino que esta identificación con el padre durante la prehistoria edípica lo ayuda a salir del narcisismo y a entrar de lleno en la situación edípica, a la que contribuye a preparar. Además, no sólo no es narcisista sino que es primaria y no únicamente por ser de las primeras sino por su particular importancia: “... nos reconduce a la génesis del ideal del yo, pues tras éste se esconde la identificación primera, y de mayor valencia, del individuo: la identificación con el padre de la prehistoria personal” (Freud, 1923).
Resumen
En la literatura psicoanalítica existe un consenso casi universal en cuanto a una relación muy estrecha entre los procesos identificatorios y la organización oral. A partir de Freud y Abraham, posiblemente más por la influencia de este último, se ha venido insistiendo en la raíz oral de la identificación siguiendo el modelo de la incorporación oral canibalística, tanto en la melancolía como en las ceremonias del banquete totémico y de la comunión.Intentaremos contraponer esta concepción oral de la identificación con otra, que nos parece más propia de Freud y que sigue una vía que podríamos calificar de psíquica, abstracta o simbólica, y a la que definió no sólo como la exteriorización afectiva más temprana de un vínculo objetal, sino también como un modo de pensamiento, como un proceso intelectual y, al mismo tiempo, como el resultado de éste. Las formas transitiva (“identificar”) y reflexiva (“identificarse”), que algunos diferencian muy tajantemente, están, a nuestro criterio, en una misma línea de continuidad y la primera constituye la base de la segunda.Así como algunos autores no hacen distinciones entre identificación, introyección e incorporación, otros, entre los que nos incluimos, consideran atractiva la posibilidad de su discriminación. El yo (yo instancia) es modificado a través de las identificaciones primarias y secundarias de un modo más o menos permanente; un resto, que no es utilizado a los fines de la identificación, puede ser introyectado en calidad de superyó o de objetos internos. La incorporación forma parte de un proceso que no terminó de desprenderse del ámbito de lo material ni de ingresar en el ámbito de lo psíquico; trabaja con métodos primitivos y regresivos que intentan, casi restitutivamente, suplir fracasos identificatorios. La podríamos definir, entonces, a la incorporación, como la metáfora corporal o el “lenguaje de órgano” de la identificación.Por otra parte, existen versiones muy dispares acerca de lo que cada uno entiende por identificaciones “primaria” y “narcisista”; para nosotros presentan características distintivas muy nítidas, mientras que para algunos constituyen conceptos equivalentes.
La locura: entre la creatividad y el sufrimientoJorge Helman
A través de un patético ejemplo, el autor propone que no toda construcción Estética deviene o proviene de la psicosis de su gestor. Si fuese la condición irreductible de un acto de creación, la locura debería lógicamente afectar a todos aquellos que se encuentren involucrados en una operación transformadora.
En setiembre del año ’86 Antonio Tabucchi, escribe en L’Espresso de Roma un artículo titulado "Querido muro, te escribo".Trata el mismo acerca de un personaje, Ferdinando Nannetti, quien internado en el hospital psiquiátrico de Volterra, con el diagnóstico de "vicio total de mente", se dedicó a crear un "libro de piedra". En él, el paciente escribe un mensaje que se extiende a lo largo de uno de los muros del hospicio cuyas longitudes son de 180 metros de extensión por una altura media de 120 centímetros.El "libro de piedra" fue escrito a lo largo de 11 años con las hebillas del cinturón de Ferdinando, quien era hijo de padre desconocido; en él hay una historia inconexa compuesta escénicamente por figuras humanas mezcladas con formas geométricas unidas a frases. Narra, antes que nada, la odisea del autor fundida con recuerdos del Génesis (Adán y Noé y el arca...Eva, el manzano y la serpiente, sin más orden cronológico que su proximidad). Hay también una cosmografía fantástica del cielo fundida con elementos autobiográficos. No están excluidos de este muro los horrores de la guerra ("el paso de ganso avanza sobre toda Europa sin contrastes territoriales"), fusilamientos imaginarios, muertes misteriosas, dolor por la muerte, recorridos oníricos y un calendario con ritmos cronológicos.De este megatexto, que bien recuerda las producciones del mexicano Diego de Rivera, nace un libro (1) que es el objeto del comentario del autor de "Afirma Pereira".En su percepción Tabucchi opina: En síntesis se trata de un texto que contiene, en la distorsión propia de la locura lo mismo que contienen muchos libros de la historia de los hombres: cosmogonías, guerras, misterios, dolores, alegrías, religiosidad, miedo, amor y muerte. Como escritor Tabucchi se detiene en el prefacio del libro, allí donde Giuliano Scabia (su introductor) se pregunta textualmente:
"¿Qué es escribir? ¿Un coloquio con el cuerpo de la madre como lo sugirió Barthes?¿O una tentativa de dominar el mundo interior? ¿O de frenar el tiempo? ¿O de dar precisión a lo impreciso?¿O una técnica para esconder un secreto. O para develarlo?¿O una forma de melancolía? ¿O un instrumento de poder?.¿O un trazado de la impotencia?¿O un signo al cual confiar la esperanza de la inmortalidad?¿O un fragmento concreto de la necesidad de memoria?¿O una reliquia preciosa de la civilización?¿O un acto sagrado?
En 1972, con la reforma manicomial en Italia, Nannetti es desinternado; el Hospital de Volterra quedó reducido a un predio en desuso. A pesar de ello, el paciente vuelve a él para seguir escribiendo.Aun cuando se trata de un sujeto singular (Nannetti), no es único. La bienal de Venecia, que reúne a artistas plásticos internacionales, concedió el máximo galardón en 1995 a la obra de Arthur Bispo do Rosario, un paciente psicótico internado en la colonia Juliano Moreira de Jacarepaguá, en Río de Janeiro (2).Tampoco es único, sino especial, el caso Schreber (3) ya que no fue el primero en describir su proceso de locura; Pierre Riviere lo había hecho un siglo antes que Paul Daniel Schreber (4).Que la creación y la locura se emparienten no es novedoso ya que la segunda es inherente al género humano (5) y en consecuencia todo lo devenido de éste tendrá su sello de psicosis. Sin embargo no toda construcción Estética deviene o proviene de la psicosis de su gestor. Si fuese la condición irreductible de un acto de creación, la locura debería lógicamente afectar a todos aquellos que se encuentren involucrados en una operación transformadora.El razonamiento que se está aplicando en este momento recuerda al análogo pensamiento freudiano según el cual "si toda histérica ha sido violentada tempranamente por un padre perverso, debería haber tantos o más perversos que histéricas"En consecuencia es preciso abstraer (que significa "separar"), qué distingue a la locura de la creación estética, y para ello es útil volver sobre el (pre)texto de Nannetti.Es éste el producto de un paciente o de un autor? ¿Qué aproximarían y alejarían a ambos? ¿Qué zonas de convergencia y distancia permiten su comparación?Es precisamente con el afán de discernir no la producción sino el agente de producción de la misma, que se han instalado esas preguntas; no es posible de la producción misma extraer noticias ciertas a propósito del carácter o personalidad del agente hasta tanto no se hayan distinguido dos cuestiones esenciales que circunvalan las preguntas anunciadas.La primer cuestión a establecer es mensurar el alcance del concepto de transgresión. Éste ha permitido aproximar a la Locura con la Estética. Efectivamente, crear es no sólo "sacar cosas de la nada" sino también quebrar órdenes instituidos; la creatividad impone, en
consecuencia, sublevar los valores instalados, afirmados y establecidos para no ser una mera clonación de lo ya existente. Es sabido que la Estética es una creación reciente; más precisamente en 1750 merced a Baumgarten. Nacida bajo el amparo de la Modernidad, se distingue como un capítulo, o una "república" especializada dentro del continente de la Filosofía (6) pero su función, ya señalada por Lacan (7), es producir una envoltura imaginaria sobre el orden Real, aquél que aparece como vacío. Si bien existen producciones estéticas que incorporan al vacío como ingrediente, lo cierto es que se aproximan éstas a representar lo que resulta irrepresentable (8).El encriptado mural, el megagraffiti, evidencia que el interlocutor al cual el autor se dirigió no es discernible; sí, en todo caso, la necesidad compulsiva de escribir que tiene el paciente. Por ello, de las hipótesis que maneja Scabia (el introductor del libro convencional), es posible inferir que Nannetti intentara, fallidamente, cubrir algún agujero de su propia historia.Su mecanismo no es hacerlo por la vía del Recuerdo sino de la Imagen. Si bien la pregunta que se hace Scabia es genérica: "¿Qué es escribir" lo cierto es que lo hace en el interior del contexto de Nannetti, lo cual reduce su extensión. Por lo tanto, muchas de sus hipótesis resultarán erróneas en la medida que ha perdido, por la generosidad de la pregunta, la especificidad del sujeto Nannetti. Más radicalmente expresado, Scabia usa al texto Nannetti para una reflexión epistemológica a propósito de la escritura.Sí, en cambio, es dable pensar que la recurrencia compulsiva del paciente a escribir (o tal vez sea más conveniente hablar de "grabar") es el intento inagotable de cubrir un fragmento de lo Real no simbolizado."Desconociendo" premeditadamente el contexto que bordea a Nannetti, dejando "limpio" el texto mural, o sea, haciendo una traducción rigurosamente intratextual, su producción bien puede ser entendida desde una perspectiva estética donde conviven sincréticamente un mundo poblado de imágenes y palabras compaginadas como visión surrealista.Pero reinsertado el contexto, aquello que los lingüistas llaman "coordenadas deícticas" (9), se aproximan noticias de la enfermedad psicótica; patología que no discierne a su interlocutor, que condujo a Freud a afirmar acerca de la imposibilidad de transferencia que padece el paciente y que hace remiso al psicoanálisis a una cura eficaz para tales patologías. En esta perspectiva, donde se disuelve la presencia del interlocutor, es claro que el paciente no ha realizado una Transferencia, en el sentido fuerte del término, sino una Repetición (10).Nannetti grabó, escribió pero no se sabe a quién. Sí, en cambio, es posible distinguir quiénes recolectaron su producción. Las autoridades del hospicio que encomendaron la transcripción del "libro de piedra" en libro convencional, los editorialistas, los eruditos que intervinieron en el intento de decodificación del criptograma, Antonio Tabucchi (que lee el texto y sobre éste escribe un artículo). También el autor de este escrito que recolecta toda la producción anterior.Sí hay transferencias en todos estos últimos por cuanto se puede perfilar en ellos lo que Umberto Eco designa como Lector Ideal (11). En otros términos, cada uno de los recientemente inventariados ha imaginado quién sería su interlocutor potencial, ha tenido una intencionalidad comunicativa y ello hace que cambie el relieve de la producción. Si "el libro de piedra" es un producto estético es merced a quienes lo han recogido y traducido en calidad de tal. No es el caso de Ferdinando Nannetti.Ni en el texto, ni aún incluyendo al mismo en el contexto, es posible discernir noticias a propósito de lo que es condición no sólo de la psicosis sino de cualquier tipo de patología psíquica como lo es el concepto de sufrimiento. Punto capital para poder separar una creación de un exorcismo patológico o, como lo llamara M.Vargas Llosa: "crear es expulsar demonios interiores" (12).Y esto conduce a la segunda cuestión que movió a las preguntas enunciadas anteriormente. Es sabido que el valor de las palabras es relativo al contexto que las incluye; que sus significados se encuentran encadenados a la correlación que establecen con otras palabras. Pero a pesar de ello, es útil establecer una diferencia y distancia con relación a lo que el lenguaje coloquial trata indistintamente. Simular es representar lo que no se es; disimular, en cambio, es ocultar lo que se es. A pesar de las limitaciones que contiene esta fórmula, finitudes que tienen raíces ontológicas por cuanto involucran al Ser, sigue siendo necesario instalar la diferenciación entre ambos términos (13).Es sabido que ambos componentes constituyen rasgos de la composición subjetiva (14). Se trata por este recurso de determinar cuál es el grado de inclusión Yoica que afecta al sujeto; en otros términos, se pretende establecer la distancia entre autor y persona.Una mirada simplificada puede instalar una correlación refleja entre uno y otro, correlación que haría tratar indistintamente a uno como a otro. Numerosos estudios (15) han establecido el carácter de imaginario que posee esta simplificación que de hecho, ignora al mecanismo de sublimación como generador de un producto.Como la palabra "sujeto" se encuentra encadenada a múltiples referencias, a continuación se ha de establecer una diferencia. Autor no es lo mismo que persona. En oportunidades
pasadas ha sido instalada la importancia de esta distinción (16) que ya había sido resaltada con anterioridad, entre otros por J.L.Borges (17), M.Foucault (18) y más recientemente por R. Chartier (19). Pero el objetivo de esta precisión es centrar la atención sobre el protagonismo del Yo. En otras palabras, distinguir entre el Yo del discurso (sea por vía imaginaria o simbólica) y el Yo de lo Real que se aloja en lo que Freud designaba como el carácter "inconsciente del Yo". Porque es también desde aquí donde es posible captar el efecto psicótico de la producción.No es tan solo por la presencia o ausencia de Transferencia sino porque emanada de ésta se encuentra el rol del Yo. En la creación estética el Yo se ha distanciado del autor; no se superpone con éste. Vive su vida con independencia de lo creado, supera la esclavitud de su propia creación. Pero en la psicosis ocurre exactamente lo opuesto. El Yo ha sido invadido por la creación; es recurrente, en el sentido epistémico del término, porque es la creación misma. Sufre por ella, justamente, por ELLO.Desde aquí se designa como sufrimiento a aquello que envuelve al Yo en una dimensión de padecimiento. Es decir que el sujeto no se encuentra atravesado por la simulación o el disimulo. Es la sujeción misma que no se reconoce sino en el imaginario oclusivo del registro de lo Real. En el sufrimiento no hay fantasma, hay espectralización, las imágenes no siguen el camino de la evocación sino el derrotero de las percepciones.El texto Nannetti no tiene interlocutor, por lo tanto no tiene autor; no instala la condición básica de la Transferencia, a saber: el vínculo con el otro. Sí, en todo caso, es el testimonio de un sufrimiento capturado por la Repetición. Es el Thopos propio de la locura, allí donde ella se encuentra sitiada.Quienes han recolectado ese "libro de piedra" y hecho de él un texto convencional, quienes han construido un objeto-libro en el sentido pleno del término, quienes acerca de él han comentado (el artículo "Querido muro, te escribo" de A.Tabucchi (20)), quien incluso ahora concluye este escrito han tenido finalidades diversas. Estéticas en algunos casos e investigativas en otros.Pero ninguno de los involucrados ha intentado curarlo... sólo se pretendió cifrarlo, entenderlo más allá de él mismo.
Jorge Helman Lic en PsicologíaBuenos Aires, Agosto de 1997
NOTAS ACLARATORIAS Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
(1) Las autoridades del hospicio encomendaron a la Editorial Pacini de Pisa la emisión de un texto, ya no de piedra sino de papel conteniendo fotografías de ese muro. Este libro fue publicado como suplemento de la Revista de Neuropsiquiatría dirigida por el profesor Pellicanó e incluye notas y comentarios del Instituto de Lingüística computacional de Pisa y un estudio de la obra estética de Nannetti.(2) Estudio realizado por HIDALGO, Luciana - Arthur Bispo do Rosario - Osenhor do labirinto - Ed. Addenda - Río de Janeiro - 1996.(3) FREUD, Sigmund - Un caso de paranoia autobiográficamente descripto - 1911 - incluído en FREUD, Sigmund - Obras Completas correspondientes a las ediciones españolas de Biblioteca Nueva (1948) y Amorrortu Ediciones de 1978; a la edición alemana de Conditio Humana - Buchdrukerei Eugen Göbel, Ed. S. Fischer Verlag GmbH - Frankfurt am Main de 1975. En adelante se mencionarß solamente el artículo y la fecha de escritura.(4) FOUCAULT, Michel - Yo, Pierre Riviere, habiendo degollado a mi madre, a mi hermana y a mi hermano...(Un caso de Parricidio del Siglo XIX - Tusquets Editores - Colección -Infimos 74 - Barcelona - (fecha original: 1973) - 1976(5) LACAN, Jacques - Más allá del Principio de realidad - Acerca de la causalidad psíquica - Homo Sapiens (Colección El hombre y su mente) - Buenos Aires - 1978.(6) HELMAN, Jorge - La Inmortalidad - Revista ENCUADRES - Buenos Aires - 12 de Octubre de 1995 - Año 4 N*42 - ; Revista MEMORANDUM (Barcelona) ESPAÑA. - 1996.(7) LACAN, Jacques - SEMINARIO VII - La ética del psicoanálisis - 1959/60 - PAIDOS.- Buenos Aires.(8) Tanto el infinito como el vacío han sido representados por numerosos autores, valga en la literatura el caso particular de Borges en su poesía AJEDREZ. (BORGES, Jorge Luis - Obras Completas - EMECE Editores - Buenos Aires - 1976). Pero desde la perspectiva de un desarrollo más sistemático y científico acerca del tema existe un estudio realizado sobre Bach, Escher y Gödel por HOFSTADTER, Douglas - Gödel, Escher, Bach. - Un Eterno y Grácil Bucle - Tusquets Editores (Metatemas) - Barcelona - 1992.(9) DUBOIS, Jean y colaboradores - Diccionario de Lingüística - (fecha original: 1973) - ALIANZA DICCIONARIO - Madrid - 1973.(10) El carácter que aquí se le asigna al concepto de Repetición está tomado de KIERKEGAARD, Sören - In vino veritas y La Repetición - Ediciones Guadarrama - Madrid - 1976, y de LACAN, Jacques - SEMINARIO XI - Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis - Barral - (fecha original: 1964/65) - Madrid (España) - 1976.(11) ECO, Umberto - De los espejos y otros ensayos - Editorial Lumen - Barcelona -1988.ECO, Umberto - La estrategia de la ilusión - Editorial Lumen/ Ediciones De La Flor - Buenos Aires - 1987.(12) AUTORES VARIOS: BIOY CASARES, BORGES, CABRERA INFANTE, FUENTES, GARCIA MARQUEZ, NERUDA, PAZ, PUIG, VARGAS LLOSA - Confesiones de Escritores - El Ateneo - Buenos Aires - 1996.
(13) Es válido recordar en este punto que precisamente la SIMULACION ha sido objeto de debate acadímico a propósito de la patología HISTERICA, aquélla que contribuye a la fundación del espacio analítico. Para mayores referencias al respecto, ver FREUD, S. - La Comunicación Preliminar - 1892.(14) FREUD, S. - Tres Ensayos para una Teoría Sexual - 1905.(15) AUTORES VARIOS - Autobiografía y Escritura - (Compilador Juan Orbe) - Corregidor (Colección Norte Sur ) - Buenos Aires - 1994. HELMAN, Jorge - La subjetividad entre la escritura y lo inconsciente. - (Incluído en LA ESCRITURA EN ESCENA) - Editorial Corregidor (Colección Norte-Sur) - (fecha original: 1993) - Buenos Aires - 1994. - Reproducido por ACHERONTA N*2 (Primer Revista psicoanalítica en formato electrónico: Acceso directo a Internet: http://www.psiconet.com/acheronta- Acceso Internet, vía e-mail: [email protected] (16) HELMAN, Jorge - Funes, el olvidadizo - Revista LETRA FREUDIANA (Publicación del Círculo Psicoanalítico Freudiano) N* 6 - Buenos Aires - Agosto de 1994.(17) BORGES, Jorge Luis - Borges y Yo - incluído en Obras Completas - EMECE Editores - Buenos Aires - 1976.(18) FOUCAULT, Michel - El orden del discurso incluído en Microfísica del poder - Ediciones de la Piqueta - Madrid - 1978.(19) CHARTIER, Roger - Experiencias y usos del tiempo en la Edad Moderna (siglos XVI - XVIII) entre Historia y Literatura) - Conferencia dictada el 4/8/97 en el Seminario Internacional Los Regímenes de la Temporalidad en las Ciencias Humanas organizado por la Secretaría de Relaciones Universitarias de la Universidad de Buenos Aires. - Buenos Aires - Agosto de 1997.(20) La traducción del italiano ha sido realizada por la Lic. Nora Glückmann - 1997.
La psicología del inconcienteAndrea D’Abate
Contexto Histórico-Social: fines del siglo XIX
La época Victoriana consideraba que el hombre vale en la medida en que se opone a sus instintos. Esta moral imponía una doble actitud que tensionaba a las personas: simular y disimular. Así se mantenía en secreto todo aquello relacionado con el placer (sexual) y estaban agobiados por una sensación opresiva de pecado. Sin embargo esto fue paradójico, pues la prostitución, vicios y abusos sexuales eran desenfrenados.La familia estaba obligada a ser un grupo íntimamente unido, jerárquicamente estratificado y con papeles rígidamente establecidos.La mujer estaba “dividida”: Las esposas y madres eran inmaculadas e idealizadas, amas del hogar; y las prostitutas, no respetadas, amas del placer.La misma rigidez reinaba en la escuela y ambientes de trabajo. La seriedad era la virtud por excelencia.La fisiología y la patología habían progresado a pasos agigantados, la medicina tenía ya una base objetiva y experimental.La Psicología había comenzado a separarse como disciplina autónoma con Wundt, Stanley Hall, James, Cattell y otros.Surgieron las diversas especialidades médicas. Con la neuropsiquiatría, ahora se explicaba el delirio místico por alteraciones en el cerebro. No obstante había algunas alteraciones que no tenían localización orgánica llamadas neurosis, entre ellas la histeria (que era femenina) y la neurastenia (masculina)Ya que triunfaba el pensamiento cartesiano, la razón y el positivismo estos males del “espíritu” se los dejaban a los sacerdotes. Sin embargo, ya se comenzaban a ver señales de cambio y protesta como reacción a la moral victoriana, al pensamiento cartesiano y al exceso de influencias tomistas: el anarquismo, la pedagogía de la “escuela activa”, el impresionismo en el arte, y en filosofía el vitalismo, el neokantismo y el existencialismo, entre otras.
Antecedentes personales de Freud
Segismund Freud, más conocido como Sigmund Freud nació en Friedberg (Moravia, ex Checoslovaquia) el 6 de mayo de 1856.Desde los 3 años vivió con su familia en Viena. Su madre, muy joven y hermosa, era la 2da esposa de su padre, que era comerciante de lanas.Dado su origen judío, desde pequeño se interesó por los textos bíblicos. Sin embargo, su inclinación científica lo orientó en su juventud hacia los escritos de Darwin. Su obra preferida fue Fausto, de Goethe. Ingresó a la Facultad de Medicina y allí se dedicó a la investigación de la fisiología y la neurología en el laboratorio de Brüke. Allí conoce a Breuer.En 1881 se recibe de Médico Neurólogo.
En 1885 Brüke le consigue una beca para ir a París, a la Escuela de Salpetrière. Allí conoce y se interesa por Charcot, una de las eminencias en la naciente neuropsiquiatría.Charcot estudiaba la histeria a la cual relacionó con los estados hipnóticos.Influido por las ideas de Mesmer, decía que ésta podía ser curada por medio de la hipnosis, pues con la mirada se transmitía un fluido que hacía pasar por 3 estados: letargia, catalepsia y sonambulismo.La histeria para Charcot era idiogénica, su causa era un estado mental desequilibrado que actuaba sobre una predisposición heredada. Así Freud se entusiasmó tanto con estas ideas, que para”absorberla”, se ofreció a Charcot para traducir al alemán sus obras.En 1886, regresó a Viena y se casó con Martha Bernays y se estableció como psiquiatra.Lamentablemente, cuando debió dar cuenta de su aprendizaje en París a la Sociedad de Médicos, ellos se burlaron de sus demostraciones de que existe histeria masculina.Durante estos años y hasta 1895 trabajó con Breuer usando la hipnosis para revelar la génesis de los síntomas histéricos, pero se dio cuenta de que: 1) no se podía hipnotizar a todos los pacientes, y 2) no se lograban hipnosis tan profundas. Se atribuye a que Freud, que era muy tímido, no podía fijar la mirada y era un mal hipnotizador. Quizás por esto desarrolló el método de la asociación libre, la regla fundamental del PSA.A partir de 1909 el PSA comenzó a expandirse, en 1910 se conformó la Asociación Psicoanalítica Internacional.Freud corrigió y amplió sus obras durante toda su vida incansablemente, incluso a pesar del cáncer al paladar que lo aquejó en los últimos años.Cuando Viena fue invadida por los nazis en 1938, tuvo que exiliarse a Londres con su familia. sus libros fueron quemados por considerarse “ciencia judía”. Allí murió el 23 se septiembre de 1939 a los 83 años.
Antecedentes Intelectuales de Freud
El Inconsciente:Nadeau, en 1783 publicó un trabajo sobre las “perturbaciones del alma”, emocionales, irracionales e involuntarias, engendraban enfermedades corporales. Para curarlas, había que dejar al paciente “desahogarse”.Kant, atribuía los trastornos mentales a una debilidad consciente que impide al sujeto frenar sus impulsos.Hacia 1840, Hartmann, Herbart, Leibniz, y Fechner ya habían incorporado este concepto en sus obras. Los dos primeros concebían al Inconsciente como un lugar mental donde residen ideas que influyen sobre la conducta. Los segundos como un tipo de ideas diferentes a las de la conciencia.
Los instintos y la represión:Darwin postulaba en la teoría de la evolución que el hombre sólo se distinguía de los animales por tener razón, no hay una naturaleza “superior”. Schopenhauer habla de ideas repulsivas cuya irrupción en la conciencia pueden causar la demencia.Nietzsche creía que cada persona tiene una naturaleza animal que intenta mantener inconsciente para satisfacer las exigencias de la civilizaciónGoethe decía que el animal por tener menor capacidad de represión y disimulo, expresa toda su vida sexual en gestos y conductas musculares, tensionándose. Si en el ser humano esta tensión persiste, se forma una histeria.Ingresoll en 1892 atribuía la histeria a una perturbación sexual debida a la insatisfacción de los deseos libidinosos.
Historia del Movimiento Psicoanalítico
1) Establecimiento de los principios: La Época catártica (1895 – 1900)
Como buen psiquiatra Freud se dedicó a estudiar la enfermedad psicológica más común que era la histeria. Se creía que la misma era solamente femenina porque además en su etimología griega significa útero.Junto a su amigo y colega Joseph Breuer, comenzaron los “Estudios sobre la histeria”. En ellos proponían que la causa de la histeria era una experiencia traumática en la que la emoción generada no se descarga adecuadamente. Entonces este afecto se reprime y la tensión no descargada produce los síntomas en el cuerpo.
La cura de la abreacción o catarsis consistía en hipnotizar a la enferma y hacerle recordar el episodio traumático y hacérselo revivir emocionalmente para descargar el afecto acumulado.El caso más célebre fue el de Anna O. Pero antes de terminar los “Estudios”, Freud y Breuer se separaron...Sus diferencias: Freud planteaba que la disociación entre estados psíquicos era porque la idea traumática se repulsa (reprime), y Breuer, quien se aferraba a una teoría más fisiológica, decía que se enquista por una estrechez de conciencia.Freud también comenzó a observar durante este período que el método catártico sólo funcionaba para la histeria, no para otras neurosis. Y por otra parte, que los contenidos que se expresaban en la catarsis eran de naturaleza sexual y que además correspondían a sucesos ocurridos en la niñez. Dada la separación, Freud necesitaba un apoyo a sus planteos. Los encontró en un amigo suyo que era otorrinolaringólogo, Fliess. Él había observado que sus pacientes que sufrían de alergias eran además frígidas. Así estableció que la obstrucción de la nariz era una compensación de la insatisfacción, y que además una zona en los cornetes era “sensible” y al ser tocada las pacientes aliviaban.Por otra parte, como el método de la hipnosis a Freud no le funcionaba siempre, lo cambió por el de la sugestión o apremio, que consistía en cuando a él le parecía que el paciente iba a tener una evocación del “trauma sexual”, le ponía la mano en la frente y le inducía a concentrarse para conseguir ese recuerdo. Luego comenzó a utilizar la asociación libre. Por esta vía se percató de que en el discurso hay ideas que subyacen a la histeria, sobre todo de carácter sexual. La cura es hacer conscientes las ideas reprimidas que se manifestaban en forma de síntomas, lapsus, sueños, mitos, olvidos, etc. El éxito también reside en la relación médico-paciente, pero existe a la vez una resistencia a la cura.2) La Primera Tópica: Definición del PSA (1900-1920)
Freud comienza a sistematizar su teoría y a hacerse conocido a partir de la publicación de “La interpretación de los sueños”.En este libro, expone su primera teoría del aparato psíquico: Consciente – Preconciente – Inconsciente. Consideraba que los sueños eran expresiones y realizaciones simbólicas y disfrazadas (por el mecanismo de la censura) de deseos reprimidos, de anhelos inconscientes. El sueño, que tiene un contenido manifiesto y uno latente, se descifra por medio de la asociación libre en el análisis de cada una de sus partes. También introdujo la noción de Complejo de Edipo como una especie de “sueño típico” que expresa ciertos deseos sexuales infantiles en relación al padre del sexo opuesto. Tales deseos se reprimen y abonan terreno para las neurosis. Freud se basó en el mito del libro de Sófocles “Edipo Rey”.En 1905 Freud escribe los “Tres ensayos sobre una teoría sexual”, en donde habla sobre todo de la evolución psicosexual, resaltando la importancia de la sexualidad en la etiología de las neurosis. 1ro habla sobre las “aberraciones sexuales” como una fijación de la libido en una zona erógena distinta a los genitales.2do, sobre la sexualidad infantil fue muy revolucionario porque para los victorianos la sexualidad “pecaminosa” comenzaba en la pubertad.3ro acerca de las transformaciones en la pubertad, la atracción por el sexo opuesto, la actividad genital.
3) La Segunda Tópica: Metapsicología y Análisis Cultural (1920 –1939)
En la 1ra teoría decía que las pulsiones del yo se oponían a la sexual, pues esta última, debía ser controlada por ser inaceptable para el yo.Pero su concepción cambió en “Más allá del principio del placer” (1920) en donde dice que las pulsiones sexuales sirven a la supervivencia del yo y no que son opuestas, lo mantienen en tensión. Más bien, el hombre tiende a un estado libre de tensión, al de la materia inorgánica, lo no vivo, la muerte. Así plantea que existe una pulsión de muerte (Thanatos) y una pulsión de vida (Eros).También cambió su concepción de Cc. e Ics., en donde buena parte del yo es inconsciente. Esto llevó a que en 1923 en “El yo y el Ello” cambie su postura con respecto al aparato psíquico. Sobre el viejo sistema de consciente, preconsciente e inconsciente construye el nuevo sistema: Ello – Yo – Súper yoA la diferenciación en lugares psíquicos o instancias (tópica), las relaciones entre ellos (dinámica), y al manejo de la energía psíquica que se da entre los mismos (economía) la denomina Metapsicología.
Freud no se preocupaba solamente de los problemas que atañen a la vida individual, sino que como pocos de su época se interesó en estudiar fenómenos como la religión y la influencia que la cultura tiene sobre los hombres.Sus libros “El porvenir de una ilusión” (1927) y “El malestar en la cultura” (1930) plantean que la religión es una ilusión que sirve para compensar un sentimiento infantil de desamparo, y que la cultura no hace más que neurotizar al hombre por no dejarle libre a sus pulsiones, pero que por otra parte sirve para proporcionar seguridad, arte, ciencia y una vida más confortable.
Prof. Andrea D’AbateUniversidad Católica de Salta - Facultad de Artes y Ciencias - Carrera de Psicología - Historia de la Psicología.(Breve síntesis de una clase preparada para los alumnos de la Cátedra de Historia de la Psicología, Septiembre, 2003)
Bibliografía
Ediciones Nueva Hélade, “Freud Total 1.0”, CD ROM interactivo de las Obras Completas de S. Freud, 1993Freud, Sigmund, “Historia del Movimiento Psicoanalítico”, 1914, Obras Completas, Tomo I, Tr. de L. L. Ballesteros, Biblioteca Nueva, Buenos Aires, 2000Freud, Sigmund, “Autobiografía”, 1924, Obras Completas, Tomo III, Tr. de L. L. Ballesteros, Biblioteca Nueva, Buenos Aires, 2000García Vega, Luis y Santoro, Jorge, “Historia de la Psicología”, Tomo II, Siglo XXI Editores, Barcelona, 1983Laplanche y Pontalis, “Diccionario de Psicoanálisis”, Paidós, Argentina, 1996.Leahey, Thomas, “Historia de la Psicología”, Ed. Debate, Madrid, 1978Mira y López, E, “Doctrinas Psicoanalíticas”, Cap. 1, 4-9, 11-13, Kapelusz, 2da edición, Buenos, Aires, 1963.
Lo siniestro a la intemperie (1) Sobre un texto de Pichon-RivièreCarlos Basch (2) y Ricardo Bruno (3)
En 1946 hay pocos analistas en Buenos Aires. De esos pocos, Enrique Pichon-Rivière es uno de los que ha leído "Lo siniestro" (escrito en 1919 y traducido al castellano en 1943), por más que sólo atine a consi-derarlo psicoanálisis aplicado. Tal vez por eso ingresa temerariamente en el mundo de ficción, el de Lautréamont por ejemplo.Los autores –que no conocieron personalmente al analista pionero– recurren esta vez a un texto de Pichon-Rivière para ofrecer un nuevo "informe de lectura", e insisten en la especificidad de este género, distinto del comentario, la opinión, la crítica, la semblanza, y sobre todo distinto de la visión panorámica, generalizadora.
"Y nos quedamos a la intemperie, de un día para el otro. Nunca olvidaré que, en el momento en que desaparece el techo, mi padre exclama: '¡Qué hermoso, qué azul es este cielo!'(...) mis contactos con la cultura guaraní, mi conocimiento de los quilombos y de la vida nocturna de Buenos Aires, como mis estudios sobre Lautréamont y Artaud y mi amistad con Roberto Arlt, por ejemplo, me han sido tan útiles para enfrentar la enfermedad como mis conocimientos sobre Freud o la medicina en general."E. Pichon-Rivière
La de un texto, como cualquier otra elaboración, lleva tiempo, a veces días, a veces años. El autor había empezado su escrito cuando las asociaciones lo invadieron (y mejor que mejor si, más que a él, las asociaciones invadieron otras asociaciones). Después, al promediar o finalizar su tarea, puso algún orden en ese torbellino, acotó el fluir. Presentarlo al público implicará cierta inocencia, cierta fe (cualquiera sea su signo). Si es un paper científico lo que escribe, el autor estará dispuesto a que las conclusiones modifiquen las hipótesis de partida. Si es un escrito psicoanalítico –o al menos dirigido a los psicoanalistas (para darles trabajo)–, estará más dispuesto todavía, casi resignado, a que el texto hable por sí mismo, a ser escrito por el texto, a someterse a la interpretación del texto, donde el genitivo dice “interpreta” y “es interpretado”.
Así como se escriben textos de dos dimensiones, planos, hay también lecturas planas o con vaya a saber qué anfractuosidades. Los relieves tienen indicadores objetivos: índices de venta, índices de frecuencia de lectura. Lo relevante es otra cosa: las transferencias. Y las transferencias el texto las establece de a una.¿A las palabras se las lleva el viento? Sin duda, las de Enrique Pichon-Rivière llegan lejos con sus marcas (4), bastante más allá que sus "discípulos", por otra parte tan diferentes entre sí, (5) ninguno cortado por la misma tijera. ¿Quién es hoy –porque vaya si sobrevive– este psicoanalista muerto? ¿Con qué deuda nos dejan su mucha acción y sus escasos escritos? (6) ¿Cuál es la especificidad, en lo que concierne a la transmisión, de los textos hablados –en su caso, abundantes–, no ceñidos en libros y artículos? La obra pionera. Las anécdotas (más o menos chistosas, más o menos tristes). "Lo que has heredado de tus padres adquiérelo para que sea tuyo."La vida y la obra de Lautréamont. Por años y años Pichon se empapa de ellas. Las investiga, las mezcla, las mezcla incluso con su propia vida y con su propia obra.Lautréamont es un poeta maldito. ¿Y Pichon quién es? ¿El que arma equipos de fútbol con los internados del manicomio? ¿El que desemboca en una psicología social no ortodoxa, no uni-versitaria? ¿O el que en los años 40 lee desordenamente (pero lee) "Lo siniestro"?Texto difícil, abierto, que no se deja agarrar. Haciendo casi psicoanálisis aplicado, él lo consi-dera psicoanálisis aplicado: "una de las contribuciones más importantes a la psicología del arte". Y ante los Cantos, Pichon tampoco es de esos psicoanalistas que trasquilan literatura, sino uno de esos analizados que van por lana. Entra así en un sector que –Freud dixit– está como a trasmano... Y se pierde. Detrás de Maldoror primero y de Lautréamont después. Pues este lector curioso, inquieto, culto, no se resigna a ser lector de ficciones y a escribir la suya (no puede), sino que se convierte en protagonista.
Fragmento de un libro que no se escribe
Al comienzo de "Lo siniestro en la vida y en la obra del conde de Lautréamont", cuarto texto de Pichon-Rivière que incluye la Rev. de psicoanálisis, una nota al pie dice bastante a quien se detenga a leerla: que el artículo no es rigurosamente un artículo sino una transcripción, que esa transcripción forma parte de un futuro libro sobre Lautréamont y que el autor citará a Freud sin usar comillas (7).El personaje, Maldoror, fuera de la ley. El autor, Lautréamont, un hombre sin biografía. El de Pichon, un libro que nunca se escribirá. La sombra de Maldoror ha caído sobre Pichon desde el primer día. ¡Ah, si pudiera fijar fechas y arrancar al poeta de la intemporalidad, si pudiera teorizar, buscar un retén, un sostén simbólico! (8) Como fuere, hacia 1946 Pichon también es un pionero de "lo siniestro", y él, aunque lo haya leído a su modo, aunque lo haya "devorado" y lo repita sin comillas, no se limitará a rumiar una versión profesoral de ese texto freudiano y tratará de ir con los Cantos más lejos que Freud con "El arenero". ¿Serán los Cantos más "siniestros", más salvajes? Anticipamos: en su abordaje de los Cantos, Pichon queda tomado de un modo que es siniestro, al no establecer algún corte con lo excesivo del material. Los Cantos fueron peligrosos aun para ese príncipe de los ingenios que es Rubén Darío: "No sería prudente a los espíritus jóvenes conversar mucho con ese hombre espectral, siquiera fuese por bizarría o por gusto de un manjar nuevo". (También Darío confunde autor y personaje, pero sabe usar "jóvenes" en el sentido de "novatos".) Uno piensa en la desconfianza de Freud ante esos "locos" (o locos) surrealistas. Desconfianza que Pichon no tiene. Pero ¿podrá él, que transcribe sin comillas, distinguir entre "locos" y locos?En el prólogo de los Cantos, Gómez de la Serna (que no es psicoanalista) escribe:"Lautréamont es el único hombre que ha sobrepasado la locura. Todos nosotros no estamos locos pero podemos estarlo. Él, con este libro, se sustrajo a esa posibilidad, la rebasó". ¿Qué interpretación salvaje y aplicada lleva al literato a postular la excepcionalidad de al -guien al que no conoce? ¿Gómez de la Serna quiere, con una greguería, defender los fueros del arte, tantas veces pisoteados por una crítica de la comprensión? ¿O tal vez le da la razón a Lautréamont para curarse en salud? El libro de Pichon no se escribe. ¿Acaso por las mismas razones?Él, como Gómez de la Serna, como Darío, no podrá distinguir entre el autor y la persona. Treinta años después, en 1976, entrevistado por Zito Lema, responderá:"Isidoro Ducasse (es decir el 'conde de Lautréamont') no era un enfermo mental; esto dicho de plano para evitar cualquier confusión. Tenía, sí, cuando murió, a los 24 años, rasgos epileptoides francos, pero sin delirios. Esto no quita un comportamiento algo especial, al punto que sus compañeros lo consideraban un poco 'chiflado' o 'tocado', en el sentido
popular y amplio de la expresión. O sea, figura típica del raro, con actitudes poco frecuentes, a veces hasta extravagantes, pero que no llegan al extremo de ser consideradas patológicas o francamente antisociales" (p. 50).
Lo que salta a la vista
Ni "Lo siniestro" (Freud, 1919), ni Cantos (Ducasse, 1868) –esos dos textos que rigen el artí-culo que estamos puntuando– son "(...) uno de esos textos de dos dimensiones, infinitamente planos, como dicen los matemáticos, que sólo tienen un valor fiduciario en un discurso constituido". Sin embargo, Pichon, en vez de comentar "Lo siniestro", considera que "Lo siniestro" es un comentario. Y en cuanto a los Cantos, su curiosidad no se dirige al texto sino al personaje; peor aun, a su autor, ese incognoscible, "modo de crítica histórica o literaria cuyo valor de 'resistencia' debe saltar a los ojos de un psicoanalista formado". El furor interpretativo, la "traducción simultánea", no es sino consecuencia de creer que el autor ha "volcado" en los Cantos "todas las fantasías de su inconsciente".
Buenos Aires quiere estar al día
Antes de que Garma, Cárcamo, llegaran de Europa formados como analistas, ¿cómo, cuánto, quiénes leían Freud en nuestro país? A los EE.UU. la "peste" había sido llevada personalmente
en 1909. (11)En la década del 40, Buenos Aires –no sólo en psicoanálisis– era bastante provinciana. Los pioneros leían a Freud en forma acelerada, en un verano, cuando no más senci llamente a Numberg. (12) Surgen –y son necesarios– los líderes, los profesores. En un trabajo de 1943 Ángel Garma (13) ofrece su propia versión del fenómeno onírico, muy poco referida a la Traumdeutung, que desde 1923 circula en castellano. Pichon –uno de sus analizados– tiene otra relación con los escritos de Freud.En este artículo sobre Lautréamont los repite sin comillas, mimético, sin distancia. No parece que se proponga ser infiel. Apenas si lo que él llama "copiar textualmente" sea "copiar sin comillas" (a lo que, según sus palabras: "me he visto obligado"). Resume a Freud, lo sigue, hasta paso a paso, como persigue la biografía de Lautréamont y como busca el retrato perdido.A ese resumen le dedica un tercio de las 32 páginas. Pero este pionero no les dice a sus seguidores que lean a Freud a la letra, sin intermediarios. No muestra los obstáculos, las im-passes de su lectura de "Lo siniestro", texto que entonces se presenta perfecto, apto para la explicación superadora. Sea ello como fuere, Pichon gusta en Buenos Aires, por lo que hace, por lo que dice. Si fascina no es porque –si se nos permite la ucronía– lleve el taciturno uniforme meltzeriano (los trajes grises, los consultorios asépticos) ni porque rehúya el diálogo, o porque se proponga, después de horas y horas de escuchar al prójimo, ser dócilmente escuchado. Ha seguido a Freud, a Maldoror. Ahora la gente lo sigue a él. Habla en el Instituto Francés de Estudios Superiores. Publica en "La Nación". Una y otra vez vuelve sobre el tema. Y no pensemos que sólo especula desde el escritorio o que refrita material de archivo. No. Viaja a Córdoba, a Montevideo. Busca el rastro perdido de Lautréamont.Participa en la vida cultural. Las revistas literarias, sobre todo las vinculadas al surrealismo, irán recibiendo en sus páginas al psicoanalista francoginebrino nacido en el Chaco, en un rancho de techo voladizo (como se lee en el epígrafe). Pichon será siempre mimado, popular, incluso legendario. Antes de que Rascovsky y Abadi llegaran a los mass–media, antes de los psicoanalistas "comprometidos", Pichon tendrá un público entusiasta entre los intelectuales, los sensibles al arte, en esas zonas que los colegas visitan de incógnito.
Exégesis del texto
Pichon busca los mismos apoyos que Freud: Schelling, Jents, Rank, y otros autores que aportaron al tema desde distintos saberes. (Sólo agrega a Fairbairn.) Le dan pie para las con-
sabidas alternancias: oculto–manifiesto, animado–inanimado, doble–imagen en el espejo, Dios–Demonio, objetos internos
buenos–objetos internos malos. Trae a colación temas freudia-nos: la repetición de lo semejante, los presentimientos y su-
persticiones (propios de la concepción del mundo mágico–ani-mista), las mutilaciones (en la dimensión imaginaria del com-plejo de castración: una víbora le devora la verga a Maldoror).
Esos discursos intentan situar una vida y una obra –las de Lautréamont– en alguna trama simbólica. El encuentro del transcriptor con el personaje (Lautréamont) sólo se produce tras ese intento. Vienen a continuación las citas. Más nombres propios, ya de literatos: Leon Bloy, Remy de Gourmont, Rubén Darío, Leopoldo Lugones, quienes dicen que los Cantos son un fruto podrido, una obra monstruosa, espantosa, diabólica, escrita por un poeta loco, desven-turado. Proliferan de adjetivos para exorcizar lo siniestro de un agujero, una ausencia, un misterio o, peor, un maleficio: nadie sabe nada del poeta, nadie quiere saber nada. Muchos (¿o todos?) de los que intentaron averiguarla enloquecieron, se suicidaron o desaparecieron. "Por arte de magia" (escribe Pichon como un creyente, porque hace falta serlo para identificar arte y realidad, personaje y autor, autor y persona)."Justamente esa capacidad para hacer participar al lector en la acción que se desarrolla mide el talento del escritor. El lector se siente a merced de él –es juguete del poeta–, proceso que se debe a una identificación inconsciente entre el personaje de la ficción y el que lee." Se siente a merced... Es juguete... "Nos percatamos de que (Hofmann) quiere hacernos mirar a nosotros mismos por las gafas o los prismáticos del óptico demoníaco, y hasta quizás ha atisbado en persona por ese ins-trumento." (Las negritas son nuestras.)Quiere hacernos mirar. He allí la seducción de Hofmann, que empalma con nuestro vo-yeurismo. Sólo que entre el deseo del artista y el deseo del contemplador hay un velo, a veces más espeso, a veces más transparente o más deshilachado. Sin intermediación, no hay arte, no hay literatura. Freud pudo ver que las pulsiones sólo intervienen en la obra de arte "inhibidas en su fin, amortiguadas". No hay una relación inmediata entre el artista y sus vivencias, entre las vivencias y la obra, entre la obra y su contemplador.En la relación autor/texto, Pichon no alcanza a articular la barra:"Lautréamont ha volcado en sus Cantos todas (sic) las fantasías de su inconsciente, siendo un caso único en la literatura donde se reúnen tan grande sinceridad como talento".
Mancha
Como Lacan ante la lata de sardinas en la anécdota que ––con valor de apólogo–– relata para introducir la distinción entre
visión y mirada, también Pichon deviene mancha. El cuadro –como la latita– no lo ve; lo mira. La mediación teórica (la retahíla
de nombres, el torbellino de conceptos) es insuficiente para enmarcar al objeto que tiene ante sí. Se le confunden –insis-
timos– autor y personaje. Él mismo se confunde con ellos. Tanto que el relato de sus viajes y sus rebuscas en pos y en torno del
misterio de Lautréamont integra el texto de 1946 con igual derecho que las consideraciones psicoanalíticas.
"Cuando continué (...) la investigación y di con el paradero del último pariente en Córdoba, no dejé de sentir una cierta impresión al encontrar retratos de todos los familiares menos el del poeta."En buena lógica, el retrato de Lautréamont es lo que no se puede ver de Lautréamont. Un artista del grabado había reconstruido la imagen a partir de una fotografía... pero enloqueció, también él. ¿Por ver lo que no se debe ver? Desde esa página, la 628 (sería mejor tener su texto a mano), Pichon se vuelve mancha. Busca realidades. Y el psicoanálisis se vuelve psi-coanálisis aplicado. Con imprecisión, borrosamente, emprende el análisis pormenorizado de los Cantos. Se mezclan constelación edípica, instancias psíquicas, contenidos fantasmáticos. La prostitución es referida: a la madre y a la homosexualidad. El gusano: al padre, al pene y al superyó. Lo alto de una montaña: al pecho de la madre. Etcétera. El proceder denotativo (14) deviene inevitablemente traducción simultánea, en la que hay algo más que deseo de enseñar. Juzgue (sí) el lector las acotaciones entre paréntesis en el fragmento que se transcribe:"'Ya es hora de apretar los frenos a mi inspiración (represión) y de detenerme un momento en el camino, como cuando se observa la vagina de una mujer (lugar siniestro); es bueno examinar la carrera recorrida y lanzarse después con los miembros descansados, de un salto impetuoso (intentar una nueva superación). Hacer una tirada de un solo impulso no es fácil, y las alas se fatigan mucho en un vuelo elevado (impotencia), sin esperanza y sin re-mordimiento. ¡No..., no conduzcamos ya profundamente la jauría feroz de los picos y de las excavaciones a través de las minas explotables de este canto impío! (la exploración de su inconsciente). El cocodrilo (Maldoror) no cambiará una palabra a la vomitona brotada de debajo de su cráneo (sus Cantos). ¡Tanto peor si alguna sombra furtiva (el padre, el superyó), excitada por el fin laudable de vengar a la humanidad, injustamente atacada por mí (agresión), abre subrepticiamente la puerta de mi habitación (su yo) rozando el muro como el ala de una gaviota y hunde un puñal en las costillas (castración–ataque homosexual– perse-cución) del saqueador de arrestos celestes! (Ladrón de los restos del naufragio del padre.)
Igual da que la arcilla disuelva sus átomos de esa manera o de otra'. (Tanto da morir de esta o de otra manera.)"Ya es hora de apretar los frenos. De alguna manera llega al final el artículo: "Maldoror se siente nuevamente perdido y se expone entonces pasivamente al sacrificio, a la castración, víctima de su sentimiento de culpabilidad. De la repetición de esta situación surge el carácter siniestro de su destino."Pichon leyó en los Cantos que una víbora malvada le devora la verga a Maldoror. Fascinado por la imaginería de la devoración, ¿qué nos trasmitió de ese, su mal encuentro?
Bajo mundo y transferencia
Pichon sale al encuentro de los muchos significantes que, para su perplejidad, ofrece el texto, de los misterios que están fuera del texto (casas de Córdoba y de Montevideo), de un bajo mundo que a veces se recorre en el propio análisis. En demanda con el texto, no puede interpretar un deseo en–del texto; no alcanza a producir una lectura, apenas si una "transcripción". No deja que el texto responda a las preguntas del texto.El biógrafo pesquisa, busca sin éxito el retrato de Lautréamont. Conviene un retrato, por su marco. Algo debe albergar al que lo busca para no encontrarlo. El marco estabiliza el fantasma. Allí Pichon deviene mirada.En el laberinto, sin hilo y sin Ariadna, sin una transferencia suficientemente consolidada con el análisis y/o con Freud, entra en transferencia con los Cantos. Quiere verse en ellos, conocerse en ellos. La mirada que no alcanza a perder en ese trayecto le estorba. No logra hacer –del borde de lo perdido– escritura. (Recuérdese: el libro nunca se escribe.) En 1978, meses después de haber muerto Enrique Pichon-Rivière, la Rev. de psicoanálisis dedica dos números a su homenaje. Los artículos, en general elogiosos, no hacen referencia a los avatares institucionales de este miembro en los últimos tiempos. Nuestras líneas tampoco: sólo intentan rescatar la condición didáctica de una escritura, de una transmisión.
Notas al pie
(1) Reescritura de “Lo siniestro según Pichon”, artículo publicado en 1987 en la revista Psyche, como parte de una serie dedicada a la fundación mitológica del psicoanálisis en la Argentina.La de un texto, como cualquier otra elaboración, lleva tiempo, a veces días, a veces años. El autor había empezado su escrito cuando las asociaciones lo invadieron (y mejor que mejor si, más que a él, las asociaciones invadieron otras asociaciones). Después, al promediar o finalizar su tarea, puso algún orden en ese torbellino, acotó el fluir. Presentarlo al público implicará cierta inocencia, cierta fe (cualquiera sea su signo). Si es un paper científico lo que escribe, el autor estará dispuesto a que las conclusiones modifique las hipótesis de partida. Si es un escrito psicoanalítico —o al menos dirigido a los psicoanalistas (para darles trabajo)—, estará más dispuesto todavía, casi resignado, a que el texto hable por sí mismo, a ser escrito por el texto, a someterse a la interpretación del texto, donde el genitivo dice “interpreta” y “es interpretado”. Así como se escriben textos de dos dimensiones, planos, hay también lecturas planas o con vaya a saber qué anfractuosidades. Los relieves tienen indicadores objetivos: índices de venta, índices de frecuencia de lectura. Lo relevante es otra cosa. Las transferencias el texto las establece de a una.“Lo siniestro a la intemperie” —como “Marcas de Marie Langer” y “Marcas de Ángel Garma”— está escrito no sin psicoanálisis pero no quiere ser psicoanálisis aplicado, acaso porque está escrito no sin escritura. (2) Dirección: Rep. De la India 2819, 4°C, (1425) Capital Federal, R. Argentina.(3) Dirección: Castillo 458, (1414), Capital Federal, R. Argentina.(4) Usamos el término marca en su acepción propiamente freudiana, la de las retranscripciones (cfr. carta 52, "El block maravilloso", La interpretación de los sueños, "Lo inconsciente", etc.), en relación con una imposible inscripción originaria. Es en tal sentido que nuestro texto, marcado por la escritura de Pichon, es pichoniano.(5) Véanse los dos números (XXXV, 4 y 5) que la REV. DE PSICOANÁLISIS le dedicó a Pichon en 1978.(6) Entre 1943 y 1961 publicó nueve artículos en esta revista.(7) Freud se disculpa de seguir a veces sin darse cuenta ideas de otros e incluso expresiones de otro. Criptomnesia es lo contrario de una mimetización a sabiendas. Véase la nota 4.(8) Al final hablamos de la necesariedad de un tope real a la proliferación de lo simbólico.(9) Jacques Lacan: Escritos. 1., Siglo XXI. México, p. 366.(10) La transcripción completa, sin nuestra puntuación, es: "Si conviene aplicar a esta clase de textos todos los recursos de nuestra exégesis, no es únicamente (tienen aquí el ejemplo de ello) para interrogarlo por sus relaciones con aquel que es su autor (modo de crítica histórica o literaria cuyo valor de 'resistencia' debe saltar a los ojos del psicoanalista formado) sino ciertamente para hacerle responder a las preguntas que nos plantea a nosotros, tratarlo como una palabra verdadera, deberíamos decir, si conociéramos nuestros propios términos en su valor de transferencia. Por supuesto, esto supone que se lo interprete". Escritos, 1, edic. cit., p. 366.(11) ¿Era la Argentina para Freud una Cochinchina? En carta a Weiss, a propósito de un paciente insopor-table, le escribe: "¡Mándelo a Sud América!"
(12) "Los pioneros. Entrevista a los fundadores. II." Reportaje a Arnaldo Rascovsky, REV. DE PSICOANÁLSIS, XLI, 2/3, 1984, p. 207.(13) Véase Carlos Basch y Ricardo Bruno: “La fundación mitológica del psicoanálisis en la Argentina”, Psyche, 1987.(14) El proceder denotativo implica traducción simultánea e implica también aplicación mecánica del psicoanálisis (tanto a la obra de arte como a los pacientes).
Los arquetiposAntonio Las Heras
El material aquí presentado explica qué son estos contenidos del inconciente colectivo, y es un fragmento del libro "Psicología junguiana" (Estructura de la psique según Jung) de próxima aparición, y cedido gentilmente por su autor para su publicación en la revista Observador Psi y en el sitio Redpsicología.
Los contenidos del inconciente colectivo son los arquetipos. Arquetipo significa "modelo original o prototipo", pero la definición, desde la psicología junguiana no es tan sencilla. Y menos cuando leemos al sabio suizo que indica que "el arquetipo es el núcleo de un complejo", con lo que aquellos adquieren renovada trascendencia. Los complejos que -siguiendo la expresión junguiana- "mueven" al hombre tienen como elemento básico a un arquetipo.No uno en especial. Diversos arquetipos pueden originar diversos complejos. Y se pueden tener varios complejos a la vez, unos más intensos que otros...Ya no son entonces, estos, contenidos del inconciente colectivo, algo lejano, oscuro y profundo de rara presencia en los estratos superficiales de la psique. Ahora comprendemos otro de los motivos por los que son ellos quienes rigen nuestra existencia. Hall y Nordby indican que "es muy importante para la correcta comprensión de la teoría junguiana sobre los arquetipos, que estos no sean considerados como cuadros totalmente desarrollados en la mente, como imágenes de los recuerdos de las experiencias pasadas de nuestra vida. El Arquetipo de la Madre, por ejemplo, no es una fotografía de una madre o de una mujer. Mas bien es como el negativo de lo que debe ser desarrollado por la experiencia" (1)."Lo que se hereda -dirá el profesor Rubino, aclarando términos- es la estructura potencial de los arquetipos". Y agrega: "No percibimos a los arquetipos en sí mismos, sino a sus manifestaciones simbólicas. Los arquetipos se manifiestan a través de proyecciones, lo que nos permite inferir la presencia de ellos".Para Jung, una imagen primordial determinada, es decir, un arquetipo, se cumplimenta como tal, con respecto a su contenido, solamente cuando se hace manifiesto, y se completa, por lo tanto, con el material de la experiencia conciente. Volvemos aquí a la imagen ilustrativa del cauce seco del río y la experiencia rellenándolo vigorosamente.En efecto, puede considerarse que llegamos al mundo con potenciales estructuras arquetípicas que son, en nuestra psique, como un nutrido complejo de cauces de ríos que en este momento se hallan secos. Estos, así como sucedió en la Tierra con el Cañón del Colorado, fueron labrados por las 'corrientes' de generaciones y generaciones. No corrientes de agua que lo recorren desde hace millones de años como ocurre en el Gran Cañón, sino corrientes psíquicas, mentales. Con toda la metáfora significativa que implica hablar de inundaciones psíquicas, sequías psíquicas, remansos psíquicos, erupciones psíquicas y toda otra combinación posible de este estilo. Así, heredamos cauces secos. Ríos muertos. Pero nuestra experiencia los va haciendo fértiles. Les agrega agua una vez más. Y entonces, los arquetipos dejan de ser meras estructuras para convertirse en símbolos proyectados hacia el exterior. Y, en lo interno, al recibir esa "agua" benefactora, renuevan el vigor, adquieren la capacidad de utilizar y canalizar la energía enorme que poseen y llegan a intervenir en otros estratos psíquicos que trascienden la psique colectiva.En sus primeros escritos Jung denominó a estas estructuras hereditarias "imágenes primordiales", expresión que toma de Burckhardt. Pero, después, comprendió que era más preciso llamar "arquetipos" a estos fenómenos que él había descubierto. Lo hizo con el sentido que le diera San Agustín y, antes que él, Hermes Trimegisto, la versión griega del dios egipcio Toth, quien en el Poimandres (que es la primera parte del grupo de títulos que componen la obra Corpus Hermeticum) expresa: "Habéis visto en vuestra mente la imagen arquetípica". Para ese tiempo Jung ya sabía que los arquetipos "estaban tan elevadamente organizados y vivos en el inconciente, y que influían tanto sobre la imaginación conciente, que podían ser personificados o cuanto menos asumir una expresión abstracta (...). Hay un ejemplo de la vívida complejidad de este mundo de los arquetipos, las representaciones instintivas e intuitivas de la mitología griega. Este sistema espiritual es quizás el modelo más altamente colectivo que aún poseemos. Es precisamente debido a esta excepcional conciencia instintiva del inconciente colectivo, demostrada en sus mitos y leyendas y en todo
lo que surge de ellas, que los griegos fueron capaces de hacer una contribución tan formidable a la evolución del espíritu humano" (2).Jung expresa también que los 'arquetipos' son las formas innatas, a priori, de 'intuición', de percepción y de aprehensión. "Igual que los instintos impelen al hombre a un modo específicamente humano de existencia, así los arquetipos fuerzan sus vías de percepción y de aprehensión dentro de esquemas específicamente humanos".Sigue siendo, sin embargo, difícil llegar a comprender el concepto de arquetipo según la psicología junguiana. El doctor Rubino anota lo siguiente: "Los arquetipos son formas o imágenes que tienen naturaleza colectiva y que se dan en todos los hombres que habitan y habitaron la Tierra, proveyendo los temas míticos. Estas estructuras arquetípicas las podemos observar también en el individuo en sí mísmo como en las comunidades "ágrafas" e históricas. Se trata de algo así como 'modelos- patrones' en la formación de símbolos y que se repiten desde las tinieblas primordiales".Completa esta exposición, que ya va adquiriendo ahora sí límites precisos, Frieda Fordham quien, como ya dijimos, cuenta con el apoyo intelectual del maestro en sus obras escritas. Dice ella: "Podemos aventurarnos a suponer que las imágenes primordiales o arquetipos se formaron durante los milenios en que el cerebro humano y la conciencia humana iban lentamente emergiendo de un estado animal; pero sus representaciones, es decir, las imágenes arquetípicas, como tienen la cualidad primordial, se modifican o se alteran de acuerdo con la era en que aparecen. Algunos, sobre todo aquellos que indican un cambio importante en la economía de la psique, aparecen en forma abstracta o geométrica, tal como un cuadrado, un círculo o una rueda: ya sea por separado, ya en combinación formando de modo más o menos elaborado un símbolo particularmente importante y típico (...). Otros se presentan como formas humanas o semihumanas, como dioses o diosas, enanos, gigantes: aparecen como animales o plantas, reales o fantásticos, de los que hay ejemplos incontables en la mitología" (3).He aquí, entonces, que los arquetipos aparecen en el hombre a través de formas determinadas: en las mitologías, en las leyendas, en los sueños, en ciertos deseos de colectividad. Mediante el estudio de determinados sueños (Jung hablará de sueños del inconciente colectivo y otros, los más comunes, donde aparecen elementos de ambos estratos, ya que raramente existen manifestaciones oníricas puras), de las leyendas y de las mitologías - particularmente las de culturas en estado primitivo o bien otras de enorme esplendor creativo como la egipcia, la griega y la romana-, es posible deducir la existencia de los mismos arquetipos a través de los tiempos. Lo que sucede es que, como indica Fordham, estos presentan los "ropajes" propios de cada época. Cada tiempo y cada momento de cada cultura reviste el arquetipo con un "maquillaje" especial y particular de ese lugar y ese momento. Le otorga un "tinte" propio donde intervienen las circunstancias y el desarrollo de esa cultura. Con distintos emergentes visibles o imaginarios, son los mismos arquetipos de siempre.Jung explica que las expresiones más directas del inconciente colectivo se encuentran cuando los arquetipos aparecen como imágenes primordiales en los sueños, en estados desacostumbrados de la mente (hoy llamados estados alterados de conciencia) o en las fantasías de los psicóticos.Al referirse a la intervención del inconciente colectivo en las enfermedades mentales graves, indica Jung que se despiertan los arquetipos para una vida independiente y asumen la dirección de la personalidad psíquica, reemplazando al ego incapaz y a su voluntad y su deseo, demasiado débiles. Agrega también que "el aislamiento en el solo YO tiene la paradójica consecuencia de la aparición en los sueños y fantasías de contenidos impersonales, colectivos, que son también el material de que pueden nutrirse ciertas psicosis esquizofrénicas".Para vivir la experiencia arquetípica, obtener su análisis y concluir obteniendo la síntesis de estos, es requisito esencial no identificarse con los arquetipos. Porque, de suceder semejante cosa, habremos incentivado la principal característica de la reacción patológica, y estaríamos invadidos por fuerzas primordiales.Cabe aquí hacer una aclaración, una división tajante, para no confundir conceptos. El material psíquico arquetípico se encuentra tanto en el inconciente de una persona normal como en el de quien padece esquizofrenia. Hasta ese punto no hay diferencia. Lo que sucede es que debe observarse si estas presencias arquetípicas están o no elaboradas. Y, en tal caso, de qué modo se encuentran hechas esas elaboraciones. Del estudio de estas dos variables habremos de poder discernir si el material arcaico es la causa psicopatológica de la enfermedad. No de otra manera.Jung siempre advierte acerca de ciertos cuidados que deben ser tenidos en cuenta en el trabajo analítico de la psique. Dice que en los casos de psicosis latente, en los que basta un empujón para que aparezca manifiestamente la catástrofe, puede ser suficiente para ello la admisión del estado presente o la acción de un complejo. Uno de los peligros que más próximo está es el de la identificación con las formaciones del inconciente. Si existe una
disposición lábil puede producirse un estado equivalente a la psicosis. Es por este motivo que, como dijimos anteriormente, Jung no vacilaba -ante algunos casos a dejar que la neurosis del paciente siguiera su curso evolutivo, pues advertía que esta era la única contención contra la presencia de manifestaciones más graves que podrían producir, por ejemplo, una psicosis.Con respecto a la neurosis, Jung la considera no sólo desde el punto de vista clínico, sino desde la visión psicológica y social, y llega a la conclusión de que es una afección grave, particularmente en lo que se refiere a sus efectos en relación con el medio ambiente y el modo de vida neurótico, pudiendo ser la neurosis nuestro peor enemigo o nuestro mejor amigo, por cuanto sus mecanismos tienen un doble significado: mira adelante y atrás, abajo y arriba. Agrega luego que no es el paciente quien se ha curado de la neurosis, sino que la neurosis ha curado al paciente.Estos que preceden son conceptos muy importantes en las consideraciones psicopatológicas que hace la psicología junguiana. Aquí se presenta a la neurosis como un elemento a través del cual se hace posible la curación del paciente. Entonces obtenemos el siguiente corolario: no se produce una neurosis como síntoma de una perturbación psíquica, sino que la neurosis es el elemento con el que reacciona la personalidad para curar el disturbio.La neurosis cumple aquí un papel similar al de los glóbulos blancos en lo físico, valga la comparación. Los glóbulos blancos no son el resultado de una enfermedad, de una infección por ejemplo: sino que estos existen para contrarrestarla, para eliminarla. Algo así sucedería con la presencia de la neurosis. A tal punto que ésta en ocasiones, según determinó Jung, está cumpliendo el papel de dique de contención a efectos de no dejar pasar el agua que se desliza por aquellos viejos y milenarios cauces que fueron labrados por los arquetipos y que buscan, en ese momento, adueñarse de la persona, lo que ocasionaría al individuo el nacimiento de una enfermedad peor para él y para la sociedad. Una esquizofrenia, por ejemplo.La concepción junguiana del inconciente lo revaloriza respecto de otras psicologías ya que no lo presenta como un depósito de basuras, de cosas dolorosas que debieron ser reprimidas, anuladas, escondidas.Al revelar la existencia de un inconciente colectivo encontramos que además de aquel estrato sombrío, existen también motivos para la alegría de vivir y las fuentes de la inspiración y la creatividad. El inconciente es la "fuente de la conciencia y del espíritu creador, y también del destructivo de toda la Humanidad". Se trata de una conjunción de polos opuestos. Un reservorio totalizador. Es, otra vez más, la presencia enantiodrómica que habrá de hallar Jung en todos sus estudios sobre el hombre. Aquí, el inconciente aparece como la arena y, a su vez, los protagonistas que luchan en esa arena. Es la cotidiana justa entre el Bien y el Mal.
Antonio Las Heras Doctor en Psicología Social (UAJFK) Presidente del Instituto de Ciencias Humanísticas de Buenos Aires.Buenos Aires, Julio 1994
(1) Hall, Calvin y Norby V.J., Conceptos fundamentales de la psicología de Jung, Ed. Psique, 1975, página 40.(2) Van der Post Laurens, Jung y la Historia de Nuestro Tiempo, Sudamérica, Bs.As, 1978, pággina318-319.(3) Fordham Frieda, Introducción a la Psicología de Jung, Morata, Madrid, 1968, páginas 27-28.
Marcas (1) algo sobre los escritos psicoanalíticosRicardo Bruno (2)
Utilizo la expresión “escritos psicoanalíticos”, cuyo núcleo es escritos, lo cual indica el punto de partida de este artículo (una retórica) y cierta ambición (“algo”, alguna) hacia el de llegada (3). El psicoanalista –en cambio– suele ocuparse y/o escribir “sobre el psicoanálisis escrito”, un enroque de sustantivo y adjetivo, pero sobre todo de la posición del redactor (4).Algo tiene de especial el psicoanálisis (5) cuando se vuelve público (6) como para que sus practicantes se pregunten si al escribir o al leer van por el buen camino. ¿Se duda acaso de la consistencia de la disciplina (X)? ¿O se distingue, más bien, entre teoría y formulación de la teoría? Y ese pasaje ¿es en un solo sentido? (7)(G). Nicolás Boileau –un retórico francés del siglo XVII– creía que aquello que se piensa claramente se expresa claramente, como quien ha podido asomarse, siquiera, a su propia cabeza, operación confiada a la introspección hasta el advenimiento del psicoanálisis y todavía hoy, siendo tan difícil autoanalizarse como leerse a sí mismo. (8)(H).La pregunta ya había sido formulada (entre otros, por Bion (9), y de modo señero) (10). Y lo había sido porque antes (11) hubo una apuesta, una afirmación: “mis historiales presentan,
más bien, un aspecto literario” (12)(M). ¿Qué más sabe Freud de sus historiales, si la transferencia es y no es con la persona del analítico? (13). De hecho, funda el estilo del saber que funda, explícitamente a propósito de los historiales, el sector narrativo (novelístico, por así decir) de su obra escrita, nunca completa para quienes no fueron sus contemporáneos y estuvieron cerca, e incompleta también para sus allegados. Ya que obra fue también su palabra, su acción, hoy perdidas, hoy apenas decibles por los testimonios indirectos de Jones, de sus analizandos (A-K), de sus otros discípulos. Por la reconstrucción del historiador (R). La herencia: una presencia de sus ideas en la cultura, el movimiento psicoanalítico, una obra escrita, firmada. Verba et scripta manent... [voz y escrito quedan...], cuando marcan (14).Dos marcas: a lo Sócrates y “negro sobre blanco”. Porque escribió, passim, su interminable relato del complejo de Edipo, Melanie Klein pudo (15) postular después y con doble marca un Edipo temprano. Porque Freud explicitó una universal “fase fálica”, otros analistas pudieron cuestionarla no sólo en su praxis sino también en artículos y libros.Una definición, breve, rebatible (V), ya se hace necesaria. Escrito psicoanalítico: papel (16) impreso que, lo escriba quien lo escriba, transmite el psicoanálisis, entendiendo por “transmisión” la reproducción de quienes lo ejercen; es decir, la formación incesante de nuevas camadas. Y otra vez escrito psicoanalítico y psicoanálisis escrito se parecen pero no son iguales. Manan de distinto lado. Un texto de Sófocles –visto, oído, leído– organiza la visión de Freud, le evoca un viaje en ferrocarril (Q), pone a trabajar la visión de una madre nudam. Sin que Sófocles se lo propusiera (no más que una catarsis) (17), “Edipo Rey” tuvo efecto psicoanalítico, eso que el psicoanálisis escrito se propone (18) y logra en distinta medida. En otros textos, en cambio, el psicoanálisis se “aplica” (quizá la aplicación a las Memorias de Schreber sea el prototipo).¿Sobre qué les pregunta Freud a los poetas, sobre qué nos manda (19) preguntarles, mientras esperamos “informes más profundos y coherentes”? (P) Sobre la mujer o –como él lo dice– sobre la “sexualidad femenina” (20). También dos palabras (“continente negro”) son un escrito, una pregunta que, con apariencia de respuesta, se sostiene en un supuesto (R. Ramírez [W]) (21).Dos veces transcribió de Goethe: “Aquello que has heredado de tus padres aprópiatelo para que sea tuyo”. ¿Marca y desmarca? (G) Freud no formuló esa pregunta (22).
Perdigonada (23)
Escrito psicoanalítico o psicoanálisis escrito, ¿quién pregunta? ¿Qué quiere el movimiento, qué quiere el psicoanalista?Habría que preguntarles a uno por uno: a los que preguntaron hablando (texto al fin y al cabo) (24) y a los que publicaron (25) una pregunta que encierra una respuesta (26). También a los que callaron, a menos que se la considere una cuestión reservada. ¿Deben pronunciarse al respecto sólo los veteranos? Y entonces la escritura será la “fase superior” de la formación (27). ¿O la cuestión misma es formativa, como lo entiende –por ejemplo– el Instituto de la APA? ¿Una de dos o ambas a la vez? (28).¿Para qué lo pregunta? Para seguir siendo psicoanalista, alguien en constante formación (análisis personal, supervisión, seminarios) (29). En el análisis personal obtendrá “directamente y por propia experiencia aquellas pruebas que no pueden aportar el estudio de los libros ni la asistencia a cursos y conferencias” (O). La formación teórica no es condición suficiente pero sí necesaria, como necesarios son en ella los escritos, los que (¿estamos de acuerdo?) no se rinden a una lectura espontánea (30). Para seguir siendo psicoanalista leer es obligatorio, y el analista entonces se pregunta cómo está leyendo y, si escribe, cómo lo está haciendo. No importa si alguno, olvidando que lo verde es “el Árbol de Oro de la vida”, convierte a la lectura o a la redacción en defensa o pasatiempo.¿A quién se le pregunta? Si nos guiamos por Freud, a todos: a los sociólogos (Psicología de las masas...), a los antropólogos (Tótem y tabú), a los filósofos, etcétera, casi siempre a uno por uno y llevándose consciente o inconscientemente las aguas para su molino. Que eso es lo que hace el que pregunta, en el mejor de los casos (31). En los comienzos les había preguntado a Charcot, a Breuer. Después, a veces, escuchó a sus discípulos (a Abraham, a las “analistas mujeres”). Él, en rigor, no tenía colegas.¿Cómo? ¿En qué consiste la pregunta? Se la debe formular. Y entonces se la puede formular de distintas maneras:–“¿Es beneficiosa la influencia de la literatura artística en la literatura psicoanalítica?”–“¿No habría que poner más cuidado en la elaboración secundaria? (Y)”–“¿No habría que cuestionarse la ‘elaboración’ primaria?” –“¿Por qué raramente supervisamos lo que escribimos?” (32).Distintas preguntas que remiten al poeta, al epistemólogo, al supervisor, al analista, etcétera.¿Por qué preguntan? Porque, acostumbrados en su práctica clínica a hacer consciente lo inconsciente, necesitarían otro aprendizaje para “volcar” adecuadamente en un escrito lo que en el consultorio o en la meditación habrá sido suficientemente verbalizado. Se
aprendería a escribir el psicoanálisis como se aprende una lengua no materna, extranjera. Pero para otros psicoanalistas el escrito, aunque algo comunique, es una pregunta que, con apariencia de respuesta, se sostiene en un supuesto. (Se dijo más arriba.) (33). ¿A quién recurrir entonces, no para empezar, sino para seguir hablando? ¿Cómo se aprende una lengua materna? De escritura o lectura, el trabajo es relativamente insatisfactorio, sea porque las dudas siguen, sea porque queremos ahorrarnos el dolor de, resolviendo ésas, meternos en nuevas (34).
Pero... ¿qué escribe?
“Desarrollos teóricos” (a partir de una marca), que suele ilustrar con viñetas clínicas. Y relatos clínicos (a partir de otra) con alguna puntuación teórica, menos frecuentemente. ¿Cuánto hay de decible y cuánto de inefable en eso que ocurre, “escena primaria”, entre cuatro paredes? Y si lo decible muestra lo analítico del analista, no deja de mostrar dónde el que lee trabajaría de otra manera... y a veces muchos trabajarían de otra manera.En los escritos teóricos, deslizamientos, desinformación y hasta errores gruesos escandalizan menos que una gaffe en un testimonio clínico. Se dice que un buen analista, como un buen papá, si está ahí y ejerce su función (E), no necesita ser un autor (L). Ni siquiera es necesario–anoté antes– que todo analista escriba, pero sí hace falta que muestre su texto, su trabajo, que testimonie en alguna parte (35).(¿A quién pertenece el relato clínico? La experiencia es del sujeto. El único sujeto en análisis es el paciente. Si un escrito trata de dar cuenta de una experiencia, habría que cederle el escrito al paciente. R. Ramírez dice: un sinsentido más en busca de respuesta [W].)El análisis, demasiado privado, ya se hace público en la supervisión. De algún modo es texto eso que, asimétricamente, ambos hablan y escuchan.Se dice también que ni la erudición ni la soltura intelectual garantizan la praxis de todos los días, dando por supuesto que esta praxis es toda decible. ¿Cómo? ¿Cuando un analista reemplaza a otro? Y si el mismo paciente, como el río de Heráclito, ya no fuese el mismo?Creo que no hay escritos clínicos sino escritos “acerca de” la clínica (U). Apenas lo decible (36).¿Publicar lo decible? (N) ¿Tiene derecho el analista a publicar, en vez de una viñeta, una historia que ya valdría muy poco si se borraran todos los indicios? Historia incestuosa, edípica; historia que lo implica (¿no se ha postulado una contratransferencia?).“...habréis de recordar la diferente situación de los ginecólogos de la Europa occidental con respecto a sus colegas de Turquía y de Oriente. Todo lo que el médico puede hacer en estos últimos países es tomar el pulso a la enferma, que le extiende el brazo a través de un agujero practicado en la pared.” (Ñ) En los relatos acerca de la clínica el analista puede escuchar y leer un odio y un amor dirigidos hacia otro analista.Puede que una partida de ajedrez reactive conflictos edípicos. Otra cosa es tener cinco años y que a uno le nazca un hermanito. Y otra escribir sobre los celos. Tal vez por eso los analistas se preguntan qué están leyendo, qué están escribiendo. Están convocando, ahora en el escrito, a los demonios del Averno. Y no para estabilizar (J) la angustia, no para apaciguarla. Sino para que eso sin palabras hable.
Resumen
“Verba volant, scripta manent” [las palabras vuelan, los escritos quedan]. Porque dura, este aforismo parece afortunado, y no tanto porque “contenga” una verdad, sino porque se ofrece a la refutación (Popper). Suscrito o refutado, en tanto escrito tiene función de marca (oral y/o escrita), acto fundacional, inscripción psíquica, a partir de lo cual son posibles otros pensamientos, otras escrituras. ¿Progreso? ¿”Desarrollos”? Por lo menos, una intertextualidad.Paradójicamente, el escrito–acabado– recomienza en el trabajo de lectura, y las palabras a veces hacen marca en el que escucha o lee (Sócrates según Platón, el caso de Saussure, etc.).¿Qué quiere el psicoanalista de los textos propuestos por él o a él dirigidos? ¿Quién hablará en nombre de todos?La pregunta no es nueva, aunque breve sea la bibliografía, en la que el autor destaca un fragmento de Bion. La pregunta arranca de una marca de Freud: su convicción de tener un estilo.
Notas al pie
1. Con bastardillas, los agregados de 1996. En setiembre de 1996 el texto me parece tener un aspecto desgarrante, en el sentido de “Di tu palabra y rómpete” o “...y rájate”, según la traducción. El poeta italiano había dicho: “¿Hice pedazos mente y corazón para caer en servidumbre de palabras?” También reconozco que el texto es fragmentario, que sin quererlo da vueltas y queriéndolo da rodeos. Publicado en una revista de psicoanálisis, se dirige a los analistas que escriben o que se preocupan por cómo se
escribe El texto, en tanto desgarrante, en tanto escrito con el cuerpo, ofrece sus ideas a la refutación y ofrece su cuerpo, que interpreta, a ser interpretado. Haciéndolo, el lector que oficie de “psicoanalista” puede que se beneficie en algo, como aquellos que agradecen por escrito a sus pacientes, por lo que de ellos aprendieron. Si para escribir, como para cualquier cosa, hay que vencer algunos miedos, el primero es el de mostrar “la hilacha”, mostrar que a uno le falta algo. Por eso menciono las 85 preguntas de Ricardo Moscone.2. Dirección; Castillo 458, (1414) Capital Federal, R. Argentina.3. Mucho antes de 1993, me interesaba por el vigor, la salud, de los textos, comenzando por los propios. Me interesaba por la intersección de la escritura y el psicoanálisis. Recordaba la broma sobre tres tipos de traductor: 1) el que conoce muy bien el idioma del que traduce; 2) el que conoce muy bien el idioma al que traduce, y 3) el que no conoce ninguno de los dos. Me decía que, mientras apareciera el cuarto tipo y su representante, estaba autorizado a recibir consultas y hasta debía ir esbozando –en diálogo con los colegas– una teoría. Claro que, puesto a encontrar colegas, encontré “paredros”. 4. Declaro así que no soy psicoanalista. Pero lo digo torpemente o autocensurándome: “El psicoanalista –en cambio– suele ocuparse y/o escribir ‘sobre el psicoanálisis escrito’, un enroque de sustantivo y adjetivo, pero sobre todo de la posición del redactor”. Más vale tarde que nunca, trato de analizar lo que dije. Separaré lo que “y/o” –formulita de unión-disyunción de la que a veces abuso– yuxtaponía: ocuparse y/o escribir. “El psicoanalista suele escribir ‘sobre el psicoanálisis escrito’...” ¿El psicoanalista suele escribir sobre la base de lo que otros psicoanalistas escribieron antes que él? “El psicoanalista suele ocuparse ‘sobre el psicoanálisis escrito’...” Cuando lee, ¿lee escritos psicoanalíticos o psicoanálisis escrito? Sobre esta distinción también se tamborilea. Mejor dicho, yo tamborileo, a la espera de refutación y/o interpretación. ¿Pretendo denigrar el cobre? Hasta donde sé, pretendo que se defina, también para los escritos, “oro” y “cobre”.5. En una mesa redonda, “El psicoanalista como escritor”, Florencia Salvarezza, lingüista, se preguntó por qué el psicoanalista está más preocupado por sus escritos que otros científicos y casi tanto como el literato. 6. Años después, la expresión “se vuelve público” me gusta. Tamborilea sobre lo que se insinúa más adelante: que lo principal del psicoanálisis es lo que ocurre entre las cuatro paredes de un consultorio, pero que el psicoanalista. debe testimoniar de esta práctica, volverla pública, sin revelar los secretos del paciente. 7. No me entiendo bien. ¿Qué pasaje? Lo obvio es que la práctica enriquezca la teoría (a veces refutándola) y viceversa. En cuanto a la consistencia de la disciplina, depende del estatuto epistemológico que se le asigne.8. Hay un tonito zumbón. Difícil según para quién. Es un hecho que Freud no tenía con quién analizarse. (“Él, en rigor, no tenía colegas.”) Y lo de leerse a sí mismo, que parece autosuficiente, pedante, es lo que deberíamos hacer antes de entregar el texto a la lectura del prójimo. Lo hizo Bion, como se dice en seguida. El dilema claridad/oscuridad, metáfora/definiciones no me abandonaría. Tampoco la frase de William Blake: “Si el necio perseverara en su necedad sería sabio”, entendida como que si uno escribe una necedad, logra que alguien la lea y le haga un comentario y logra escuchar lo que el comentario no puede tener de agradable, puede aspirar a escribir otra frase, etc. Es lo que va haciendo el analizando en su proceso analítico. Algo mayéutico, pero tratando de que las preguntas vayan surgiendo de uno y no arrancadas por tirabuzón. Podría decir hoy que no es clara la afirmación “pensamientos claros”. Lo que puede ser claro es la expresión del pensamiento, que no existe si no es expresado, verbalmente o por escrito.9. Escribe Bion en Volviendo a pensar (9) (Second thoughts, en el original inglés): “¿Cómo podríamos lograr que la comunicación entre el psicoanalista que escribe y el psicoanalista que lo lee sea por lo menos tan eficaz como la comunicación entre el analista y el paciente? Lo que hay que comunicar es indudablemente real; no obstante, todo psicoanalista conoce las frustraciones que depara el esfuerzo de aclarar, siquiera sea para otro psicoanalista, una experiencia que parece poco convincente en cuanto se la formula. Tal vez tengamos que resignarnos a la idea de que esa comunicación es imposible en la etapa actual del psicoanálisis. La transformación de la experiencia psicoanalítica en formulaciones que establezcan una comunicación entre el psicoanalista y el lector sigue siendo una actividad ineludible. Tal vez algunos deseen abordarla en términos de grupos, y otros en términos matemáticos, científicos o artísticos. Quizás haya otros que se contenten con el perfeccionamiento de las interpretaciones en el contexto de la sesión psicoanalítica. Pero ningún psicoanalista se contentará con dejar las cosas como están.10. Un caso especial del problema de la comunicación entre el escritor y el lector psicoanalíticos [...] se presenta cuando [...] son una misma persona. Podría suponerse que en este caso se dan las condiciones perfectas para la comunicación. Sin embargo, en la época en que solía escribir largas notas sobre mis sesiones con pacientes, comprobé que mi éxito no era mayor cuando el intervalo entre la redacción y la lectura era relativamente breve que ahora, cuando el intervalo se mide en años. [...En cuanto este trabajo:] La exposición no me parece desdeñable; creo que si se tratara de un informe de otro psicoanalista me parecería bastante bueno, pero no reconozco allí ni al paciente ni a mí mismo (pp. 168-9). Si se estima que las alteraciones (por discreción) son eficaces, hay que considerar a la narración como una ficción. Si el relato fuera una obra de arte, sería tal vez razonable pensar que se acerca más a la verdad que cualquier transcripción literal; pero este autor no es un artista. Hay que desechar como vana a la expectativa de que el relato describa lo que realmente sucedió (p. 165). En el psicoanálisis mismo no es tan difícil formular una interpretación como lo es aquí [por escrito]. Para empezar, el paciente sabe, porque está presente, de qué está hablando el psicoanalista. La interpretación del psicoanalista y la asociación tienen las mismas cualidades inherentes (p. 167). 11. También en “Marquesa” incluí una larga transcripción. No sé si es lícito o no, si gusta o no. Creo que aquí la transcripción ha sido más masticada. Pero en los dos casos es una especial manera de compartir con el lector. ¿No se sabe a qué pregunta me refiero? Si al escribir o al leer van por el buen camino.
12. Algo pasa: o se tamborilea o se machaca. Tiene algo del huevo y la gallina. Bion es posible por Freud, quien a su vez es posible por otros, menos identificables (que en eso, precisamente, consiste su papel de fundador). 13. No hubiera podido afirmar, y menos en esa época: “mis historiales presentan, más bien, un aspecto psicoanalítico” o “mis historiales presentan, más bien, un aspecto freudiano”. Podría, sí, haber escrito: “mis historiales no se parecen a los de la psiquiatría”. Los emparienta con la literatura por algo más que por no dejarlos solos. ¿Y no instó a preguntarles a los poetas? 14. Cuando lo escribí, Dios y yo sabíamos lo que quería decir. Lo de es y no es podría ser un cliché y corresponder a la ambigüedad que ya no me interesa (no a la que sí). “¿Qué más sabe Freud de sus historiales, ya que la transferencia es y no es con la persona del analítico?”15. Ahora el comentario puede ser aburrido, pesado. Creo que el párrafo no lo fue. Intentó decir que tanto la voz como la palabra pueden ser escuchadas, dejar huella en los demás (no siempre positiva: Hitler). Se aboga por la incompletud. “Obras completas” es apenas una denominación editorial. La obra de Freud no puede ser completa para quienes no fueron sus contemporáneos. 16. Mi argumentación está jugada en la repetición. Es necesario que alguien, como dicen los chicos, “empiece primero”. Freud postula el complejo de Edipo y después Klein postula en Edipo temprano. Freud postula la fase fálica y después otros la niegan. Lo que no entiendo ahora es “doble marca”. ¿Hablada-escrita? 17. Escribí en una nota: “Mi noción de texto, ampliada, incluye los registros físicos (estenográficos, magnetofónicos {1996: los registros electrónicos}) y pretende incluir la “inscripción psíquica”, tomada del psicoanálisis”. Aquí escrito es reservado para el papel. 18. Hoy borraría “no más que una catarsis”. 19. En psicoanálisis el efecto psicoanalítico, como en filosofía el efecto filosófico, es sinónimo de “marca”, de creatividad, asuntos en que el hombre propone y Dios dispone. 20. ¿A quiénes? 21. Freud escribió de dos maneras: “La femineidad” y “Sobre la sexualidad femenina”. La mujer es la sexualidad, el “continente negro”. Pero la sexualidad, la sexualidad freudiana (no la genitalidad), instituye el psicoanálisis. 22. En matemática, el axioma es una proposición tan clara y evidente que se acepta sin demostración. Entonces, escrito es una pregunta con apariencia de respuesta. Una pregunta, en tanto se ofrece a la refutación. Escrito dogmático es una pregunta con pretensión de respuesta. 23. ¿Te acordarás, lector, de la nota anterior sobre la palabra “ocupar”? Freud no se ocupó de la desidentificación.24. ¿Testimonia uno con preguntas una perplejidad que pudo ser resuelta antes y en otra parte? ¿Cuál es la dirección, no de una bala, sino de una perdigonada? ¿Cuál la intención, al menos? ¿Abrir el fuego o ahuyentar la presa? Las preguntas se sostendrían en alguna afirmación inicial, una afirmación que llegue a transformarse–para el lector y para el redactor– en una pregunta. Ricardo Moscone (21) termina su largo y meditado escrito con 85 preguntas sucesivas, en busca–arriesgo– de quien pueda escucharlas.25. Mi noción de texto, ampliada, incluye los registros físicos (estenográficos, magnetofónicos) y pretende incluir la “inscripción psíquica”, tomada del psicoanálisis. En cuanto a los que “preguntaron hablando”, me refiero a ponencias improvisadas o leídas en mesas redondas (por ejemplo, las convocadas por la Comisión de Publicaciones de la APA [2]), pero también a las intervenciones individuales del público. 26. La Nouvelle Revue de Psychanalyse, editada por Gallimard, dedicó dos números enteros a nuestro tema: el 16, “Ecrire la psychanalyse”, y el 42, “Histoire de cas”. En la Argentina se publicó Littoral. La instancia de la letra, La Torre Abolida, Córdoba, 1987. Véanse también las ponencias escritas en el encuentro “Psicoanálisis y/o escritura” (3). 27. Otro modo de decir “una pregunta con apariencia de respuesta”. ¿Tengo que ser más claro? Están: 1) los que testimonian escribiendo, 2) los que testimonian hablando, 3) los que callan.Zusman (27) trae a colación un escrito de Zimmermann y Messias, presentado en el XI Congreso Brasileiro de Psicoanálise. Estos psicoanalistas cuestionan allí un llamado “Trabajo de conclusión de la formación psicoanalítica”. 28. Puedo ser más claro: escribir puede ser tan importante para llegar a ser psicoanalista como para seguir siéndolo. “Alguien en constante formación.” 29. Hoy lo redactaría de otra manera. 30. Falta desarrollar la noción de una lectura no espontaneista, que no deja de tener sus riesgos, por ejemplo, la mencionada defensa. 31. De tanto preguntarle a los filósofos, el psicoanalista podría dejar el psicoanálisis, lo que, si lo advierte, no tiene nada de malo.32. Práctica sujeta a las generales de la ley. Willy Baranger (6) nos confía su reacción respecto de las injerencias de Melanie Klein en su texto y nos da su versión acerca de los resultados de un ajuste estilístico practicado por la gran analista inglesa en un texto de Arminda Aberastury.33. La clásica oposición entre comunicación y expresión.34. Si leo bien, para Ana Lichtmann (20) la escritura psicoanalítica sería el testimonio psicoanalítico por antonomasia. Lo que nos devuelve al tema, ya esbozado, de “práctica formativa y/o propia de una etapa superior”. Se abrirían, entre otras, dos preguntas: ¿qué hacer con lo que calla y no por indecible, o con lo que solamente habla? Y un escrito ¿es solamente un testimonio? (Sobre los peligros de una lectura proyectiva, véase Luis Hornstein: “Historia y transmisión: lectura de Freud”, en Práctica psicoanalítica e historia, Buenos Aires, Paidós, 1993.)35. Escribimos (8) en otro lugar: “...lo primordial, sin transferencia, sería por completo inefable...” Lo inefable no se transmite sin pérdida. Tan sólo se lo puede aludir. “Lo que se transmite es una deuda que ninguna unidad de medida fálica puede colmar (en lo que se transmite de un escrito, en lo que se escribe de un análisis).”
Bibliografía
A.Alizade, Mariam, y Schust, Graciela: “Marie Bonaparte, la princesa psicoanalista”, Rev. de psicoanálisis, XLVII, 5/6, 1990.B.APA, Comisión de Publicaciones y Biblioteca: mesas redondas sobre las vicisitudes del escrito en psicoanálisis.C.APA, Claustro de Candidatos: Encuentro que con el título de “Psicoanálisis y/o escritura” se llevó a cabo el 3 de junio de 1992. Comité Organizador: Gloria Gitaroff, Laura Palacios de Goldstein y Perla Sneh. Coordinador invitado: Ricardo Bruno.D.APA, Secretaría de Cultura: mesa redonda “El psicoanalista como escritor”. Integrantes: Alberto Alvarado Cedeño, Ricardo Bruno y Florencia Salvarezza. Coordinador: Carlos Federico Weisse. 16/9/1992.E.Aslan, Carlos Mario: obituario de Simón Wencelblat. Rev. de psicoanálisis, XXXVIII, 1, 1981.F.Baranger, Willy: en la participación de M. y W. Baranger, en la entrevista “Los que la conocieron” [a Melanie Klein[.Rev. de psicoanálisis, XLVII, 2, 1990.G.––; Goldstein, Néstor; Zak Goldstein, Raquel: “Acerca de la desidentificación”, Rev. de psicoanálisis, XLVI, 6, 1989.H.Basch, Carlos, y Bruno, Ricardo: “Marcas de Marie Langer”, Rev. de psicoanálisis, XLVII, 5/6, 1990.I.Bion, Wilfred R.: Volviendo a pensar, Hormé, Buenos Aires, 1990.J.Cohen Levis de Aconcia, Noemí: “Entre la angustia y el duelo”, Rev. de psicoanálisis, XLIX, 1, 1992.K.Doolitle, Hilda: Citada en un escrito de Jorge Linietsky, Carlos Weisse, Liliana Pérez y Gloria Cordeu.L.Foucault, Michel: “Qué es un autor”.M.Freud, S. (1895d): “Epicrisis de Isabel de R.”, en Estudios sobre la histeria, B. N., 1, p. 124; A. E., 2.N.––: “Fragmento de análisis de un caso de histeria”, B. N., 3, pp. 933-5; A. E., 7.Ñ.–– (1910d): “Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica”, B. N., 5, p. 1567; A. E., 11.O.–– (1912e): “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico”, B. N., 5, p. 1657; A. E., 12.P.–– (1933a): “La feminidad”, lección 33, en Nuevas lecciones de introducción al psicoanálisis, B. N., 8, p. 3178; A. E., 22.Q.–– Carta 70, del 30/10/97. En 1950a.R.Gay, Peter: Freud. Una vida de nuestro tiempo. Paidós, Buenos Aires, 1989.S.Lichtmann, Ana: “Por qué escribimos los psicoanalistas”, Rev. de psicoanálisis, XLIX, 1, 1992.T.Moscone, Ricardo: “Indagación al escrito psicoanalítico”, Rev. de psicoanálisis, XLIX, 1, 1992.U.Pérez, Carlos: “La sola observación de Freud”, Rev. de psicoanálisis, XLVI, 2/3, 1989.V.Popper, Karl: Sobre la refutación. Apunte mimeografiado. Facultad de Filosofía y Letras, Buenos Aires, 1959.W.Ramírez, Roberto: “Motivos y fantasmas”, Encuentros, revista del Colegio de Psicólogos de la Prov. de Buenos Aires.X.Wallerstein, Robert S.: “El psicoanálisis como ciencia. Una respuesta a las nuevas críticas”, Rev. de psicoanálisis, XLIV, 1, 1987.Y.Yampey, Nasim: “Sobre el lenguaje escrito del psicoanalista”, ponencia escrita en el encuentro “Psicoanálisis y/o escritura”.Z.Zusman, Waldemar: “Nuestra ciencia y nuestra vida científica”, Rev. de psicoanálisis, XLV, 6, 1988, p. 1203.
Marcas de Marie LangerCarlos Basch y Ricardo Bruno
“Se ruega cerrar los ojos”.Sigmund Freud (1900a)
Puntuación
Marie Langer, fundadora (4), publica en los primeros números de la Rev. de psicoanálisis (1). En 1944 sale “Algunas aportaciones a la psicología de la menstruación” (12) y en 1945, “Problemas psicológicos de la lactancia” (13). La psicología ya en el título, en una época más bien de colaboración con la medicina. Incluso, plantea un desarrollo psicoanalítico a partir de Freud:“Según Freud, la relación más exenta de odio que pueda existir entre seres humanos es el amor maternal hacia el hijo varón.Creemos que se puede extender esta afirmación también a la relación madre-hija en lo que concierne a la época que abarca el embarazo y el período de lactancia” (12) (p.213).¿Por qué la relación con la hija, también, estaría exenta de odio? ¿Por qué durante ese período? Porque mientras esté en el vientre o mientras mame, la niña será transitoriamente como un varón lo es definitivamente.Esquemáticamente, mujer más pecho = varón más o menos pecho.Si así fuera, entonces pecho = falo.Freud había intentado articular la paranoia en la mujer con lo desmesurado de la demanda de la niña a la madre. La madre no la ha dotado de pene. Langer la atribuye, en cambio, a la representación inconsciente de haber sido dañada por la leche mala de una madre agresiva. La suya y la de Freud son versiones imaginarias de los sustitutos fálicos. Pero no dan lo mismo. Freud (1923e) había distinguido entre primacía genital y primacía del falo.
Volvamos a la paranoia femenina. De las analistas mujeres Freud acepta que, en la fase más temprana, la dependencia de la niña a su madre es distinta de la del varón (1931b). La niña sale de esa fase con dos reproches dirigidos a la madre. El primero es haberla traído al mundo como mujer o -como dice Freud- de no haberla dotado de un órgano genital completo.“Un segundo reproche, que no arranca tan atrás en el tiempo, resulta un tanto sorprendente [...]”No nos resulta sorprendente, hoy, que Freud, hablando de la niña, necesite ocuparse de los dos sexos e incluso de las “condiciones culturales”.“Un segundo reproche [... ] es el de que la madre no le ha dado a la niña suficiente leche, el de que no la amamantó bastante”.A partir de una afirmación freudiana (2) , Marie Langer, sustituyendo el pene del niño por la teta de la madre, había intentado un corolario. Consideró, como hemos dicho, que también la niña vivirá un idilio con la madre... hasta el destete. ¿Un amamantamiento suficientemente bueno? ¿Corto o largo? ¿Con qué medida? Freud no está seguro:“No estoy seguro, sin embargo, de que analizando niños que han sido amamantados tan prolongadamente como los de los pueblos primitivos no nos encontraríamos también con idéntica queja [...]”Y concluye:“[ ...] tan inmensa es la voracidad de la libido infantil”.En los ejemplos clínicos que acompañan y cierran esos artículos 12-13 de los años '40, la analista, a fuer de clínica, no deja de mostrar en las complejidades de la relación de esas mujeres con sus madres, lo fallido, la inadecuación, el deseo. Como adelantamos, la representación inconsciente de haber sido dañadas por la leche mala de una madre agresiva estorba el idilio. Pero ¿cuánto hay de enfermizo y cuánto de estructural en la agresividad de la madre?¿Lo agresivo o lo inconmesurable? Freud había tomado, de las analistas mujeres, la peculiaridad de la ligazón-madre de la niña, para decirla a su manera. En el continente negro ese explorador no se amilana y sigue pensando psicoanalíticamente. En esa ligazón persiste, ilegible, una fase prehistórica, al modo en que persiste en lo griego lo minoico-micénico. Hay un nexo particularmente íntimo entre la sexualidad femenina y la etiología de la histeria. Y la paranoia femenina (3) . Hay, para cada sexo, una secuencia castración-Edipo específica... Freud explora, articula, pone en juego todos sus recursos.¿Y lo inconmensurable? Freud había nombrado “complejo de castración” a una inadecuación entre el ser del hijo, varón o niña, y el deseo materno. La inadecuación es estructural en tanto uno de los términos es inescrutable. Pero no por inescrutable el deseo materno es del todo inarticulable, allí donde deja intuir su negrura. ¿Y dónde mejor que en la prehistoria femenina? La vaga prehistoria y lo real del cuerpo. Por cierto, esa anatomía no favorece la consolidación de la equivalencia fálica.Langer, en estos artículos, parece considerar posible una unidad de medida: la maternidad. Una medida tal apaciguaría la agresividad de lo inconmensurable midiendo sin resto, por vía de la ecuación imaginaria embarazo=falo y pecho=falo.Pero la imposibilidad se cuela por la ventana. Se reinstala como corte de la leche a partir de la menstruación, que opera como retorno de la diferencia entre falo y castración. En términos de Marie Langer, entre leche buena y leche mala, entre antes y después de las reglas.Del más allá de la significación fálica -esbozado por Freud como “continente negro”- habrá un atisbo en nuestra autora, gracias a la teoría kleiniana de la envidia, en este caso envidia de la niña pequeña a la madre, una vez que la sangre menstrual “ha tornado en mala leche a la leche buena de la madre cariñosa de la primera infancia”(18) .
Voces
“Piensa morir en Buenos Aires, junto a sus hijos varones.” F. Ulloa (17)`Vino a Buenos Aires dos meses antes, a morir junto a sus hijos varones.” F. Cesio (5)“no te moriste Mimí no te morirás nunca” E. Pavlovsky (16)
Esta segunda parte era la primera cuando, en diciembre de 1987, decidimos postergar la publicación. Había muerto Marie Langer, y nos sorprendió su muerte, eso que la enfermedad anunciaba. Ulloa, Cesio, Pavlovsky, entre otros, escribieron los obituarios.Por segunda vez publicaríamos un trabajo textual sobre textos de un psicoanalista muerto. Por primera, sobre los de una mujer. ¿Qué nos detenía? Con Enrique Pichon-Rivière nos había resultado llevadera esa infidelidad que es una escritura y llegamos a un (provisorio) punto final, manera literaria de cerrar unos párpados, por queridos que sean (19). Pero ella tenía ojos celestes, ojos inolvidables. Todos los recordaban.En los “pasillos” habíamos oído hablar mucho de Marie Langer. Nos pusimos a leer su autobiografía (14), en busca, no de los hechos reales, sino de un relato. Y nos encontramos con una historia de militante por los derechos de la mujer, por los de todo humano, que
leímos con ahínco, con interés, con distanciamiento. En ese clima, fuimos y volvimos a los dos textos puntuados más arriba.Por cierto, esto es tributario de una trabajo de Lacan sobre el padre, sobre los padres: el freudiano padre de la horda, padre real vivo en el inconsciente; el padre muerto de la ley simbólica. Sin embargo, la disyunción maternidad o sexo es estructural, ni evolutiva ni patológica, por más que varíe con la edad, por más que a veces dé tanto trabajo. Como pudo verlo, marcarlo, Freud en su psicología de la vida amorosa (1910h, 1912d, 1918a). Eso permaneció allí, “en souffrance”, ante los ojos de generaciones de analistas (entre ellos, los argentinos; entre ellos, la autora de Maternidad y sexo), que no atinaron a dar cuenta de lo irreductible de la disyunción en sus horizontes “integradores”. “[...] es el caso que mi vuelta a la política comienza exactamente con la muerte de mi marido en 1965” (14) (p. 86).La tentación es trazar un itinerario, desde y hacia la política, con el psicoanálisis más como interregno que como eje. El psicoanálisis, en todo caso, ocupó muchos años (casi treinta) de esta vida. En ellos Marie Langer desempeñó todos los roles posibles para un analista: analizó, supervisó, enseñó, ejerció funciones directivas. En su juventud, en Austria, había intentado juntar marxismo y psicoanálisis (20) ... hasta que llegó la orden de arriba.“En Berlín Hitler ya estaba en el poder, la Gestapo aprehendió a Edith Jacobson después de seguir a uno de sus pacientes. Para proteger al psicoanálisis y a sus pacientes se reunió la plana mayor en torno a Herr Professor, como llamaban todos a Freud, y dictaminó que ningún analista podía militar en ningún partido clandestino, ni, menos aun, tratar a personas que lo estuvieran haciendo” (14) (p. 55).Marie Glas entonces eligió otra lucha. Ella y Max Langer, su segundo marido, se marcharon a España, a integrarse en la causa republicana.“Leticia Buonaparte, la madre del gran Napoleón [...], durante sus embarazos acompañaba a su esposo en las guerras de liberación [...]” (12) (p.217).“Cuando tenía cuatro años (soy la menor de dos hijas y, según mi madre, debí haber sido varón) estalló la primera guerra mundial [...] y mi padre tuvo que ir al frente [...;] creo haber disimulado mi deseo de acompañarlo a la guerra [...]. Las mujeres no iban al frente” (14) (p.3).A Fidias Cesio le cuesta llegar al lugar donde se vela a Marie Glas de Langer. No encuentra rápido la dirección; se pierde (y nosotros recordamos, al leer esto, al Freud que se pierde por las callejuelas de Roma). En el velatorio, en ese momento, hay poca gente. Fernando Ulloa es de esos pocos. “Un amigo de Mimí a lo largo de los últimos años”, dice de él Cesio en el obituario 5. De sí mismo dice que fue paciente de Marie Langer entre 1948 y 1956 (21) Paciente, amigo y contertulio, “porque así eran las costumbres entonces”. Ulloa comparte con Cesio algo de sus conversaciones postreras con Marie Langer, y hasta parece acomodar su diálogo al colega de más edad, que después escribirá:“Lamenté profundamente no haber tenido la oportunidad de conversar con ella [M.L.] y contarle mis ideas acerca de la muerte...”Eduardo Pavlovsky16 publica su obituario en Página 12. En prosa desbordada, sin puntos ni comas, se pregunta francamente cuál será el hijo preferido. ¿Él? ¿Hernán Kesselman? ¿Armando Bauleo? “Vieja zorra nos hizo el mismo cuento a todos.”En marzo de 1988, en Psyche, un texto de Fernando Ulloa (17) hace doblar las campanas por Mimí y reflexiona sobre la muerte. También Freud -evoca- murió con las botas puestas.En abril, en la Rev. de psicoanálisis, Cesio escribe el obituario:“El consultorio [de M.L.] tenía la ‘magia’ que dan las transferencias primordiales. El humo del cigarrillo y el olor a tabaco -era una fumadora inveterada- agregaban misterio a su presencia ‘extranjera’. En cuanto a la técnica, cumplía con el encuadre que consideramos ‘clásico’: puntual, cuatro sesiones por semana de cincuenta minutos y horarios fijos; interpretaba en pocas oportunidades” (p. 222).Como historiador del movimiento psicoanalítico de América latina (4), Cesio poco había dicho de las costumbres de entonces, que el obituario sí acentúa, y del sistema de renovación de autoridades, que Maríe Langer describe así:“Cuando en 1959 pude revalidar mi título de médica en Mendoza, adquirí mi legalidad plena junto con la posibilidad de ser presidente de la Asociación [Psicoanalítica Argentina], lo que por derecho me hubiera correspondido desde mucho antes porque los fundadores 4 nos turnábamos en la presidencia y sólo después dejamos la oportunidad a los más jóvenes. [...] Tenía que. callarme mi marxismo; me callaba la crítica a determinado estilo de vida hipomaníaco, derrochador, exhibicionista, me callaba sobre los abusos de transferencia que hacía la gente de la APA...” (14) (p. 82)Pero -si es que salimos- volvamos a la transferencia y a la necrológica escrita por Cesio a la vez como, deudo y como psicoanalista. “Magia”... “Extranjera”... “Clásico”... Él les ha puesto las comillas. Magia y misterio. Una transferencia primordial. En tanto la transferencia es por antonomasia el destino de lo primordial (pues lo primordial, sin transferencia, sería por completo inefable), poner por escrito que una transferencia es primordial es redundante pero
no innecesario, si escuchamos en su resonar que algo no ha sido escrito, que hay algo cuya escritura pende. (“No te moriste Mimí no te morirás nunca” (16), “Hay restos pero está viva mi analista”) La escritura -¿se podría decir más claramente?- de que algo (¿restos?) no se podrá pagar, pensar (en la economía fálica de la representación), para poder cerrar los ojos y decir está muerta mi analista y no clamar ya por su inmortalidad.Paciente, analista, historiador, ¿cómo no hablaría Cesio de herencias?“En la `familia' psicoanalítica, es notable la `herencia' que dejan los analistas didácticos, en particular los pioneros, sobre todo en sus analizados, aunque también es fundamental en sus supervisados y alumnos.”De una herencia “notable”, algo va notando y anotando:“[ ...] en la obra de todos nosotros es evidente la influencia de su pensamiento, en particular su preocupación dominante por los temas de la transferencia y la técnica psicoanalítica (p. 223).Su principal contribución fue la que recibimos directamente en el intenso intercambio que tuvo lugar entre nosotros y que, a nuestra vez, transmitimos a los que nos siguen” (p. 223 n.).En la versión de Cesio, la principal contribución de Marie Langer es directa, y la transferencia es mágica, misteriosa, primordial.Si los “intensos intercambios” son inefables no se transmiten sin pérdida. Tan sólo se los puede aludir. Lo que se transmite es una deuda que ninguna unidad de medida fálica puede colmar (en lo que se transmite de un escrito, en lo que se escribe de un análisis). Ni niña (más) pecho, ni niño (más o menos) pecho. Hay que correrse de las voces, del pasillo o del despacho del predilecto, para que haya transmisión, para que una deuda se acredite en lo simbólico.
Resumen
Este breve ensayo es el tercero de una serie dedicada a puntuar textos pioneros del psicoanálisis argentino. Los autores -que no conocieron personalmente a Maríe Langer- ofrecen al lector un ejercicio de lectura, una “puntuación”. Así este breve ensayo es un “informe de lectura”, género específico, distinto del comentario, la opinión, la crítica, la semblanza, y sobre todo distinto de la visión panorámica, generalizadora.Marie Langer murió en 1987, y esta revista publicó su obituario, escrito por Fidias Cesio.
Bibliografía
1. En esa revista publicó 29 artículos, entre 1944 y 1970.2. “El amor de la madre hacia el hijo varón es lo menos ambivalente que pedir se pueda.”3. “Angustia de ser devorada por la madre” (1931 d). Sobre paranoia, véase: Basch, Carlos: “Mujeres freudianas”, presentado en las Jornadas de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, 1991.4. Cesio, Fidias: Historia5. Cesio, Fidias: obituario de Marie Langer, Rev. de psicoanálisis, vol. XLV, 1987.6. Freud, Sigmund (1900a)7. Freud, Sigmund (1910h)8. Freud, Sigmund (1912d)9. Freud, Sigmund (1918a)10. Freud, Sigmund (1923e)11. Freud, Sigmund (1931b)12. Langer, Marie: “Algunas aportaciones a la psicología de la menstruación”, Rev. de psicoanálisis, vol. II, 2, 1944.13. Langer, Marie “Problemas psicológicos de la lactancia”, Rev. de psicoanálisis, vol. III, 2, 1945.14. Langer, Marie: Maternidad y sexo.15. Langer, Marie: Autobiografía.16. Pavlovsky, Eduardo.17. Ulloa, Francisco.18. Con los matemas de la sexuación el “continente negro” avisorado por Freud en la sexualidad femenina se convierte en “geografía”.19. Es cierto que aquel hombre -genio y figura- casi invitaba a la destitución del personaje, a la del Pichón de consumo masivo. ¿No ostentaba en público cánulas y esparadrapos con la misma temeridad -y acaso con la misma suerte- con que arremetía contra lo siniestro, con que provocaba, increpándola, a la castración, intuida como “víbora mechante”?20. En Maternidad y sexo (1951) no hay ninguna cita de Marx. Véase (14) (p. 82).21. Es decir, los años fundacionales del psicoanálisis en la Argentina.
Psicoanálisis y cienciaHoracio Foladori
Las relaciones entre el psicoanálisis y la ciencia en general resultan en una trama amplia de vericuetos, implicancias, desafíos y desencuentros generadores de una particular polémica que abarca desde los orígenes del psicoanálisis hasta nuestros días. Algunos de estos cruces están claramente delineados, otros se configuran a partir más de interrogantes que de respuestas precisas.
Deseo abordar el tema desde dos ángulos: 1. Desarrollaré brevemente los fundamentos conceptuales que dieron origen al psicoanálisis, en lo que tiene que ver con su construcción teórica esencial, la metapsicología, tal como el mismo Freud lo postula en sus textos.2. Plantearé un par de cuestiones que la ciencia abandona de su consideración y que a mi juicio revisten singular relevancia para ella misma, problemas ante los cuales el psicoanálisis tiene algo que decir.
1. Sobre los fundamentos del psicoanálisis
El pensamiento freudiano se desarrolla en el centro del imperio. Esto significa que Freud está en contacto y además es discípulo directo de los grandes investigadores de fines del siglo pasado; desde su ídolo Helmholtz, pasando por el gran Fechner, y otros investigadores como Du Bois Reymond, Herbart, etc., y muy en especial Brücke en cuyo laboratorio de fisiología trabaja Freud por más de 6 años realizando estudios histológicos. Este es el grupo que estaba avanzando en la ciencia, en la física, en la fisiología y luego en la psicología. Este es el grupo al cual Freud pertenece por derecho, con el cual se identifica y desde el cual opera científicamente a partir de postulados que son parte suya; son sus instrumentos de trabajo.
Allí Freud se atiene al postulado fisicalista, entendiendo que "sólo las fuerzas físicas y químicas, excluyendo a cualquier otra, actúan en el organismo " y que es el cometido de la ciencia descubrir de qué modo operan y en todo caso reducir otras posibles fuerzas a ellas. Se le cierra el paso a todo vitalismo. A lo largo de su vida Freud sostiene que su producción, el psicoanálisis se ubica dentro de las ciencias de la naturaleza y rechaza cualquier ingerencia de las llamadas ciencias del espíritu de dudoso origen (se trata de cerrarle el paso a todo vitalismo). Incluso es más consistente que Wundt quien termina por aceptar el dualismo y sufre entonces a manos de Haeckel la acusación de haber traicionado el monismo. Por tanto una sóla fuerza operará en el psiquismo: la naturaleza de dicha fuerza es físico-química. Habla repetidas veces de la química de las pulsiones afiliándose a la química de Lavoisier, es decir la química mineral. Rechaza con vehemencia toda necesidad de una psicosíntesis como postulaba Janet, mostrando que lo fundamental es el análisis, ya que es lo que permite descomponer y comprender.
Sostiene - de acuerdo con lo señalado por Du Bois Reymond cuando se hace cargo de la rectoría de la Universidad de Berlín - el límite absoluto del conocimiento. Evoca la autoridad kantiana sosteniendo que el objeto del psicoanálisis no es sino "la cosa en sí", la que a su vez es "tan desconocida como la realidad del mundo exterior". Se afilia por tanto al agnosticismo otro de los fundamentos de su pensamiento. Participa junto con Mach de la generación que sigue a los grandes pensadores; éste último estaba investigando la continuidad entre la física y la psicología, es decir, cómo establecer esta relación entre las sensaciones (lo físico) y lo psíquico. Breuer con quien Freud dará sus primeros pasos con la histeria, es padrino de Mach.
En 1911 Mach participa en la redacción de un documento de filosofía positiva. Freud firma y Einstein - discípulo de Mach - también lo hace. Se volverá a encontrar con Einstein en 1927; luego, se produce el famoso intercambio epistolar.
En suma, la construcción de la metapsicología - su gran pasión de siempre - se apuntala por derecho propio en estos postulados, articulándose en los puntos de vista tópico, dinámico y económico en los que pueden rastrearse muy transparentemente las marcas de estas pertenencias científicas de fines de siglo, pero articuladas en un objeto propio que es lo que constituye la episteme freudiana. Así, sus estudios de anatomía, las investigaciones sobre las representaciones de Herbart de donde se extrae la idea de conflicto y la exigencia de medir, aunque más no sea relativamente las cantidades de energía que intervienen en los procesos, son los elementos que darán forma a la psicología freudiana y abrirán las puertas al análisis de los observables. Ostwald, a la sazón Premio Nobel en 1911, lo invita a escribir sobre el tema energético, pero Freud mantiene una ruta propia.
En suma, desde su propia perspectiva Freud construyó el psicoanálisis como una ciencia más dentro del territorio que definieron las ciencias de la naturaleza a partir de los postulados y
descubrimientos que sus maestros y compañeros de generación fueron generando. Está claro, Freud se atiene manifiestamente a los principios de la ciencia de su época. Ahora bien, otra cosa es lo que produce, las preguntas que formula explícita o tácitamente a la ciencia, los desafíos que plantea al pensamiento y a la filosofía, que lo hicieron trascender su propio tiempo.
2. Algunos problemas de la ciencia
Es amplísima la gama de problemas que el cruce con la ciencia genera ya sea en tanto la ciencia se acerca al psicoanálisis para plantearle exigencias, ya sea por cuanto el psicoanálisis, en función de la problemática que trata, no deja de interrogar a su vez a la ciencia de múltiples formas y con diversos grados de intensidad. Hay que reconocer que el encuentro nunca ha sido amistoso, por cuanto en particular el psicoanálisis ha pretendido situarse por encima del saber científico, utilizando la interpretación transmitiendo cierta impresión de querer apropiarse de un territorio por demás muy amplio. Tal es así que actualmente para cierta corriente de opinión, ocupa el lugar que otrora ocupara tal vez la filosofía o incluso la teología.
Por ello, ante este proyecto quizás desmedido, la ciencia debía llamar un poco al orden a este "saber" que pretendía esclarecer el orden de los pensamientos y los actos de los seres humanos, con una hipótesis que interrogaba directamente el reinado de la razón, en beneficio de un inconsciente invisible e indemostrable. Y tal vez, por cuanto en la segunda mitad del siglo, el crecimiento del psicoanálisis y la amplitud de temas que en virtud de la interpretación caen bajo su manto - en especial los fenómenos de la cultura - se puede producir la sensación de que no hay forma de ponerle coto.
El psicoanálisis se ofrecía así como blanco ya que los científicos lejos han estado de poder comprenderlo, en tanto que su discurso sobre lo psíquico lo podría encasillar como una versión del espiritualismo, cuyo sustrato material no es claramente visible. Se leería entonces en el psicoanálisis a un antagonista del procedimiento científico.
Es extraño que también se le haya cursado al psicoanálisis el reproche inverso, por parte de ciertos filósofos, quienes no han dejado de señalar en el psicoanálisis una visión reductora, materialista, del espíritu humano. Este enredo (exceso de materialismo o caída en el espiritualismo) plantea un problema de fondo, a saber: la necesidad de establecer precisas diferencias entre lo psíquico (o lo anímico) y lo espiritual, categoría esta última que supone la separación respecto del cuerpo y que el psicoanálisis subvierte.
La reacción de los psicoanalistas ha sido variada: Algunos sostienen que la práctica psicoanalítica se desarrolla por entero conforme a los postulados de la ciencia, como sostenía Freud. Tal vez haya que ver allí un intento de subirse al carro de la ciencia a toda costa, ya que es dudoso que los argumentos analíticos esgrimidos conformen los postulados básicos del método científico como son formulados hoy en día.
Otros han preferido delinear rutas alternativas mostrando, por ejemplo, las relaciones entre el psicoanálisis y cierta construcción de un objeto único, que lo asimilaría más al desarrollo de las artes. Para complicar la cosa, ya veremos que un epistemólogo como Feyerabend, sostiene que toda la dinámica del descubrimiento científico tiene más de arte que de ciencia.
No han faltado los que se han dedicado a cuestionar las bases epistemológicas mismas de las ciencias y a trabajar en rigurosidad un seguro desmarque de algunas epistemologías totalizantes con pretensiones hegemónicas, lo cual no deja de denunciar a su vez, un problema más político que epistemológico, ya que el reinado de las ciencias y la posibilidad para el psicoanálisis de ubicarse en dicho lugar, tiene que ver con la posibilidad de compartir el poder que otorga el saber legitimado.
a. El problema del sujeto de la ciencia
Einstein reconoció en su momento, la verdad de los descubrimientos de Freud sobre la naturaleza de lo humano y solicitó su opinión para encontrar alguna solución al estallido de la guerra, la que dejaba traslucir la acción de las pasiones y la irracionalidad de su operar. Esto no es representativo del momento actual.
Pero cuando la ciencia ha tenido un lugar significativo en los procesos sociales, no ha logrado ubicarse respecto de ellos con atención a la razón Es necesario y urgente considerar los desaguisados de desconocimiento en materia de psiquismo de aquellos que están en los
lugares donde se deben tomar decisiones, que a su vez involucran directa o indirectamente a buena parte de los habitantes del planeta. No es ya posible sostener la disociación entre la ciencia y el sujeto ya que ello toca aspectos éticos cuando de aplicación de los conocimientos científicos se trata. Los científicos se lavan las manos y no quieren saber nada cuando otros adoptan decisiones, en desconocimiento pleno de las consecuencias que de tales actos se podrían derivar.
Es cierto que, por suerte, no son los científicos a quienes les compete controlar tales acciones. Ni pueden ni deben. Sin embargo lo sorprendente es que el problema no les importe, ahora como tema de investigación y de consideración. Vale decir, lo que debería ser objeto de investigación es el psiquismo humano ya que allí radican las razones profundas que mueven a ciertos hombres en aplicaciones aventuradas y guiadas por oscuras intenciones. El poder de la ciencia para poner en práctica sus descubrimientos, deberá considerar a su vez el efecto psíquico que se puede ejercer sobre los humanos. En suma: ¿Cómo es posible desconocer la necesidad de profundizar en lo humano?
Ahora bien, de todo el abanico de disciplinas que estudian lo humano, el psicoanálisis se ubica en el centro mismo del problema ya que aborda la actividad psíquica desencadenada por las pasiones. Por su parte, parece que la ciencia idealizándose a sí misma, da la espalda al único problema que merece ser abordado, vale decir, determinar el puesto del sujeto de la ciencia en una concepción total del sujeto en la psique. El problema es que el sujeto de la ciencia se considera depositario de un saber verídico, por lo tanto no habría posibilidad alguna de poder emitir un juicio digno sobre el particular: no es posible articular nada desde la perspectiva única de lo verdadero-falso.
También observamos que en las comunicaciones de los científicos destinadas a informar o persuadir a un público dispar, los científicos utilizan modos de pensar no científicos. Dicho de otro modo, no contamos con elementos como para poder discriminar cuando una comunicación de un científico responde a las leyes del pensamiento científico y cuando no lo hace así. Por tanto, la razón científica a la que le debemos tantas conquistas deslumbrantes, no sabe decir nada acerca de ella misma. No puede establecer la relación que mantiene con los modos de funcionamiento psíquico que le son ajenos … y de los cuales es a su vez, su producto. Green sostiene que "la ciencia se detiene en el umbral del funcionamiento psíquico. ...la ciencia que más falta nos hace, es la ciencia de lo humano productor de ciencia, (...) la ciencia de las relaciones entre los funcionamientos psíquicos científicos y no científicos en el sujeto".
b. El problema del pensamiento y su lógica ante el descubrimiento
Hace ya algún tiempo se ha detectado una sustancial diferencia entre la lógica que implica el presunto descubrimiento científico y aquella que sostiene los pensamientos que dan cuenta de la demostración científica. No han sido pocos los pensadores que han puesto de manifiesto este hecho. Cabe mencionar, en todo caso, los análisis del gran Feyerabend, para quien la razón no ha estado muy presente en el momento del descubrimiento.
Algunas citas que dan cuenta de ello: " No sólo las normas son algo que no usan los científicos: es imposible obedecerlas...." O también: " Un científico no es un sumiso trabajador que obedece piadosamente a leyes básicas vigiladas por sumos sacerdotes estelares (lógicos y/o filósofos de la ciencia), sino que es un oportunista que va plegando los resultados del pasado y los más sacros principios del presente a uno u otro objetivo, suponiendo que llegue siquiera a prestarles atención". Y más terminante aún: " .... todas las metodologías, incluídas las más obvias tienen sus límites. (...) e incluso la irracionalidad de alguna de las reglas que la metodología o el lector gustan considerar como básicas". Más adelante: Copérnico, Newton, Galileo y Einstein.... "todos ellos tenían ideas muy concretas sobre sus métodos, aunque las ideas a las que llegaron fueron muy distintas de sus puntos de partida. Tampoco pudo preverse la dirección final de la investigación (...) los éxitos se dieron bajo condiciones específicas prácticamente desconocidas, que nosotros frecuentemente no comprendemos a dónde se dirigían y que su repetición no sólo no es una cosa natural, sino algo bastante improbable. "
Y finalmente: " ... la ciencia en su mejor aspecto, es decir, la ciencia en cuanto es practicada por nuestros grandes científicos, es una habilidad o un arte, pero no una ciencia en el sentido de una empresa "racional" que obedece a estándares inalterables de la razón y que usa conceptos bien definidos, estables, "objetivos" y por esto también independientes de la práctica".
Ahora bien, ¿ De qué manera abordar esta distancia? ya que la misma pone sobre el tapete una serie de cuestiones de complejidad variable. La mayoría de las discusiones sobre el punto se han centrado en la relación entre la demostración y la verdad, ya que ello implica una serie de abrochamientos epistemológicos que ocultan otro problema de más difícil elucidación: aquel que aborda los vínculos entre la lógica del descubrimiento y el de la verificación.
El pensamiento del descubrimiento parece oscuro y opaco a una interrogación. En todo caso, parece sorprender la falta absoluta de información al respecto; no ha sido un tema que ha preocupado ni a los científicos ni tampoco a aquellos que se dedican a investigar sobre la actividad psíquica. Hay que aceptar que el tema no es de fácil investigación; sin embargo, se podría tener la impresión de que no se le quiere atribuir alguna particularidad significativa que pueda mostrar la distancia extrema entre la fecundidad del descubrimiento y el rigor de la razón demostrativa.
En todo caso, no deja de llamar la atención que cuando hablamos del momento del descubrimiento estamos haciendo referencia nada menos que a los orígenes del pensamiento y de su relación con la verdad. Por ello la importancia de su estudio. Tal vez se pueda decir que el error de Popper se sitúa en atribuirle al pensamiento una homogeneidad todo a lo largo de su desarrollo, desde el momento en que se postula una idea nueva hasta que la comunidad de sabios la acepta. Dicho proceso podría muy bien suponer tres momentos diferentes, a saber: el pensar del descubrimiento, el pensar de la demostración y, finalmente, el pensar de la verificación.
Y acá es donde entra a jugar el psicoanálisis ya que, más allá de lo que se pueda opinar de él - y Popper no tiene una idea de él favorable - se ha preocupado por abordar modos de pensamiento considerados de naturaleza inferior - etiquetados así desde la diosa razón - o como fallas sin mayor sentido ni trascendencia. He aquí un desconocimiento por descalificación; sería sencillo suponer que las investigaciones psicoanalíticas solamente agregan elementos no tomados en cuenta anteriormente. En realidad, progresos realizados sobre estas formas de pensamiento desvalorizadas han mostrado que los mismos terminan determinando las otras, entendidas como más avanzadas. Dicho de otro modo, resulta que casualmente la riqueza del pensamiento se encuentra allí en las formas originarias, más que en los pensares de los siguientes momentos.
Es que el problema planteado no deja de abrir una brecha significativa al interior del método científico ya que se encuentra cuestionada entonces, su unidad, independientemente del campo en que se aplique y aunque se sostenga la necesidad de su adecuación, según la ciencia en cuestión.
Pero más aún, parece que la aplicación del método científico resulta viable y produce resultados reconocidos cuando de la materia inerte se trata. Fracasa cuando nos metemos con el hombre y más aún cuando se trata de producir conocimiento sobre el psiquismo humano. Corresponde introducir aquí la advertencia lacaniana con respecto al cogito cartesiano. Porque resulta que hay una fractura central entre el "Yo pienso" y el "yo soy". Esta supuesta identidad es ocultadora de una particular distancia en tanto el "yo pienso" de la primera parte no se corresponde con el "Yo" que él dice que es. En efecto, el "yo soy" es mucho más que aquello que "yo pienso", y además en tanto se establece esta relación de causalidad - yo pienso, luego, yo soy - se traslada al "yo soy" la óptica que se ha tenido del "yo pienso".
Este análisis resulta a mi juicio medular ya que el cartesianismo se encuentra en la génesis del pensamiento científico y también de la crítica que se ha realizado a los abordajes conciencialistas de la psique.
En conclusión, deseo señalar que las mayores críticas al psicoanálisis no provienen hoy en día de la ciencia, la que no se encuentra en condiciones de presentar interrogantes que superen las objeciones que el propio psicoanálisis le formula y ante las cuales no tiene respuesta. Su existencia más dudosa se desplaza en función de cierto compromiso con el sistema, así como con la complicidad institucional que sostiene y en la que una permanente reflexión sobre su implicación sería muy bienvenida. Pero tal vez, este sea tema de futuros diálogos.
Qué quiere una mujer?: deseo, valor, encuentros
Luis Hornstein
Este texto es un fragmento de un libro de próxima aparición: Intersubjetividad y clínica, Buenos Aires: Paidós, 2003. Fue cedido gentilmente por el autor por la intermediación de nuestro colaborador Ricardo Bruno.
“Si miras una cosa 999 veces, estás perfectamente a salvo; si la miras por milésima vez corres el espantoso riesgo de verla por primera vez”. G. K.Chesterton
¿Cuál es la forma de representarse ideológicamente y simbólicamente el ser mujer u hombre en cada cultura, o mejor aún, en cada subcultura? ¿cómo se tramita el narcisismo y el deseo en la mujer y en el hombre? ¿qué trayectorias identificatorias y libidinales diferentes constituyen al inconsciente, yo, superyó, ideal? Cuando Miguel Kohan me invitó a participar en Actualidad, ese mismo día, una paciente me había dicho: “Nosotras necesitamos valorar a un tipo para poder calentarnos”. Mujer inteligente, en sus treinta y pico, con logros significativos en su vida afectiva y laboral. No padece ningún déficit narcisista notorio, ni en su autoestima, ni en su identidad. Era la “milésima vez” que escuchaba una frase así en mi consultorio y en otros lugares. Asumí el “espantoso riesgo” de recoger el guante de la propuesta de Actualidad: ¿que (como) desean las mujeres?”. ¿No es, acaso, el abrumador interrogante inaugural?: “¿qué quiere (esa) (una) (la) mujer?” La pregunta acerca del deseo materno es constitutiva de la subjetividad. ¿Cómo es la relación deseo, ideales, valores, condiciones eróticas en ambos sexos? ¿Cómo abordar estos interrogantes eludiendo la “jerga”?: “Quien domine la jerga no necesita decir lo que piensa, ni siquiera pensarlo rectamente; de esto lo exonera la jerga, que al mismo tiempo desvaloriza el pensamiento” (Adorno). Luchando contra lo desconocido, el proto-hombre se fue homizando, hasta llegar a ser el orgulloso homo sapiens. Creó herramientas, domesticó el ganado. Tuvo que salir a la intemperie para que la cueva fuera cada vez más habitable. Tuvo que sobreponerse al miedo. El miedo lo hizo refugiarse en certezas. En ese beatífico estado el pensamiento suele ser devorado por una entropía mortífera. El deseo de no tener que pensar es la victoria de la pulsión de muerte que convierte al pensamiento en una actividad ecolálica, estereotipada, mimetizada con lo idealizado. Por el contrario, un psicoanalista escucha en atención flotante, ni totalmente pasiva ni totalmente desinformada. Si no está impostadamente “teórico” (o sea, rígido), si no está impostadamente “flotante” (o sea, en babia), tengamos confianza. Es probable que esté en “atención flotante”. No es nuevo que al psicoanálisis lo jaqueen los pacientes que “ ya no son los de antes”. Tampoco que lo jaqueen sus rémoras teóricas, aunque en sus comienzos, prevalecían la exploración, la aventura. Por ejemplo, ¿no padecemos de una disociación tajante entre lo histórico-social y la constitución subjetiva?Decir lo más campantes que lo social se incluye en la subjetividad no es más que postergar el problema, también en el tema de la feminidad. Esos enunciados inducen posiciones que rellenan los vacíos mediante posiciones totalizadoras. Pero otra tentación sería hacer derivar lo humano de instintos, naturalizando formas históricamente transitorias de existencia del psiquismo, propagando un desencanto en relación con lo social-histórico que nos lleva, entonces sí, al limbo. La psique está siempre descentrada por su inserción traumática en el orden socio-simbólico. El campo social no es una simple fuerza exterior, sino una base productiva que constituye a los sujetos. Pero sería un error entender que el influjo de campo social sobre la psique fuera omniabarcador y unificante. Psique y sociedad tienen entrelazamientos complejos y contradictorios. Los sujetos reinterpretan de una manera creadora lo ideológico mediante su actividad de representación. Si se transforma lo imaginario en un universal ideológico vacío, no hay espacio para estudiar la incidencia de los fenómenos culturales en las transformaciones históricas de la subjetividad. Lo imaginario creador desempeña un papel significativo en la cultura.
Máxima y Maradona: ídolos y/o ideales.
Freud (1914) introduce el valor como indisociable de la subjetividad. Valor que el sujeto se asigna a sí mismo, a sus actividades y a sus relaciones con los otros. No es un reflejo directo de los valores sociales, sino producto de esa historia infantil. Placer, valor, realidad, marcarán los bordes al conflicto. El psiquismo tiene varios “atractores”. (“Atractores” es un concepto central para dar cuenta de los sistemas complejos y su dinámica). Cuando Freud advirtió que placer en un sistema podía corresponder a displacer en el otro, rompió con un planteo hedónico reduccionista: el deseo en el ser humano tiene legalidades complejas, singulares e históricamente determinadas. Legalidades a desentrañar en nuestro acuciante “¿qué quiere una mujer?”
“Introducción del narcisismo” fue publicado en 1914. En esa Viena era clínicamente cierto que la mujer dependía del hombre en su autoestima y hasta en su identidad. Le estaba prohibida cualquier actividad que la alejaran de un ideal de “buena esposa y madre”. “Donde la satisfacción narcisista tropieza con impedimentos reales” la elección de objeto cumple funciones narcisistas. Mediante la elección narcisista la mujer se “resarce de la atrofia que la sociedad le impone en materia de elección del objeto”. “Se casará con un príncipe como tardía recompensa para la madre” era el anhelo narcisista para con la hija mientras que el “será un grande hombre y un héroe en lugar del padre” lo era para el varón. Esto ha cambiado, pero ¿cuánto? Máxima Zorreguieta es un ídolo porque encarna ese mandato: “te casarás con un príncipe” (Freud, 1914). Maradona encarna aquel otro: “serás un grande hombre y un héroe”. Esto es válido para aquellos que comparten el imaginario social instituído. Prescindo de la minoría que no participa en ciertos consensos (“la opinión ilustrada”). El narcisismo es complejo. “Un fuerte egoísmo preserva de enfermar”. Dicho con palabras de hoy, lo trófico del narcisismo le permite al yo mantener la cohesión, la estabilidad (relativa) del “sentimiento de sí” y la valoración del “sentimiento de estima de sí”. Distingámoslos porque son distintos. El sentimiento de estima de sí es tributario de una historia, de los logros, de los vínculos, así como de los proyectos que desde el ideal indican trayectorias por recorrer. Está a la intemperie, expuesto a varios vientos: las experiencias gratificantes o frustrantes en las relaciones con otros; el modo en que el ideal del yo evalúa la distancia entre metas y aspiraciones, por un lado, y logros por el otro. Y lo apuntala la satisfacción pulsional directa, inhibida en su fin o sublimada, así como la representación de un cuerpo saludable y satisfactorio estéticamente según el ideal del yo. El investimiento narcisista es afectado por la pérdida de fuentes externas de amor, por presiones superyoicas exacerbadas, por enfermedades o por cambios corporales desfavorables. En el amor compartido la autoestima se incrementa y el sujeto, parafraseando a Freud, es iluminado por el resplandor del objeto. Es la falta de reciprocidad lo que aproxima el amor al duelo (Hornstein, 2002)Cuanto mayor sea la distancia entre aspiraciones narcisistas y la representación del yo, más recursos se destinarán (y más imperiosamente) a disminuir esta separación. Escuchemos y miremos. Algunas personas buscan desesperadamente preservar la identidad y la autoestima. En otras ese interés está integrado con otras metas y actividades. Dada cierta cohesión del yo y de la autoestima, el sujeto es libre de orientar cada vez más su vida no por motivos narcisistas, sino por la realización transaccional de sus deseos.El yo necesita el amor del superyó. Cada sujeto utiliza recursos singulares para compensar las representaciones insatisfactorias. Lo intelectual, lo relacional, los logros, la representación corporal son algunas de estas áreas. ¿Qué grado de autonomía y de relevancia narcisista tiene cada una? ¿Qué diferencias existen entre la mujer y el hombre?En “Tres ensayos” Freud dice que encontrar al objeto es reencontrarlo, en “Leonardo” agrega que ese reencuentro a veces reencuentra al yo en el objeto, abriendo el capítulo de las elecciones narcisistas. Entre el objeto narcisista y el objetal existe una gama. Una dimensión del otro siempre está al servicio del narcisismo en todo sujeto (lo que varía es el grado). No hace falta ser un sentimental para observar unas personas especialmente sensibles a los fracasos, las afrentas, las decepciones. No hace falta practicar el maternaje para ejercer con estas personas. Es decisivo el lugar que el otro desempeña en su economía narcisista. Dos interrogantes las asedian: ¿quién es yo? y ¿cuánto valgo yo?
Géneros, ideales e historia recursiva
¿Cómo es el superyó de la mujer o en la mujer? Como el del varón, es una “constelación estructural y no una abstracción” (Freud, 1932). La historia identificatoria lo provee de una dinámica centrífuga, mientras se va alejando de los objetos parentales. Es transubjetivo y transgeneracional. Inscribe en el psiquismo las vicisitudes de la alteridad. Esa “constelación estructural” tiene una lógica y un sustrato pulsional específico, con conflictos intrasistémicos y alberga la conciencia moral, la autoobservación y el ideal del yo.“El superyó no vive solo del presente”. Varias generaciones coexisten. Y entonces el analista debe dar cuenta de la complejidad de la historia libidinal e identificatoria, de los bucles recursivos, de los efectos constitutivos de la escena primaria y el edipo. Debe respetar la diversidad de cada historia. En cada una, los deseos y discursos provistos por los padres -tan portavoces de la cultura como de sí mismos- son una proyección subjetivizante. Identidad y diferencia, deseo y prohibición, yo y alteridad, corrientes pulsionales y destinos identificatorios participan de la producción subjetiva y de sus diferencias entre ambos sexos. La trama edípica es sexualizante, narcisizante e identificante. No hay narcisización sin propuesta identificatoria, no hay flujo libidinal sin representación. No lo simplifiquemos: es un intenso tráfico simbólico.Hijo o hija son soporte de transferencias que condensan una heterogeneidad de propuestas. ¿Qué valor se le asigna en varones y mujeres a los vínculos y a los logros? Y aquí volvemos a
pensar los tipos libidinales (Freud, 1931). El erótico, cuya principal fuente de compensación libidinal y narcisista proviene de sus investimientos objetales. Estos son especialmente vulnerables a la pérdida de amor. En cambio, el tipo compulsivo está pendiente del superyó, de satisfacer su demanda. Tolera mejor perder el amor de los objetos que transgredir sus valores éticos y estéticos. El tipo narcisista posee un narcisismo armónico entre las ambiciones, los talentos y habilidades y el ideal del yo. La propuesta identificatoria de la mujer la ubica más en tipo erótico y la del hombre en el compulsivo.Nuestra Torre de Babel pretende tranquilizarse con acuerdos básicos. También yo participo en mesas redondas y paneles a las que se invita, salomónicamente, a un representante de un trío de escuelas, todavía en boga o boqueantes, en los que hablaríamos en una especie de esperanto, hecho de pacientes y pilares básicos, (por ejemplo, el deseo femenino y sus diferencias con el masculino). Esperanto que estalla no bien se entra “en detalles”. Porque ni la vaguedad ni la vagancia son sin consecuencias en la clínica. Es mentira que zanjemos nuestras diferencias en la clínica. La clínica, sin teoría, es un lugar en sombras. Vuelvo a nuestro interrogante, pero antes quiero decir qué entiendo por sujeto en psicoanálisis.El sujeto del psicoanálisis no es el sujeto del inconsciente, sino un sujeto complejo. Uno de los lugares comunes afirma que el objeto del psicoanálisis es el inconsciente reprimido. Vuelvo sobre Freud: “Nuestra ciencia tiene por objeto al aparato mismo” (1938). Ese “aparato” contiene cuatro instancias ello, yo, superyó, realidad.El sujeto no es una sustancia, sino un devenir en las interacciones. El sujeto no es un sistema abierto porque algunos psicoanalistas hayamos decidido aplicarle la teoría de la complejidad. Es abierto porque recrea aquello que recibe. Se tiende a pensar lo infantil como una matriz según la cual sólo lo inicial permanece y los encuentros posteriores nunca pueden ser fundantes, por más intensidad afectiva que tengan. La historia no es mera repetición, ni despliegue de lo ya contenido en el pasado; incluye acontecimientos que son las fuentes de novedad y vías para el aumento de complejidad. La historia no tiene una evolución lineal. Ella conoce turbulencias, bifurcaciones, fases inmóviles, estadios. Es un enjambre de devenires enfrentados con riesgos, incertidumbres que involucran evoluciones, progresiones, regresiones, rupturas, recursividad.Para dilucidar las articulaciones entre género y psicoanálisis tendremos que seguir en el sillón (¡y la silla!) de psicoanalista y abandonar la poltrona del lugar común, hogareño, demasiado hogareño. Trabajar en las fronteras pensándolas como lugares de producción. El género no se puede pensar fuera de una cultura, entramando prácticas o discursos (hegemónicos o no), sexualidad, ideales, valores, ideología, poder, identidad, prohibiciones. Desarticular su producción de lo político, económico e ideológico es un reduccionismo.En la silla, en el lugar de la teoría, trabajamos con la teoría de sistemas abiertos. Y el psiquismo intercambia información-energía pero también funciones entre el sujeto y el otro. ¡Adiós, mito de la internalización, “mito de la mente aislada” (Stolorow y Atwood), que atribuye la subjetividad a un cóctel de pulsiones endógenas!El psicoanálisis no se consolidó haciendo oídos sordos a su época. Y ahora, en que se advierten signos de agotamiento del discurso psicoanalítico, el intercambio es más necesario que nunca. Un desafío actual es pensar un sujeto no solipsista. No es muy cómodo. Pero la “zona de confort” se parece demasiado a un hostal de jubilados. El solipsismo es una doctrina que niega la existencia del mundo externo. Es una radicalización del subjetivismo. Un psicoanálisis no solipsista no descuida lo intrapsíquico. Lo vincula al objeto real. Lograr un psicoanálisis contemporáneo, oportuno, nada oportunista, implica no sólo administrar una tradición y un patrimonio sino hacerla trabajar desde el presente.¿Cuáles son las diferencias entre los géneros en la constitución del ideal? El ideal del yo trabaja. Implica proyecto, rodeo, temporalidad, articula narcisismo y objetalidad, principio de placer y de realidad. Cuando se instaura el ideal, el placer es algo más que una simple disminución de tensión.
Citas no a ciegas: identidad y alteridad
“Encontrar al objeto es reencontrarlo”. Saquemos del freezer esta frase. La adolescencia inaugura un movimiento y habrá condiciones fetichistas provenientes de la historia infantil que marcarán el deseo o no por ese objeto. La condición fetichista incluye ideales, idealizaciones y valoraciones, conceptos, cada uno de ellos, que deben ser diferenciados. ¡Cómo se ha podido afirmar que “el deseo nunca se satisface”! El deseo hace sus componendas, se satisface transaccionalmente, pero se satisface. Y lo mantiene vivo la brecha “entre el objeto anhelado y el objeto encontrado”, entre el objeto fantaseado y el objeto real (o si se prefiere, “suficientemente real”).“Tenemos derecho a llamar narcisista a este amor y comprendemos que su víctima se enajene del objeto real del amor”. La vida anímica de los neuróticos “consiste en otorgar
mayor peso a la realidad psíquica por comparación con la material, rasgo este emparentado con la omnipotencia de los pensamientos”. (Freud, 1919)Las relaciones intersubjetivas –si predomina Eros- reconocen la alteridad, es decir la diferencia entre encuentro actual y fantaseado. Identidad y/o alteridad. Disyunción-conjunción desde la cual es pensable la relación entre pasado y presente. Los prójimos, regidos por sus propios deseos, más tarde o más temprano, suave o violentamente, propenderán a imponer su modalidad y se rehusarán (a veces, no siempre) a un lugar que no quieren o no pueden ocupar. El encuentro despierta la memoria del cuerpo, sensibiliza cicatrices que señalan diferentes duelos. Produce nuevas distribuciones entre fantasía y pensamiento. Las sombras de los encuentros pasados caen sobre los actuales. Fijaciones excesivas, duelos no elaborados, predominio de la compulsión de repetición, viscosidad libidinal, ensombrecerán lo actual.Por sí o por no: ¿hay encuentros? Ya es encuentro, lector, que me esté leyendo. Tal vez falte, sí, una metapsicología del encuentro. Hasta ahora, la psicología del yo los ha desprendido de la historia, y muchos colegas los han considerado mera réplica de encuentros pasados, lo que es muy contradictorio para quien se ofrece como psicoanalista a menos que condene al sujeto a un fatalismo del Destino.He escrito en varios lugares cómo aprovecho el concepto “formaciones de compromiso”(Hornstein, 1993). Por lo tanto, sólo diré que el síntoma, después de Freud, no enceguece ni encandila como lo hacía y aún lo hace en una psiquiatría descriptiva. Lo mismo un rasgo de carácter, una inhibición, un encuentro (amoroso o no). Alcanzan sentido en la perspectiva de toda una vida y en la trama del conflicto que lo origina. No hay relación investida en el cual no esté implicado lo reprimido, así como el ideal. Todo fenómeno clínico remite al triple registro de la metapsicología (tópico, dinámico y económico).
Vanidad de vanidades
Tanto el psicoanálisis como las investigaciones sobre los géneros se preguntan las condiciones de producción socio-histórica de la subjetividad. ¿Cómo se configuran los mandatos acerca de lo que se debe ser y tener? Personalmente me pongo en guardia ante los reduccionismos: el biologista, el “familiarista”, el sociologista y el estructuralista.No hace falta remontarse hasta el Eclesiastés y los filósofos para admitir que los señuelos, las trampas y los disfraces embaucan al ser humano, a veces como delincuentes, a veces como la “mentirosas” histéricas de Charcot. Lacan abordó el tema inspirándose en la lingüística estructural. Y surge así un conjunto de tesis: el yo es imaginario; el otro es incognoscible para el yo y el inconsciente es efecto de la estructura universal de lenguaje. Lacan sitúa lo imaginario en un espacio cerrado de desengaño e ilusión: una superficie especular incluida en una triste ontología de repetición. Una noción como la de “narcisismo trófico” le hubiera resultado tosca y hasta engañosa. Él concibe al yo (alienado) como un hecho universal: y esa posición imaginaria implica desconocimiento. Así, elabora una concepción que ve los encuentros actuales afectados universalmente por la estructura imaginaria de desconocimiento. Son sólo un efecto de “sutura” de dimensiones más profundas. Al idealizar la “falta” como autenticidad del sujeto, los encuentros devienen ilusorios ¿tendremos que luchar contra la “falta” como Freud luchó contra el Destino?¿Cuál es nuestro concepto de lo imaginario? Lo imaginario no es un parche a una falta original del sujeto. Es la capacidad de crear y transformar algo. El inconsciente y el preconsciente son fuente productiva de representaciones y afectos. Castoriadis ha trabajado en esto. Mientras que para Lacan lo imaginario se engendra a partir de una imagen especular que en cierto modo estuviera “ya-ahí”, para Castoriadis lo imaginario consiste en la producción de imágenes y de formas y no es una mera construcción de ocultamiento de esa “falta” alojada en el núcleo de la subjetividad. Lacan se desentiende de la capacidad de auto-reflexión crítica y del reconocimiento de la alteridad. Sin embargo, el conocimiento de sí, la reflexión y la práxis lúcida, lejos de ser triviales, son cruciales para el pensamiento freudiano y para el proyecto terapéutico.
Las mujeres conservan la tendencia a esperar de su objeto investido una confirmación narcisista que en muchos casos no puede compensarse mediante los logros personales. Éstas son cicatrices históricas en la construcción del género. Reconocerlas es el punto de partida de un proyecto no utópico de transformación. Cuidar las palabras y cuidarse de las palabras. “Utopismo” no es sólo una irresponsable, fogosa e inconducente actitud juvenil. Pero, para que no quede margen para los espejimos, digamos “utopismo crítico”. El futuro es el lugar de los proyectos. Proyectos viables, que vamos apuntalando con realizaciones en el día a día. Ese “utopismo crítico” debe elaborar proyectos informados por los procesos que se intentan transformar. El psicoanálisis puede (y debe) aportar elementos teóricos y prácticos que favorezcan un ejercicio de la masculinidad y la femineidad menos desencontrados por
ideales antagónicos y colaborar en generar condiciones que invistan el reconocimiento de la diferencia promoviendo que ambos géneros se hagan cargo del deseo por esa diferencia.
Bibliografía
Adorno,T. (1992): La ideología como lenguaje, Taurus, Madrid.Castoriadis, C. (1986): “L’ etat du sujet aujourd’hui”, Topique, 38.Freud, S. (1914): “Introducción del Narcisismo”, A.E. Tomo XIV.Freud, S. (1919): “Lo ominoso”, A.E. Tomo XVII.Freud, S. (1931): “Sobre los tipos libidinales”, A.E. Tomo XXI.Freud, S. (1938): Esquema del psicoanálisis, A. E. Tomo XXIII.Hornstein, L. (1993): Práctica psicoanalítica e historia, Paidós, Buenos Aires.Hornstein, L. (2002): Narcisismo: autoestima, identidad y alteridad. Paidós, Buenos Aires.Stolorow, R y Atwood, G. (1992): Contexts of being, The Analityc Press, London.
Reacción terapéutica negativaJorge Helman
El autor rescata aquí el valor científico del concepto de Reacción Terapéutica Negativa, a partir de un análisis de las resistencias que en ella se manifiestan. Concluye que esta Reacción es un concepto 'mayor' del psicoanálisis, en la medida en que se refiere a una formación del Inconciente y como tal, alude a una modalidad de funcionamiento propio del aparato psíquico.
Cuando el Comité Científico del Centro de Estudios Psicoanalíticos Sigmund Freud tuvo la amabilidad de invitarme a participar en este Ateneo, gesto que agradezco, debo confesar que fui invadido por sentimientos ambivalentes.Por una parte, la sensación de bienestar que percibí devenía de la expectativa, la ilusión de reencontrarme con gente conocida y en el marco de una institución como ésta que acumula una trayectoria seria y prolongada en el estudio sistemático de la obra psicoanalítica. Y junto a esa sensación, brotó una contemporánea. Se trataba de un MALESTAR que, también, considero necesario explicar.No se trataba de un malestar social sino intelectual: el que puede percibir un psicoanalista cuando es convocado desde la Teoría. Un MALESTAR, en el sentido freudiano del término, ineludible, inevitable, porque como ocurre en El malestar en la Cultura (1), un analista debe convivir con la Teoría en una relación de conflicto, de borde y en los bordes de la Teoría misma.¿Porqué? Básicamente porque las Teorías, por propia definición, tienden a hacer masas de las cosas. Y por eso mismo, las cosas se convertirán en objetos, en el sentido analítico del término; es decir en representables.Esto es lo que ocurre también con lo psíquico; es inevitable que la tendencia de la Teoría desemboque en la misma trágica masificación de las personas. Observemos que esta tendencia está muy lejos de ser inocente; por el contrario, implica, nada más ni nada menos, que en el afán de objetizar al sujeto, lo que hace es precisamente desubjetivizarlo.Recordemos, precisamente, que lo que se percibe en la masa es la abolición de las diferencias individuales, la supresión de lo particular en aras de lo colectivo (2). La afirmación es más rotunda en el Funes borgeano (3):...Pensar (generalizar, abstraer (4)) es borrar diferencias... Justamente, el malestar a que aludo es ése, ya que el análisis se imagina y construye en base a una fuerte apuesta por la diferencia.Las teorías, en su conjunto, configuran el territorio de la Ciencia, campo que, desde la Modernidad en adelante, ha pensado e imaginarizado a un sujeto dotado de atribuciones cuyas características centrales no son sólo la conciencia de sí sino, también, el anonimato, la virtualidad, la idealidad estadística.En lo que atañe a la conciencia de sí (condición de existencia en la tradicional expresión de Descartes (5): Cogito Ergo Sum) lo que se suprime es la esencia de lo que es el pensamiento. Hoy es un hecho sabido acerca de la articulación existente entre el pensamiento y el lenguaje; más radicalmente expresado, el pensamiento es la consecuencia del lenguaje y por lo tanto más que ser razón de existencia es motivo de sepultamiento de esa existencia. �Heidegger sostenía en su Introducción a la Metafísica que "...el lenguaje es la morada del ser..". Y "morada" es una palabra tramposa por su ambivalencia. Puede ser entendida como "habitáculo" o "residencia"; pero también es el sitio en el cual habita la eternidad de los muertos. Por lo tanto es posible afirmar, contra el racionalismo -que asienta la idea de la prevalencia de la conciencia como centro de la Razón y del Yo- que "soy precisamente allí
donde NO pienso", porque mi pensar está indisolublemente atado al Otro, en tanto mi ser queda capturado irremediablemente en esa ligazón.El lenguaje, desde Saussure (6) pero más enfáticamente desde Lacan (7), proviene del Otro, antecede y parte al sujeto, haciéndole pagar el precio de su inserción en la Cultura... ¡precisamente aquella que produce malestar!En oposición a ese Sujeto de la Ciencia, está el Sujeto del Psicoanálisis que no es el Ideal sino uno Real; no es colectivo, sino singular; no es pensable desde lo teórico sino desde lo clínico.Afirmar la singularidad del sujeto es reconocerlo, como bien lo define el físico Heisemberg, como: (Acontecimiento)... único e irrepetible... (que permite entender la seriación)Unico e irrepetible como el acontecimiento clínico, al que Foucault daba una justa definición cuando lo enmarcaba como ...La clínica es la política de los hechos...Hechos que acentúan el malestar. Malestar que sigue cuando se percibe cómo se clasifican los conceptos que la misma Teoría construye. Desde esta óptica, por la esencia misma de lo que es una Teoría -en el sentido epistemológico del término (8)- se distinguirán conceptos mayores y menores.Los conceptos menores, entre los cuales se encuentra por ejemplo, el de Reacción Terapéutica Negativa, son aquellos que pueden ser suprimidos sin que el fascio (9) teórico altere su identidad. No ocurre lo mismo con los conceptos mayores: sus destierros implicarían heridas sustanciales que harían perder "perfil y personalidad" a esa teoría. Sin embargo, existe otra manera de interpretar los hechos y acontecimientos (¡y cuestionar, desde otro ángulo, a la clasificación de la ciencia tradicional!; cuestión intuída por Gastón Bachelard (10)). Consiste este método en "aplanar" los relieves que la teoría clásica propone, des-jerarquizar las altitudes de los conceptos colocándolos en un mismo plano, para así permitir un diálogo entre ellos "en pie de igualdad".Admito que este procedimiento es poco conocido ya que se opone a la tradición del positivismo y neopositivismo lógico, que trabaja con los métodos de oposición entre el enfoque inductivo o el deductivo. No obstante este procedimiento está muy lejos de ser nuevo; lo que ocurre es que "no ha tenido mucha prensa". Lo introduce Charles Sanders Peirce (11) y lo trabajan, contemporáneamente Sebeok y Eco (12), entre otros: su nombre es ABDUCTIVO (abduction, del inglés, significa "rapto" o "robo" y es el procedimiento que se utiliza en la creación investigativa).Si eliminamos la distancia entre conceptos sobresalientes e irrelevantes y los colocamos a la misma estatura de diálogo, comparecerán ante nosotros algunas cuestiones interesantes.Aquello que el enfoque clásico considera "concepto menor", el caso de la Reacción Terapéutica Negativa, sometido a este procedimiento, registrará, confrontados con otros, una importancia crucial.Desde su aparición en la obra, en 1914 (13), esta noción no abandonó la inquietud del pensamiento freudiano. Por el contrario, reapareció en El historial del Hombre de las Ratas, en El yo y el Ello, en El problema económico del masoquismo, en Inhibición, Síntoma y Angustia, de forma contundente y también en un texto terminal como lo es Análisis terminable e interminable (14).Este concepto no está referido solamente a un fenómeno observable en algunos casos clínicos sino que también incita a la reflexión a propósito de la subjetividad misma.Por una cuestión en algún sentido "kantiana", aquella del tiempo y del espacio, no voy a referirme a todos estos artículos sino que voy a concentrar mi interés tan sólo en uno y en particular en un fragmento del mismo. Me refiero a Inhibición, Síntoma y Angustia, y especialmente a la primera parte del Apéndice del mismo que está titulado por su autor como Resistencia y Contrainvestidura; a partir de ahí voy a derivar a otros textos y conceptos. La elección de este compendio no es azarosa ni caprichosa ya que el texto en cuestión podría definirse como el Gran Tratado freudiano de las neurosis.El concepto de resistencia aparece muy tempranamente en la obra de Freud. Si se toman las dos primeras tesis básicas del Proyecto... (15), se verá que, luego de la hipótesis funcional, económica, donde habitan los principios rectores del aparato neurónico (psíquico), surje la hipótesis neuronal. Esta segunda hipótesis sostiene que, cualesquiera fuesen las funciones neuronales (PHI; PSIC Y OMEGA), todas se encuentran regidas por la ley de facilitación y resistencia...¡Curiosamente, las mismas leyes que gobiernan el lenguaje!La noción de Contrainvestidura (Gegenbesetzung) es más tardía (16) y surge como necesidad teórica de responder al dispositivo hidráulico que justifica la noción de represión primaria; aquélla que informa de una inscripción muy particular ya que se trata de una representación no significada.Retornando al Apéndice del texto en cuestión -Inhibición, Síntoma y Angustia- allí Freud desgrana las diferentes resistencias que se oponen a la labor analítica, enlazando las mismas a sus respectivas procedencias tópicas: Tres de ellas son de procedencia yoica, una emergente del Superyo y una quinta procedente del ello:1. Resistencia de la represión, emanada del Yo.
2. Resistencia de la transferencia, también del Yo, pero localizada con relación al analista.3. Ventaja de la enfermedad, consistente en la inclusión, dentro de la economía libidinal yoica, del síntoma.4. Sentimiento de culpabilidad, nacido desde el Superyo; para Freud la más enigmática e indócil al tratamiento.5. Resistencia de la Repetición, procedente del Ello.Con relación a la tercera forma resistencial, sólo comentaré que constituye el rubor de las Caracteropatías, y que de los cinco tiempos (17) que componen la construcción de síntomas, ésta pertenece a la egosintonía.Quiero centrar la atención fundamentalmente en las dos primeras y en la quinta forma de resistencia porque entiendo que arrojan indicios relevantes.Resistencia de la represión. La represión es constitutiva del aparato psíquico, "...piedra angular del edificio psicoanalítico" la llamó Freud en las Conferencias Introductorias al Psicoanalísis. Cuando describe la operatoria de esta defensa (primordial, agrego, a la luz de todo el Apéndice del texto de Inhibición...) la muestra como producto de una de las vicisitudes pulsionales. Recordemos, junto a Freud, la trayectoria descriptiva metapsicológica (18): Las Pulsiones y sus vicisitudes, La Represión -artículo que no puede continuar hasta tanto haya abordado- Lo inconciente.Aquí es posible observar que el concepto de Represión opera como "bisagra" entre otros dos conceptos, Pulsión e Inconciente. Ambas ideas son fundacionales para el psicoanálisis ya que constituyen elementos totalmente originales que introducen un corte con las concepciones que lo antecedieron. Producen, en términos de Bachelard (19), una auténtica "ruptura epistemológica".En síntesis, una Reacción Terapéutica Negativa que tenga como origen la resistencia de la represión nos remite ineludiblemente a lo que los teóricos llamarían "conceptos mayores". Ahora bien, si el fenómeno manifestado por esa reacción se encuentra vinculado directamente a esos "conceptos mayores" mal podría ser considerada como irrelevante o secundario y de única validez en el campo clínico sin resonancias teóricas superiores.La otra modalidad, la resistencia de la transferencia, adquiere también valor preferencial ya que alude a que algo del orden de lo reprimido se encuentra íntimamente vinculado con el analista. Y esto no deja de tener implicancias conceptuales serias.Por una parte, nos habla de que un fragmento del inconsciente (allí donde habita lo reprimido) es profundamente selectivo; es decir que no es ciego y que cuando produce una formación de lo inconsciente lo hace ante cierto particular interlocutor.Una anécdota distendida permitirá comprender esa selectividad. Se cuenta que en una oportunidad J.L.Borges se encontró con un amigo a quien, espontáneamente, le hizo un chiste. Al día siguiente el autor le escribe al primo de este amigo una carta y, entre otras cosas, le dice: "Ayer me encontré con tu primo y le arrojé un chiste; me quedé pensando que solamente su cara podía haber inspirado en mí esa humorada".De este relato es posible inferir varias cosas. En primer lugar queda claro lo que tantos maestros analíticos señalaron en pasadas oportunidades: ¡Los poetas (¡y las mujeres!) saben más acerca del inconsciente que los propios analistas!En segundo lugar, es nítido de que este fragmento de lo inconsciente viene ordenado desde el otro, el que está afuera; lo que permite preguntarnos (¡nada más y nada menos!) ¿dónde está la memoria? ¿Adentro o afuera del sujeto mismo?La memoria -el inconciente lo es- se encuentra en la relación entre el otro y el sujeto; no es una propiedad exclusiva y excluyente de este último. Por el contrario, la memoria es el efecto de la intersubjetividad y no de la intrasubjetividad. En otras palabras -tal vez más técnicas- la organización significante se estructura en relación a otro significante. Cosa que ya había descubierto la semiótica, casi contemporáneamente con el psicoanálisis.Efectivamente. Los teóricos de la literatura han descubierto que para escribir es necesario situarse frente a lo que ellos denominan un Lector Ideal; sin la presencia de éste es imposible cualquier acto de escritura (20).En resumen, esta modalidad de resistencia pone de relieve que la selectividad -el significante es lo que representa para otro significante- es un ingrediente básico para las formaciones del inconsciente. Y al igual que la Pulsión y que el Inconsciente, la Transferencia también constituye uno de los conceptos de fundación del espacio analítico.Por último, la resistencia de la repetición, procedente del Ello, nos remite, también a conceptos -los epistemólogos dirían "duros"- de la teoría. Efectivamente se trata de los conceptos de "Repetición" y de "Pulsión de Muerte" sobre los cuales nuestra atención, breeve, se detendrá.Ha sido históricamente la Reacción Terapéutica Nergativa quien incitó (¿desafió?) al pensamiento de Freud a introducir modificaciones sustanciales en su primer teoría tópica. A partir de 1914 (21), y más enérgicamente en 1920 (22) y 1923 (23), tomó fuerza la idea de que la Repetición se vinculaba a la Pulsión de Muerte. Pulsión que ponía de relieve los topes y
fronteras teóricas y prácticas ya que designaba los límites de la posibilidad de representabilidad.Es entendible que la función de un análisis es la historización, o para expresarlo en términos que ya son familiares en esta exposición, en tanto la meta de la Ciencia es objetivar al sujeto, el fin de un Análisis es desobjetivizarlo para poder, precisamente, subjetivizarlo. Lo que implica hacerlo histórico.El tropiezo en la elaboración analítica (historizante) llega justamente hasta la pulsión de Muerte, que es la finitud del proceso de significación. Y que se encuentra ligada a la Repetición; ésta, si bien tiene puntos de entrecruzamiento con la transferencia, no se le superpone. Por el contrario, la repetición a diferencia de la otra no es selectiva sino ciega, no se encuentra atada al significante sino a la letra (que es lo Real posible (24)): Y aquí es importante instalar una precisión para discernir los conceptos. Es sabido que los fonemas se distinguen por su relación de oposición, hecho resaltado desde comienzos de siglo por Ferdinand de Saussure. Ahora bien, queda claro que la inserción de componentes derivados del campo de la lingüística al psicoanálisis fueron introducidos por Lacan hace cerca de 50 años (25). Desde el punto de vista de su desarrollo (26) es posible observar cuánto perseveran ciertas definiciones que, justamente, se consolidan siguiendo relaciones de oposición. Tal es, precisamente, el caso del significante / (en barra opositora con) letra.Seguiré esa secuencia de oposición. En tanto el significante no es más que la relación (representa para y es aquello para lo cual representa), la letra mantiene cierta relación con otras letras pero no es solamente relación sino enigma. El significante carece de identidad (porque está atado a la cadena significante que le brinda identidad), por el contrario la letra es positiva en el sentido de que es cualificada. El primero no puede ser destruído, si puede faltar en su lugar; la segunda es susceptible de desaparición por tachadura, borramiento o abolición. El significante no es transmisible, sí lo es la letra. El significante corresponde a los órdenes imaginarios y simbólicos; la letra es el anudamiento de los tres órdenes con la prevalencia del orden de lo real (27). En síntesis en tanto significante corresponde a la Transferencia (por ende es sensible y selectivo al Otro), le letra se debe a la Repetición (es insensible y ciego al Otro porque se vincula al objeto a). Marcadas brevemente estas distancias y diferencias entre ambos, muda ostensiblemente el concepto de Repetición (28) alejado del de Transferencia; repetición que tiene como exponente una compulsión a no transformarse en significante ("es lo que no cesa de no inscribirse", en el decir de Lacan) y por ello es lo remiso al proceso de historización, lo que está vinculado a la Pulsión de Muerte en tanto ésta representa a lo irrepresentable del sujeto.Es tiempo de anudar alguna conclusión extraída dfe estas resistencias que se manifiestan en la Reacción Terapéutica Negativa. En el proceso de aislamiento distinguimos dentro de las modalidades resistenciales enunciadas por Freud aquellas que nos remiten a conceptos capitales del psicoanálisis: Pulsión, Inconciente, Transferencia y Repetición... las mismas que constituyen Los Cuatro Conceptos Fundamentales del Psicoanálisis (29).Es indudable que el fenómeno registrado en la clínica acerca de las resistencias a la curación (sea por abandono del tratamiento en el mejor de los casos, o por perpetuación iatrogénica en el peor) está remitido a algo muy sustancial que es, precisamente, el funcionamiento del psiquismo.Lejos está, en consecuencia, de ser un concepto menor, como lo pueden imaginar los aduaneros teóricos. Por el contrario la Reacción Terapéutica Negativa es una formación del Inconsciente y como tal alude a una modalidad de funcionamiento propio del aparato psíquico. Un importante desarrollo (30), proveniente del otro territorio vecino al analítico, la Historia, ha marcado una diferencia sustancial entre Historia y Memoria, deasarrollo que en este momento sólo puedo insinuar como aliento a la lectura y discernimiento entre ambas categorías que con mucha indulgencia (¡me incluyo!) hemos estado manejando.Si, como en otras oportunidades lo he señalado, el objetivo de la cura es la desinvestidura del objeto para la investidura del sujeto como historia singular (expresado anteriormente mediante la oposición de Sujeto de la ciencia confrontado al Sujeto del Psicoanálisis), la Reacción Terapéutica Negativa implica el desafío propio del proceso de historización, proceso no garantizado y sujeto a la incertidumbre.Un análisis está muy lejos de un transcurrir apacible sobre las aguas del determinismo; por el contrario, está sometido a las turbulencias propias del azar. Azar y determinismo (31)... ¡capítulo para otro Ateneo Teórico!
Jorge Helman Psicoanalista, Profesor Asociado al Departamento de Clínica (Cátedra de Psicología de la Personalidad) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, y Supervisor Clínico del Servicio de Adultos del Centro de Salud Mental N°3 Arturo Ameghino, dependiente de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Autor de trabajos referidos a los bordes e intersecciones entre Cultura y Psicoanálisis.Trabajo basado en la conferencia dictada en el ciclo de Ateneos Téoricos organizados por el Centro de Estudios Sigmund Freud (Buenos Aires - Argentina) - 7 de setiembre de 1996. Versión corregida y ampliada por el autor.
Buenos Aires, Octubre de 1996
(1) FREUD, Sigmund, El Malestar en la Cultura - Obras Completas correspondientes a las edeiciones españolas de Biblioteca Nueva (1|948) y Amorrortu Ediciones de 1978; a la edición alemana de Conditio Humana - Buchdrukerei Eugen Göbel, Ed. S. Fischer Verlag GmbH - Frankfurt am Main de 1975. En adelante se indicará solamente el texto y el año de publicación.(2) FREUD, Sigmund, Psicología de las masas y análisis del Yo - 1921.(3) BORGES, Jorge Luis, Funes, el memorioso - Obras Completas - EMECE Editores - Buenos Aires, 1976. Remito al lector a la reelaboración realizada sobre este texto: HELMAN, Jorge - Funes, el olvidadizo - Revista LETRA FREUDIANA (Publicación del Círculo Psicoanalítico Freudiano) N° 6 - Buenos Aires - Agosto de 1994.(4) Agregado personal. "Generalizar y abstraer" es disipar las diferencias individuales.(5) DESCARTES, Renato - Discurso del Método - (traducción Juan Carlos García Borrón) - Bruguera (Libro Clásico) - (fecha original: 1937) - Barcelona - 1980.(6) SAUSSURE, Ferrdinand de - Curso de Lingüística General - (fecha original: 1906 a 1911) - Estudio preliminar de Amado Alonso - Alianza Editorial (Madrid) - 1989.(7) LACAN, Jacques - HAMLET (Un caso clínico) - 1958/9 - Centro de Estudios Psicoanalíticos de Rosario - 1994/LACAN, Jacques - Lacan oral: Hamlet, un caos clínico - El discurso de Baltimore - Transmisión y Talmud - Xávier Bóveda Ediciones - Buenos Aires 1983.(8) Teoría: es un ordenamiento jerarquizado de conceptos. El sublineado me pertenece para distinguir, precisamente, la necesidad de escalonamiento axiológico que poseen los conceptos devenidos de las teorías.(9) El uso de Fascio es premeditado, ya que éste significa: corporación. Efectivamente, la Teoría es una corporación articulada de conceptos.(10) BACHELARD, Gastón, - La formación del espíritu científico (Contribuciones a un psicoanálisis del conocimiento objetivo) - (fecha original: 1948) - Siglo XXI Argentina Editores S.A. - Buenos Aires - 1972.(11) PEIRCE, Charles Sanders - Collected Papers - Harvard University Press - Cambridge (Massachusetts) - 1933-1948.(12) ECO, Umberto - Cuernos, cascos, zapatos: Algunas hipótesis sobre tres tipos de abducciones - (incluído en ECO, Umberto, SEBEOK, Thomas y otros - El signo de los tres (Dupín, Holmes, Peirce) - Editorial Lumen - Barcelona - 1989.(13) FREUD, Sigmund - Recuerdo, repetición y elaboración - 1914.(14) FREUD, Sigmund - Téxtos homónimos - 1914, 1923, 1924, 1926 y 1938 respectivamente.(15) FREUD, Sigmund - Proyecto de una psicología científica para neurólogos - 1896.(16) FREUD, Sigmund - La represión - Trabajos metapsicológicos - 1915.(17) Los cinco tiempos de construcción de síntomas se ordenan del siguiente modo: a) en un mismo tiempo cronológico: a1) represión primaria, a2) represión propiamente dicha, o secundaria y a3) retorno de lo reprimido. b) En un segundo tiempo cronológico: el extrañamiento del Yo con relación al síntoma y c) en un tercer tiempo, también cronológico, la incorporación (dentro de los rasgos de carácter) del síntoma a la estructura yoica. FREUD, Sigmund - Inhibición, síntoma y angustia - 1926.(18) FREUD, Sigmund - Trabajos metapsicológicos - 1915.(19) BACHELARD, Gastón - La formación del espíritu científico (Contribuciones a un psicoanálisis del conocimiento objetivo) - (fecha original: 1948) - Siglo XXI Argentina Editores S.A. - Buenos Aires - 1972.(20) ECO, Umberto - La estrategia de la ilusión - Editorial Lumen / Ediciones De La Flor - Buenos Aires - 1987. En otras oportunidades ya hemos señalado la confluencia existente entre la literatura y el psicoanálisis: HELMAN, Jorge - La subjetividad entre la escritura y lo inconsciente - (Incluído en LA ESCRITURA EN ESCENA) - Editorial Corregidor (Colección Norte-Sur - (fecha original: 1993) - Buenos Aires - 1994. HELMAN, Jorge - La clínica como escritura - (próxima aparición) - Diarios Clínicos - Lugar Editorial - Buenos Aires - 1994.(21) FREUD, Sigmund - Recuerdo, Repetición y Elaboración - 1914.(22) FREUD, Sigmund - Más allá del Principio del Placer - 1920.(23) FREUD, Sigmund - El Yo y el Ello - 1923.(24) HELMAN, Jorge - FIN DE ANALISIS - Publicado por ACHERONTA N°3 (Primer Revista Psicoanalítica en formato electrónico) - Acceso Internet, vía e-mail: [email protected] - Mayo 1996.(25) LACAN, Jacques - Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. (discurso de Roma). incluído en Escritos I - Lectura estructuralista de Freud - Siglo XXI Editores - (fecha original: 1953) - México - 1971.(26) MILNER, Jean Claude - La Obra clara (Lacan, la ciencia, la filosofía) - Bordes Manantial - Buenos Aires - 1996.(27) En esta afirmación he comprimido los siguientes referentes:LACAN, Jacques - SEMINARIO XX - Aún - (Encoré) - PAIDOS - 1972/3.LACAN, Jacques - SEMINARIO XXIII - Joyce, el sinthoma - VersiónEscuela Freudiana de Buenos Aires, 1975/6. (28) Razones de brevedad de imponen acotar el desarrollo del conceptode Repetición. No obstante ello algunas de las ideas aquí expuestasemanan de: KIERKEGAARD, Sören - In vino veritas y La Repetición -Ediciones Guadarrama - Madrid - 1976; y LACAN, Jacques - SEMINARIOXI - Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis - Barral -(fecha original: 1964/65) - Madrid (España) - 1976.(29) LACAN, Jacques - SEMINARIO XI - Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis - Barral - (fecha original: 1964/65) - Madrid (España) - 1976.(30) VIDAL-NAQUET, Pierre - Los judíos, la memoria y el presente - Fondo de Cultura Económica - Buenos Aires - 1996.(31) HELMAN, Jorge - El azar no es sólo un juego - Diario La Prensa (Suplemento de Profesionales .- Sección Psicología) - Buenos Aires - 14 de diciembre de 1994. Publicado por el Diario electrónico Interlink
Headline - News N° 149 en su edición del 28-6-95 - Publicado por ENCUADRES N° 19 - Junio de 1996. Próxima aparición en versión inglesa en Clinical Studies: International Journal od Psychoanalysis - Volume 4, Numer 1 - (Critical Press - New York City - U.S.A.) - 1996.
Sigmund Freud. Del instinto… al placerLuz Marina Pereira González
Introducción
Si hoy podemos ver a Freud como descubridor y padre de la psicología, como genio que abrió el camino al estudio de las capas más profundas de la mente, no es tanto por sus geniales intuiciones, sino gracias a sus largos años de trabajo, a sus investigaciones con pacientes, a sus anotaciones y conclusiones, y también a sus enormes dudas y desilusiones.
Separar la vida personal de la vida profesional de Sigmund Freud es una labor casi imposible. Para este luchador incansable su vida fue su obra y su obra fue su vida. Adentrarse en el mundo de Freud es un reto, pero también una pasión. Cada hecho, cada hallazgo, cada huella de su paso por la vida no puede dejar de sorprendernos.
Definiendo a su maestro Charcot, Freud escribió: “No era un especulador ni un pensador, sino que tenía simplemente una naturaleza de artista y, como lo decía él mismo, era un ‘visual’, o sea, un ‘visionario’” (Freud, S. Obras Completas. (2ª edición). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu Editores S.A., 1984). Estas palabras podrían definir al propio Freud, quien más que un sabio fue un profeta. Y, como todo profeta, no fue reconocido al principio en su tierra. Fundador de una secta, jefe de un grupo de discípulos fanatizados, fue él también un visionario. Como tal, escrutó las profundidades inexploradas del alma, descifró los símbolos y las imágenes de los sueños e interpretó los pecados de la subconciencia.
Predicador, invocó la sexualidad, pero no para polemizar con ella, sino para denunciar a la moral corriente que la combate y hace neuróticos a los hombres que rechazan sus instintos. Contrariamente a la impresión generalizada, Freud se preocupó más bien de las simplicidades que de las anormalidades de las experiencias humanas: de personas que duermen, sueñan, cometen errores e incurren en olvidos, más que de aberraciones o de crímenes sexuales.
Genio seguido y adversado de un alma llena de tendencias opuestas, de polaridades, de conflictos interiores, abrió un camino sin paralelo entre la ciencia y la filosofía para entender al hombre y los pecados subyacentes que habitan en la oscuridad de la mente.
Fue luz en la sombra. Con mano firme condujo su pensamiento, sorteando los avatares de su implacable destino. Defendió sus teorías haciendo caso omiso de sus detractores y asumió en su justa medida la responsabilidad de descubrir lo que somos: el hilo conductor de todas nuestras vivencias, la conexión individual que nos lleva Del Instinto primario de la vida, al Placer supremo de la muerte.
Capitulo I
”Uno no puede volverse biógrafo, sin comprometerse con la mentira, la simulación, los halagos, sin contar con la obligación de enmascarar su propia incomprensión. La verdad biográfica es inaccesible. Si se pudiera tener acceso a ella, no se le podría manifestar” (Freud, S. Obras Completas. (2ª edición). Buenos Aires , Argentina: Amorrortu Editores S.A., 1984.
Freud: Un hombre sin Fronteras
En el pequeño poblado morovo de Freiberg (actual Pribor de la República Checa), bajo el dominio del Imperio Astro-Húngaro, nace el martes 6 de mayo de 1856, a las 6:30 de la tarde, Sigmund Schlomo Freud. Su padre, Jakob Freud (1815-1896), era viudo, con dos hijos mayores, cuando en 1855 contrae matrimonio con Amalie Nathanson (1835-1930), una joven desingular belleza, veinte años menor que él.
Sigmund es el primogénito de la familia Freud y como tal desarrolla una relación muy especial con su madre, que vio por primera vez amenazada casi dos años después de su nacimiento, con el advenimiento del segundo hijo del matrimonio, Julius. Sigmund manifiesta desde el inicio una mezcla de celos y agresividad contra su hermano. Siendo hombre no lo
recuerda, pero intuye que vio realizado su deseo cuando muere el pequeño Julius, a los dieciocho meses. Este acontecimiento, ocasiona un extraño sentimiento de culpa en Sigmund, que lo atormenta durante parte de su juventud.
A mediados del siglo XIX la Revolución Industrial comienza a causar estragos en la economía de los pequeños comerciantes. El pequeño poblado de Freiberg no está en la ruta del nuevo ferrocarril que transporta la materia prima hacia los centros industrializados, esto acarrea un aislamiento comercial y económico que empobrece a sus habitantes considerablemente. Emmanuel, el hijo mayor de Jakob, decide emigrar hacia Inglaterra, donde vislumbra un mejor porvenir para su familia. Bajo la visión infantil de Sigmund, Inglaterra se convierte en el país ideal de las oportunidades y los sueños, donde a él también le gustaría vivir. Jakob Freud, un poco menos aventurero; pero sin duda obligado por la precaria situación económica, emigra con la incipiente familia a Leipzig, donde al parecer no tuvo mucha prosperidad; pues tan sólo un año después decide partir nuevamente, esta vez a Viena. Para el pequeño Sigmund, la pujante metrópoli cosmopolita, debió haber resultado demasiado contrastante con las praderas, las montañas y los bosques de la añorada Moravia de sus primeros días; pero es allí, en Viena, donde habría de transcurrir la mayor parte de su vida.
El matrimonio Freud tuvo en total ocho hijos: tres varones y cinco hembras; pero tal vez fueran dos situaciones anecdóticas aisladas en las que pronosticaron el destino prominente de su hijo, las que con una mezcla de satisfacción, romanticismo y orgullo, llevaran a la joven Amalie a desarrollar una relación particular con Sigmund y a convertirlo en su hijo predilecto. Freud siempre pensó que esta afinidad especial, fue un factor determinante que favoreció el desarrollo de su intelecto, de su curiosidad y fomentó la perseverancia que le habría de caracterizar a lo largo de su vida.
En sus primeros años, el padre de Freud se había encargado de enseñarle a leer, a escribir y algo de aritmética; posteriormente, una beca de una organización benéfica judía habría de darle la oportunidad de asistir a un colegio privado. Una característica de las familias judías a partir del siglo XVIII, fue la importancia que le daban a la educación y a la formación de sus hijos. La familia Freud no era una excepción. Procuraban darle al primogénito, todo el apoyo, facilidades y comodidades para que continuara estudiando, aunque a veces esto significara sacrificios y restricciones para el resto de la familia.
A los 17 años termina su bachillerato, en una Viena que en esos momentos era la capital de un inmenso imperio centro-europeo, complicado mosaico de pueblos y razas. Freud brillante estudiante de liceo, fue siempre el primero de su clase. Por una ironía del destino debió traducir en versión griega 33 versos del Edipo de Sófocles. Su composición en Alemán le valió los elogios de su profesor que lo felicitó por su estilo, a la vez, preciso y elegante. Apasionado por la literatura y extremadamente dotado para los idiomas, llegó a conocer perfectamente el griego, el latín, el francés, el italiano, el inglés y el español.
En 1873 comienza sus estudios de medicina en la Universidad. Se interesa por cátedras como la Zoología y la Filosofía, aparte de las materias prescritas para los estudiantes de medicina. De sus profesores, es el catedrático de Fisiología Ernst Brücke el que ejerce en Freud la mayor influencia. Bajo su supervisión, Sigmund comienza importantes trabajos de laboratorio que lo llevan a un paso de descubrir la neurona. Sus trabajos con Brücke le absorben totalmente, al punto de demorarlo en sus estudios. En 1881, después de cumplir un año de servicio militar obligatorio y dos años más tarde de lo que le correspondía, obtiene su licenciatura de medicina. Después de los exámenes declaró haberse salvado del desastre sólo gracias a la clemencia del destino, o a la de los examinadores....
Aún después de graduado continúa con sus investigaciones de laboratorio, el ejercicio de la carrera no le atrae. Brücke es consciente de la necesidad económica de la familia Freud y le aconseja a Sigmund que comience a ejercer la medicina. Para Freud existe una razón adicional que le impulsa a seguir el consejo de su maestro: se ha enamorado de una chica judía de Hamburgo, Martha Bernays, cinco años menor que él.
En 1883, comienza a trabajar en el Gran Hospital de Viena. Durante tres años recorre diferentes departamentos: primero va a cirugía, no le agrada, la encuentra demasiado cansada; pasa a medicina interna y a Psiquiatría, que le interesa profundamente; luego va a dermatología y enfermedades nerviosas y, finalmente, trabaja en oftalmología. Durante este tiempo va a vivir a tiempo completo al hospital. Tiene dudas acerca de su capacidad para establecer relaciones amistosas, esta falta de seguridad en cuanto a sus aptitudes sociales contrasta con la confianza ilimitada que tiene en su capacidad básica de triunfar y de sobreponerse a las dificultades.
En 1885, tras su designación como profesor adjunto de Neuropatología en la Universidad de Viena, dejó su trabajo en el hospital. A finales de este año, una beca del gobierno le permite viajar a París para realizar 19 semanas de estudios junto al neurólogo europeo de mayor prestigio: Jean-Marie Charcot (1825-1893), director del manicomio de Salpêtrière, dedicado a la investigación y tratamiento de la histeria. La influencia de Charcot es determinante para Freud, fue su enseñanza, sus presentaciones de enfermos de la Salpêtrière, lo que le condujeron a pasar de la neurología a la psicopatología. En una carta a su prometida Martha, Freud describe en los siguientes términos su relación con Charcot: «Si las semillas dan fruto, no lo sé, pero que nunca nadie ha tenido semejante influencia en mí, de eso estoy seguro» (Carta de Freud a su prometida Martha Bernays, 1885). Su abierta defensa al enfoque de Charcot sobre la histeria y el uso de la hipnosis, habría de encontrar una fuerte oposición en la clase médica vienesa, que consideraba estas prácticas como poco ortodoxas.
En el verano de 1886, termina de cumplir el servicio militar y un mes después se casa con Martha y monta un consultorio privado. Su matrimonio con Martha, que habría de durar 53 años, fue armonioso y feliz. Tuvieron seis hijos: tres varones y tres hembras, la menor Anna, siguió los pasos de su padre y se convirtió en una gran Psicoanalista.
Su ambición por ganar un lugar respetable entre los médicos reconocidos de su tiempo, lo levaron a cometer algunos errores. El episodio más desafortunado fue el recomendar abiertamente el uso de la cocaína, práctica que mantuvo desde el año 84 hasta el 87, llegando a medicarla a su madre, a su padre, a sus hermanas y a su esposa. Después de haberla experimentado en él mismo y en numerosos amigos, colegas y pacientes, llegó a la conclusión de que era la «planta divina que alimenta al hambriento, da fuerzas al débil y le hace olvidar su desgracia». Freud muy pronto intuye la posibilidad de usar la cocaína como analgésico local. Sumido en su entusiasmo, le comenta sus hallazgos a un amigo suyo, un oculista de nombre Koeller. Mientras Freud interrumpe su investigación para ir a ver a Martha, Koeller envió al Congreso de Oftalmología de Heidelberg, algunas observaciones acerca del uso de la cocaína como anestésico local en cirugías del ojo. Este hecho representó un gran golpe para Freud, quien se sintió traicionado y resentido con Koeller casi toda su vida. Otro duro revés para Freud lo constituyó el caso de un gran amigo, Ernest Von Fleichl-Marxow, quien había contraído una enfermedad incurable que le producía terribles dolores. Freud comienza a tratarlo con cocaína; pero este tratamiento lejos de mejorar su condición, lo vuelve adicto y precipita su muerte. Este apoyo inicial de Freud al consumo de la droga fue tachado de irresponsabilidad y con ello la actividad socio-profesional de Freud se tambaleaba entre la incertidumbre y la deshonra.
A partir de la colaboración con Charcot, el interés de Freud por la enfermedad de la histeria crece enormemente. La gran oposición encontrada en sus compañeros de cátedra le hacen sentirse defraudado y alejarse de la vida académica para dedicarse exclusivamente a su consulta.
En esta nueva etapa de la vida de Freud, otro hombre pasa a tener gran relevancia: el Doctor Josef Breuer, su antiguo profesor y amigo durante sus años de estudiante. Breuer, había descubierto que a través de la hipnosis se podían revivir situaciones traumáticas y de esta manera penetrar en la motivación y significado de los síntomas histéricos. A la descarga emocional del paciente cuando reaccionaba activamente ante dichas situaciones traumáticas, el denominaba catarsis. Freud comienza a aplicar este tratamiento a sus pacientes, con excelentes resultados; pero pronto encuentra dos escollos en su trabajo: la imposibilidad de hipnotizar a algunos enfermos y el hecho de que algunos no pudieran alcanzar un estado hipnótico suficiente profundo. Insatisfecho con el tratamiento hipnótico y catártico, lucha por encontrar una nueva forma de tratamiento que pueda funcionar con todos los pacientes.
El período de su vida que abarca su licenciatura como médico y especialista en neurología, su incipiente interés por las enfermedades nerviosas, su colaboración con Charcot y Breuer sobre la histeria y la introducción de los diferentes tratamientos que poco a poco va avizorando; constituyen una etapa ardua y lenta, un difícil ascenso, sin la certeza de poder encontrar la salida al final del camino.
A partir de 1892, Freud empieza a desarrollar una nueva terapéutica, en la que se va afianzando de forma gradual. Cuando ha transcurrido más de un año de duro trabajo, expone la tesis de que la causa específica de toda neurosis son los trastornos sexuales. Breuer, su más cercano colaborador hasta entonces, decide abandonarlo. Las diferencias entre ellos, sin embargo, no se limitaron al campo profesional. A través de su vida Freud, hombre
extremadamente parcial en algunos aspectos, pasa por períodos de amistad y admiración por ciertas personas, con las que a menudo termina rompiendo definitivamente. El mismo Freud en cierta ocasión, llegó a confesar su necesidad de experiencias periódicas de intenso amor y odio, que más tarde, después del psicoanálisis al que se somete, logra suavizar.
La estrecha amistad que hasta entonces había mantenido con Breuer, la sustituye un nuevo personaje, el Doctor Fliess -médico berlinés, especialista en nariz y oído, un conversador brillante, interesado en gran cantidad de temas- con quien mantiene hasta 1902 una amistad, admiración y dependencia tan fuertes, que resultan difíciles de explicar o comprender. Los intereses de estos dos hombres están tan íntimamente relacionados que la atracción mutua es irresistible. ¿Por qué Freud trataba de avanzar a través de la comprensión de las humanidades?, ¿por qué en la medicina no encontraba respuesta a su búsqueda?. Puede que la clave esté en unas pocas frases de una de sus cartas a Fliess: «Veo que tú estas alcanzando, a través del camino de la medicina, tu ideal primero, la comprensión de los seres humanos como fisiólogo, de la misma manera que yo abrigo la esperanza de llegar por la misma ruta a la filosofía, mi meta original. Esta fue mi primera meta, cuando no sabía aún para que estaba en el mundo»
En medio de toda la oposición que encuentra Freud a su nueva postura, Fleiss, su único amigo, es un científico interesado como él en los problemas de la sexualidad; el resto de sus colegas, indiferentes o indignados, no quieren saber nada de las teorías de Freud.
Aparte de mantener a su familia, Freud tiene que ayudar a sus padres y hermanas y los problemas económicos con los que se encuentra, son a menudo angustiosos. Su consulta, como la de muchos médicos, oscilaba mucho de un mes al otro. En mayo de 1896 su consulta quedó totalmente vacía. No obstante, en diciembre, trabaja diez horas diarias. Estas variaciones en el número de pacientes se debían al gran esnobismo de la sociedad vienesa, la cual acudía al médico de moda. Freud, con su modesto título de profesor adjunto no podía competir con los catedráticos titulares.
El Psicoanálisis nació poco a poco después de la muerte de Jakob Freud (1886) y posiblemente gracias a él, a ese padre que dejó a su hijo en suspenso entre dos historias, dos culturas, dos formas de pensamiento difícilmente conciliables. Sobre este suceso que le afecta profundamente, Freud escribe a Fliess: «La muerte de mi padre me ha afectado profundamente. Le había tenido en gran estima y le había comprendido perfectamente. Había sobrepasado ya su tiempo cuando murió, pero su muerte ha revivido dentro de mí todos mis sentimientos tempranos. Ahora me encuentro como sin raíces». Unos meses más tarde, gracias a un sueño, reconoce que proyecta hacia su padre sentimientos hostiles. Como son sentimientos que nunca había proyectado a nivel consciente, se decide a investigar su propio inconsciente, de donde tienen que surgir esos sentimientos, cuya comprensión exacta se exige a sí mismo.
En 1887, Freud comienza lo que puede considerarse el acto más heroico de su vida: el psicoanálisis de su propio inconsciente. No es una decisión repentina lo que lo lleva a ello, sino la clara intuición de que se trata de algo necesario para poder proseguir sus trabajos. Al final logra la evolución de su personalidad, y emerge casi un hombre nuevo, más sereno y benigno, libre para continuar la investigación con ánimo imperturbable.
Con el advenimiento del siglo XX comienza a cambiar el panorama profesional de Freud. En 1902, le otorgan el título de catedrático o profesor extraordinario -Herr Profesor-; pero no como mérito a su trayectoria, sino gracias a la intervención de una antigua paciente, Frau Marie Ferstel, mujer de un diplomático y muy influyente en los medios sociales y políticos. Los resultados de este nombramiento fueron determinantes: los pacientes comenzaron a asistir a la consulta en número cada vez mayor. Médicos de Suiza, Alemania e Inglaterra se interesan sobre sus hallazgos y le consultan sobre sus casos. Comienzan a llegar pacientes procedentes de Rusia, Polonia y Hungría, terminando así el aislamiento profesional de Freud.
Dos médicos se interesan profundamente en su trabajo: Kahane y Reitler. Kahan al final, escéptico, regresa al tratamiento de sus pacientes con electroterapia. Reitler habría de convertirse en el segundo médico, depués de Freud, en aplicar el Psicoanálisis a sus pacientes.
Freud comienza a ganar discípulos rápidamente, Stekel y Adler, son los más connotados entre ellos; Adler luego habría de fundar su propia escuela. Esta etapa que va hasta el año 1910, podría decirse que constituye la época más feliz en la vida de Freud. Tres nombres van a ser de gran importancia para Freud, tanto a nivel personal como para el desarrollo y
conocimiento de sus trabajos en el extranjero: Otto Rank de Alemania; Karl G. Jung, de Suiza y Ernest Jones, Británico, que a la muerte de Freud habría de escribir su bigrafía más completa e importante. En 1906, en reconocido neurólogo de Harvard, James Putnam, publica en la Revista de Psicología Anormal el primer trabajo en Inglés sobr el Psicoanálisis.
En 1908, conoce a Ferenczi, médico de Budapest. Su relación pasa de lo profesional a lo personal. Hasta el año 1933, mantienen una correspondencia de más de mil cartas. El reconocimiento académico de Freud, creciente durante estos años, culmina con la invitación de la Clark University de los Estados Unidos, para dar un ciclo de conferencias, con motivo del vigésimo aniversario de la Institución. Le acompañan Jung y Ferenczi, que también habían sido invitados. Cuando le otorgan la distinción Doctor Honoris Causa, dice visiblemente emocionado: « este es el primer reconocimiento a todos nuestros trabajos».
Durante los años que precedieron a la primera guerra mundial, la oposición a que se levantó contra Freud en los medios médicos ajenos al Psicoanálisis, fue más virulenta que nunca. El nombre de Freud se había convertido en anatema y causaba una ola de furor e indignación. Estos ataques no sólo eran directos contra Freud, también lo eran contra sus discípulos y amigos personales. Freud prefería este ataque abierto, a la dolorosa soledad que había vivido durante los años precedentes.
Dentro de la calma imperturbable con que acogía la mayor parte de las acusaciones, por parte de sus detractores, había una que lo lastimaba profundamente: la idea de que él había llegado a sus conclusiones a través de sí mismo, es decir, por medio de su fantasía. Otro hecho que lo llenaba de disgusto y tristeza, era el que algunos de sus más queridos discípulos -incluso su «hijo y sucesor» Jung, - le rechazaran e incluso formularan nuevas teorías.
La primera guerra mundial, 1914, fue el primer conflicto armado que la humanidad hubiese conocido hasta entonces. Freud no acoge la guerra con el horror que muchos sintieron en el primer momento, por el contrario, reacciona con entusiasmo apoyando abiertamente la postura alemana. Lo único que le entristece es que su país predilecto, Inglaterra se haya convertido en enemigo. Este primer entusiasmo, sin embargo, sólo dura tres semanas, pues las derrotas que sufre Austria en Galitzia le humillan, y pone entonces su esperanza en el ejercito alemán.
A finales de ese año, han tenido que cesar las publicaciones, ha perdido contacto con casi todos sus colaboradores y teme que la guerra eche a perder el movimiento y la investigación psicoanalítica. De los cinco ensayos que escribe durante el tiempo de guerra, no llegó a publicarse ninguno. Freud estaba convencido de que le quedaba muy poco tiempo de vida. En estos ensayos trató por tanto, de sintetizar todo su pensamiento y de resumir las ideas que había propuesto en sus diferentes obras. Una vez acabada la guerra, por razones que nunca dio a nadie, Freud destruyó su trabajo. Una gran pérdida, sin duda.
El hijo mayor, Martin, lucha en Rusia y después le destinan a Galitzia. La ascienden a oficial y le condecoran por su valor. Una vez de vuelta, se dedica a dirigir la editorial de psicoanálisis que funda la sociedad y asume la responsabilidad financiera. Oliver, el segundo, graduado en ingeniería, va a Cárpatos a construir túneles con las tropas. Después le mandan a Francia y más tarde a Bulgaria. El más joven, Ernst, también está en el campo de batalla y, como Martin, es condecorado. A su regreso, se interesa por el movimiento creado por su padre, y atiende el congreso de psicoanálisis que tiene lugar en 1918. Tras la muerte de Freud, se encarga de publicar una selección de cartas de su padre.
Los años de guerra son, sin duda, años duros para Freud. La decepción y amargura ante su patria, ante las calamidades y ante la humanidad capaz de crear semejantes hecatombes, es muy profunda. Considera a la guerra como una vuelta a la agresión primitiva, una especie de enfermedad colectiva. Los años posteriores a la guerra también fueron duros. Los efectos de la contienda armada y la disolución del imperio austro-húngaro, trajeron una pobreza aún mayor que la de los años de la guerra. La vida en Viena parecía haberse parado: apenas tenía trabajo, el dinero había perdido su valor, y los ahorros de toda su vida se esfumaron. Jones, para apoyar a Freud, le mandó algunos pacientes desde Inglaterra. El hecho de que pudieran desplazarse de país para atender a la consulta, da una idea de la clase social a la que pertenecían.
En 1920, su hija Sophie, que vivía en Hamburgo, había contraído la gripe en una epidemia. El 25 de Enero, llegó una carta anunciando su muerte. Esta tragedia inesperada fue como un rayo caído del cielo. Freud asume el dolor con su resignación característica. A pesar de las
vicisitudes y de las tragedias personales, sigue el trabajo del movimiento psicoanalítico. El interés que despierta en toda Europa y América por sus trabajos, hace necesario traducir su obra a otros idiomas. Durante los años siguientes, dos de sus discípulos Reich y Rank plantean teorías propias que provocan un gran disgusto y desencanto en Freud.
Como padre del psicoanálisis, Freud es ya entonces una de las grandes figuras científicas de su tiempo. Se le compara en ceremonias oficiales con otros dos grandes hombres judíos modernos: el filósofo Bergson y el físico Einstein. El bache que había sufrido su consulta durante los años anteriores desaparece totalmente, y vuelve, una vez más, a tener más pacientes que los que puede atender.
1923 constituye un año crítico en la vida de Freud. Se le detecta un cáncer de paladar y tiene que someterse con urgencia a una operación. La falta de cuidado del cirujano con la cicatriz, hizo que los tejidos se contrajeran, lo cual le impidió de allí en adelante, abrir la boca normalmente.
Al mes siguiente, ocurrió tal vez, la peor desgracia en la vida de Freud: su nieto favorito, Heinerle, el menor de los hijos de Sophie, murió a causa de tuberculosis. Este fue para Freud, un golpe más duro que su propio cáncer. Fue la única vez en su vida en la que se le vio llorar abiertamente. A Jones le refirió más tarde que ésta había sido la peor pérdida de su vida, que las otras le habían traído un inmenso dolor; pero que ésta había matado algo en su interior para siempre....
El cáncer de Freud se reproduce y debe ser intervenido nuevamente para colocarle una prótesis de mandíbula y paladar, que le tuvieron que poner para separar la boca de la cavidad nasal. Debió ser horrible, porque Feud la llamó «el monstruo». Esta habría de ser la segunda de treinta y tres penosas operaciones.
El mayor interés durante el período siguiente de Freud, gira en torno al problema que se empieza a plantear a nivel internacional, sobre si las personas no profesionales pueden o deben practicar el psicoanálisis. Freud reconocía que si bien éste había nacido dentro del campo de la psiquiatría, y de la psicoterapia en particular, su interés abarcaba mucho más que el recinto estrictamente médico y se extendía claramente a muchos otros campos. Se resistía, por tanto, a relegar el psicoanálisis a una asignatura más dentro del área de la psiquiatría médica. Debido a esta actitud, la Sociedad Americana de Psicoanálisis, rompió su relación con él y con grupo de Viena.
En 1926, aparte de la lucha que estaba manteniendo con su cáncer, sufre dos pequeños ataques al corazón. Empieza otro episodio de separación: esta vez con su amigo húngaro Ferenczi, a quien Freud había llegado a querer casi como a un hijo. Cuando Ferenczi muere repentinamente, en un estado de demencia casi total. Respecto a su muerte, Freud le escribe a Jones: «Sino. Resignación. Eso es todo».
El 12 de septiembre de 1930, Amalie, la madre de Freud muere como consecuencia de haber contraído gangrena en una pierna, tenía noventa y cinco años de edad. La reacción de Freud ante esta muerte, es de sentimientos encontrados: «...a mí no me estaba permitido morir mientras ella viviera, y ahora sí. De igual forma, a un nivel profundo, los valores de la muerte han sufrido un cambio para mí».
A finales de mayo de 1933 se organiza en Alemania una quema pública de la obra de Freud. Lejos de perturbarse, comenta irónicamente: «¡Que progresos estamos haciendo! En la Edad Media me hubieran quemado a mí, pero ahora se contentan con quemar mis libros». La apreciación de Freud no era del todo cierta. Los sucesos que tuvieron lugar años más tarde demostrarían que, de haberse quedado en Austria, también le hubieran quemado a él.....
El movimiento psicoanalítico de Alemania, Suiza y Austria había desaparecido. El fanatismo antijudío llega hasta el extremo de que el gobierno prohíbe que se use el término psicoanálisis, que se sustituye por psicoterapia. En 1936 la Gestapo confisca los bienes de la editorial a cargo de Martin, el hijo de Freud. La reclamación de Jones ante las autoridades alemanas declarando el carácter internacional de la editorial, no tiene ningún efecto. Dos años después, la cierran definitivamente. Mientras tanto, Freud sigue luchando con su enfermedad. La reacción al tratamiento es casi insoportable. A pesar de todo, trata de seguir trabajando y comienza a escribir un nuevo libro.
La invasión nazi de Austria tuvo lugar el 11 de marzo de 1938. En cuanto tiene noticia, Jones trata de persuadir a Freud de que marche. Freud insiste en permanecer en Viena, piensa que
ningún país le concedería la entrada. Su temor no es infundado: en aquel momento casi todos los países habían cerrado sus puertas a los refugiados; pero Jones no se rinde. Su admiración, su fidelidad y su amor por el maestro, le impulsan a buscar un salvoconducto. Comienza gestiones con el gobierno para conseguir el visado de residencia para toda la familia Freud. Al final, el propio Mussolini, desde Italia, apela directamente a Hitler para conseguir una rápida solución del asunto. La perseverancia de Jones, había vencido: los nazis permiten que la familia entera abandone Austria.
En febrero de 1939, su cáncer empeora; le atienden excelentes médicos ingleses y franceses, además del cirujano vienés Schur; pero ya no hay nada que puedan hacer. En abril empeora , después de tantos años de sufrimiento consiente en tomar algo que le calme el continuo dolor: aspirina en pequeñas dosis. Su experiencia con una droga mayor había sido amarga, Freud necesita su mente despierta. Sabe que son sus últimos días. «Prefiero pensar lleno de tormentos que no poder pensar con claridad».
El primero de agosto de 1939, Freud terminó definitivamente su practica médica. Schurr, era un gran admirador del psicoanálisis. Freud confiaba tanto en él, que desde el principio francamente le solicitó que no permitiera que a raíz de la enfermedad la vida se le convirtiera en una tortura innecesaria. A estas alturas, ya casi no puede comer. El cáncer le atraviesa la mejilla. El 19 de noviembre Jones, su fiel Jones, el amigo, el discípulo, el hijo, va a su casa a despedirse. Freud sólo puede levantar la mano para saludarle, luego la deja caer con gesto de despedida y resignación.
El 21 de septiembre Freud le recordó a Shur el acuerdo. Anna, su hija, que actuó hasta el último momento como su enfermera, se rindió frente a la decisión de su padre. Ese día Shur inyectó Freud tres centígramos de morfina. Freud se durmió y luego repitió la dosis y, al día siguiente, el 22 de septiembre, le dio la dosis final. Freud entró en coma y ya no despertó más. El 23 de septiembre, a las tres de la madrugada, el gran Freud «- una pequeña isla de dolor flotando en un mar de indiferencia-» se sumergió para siempre......
Capitulo II
“Mis capacidades o mis talentos son muy restringidos. Cero para las ciencias naturales, cero en matemáticas, cero para todo aquello que sea cuantitativo. Sin embargo lo poco que poseo, y que se reduce a poca cosa, probablemente ha sido muy intenso”
Un legado en el Tiempo: Su Obra
La obra de Freud es muy extensa. Su producción puede clasificarse en tres períodos completamente diferenciados:
1) Un período que va de 1895 a 1914; 1895 a 1900: descubrimiento del psicoanálisis; 1900 a 1914: afirmación del psicoanálisis y construcción también de una sociedad de psicoanalistas; por fin, conquista de un público en Austria, en Alemania y, enseguida, en dirección a los EE. UU. En este primer período, Freud descubre la realidad del psiquismo inconsciente a través de su experiencia como terapeuta. Es a partir de los síntomas neuróticos, de los sueños y de los actos fallidos, que Freud formula la hipótesis de la existencia de un psiquismo inconsciente, más importante que el psiquismo conciente y que le sirve en realidad de infraestructura.
2) Un período que va de 1914 a 1934: en el cual el psicoanálisis ya ha triunfado en un cierto número de sectores y donde Freud va a desarrollar su teoría de la estructura de la personalidad. Postula que en el inconsciente todo es libidinal. Dice que la líbido puede manifestarse, y se manifiesta de dos maneras: a través de un objeto (aspecto objetal) o a través del aspecto narcisista.
3) Un último período que va de 1934 a 1939. Es un período trágico: Freud es atacado por dos cánceres: uno en la mandíbula del cual morirá; y otro de carácter histórico que desborda a la persona de Freud, es el hitlerismo que va a enviar sus tropas a Viena donde queman sus libros y prohíben el psicoanálisis.
Durante este período, Freud va a tomar partido con relación a su práctica medical, con relación a sus experiencias de terapeuta, y va a librarse a especulaciones en las cuales va a evocar a Schopenhauer, Nietzche y otros. Freud alcanza en este momento una tercera clarificación de los problemas del inconsciente y la sexualidad.
Según él, dos fuerzas, dos principios actúan a través de los seres vivos, especialmente los seres humanos. Uno de esos principios lo llama Eros, ya no es más la libido, es de cierto modo la potencia de amor, un poco libidinizada; es el Dios Amor de los griegos que le sirve de referencia. El otro es Tanatos, es decir, la muerte.
Cuando no somos capaces de superar un estadio de nuestra vida psicosexual estamos condenados a la repetición. Y este automatismo de repetición es la muerte en el corazón mismo de la vida y es lo que llevará al síndrome neurótico, incluso la psicosis. Lo que no es vivido con un mínimo de conciencia está condenando una repetición en la opacidad, en el inconsciente. Entonces, desde siempre y para siempre, Eros y Tanatos están en conflicto y, en este momento, Freud cae en la metafísica.
Entre los aspectos más relevantes de la teoría freudiana, podemos resaltar los siguientes puntos:
Se invierte la relación entre la conciencia y el inconsciente, al plantear a este último como lo primordial y al yo conciente como un subordinado y un subrogado del inconsciente. El núcleo del inconsciente y en definitiva, el núcleo del sujeto, es inaccesible. Sólo podemos aspirar a lograr cierto grado de intelección aproximada sobre él a través de su trascripción conciente.La noción de inconsciente postulada por Freud conlleva una serie de implicaciones respecto a la manera en que debe ser comprendida la condición humana, la que puede ser resumida en los siguientes postulados:Búsqueda constante del placer, el cual nunca puede llegar a ser completo pues debe ser regulado por las condiciones externas, lo que condena al ser humano a una búsqueda incesante junto a una permanente sensación de insatisfacción.Aquello que busca ser satisfecho son las pulsiones, contenidas en el ello. Se postula una pulsión de vida, que aspira a la conservación de la vida, y una pulsión de muerte, que aparece a veces como más arcaica y básica que la pulsión de vida y que aspira a hacer volver al individuo al estado inorgánico, liberándolo de toda energía. Así, la vida se nos presenta como un camino hacia la muerte, que equivaldría al triunfo absoluto del principio de placer.El conflicto se erige como constitutivo del ser humano, no sólo por la oposición que ejerce el ambiente a la satisfacción de los deseos, sino también por el conflicto que se constituye y se desarrolla permanentemente y sin descanso al interior del aparato psíquico y que cobra expresión en dos distintos escenarios:La batalla pulsional al interior del ello, protagonizada por las fuerzas inconscientes de la pulsión de vida (Eros) y la pulsión de muerte (Tánatos).La oposición de intereses contrarios entre el ello, el superyó y la realidad, en la que el yo intenta lograr algún tipo de mediación.
Además de traducciones de obras completas e innumerables cartas cargadas de un elegante estilo literario - muchas de ellas contentivas de profundas reflexiones en el campo del Psicoanálisis - puede señalarse , entre lo más resaltante, la siguiente producción:
Artículos:
De la Coca (1884).Cocainomanía y Cocainofobia (1887).Histeria (1888). Las Neuropsicosis de Defensa (1894).Obsesiones y Fobias (1894).La Neurastenia y la Neurosis de Angustia (1894).Crítica de la Neurosis de Angustia (1895).La Etiología de la Histeria (1896).Parálisis Cerebrales Infantiles (1897). La Sexualidad en la Etiología de las Neurosis. (1898)Los Recuerdos Encubridores. (1899).Una Premonición Onírica Cumplida (1899).Contribuciones al Simposio del Suicidio (1910).
Publicaciones:
Para Comprender la Afasia (1891). Estudio de este trastorno neurológico en el que la capacidad para pronunciar palabras o nombrar objetos comunes se pierde como consecuencia de una enfermedad orgánica en el cerebro. Estudio Clínico sobre la hemiplejia Infantil (1891). Estudio sobre la Histeria (1895) Publicación con Breuer. Exponen los síntomas de la histeria como manifestaciones de energía emocional no descargada, asociada con traumas psíquicos olvidados. El procedimiento propuesto consistía en sumir al paciente en un estado hipnótico, para forzarle a recordar y revivir la experiencia traumática del trastorno, con lo cual se descargarían por catarsis las emociones. Causantes de los síntomas. La publicación de esta obra marco el comienzo de la Teoría Psicoanalítica, formulada sobre la base de las observaciones clínicas. Etiología de la Histeria (1896). Freud da otro importante paso en el cambio de una concepción basada en la constitución a la idea de algo adquirido tempranamente, al afirmar que el desarrollo del individuo está inevitablemente influido por sus vivencias tempranas, en particular las relacionadas con el ámbito sexual. Es aquí donde planteará su Teoría de la Seducción para explicar la aparición de los síntomas histéricos. Postula que las vivencias sexuales de la infancia, a partir de las cuales puede comprenderse el síntoma en cuestión, se relacionan específicamente con experiencias que involucran "comercio sexual" y que para que este tipo de conductas se pueda dar entre niños de corta edad es necesario que ellos hayan sido objeto de una seducción previa por parte de un adulto.Sobre el Mecanismo Psíquico del Olvido (1898).Recuerdos Encubridores (1899).La interpretación de los Sueños (1900). En esta obra analiza (además de algunos sueños de sus pacientes, amigos, hijos, e incluso de personajes famosos) muchos de sus propios sueños, registrados durante tres años de autoanálisis iniciados en 1897. Este trabajo expone todos los conceptos fundamentales en que se asientan la teoría y la técnica psicoanalítica. En este extensísimo libro Freud desarrollaba una tesis fundamental “los sueños no sólo son un producto psíquico desechable, como se creía hasta el momento , sino que representan un trabajo psíquico normal lleno de sentido”. El Sueño y su Interpretación (1901).Fragmento de un Análisis de la Histeria (El Análisis de Dora) (1891). Describe el tratamiento de un caso de histeria, a través del análisis de los sueños.Psicopatología de la Vida Cotidiana (1905). Es una de las obras más conocidas de Sigmund Freud. Amena y bien escrita, trata una serie de fenómenos corrientes para cualquier ser humano como los errores involuntarios en la escritura o en la dicción, los olvidos o las supersticiones, entre otros; una interesante demostración del poder del subconsciente.Tres Ensayos para una Teoría Sexual (1905). En esta obra, Freud introduce el término de pulsión como concepto límite entre lo anímico y lo corporal, que permite explicar el pasaje de un orden biológico a uno psíquico. Este concepto es introducido para diferenciarlo del instinto que implicaría un comportamiento biológicamente determinado, y de un estímulo que ante la posibilidad de descarga se cancelaría la excitación.El Chiste y su Relación con el Inconsciente (1905). En esta obra Freud expone las técnicas para la elaboración del chiste, estudia el mecanismo psicológico y el significado del ingenio y del humor, al cual ve como expresión directa de motivos inconscientes, muchas veces usado para descargar agresividad reprimida imposible de exteriorizar directamente.Un Recuerdo Infantil de Leonardo da Vinci (1910). Freud expuso con toda claridad que la situación original del bebé le coloca en la posición de ser seducido por la madre que le dispensa, para que pueda sobrevivir, amor, ayuda y protección. Sugiere que el sujeto infantil puede ser igualmente seducido por el padre, de tal modo que los dos padres, al acordarle los mismos cuidados y prodigarle las mismas caricias, son los seductores potenciales de un infante, que va a ser tomado por ellos más o menos inconscientemente como un objeto sexual. Tótem y Tabú (1913). Freud hace una investigación en psicoanálisis aplicado. postulando, entre otras, una hipótesis de la dinámica evolutiva de la sociedad primitiva en base a una analogía con el desarrollo del aparato mental : la destrucción canibalística del padre por parte de los hermanos, como una forma del odio y de apoderarse de su identidad, y su reparación primitiva a través de la "obediencia retroactiva" a los mandamientos o tabúes del tótem, símbolo de la sobrevivencia y de la negación de la muerte del padre. Señala cómo la comunidad de la forzada vida social está representada en la temprana infancia por el ejemplo de los padres. El Moisés de Miguel Angel (1914). Aquí Freud muestra el método indiciario en su pensamiento, un modo de aproximación al inconsciente, no por traducción simultánea ni por recurrencia a un código preestablecido de sentido, sino para tomar posición en lo relativo a un aspecto central del método, que es el del descubrimiento a partir de los elementos fenoménicos que expresan, de modo traspuesto, los datos mediante los cuales hacer
articulaciones de sentido. Plantea que la atención flotante permite la aprehensión de ellos en los restos marginales del discurso.Introducción al Narcisimo e Historia del movimiento Psicoanalítico (1914).Pulsiones y Destinos de Pulsión (1915). Mantiene la idea de la pulsión como representante psíquico de los estímulos somáticos, "la represión" en el cual vuelve reunir conceptualmente a todos los mecanismos defensivos en torno al de la represión, y "lo inconsciente" en el que insiste en la justificación y necesidad de un dominio donde operan leyes rigurosas y conflictos dinámicos de los cuales hay muestra en la patología y la normalidad.Duelo y Melancolía (1917). Aquí Freud acentúa el papel que la autoagresión tiene en el sufrimiento de los melancólicos y que revela la profunda ambivalencia frente a los objetos perdidos y la guerra interna en que se debate un yo dividido en una parte severamente atacada y otra crítica y condenatoria sobre la anterior. Freud esboza en esta obra lo que llegaría a llamar el superyó.Metapsicología (1917). Teoría psicológica del aparato mental desde los puntos de vista dinámico, económico y tópico y que va más allá de considerar al aparato mental como una estructura exclusivamente enmarcada en la conciencia como tendía a considerar la metafísica a la psicología.Lecciones de Introducción al Psicoanálisis (1917).Técnica Psicoanalítica (1920).Psicología de las Masas y Análisis del Yo (1920). Se trata de una investigación de la dinámica de las multitudes desde la perspectiva de la psicología psicoanalítica individual.Más allá del Principio del Placer (1920). Texto en el que se plantea una nueva dicotomía pulsional. La primera dicotomía, consistente en la oposición de las pulsiones sexuales y las pulsiones de autoconservación, se deja atrás al inteligir que parte de éstas últimas también son, al igual que las primeras, de naturaleza libidinosa. Se pasa a distinguir entonces entre libido narcisista y libido objetal. Pero Freud observó que además de las pulsiones de autoconservación narcisistas actuaba en el sujeto otra fuerza que escapaba al principio de placer, y que incluso le precedía. Este hecho, descrito como "una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio de placer", correspondería a una fuerza elemental, primordial y anterior, que rige el curso de la vida anímica, la cual se creía operando sólo bajo el imperio del principio de placer, y que aspira a recuperar un estado anterior perdido, el estado de lo inorgánico. En esta obra, Freud nos expone como el Psicoanálisis pasó de ser una ciencia basada en la interpretación, a forzar al enfermo a realizar la reconstrucción de su pasado, para obtener mejores resultados terapéuticos. Sin embargo, la tarea de hacer consciente lo inconsciente, no siempre daba resultado, pues el enfermo tendía a "reprimir", precisamente los momentos de su pasado que pudieran ser más representativos. Quedaba entonces "obligado a 'repetir' lo reprimido como un suceso actual, en vez de -según el médico lo desearía- recordarlo cual un trozo de pasado".El yo y el Ello (1923). Puede ser vista como la última obra en la que se realizan significativos aportes al concepto de inconsciente. En esta obra, Freud afirma que habría en el yo algo que se comporta de la misma forma que lo reprimido, esto es, permanece inconsciente en el sentido dinámico, ejerciendo poderosos efectos sobre el comportamiento del sujeto. Aquí Freud propone un modelo tripartito de aparato mental. Se afirma que la condición de conciente no es ya un criterio valedero para esbozar un modelo estructural de la psique. El Ello vino a remplazar finalmente a el inconsciente. La facultad asociada con la sentimientos de culpa inconscientes y con el ideal del yo va a diferenciarse del yo para constituir lo que en esta obra se definirá como la instancia del superyó. Esta instancia será la que se encargará de observar de manera continua al yo actual comparándolo con el ideal del yo y que adquiere funciones como la conciencia moral o de censura onírica. La representación del yo consistiría en una parte superficial del ello que se diferencia esencialmente por la influencia del sistema P-Cc ( a través del cual se verifica la influencia del mundo externo), esencia diferenciada desde un núcleo constituido por sistema P-Cc, y que persiste en esta tarea en el desarrollo bajo la presión del ambiente externo y de su principio de realidad (estructura estructurante de yo), diferenciando superficies de ello y trasformando su legalidad (principio de placer) en el mencionado principio de realidad. La influencia más continua y permanente del ambiente externo proviene del cuerpo propio (sobretodo de su superficie) lo que la convierte en componente fundamental del núcleo de la estructura estructurante yoica. Por otra parte, asegura, la solvencia económica del yo seguirá proviniendo del ello.Mi vida y el Psicoanálisis (1925).Inhibición, Síntoma y Angustia (1925).Historiales Clínicos (1925).Autobiografía (1925).Psicoanálisis y Medicina (1926).
El Porvenir de una Ilusión (1927). Freud sostiene que la religión es una construcción que intenta asumir un carácter real frente a la realidad de la naturaleza, es decir, una poderosa fantasía alimentada por los deseos de sobrevivencia de los hombres. Una gran ilusión que se levanta cerrada frente al afán disciplinado de la verificación científica, como ocurre con las construcciones propias de las ciencias. Desde esta perspectiva, la idea central de Freud es que el conocimiento objetivo y científico y, específicamente el psicoanálisis, puede desalojar a las ilusiones, e incluso aquella de que lo que la ciencia no nos puede dar, nos lo pueda dar otra como la religión.Psicología de la Religión (1927).La Cuestión del Psicoanálisis Profano (1927). Expone en forma de diálogo lo que es el psicoanálisis y para lo que sirve.Psicoanálisis Aplicado (1928).Múltiples intereses del psicoanálisis (1928).Esquema del Psicoanálisis (1928).El Malestar en la Cultura (1930). Malestar es aquí sentimiento de culpa. Se pregunta respecto a la memoria, a la subsistencia de lo primitivo en la mente del hombre, a la felicidad como objeto trunco de la vida humana, a la variadas fuentes de sufrimiento y desamparo para el hombre, al modo como se constituye el carácter y la cultura en un afán regulador, protector y adaptativo, al modo señalado en "Tótem y tabú", al conflicto entre las tendencias agresivas y egoístas del individuo y las tendencias libidinales indispensables para la configuración de una sociedad, a las mezclas entre las pulsiones agresivas y libidinales, y en definitiva a las vicisitudes del desarrollo del superyo y su consecuencia : un inevitable sentimiento de culpa no sólo conciente (conciencia moral) sino también inconsciente. Se trata pues de sostener que el problema del sentimiento de culpa es uno de los más importantes en la evolución de la cultura y que está a la base del descontento o malestar presente en ella. Análisis Terminable e Interminable (1937). Es un texto en que se manifiesta la situación de desilusión y desencanto de Freud. Señala las limitaciones curativas del análisis ante la potencia de las fuerzas innatas, de la pulsión de muerte y sus manifestaciones en el carácter. Esquema del Psicoanálisis (1938). Se trata de un resumen, casi un testamento, muy condensado, de las principales ideas de la teoría psicoanalítica y la proposición de algunas ideas respecto al posible desarrollo futuro del análisis.Moisés y la Religión Monoteísta (1938).
Capitulo III
””En mi juventud sentí una abrumadora necesidad de comprender un poco de los enigmas del mundo en que vivimos , y tal vez hasta de contribuir con algo para su solución”
Y dijo Dios: Sea la luz....y fue Freud
La doctrina de Freud puede ser considerada bajo tres aspectos fundamentales: uno, clínico, circunscrito a los médicos en general y a los psiquiatras en particular; otro, que tiene todos los contornos en una doctrina general psicológica; y, por último, las múltiples derivaciones que de ella se han hecho hacia todas las ramas del saber humano, desde el arte, a la sociología y a la fisiología. Estos tres aspectos indican el orden histórico en que el maestro de Viena fue creando su teoría, pasando del campo de la experimentación puramente médica, al de la psicología, para luego, por obra de sus discípulos, llegar a delinear el plan de un sistema completo de vida.
Históricamente, su hallazgo del inconsciente es uno de los descubrimientos más originales del hombre, y la “asociación libre” constituye un instrumento tan valioso como el microscopio. La palabra -la capacidad de verbalización del consciente y del inconsciente- es lo que hace al ser humano privilegiado, porque la palabra es capaz de hurgar en el cerebro e influir en el cuerpo y en la mente. Sin duda alguna, puede decirse que Freud partió en dos la historia de la Psiquiatría.
Al analizar el calvario del niño hasta su socialización desde el estado instintivo, Freud ha "humanizado" la educación. Al estudiar la agresividad humana, ha hecho que el hombre trate mejor a los animales. Al sacar a la luz los deseos inconscientes ha creado una sociedad menos hipócrita, capaz de expresarse plenamente.
En 1930 Freud fue galardonado con el premio Goethe de Frankfurt. En el escrito en donde se le comunica la decisión, se le hace el siguiente reconocimiento: "Con el método estricto de la ciencia natural y al mismo tiempo con una osada interpretación de los símiles acuñados por los poetas, su labor investigadora ha abierto una vía de acceso a las formas pulsionales del
alma, creando así la posibilidad de comprender en su raíz la génesis y arquitectura de muchas formas culturales y de curar enfermedades para las que el arte médico no poseía hasta entonces las claves. Pero su psicología no sólo ha estimulado y enriquecido la ciencia médica, sino también las representaciones de artistas y pastores de almas, historiadores y educadores".
Aunque en su madurez no le gustó reconocerlo fue un genio, que contribuyó a la historia del pensamiento con tres descubrimientos básicos: tratar la enfermedad mental, como propiamente mental y no como un subproducto de un daño en el cerebro; construir modelos de sujetos que luchan entre sí porque son contradictorios: el ello, el yo y el superyó, y sistematizar el conocimiento de la persona apoyándose en los clásicos de la literatura universal.
LA PIEDRA ANGULAR: SU APORTE EN EL CAMPO DE LA CIENCIA
Freud introduce significativas diferencias respecto a la manera en que había sido conceptualizado el inconsciente en la psiquiatría, campo en el cual el inconsciente se había planteado como una hipótesis explicativa de la patología mental, de carácter más bien cognitivo o ligado a una debilidad psíquica de orden constitucional. Además no había una clara idea de conflicto involucrada en el concepto y la conciencia mantenía su status de privilegio respecto al inconsciente.
En Freud, en cambio, esta noción cobra una importancia mucho mayor al erigirse como un concepto central y básico sobre el cual se va a sustentar toda una teoría del aparato psíquico. Es en sí el fundamento del psiquismo y por lo tanto su importancia es crucial para entender el comportamiento global del ser humano tanto en la salud como en la enfermedad. Se trata además de un inconsciente dinámico y productivo que encuentra diversos modos de expresión, algunos de los cuales serán patológicos, como el síntoma histérico, mientras otros, como los sueños y los actos fallidos, serán parte de la vida normal y cotidiana.
El primero de los aportes de Freud fue el descubrimiento de la existencia de procesos psíquicos inconscientes ordenados según leyes propias, distintas a las que gobiernan la experiencia consciente. En el ámbito inconsciente, pensamientos y sentimientos que se daban unidos se dividen o desplazan fuera de su contexto original; dos imágenes o ideas dispares pueden ser reunidas (condensadas) en una sola; los pensamientos pueden ser dramatizados formando imágenes, en vez de expresarse como conceptos abstractos, y ciertos objetos pueden ser sustituidos y representados simbólicamente por imágenes de otros, aun cuando el parecido entre el símbolo y lo simbolizado sea vago o explicarse sólo por su coexistencia en momentos alejados del presente. Las leyes de la lógica, básicas en el pensamiento consciente, dejan de ejercer su dominio en el inconsciente.
Conocer cómo funcionan los procesos mentales inconscientes hizo posible la comprensión de fenómenos psíquicos previamente incomprensibles, como los sueños. A través del análisis de los procesos inconscientes, Freud vio que soñar servía para proteger el sueño (el reposo) del individuo contra los elementos perturbadores procedentes de deseos reprimidos, relacionados con las primeras experiencias del desarrollo que afloran en ese momento a la conciencia. Así, los deseos y pensamientos moralmente inaceptables, (es decir, el contenido latente del sueño), se transforman en una experiencia consciente, aunque no inmediatamente comprensible, a veces absurda, denominada ‘contenido manifiesto’. El conocimiento de estos mecanismos inconscientes permite al analista invertir el proceso de elaboración onírica, por el que el ‘contenido latente’ se transforma en el contenido manifiesto, accediendo, a través de la interpretación de los sueños, a su significado subyacente.
Freud, como todos aquellos que se han dedicado a una práctica científica verdadera, también hace dialéctica. Y es precisamente esta dialéctica la que supere el nivel del materialismo puramente médico, porque hace intervenir la relación sociedad-naturaleza. Entonces, el inconsciente es, en el fondo, el producto de la represión, es decir, el efecto de este proceso a través del cual la sociedad obstaculiza, por ejemplo, nuestras pulsiones incestuosas, homosexuales e incluso heterosexuales, pero de una manera tal que no tenemos conciencia.
NUEVO ENFOQUE PARA LA PSIQUIATRIA INFANTIL
Es Freud quien va a concebir con su teoría psicoanalítica una nueva manera de entender los trastornos psíquicos del niño. A través de los tratamientos psicoanalíticos supo encontrar al niño que cada adulto había sido y poner de manifiesto los antiguos problemas que se
actualizaban en su patología adulta. Para ser más exactos y circunscritos, describió la reconstrucción de la neurosis infantil en la neurosis de transferencia. Pero además obtuvo importantes conclusiones a partir de la observación de niños y de algún tratamiento psicoanalítico infantil.
Freud también abrió las perspectivas familiares a la hora de valorar los trastornos psíquicos del niño, al hacer depender las imágenes que los niños elaboran de sus padres de la dinámica y conflictualidad familiar. Aparte de la elaboración de un sistema coherente de comprensión del funcionamiento psíquico humano y de un abordaje terapéutico de la patología en consonancia con dicha comprensión, la trascendencia de las teorías de Freud para la Psiquiatría infantil hay que verla en la importancia que dio al niño para comprender al adulto. Era necesario desarrollar la comprensión del mundo psíquico infantil y sus problemas, y esto fue decisivo para que - desde entonces - muchos psicoanalistas se dedicasen a trabajar con niños y adolescentes en muy diversas circunstancias y aportasen así a la Psiquiatría infantil, y a menudo desde la propia Psiquiatría infantil, un instrumento de comprensión y terapéutico de valor incalculable en la actualidad.
“LAISSEZ FAIRE”: SU APORTE A LA EDUCACIÓN
El psicoanálisis, como ciencia del subconsciente que busca en los abismos inconscientes de la personalidad la explicación necesaria de los hechos conscientes de la actividad psíquica, ha resultado de gran importancia para la educación. Al principio sólo representó un procedimiento terapéutico, pero más tarde su mayor éxito y difusión lo alcanzó como sistema psicológico profundo. Si bien los fenómenos inconscientes resultan imperceptibles para el sujeto, su influencia, a modo de fuerza escondida, es decisiva en la conducta humana. La teoría freudiana suscitó muchos argumentos en la teoría educativa del progresivismo, relacionados con la libertad de expresión entre los niños y con el ambiente de aprendizaje que habría de propiciar el desgaste de energía en forma creativa; fue una influencia importante en la justificación del currículum centrado en el estudiante.
El saber acerca de los múltiples aportes que puede realizar el psicoanálisis a las prácticas educativas ha estado un tanto ausente en las escuelas, o muchas veces, lo que es peor, se ha hecho un uso "salvaje" del mismo, produciendo una cierta corrupción de las ideas originales en las prácticas escolares.
Muchas pueden ser las interpretaciones acerca de esta ausencia: la preocupación puesta por la escuela en el desarrollo de las estructuras cognitivas, el deseo y temor al saber acerca del inconsciente, el hecho de que el psicoanálisis ha mostrado permanentemente los límites de la acción pedagógica y la imposibilidad de que la educación se proponga como fin la felicidad humana; pensamiento demasiado costoso para la tradición renovadora y que la Pedagogía y la docencia se resisten a abandonar. Esta ausencia, podría implicar algunos riesgos. El más significativo, sin duda, sería reducir el sujeto que aprende sólo a un sujeto epistémico, a una "gran estructura cognitiva" sin cuerpo, sin deseo, sin interés, sin necesidades.
La esencia de la Teoría del Psicoanálisis constituye un aporte importante para los docentes que atienden a niños y adolescentes con síntomas de relaciones conflictivas con la escuela, con sus maestros, con sus compañeros, con el saber. Freud enfoca la enseñanza como un acto de humanidad, que apuesta fuertemente a la subjetividad de quienes concurren a ella, considera que los sujetos que aprenden no son hojas en blanco, sino que portan diversos saberes que hay que recuperar, que el ser humano se constituye a partir de complejas articulaciones de prácticas y discursos; en este sentido, las teorías de Freud ayudan a comprender el desarrollo motivacional, afectivo, social, moral y cognitivo del estudiante.
Conocer algunos aportes que realiza el psicoanálisis a la educación, quizás les permitiría a los docentes entender por qué el proceso educativo descansa sobre una relación narcisista y paradójica; ya que el educador debe renunciar a aquello que constituye la clave de su poder sobre el educando: el amor hacia su persona, para desviarlo hacia el amor al aprendizaje. De allí la importancia y necesidad de una buena relación del docente con sus alumnos y, en particular, del docente con su saber - con su deseo del saber -, que permita incentivar al educando a desarrollar la capacidad de usar plenamente su potencial perceptivo, emocional e intelectual.
Freud resalta la importancia de recuperar las enseñanzas que se desprenden del quehacer cotidiano, el no perder de vista que la relación pedagógica está mediada siempre por un tercer término: el saber, mediación que necesita de un lazo amoroso que lo encauce, lo que denominaba un “vínculo transferencial”. Freud, justamente ubicaba en la escuela secundaria la función "de infundirles el placer de vivir y ofrecerles apoyo y asidero en un período de su vida en el cual, las condiciones de su desarrollo los obligan a soltar sus vínculos con el hogar paterno y la familia".
Nunca se ha dispuesto, como hoy, de tantos medios pedagógicos para permitir la expansión de la personalidad. El psicoanálisis hace un aporte importante en este dominio: el condicionamiento biográfico. Freud nos dice que, a partir del momento en que nacemos, se desarrolla "una dialéctica" entre nosotros y nuestros padres, nuestro ambiente familiar, etc., a través de la cual nosotros nos construimos. Este condicionamiento biográfico interviene en las tres etapas de la sexualidad infantil. Lo que quiere decir es que, nacidos dentro de una misma familia, los niños van a recibir condicionadores biográficos diferentes, porque su lugar no es el mismo en la familia, y que la relación que se da entre los padres y con los hijos no será la misma según los casos, de acuerdo al rango entre los hermanos y las hermanas. De este modo, el condicionamiento biográfico freudiano nos lleva al psicologismo, o bien una articulación con el materialismo histórico. El condicionamiento biográfico freudiano es un descubrimiento relativo al proceso de la formación de la personalidad. Pero este descubrimiento no alcanza por sí mismo. El condicionamiento biográfico es un condicionamiento en una familia que pertenece a una clase determinada, que hace que las posibilidades del niño se encuentren ya amputadas o atrofiadas desde el momento mismo en que sale del vientre de su madre, en esa familia determinada que pertenece a una clase determinada.
El máximo interés del psicoanálisis para la Pedagogía se apoya en un principio, demostrado hasta la evidencia. Sólo puede ser pedagogo quien se encuentre capacitado para infundirse en el alma infantil, y nosotros, los adultos, no comprendemos nuestra propia infancia. Nuestra amnesia infantil es una prueba de cuán extraños a ello hemos llegado a ser. El psicoanálisis ha descubierto los deseos, productos mentales y procesos evolutivos de la infancia. Todos los esfuerzos anteriores fueron incompletos y erróneos a más no poder, como consecuencia de haber dejado de lado por completo al inestimable factor de la sexualidad en sus manifestaciones somáticas y anímicas. El escéptico asombro con que son acogidos los descubrimientos más evidentes del psicoanálisis en esta cuestión de la infancia - los referentes al complejo de Edipo, el narcisismo, las disposiciones perversas, el erotismo anal y la curiosidad sexual - dan idea de la distancia que separa nuestra vida anímica, nuestras valoraciones e incluso nuestros procesos mentales de los del niño normal.
Freud, gracias a la teoría del Psicoanálisis, ha influido en las creencias de padres, educadores y maestros, sobre el subconsciente, complejo de edipo y electra; neurosis obsesiva y compulsiva, frustración, represión, conflictos en la educación infantil. Freud señala que la educación (partiendo de la educación sexual) es el resultado entre la libertad y la prohibición frustrante; la prohibición radical sin justificación, produce una lucha interna característica de la educación tradicional; prohibido hacer esto y aquello, la utilización frecuente y reiterativa del no, no, no, no a todo. Al mismo tiempo el libertinaje o todo vapor produce en la educación malos resultados; tal como produciría la influencia de un padre "débil e indulgente", que produce en el hijo una alteración en su conducta que luego determinará un trastorno de la personalidad o "mala educación". Todo aquello nos permite concluir que la excelencia educativa según Freud es el equilibrio entre el " Laissez Faire" (dejar hacer) y la prohibición frustrante. El desequilibrio produce represión, agresividad, frustración que si no puede expresarse con sus padres en la casa, lo hace con sus maestros en la escuela. Esto a la vez nos permite colegir que para que un maestro no caiga en la tentación de educar con métodos patógenos debe tener una básica preparación psicoanalítica.
Cuando los educadores se hayan familiarizado con los resultados del psicoanálisis, le será más fácil reconciliarse con determinadas fases de la evolución infantil, y entre otras cosas, no correrán el peligro de exagerar la importancia de los impulsos instintivos perversos o asociales que el niño muestre. Por el contrario, se guardarán de toda tentativa de yugular violentamente tales impulsos al saber que tal procedimiento de influjo puede producir resultados tan indeseables como la pasividad ante la perversión infantil, tan temida por los pedagogos. La represión violenta de instintos enérgicos, llevada a cabo desde el exterior no produce nunca en los niños la desaparición ni el vencimiento de tales instintos y sí tan sólo una represión, que inicia una tendencia a ulteriores enfermedades neuróticas. El psicoanálisis tiene frecuente ocasión de comprobar la gran participación que una educación inadecuadamente severa tiene en la producción de enfermedades nerviosas o con qué
pérdidas de la capacidad de rendimiento y de goce es conquistada la normalidad exigida. Pero también puede enseñar cuán valiosas aportaciones proporcionan estos instintos perversos y asociales del niño a la formación del carácter cuando no sucumben a la represión, sino que son desviados por medio del proceso llamado sublimación, de sus fines primitivos y dirigidos hacia otros más valiosos. Nuestras mejores virtudes han nacido, en calidad de reacciones y sublimaciones, sobre el terreno de las peores disposiciones. La educación debería guardarse cuidadosamente de cegar estas preciosas fuentes de energía y limitarse a impulsar aquellos procesos por medio de los cuales son dirigidas tales energías por buenos caminos. Una educación basada en los conocimientos psicoanalíticos puede constituir la mejor profilaxia individual de las neurosis.
EL GRAN ANHELO: SU APORTE A LA FILOSOFIA
El principal legado de la teoría freudiana a la filosofía fue la concepción de camino para buscar la verdad del hombre en su interior. El antiguo oráculo de Delfos “conócete a ti mismo” había llevado desde tiempos antiguos a filósofos y pensadores a tratar de perseguir esta meta, pero su resistencia interna no permitió a ninguno alcanzarla tan profundamente como lo hizo Freud.
El inconsciente, sobre cuya existencia ya se había especulado, seguía oscuro. El pensamiento de Heráclito “El alma del hombre es un país lejano al que no es posible acercarse ni explorarlo”. quedaría en el pasado. Aunque el inconsciente no fue una invención absoluta de Freud, lo cual en modo alguno le resta originalidad o importancia a sus descubrimientos, el mérito histórico de la exploración sistemática y científica de esa vasta región de nuestra psique, le pertenece por entero.
FREUD Y PLATÓN, UN SOLO PSICO-CORAZÓN
Sobre los lazos de afectividad, por ejemplo, Freud intentó, junto con Platón, develar, arrojar luz sobre uno de más los extensos misterios que acompañan la vida misma del hombre: el amor. Platón incorporó a su estudio todos los elementos que hemos desarrollado a lo largo de este trabajo, análisis del deseo, de la pasión, de la razón, el placer, la continuación de la especie humana, la creación en las artes y las ciencias, la teoría de las ideas, la belleza, el bien, la prioridad del alma humana sobre los cuerpos, el mito, la influencia inescrutable de los dioses, la conexión del Eros con la paideia y la politeia de la ciudad. Freud, por su lado, rectificó especialmente en términos de la sublimación de la líbido, la concepción aceptada del amor platónico, modificó el orden de los discursos sobre el amor, y el discurso sobre el amor, incorporó hechos de la anatomía y la fisiología, la evolución de las especies, el inicial desamparo del niño, las vicisitudes del desarrollo humano en la familia y la cultura, la economía y dinámica de la psique, y las irracionalidades secretas del inconsciente.
FREUD ENTRE LOS GRANDES DE LA FILOSOFIA: “MAESTROS DE LA SOSPECHA”.
Paul Ricoeur (Ricoeur, P. (1973) Freud, una interpretación de la cultura. México, México: Editoral Siglo XXI). acuño una expresión “Filosofía de la sospecha” para referirse a las filosofías de Marx, Nietzsche y Freud, a los que llama los «maestros de la sospecha» o «los que arrancan las máscaras», ya que expresan, cada uno desde perspectivas diferentes, la entrada en crisis de la filosofía de la modernidad, al desvelar cada uno de estos autores la insuficiencia de la noción de sujeto, y al desvelar un significado oculto: Marx desvela la ideología como falsa conciencia o conciencia invertida; Nietzsche desenmascara los falsos valores; Freud pone al descubierto los disfraces de las pulsiones inconscientes.
El triple desenmascaramiento que ofrecen estos autores pone en cuestión los ideales ilustrados de la racionalidad humana, de la búsqueda de la felicidad y de la búsqueda de la verdad. Esta sospecha, según Ricoeur, engendra un problema nuevo: «el de la mentira de la conciencia, el de la conciencia como mentira», y dan la pista de una de las formas de la hermenéutica. A pesar de las grandes diferencias que las separan, las filosofías de Marx, Nietzsche y Freud muestran las carencias de la noción fundante de sujeto, que había sido el punto de partida sobre el cual -partiendo del modelo del cogito cartesiano- se había elaborado la filosofía moderna.
Estos autores han señalado que, más allá de la noción clásica de sujeto se esconden unos elementos condicionantes, lo que permite sospechar la falacia que representa modelar una filosofía o una interpretación sobre esta noción, y sobre la también sospechosa noción de conciencia. Marx, Nietzsche y Freud han mostrado, desde diferentes puntos de vista, que no
hay realmente sujeto fundador ni una conciencia propia de dicho sujeto. Para Freud, la base de esta noción, se esconde en el inconsciente que rige los actos de esa conciencia.
OTROS APORTES DE LA TEORIA FREUDIANA
Los descubrimientos de Freud tienen un valor clínico indiscutible, y su utilidad hoy en día sigue vigente para el tratamiento de enfermedades mentales, pero no podemos reservarlos exclusivamente para ese fin. Cuando él descubre el inconsciente, sus vías de acceso, la sexualidad infantil, la represión como mecanismo de defensa, la disociación de esa sexualidad de la conciencia, el hecho de que la sexualidad busque otras vías de salida a través del síntoma y que los síntomas al reunirse formen una neurosis, ya están dibujando otro hombre, otro niño, otro ser humano, otra realidad muy diferente a la previamente concebida por el propio hombre. Esos descubrimientos, por esa sola razón, van más allá de lo clínico: tienen una repercusión en lo social y por tanto en lo cultural y lo político.
En repetidas ocasiones se ha psicoanalizado – o intentado psicoanalizar – la génesis y contenido de una serie de disciplinas o actividades ajenas por completo a la medicina. En este sentido, la aplicación del psicoanálisis se ha dirigido a la historia de las religiones, la prehistoria, la mitología, la etnología, la pedagogía y sobre todo la literatura y el arte. Obviamente, en éstos y otros casos parecidos, no se trata de ejercer una función terapéutica, sino de explicar las motivaciones psicológicas agazapadas en una pintura rupestre, una ceremonia litúrgica, una costumbre tribal, un mito griego o una estatua de Miguel Angel.
La reflexión sobre un hombre en el seno de un grupo sería el aporte del psicoanálisis a la historia de las mentalidades. Pero no solo eso, también desde el punto de vista metodológico podría aportarle un aparataje conceptual y herramientas de interpretación de los testimonios, en lo que ellos revelan de inconsciente. La manera como un sujeto se comunica con otros, pero también la manera como se construyen las "novelas" o "mitos" familiares de manera individual en los sujetos, a partir de la constelación social donde se hallan insertos y cómo se transmiten de generación en generación los significantes privilegiados de un grupo social, configurando de manera particular el pensar, actuar y sentir de sus integrantes.
El psicoanálisis con ese aporte, puede igualmente señalar, los prejuicios y paradigmas del historiador al estudiar su objeto. En ese sentido muestra cómo la manera de preguntar, puede orientar inconscientemente las respuestas del testigo, o documento, sea por la situación que encuadra la entrevista o por la idea preconcebida que el investigador quiere demostrar, igual que en la situación analítica el analista puede señalar que el deseo del analista, el "deseo del investigador", ha de estar claro en él para no crear una contra-transferencia, que pueda obstaculizar su investigación, haciendo intervenir una sugestión en el testigo o privilegiando los datos que confirman su hipótesis a costa de disimular, o no ver los que la niegan, en la interpretación de un documento. En este sentido, puede servir para interrogar tanto al historiador de mentalidades como a su objeto, sobre los contenidos latentes que subyacen en la mirada del investigador y en el material que examina.
Pero es en el campo de la literatura donde el nombre de Freud ha repercutido mejor. Ningún otro escritor contemporáneo ha ejercido un ascendiente parecido al suyo. Los críticos no han investigado por lo general su estatura como hombre de letras, tan vasta, sin embargo, como su importancia como hombre de ciencia. Sin embargo, los numerosos volúmenes escritos por él están llenos de ilusiones literarias y de críticas de poemas, novelas y relatos históricos que se leen con el mismo interés de una novela, para la cual Freud poseía notables condiciones que jamás ejerció. Algunos de sus escritos revelan una extraordinaria capacidad de captación de caracteres y constituyen una lectura tan amena como los cuentos de Maupassant, a los que se asemejan en el tono mundano e irónico que caracteriza su estilo.
Conclusiones
Freud dio la explicación más completa del funcionamiento psíquico del hombre que se ha podido confrontar. Algunos críticos sostiene que la imposibilidad de demostrar empíricamente la existencia del inconsciente y gran parte de su teoría, la invalida como un modelo científico. Nadie ha podido demostrar que su teoría es falsa. Desprestigiarla por su indemostrabilidad empírica -desde un enfoque que no sea rigurosamente científico- es como adherirse a ella sin ninguna reserva. La mayoría ha optado por aceptarla como una posibilidad óptima, en el sentido que explica mucho para lo poco o nada que sabíamos.
El término inconsciente es el más popular del psicoanálisis, hasta el punto que identifica al psicoanálisis mismo. Los psicoanalistas prefieren explicar el inconsciente como una
dimensión de lo psíquico, radicalmente diferenciada de la conciencia aunque vinculada con ella, o también con las expresiones verbales del sujeto que se infiltran a través del discurso. La idea del inconsciente llega al psicoanálisis a través de dos caminos: la filosofía y la psicología de la época. La teoría de la libido y el psicoanálisis constituyen hoy un elemento esencial, ineludible, de la conciencia, de la cultura y de la ilustración contemporáneas, hasta el punto de poderse afirmar que quien no conozca por lo menos las nociones básicas de esta ciencia, no está en condiciones de comprender los progresos fundamentales de nuestro tiempo - no puede ser estrictamente contemporáneo, un ciudadano del nuevo siglo -.
El aporte esclarecedor de los hallazgos de Freud se ha ido integrando progresivamente, cada vez más, al instrumentario epistemológico de las ciencias sociales (la psicología, la sociología, la antropología), así como a la práctica de la pedagogía, el trabajo social e inclusive el derecho. Por otra parte, también la reflexión filosófica ha intentado apropiarse de los momentos esenciales del pensamiento freudiano, como lo ilustran, entre otros, los esfuerzos de pensadores como Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse y Jürgen Habermas.
Como toda disciplina que aspira el conocimiento sistemático, el psicoanálisis es un complejo hábeas teórico y terapéutico sometido al constante escrutinio crítico. Enemigo de todo dogmatismo, esa era la actitud permanente y sobresaliente de Freud. Cien años después de haberse publicado la Interpretación de los Sueños, algunos de los postulados freudianos básicos han sido reformulados, desechados o sustituidos, no siempre para el enriquecimiento del propio psicoanálisis o de las ciencias del comportamiento. El cambio no necesariamente significa avance.
La aportación freudiana, el descubrimiento del inconsciente, viene a colocar al hombre en sus justas dimensiones: ya no es más el amo y señor de sí mismo; hay una parte, el inconsciente, que determina su conducta y que le es desconocida y que, por la misma razón, le es inaccesible e incontrolable. De centro a partícula del universo gracias a Copérnico, de hijo de Dios a simple humano con Darwin, de dueño de su persona a desconocedor de sí mismo debido a Freud. Tres golpes antinarcisistas nada fáciles de asimilar, pero con avances fundamentales para la comprensión y lectura de su realidad.
El legado de Freud, sin lugar a dudas, ha sido derivado hacia todas las ramas del saber humano, no tiene fronteras. Freud, me trevo a asegurar, debió vislumbrar este futuro. Pensador nato, hombre dado a buscar el origen de las cosas, debió haber encontrado un significado trascendental en tres hechos: El saber que Freiberg, significaba "montaña de libertad", su identificación con el héroe de la mitología nórdica, - de donde asume su nombre definitivo de Sigmund - y, finalmente, su admiración por Moisés. De ser así, debieron influir de manera importante en lo que más adelante llegaría a ser él como persona, así como en su pensamiento; en consecuencia, no sería aventurado pensar - haciendo un símil con esta última figura significativa - que Freud haya sentido como destino y misión en la vida: traer otra ley a los hombres, proponerles una nueva alianza, señalarles una nueva tierra prometida y entregarles una visión de libertad hasta entonces desconocida.
Msc. Luz Marina Pereira Gonzá[email protected]érida, Venezuela. 2002.
BibliografíaArmengol, R. (1994). El pensamiento de Sócrates y el psicoanálisis de Freud. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Paidós.Etcheverry, J. L. (1985). Sobre la versión castellana. (2da. Ed.). Buenos Aires, Argentina: Amorrortu editores. Sigmund Freud Obras Completas.Chislovsky , A. (1994). Jung y el proceso de individuación. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Continente S.R.L.Castro, M. (1987). Filosofía de la ciencia y de la educación. Caracas, Venezuela: Universidad Nacional Abierta.Guerrero, L. (1983). Historia del pensamiento. Madrid, España: Ediciones Orbis, S.A.Moreno, J. M., Poblador A., Del Rio, D. (1978). Historia de la Educación. (3era. Ed.). Madrid, España: Editoral Paraninfo S. A.García, R., y Pelayo, G. (1993). Pequeño Larousse ilustrado. Madrid, España: Ediciones Larousse.Sánchez, B. (1985). Grandes protagonistas de la humanidad. Bogotá, Colombia: Editorial Cinco S. A.Borja, C., Cerdeiras, A., Díaz, A., Domínguez, J., Hernández, N., Rascón, M. (1992). Saber y Entender. Madrid, España: Ediciones Rialp, S.A.Vygoztky, L. (1934). Pensamiento y lenguaje. Buenos Aires, Argentina: Lautaro, 1964.Gesell, A. (1970). La educación del niño en la cultura moderna. Buenos Aires, Argentina: Nova.Lalande, A. (1953). Vocabulario técnico y crítico de la filosofía. Buenos Aires, Argentina: El Ateneo.
Freud, S. (1900). La interpretación de los sueños. Buenos Aires, Argentina: Amorrortu, 1979.Freud, S. (1920). Más allá del principio del placer. (2da. Ed.) Buenos Aires, Argentina: Amorrortu, 1984.Wallon, H. (1925). Los orígenes del pensamiento en el niño. Buenos Aires, Argentina: Lautaro, 1962.Assoun, P.L. (1982). Freud, la filosofía y los filósofos. Ed. Paidós, Buenos Aires, Argentina: Ed. Paidos.Freud, S. Obras Completas. (2ª edición). Buenos Aires , Argentina: Amorrortu Editores S.A., 1984.
Enlaces en InternetMaureria, M. Introducción a las ciencias sicológicas. Internet: http://www5.gratisweb.com/bovina_com/psicointro.htm Cohen, L. Breve biografia de Sigmund Freud (1856-1939). Internet: http://webs.sinectis.com.ar/mcagliani/freud.htmSchnake, A. La Gestalt . Internet: http://www.webhost.cl/~psico/articulos/queeslagestalt.htmPadilla , H. El saber freudiano de las pulsaciones. Internet: http://www.russell.com.ar/ecos11.htm#El saberDepartamento de Psicología, Univcersidad de Chile. Contribución al Análisis del Concepto de Inconciente en la obra de Sigmund Freud . Internet: http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/thesis/01/docs/inconci2.htmDepartamento de Psicología, Universidad de Chile. Epistemología de la técnica freudiana Internet: http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/thesis/02/docs/epifreu2.htmlRed Uruguaya. Psicoanálisis y ciencia, según Freud. Psicoanálisis y ciencia, según Freud. Internet: http://www.reduruguaya.com/Servicios/cheetah/psicoanalisis/freud.htmlCorrullón, S. La repetición en Deleuze y Freud. Internet: http://personal4.iddeo.es/juliandeluna/platon/articulosbis/deleuyfreud1.htmGarcía, G. El conflicto de las facultades (un caso actual, el psicoanálisis). Internet: http://lemessager.online.fr/Castellano/elconflicto.htmKijak M. Los fantasmas de la migración forzada. Internet: http://fp.chasque.net:8081/relacion/anteriores/9706/migracion.htmlLa red Psi en Internet. Publicaciones de Psicoanálisis. Internet: http://www.psiconet.com/psicomundo/psicoanalisis/revistas.htmAmerican Psychiatric Association. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias relacionadas. Internet: http://www.homestead.com/montedeoya/dsmIV.htmlGómez, R. Freud Cotidiano. Internet: http://www.diariomedico.com/entorno/ent270300combis.htmlStevens, L. Por qué la Psiquiatría debe abolirse como una especialidad médica. Internet: http://www.antipsychiatry.org/sp-aboli.htmBizLand. Filosofía Analítica. Internet: http://eduardofsd.bizland.com/temas/filosofia/desarrollotemasfilosoia.htmCentro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica. Boletines de Información. Internet: http://www.filosofia.org/rev/cef/cefi01.htmMagma. Filosofía. Internet: http://www.magma-net.com.ar/filosofia.htmTreszezamsky, J. Psicoanálisis y ciencia según Freud. Internet: http://www.reduruguaya.com/Servicios/cheetah/psicoanalisis/freud.htmlBarbosa, C. O valor da vida uma entrevista rara de Freud. Internet: http://antroposmoderno.com/biografias/Freud.htmlHubbard, R. La educación de un educador. Internet: http://education.lronhubbard.org.mx/page08.htmSigmund Freud Museum Vienna. Sigmund Freud. Internet: http://freud.t0.or.at/freud/index-e.htmPsiconet. Foros temáticos: psicoanálisis y marxismo. Internet: http://www.psiconet.com/foros/psa-marx/encuentros/volnovich-6encuentro-uba.html
Una bandada de gansos (*)Jorge Helman (**)
El análisis semiótico de un cuento jasídico permite arrojar sobre él un enfoque clínico, y entender que el protagonismo de uno de los personajes es una intervención analítica plena. El ejemplo descubre, además, la íntima articulación entre clínica e investigación.
Según nos refiere Mircea Eliade (Herreros y Alquimistas) los habitantes de la Antigüedad clásica solían probar los metales sometiéndolos al fuego. Así observaban su capacidad de resistencia, su fortaleza y debilidad; pero por sobre todas las cosas el fuego tenía la virtud de templar las aptitudes de transformación de los metales.Debemos a esa actitud antigua el origen de la palabra TEMPLANZA y al mismo tiempo nos brinda una introducción al tema de la subjetividad y el dispositivo analítico, ya que pretendemos, sobre el fondo de esta referencia, someter a nuestros metales (los conceptos teóricos) a la prueba de fuego de la clínica analítica para pulsar su tolerancia y consistencia.No van a ser convocados todos los conceptos que la historia del psicoanálisis ha ido grabando, sino sólo aquellos que sean despertados por el material clínico.Vamos a transcribir un relato muy breve sobre el que pretendemos hacer trabajar algunos conceptos que nos van a permitir construír tres escenarios simultáneos: el relato, la teoría y la clínica.
Este cuento está extraído de una obra mayor de tres volúmenes llamados CUENTOS JASIDICOS recopilados por el filósofo Martín Buber, y dice lo siguiente:
El Maestro y su discípulo estaban atravesando un prado. El ganado pastaba en él y mugía mientras se aproximaba al arroyo para abrevar. Al ver a éste una bandada de gansos se alzó del agua en medio de una gran algarabía y batir de alas."¡Si tan sólo pudiera comprender lo que dicen!" exclamó el discípulo."Cuando llegues a entender la verdadera esencia de lo que tu mismo dices" - le contestó el Maestro - "entonces comprenderás el lenguaje de todas las criaturas."
Se trata de un texto. Pero ¿por qué no entender que un paciente es, precisamente eso, un texto?, ¿por qué no entender que la persona es soporte y soporta (como diría Borges) al lenguaje?. Esto nos autoriza a arrojar sobre este texto un enfoque clínico y a entender que el protagonismo de uno de los personajes es una intervención analítica plena.Nos encontramos aquí con una auténtica trama que tolera la tratemos como una ocurrencia, o un sueño o una formación cualquiera de lo inconsciente con los ropajes propios de lo preconsciente; es decir, con representaciones de palabra.
Enhebrando cuentos
Como analizar implica desanudar tramas con la finalidad de producir anudamientos originales, hemos de tomar, en un principio, un enfoque INTERTEXTUAL.A este cuento lo hemos desgarrado de una obra mayor: los Cuentos Jasídicos que devienen de una tradición oral judía de la Europa Central y que luego fue recolectada en un escrito por Martín Buber.A lo largo de toda esta obra se va forjando, merced al mecanismo de repetición, un clima según el cual ciertos términos son intercambiables.En este relato observamos la presencia nítida de dos protagonistas: Maestro y Discípulo, pero la "atmósfera" creada por el total de los cuentos presentan otras ecuaciones sustituíbles que no aparecen en este cuento sino en aquellos que lo acompañan.El análisis semiótico ideado por Trubetzkoi nos permiten operar con dos términos: repetición y diferencia; o en otras palabras: tradición y singularidad.Los términos permutables a lo extenso de los cuentos son los siguientes:
VIEJO JOVENSABIO IGNORANTE____________________________MAESTRO DISCIPULO
Hemos de llamar "columna" a aquello que abarca la ecuación VIEJO-SABIO-MAESTRO y a su vecina de oposición; designaremos con el nombre de "piso" a la ecuación sincrónica MAESTRO-DISCIPULO.
También nos cabe aclarar que el término IGNORANTE aquí usado no posee un sentido peyorativo sino (como lo llamaría Lacan siguiendo a Vico) de una "docta ignorancia"; es decir no poseedor del don del conocimiento pero abierto a su adquisición.Entre el piso superior, el medio y el inferior hay una relación de solidaridad por desplazamientos que se condensa en el piso inferior, es decir MAESTRO-DISCIPULO. Para expresarlo en términos lingüísticos esta ecuación que recolectamos en este cuento particular es un sintagma cristalizado que funciona como paradigma. En otros términos es una metáfora que cobija a los pisos superiores, los contiene.Más tarde veremos la aparición de un "subsuelo" que existe oculto por debajo del piso inferior.Primer inferencia de carácter clínico, desprendida del enfoque intertextual. Poder entender los referentes particulares de un paciente supone convivir con la historia relatada del mismo; esto nos permite entender sus valores de sustitución. En otros términos, un texto es una presencia ficcional ya que no vive jamás en estado de soledad sino que, por el contrario, habita en un contexto que lo alberga. Volviendo sobre los cuentos, nadie, salvo la repetición que hace tradición, ha establecido que haya una relación de necesariedad entre Viejo-Sabio-Maestro; de hecho la Vejez no tiene porqué ser obligatoriamente sinónimo de Sabiduría.Por ende estas fórmulas que responden al orden Cultural, por la contingencia propia de lo habitual, se han trasladado, inadvertidamente, al orden de la Naturaleza.Nos resulta interesante observar que este pasaje se impronta como Realidad de lo Natural por el sólo hecho de haberse grabado por Repetición. Siendo significantes (habitantes del lenguaje) nadie podrá ignorar que responden, rigurosamen te, a un registro Cultural. Y
justamente lo sobresaliente es que hacen carne en el espíritu como marca o condena según la cual "todo viejo es sabio y, por ende, maestro" de forma calcificada.Dicho en términos analíticos, lo que aquí enjuiciamos es el carácter asintomático del síntoma.El desmontaje de este mito viviente, como lo llamaría el ya citado Mircea Eliade (Mito y Realidad) nos permite observar el modo en el que el Yo abraza en su economía libidinal los rasgos de carácter para vivenciarlos como parte integrante de su propia ontología; es decir no le son extraños sino que, por el contrario, le son propios.Los mitos constituyen elementos constructores de la subjetividad; es por el lenguaje y la creencia en los mitos que la subjetividad queda amarrada al orden de la Cultura. Definiendo a la subjetividad como un manojo singular de símbolos veremos que ésta es un efecto impredecible de la intersubjetividad. Para expresarlo en idioma "vienés" el ser humano lo es en tanto atado al Complejo de Edipo; como "Trõger" (portador) de lenguaje y creencias míticas que permiten identificaciones.
Desanudando el cuento
Otra modalidad para encarar el análisis de este cuento es el enfoque intratextual.La exclamación del alumno está dirigida a un interlocutor, su Maestro quien reacciona no en espejo sino girando la pregunta, haciéndola volver sobre el emisor. Así el Maestro instala la Demora; esto permite transformar un elemento impaciente en uno paciente. Dice el texto:
"...Cuando llegues a entender la esencia...recién entonces..."traducible como: "previo a esto...empieza por lo otro".
Es posible ver en esta reflexión una auténtica intervención analítica ya que instala la REFLEXION en lugar de clausurarla.Y aquí es importante trabajar el concepto de REFLEXION cuya procedencia deviene del campo de la óptica y que fuese definido por el empirista inglés del siglo XVIII John Locke. Este delimitó la idea a una reversión sobre sí; la reflexión procede de un nudo de arranque pero luego se expande. Es lo que multiplica imágenes.La intervención del Maestro no se limita a instalar la demora, sino que suma a ella la reflexion en términos de procrear un espacio asociativo, de provocar la emergencia de nuevas representaciones. No hace caer el peso sobre una mismidad vacía o pronominal sino, básicamente, sobre los elementos y símbolos que porta el propio sujeto de la interrogación.Otra inferencia aplicable al escenario clínico. Una respuesta analítica no debería clausurar significaciones sino que debería incitar al nacimiento de nuevos eslabones de significado.Pero además de este elemento reflexivo localizable dentro del cuento, es posible encontrar, también, una señal de lo que la teoría denomina registro de lo Real.En tal sentido nos cabe aclarar que situamos la procedencia de este registro en los desarrollos de Lacan; por ende, en lo extenso de su obra no vamos a encontrar un sentido unívoco de dicho registro sino alternativos contornos que él ha desarrollado. Es en razón de ellos que nos remitiremos a diferentes hitos de sus exposiciones que están vinculados con el cuento de referencia, allí donde entendemos hay clara señales de una definición de lo REAL, aquella que se vincula con el concepto de VERDAD.Este concepto ha sido permanente obsesión dentro del pensamiento logocéntrico occidental; estuvo, persecutoriamente, vinculado a la pasión religiosa, a la pasión científica cuando no a la pasión existencial. No se trata en consecuencia de un concepto menor. Por el contrario acompañó perseverativamente a la racionalidad humana en sus diferentes estadios históricos. Ya en otro lugar (Una carta desde Haifa) hemos establecido con mayor amplitud la gravitación que el mismo ha desplegado en las diferentes formas de racionalidad.Por una cuestión de brevedad expositiva acudiremos a una importante referencia bibliográfica que nos despeje el terreno de tener aquí que desarrollar en extensión el tema. Se trata del texto de Marcel Detienne Los Maestros de Verdad en la Grecia Arcaica (Editorial Taurus).Según éste la Verdad originalmente estuvo vinculada a la revelación divina, hasta la innovación socrática que produce una auténtica revolución al plantear que la Verdad es el efecto de un proceso interlocutivo. Si seguimos los diálogos socráticos (¡vale la pena aclarar que fueron transcriptos por Platón, para evitar equívocos!) observaremos que las conversaciones ante diferentes interlocutores son aquellas que permiten arribar a una solución cierta en lo atinente a la Verdad (1).Esta idea se expandió generosamente a lo largo de dos mil trescientos años y podría ser comprimida en una fórmula. Aquella que instala la idea de que como producto del devenir del conocimiento se llegará a acceder a la Verdad; ésta, así, sería una construcción producto del proceso de conocimiento.
Esto lo podemos expresar en términos freudianos. El objeto de la pulsión epistemofílica se situaría, precisamente en la Verdad y operaría como pulsión parcial en tanto sea Verdad provisoria y como pulsión total en tanto se adscriba a una Verdad definitiva.En el año 1965 en oportunidad de inaugurar Lacan el Seminario El Objeto del Psicoanálisis va a plantear una subversión de esta noción de Verdad como consecuencia, conforme como se desparramó en dos mil trescientos años de historia. Justamente en Ciencia y Verdad (2) va a alterar esta idea y a fundamentar la inversión de este enunciado. La verdad para él es causa y no consecuencia del saber; por lo tanto el saber es consecuencia de la Verdad.Verdad por lo tanto está vinculada la Registro de lo Real, o sea al objeto "a". Este es el iniciador de la seriación significante.A partir de aquí vamos a volver sobre el cuento con el afán de detectar las señales de lo Real. Observemos que el diálogo de los protagonistas tiene un origen devenido de dos acontecimientos inexplicables
"...el ganado mugía... (señal 1)"...una bandada de gansos... en medio de una gran algarabía" (señal 2)
Es a partir de estos dos sin sentido que brota una interrrogación significante del discípulo. El diálogo entre éste y su Maestro gira en torno a este vacío inexplicable y sin sentido.Traslademos nuestra referencia al Seminario Joyce, el síntoma. Allí va a dar Lacan una definición de lo Real: LO REAL ES SIN LEY. Lo que significa que debemos considerar que aquello que no está atado a regularidad lógica o significado puede ser la contingencia singular de un Real que se hace presente. Tal es, precisamente, el caso que nos ocupa ya que lo que delata el Discípulo es que no sabe lo que que significa la señal 1 ni la señal 2.Tomemos otra referencia literaria que nos permita danzar en torno a la aparición del Objeto "a". Se trata del cuento de Edgar Alan Poe La carta robada (3). En el relato la Verdad está situada en una carta cuyo contenido jamás es revelado a lo largo del cuento. Nada se sabe de lo que ella contiene, pero lo importante no es lo que ella relata sino lo que los personajes imaginan sobre ella. No es relevante su contenido sino las confabulaciones imaginarias que se tejen en torno a ella.Tomemos otra referencia discursiva ya no literaria sino fílmica. Se trata de la película La Ley del Deseo de Pedro Almodóvar. En ella lo Real se sitúa en una máquina de escribir que acompaña todo el relato, desde el inicio hasta el epílogo. A través de ella el protagonista escribe las cartas que luego entregará a su amante con el mandato expreso de que luego éste las firme y estampille en el correo para que él pueda recibirlas. Es ese objeto "a" que hace estallar la tragedia en la cual se ven envueltos los protagonistas de la película.Con estas referencias volvemos sobre el cuento y las inferencias clínicas. Lo Real es lo que motoriza un proceso de conocimiento; es a partir del sin sentido que brotan las (com)pulsiones al otorgamiento de sentido. El tejido significante del diálogo nació justamente de esas señales de lo Real. Y podemos hacer extensivo esto al escenario de la clínica.Podemos afirmar que el grueso de las consultas neuróticas se producen como consecuencia de haber fallado las explicaciones que los mismos pacientes han producido acerca de sus padecimientos. En otras palabras, la mayoría de los pedido de análisis son empujados por la Angustia (texto, también, de otro Seminario de Lacan).Ahora ¿es posible conocer la esencia del lenguaje, según se puede inferir de la propuesta del Maestro? ¿No estará éste proponiendo una tarea imposible al igual que educar, gobernar y psicoanalizar?Los lingüistas no acordarían entre ellos acerca del carácter de una esencia del lenguaje; tampoco adscribirían a una sustancia del mismo. Tal vez podrían aproximarse a un acuerdo si instalaran el concepto de "materialidad virtual" que presupone el acto lingüístico.Tenemos como trasfondo de lo expuesto los trabajos confrontativos de Ferdinand de Saussure y de Charles Sanders Peirce (Anagramas y Papers respectivamente).Tomemos un breve ejemplo de la funcionalidad defectuosa y virtuosa que posee el lenguaje. El título de esta exposición.Como todo título es una pista, un compacto que, supuestamente, reseña el desarrollo. Pero al mismo tiempo es, también, una incitación a la inventiva del destinatario de la exposición.Como lo insinúa Héctor Libertella (Ojos y Bocas en la génesis de una obra (5) un lector-interpretador puede hacerle decir a un autor cosas que éste nunca tuvo dentro de su horizonte imaginativo. Si leemos el título de esta exposición podríamos, además de las finalidades ostensibles que el mismo posee, aplicar humorísticamente una interpretación. ¿En quienes se habrá inspirado el autor para calificarlos como una "bandada de gansos"?, ¿no es posible, acaso, que sutil e inconscientemente el autor esté teniendo como referencia a algunas personas a las cuales las califica, irónicamente como una "bandada de gansos"?. Ese autor no está exonerado de ser portador de ideas que puede querer disimular y que le brotan
a pesar de sí mismo, por lo tanto es probable que piense que algunas personas para él son un grupo (o banda) que se dedican a decir "gansadas".Esta interpretación que nosotros podemos hacer sobre el enunciado sólo lo podrá corrobora el autor; o sea que su acierto depende del acuerdo que éste nos conceda a nuestra interpretación.En la escena clínica las resonancias son idénticas. Un interpretación emanada de un analista sólo es lograda cuando impacta "al corazón del paciente". Pascal sostenía que HAY RAZONES DEL CORAZON QUE LA RAZON NO COMPRENDE. Pues bien, se trata, en consecuencia, de que con los instrumentos de la Razón, capturemos esas "razones del corazón".La validez de una interpretación se basa en la deconstrucción del sentido y la conmoción devenida de lo inesperado. Pero su validación sólo la concede la subjetividad del sujeto involucrado en el análisis.
Entretejiendo el cuento con otros cuentos
Nos queda por último una inferencia que nos permitirá retomar aquello que dejamos pendiente más arriba y que titulamos "el subsuelo" (o cuarto piso del esquema que hicimos más arriba). Tomamos esta expresión de Fedor Dostoievski (Memorias del subsuelo) quien con esta retórica designaba a los sueños como equivalentes de lo inconsciente.Observemos el detalle inadvertido que se desliza a través del texto. Aquellos que leemos el cuento de referencia no dejamos de quedar posicionados en el lugar de la sorpresa frente a lo inesperado de la respuesta del Maestro; ésta nos asombra y condena a reflexionar. Es decir que en calidad de lectores hemos quedado arrojados al lugar del Discípulo.Y esto es así por cuanto la Escritura se impone en el lugar del Maestro. Esta imposición del texto somete al lector al espacio reflexivo, sitio del ignorante buscador de conocimiento. De modo tal que en la columna Viejo-Sabio-Maestro se agrega, sutilmente, Escritura. En tanto en la columna vecina se suma Lectura (o lector expuesto a la Escritura).Esto lo desprendemos de este cuento en particular, pero también este cuento recoge, por repetición la "atmósfera" del resto de los cuentos. En otros términos, en el análisis intratextual descubrimos la presencia armónica de ingredientes intertextuales. Un auténtico anudamiento.Señalamos la armonía de este criterio por cuanto la tradición hebrea jasídica reivindica, primordialmente, la función rectora de la Escritura. En este mismo sentido recordamos lo ya señalado por Freud (Moisés y la Religión Monoteísta) en lo que atañe a la superioridad religiosa del pensamiento hebreo (adorador de la letra) por encima de los razonamientos paganos premosaicos (adoradores de las imágenes).Tal cual hemos indicado, para el hebreo siempre la sabiduría está vinculada a la Escritura que en origen fue designada como Sagrada; suple ésta a la función del Maestro (6) y se constituye, por tradición repetitiva, en sinónimo de enseñanza. De modo tal que la Escritura puede delegar su función, así como el Maestro puede remitir hacia ella como lugar del tesoro del conocimiento.Además dentro de esa tradición el Sabio no es aquel que sabe sino incita a saber a otro, estimula su afán de conocimiento. Algo similar a lo que Martín Heidegger (Introducción a la Metafísica) señalaba en torno al Maestro separándolo del Profesor, ya que el primero cobija en sí mismo a un discípulo, en tanto el segundo se instala como el que imparte conocimientos por ser considerado en el lugar del saber mismo.
A la luz de lo expuesto podemos extraer algunas conclusiones de índole clínica.En primer lugar así como un cuento en su singularidad puede albergar al resto de cuentos (lo que lo transforma en un representante de una generalidad) cualquier formación del inconsciente posee la misma estructura de funcionamiento; vale decir que un sueño contiene en su particularidad, por ejemplo, toda la historia del soñante. Del mismo modo que un acto fallido efectuado en el presente acoge toda la historia de ese sujeto de un modo compactado y sincrético.Similares características a la que acabamos de enunciar acompañan al estatuto de la PALABRA. Cada una de ellas, en su particularidad, es una convocatoria al dispositivo lexical en su totalidad. Un testimonio de esto lo vemos en el Diccionario, aquél al cual acudimos cuando tropezamos con un signo irrepresentable para nosotros. Este gran libro de los significados llamado "diccionario" no es más que el libro del sin sentido. Al igual que en aquella novela de Julio Cortázar (Rayuela) al no haber comienzo ni fin, se extravía la ilación, en consecuencia, no hay historia, por lo tanto no tiene sentido. Como la pretensión del diccionario es ambiciosa en tanto aspira a dar sentido a todo cae, merced a su autorreferencialidad, en el sin sentido (7).Usamos aquí "sentido" en una dirección laxa, equivalente a "significado" e intercambiable por él.
Nos cabe una última reflexión
El psicoanálisis se pretende, según definición de su fundador, no sólo como una terapéutica eficaz, sino también, como una teoría general del sujeto y como método de investigación.Vamos a tomar a este último aspecto para unirlo al de la eficacia terapéutica.Investigación supone ignorancia que separamos de desconocimiento; a éste lo definimos como la expulsión de un conocimiento habido, en tanto a la primera la delimitamos como ausencia total de conocimiento. Para expresarnos en términos que ya nos han acompañado a lo largo de esta exposición: es una "docta ignorancia".La investigación requiere de esta ignorancia por cuanto de no haberla queda sentenciada como una ilusión de investigación. Investigar es hacer las diligencias necesarias para descubrir una cosa.Un encuentro clínico se realiza sobre la base de ilusiones variadas. Una de ellas es que alguien (paciente) supone que otro (analista) sabe lo que a él le pasa. Si ese otro queda estampado en el lugar en el cual se lo ubica, rubrica la ilusión de que efectivamente ése sabe acerca de lo que ocurre.Los aportes de Lacan han permitido descentrar esta ilusión ya que (y en esto es solidario con el Freud de La Interpretación de los sueños) las claves de lo que ocurre las posee el propio sujeto albergados en sí mismo. Artemidoro de Dalcis (convocado por Freud en el primer capítulo del libro de referencia) sostenía que las llaves del acceso al significado hermético de los sueños la poseía el propio soñante.Se trata, en consecuencia, de que el analista contribuya a destrabar esas claves.Por ende investigar en psicoanálisis no es una tarea divorciada sino, por el contrario, aliada a la clínica. Es decir que la clínica enseña (como el Maestro) en tanto el analista (con su docta ignorancia) está en disposición de Discípulo; abierto a un conocimiento singular que nunca poseyó.Para poder destrabar las claves secretas que posee (¡dejemos jugar un poco más a las palabras!) un PA(DE)CIENTE se hace necesario que éste realice un trabajo sobre su propio discurso y el modo en que éste lo constituye y posiciona.Lo que permitiría no sólo concluir ese análisis sino, también, esta exposición con una sentencia:Cuando llegues a entender la verdadera esencia de lo que tu mismo dices...estarás ante las puertas de un fin de análisis.
CITAS
(1) Válido es recordar que la palabra DIALECTICA deviene de "partición del LOGOS" que da origen al término DIA-LOGOS.(2) Este texto se puede ubicar en la Introducción del mencionado Seminario, así como texto independiente incluido en los Escritos I (Editorial Siglo XXI).(3) Texto sobre el cual Lacan realizó un seminario basado en la traducción que realizara Charles Baudelaire del libro original en inglés de Poe. ("lettre volee" significa tanto "carta robada" como "carta demorada").(5) Texto producido por Lugar Editorial basado en el Coloquio sobre Consideraciones acerca del Acto Creativo. HELMAN, Jorge y otros - Ojos y bocas en la génesis de una obra - Filológicas - Lugar Editorial - Buenos Aires - 1992.(6) Una inevitable evocación, también aquí, corresponde al pensamiento de San Agustín en su Dei Magister.(7) Con relación a la autorreferencialidad es útil tener presente el Teorema de Gödel y la elaboración realizada por Douglas Hofstadter sobre el mismo, en el libro Gödel, Escher y Bach (Un Grácil y Eterno Bucle) - Tusquets Editores (Metatemas) - Barcelona - 1992.
(*) Trabajo basado (corregido y ampliado) en la exposición realizada en el Panel "La subjetividad y el dispositivo analítico" en las Primeras Jornadas MAS ALLÁ DE LA PERSONALIDAD: SINGULARIDAD y CLINICA organizadas por la Cátedra de Psicología de la Personalidad - Facultad de Psicología - U.B.A. - Buenos Aires - 21 de noviembre de 1992. Publicado por el Diario Electrónico Interlink Headline News N* 309 en su edición del 3/XII/95. Publicado por la revista MEMORANDUM (Barcelona- España).
(**) Psicoanalista, Profesor Asociado al Departamento de Clínica (Cátedra de Psicología de la Personalidad) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y Supervisor Clínico del Servicio de Adultos del Centro de Salud Mental N*3 Arturo Ameghino, dependiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina). Autor de trabajos referidos a las intersecciones y los bordes entre Cultura y Psicoanálisis.