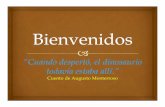Capitulo 7 Unidad 4 - URLbiblio3.url.edu.gt/publiclg/lib/2009/etica/4.3.pdf · ami tit. POt elias...
Transcript of Capitulo 7 Unidad 4 - URLbiblio3.url.edu.gt/publiclg/lib/2009/etica/4.3.pdf · ami tit. POt elias...

Unidad 4 Relaci6n y diferencia etica como estructura, como actitud y como contenido 4.3.1 Moral como contenido
Bibliografia: Aranguren (198 1). Etica. Paginas (176-187) Espana Alianza.
Capitulo 7
MORAL COMO CONTENIDO
Antes de proseguir nuestra invcstigaci6n cs conveniCl e rt~lexionar unos momentos sabre 10 que sc Ileva clicha hasra ahara en esta segunda parle. En sus des primeros capftulos hemos «repetido», es dccir, resumido, algu!los resultados de la primcra part..::, toeantes al objeto materilll de la ctic.I. A continuaci6n, y tras mcncionar los actos intuitivos que nos descubrcn cl sentido de Ia vida, hcmos tratado de penetrar en esta mediante el discU!'~o. Nuestro metoda ha seguido consistiendo en llna lmaHtic<l: del comportamiento humano, en c:l plano de la «moral como estl'uctura». Hemos puesto de mani[icsto cl cadc:ter proyectante de )p, existenci:l, y a continu:!ciop !:cmo.") visro el tnl!1<;ito rIel proyecto del bOIlI/,"," ill CO;iw1twi 0
bom,'fu COfJlIlJIWiler sump/um 31 del bien moral, a traves u' los proyectos o posibilidades supremos. PJf" rodo ello hemo5 seguido eI «estilo» del filosofar actual y, a 1a vez, hemes precurado desarroliar un cnfogue ;:..puntado ya en Arist6teles que, a mi juicio y metodoI6gicamet1/e -subrayo la resrricci011 de In afirmaC' ion a JO mcrodologico-, cs mas vfllioso que Santo Tomas para ia etica tal como debe constituirse hoy. Todo 10 eual significa que hemos prescindido de los puntas de partida usuales: el :lnriguo a cscal~stico. C!t:<e arranca de la Goctrina del fin ultimo del hombre tal como yiene ya forml!!a~1n par la melaflsic,l, y el moderno a kantiano, qlH." iUfanca del jnc/um de la conciencia y pone en juego un positivismo de ia introspecci6n .
En el Ci.lfSO dt: esta uitima im·cstig3.ci6n h <..:mos procuraclo asimisrno evitar dos. errores: cn primer lugar, la interpretacion de la doctrina de la felicidad como un Cudcfdonim1o (al que se jnclin~ cxccsivamente b EscoL:isti..:a l1l1ligua; mw:.ho memos hi Ih!lTI::!.cla «segllnda Eseohist;C:H L fre~lte. a Ja curd hc.:mos subrr:yado la dimension de la fclicidad como perfccdon, ethos, modo de ::'(,;1" a conformacion de la pcrsonalidad, sancion:td:l, por graci::t, con una «dieha» 0 «beatitud»· que trasciende cl proviclt: nte orden Gcullo y problcndtico del mundo. En segundo lugar, hemos procurado c"it:.1r el frecuente error, mas 0 menos expHcito, de considciar que la especilicacior! moral pm el se11lido 0 fin ultimo de la vida es una especi[icacion tc:o!6gicn, frente a ·la cspecificacion de los actas par Sll objeto, que serb eI punto de vista propio del filosofa moral.
176

EI objeto de la etica 177
Frente a cualquier tendenda a la atomizacion moral debe afirmarse que Ja ratio a forma suprema de la moralidad es la referencia al sentido ultimo de la vida, pues, 'como dice Santo Tomas, «ex ultimo fine dependet tota bonitas vel malitia voluntatis~> 1. Pero esa regIa moral, de no ser snnto -al santo Ie basta el «am3 et fac quod vis,> agustiniano-~, no nos dice en concreto si este acto, en estas circunstancias es bueno 0 malo es conducente al bien supremo 0 no 2. Lo cual quiere 'decir que es menes~ t~r una contraccion 0 concrecion de 1a regula morun; suprema) y par eso dicen las escolasticos que la moralidad consiste en una doble relacion: reladon del hombre con su fin, que es 13 ya estudiada, y relacion del acto con su objeto, que ahora debemos estudiar. Esta concrecion de la regIa suprer;ta -continuamos resumiendo 1a doctrina escol<lsrica- puede presentar dlVersos grados: los principios generales de la sinderesis nos dictan 10 que, en general, debemos hacet y 10 que en general, debemos ami tit. POt elias sabemos que, en general, el orar es bomwl) y e1 matar, malum. Pero despues 1a explicitacion de la ley natural por la filosofia moml produce una serie de distinciones: por ejemplo, respecto al arar que 13 obligacion es antes que la devocion, y respecto al matar, que ~o es 10 mismo matar en rina que premeditadamente, ni ,mucho menos que matar en defensa prcpia, 0 en guerra, 0 como ejecutor de 13 justicia. Perc addcrtase que, pese a estas precisiones, nos movemos todavfa en el plano de 10 general. (Como se ve, Ia etica aristoteJica-escoJastica es, <lnte todo, etica del bien, p~ro subordif!adamente es t~ll1bien etica de la ley y d deber.) Una segunda contraccion (0 tercera, segun se mire : regIa suprema, el bien suprema; primera determinacion, los principios mas generales; segunda determinacion, la ley natural en su explicaci6n sistematica) tiene Lugar en el plano de la COnScief':lia (conciencia moral). La cOIJ' ~ientia aplica Ia regIa general al caso ,concreto, pero juzga todavfa en el orden especulati\'o como dicen los escolasticos; es clecir) juzga, 51, frenle a la situacion de ~ue se trat:, pero no denIm de elb, en cl orden practico . Se rcfiere al co'mport:1!TIlcnto muy concreto, 51, pero no mio, sino de «otres». Sc trata, por tanto, en defin;tiva, de resolver un «caso» moral con todo e1 «desintcrcs» y 1.1 «objeti\'id,ld» propios del «espectador desintercsado» 3. Es, finalmen· te, en el plano de la prlJdencia, t'iltima contraccion de la regula Ii/Drum)
c~lanJo el «e;lgagement» 0 compromiso afecta no solo a1 «juicio» moral, SJn(~1 ~ .l~ pe~sona enter<l, a In apropiacion, mediante 1<1 prcfercncia, de la POsl!JJbdaci llbren;ente elcgida.
La doctrina escohistica que sllmariamente hemos expucsto contiene, embalsamadas en una terminologfa ya inservible y en una prorension al LH,:ionalismo discursivo, una serie de verdades que es menester «repetir» o reaSllITllf . El prin"!er obstaculo, el terminologico, es el mas faci! de salvar: bs palabras mueren, en tanto que la filosofia es, tiene que ser, un saber vivo.
La palabra «sinderesis» 4, procedentc de o:uv,ftp'Y)orc;, «conscrvacion», que, segun San Jeronimo, es In scintilla conscienliae) conservada despues
178
del pecado original, y no cxtinta, tampoco, tras el pecado actual; 0 tal vez provinicntc de O:()YEl(;ijC;t~) saber-con 0 Clt1Jl-Scientia) con-scientia) cs hoy una antigualla impracticable, que algunos han propuesto sustituir por las expresiones «cvidcncia morah~, 0 mejor, «sclltido mora},>. Lo que nos importa de la docttina tomista de ]a sinderesis es que, frente a otros escohisticos, como cl Gmcillcr Felipe y San Buen;wentura, CJUC Ia canccbfan como un habito de Ia voluntad, «naturale pOnchlSi~: opuesto a1 domes peccati», que tambien es por modo de habito voliti\'o, Santo Tomas afirma decididamente su caracter intelectual 5
• TIl cntendimicnto puede proceder como ratio ttt ralio, es decir, raciocinando, discurrienclo; pero tambien, y csto cs 10 que ocurre en la evidencia de estos principios inmediatos, como ralio ut nalllra, esto es, «sine inquisitione», por una intuicion (=vision 0 evidencia) que nada tiene que vet can In emocional, sino que es igual a 1a que en cl orden especulativo tenemos del principio . de contradiccion . Como se ve, cste planteamicDto tomista nos retrotrae :1 la cuestion del origen del ,conocimicnto moral.
El problem~ del origen del conocimiento moral sueIe presentarse bajo esta aIternativa: intelectualismo 0 intuicionismo, cad a uno de cuyos terminos admite divel:S<1s gradaciones. EI punta extremo, en cuanto a inte-1ectualismo etico, esta representado por fa posicion socratica. Paa Socrates, la virtud se ensefia y se aprende exactamente igual que Ia ciencia; d que obta m~l 10 ha<.:c involuntariamente, por ignorancia (la exprcsion parad6jica de csta afirmacion cs la conclusion del Hipi, ·.'lenor)/ el fin supremo del hombre es conocer la virtuci, pues conocerla implica y equivale a practicarla; y no ha lugar a la distincion entre virtudes dianoeticas y eticas: todas las virtudes son i,lteIectuales 0, como transcribe Santo Tomas, <wmnes virtlltes esse prudcntias», y aSl, por ejemplo, el v:llor consiste sencillamente en clenci;:;. pdctica, en saber 10 que hay que hacer en caso de peligrc. .
Aristoteles corrige esta desmcsura raciona1ista, y Santo Tomas resume acertadamente su doctrina 8.1 ciecir que para que el hombre obre bien se requiere no solo que la razon este bien dispuesta por e! habito de 1a virtud intclectual, sino tambien que la vis appelitiva este bien dispucsta pOl' e1 habito de 1:1 virtud moral. Y no solo porgue el apetito puede sublevarse contra los dictados de la prudencia (akrasia) sino porque puede anastral' a 1a 1',-12on r. juzgar en particubr contra b ciencia perfectamcnte poselda en CU8.nto a 10 general.
M:;ts, a peS2f de las correcciones aristotelicas, persisti6 el inteiectualismo en la moral griega, que desconoce In realidad del «pecadO!) y la necesidad de 1a metanoia. Ca1cando la «razon practica» sobre Ja «razon cspecuhuiva» y «16gica», sc orden:l la conducta moral, segun silooismos practicos (in operabilibus) 0 de la accion. La habitud de las accion~s con respecto a los principios pp\cticos se corresponde exactamente a la de Jas conclusion~s COil. respecto a las premisas. Naturalmente, no puede menos de teconocerse qu.e no todo cI que obra bien procede ajustandose a los

EI obicto de Ia etica (79
modos y los pasos prescritos por 1a logica, y entonees llego a hablarse del «silogisl11o inswntaneo», Con todo 10 cual una imporrante dimension de la prudencia, 10 que ella riene de «tactm> y de «esprit de finesse», solia quedar oscurecido,
La posicion opucsta al intelectualismo es el intuicionismo moral. Los fii6sofos de ]a Hamada cscuela eseocesa hablaban vaga c imprecisamente de un «sentido» moral. Aquellos contra quienes lucharon, los asociacionistas, pon1an el origen -psicologista- de la moral en los sentimicntos. Dc esta concepcion, prolongada por Jacobi y Herbart, se ha apoderado modcrnamentc Max Scheler, que cons idem como 6rganon del conocimiento moral el sentimiento, pero no ya el sentimiento puramente psicologico, sino c1 «sentimiento intencional». Hay una funcion cognoscitiva del·valor a cargo deJ selltimiento, como hay una funci6n eognoseitiva del cnte a cm'go de 13 inteligeneia. Ambas discurren separadamente, par 10 cual la ctiCH de ningun modo est!! subordinada a la mctafisica.
Este y'(J}P~ofio~ de In vida moral -inteligencia practica, pOl' un lado; sentim ientos intencionales, por otro- es inadmisible. La inteligencia humana es, como ba hecho ver Zubiri, conslitutivamente sentieme. y, por tanto, los semimientos imencionales, cuando verdadcramente 10 son, son una modulacion de Lt inteligencia. De 1a inteligencia, no de Ia razon. EI error del intelectLllIlismo es suponer que cu~nclo se obra moralmente se opera si(:mpre y nec(;s<lrinmcnte «lOgicamente». Pero intelige'ncia y logos o !'H7l111 no son silionimos: e1 logos es un 1150 de Ia intcligcllciai su usc prepositi\'o, reflexivo y deliberador. Es evidente que el hombre, en mllchos casos, para preceder mora!mente bien, necesita razon~r. Pero en orros C.1S0S no, 10 CU~I! no quicre dec-ir, de ninglill modo, que se dispense enton· ces de inteligir. Sin duda e:dstcn muchas gentes inc;lpaces de «vcr», en ahstr.'!cto, los principios generales, y, por t<lnto, mocho mls de <1plicarlos silogfsticarr.entc a b situ3cion concreta, que inteligen directa e inscparablemente cn esta el pJincipio ele que, en caela caso, se trate. El cl aro que 11 posteriori pueclc redueirse siempre h determinacion moral a un jllicio pnlctico, perc esto no pasa de ser una «construcci6m> 0 «reconstruccion» J6gica apres coup. Tambien el «cogito, ergo sum» puede revestir ]a forma de un silogismo; pero en su realidad vidda 110 cs un silogisll1o. La I)wdcncia no siemprc, ni mucho menos, precede more syllogislico, sino que, come e5crib~ <.':1 padre Dfcz-A!egria, <da recta decision de una siluadon concreta se nos cia a "eees intuitiv<lmente en presencia de Ja situacion misInJ, sin que nos sea sicmpre dable reclucir rcflejamentL y de una manera plenaria esta intuicion a una construccion 16gicamente deducida de 1m principios abstractos. Es a aguel conocimiento por 'eQilJ1aturalidad cfcctiva' al que 1.1 mejor esco13stica concedi6 un pape! imporrante, espcciaimtnte en materia moral» 6.
Hemos visto antes que Ia moral no vienc «de Cuera». <:Debe hablarse entonces de L1na moral aut6noma? No. Ya mostramos a su ticmpo que 13 concepcion kantiana reposa sobre el supuesto, subrepriciamente deslizado
(80 Erica
y tot~lmente indisc~tid?, de que la «materia» moral es tan pOSltlvamente conoClda como la ~!encla newwniana: que todo el mundo sabe 10 que ha de hacer. Y ramblen que esto aconteci6 porque Kant, sin dal'se cuenta, aceptaba c~mo LIn (<i;;cho» la moral cristiana. Entonces Ia cuesti6n quedaba redL!cIJa para cl a determinar como ha de hacerse -forma- eso que todo e1 rn~ndo sa be . que ha dc hacer -materia-: por respeto J. la lef que uno mIsmo se dIcta·, por deber. Perc ya veremos cual ~s el ternl1no a q~e .conduce un for!ll3lismo que realrnente 10 sea puramente y h~sta sus uItlmas consccuenc!as: 1a disolucion de todo el conteniclo de la ctlca y el caos mond.
!,!o, .In cOJlciencia moral no se dicta a SI misma las normas morales. Segun VImos y veremos atm, la idea moderna de la conciencia como la suprema insta.nci~ ctica, ~o .es ~as que l:na sustantivacion del ."ou<;' -xpaxtoto<; y dc. la conscrcntM escolastlca , que apIJca las normas generales (\ los casos p3r~leulares (conciellcia, scgun Santo Tomas, es aplicaci6n de Ja ciellcia) y dIcta -pero sol? speculative, a diferencia de la prudencia- 10 que se ha. de ~~cer l~ ~mltIri Y"estn sustantivacion ha sido posible merced a la concepCion cnstIana, segun la (Ual csas normas generalcs -la lex naturae- c~)I1si.stfan cn ,una participaci6n de la ley eterna de Dios. La voz de 13 c~ncI~ncla era aSl b voz de Dios s, y el proceso en virtue! del cllal In concH,::~cla. ~e haee nut6nor~a no es sino uno de tamos e·xponentes de ]a seculai'iz:lc~~n del. hombre moclcrno y de Ja ereccion de una mornl separada die b. reIIglO~, prJ/nero, vueIta Jucgo contf<1 ella y, al final, tambien contra S! mIsma . "1, en. cfcc!~,. pOl' 10 que a h concicncia se rdiere, hoy nadie duda, tras cI,p:!CoanaI Js,s Y cl psicoanalisis existencial, de 10 que ya vieron los cscolastl~os 9: que la conciencia plIede errar y, 10 que cs mas, que b <~bonne conSCienCC)}, tomada hoy casi como slntoma de fariscismo se las arregla muy bien p,ira vivir comodamente en el crror moral '
E1 «contenido) de In moral , si bien es verdad que no vien~ simple. m~ntc «~e fuera}), tan1poco se 10 dicta la conciencia soberannmente a 51 InISma, 51110 que se limita a ilplicarIo, mejor 0 peor. <:C6mo se determina cntonces 10 que es b! "y ]o que es malo?
Santo Tomas COnt .... H.I a esta pregunta diciendo que por la ley natural lJ.
Ln ley natural es Ia participacion de 12 ley eterna en ]a criatura racional. La ley cterna cs conccbida como una «luz)} II Insita en nosotros por Dios en. el acto de 1a crcacion y que, por consiguieme, toda eric-tum raciooal conoce, ~e~un. ~na ~n3yor o . meno: «irradiacion» de ella 12, pero siempre por partlcIpaclOn dlrecra e mmedlata 13, La posicion del Aquinate stIele mamfestarse a~oyada en cl salmo 4, 6. Vcansc estos dos pasajes de la SUIf:ma T eologlca: «Lumen rationis, quod in nobis est, in tantUlTI potest nobiS ostenderc, b?n3, et nostram voIumatcm regulare, in quantum est Iu.men vuItus t~l, Id es.t" <1 v~ltu tu.o derivatum» 14. Y mas explfcitamente alln: « ... Psalmlsta ... dICIt : Slgnatum est super nos lumen vultus Lui Domine;. quasi lumen rationi.s naturalis, qua discernimus quid sit b~num ct qUId maluIn, quod pertlnet ad naturalem legem, nihH aliud sit quam

£1 objeto de la etica 181
impressio luminis clivini in nobis. Unde patet quod lex naturalis nihil est quam participatio legis aeternae in rationali creatura» IS. EI padre DiezAlegria resume en estas palabras la concepcion tomista: (ILa Jey eterna no toma primeramente el Caf<1cter de un orden de ser que se enCllentra en la naturalcza de las cosas para ser reconocido desp;'J(~s como tal por la razon, sino que parece comllnicarsc inmediatamente a 13 razon» I~.
Pero a partir del Renacimiento la ley natural va 3 i1' gradualmente desprendiendose de Sll vinculacion inmediatamente cIivina, aunque· sin romper todavia, hasta Kant, la subordinacion metafisica. Al comienzo ,de la epoca modern a parecio a importantes pens adores catolicos -como ya vimos- que una etica fundada inmediata y capitalmente en 1a idea de «ley» vinculaba demasiado estrechamente esta zona de la filosoffa a 1a teologra. No se trataba, claro esta, de romper tal vinculacion, pero SI de ahondar en las ideas de Aristoteles y Santo Tomas. Se empezo afirmando la obligatoriedad de la ley natural ante praeceptufJI . Se distingui6 luego entre la ley natural como preceptiva y como meramente nonnativa . Vazquez, mas tarde, identifico h ley (segun el impropia 0 mctaf6ricamentc Hamada as!) natural con la misma naturalcza racional: a esta, pOl' razon de Sll esencia, Ie SOl1 moralmente convcnientes Ul1as acciones e incol1venientes otras, y esto serra 10 que lIamamos ley natural. Basta que,' fina1mente, Suarez establece, de Ul1:l parte, de acuerdo con Vazquez, que la razon de bondad o mdicia morai se funda en hi (,,)nformidad 0 disconformidad con la naturaleza racion:'!l; pero, de otra, c(lntra V~lzquez, que ]a ley no se identifica con la l1::turaleza, que sobre 1a Ll',~6n de bond ad 0 malicia se da otra razon de prescripci6n 0 prohibicion moral que es, justamente, la ley natural. POl' t8.nto, los aetos qua morales son: 1.0, buenos 0 malos, y 2.°, prescritos a prohibidos. La primera ratio funela tina «obligaeion imperfecta» y abarca un ambito mas amplio quc el de la seguncb (puesto que comprende el bien supererogarodo). Esta dife rencia se [und,l en cl testimonio de ]a experiencia moral: cad a hombre conoce no solo que sus ae-dones son buenas 0 maLls, sino gue tambien ~Igunas de las primeras deben ser necesariamentc ejecutadas (bonum cuius cal'entia est malum). Se distingue aSI entre eI bien moral libre y cl bien moral necesario, y entre la «obligacion imperfecta» y la «obligaci6n perfecta» . La ley natural restringe Ia voluntad lib,T y constituye pOl' tanto un dictamen preceptivo, pero no funda d ser moral, sino que 10 prcsupone ya; Sll papcl es de suplencia de la humana fabiiidad moral. Con 10 onl, como ya se vio, no se rompe ]a subordinacion a 1a teologfa natural , primeramente, porque se mantienc la Icy natural, y en segundo lugar, porque tambien en el plano fundante de 1a moral se mantiene esa subordinacion, en cuamo oue la naturaleza humana es tal por haber sido crcada as! pOl' Dios, a su imagen y semejanza.
El concepto etieo central de todo el pensamiento renacentista y posrenacentista rasa a ser, de este modo, el cle «naturaleza del hombre». A este nuevo planteamiento del problema moral no fueron ajenas, ni mucho menos, bs influencias de 1:.1 etica estoica, tan intensas durante esre perfodo.
182 Etica
Los grandes pens adores espanoles desarrollaron esta idea en ]a direccion de una <Isegunda Escolastica;>; pero los filosofos «modernos» continentales pusieron en ~archa un concepto autonomo de la razon, y los fi1osofos «modernos» tnglcses, un concepto autonomo de 1a «naturaleza» humana que terminaran !10r.conducir. ala formuIacion de una etica puramente inma~ nente. E1 eslabon IOtcrmedlO entre los te610gos jesuitas y ]a «etica moderna» 10 constituye el sistema de Hugo Grocio. Segun 61, Ia es[era de los p~incipios .eticos subsistiria aun cuando no existiese Dios -en el que ?roClO cree fumemente . EI fundamento de la moraJidad se traslada aSI, llltegramente, a la naturaleza del hombre, que sigue siendo para Grocio - quiza mas que nunCJ, en el sentido clel racionalismo- racion~l1. La moral aparece de este modo anclada en la psicologfa abierta -todavia no han llegado los psieologistas- a la rnetaffsica.
La ilusi6n de Hugo Grocio, segun el cllal la ley natural -y pOl' tanto 1a moral- sl:bsistiria aun sin Dios, va a set' despues magnificacla pOI' Kant, para qlllen es 1a moral la que funda 1a creencia en Dios. Pero Dostoiewski, primero -«si no existe Dios, todo esta permiticlo)o)-; Nietzsche, Iuego, al preguntarse que quiere clecir esto «Dios ha muerto» y fi nalmente, Sartre, a1 sacar todas las consecuenci~s de una posicion a'tea coherente, han sido los destructores de esta ilusi6n.
Santo Tomas se pregunta agudarnente pOl' que esta ley se l1ama «nat~Iral», siendo ad que c1 hombre, en cuanto tal, obra por In razon y pOl' 1a voluntad, y no per llatllram. Y contesta profundarncnte que toda operaci6n de la razon y de 1<1 voluntad sc deriv<1 de aqueJlo que es seglin b naturaleza 17 Ahora bien. el princlplo del movllniento de la voluntad es siempl'e algo natural mente querido, el bien en comun 10, hacia cl cual la \'oluntad se mueve natllral y no libremente. 0 sea, que la ley se Hama y es «n.Hural» en CWlnto que se [uncia sobre b inclinacion natural a 1a felicided . Dicho en la terminologia de Zubiri: el hombre est~ ob-ligado al deber porque csta hgado n In felicidad. La <Jigaciotl» es natural; 1a «obligaciom>, en cierto modo, tambien.
Pero si se trata de una ley <<naturaL> y, consiguientemente, inmutab1c, ~como se compadece esta inmlltabilidad con la historicidad que tambien parece cierta? £1 planteamicnto escoIastico cIasico advirtio esta historicidad, perc no en sus propios terminos, sino bajo especie de dispensabilidad. Es, pues, en torno a la «dispcnsa» de: la ley natural como sc tratrt e1 pro. blema entre los esco13sticos. Veamoslo dpidamente 19.
Ernpecemos por examinar las dos respuestas voluntaristas: la de Escoto y la de Ockam. Para Escoto, 10 unico realmcnte bucno es Dios y su al11ot; por eso son pcrfectamentc dispensables, con dispcns.a p ropia, jos precep~ tos de ]a segnnda Tabla del Dedlogo; cs clecir, los que no se rcfieren a Dios, sino al projimo. Segun Ockam, Dios puede dispensar, con dispensa propia y de patencia absaluta (esto es, segun 1a incondicionada voluntad divina), tambien los preccptos de la primera Tabla del Dedlogo; es decir,

EI objeto de la etica 183
los que se rdieren aDios mismo. Nosotros hemos estudiado esta posicion, no en Ockam directamente, sino en su discfpulo el aleman Gabriel Biel 20.
Biel comienza por distinguir entre los preceptos de Ia primera y la segunda Tabla. Para el, estos ultimos no son propiamente de ley natural, sino positiva, puesto que, a su juicio, su infracci6n no aparta necesariamente del fin ultimo, de tal modo que, estando vuelro a estc, se puede despreciar a los propios padres, matar al projimo y ser adultero y bdron. Por consiguiente, Dios puede perfectamente oispensar el cumplimiento de estos preceptos -y aun ordenar que sc conculquen, como en el caso del sacrificio de Abraham-, puesto que solo en sentido lato pueden llamarsc de ley naturnl
Pero tambien puede dispcnsar de los preceptos de la primera Tabla, en el sentido de que puedc salvar a quien no se halle en estado de gracia; es clecir, a quien carece de caridad (pues para Biel charitas identificatflr gratiae). La voluntad de Dios campea imprevisible y absoluta. Cabra objetar que Dios no puede obrar «contra la recta razon». Es verdad, concede Biel; pero la recta razon, por ]a que se rcfiere a las obras ad exIra, no es mas que su voluntad. Plies -continua Biel- nadie puede enfrentarse con Dios y decirle: ~Por que obras asf? 21
Pero dcjemos estas teorbs extremas y vayamos a Santo Tomas. EI principio general de su concepci6n cOllsistc en afirmar que la ley natural quantum cst de se es inmutable. Pero n continuaci6n so mete este principio al contraste Je las aporias biblicas, tratamicnto muy interesante porque, nun cHando sea por modo implicito, supone ya Ia historicidad yaborda el problema segtm un punto de vista concreto. Las dificultacles que se presentan frente al principio general son de tres ciases, que examinaremos a continuaci6n separadamente:
l.a La ley natural, nunque es inmut3ble, puede rnudar, sin embargo, por causas accidentales y justas, con dispensa llamada impropia, a GillS?,
dice Santo Tomas, de la naturaleza mLldablc del hombre 21. Algunos autores como Deploige 23 han querido ver aqul un cierto relativismo tomista de buena ley que invocaban para dcfendcrse de las acusaciones de 13 cscuela sociol6gica. No hay tal, evidentemcnte. Cuando Santo Tomas habla de la naturaleza mud able del hombre, piensa, sencillamenre, en la mutahilidad de su disposicion animica, como 10 prueba el ejemplo de ]a devolucion dd deposito que prest:nta. Esta suspension provisional se explica mediante In funcian de In virtud de la prudencia que contra;,;: y aplica ICC
tamente los preccptos generales de la ley natural. 2.a Hay una primera serie de aporias brblicas consistentes en casos
particulares. Asf, el sacrificio de Abraham, la sustraci6n que, por mandato de Dios, hicieron los israelitas al huir de Egipto, de los vasos de oro y plata y la supuesta orden de Dios a Oseas (que plantea un problema de hermeneutica escrituraria en cl que, naturalmcnte, no corresponde entrar aqul), «toma mujer prostituta y engendra hijos de prostitucion». Tres casos de
184 Etica
nomicidio, robo y adultcrio, respectivamentc, que, sin embargo, no mudan la ley, sino Ia materia, pllesro que cl Seil.or de b vid.1 y de wdos los bienes pucde disponer de b una y de los otros, sin que cl ejeclitor de S1.1 \'oluntacl cometa por ello, claro es, robo ni homicidio N (el [exto de Osea5 no se interpreta hoy, segun Ia exegesis catolica, de manera simplista y extremadamente literal).
3.a Pew las anteriorcs explicaciones no va]en p:lra cl caso vcrcladeramcn tc aporetico : la legislacion divino-mosaica del matrimonio, con perrnisi6n de poliginia y divorcio 0 repudio. Aquf ya no se trata de casos pnrticllIares, sino de una Icy positiva en contradiccion con la Jev natural, ambas procedentes del mismo Dios.
Santo Tomas 1\ como hace ver bien el citado padre Drez-Akgrfa , vacila entre dos cxplicaciones. Por una parte, Rufino, comcntador del Decreto de Graciano, habra distinguido entre los mandata y prohibitiol1es y los que eillama demonstrationes, es decir, simples recomendaciones. Esta doctrina fue recogida por Guillermo de Auxerre, que, como ha demostrado Schubert 26, influyo mucho sobre Santo Tomas en tocla su doctrina, tan agustiniana, de la ley eterna y Ja ley natural. Guillermo de Auxerre, modificando b tcrminologfa de Rufino, distingue entre ]05 preceptos de primera y de segunda necesidad. Santo Tomas aplica esta Goctrina, y nsf dice que b poliandri1 impide el fin principal del matrimonio, en tanto que ]a poliginia solamtnte impide el fin secundario. Y pOl' otca parte, Santo Tomas recoge tambien un~ segunda posible explicacion, que venia yn rociada de tiempos anteriores, y es b distinc!on entre los preceptos de la primer.l y la segunda Tabla, que, como hemos visto, hizo suya despues Escoto.
No podemos pcrseguir aquf L1 evolucion de este problema, por ejempIo, en Lu tcro ni, sobre rodo, en los trataclistas cspanoles. E1 padre DfezAlegria 10 h<1 cstudiado particularmente en 110lina. Digamas una palnbra sobre Suarez 27, mmque In \'erdacl es que en estc punto y por una vez.nos clecepciona un poco. Sigue en linens generales las doctrinas de Santo Tam,is, rc,:haz,\ la de Escoto y, por supuesto, b de Ockam y su ultima palabra, dcm<lsiado taj,-lllte, es: Dios, suprelilus legisl(/tor, Sllpremus domilltls! su/Jl'eJl1/1s iudex, mucin, no b ley, sino In materia de Ia Icy, y esto, agrega, aun en el casu de b lcgislacion mosaica del matrimonio, don de 10 que hace es conceder eI dominio sobre orras mujcres, ademas d.:.: b propia.
EI itali:mo Giuseppe S;\irta, hep.eliano, clisdpulo y amigo de Gemme, en S'_l libro La Esco!os!ica del siglo XVI y fa poUlica de los iesui!as, obrn violentml1ente. antijesuita y anticatolica, reprocha a Suarez el voluntarismo. Uno de los topicos mas rcpetidos y mas discutiblcs es este del voluntarisrno de Suarez. Sin embargo, en este pumo creo que puedc alegarse con alguna raz6n.
EI problema en la actunlidad se plantea ya en sus terminos exactos; esto es, como el problema de la conjugacion de la inmutabilidad con la historicidad c;le In. ley natLltftI. EI historicismo no ha pas ado -como nada en filosofra- en vano. .

EI obieto de la etica 185
Esta eonjugaci6n se in tenta por multiples vias. Yo voy a seguir la de Stadtmi.iller, Perraschck h y c1 padre Diez-Alegrfa, que admltcn un des-plieguc historico de los preceptos. .
Hemos visto a traves del resumen antenor, que el easo verdaderamente aporetieo,' el unica que qucda sin resolver ~at isfaetori?n:ente, es el de In legislaci6n mos3iea del matrimonio. Recu.rrlt al .dOm1nI~ absoluto de Dias y a 1a mutacion de materia no basta SI se qU1e~: extlrpar t?~a voluntarismo. Par eso los cirados aurores ponen en relaclOn ese dommlO absoluto de Dios can la ley de doble efecto y can ei nive1 etico-historico. EI resultado, si se considera a esta luz l.l institucion mosaica del matrimonio, es que can ella acaeda:
1.0 Una asequibilidad mayor de ciertos bienes, fundamentalmente e1 de In multiplicaci6n del pueblo elcgido. . .
2.0 Una inasequibilidad existcncial concreta -a causa del baJo mvel etico-cultural real del pueblo en aquella epoca- de los bienes eonyugales a que se opone In poliginia, a saber: 13 amista? de los c6ny~ges (pues. ~e todos modos Ia condici6n de la mujer era de slerva) y la meJor educaclon de los hijos. . .
3.0 La inasequibilidad existencial concreta de los prmclpale~ m~!es que se siguen de Ia poliginia, a saber : 1a rentaci6n a no conce~lr hiJos y a la disminucion de la natalidad, pues ya ~e sabe qu_e 1a fecund.,dad era para estos pueblos antiguo5 el mayor bien e mc1..lso senal de .eleecH;m.
f\'o se si estas explicacioncs -que, como ya se ha. dtcho, no son mfas- Sf cscimaran completamente satisfactorias. En cllaiqu.ier caso par.a mi, y aparle el prohl~ma de la resoluci6n d~ las ap~rfas. bibl1C1:ls 9ue~ ~Vldentemente, no es lin problema. solamente nI aun pi'lmanament: fliosaflco, 1:1 cuestion fundamental y mas general esta en otro lugar. Esta en que la ley n3.tural es una realid~d moral segunda 0 tercera y no primenl. La regula mOYllm primcra es , como vimos, el bien supremo en suo forma eoncreta de felicidad como perfection. Esta felicidad como perfecclon, el hom· bre rienc que buscarla cOllcreta, historicamente, mediante Ja razon. peactica a inteligencia .moral humana: cs tl plano de Ia ({naturaleza raclOnal» como fundamento de Ja moraliJaJ, en cl que) como hemos vista, se movieron los grandes cscol~ s ricos esra.fioles. Y en fin, III ley -Ier naturaladviene logicamente despLlcs, como conducente, pOl' modo lTI3S a menos problematico de ('sa feUcidad como perfeccion y a csa conformidad con ]a n?turaleza racional.
Ahora bien, 10 importr.nte consiste en \'er -yen ello estriba el sentimiento profunda de la distincion entre la sindcresis, qtlo quis agit. y la ley natural, quod quis agit- que cl contcnido de la <dey natllral» se descubre se va descubricndo leota laboriosa, historicamente, a traves de la experlenci;: : cxpcriencia cstriet;mcnrc moral y, sobre todo, experiencia religiosa, porque el eantenido del ethos ha sido siempre manifestado por la via religiosa (0 i-rreligiosa). Confucio) Budha, Zara,tustra y, por supuesto, rouy sobre todos, Cristo, han sido los grandes Inventores de moraL
186 Etica
Tambien pa.ra el cristianismo heterodoxo, Lurero, que destruye el valor religioso de la moral, y Calvino. de quien surge una en parte nueva moral. Y para Ja actitud area, pero anti-cristiana de nuestro tiempo, Nietzsche, pero no el <dilosofo» (1a elhica docens no crea ethos, sino que se limita a filosofar sobre el), ~ino cl «predicador» y el «profeta». La moral nunca esta enteramcnte dada. La ley nmural, salvo los primeros y conmn!simos principios, es menester, como reconocc Santo Tomas, irla descubriendo 29, se desarrolla por modo de adici6n 30 y puede borrarse de los corazones humanos 31 . EI primer principio, bonulJI est faciendum ct prosequendum, et malum uilandu!lI, es todavla una mera <dorma» que sera necesario if rellenanclo de «contcnido». La explicacion de la I latur<ll cs objeto de ]a Etica en cuamo ciencia practica, Y precisamentL porqlle la ley l1<lt llral no es legible sin m.ts en nosorros mismos, porque la ley natural no es 1a sincler~is, cs mencster, para prccaverse de errar, la Rcvclacion clirecta de b VOJjJmad de Dios, la Ie)' divina. Samo Tomas alega cLlatra razoncs para hacer vcr ]a nccesidad de esta. Una de ellas, la quc aquf nos importa, cs b «ineertidumbre del juicio humano», pese a la existencia de In. ley natural. Y el Concilio Vaticano confirm6 y ratifieD est .. l doctr ina.
Se ve, pues, dejando ya atras las dificuItades de exegesis bfblica, g '.le 13 inmutahilidad de la ley natural es perfectamente compatible can el descubrimiento 11ist6rico de esta. Pero hay un problem;! mas grave que cl Je la historicidad en el conocimiento de la ley natural. J-Iemos vista que 13 ralio suprema de la moralidacl es la felicidad como perfecci6n del hom· bre. Ahora bien, por ser 1a felicidad, en pr incipia, «indetel'minada» y por ser eJ hombre -cada hombre- limitado, es posible y aun neccsaria una pluralidad de idens de In perfeccion. Pero esta pluralidad de ideas de Ia pcrfeccion, comprohable empiricamenre, plantea un problema en rclad6n con el rebt ivismo moral. Ln cuestion, como dice Zubiri, debe ser examinada en dos siwaciones distinras: dentro de una misma idea del hombre o sobre 1a base de diferente <; ideas del hombre.
En el primer caso, (que significa el crtmbio en Ia figura concreta de 1a moralidad? E:.~a pregunta se reduce 3 esta orra: (sc trata en este casa real mente de un cambio de moral? SI y no. No hay -dice Zubiri- lin cambio intdnseco, aditivo 0 pOl' conexion fisica, sino una conexion de implication intrinseca : b rcnlidnd moral es b que, dcsde sf misma, haee po ible cl cambia. Se da <lqui un desarrollo de la moral, pero no propiamente un cambio; la «cxplicllciolH de las posibilidades irnplicadas en una misma idea del hombre. Cwmdo esta «expiicacion» ya no continurt y cuando la moral concreta, en vez de mantcncrsc, 10 que hace es dcformarse, llega un momento en que se yugula la moral de ese grupo social y ya no queda mas salida que el cambia radical de esa sociedad.
Pero cabe una segunda iliporesis, 1a del cambio en la idea misma del hombre. No es, claro csta, que cambie lr naturaleza humana, pero sf 10 que ella puede dar de sl; cambia la iaea de perfeccion (idea dc la pedec-

1:1 objeto de la etica 187
cion con sus posibles ingredientes de limit~ci6n, parcialidad 0 inadecuacion}_ ,Como se produce este cambia? No es -continua Zubiri- que enn-en en el ex aequo la idea de Ia perfecci6n y las circunstancias. Tampoco que virtual a impl!citamcnrc esten contenidas, lInas ideas en las otras. Sc trata de lin despliegue dc posibilidades diferentes que, incoactivamente, estan todas en el hombre que va a cambial'. La idea de la perfeccion sc funda en Ia perfectividad hllmana y admite Hneas distintas de desarrollo. Hay, pues, 0 plIede haber, un cambio en 1a idC<1 misma de pcrfeccion y no solo un cambia dc materi<1 can conservacion de forma, como sosrienc cl formalismo moral. Pcro eSle caso, 10 mismo que el anterior, se rcsuclve, en definitiva, en una cucst i6n de verdad moral: que 1<1 idea de perfecci6n de que se trate sea universalizable, que sea ndecuada 0 inadecuada a Ia realidad.
Tanto Ia pluralidnd de ideas de In perfecci6n como el desarrollo dentro ele lIna misma idea, responden a una inccrtidumbrc en el plano de 10 concreto que es verdaelera (~indeterminaci6n». EI hombre ha sido pucsto en la condidon historica ele rener gue ranteal" y buscar Ientn y trabajosamente su propia perfecci6n_ Y por eso, nun sin salir del plano moral, necesita de la Revdaci6n y de su historica explicacion, que va patentizando mas y mas cl «contcnido» de la moral