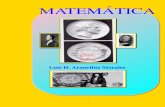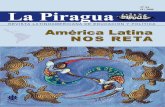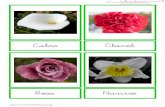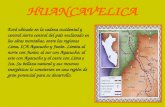Caso Simon y Arancibia Clavel
-
Upload
sonia-lemo -
Category
Documents
-
view
6 -
download
1
description
Transcript of Caso Simon y Arancibia Clavel
Caso Simn, J. H. y otros s/ privacin ilegtima de la libertad, etc. (Poblete) -causa N 17.768- (Resuelto el 14/05/06).En el caso "Simn" la Corte declar inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final, cambiando el criterio establecido en el falllo "Camps" del ao 1987 que haba establecido su constitucionalidad. Como consecuencia de esta decisin, ya no existen obstculos legales para que tengan lugar los juicios contra los responsables a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la ltima dictadura militar.
HECHOS:Una persona formul una querella por el secuestro de su hijo, su nuera y su nieta durante la dictadura militar, argumentando que un militar retirado y su esposa tenan en su poder a la menor. A raz de ello, se decret el procesamiento con prisin preventiva del militar retirado por crmenes contra la humanidad. La Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirm el auto de procesamiento y la decisin del juez que haba declarado invlidos e inconstitucionales algunos artculos de la las leyes de obediencia debida y punto final. Contra esa resolucin la defensa interpuso recurso extraordinario, que fue denegado y motiv la presentacin de un recurso de queja.
DECISION DE LA CORTE:La Corte consider que las leyes de obediencia debida y punto final se oponen a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos porque, en la medida en que obstaculizan el esclarecimiento y la efectiva sancin de actos contrarios a los derechos reconocidos en dichos tratados internacionales, impiden el cumplimiento del deber de garanta a que se ha comprometido el Estado argentino. Por eso, afirm que las leyes eran inconstitucionales, en tanto los referidos tratados gozan de jerarqua constitucional (artculo 75, inciso 22 de la Constitucin Nacional). Asimismo, declar la validez de la ley por la cual el Poder Legislativo haba declarado insanablemente nulas las leyes de obediencia debida y punto final, porque su sentido haba sido, justamente, el de intentar dar cumplimiento a los tratados constitucionales en materia de derechos humanos por medio de la eliminacin de todo aquello que pudiera aparecer como un obstculo para que la justicia argentina investigue debidamente los hechos alcanzados por dichas leyes. Finalmente, resolvi declarar de ningn efecto las leyes de obediencia debida y punto final y cualquier acto fundado en ellas que se oponga al juzgamiento y eventual condena de los responsables u obstaculice las investigaciones llevadas a cabo por crmenes de lesa humanidad (voto de los jueces Petracchi, Boggiano, Maqueda, Zaffaroni, Highton de Nolasco, Lorenzetti y argibay - stos ltimos seis hicieron su propio voto. El Dr. Fayt vot en disidencia. El magistrado Belluscio se excus y no vot).El Dr. Fayt consider que no exista ningn argumento basado en el derecho internacional que justificara que la Corte cambiara el criterio establecido en el fallo Camps y resolviera ahora en contra de la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Afirm que la aplicacin retroactiva de la "Convencin sobre Imprescriptibilidad de los Crmenes de Guerra y de los Crmemes de Lesa Humanidad" y la de la "Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas" resultaban inaplicables en el derecho argentino porque el artculo 27 de la Constitucin Nacional establece que los tratados deben ajustarse y guardar conformidad con los principios de derecho pblico establecidos en la Constitucin, en este caso, la prohibicin de aplicacin retroactiva de la ley penal que establece el principio de legalidad.******************************************************************En la dcada del '80, luego del Juicio a las Juntas, en la Argentina se vivi una poca de levantamientos militares que exigieron que se termine con la persecucin judicial. En ese contexto, durante el gobierno radical de Ral Alfonsn -el mismo durante el cual se haba llevado a cabo el trascendental juicio-, el Congreso de la Nacin dict normas para morigerar la persecucin penal a militares, por los hechos cometidos durante la dictadura del Proceso de Reorganizacin Nacional.Declarada constitucional la Ley de Obediencia Debida por la Corte Suprema en 1987 -fallo Camps -, la punibilidad de los delitos de lesa humanidad cometidos por militares entre 1976 y 1983 fue excluida, para los escalafones menores de la jerarqua militar (y posteriormente, bajo el gobierno de Carlos Menem, indultados y liberados los altos mandos militares de ese entonces, junto con los guerrilleros montoneros condenados en 1985)Los indultos tambin fueron inconstitucionalizados, en el ao 2007, en la sentencia Mazzeo (Caso Santiago Omar Riveros), dando lugar la Corte a la posibilidad de un nuevo proceso contra los jerarcas militares, o sea, dejando de lado el principio penal de ne bis in idem.En el ao 2004, el mismo Tribunal abri una puerta para el nuevo juzgamiento de los altos mandos militares, al sentenciar que los delitos de lesa humanidad no estn sujetos a prescripcin, en un caso referido a un ex-agente de la DINA-Exterior, durante el gobierno del General Augusto Pinochet en Chile (caso Arancibia Clavel)Resta por aclarar que, en sentencia del mismo ao 2005 in re Lriz Iriondo (en un caso impulsado contra un terrorista etarra), el Supremo Tribunal concluy en que los actos terroristas cometidos por una organizacin que no posee el carcter de Estado son prescriptibles, es decir, que en virtud de la cantidad de aos pasados desde el hecho, la posibilidad de abrir la investigacin estaba vedada al Ministerio Fiscal. Distinta es la situacin si se trata de un caso de terrorismo de Estado, como en la sentencia de que trata este artculo.Este fallo fue muy comentado en el ambiente doctrinario, considerndoselo -desde el punto de vista tcnico-jurdico- tanto de forma aprobatoria como desaprobatoria, y en los medios de comunicacin.
Los hechos y el Derecho aplicableHechosEste proceso fue iniciado gracias a una denuncia de la Asociacin Abuelas de Plaza de Mayo, en virtud de que fuerzas conjuntas secuestraran al matrimonio Hlaczik - Poblete y a su hija Claudia Victoria Poblete, la cual fue retenida y modificado su nombre y apellido por el de Mercedes Beatriz Landa. En ese procedimiento haban intervenido Juan Antonio del Cerro (alias Colores) y Julio Hctor Simn (alias El Turco Julin).En este fallo, los integrantes de la mayora de la Corte (Dres. Enrique Santiago Petracchi, Antonio Boggiano -luego destituido por juicio poltico en el Senado-, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Ral Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay) sostuvieron posturas favorables respecto de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Los dos ltimos magistrados agregaron que un delito contra la humanidad debe ser cometido por un agente estatal ejecutando una accin o programa gubernamental. Lorenzetti tambin consider como tal a un acto realizado por un grupo capaz de ejercer un dominio y ejecucin anlogos al estatal sobre un territorio determinado.
Principios de legalidad, retroactividad e imprescriptibilidad en materia penalEn cuanto al principio de legalidad, innovaron los magistrados Maqueda y Lorenzetti al defender la postura de que al momento de los hechos la punibilidad de las conductas imputadas estaba prevista, tanto por la costumbre internacional como por el ordenamiento jurdico local (en referencia a las normas del Cdigo Penal sobre privacin ilegtima de la libertad, art. 141 y siguientes del mismo), cuya aplicacin preservara este principio, teniendo en cuenta que la desaparicin forzada de personas es un delito permanente, que no cesa hasta que se hallen pruebas acerca de la suerte corrida por los desaparecidos, en cuyo caso s comenzara a correr la prescripcin de la accin penal.El juez Petracchi justific la afectacin del principio de legalidad por la necesidad de cumplir obligaciones derivadas de tratados internacionales. La jueza Highton de Nolasco afirm que al momento de los hechos el orden jurdico nacional contena normas internacionales que reputaban al delito de desaparicin forzada de personas como delito contra el derecho de gentes, y por ende imprescriptible.Antonio Boggiano aludi a que el art. 118 de la Constitucin Nacional complementa su art. 18 de la misma, dado que aqul incorpora al ius cogens con sus normas relativas a la imprescriptibilidad.La ministra Argibay consider que el principio de legalidad no fue vulnerado, ya que el Congreso ratific y asimismo elev al carcter de integrante del "bloque de constitucionalidad federal" a la Convencin sobre la Imprescriptibilidad de los Crmenes de Guerra y de Lesa Humanidad. La modificacin de las normas de prescripcin de manera retroactiva no viola el principio de legalidad, ya que la misma prescripcin no es parte de ste: nadie tiene un derecho asegurado constitucionalmente a no ser perseguido por el transcurso de cierto tiempo. En su opinin, el Estado argentino asumi un compromiso internacional de perseguir los crmenes aberrantes.El juez Fayt, nico disidente en la especie, rechaz que el concepto desaparicin forzada de personas pueda aplicarse retroactivamente, pues la Convencin Interamericana sobre Desaparicin Forzada de Personas es posterior a los hechos de la causa. Lo mismo concluy sobre la Convencin sobre la Imprescriptibilidad de los Crmenes de Guerra y Lesa Humanidad, en virtud de que la ley penal no puede aplicarse hacia atrs en el tiempo y la desaparicin forzada no se cita entre los crmenes de guerra y lesa humanidad que la Convencin explicita en su art. I (incs. a y b), remitiendo al art. 6, inc. c, del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nremberg.Podra sostenerse que la Convencin sobre la Imprescriptibilidad fue dictada para tener efecto retroactivo, por causa del peligro que hacia 1968 significaba la prescripcin y el consiguiente no juzgamiento de los delitos cometidos por el nacionalsocialismo en el perodo 1933-1945. El concepto desaparicin forzada de personas alude a una mltiple violacin de Derechos Humanos, pudiendo subsumirse en otros crmenes que efectivamente atentan contra la humanidad, sin violar el principio de legalidad en materia penal.Situacin de los tratados internacionales con jerarqua constitucional. El precedente Barrios Altos13 de la Corte Interamericana de Derechos HumanosDe los votos de los magistrados que integraron la mayora del tribunal, y por tanto declararon de ningn efecto las leyes de impunidad dictadas durante el gobierno de Ral Alfonsn, se desprende que aplicaron la jerarqua que otorga a ciertos instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos el art. 75 (inc. 22) de la Constitucin Argentina.Por ejemplo, Petracchi afirm que, a partir de la Reforma constitucional de 1994, el Estado argentino asumi con la comunidad internacional la obligacin de perseguir hechos considerados graves violaciones a los Derechos Humanos.El Dr. Boggiano argument que una norma local no puede amnistiar un delito internacional, como son los crmenes de lesa humanidad; en otros trminos, el Congreso Nacional no puede legislar en el mbito internacional.Distinta fue la tesitura a la que adhiri el ministro Fayt. Postul la primaca del art. 27 de la Constitucin Nacional, en el sentido de que los tratados deben conformarse a la primera parte de la Ley Fundamental. Entendi Fayt que el art. 31 no enumera, sino que jerarquiza las fuentes del derecho en el pas.Otra cuestin central en el caso Simn fue el tratamiento que deba darse al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Barrios Altos.El voto disidente del magistrado Carlos S. Fayt desarroll una serie de argumentos por los cuales trat de demostrar la inaplicabilidad de lo all decidido: en el caso de Barrios Altos vs. Per, las amnistas eran aplicables al gobierno que las dict; en esa pas no existi un debate pblico sobre la necesidad de sancionar las leyes; tampoco haban sido sometidas al contralor de los tres poderes del Estado; all las amnistas eran totales, alcanzaban a todas las conductas obradas; las leyes peruanas impedan que se investigara y conociera la verdad de los hechos. En opinin del ministro, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, por su origen y sus efectos generados, se oponan a las normas que en Per se haban dictado.La postura mayoritaria postul implcitamente que la facultad de otorgar amnistas generales, concedida al Parlamento por el art. 75 (inc. 20) de la Carta Magna, se encuentra limitada cuando los hechos constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos. El juez Petracchi sostuvo que las diferencias citadas por Fayt resultan anecdticas, en virtud de que las leyes de impunidad argentinas tambin privaron a las vctimas de proteccin judicial a sus derechos. Esto las torna carentes de efectos jurdicos.El ministro Zaffaroni dijo que el problema se agravaba, pues las normas cuestionadas violaban asimismo disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos. De tal forma, imponan responsabilidad internacional para la Argentina ante las dos instancias internacionales a las que el Estado se sujet.En relacin a ley 25.779, sobre nulificacin de las leyes de impunidadEl disidente ministro Fayt afirm la inconstitucionalidad de esta norma jurdica, ya que el Poder Legislativo no poda declarar la nulidad de las amnistas, derogadas antes de la sancin de la ley 25.779. Slo el Poder Judicial puede privar retroactivamente de efectos a una norma jurdica, por intermedio de la declaratoria de inconstitucionalidad. Bsicamente, "el Congreso no puede usurpar funciones judiciales", violando el principio de separacin de los poderes y sustraerse a los jueces en el anlisis de los procedimientos en los que le toca sentenciar. Ello no impedira considerar la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, la cual es manifiesta y declarable por los jueces retroactivamente, si as lo decidiesen, aunque el juez Fayt no adhiri a la solucin mayoritaria.Los jueces Lorenzetti y Petracchi le asignaron a esta ley slo carcter declarativo, privndola de cualquier efecto. Lorenzetti engarza este argumento con otro que comparte con los magistrados Maqueda y Highton: la ley 25.779 es vlida constitucionalmente pues su fin es cumplir obligaciones contradas con organizaciones internacionales, las cuales generan un deber de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos que los tratados consagran.El Dr. Zaffaroni utiliz esta norma como principal fundamento de su voto. Su dictado implica el ejercicio de la soberana estatal; permite que el Estado nacional ejerza su jurisdiccin sobre una materia que las leyes 23.492 y 23.521 vedaban. La ley 25.779 cerr la posibilidad de que otras naciones puedan invocar la jurisdiccin universal (como vena ocurriendo) y gener la aptitud para reclamar el juzgamiento de los crmenes de la ltima dictadura argentina. Slo este juez le asign a la norma citada efectos nulificantes.
RESUMEN DEL FALLO ARANCIBIA CLAVEL. FALLO VITAL SOBRE LA APLICACIN DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS CON RANGO CONSTITUCIONAL.Al acusado Arancibia Clavel, el Tribunal Oral Federal nmero seis lo condeno a la pena de reclusin perpetua y accesorias por considerarlo partcipe necesario del homicidio, agravado por el uso de explosivos y por el concurso de dos o ms personas, del matrimonio Prats Cuthbert y como autor de la conducta consistente en pertenecer a una asociacin ilcita integrada por diez o ms personas con una organizacin de tipo militar e integrada por oficiales o suboficiales de las fuerzas armadas, quienes disponan de armas de fuego y explosivos y reciba apoyo, ayuda o direccin de funcionarios pblicos; entendidos a estos participes como miembros del gobierno de facto de Augusto Pinochet en Chile, mas la colaboracin de personas o funcionarios pblicos Argentinos en carcter de informantes o meros participes logsticos. El homicidio se cometi en la Repblica Argentina por ciudadanos chilenos contra ciudadanos chilenos. Asimismo se acredito que el condenado haba formado parte de la la DINA (direccin de inteligencia nacional de Chile, faccin exterior), dependiente del gobierno ya mencionado durante los aos de 1974 a 1978. Dicho cuerpo constitua una asociacin ilcita integrada por mas de diez miembros cuya finalidad consista en la persecucin en todo el mundo de los opositores polticos exiliados y miembros del gobierno Chileno derrocado, tambin exiliados; cuyo fin fue la persecucin, la privacin ilegitima de la libertad, las lesiones por medio de torturas, la sustraccin de documentos para su falsificacin y reutilizacin, como amedrentar a los exiliados que tomaren conocimiento de dichas actividades, con el fin de que estas personas exiliadas no se organizaren polticamente. Por estos motivos el tribunal oral fallo contra el acusado Clavel, como autor del delito de asociacin ilcita agravada, en concurso real con el de participacin necesaria en el homicidio. A raz de esta fallo la parte demandada apelo a la Cmara de Casacin Penal, esta caso parcialmente y sobresey al imputado en el delito de asociacin ilcita por el motivo de la prescripcin del delito y por considerar igual como no probado tal asociacin. La parte querellante, en representacin del gobierno de Chile, interpuso el recurso extraordinario federal por considera al fallo de la Cmara de Casacin Penal como arbitrario. El Procurador General de la Nacin, dictamino como insustanciales los agravios presentados por la parte querellante, para ser tratados por la Corte Suprema de Justicia de la Nacin, ya que expuso en seis consideraciones que la decisin de la Cmara de Casacin Penal cuenta con fundamentos suficientes para descartar la acusacin de fallo arbitrario. Y as en la fecha citada el Procurador General de la Nacin rechazo la queja. A raz de la denegacin del recurso extraordinario federal, la parte querellante interpuso la queja. En consecuencia la Corte Suprema de Justicia de la Nacin resolvi en la materia sustantiva del caso. Fall correspondiendo el criterio de aplicar los tratados internacionales y el ius gentium. Declaro procedente el recurso extraordinario, dejo sin efecto la sentencia apelada, remiti los autos al tribunal de origen para que se falle conforme al dictamen de esta (que fue el mismo que en el tribunal original), en la fecha del veinticuatro de agosto de 2004. Las consecuencias que se desprenden del Fallo en cuanto a las fuentes de derecho internas y externas pesan sobre la supremaca que tienen unas fuentes sobre otras. La C.S.J.N. en el fallo en que se juzga a Arancibia Clavel al referirse a la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad dice: Que en rigor no se trata propiamente de la vigencia retroactiva de la norma internacional convencional, toda vez que su carcter de norma consuetudinaria de derecho internacional anterior a la ratificacin de la convencin de 1968 era ius cogens, cuya funcin primordial "es proteger a los Estados de acuerdos concluidos en contra de algunos valores e intereses generales de la comunidad internacional de Estados en su conjunto, para asegurar el respeto de aquellas reglas generales de derecho cuya inobservancia puede afectar la esencia misma del sistema legal" (Fallos: 318:2148, voto de los jueces Nazareno y Molin O'Connor). Desde esta perspectiva, as como es posible afirmar que la costumbre internacional ya consideraba imprescriptibles los crmenes contra la humanidad con anterioridad a la convencin, tambin esta costumbre era materia comn del derecho internacional con anterioridad a la incorporacin de la convencin al derecho interno As, se puede entender que el ius cogens o costumbre internacional estaria incluso por encima de la Constitucin Nacional misma, toda vez que al ser sta aceptada por el Estado Nacional, la obliga en forma automatica, dejando de aplicarse el derecho interno para pasar a aplicar el ius cogens internacional automticamente, o sea, en forma operativa, incluso antes de que se incorpore una convencin al derecho interno, ya que la fuente seria la costumbre misma. Para entender el razonamiento del voto mayoritario de la Corte, se puede mencionar al anlisis de la autora Maria A. Gelli el art. 75, inc 22, dispuso que los tratados de Derechos Humanos que all se enunciaban, tienen jerarqua constitucional a) en las condiciones de su vigencia; b) no derogan articulo alguno de la primera parte de la Constitucin; y c) deben entenderse complementarios de los derechos y garantas en ella reconocidos. Asimismo la autora haciendo un paralelismo con el fallo Chocobar (321:885 de 1998) concluye en varios precedentes de la Corte Suprema se sostuvo que los convencionales constituyentes de 1994 efectuaron el anlisis de compatibilidad entre aquellas dos fuentes normativas, verificando que no se produjo derogacin alguna de la primera parte de la Constitucin. En consecuencia, no cabria a los magistrados judiciales mas que armonizar ambas fuentes- Constitucin y tratados-en los caso concretos. Este anlisis se puede complementar por el voto del Juez Boggiano, en el considerando 10 prrafo segundo: En rigor, cuando el Congreso confiere jerarqua constitucional al tratado hace un juicio constituyente por autorizacin de la Constitucin misma segn el cual al elevar al tratado a la misma jerarqua que la Constitucin estatuye que este no solo es arreglado a los principios de derecho pblico de la Constitucin sino que no deroga norma alguna de la Constitucin sino que la complementa. ... Si tal armona y concordancia debe constatarse, es obvio, con mayor razn que el tratado tambin se ajusta al Art. 27 de la Constitucin. Como corolario citamos al doctrinario Miguel M. Padilla, en opinin del autor, sostiene sobre dos puntos su postura crtica hacia la Corte, a saber: Se refiere a la Convencin sobre Crmenes de Lesa Humanidad, considerando la opinin en el voto mayoritario y haciendo mencin a la opinin de uno de los jueces que integraron dicho voto. En lo tocante a este instrumento, creo interesante citar este autorizado juicio: Sin embargo, se ha dicho que en razn de escasos nmeros de estados que han expresado su consentimiento en obligarse por ella y de la prctica de rechazarse pedido de extradicin por tales crmenes fundados, precisamente, en la prescripcin de la accin, resultara difcil sostener que esta regla tenga una fuente tanto convencional como consuetudinaria y que, por ende, pudiera tratarse de un principio general del derecho internacional bien reconocido por la comunidad internacional H.G. Posse Los principios generales del derecho y los crmenes mas graves de trascendencia internacional, en una publicacin editada por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales titulada La Corte Penal Internacional y su competencia. Bs. As. 2004. El segundo punto tratado por el autor es con referencia a al estatuto de Roma, citado tambin en el voto de la mayora. El estatuto se aprob el diecisiete de julio de 1998, entro en vigor el primero de julio de 2002 y, la Nacin Argentina deposito el instrumento de ratificacin el ocho de febrero de 2001. l articulo 11 prescribe: La Corte tendr competencia nicamente respecto de crmenes cometidos despues de la entrada en vigor del presente Estatuto. Y el autor se pregunta Puede caber alguna duda en cuanto a la no aplicabilidad de las normas del Estatuto de Roma solamente para hechos y actos posteriores a su entrada en vigencia?. (reflexiones jurdicas en torno de la doctrina de la corte suprema en el caso Arancibia clavel, academia nacional de ciencias morales y polticas bs. As. 2005, pginas 322 y 363 respectivamente) Como se puede apreciar en forma sucinta, el fallo de la Corte hace aplicacin de los Tratados de Derechos Humanos con rango constitucional, de forma operativa, lo que no obsto a recibir crticas debido a la complejidad en la armonizacin de las garantas Constitucionales y las responsabilidades de la Nacin Argentina frente a los ciudadanos y a los Estados.
Corte Suprema de Justicia de la Nacin (CS)FECHA: 29/11/1968FALLO. MATTEI, ANGELOpinin del Procurador General de la Nacin. El a quo al conocer por va de la apelacin formulada por el Ministerio Pblico contra la sentencia absolutoria de fs. 507/510 del principal, declar la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de clausura del sumario, a raz de considerar que en ste se haban omitido formas esenciales del procedimiento.Vale decir, pues, que la decisin impugnada anula los actos constitutivos de la relacin procesal por estimar que no se hallan reunidos los requisitos formales necesarios para que aqulla fuera vlidamente trabada.En tales condiciones, lo resuelto por el a quo no guarda, en mi criterio, relacin directa con el principio "non bis in idem"Por tal razn entiendo que el caso no importa excepcin a la jurisprudencia con arreglo a la cual los pronunciamientos que decretan la nulidad de actuaciones no constituyen, en principio, sentencias definitivas en los trminos del art. 14 de la ley 48, mxime si no exista decisin firme de 1 instancia cuando la nulidad fue pronunciada (v. Fallos, t. 250, p. 22; t. 252, ps. 22 y 373; t. 253, p. 357; p. 254, p. 12 [Rep. LA LEY, XXIII, p. 1286, sums. 112, 113]; t. 257, p. 215 [Rep. LA LEY, XXV, p. 1409, sum. 156] y t. 263, p. 299, entre otros).Opino, por tanto, que no corresponde hacer lugar a la presente queja, deducida a consecuencia de la denegacin del remedio federal interpuesto a fs. 561 de los autos principales. Julio 4 de 1968. Eduardo H. Marquardt.
Buenos Aires, noviembre 29 de 1968. Considerando: 1 Que, en principio, el recurso extraordinario es improcedente contra resoluciones que decretan nulidades de carcter procesal, dado que por su ndole ellas no constituyen sentencia definitiva (Fallos, t. 250, p. 22; t. 252, p. 373 [Rep. LA LEY, XXII, p. 1085, sum. 716; XXIII, p. 155, sum. 256]; t. 263, p. 299 [Rev. LA LEY, t. 122, p. 718, fallo 55.731], entre otros).2 Que, sin embargo, la jurisprudencia de esta Corte ha admitido, por va de excepcin, que son equiparables a sentencia definitiva, a los fines del recurso del art. 14 de la ley 48, los pronunciamientos anteriores a aqulla que por su ndole y consecuencias pueden llegar a frustrar el derecho federal invocado acarreando perjuicios de imposible o tarda reparacin ulterior (Fallos, t. 182, p. 293; t. 185, p. 188; t. 188, p. 286 [Rev. LA LEY, t. 14, p. 120, fallo 6738; t. 16, p. 756, fallo 8402; t. 20, p. 865, fallo 10.516). En el mismo sentido, ver especialmente los precedentes de Fallos, t. 256, p. 491 (Rev. LA LEY, t. 112, p. 8, fallo 50.970) y t. 257, p. 132, porque en ellos se ha admitido la procedencia excepcional del recurso extraordinario en tales condiciones y en causas como la que aqu se trata, es decir, de naturaleza criminal.3 Que el recurrente sostiene que se ha violado la garanta de la defensa por cuanto, encontrndose el proceso en situacin de ser fallado por el tribunal que conoce de l por va de apelacin, en lugar de dictar la sentencia definitiva declar la nulidad de todas las actuaciones a partir del cierre del sumario inclusive.4 Que, en consecuencia, atento la gravedad de la cuestin planteada, el recurso de queja deducido a raz de la denegatoria del extraordinario interpuesto a fs. 561 del principal, es procedente.Por ello, habiendo dictaminado el procurador general, se declara mal denegado a fs. 569 de los autos principales el recurso extraordinario deducido a fs. 561/565.Y considerando en cuanto al fondo del asunto, por ser innecesaria ms sustanciacin.5 Que el juez decret el cierre del sumario, con relacin al procesado Angel Mattei, el 25 de abril de 1967, pasando as la causa a la etapa de plenario, la cual se desarroll sin que el acusador pblico ni la defensa opusieran objecin formal alguna en contra de lo actuado. Interpuesto el recurso de apelacin contra el fallo de 1 instancia, el tribunal de alzada anul de oficio, sin que mediara peticin alguna de las partes al respecto todas las actuaciones a partir del referido cierre del sumario, sobre la base de que el instructor no haba agotado la investigacin.6 Que, de este modo, el juicio ha sido retrogradado a su etapa inicial, o sea la de sumario, cuando se encontraba ya en condiciones de ser definitivamente fallado con relacin al apelante; y cuando ste llevaba ms de cuatro aos en la condicin de procesado, puesto que se lo indag el 18 de febrero de 1964 y se decret su prisin preventiva el 6 de agosto de ese mismo ao.7 Que se plantea as, en esta causa, el problema de saber si, sustanciado un proceso en la forma que indica la ley, el a quo ha podido invalidar todo lo actuado, no por omisin o vicio de formas esenciales del juicio desde que se instruy sumario hubo acusacin, defensa y oportunidad de producir pruebas de cargo y de descargo sino con el exclusivo fundamento de que el inferior no realiz durante la instruccin diversas diligencias que se estiman de inters para el esclarecimiento del caso.8 Que el proceso penal se integra con una serie de etapas a travs de las cuales y en forma progresiva se tiende a poner al juez en condiciones de pronunciar un veredicto de absolucin o de condena; y, por ello, cada una de esas etapas constituye el presupuesto necesario de la que le subsigue, en forma tal que no es posible eliminar una de ellas sin afectar la validez de las que le suceden. En tal sentido ha dicho repetidas veces esta Corte que el respeto a la garanta de la defensa en juicio consiste en la observancia de las formas sustanciales relativas a acusacin, defensa, prueba y sentencia (Fallos, t. 116, p. 23; t. 119, p. 284; t. 125, p. 268; t. 127, ps. 36 y 352; t. 189, p. 34, entre otros).9 Que ello sentado, no es menos cierto que el principio de la progresividad impide que el juicio se retrotraiga a etapas ya superadas, porque tambin debe considerarse axiomtico que los actos procesales se precluyen cuando han sido cumplidos observando las formas que la ley establece, es decir, salvo supuesto de nulidad.10. Que tanto el principio de progresividad como el de preclusin reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurdica y en la necesidad de lograr una administracin de justicia rpida dentro de lo razonable, evitando as que los procesos se prolonguen indefinidamente; pero, adems, y esto es esencial, atento los valores que entran en juego en el juicio penal, obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusacin de haber cometido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situacin frente a la ley penal.11. Que por este motivo y porque, en definitiva, la garanta del debido proceso legal ha sido arbitrada fundamentalmente a favor del acusado, no cabe admitir que la posible deficiencia de la prueba de cargo constituya causal de nulidad de lo regularmente actuado dentro del juicio, sobre todo si se tiene presente que el Estado cuenta, a travs de rganos especficamente instituidos al afecto en particular el juez de instruccin y el fiscal con todos los medios conducentes para aportar los elementos de juicio que estime tiles en abono de la procedencia de su pretensin punitiva.12. Que cumplido el perodo instructorio, en el que no se admiten debates ni defensas, y elevada la causa a plenario, el juez debe observar una actitud de equidistancia ante las partes ya que de otro modo se violaran los principios de bilateralidad e igualdad entre aqullas que deben regir durante el contradictorio (Fallos, t. 234, p. 270 [Rev. LA LEY, t. 82, p. 537, fallo 38.906]); y tal sera la situacin si se acepta el derecho de los jueces del plenario a invalidar actuaciones precluidas, so color de falta de produccin de diligencias probatorias en el perodo de la instruccin.13. Que, en todo caso al margen de la libre actividad de las partes, las posibles deficiencias de la prueba son susceptibles de reparacin mediante el uso prudente de las medidas para mejor proveer que la ley autoriza adoptar a los jueces antes de dictar la sentencia (art. 493, Cd. de Proced. Criminal).14. Que, en suma, debe reputarse incluido en la garanta de la defensa en juicio consagrada por el art. 18 de la Constitucin Nacional el derecho de todo imputado a obtener luego de un juicio tramitado en legal forma un pronunciamiento que, definiendo su posicin frente a la ley y a la sociedad, ponga trmino, del modo ms rpido posible, a la situacin de incertidumbre y de innegable restriccin de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.15. Que tal derecho a un juicio razonablemente rpido se frustrara si se aceptara que, cumplidas las etapas esenciales del juicio y cuando no falta ms que el veredicto definitivo, es posible anular lo actuado en razn de no haberse reunido pruebas de cargo, cuya omisin slo cabra imputar a los encargados de producirlas, pero no por cierto al encausado. Todo ello con perjuicio para ste en cuanto, sin falta de su parte, lo obliga a volver a soportar todas las penosas contingencias propias de un juicio criminal, inclusive la prolongacin de la prisin preventiva; y con desmedro, a la vez, del fundamento garantizador como tal de raigambre constitucional que ha inspirado la consagracin legislativa de ciertos pilares bsicos del ordenamiento penal vinculados con el problema en debate, cuales son el del "non bis in dem", el del "in dubio pro reo" y el que prohbe la "simple absolucin de la instancia" (art. 7, 13 y 497, Cd. Proced. Criminal).16. Que, por ltimo, es preciso puntualizar que la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras del otro. Insuficiencias de la ndole que ha sealado el a quo en la resolucin apelada no son, por su naturaleza, causales de nulidad; sin que ello obste, por cierto, a que los jueces de alzada, en ejercicio de los poderes de superintendencia directa que les estn atribuidos, adopten las medidas que estimen corresponder en caso de incumplimiento de los deberes propios de los distintos rganos del proceso.Por ello se revoca el auto apelado en cuanto declara la nulidad de lo actuado a partir de fs. 409 inclusive, sin perjuicio de la adopcin de las medidas de superintendencia directa que estime corresponder el tribunal a quo. Eduardo A. Ortiz Basualdo. Roberto E. Chute. Marco A. Risola. Luis C. Cabral. Jos F. Bidau.-1