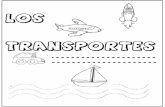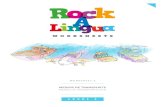científico hizo posible la mejora de los transportes, que ...
Transcript of científico hizo posible la mejora de los transportes, que ...


científico hizo posible la mejora de los transportes, que posibilitan interesantesrelaciones de viajes y pintorescas narraciones de hechos famosos enmarcados enmaravillosos parajes, cercanas aquéllas a las novelas de caballería.
Hacia 1460 debió componerse la anónima Crónica de don Álvaro de Luna,relato minucioso de la vida del condestable escrito con admiración y entusiasmo.La Crónica del Cid, editada en Segovia en 1498 y muy leída a juzgar por lasnumerosas ediciones con las que contó, comprende la historia del héroecastellano desde Fernando I hasta su muerte. Historial de caballeros, de GutierreDíaz Gámez (1397-1450), narra la historia caballeresca de su señor don PedroNiño: hay en él curiosas anotaciones de la vida marítima y rural de la época yobservaciones psicológicas muy acertadas. Con pretensiones de libro decaballería de base histórica escribió hacia el 1443 Pedro del Corral su Crónicasarracina —o del rey don Rodrigo con la destrucción de España—, obra muypopular de donde proceden los romances más antiguos relativos al personaje.
De los libros de viajes, los más interesantes son la Vida del gran Tamerlán,donde Ruy González de Clavijo (muerto en 1412) refiere su viaje a Persia comoembajador de Enrique III; y las Andanzas e viajes de Pero Tafur por diversaspartes del mundo, relato de una expedición —desde España a Jerusalén y Egipto,pasando por Italia— que llevó a cabo el personaje cordobés ente 1435 y 1439.
3. La narrativa medieval
a) La prosa didáctica
Determinadas por la ideología medieval, no es de extrañar que las primerasproducciones castellanas en prosa tengan un propósito moral determinado. A élcorresponden las primeras obras, carentes de valor literario pero valiosas encuanto adelanto de las posteriores, las cuales no sólo se revestirán literariamente,sino que llegarán a ser de gran riqueza expresiva, gracias a la decisiva influenciaárabe y judía.
I. EL SIGLO XIII. Entre las obras ya válidas literariamente se encuentra enprimer lugar el Calila e Dimna; traducción al castellano de la época deFernando III, probablemente de hacia el 1251, no deja por su estilo de tener una

orientación moral —la enseñanza en el camino del bien y el mal— reconocidaen el prólogo de la obra. Es una colección de fábulas recogidas por Barzuyeh,médico del rey Cosroes I de Persia, posteriormente vertidas —sobre el 750— alárabe por Abdala ibn-Almocafa. El título lo ha dado el primer cuento tomado delPanchatantra, el más largo e interesante, que refiere las aventuras de los loboshermanos Calila y Dimna. Casi todas las fábulas están puestas en boca deanimales, pero algunas ofrecen protagonistas humanos, y pueden serconsideradas verdaderos cuentos.
Abundan en el Calila e Dimna fábulas interesantes que habrían de pasar a latradición no sólo española, sino también europea; muy difundidas son las de «laniña que se tornó rata», los «mures» (ratones) que comían hierro, la «gulpeja y elatambor», y —especialmente— la del «religioso que vertió la miel y lamanteca», asunto que en el siglo XVIII pasó a La Fontaine en su «Cuento de lalechera».
Junto al Calila penetró en nuestra literatura el Sendebar indio, llamado encastellano Libro de los engannos et los asayamientos de las mujeres, traducidodel árabe al castellano por orden de don Fadrique, hermano del rey, en 1253.Perdidos los textos persa, siríaco y árabe, queda el castellano como representantecasi único de la forma más pura y antigua de este célebre libro. En la primitivaforma hispanoarábiga queda reducido a 26 cuentos enlazados entre sí por unrecurso análogo al de las Mil y una noches. Los asuntos son graves y doctrinales,pero —desde la concepción cristianizada, que no oriental— extraordinariamenteligeros, pese a todo sin procacidad alguna, sino refinados y artísticos.
Los Castigos de Sancho IV, obra de carácter devoto, fue compuesta duranteel reinado del monarca, aunque se ignora si por él mismo o por un clérigo a sumandato. Los «castigos» (actualmente, «consejos») se llevan a cabo por mediode «enxiemplos» entresacados de diversas fuentes, algunos muy retomadosdurante toda la Edad Media; se trata, en definitiva, de una obra de caráctercortesano que fue abundante en otras sociedades y culturas: dedicada y pensadapara su hijo, se inserta dentro de la tradición de «herencia ética» de un rey a susucesor.
II. ENRIQUE DE VILLENA. Enrique de Aragón (1384-1434), llamado marquésde Villena por ser constante su aspiración al título que nunca consiguió, es elescritor más pintoresco y uno de los más doctos de su época. Aficionado a lasciencias ocultas, tuvo fama de mago y brujo, lo que le consigue una leyenda que

ha entrado en la literatura posterior.De entre su obra, lo más destacado son Los doce trabajos de Hércules,
redactados primero en catalán y más tarde vertidos al castellano; se trata de unaversión moral del suceso mitológico griego, considerando alegóricamente cadauno de dichos trabajos. Destacan además su Arte cisoria, manual del usocorrecto del cuchillo con interesantes noticias; y el Libro de aojamiento ofascinología, tratado que procura la curación del mal de ojo.
No debe olvidarse la faceta de Villena como traductor: es el primero enllevar la Eneida a una lengua vulgar, y su traducción al castellano de la DivinaComedia de Dante —la primera en nuestra lengua— fue la base para intentosposteriores.
III. EL ARCIPRESTE DE TALAVERA. Alfonso Martínez de Toledo (1398-1470?),más conocido por el cargo que desempeñó como Arcipreste de Talavera, es autorde una obra que debió de gozar de éxito y que dejó sin título, pero que desde susprimeras ediciones fue denominada Corbacho o Reprobación del amormundano: se trata de la sátira más mordaz escrita en castellano contra lasmujeres y un espléndido documento para el conocimiento de la vida cotidiana dela época. Enlazado con una tradición de literatura misógina muy frecuente en laEdad Media, el Corbacho es una de las más representativas en toda Europa.
Estructurada en cuatro partes —pecados que acarrea el «loco amor»; contralas «malas mujeres»; los temperamentos masculinos y el amor; y una exposiciónde la idea del libre albedrío—, en la obra se funden estilos diferenciados basadosen el dominio de registros idiomáticos diversos: por un lado, una prosa eleganteno exenta de latinismos; por otro, una prosa populista que recurre a alusiones,refranes y construcciones vulgares, y en la que consigue sus mejores logros porlo que se refiere a la asimilación de la lengua literaria a la popular peroexpresivamente artística.
b) Don Juan Manuel y el cuento
El infante don Juan Manuel (1282-1348), hijo del infante don Manuel ysobrino del rey Alfonso X, es el prosista más notable del siglo XIV e,indudablemente, el primer artista castellano con conciencia de tal: orgullososiempre de su producción, esta conciencia de escritor —y para la posteridad, lo

que le llevó a depositar sus manuscritos en Peñafiel— determina una cuidadaelaboración y corrección continua. Su obra, correcta en todo momento yproducto de un atento análisis de sus valores, abandona en cierta medida laintención didáctica —lo que no evita su enraizamiento en los esquemascristianizados medievales— para hacerse más personal.
El Libro de Patronio —más conocido como el Conde Lucanor— es su mejorobra, y supone la plena adaptación del cuento en Castilla a esquemas propios yhasta cierto punto originales, trece años antes de que Boccaccio «fijara» elgénero en Occidente con su Decamerón. Dividido en cinco partes, su interésradica en la primera de ellas, donde se desarrollan en tono conversacional losejemplos que el consejero Patronio da a su señor, el Conde Lucanor; así,mediante esta ejemplificación basada en el cuento, el servidor invita al noble asacar sus propias conclusiones con respecto a determinados problemasplanteados. De entre las narraciones insertas destacan la del «mancebo que casócon una mujer muy fuerte et muy brava» —cuyo asunto tomará La fierecilladomada de Shakespeare—; la de «Doña Truhana» —precedente del «Cuento dela lechera»—; o la de «los burladores que fizieron el paño».
La estructura es siempre idéntica: el relato se localiza entre la petición deconsejo y la moraleja final; las conclusiones morales a deducir son claras y, encualquier caso —y esto lo aleja en cierta medida del moralismo de la primeraEdad Media—, de tipo práctico. Los cuentos quedan por tanto enmarcados enotra trama principal y se consigue, pese a la diversidad, cierta unidad en elconjunto de la obra, gracias también al estilo, sobrio y sencillo en todo momento.Las fuentes a las que recurre son varias, pero destacan de forma especial lasfábulas orientales y las procedentes de la tradición y la leyenda española.
c) La novela de caballería
Síntoma claro de la transformación socioideológica que se produce entre lossiglos XIV y XV es la irrupción de nuevos géneros que si ya desde su forma, laprosa, nos están acercando a nuevas concepciones literarias, reproducen unasnuevas condiciones de vida mucho más refinadas y triunfantes, en primer lugar,en los círculos cortesanos. Y síntoma de ello —repetimos— serán —aunque noexclusivamente— las novelas de caballería, género de evasión de una sociedadnoble que se estaba descomponiendo y que en la misma escritura —idealizada e

intemporal— de la «caballería» así lo demostraba.
I. LAS NARRACIONES CABALLERESCAS. Habremos de entender por talesaquellos relatos que, sin inscribirse aún en el género de la novela de caballería,vienen a ser su precedente al tomar el asunto caballeresco como base de relatosvariados.
La primera de ellas sería la Historia Troyana de hacia el 1270: se trata deuna traducción en prosa del Roman de Troya francés, y recoge el elementofabuloso y sentimental propio del género cortesano que más tarde habrá deintroducirse en España plenamente.
Más importante es La Gran Conquista de Ultramar, vasta compilación«histórica» relativa a las Cruzadas, traducida en tiempos de Sancho IV. Deextensión considerable —más de 1100 capítulos— narra las hazañas deGodofredo de Bouillon, la conquista de Jerusalén, la creación de las órdenes delTemple y los Hospitalarios, y las expediciones de los cruzados a Egipto, Túnez yTrípoli. Más que por su valor histórico, es interesante por la intercalación deleyendas como las de Baldovin y la Sierpe, la de Haspin de Bourges y losladrones, la de Maynete y —para explicar la genealogía de Godofredo deBouillon— la del Caballero del Cisne, quizá la mejor y más bella de todas ellas.La base de esta obra es el Eracles de Gautier d’Arras (citado ya en el Epígrafe 3del Capítulo 10), a su vez versión francesa de la Historia rerum in partibustransmarinis gestarum de Guillermo de Tiro (véase, en el Capítulo 2, el Epígrafe4.a.I.); contiene, además, fragmentos de otros poemas franceses relativos a lasCruzadas, como la Chanson de Jérusalem y la Cansó d’Antioquía, refundiciónde un texto provenzal.
II. EL «LIBRO DEL CABALLERO CIFAR». El más antiguo de los libros decaballería castellanos debió componerse a principios del siglo XIV, y en él secombinan elementos hagiográficos, didácticos y estrictamente caballerescos: detono realista e incluso severamente moralista, la influencia francesa no debió depesar en él considerablemente. Como será propio en todas las obras del género,en el Libro del caballero Cifar encontraremos, enmarcadas en las aventuras —naufragios, viajes, piraterías, etc.— del protagonista y su hijo, leyendaspopulares —como la de origen griego de San Eustaquio o Plácido— yrecomendaciones morales —aquí, en forma de «castigos y documentos» del reyMentón a sus hijos—.

III. EL «AMADÍS DE GAULA». El más importante de los libros de caballeríacastellanos, Amadís de Gaula, se publicó en Zaragoza en 1508; la referencia a larevisión de los tres primeros libros y la adición de un cuarto por Garci Rodríguezde Montalvo señala a las claras que debió existir, cuando menos, una ediciónanterior, incluso de principios del siglo XV —lo que la acercaría en gran maneraa El caballero Cifar—, edición de la que se conservan algunos fragmentos.
De argumento complicado, la obra narra las hazañas de Amadís, hijo del reyPerión de Gaula; enamorado de Oriana, realiza todas sus acciones por su puroamor hacia ella, con la que finalmente se casa: gigantes, monstruos,encantadores, penitencias e innúmeras pruebas —incluso el rechazo de Oriana—deberá superar el héroe en busca del ideal amado.
Alejado del enrevesamiento estilístico generalizado de la novela decaballería —y especialmente la posterior—, resulta en general más realista —dentro de lo que cabe esperar— que los «romans» franceses de los que proviene,logrando enlazar con mayor verosimilitud los distintos episodios que lo integransin abandonar completamente el moralismo —cada vez más relativo— quecaracteriza en cierto modo el medievalismo castellano. Su éxito fue indudable ysu traducción se llevó a muchas lenguas en cuyas literaturas influyópoderosamente; de igual modo, en España determinó toda una sucesión derelatos desde el quinto libro de Las sergas de Espladián, referentes al hijo deAmadís, hasta un decimotercero que lo mata pese a haber sido ya resucitado conanterioridad.
d) La novela sentimental
Presupuestos socioideológicos similares a los que determinaron la apariciónde la novela de caballería se pueden apuntar para la producción de una novelasentimental a finales de la Edad Media: si el tema amoroso aparece justamentecuando ésta toca a su fin, en medio de una sociedad más refinada, se debe alhecho de pertenecer esta «sentimentalidad» a esferas íntimas no planteadas hastael surgimiento de una conciencia de la individualidad. Así, no es de extrañar quela aparición de ambos géneros —novela sentimental y novela de caballería—esté conectada, enmarcándose ya el tema amoroso en los libros de caballería ylocalizándose el elemento caballeresco en la novela sentimental.

I. «SIERVO LIBRE DE AMOR». Juan Rodríguez de Padrón es el autor de la másantigua novela amorosa castellana, el Siervo libre de amor; natural de Galicia yadscrito a la escuela trovadoresca como el último de sus representantes, sunovela no puede escapar de cierto lirismo contagiado de su producción de «amorcortés» poetizado mediante la teoría provenzal. Llena de recuerdos de su tierranatal, narra la historia de sus desventurados amores en la corte de Castilla.
II. «CÁRCEL DE AMOR». La principal obra del género es la Cárcel de amor(1492), del bachiller de origen judío Diego de San Pedro. Se trata de uno de loslibros más leídos de la época, en el que se funden elementos de variasprocedencias —predominando la narración íntima y psicológicamentecaracterizadora de Boccaccio—. Breviario del amor cortesano, su éxito se alargóhasta el Renacimiento, y en él hay que considerar su redacciónpredominantemente epistolar —que lo hacía más directo y útil— y la efectividadde un lenguaje que, sin llegar a la afectación, resultaba elegante y perfectamenteadecuado a la expresión del idealizado amor cortesano.
III. OTRAS NOVELAS. Habría aún que citar la anónima Cuestión de amor,novela de clave desarrollada en el ambiente de la Nápoles contemporánea; lacuestión amorosa imita al Filocolo de Boccaccio, e interesa ante todo por suaplicación al galanteo italiano, modelo de la época. De Juan de Flores es laHistoria de Grisel y Mirabella, narración de los amores y la muerte de ambos yla del poeta misógino Torrellas, martirizado por las mujeres.


4Teatro español del Siglo de Oro
1. E l drama español en el siglo X V I I
a) Condiciones del teatro clásico español
La literatura española del Siglo de Oro encontró la representación másgenuina de su carácter en el género dramático, especialmente por cuantoque éste se configuró, sin duda alguna, como la más «nacional» de lasproducciones literarias que conoció la España moderna. Existieron, escierto, otras producciones que gozaron de gran favor de público y, por ello,de una gran difusión; pero ninguna alcanzaría, por lo directo e inmediato, larelevancia adquirida por la «comedia» —según la denominacióncontemporánea— del Siglo de Oro.
La consagración del género y su conversión en espectáculo nacionaldeterminó la aparición de nuevos modos de representación escénica; de losentarimados instalados en las plazas debió de pasarse a la aclimatación delocales apropiados: ya a finales del siglo X VI, el fondo de los patios devecinos —«corrales»— hacía de escenario, mientras que sus tres ladosrestantes servían de galería reservada a los más pudientes; en el patiopropiamente dicho se acomodaban los restantes espectadores. Pocodespués se construyeron —y comercializaron— locales estrictamentedestinados a la representación teatral; conservaron idéntica estructura, perocubrieron el escenario y una galería con sendos tejados, a la vez que untoldo permitía techar el «corral» entero. La representación tenía lugar por latarde y solía durar —con los correspondientes entremeses y bailes— entredos y tres horas. El desarrollo definitivo del género a partir de 1600 coincidecon el fin, por orden de Felipe III, de la prohibición de montar espectáculosteatrales que pesaba desde 1582; permite el establecimiento de ocho

compañías en 1603, y en 1612 son ya doce las que funcionan en Madrid.Los medios, sin embargo, eran escasos, y paupérrima la tramoya: enescena se colocaba algún objeto alusivo al lugar de la acción,incorporándose más tarde en el fondo del escenario un lienzo pintado quediera forma al lugar (en caso de representación en los recintos de palacio, latramoya se complicaba extraordinariamente dando lugar a efectos aun hoysorprendentes).
Aunque países como Inglaterra habían conocido ya su teatro «clásico» yotros lo estaban produciendo por estos mismos años —Francia, en concreto—, sorprende en la configuración del drama clásico español su directadependencia del pueblo —masa popular y nación— en el que surge. Alhablar del teatro de Lope ya hicimos referencia a este carácter nacional ypopular; habremos de repetir aquí que tal caracterización es común algénero durante todo el siglo X VII: se trata, en definitiva, de un teatro que,además de ser claro síntoma de la sociedad —toda la sociedad— españoladel momento, justifica su propia época al idealizarla sobre las tablas.
b) Drama y « comedia»
Por esta razón, asombra en el teatro español del Siglo de Oro supluralidad y diversidad: cualquier aspecto de la vida material nacional,cualquier elaboración sobre temas ya consagrados, cualquier repeticiónsobre dramas anteriores —recurso frecuente en el drama del X VII—… ; todoello, insistimos, le sirve al autor para ofrecer una visión dramática de la vidaespañola. Porque, a fin de cuentas, el teatro clásico español es unainterpretación, netamente barroca y tradicionalmente hispánica, de laexistencia misma, apóyese ésta donde se apoye para su elaboraciónliteraria. En tal interpretación el tiempo de la historia queda continuamenteinvadido por el presente desde el cual se sitúa el autor en el drama; estainvasión no afecta a la verosimilitud, pues el pasado —imaginario o real—,sólo era entendido desde la circunstancia concreta del público presente.
Acaso tal «permisividad» en la verosimilitud pueda explicar la falta deinsistencia del drama clásico español sobre las que vienen considerándose«reglas» dramáticas: al servicio de un pueblo concreto en un momentohistórico determinado, el teatro del Siglo de Oro sólo respeta la unidad deacción, y ésta en tanto que resulta esencialmente connatural al drama;llamado a absorber la atención de un público dispar, parece lógico que eldramaturgo español centrase toda su atención justamente en el desarrollo

de la acción. De tal modo, el público entendía que el escenario era unaconvención más dentro del «juego dramático», al cuál podía exigirledinamismo y verosimilitud, pero nunca realismo: el teatro nacional españolacaso sea el más natural de todos los europeos, especialmente porque elautor satisfacía la inclinación natural del público, pero nunca la normativa.Esta libertad en la producción posibilita la continua yuxtaposición degéneros dramáticos; no encontraremos en el teatro del Siglo de Oro españoltragedias o comedias en estado «puro», sino obras donde ambos génerosse interfieren constantemente como resultado de un entendimiento«natural» de la realidad: la realidad no es «trágica» ni «cómica», sinoproducto de ambas, una aparente contradicción —al estilo barroco— que elser humano intenta asimilar en su propio existir. Como afirma Lope, la«comedia»
…retrata nuestras costumbres,o livianas o severas,mezclando burlas y veras,donaires y pesadumbres…
Por su misma naturalidad, el cauce idóneo para la expresión dramáticaera el verso; no se olvide, en este sentido, que las producciones máspopulares y tradicionales de la literatura española del siglo X VII pasaban,necesariamente, por la forma poética. Además, el verso se adecuaba mejorque la prosa a las diversas situaciones y personajes, ya mediante el realce,ya mediante la caracterización. No se trata, por tanto, de un simple moldede expresión, sino de un modo natural —en el siglo X VII— de presentaciónde la realidad.
c) Personajes y sociedad
De ello puede deducirse la evidente limitación a la que el teatro españolse veía sometido en la creación de caracteres dramáticos: en prácticamenteningún caso nos ofrece el género ejemplos de profundización psicológica; lomás que llegó a conseguir, en este sentido, fue la creación de algúnarquetipo de rasgos universales, de posterior alcance mítico pero no por ellomenos tipificado.
El teatro nacional español no ahonda en los caracteres, demasiadosuperficiales y constreñidos por el dinamismo que el espectáculo imponía.Son los suyos tipos literarios que, por regla general, encontramos ya en la

tradición dramática, significativamente reforzados durante el siglo X VII comosímbolos de fuerzas sociales: el galán y la dama (quienes representan laidealización del amor, con lo que conlleva en su época de sentimiento delhonor); el gracioso (que contrapone a la de su señor una visiónrelajadamente materialista de la existencia humana); el poderoso(destructor, en su injusto abuso de poder, de la armonía reinante entre galány dama); el caballero (personificación del código del honor de raigambremedieval, principio de autoridad inexcusable más inmediato); y, por fin, porencima de todos ellos, el rey (fundamento mismo de la justicia y la armoníasocial, y enfrentado por ello al poderoso en su —por regla general— rectouso del poder).
Todos estos personajes entran en conflicto dramático través de lacategoría del honor, motor indiscutible de la acción; el honor se configura enel siglo X VII como un valor absoluto de generalizada validez para toda lasociedad española; es principio de conducta no sólo individual, sino tambiénsocial. En última instancia, el honor da sentido al orden social, la jerarquía ya la vida, entendida ésta individual o colectivamente; la opinión ajena seestablece como ley absoluta, entrando así la conducta en un complejo juegode relaciones en el que se incluye como «propiedad» a la familia —esto es,a la mujer y los hijos—, de cuyo comportamiento habrá de responder la«autoridad» inmediata en el plano social, el cabeza de familia quedesempeña la función de esposo y padre. Como valor absoluto, fundamentode la vida social, el honor se rige por medio de unas leyes a cuya razóndebe someterse cualquier otro impulso: de la misma manera que la razón,conformadora de las leyes, tiende a la perfección y al bien, así el sometido alas leyes del honor debe hacer prevalecer esta razón sobre otros principiossujetos a la pasión. Por ello, como podrá observarse, en el drama españolno hay verdaderas pasiones, y sí sentimientos racionalizados, a los cualesse subordina la ética (incluso la católica) en función de una rígidajerarquización «moral».
2. Los discípulos de Lope
Una presentación del teatro español del Siglo de Oro resulta casiimpensable sin su obligada referencia a la producción dramática de Lope deVega, el gran creador del drama nacional. Sin embargo, advertiremos antesque, dada la proliferación de autores dramáticos y piezas teatrales, así

El lindo don Diego nos ofrece una de las primeras dramatizaciones deltema de la conveniencia del amor en el matrimonio: la protagonista esobligada a casarse con el «lindo» don Diego, mientras que ella ama a donJuan, que no es aceptado como pretendiente por su padre. De este modo,el conflicto alcanza relevancia, además de social, individual: el dramaresponde a una incipiente sentimentalidad burguesa, al mismo tiempo quecritica principios de autoridad hasta ahora inamovibles. De forma similar, enEl desdén con el desdén se nos ofrecen tipos en todo distintos a los fijadospor la comedia clásica española: la protagonista es una intelectual querechaza el amor, mientras que el galán se presenta como refinadamenteeducado y correcto; tales virtudes «masculinas» —en todo distintas a lasestablecidas por medio del «honor» en el X VII— vencerán finalmente laresistencia de la mujer no sólo al amor, sino al mismo comportamiento«femenino».
4. E l teatro de C alderó n
a) Vida y obra de Calderón
Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600, y toda su vida sedesarrolló en la corte, donde su padre ejercía como escribano; allí realizósus primeros estudios, pasando más tarde a las Universidades de Alcalá ySalamanca; pero abandonó en 1620 la carrera eclesiástica para dedicarse ala vida literaria, por estos años especialmente vigorosa. Su contacto con lavida cortesana nunca se vio debilitado —estuvo al servicio de diferentesnobles—, y fue uno de los más considerados autores dramáticos en losfestivales del Palacio del Buen Retiro; su condición de cortesano lo llevó aItalia y a Flandes, donde participó —como en España— en diferentesbatallas.
Por fin —y tras cierta relación amorosa de la que nacería un hijo muertopoco más tarde— se ordenó sacerdote en 1651, viviendo durante algunosaños en Toledo, donde siguió componiendo piezas teatrales pese a laoposición de ciertos sectores religiosos. Se le nombró posteriormentecapellán real y nuevamente trasladó su residencia a la corte, desde la cualse dedicó, por encargo de la villa de Madrid, a la composición de sus autossacramentales. Calderón murió en su ciudad natal en 1681.

El teatro calderoniano ha sido enfrentado, más o menossistemáticamente, al de Lope, haciéndose de cada uno de los dramaturgosrepresentante máximo de un estilo casi radicalmente distinto; efectivamente,aunque hasta este momento hemos considerado la producción dramáticadel Siglo de Oro español a la luz del magisterio —más o menos directo— deLope, no podemos decir menos de la obra calderoniana. Muchos aspectosseparan a Calderón de Lope, pero tampoco se puede dudar que aquélaprendió los modos dramáticos en la representación de la obra lopiana; unoy otro son los más significativos autores del género dramático nacional, y sisus obras resultan efectivamente diferentes, se debe al hecho tanto de sudiversidad de caracteres como de su misma cronología. No en baldepodríamos decir de Calderón que es el más barroco de los dramaturgoshispanos del siglo X VII, concretamente por los materiales de los que disponepara su producción; pero también por la forma dialéctica con que reviste suteatro. Por estas mismas razones, Calderón resulta, en profundidad, muchomás moderno y universal que Lope, demasiado constreñido por sucircunstancia concreta.
La producción dramática de Calderón presenta una riqueza y variedadrealmente sorprendentes; múltiples y variados son los asuntos a los queciñe su obra, al igual que diversos son los temas, las fuentes, los tonos y,por fin, los géneros por él tratados. Pero todas ellas son notas propias delteatro español del siglo X VII; y Calderón, no hace falta decirlo, constituyeuna de las cimas del drama clásico: su producción —que antes hemosafirmado enlazada a la de Lope— significa la formulación definitiva delgénero. Esto es, Calderón resume en su obra lo que el teatro español habíapodido dar de sí en el siglo X VII; asimila todo lo que la tradición le ofrece, lorevaloriza y le da un nuevo significado, en gran medida mucho másmoderno que el de contemporáneos anteriores.
Los temas de la obra de Calderón serán en casi todo idénticos a los yatrazados para el teatro del Siglo de Oro; sin embargo, su quehacerdramático estará definido por la forma en que se enfrenta a ellos, por laoriginalidad que —a la larga— representa para nuestro drama nacional suaplicación a temas, asuntos, fuentes, etc., con un sentido —si no nuevo—totalmente renovado.
b) U na dramaturgia del honor

I. CALDERÓ N Y EL TEMA DEL HONOR. No resulta gratuito que, a la hora decalificar el pretendido sentimiento español del honor, se hable de un «honorcalderoniano»; porque, aunque el tema había sido propio de prácticamentetodo drama español del siglo X VII (Epígrafe 1 de este Capítulo), es en laobra de Calderón donde el «honor» encuentra su mejor exposición,teorización y escenificación.
El principal mérito de Calderón en su tratamiento del tema del honorradica en su profundización sobre su problemática; como ya hemosconsiderado anteriormente, en la puesta en funcionamiento del «honor» seentrecruzaban niveles distintos, en una complejidad no siempre aclarada enel drama anterior a Calderón: sentimientos —amor, pasión, celos—,convenciones sociales, consideraciones morales, aspectos jurídicos, etc. Enel teatro de Calderón, todos estos niveles se interrelacionan y confluyeninsistentemente sobre los protagonistas, quienes, al ser más conscientes dela complejidad del problema, ganan ellos mismos en complejidad yverosimilitud. En conjunto, Calderón pone de relieve lo que de impositivotiene el concepto del «honor», lo que encierra de negación de la libertadhumana —individual y social— y, por tanto, sus connotaciones negativascomo modo de relación artificial y radicalmente falso.
Gracias a la obra de Calderón, el drama del honor no sólo se haceportavoz de una sociedad —la española del siglo X VII—, sino que tambiénse comporta como síntoma de una clara transformación de lospresupuestos socio-ideológicos que la rigen. Es decir, al mismo tiempo quetoma como motor dramático el honor, Calderón se pregunta por su validez;igualmente, al centrar la problemática en esferas individuales, nos estáindicando la traslación del centro de interés literario hacia el «intimismo»que desarrollará la literatura del siglo X VIII. En este sentido, el protagonistacalderoniano es un personaje esencialmente razonador; su conciencia serebela contra una norma social que le repele, y si finalmente cede a ella, lohace como víctima indefensa de una lógica absoluta que, monstruosa pornaturaleza, subordina el bien común al particular.
II. DRAMAS DE HONOR. Como drama de honor se podría calificar Ladevoción de la Cruz, obra entreverada de elementos religiosos y quizá laque presenta el planteamiento más terrible del tema. Curcio, padre delprotagonista, ha matado a su esposa al tener sospechas de su infidelidad;tal crimen supondrá la definitiva separación de la familia, entre cuyosmiembros se cuenta Eusebio, bandolero y criminal. É ste conoce a Julia, suhermana gemela, y entre ellos surge una pasión insatisfecha a causa del

reconocimiento, por parte de ambos, de la cruz grabada en sus pechos.Intentando reparar la deshonra familiar, Lisardo —el otro hermanodesconocido— desafía a Eusebio, pero éste lo mata en el duelo. Saleentonces Curcio en busca de los amantes, clamando venganza por ladeshonra y por la muerte de su hijo; al descubrirlos, mata a Eusebio justocuando acaba de reconocerlo. Agonizante, el joven se arrepiente de sumodo de vida; y antes de que Curcio pueda herirla siquiera, se produce laasunción de Julia al cielo. Queda solo en escena Curcio, el culpable delclima de horror que ha encontrado su desgracia por confiar en la leyhumana.
En una línea más convencional dentro de la originalidad construyeCalderón sus restantes dramas de honor, entre los que destacan, comoobras más conocidas, A secreto agravio, secreta venganza y El médico desu honra. En la primera de, ellas, don Lope de Almeida mata a su mujer porsimples sospechas de infidelidad, pues en realidad la esposa —impulsada,es cierto, por la normativa social— ha rechazado a su amante; su mutuodesconocimiento —empujados a un matrimonio no deseado— los hallevado al recelo. Don Lope comete el asesinato contradiciendo su propiaconciencia, sin que de nada valgan sus razonamientos y su consideraciónde la venganza como irracional: el deber social, la opinión ajena y elsistema imperante de comportamiento moral, lo empujan al horrendo crimen(no sólo mata a su esposa, sino que, con el cadáver en el interior, incendiasu propia casa). En El médico de su honra —construida sobre una obra deLope con idéntico título y asunto— doña Mencía se ve obligada por supadre a contraer matrimonio con don Gutierre Alfonso, en lugar de con suamado don Enrique: por parte de ambos, dudas, dobles sentidos atribuidosarbitrariamente, malentendidos y, ante todo, desamor. El final es la muertesangrienta de doña Mencía —horrorosa en su premeditación: desangradapor un médico al cual se le hace creer que está enferma—, sancionada porel beneplácito del rey, quien, delante todavía del cadáver, otorga la mano deotra mujer a don Gutierre, animándole a repetir la venganza si ello fuesenecesario.
En Calderón es corriente la consideración del amor como una fuerzairracional; en las dos obras anteriormente reseñadas, no existe —conscientemente— un verdadero conflicto de honor, sino amoroso: ambasmujeres, más que por motivos de honra, son sacrificadas en aras de loscelos. En este sentido, la dramatización de la pasión amorosa como fuerzairracional y destructora, resulta magistral en una pieza que adquierecaracteres trágicos, El mayor monstruo, los celos (también conocida bajo el

título de El mayor monstruo del mundo). En ella se presenta la desorbitadapasión de Herodes por Mariene, su esposa, para la cual cualquier distincióny honor le parecen pocos; según se le anuncia a Herodes, un sermonstruoso dará muerte a Mariene con el puñal que él mismo lleva al cinto.El destino se cumplirá por medio de intrincados caminos favorecidos por loscelos de Herodes: llegado a manos del César Octaviano un retrato deMariene, cuya identidad desconoce, se enamora de ella; a partir de esemomento, unos terribles celos se apoderan de Herodes; en una accióncontinuamente complicada, todo acaba en la alcoba de Mariene. Allí hallegado el César pensando que la vida de la mujer peligra; Herodes acude alruido y, creyendo matar a Octaviano, apuñala a su esposa.
III. «EL ALCALDE DE Z ALAMEA». Nuevamente sobre una pieza de Lopeconstruye Calderón una de sus obras maestras, El alcalde de Z alamea; enella, el tema del honor pasa a desarrollarse desde planteamientos distintosde los hasta aquí considerados y cercanos, en apariencia, a los sostenidospor Lope. Calderón ofrece cierta profundización en el tema del honor quepodría resumirse en los conocidos versos donde se afirma que «… el honor /es patrimonio del alma / y el alma es sólo de Dios»; pero sólo en ciertamedida se lleva a la práctica esta aparente traslación del concepto delhonor desde esferas sociales a otras estrictamente individuales, pues, comose ha dicho, El alcalde de Z alamea no puede desprenderse de cierto«lopismo» en su consideración del «honor»: el alcalde Pedro Crespo es unvillano rico que contempla cómo las tropas que se alojan en su puebloturban la paz de las gentes y cómo su propia hija Isabel es violada por elcapitán don Álvaro de Ataide. Su honra ha sido pisoteada y, como alcaldedel pueblo, juzga y condena a muerte al militar; la justicia por él ejercida essancionada por el rey Felipe II, que llega al lugar inesperadamente.
El asunto no presentaba ninguna novedad respecto al de la obralopiana, habiéndose recurrido a él en multitud de ocasiones; se sabe inclusode la utilización tradicional de la figura del alcalde —con pocas variantes—en otras obras del siglo X VII español. Pedro Crespo, al arrostrar lasconsecuencias de la reivindicación de su dignidad, queda ennoblecido porsu comportamiento (aunque no socialmente), tema propio de otras muchaspiezas del teatro del Siglo de Oro. En este caso, sin embargo, elprotagonista comprende que la reparación de su dignidad personal conllevala de todo el pueblo, la de la colectividad cuya función rectora él mismoasume; desde lo particular e individual, Calderón nos lleva a lo general ysocial: cuando Pedro Crespo actúa como padre, lo hace también como juez;

indudablemente, su actuación es justa —y moralmente lícita—, pero desdeel punto de vista legal puede dejar mucho que desear. La sanción por partedel rey de su acción —para la que se ha servido de su poder derepresentación civil—, significa su ratificación como legal, aunque tambiéncomo excepcional, al confluir en ella venganza y justicia.
Calderón carga significativamente las tintas negativas sobre eltransgresor de la norma social, el capitán don Álvaro de Ataide, personaje«indigno» contrapuesto al honrado villano Pedro Crespo; la victoria —moraly legal— de éste, supone la aceptación de un orden en el que la honra esvalor absoluto. El rechazo del villano a ser honrado —ascendiéndolo a lahidalguía, como el rey le propone— implica el retorno del concepto delhonor a esferas íntimas, pues Pedro Crespo será «honrado» pese a no serhidalgo. En tal proceso de dignificación, el alcalde —función a la cualsubordina la de padre— se encuentra con la soledad: su hijo Juan se alistacomo soldado (precisamente por ascender en la escala social, al contrarioque su padre), mientras que Isabel, deshonrada, debe recluirse en unconvento.
c) Dramas religiosos
Una de las constantes de la producción calderoniana es su interés por latemática religiosa, recogida ésta bajo diversas formas dramáticas —entreellas descuella el auto sacramental (Epígrafe 5.a.), cuyos mejores ejemplosnos los ofrece Calderón—.
A Calderón le sirven prácticamente toda clase de asuntos para laelaboración de sus dramas religiosos, recurriendo frecuentemente a temastradicionales que elabora según técnicas populares; entremezcla loreligioso, lo real y lo sobrenatural, y presenta ocasionalmente una complejatramoya muy del gusto del público de la época. En este tipo de dramasreligiosos de corte más popular, Calderón deja de lado la simbología y laprofundización teológica, confiando la fuerza de la pieza al efectismoescénico: esqueletos, fantasmas, apariciones, milagros, etc., son llevados alas tablas en piezas como El purgatorio de San Patricio, El San José de lasmujeres o la ya citada La devoción de la Cruz.
Una de las más ingenuas y tradicionales obras religiosas de Calderón, ytambién de las más conocidas, es El mágico prodigioso; en ella, el amorhumano sirve como instrumento de trascendentalización y de salvacióncristiana: se trata de una fuerza positiva y, sobre todo, racional, verdadera y

libremente asumida. El diablo aparece —en una línea tradicional— comotentador, como un tercero en discordia que sirve finalmente a los planesdivinos: intenta confundir a Cipriano, joven estudiante pagano en busca dela verdad, y tentar a Justina, también pagana pero virtuosa y casta. Paraello, pone a Justina ante Cipriano, y su deseo de poseerla le empuja afirmar un pacto con el diablo (episodio éste tomado o bien de Mira deAmescua, o bien directamente de una fuente popular común); pero lapasión amorosa no enturbia el ansia de verdad del joven: tras recurrirCipriano a la magia y gozar sólo de una apariencia de mujer, comprendeque la verdad está en un amor verdadero, fuente de una vida cargada desentido. Los dos jóvenes reconocerán en el cristianismo la doctrina del amorvital, enraizado en el mundo y a la vez trascendente; ambos morirán, juntos,como mártires de la fe que profesan.
Un buen número de los dramas religiosos calderonianos presenta unfondo histórico documentado, ya sea estrictamente nacional o bien tomadode la Biblia, fuente usual de argumentos para estas piezas. Destacan entreellas El príncipe constante, sobre un episodio de la toma de Ceuta por losmoros (la libre aceptación por parte de don Fernando, en humildad cristiana,de su condición de esclavo, convencido de la entera pertenencia de su vidaa Dios). Y , más cultamente elaborada, Los cabellos de Absalón, basada enla rebelión de Absalón, hijo del rey David, contra su propio padre; enrealidad, el asunto responde a la temática de la culpa —pecado— y suexpiación: David, que ha ofendido a Dios, será por ello maldito, y su propiadescendencia será instrumento de la maldición divina. El ambicioso Absalóndará muerte a su hermanastro Amón, a su vez violador de Tamar, hermanade sangre de Absalón; en medio de este clima, David perdona todas lasofensas, al igual que Dios ha perdonado las suyas propias. Pero el fin últimodel comportamiento de Absalón es conseguir el trono: David debe escaparde su hijo, aceptando su destino desde la humillación a la que se sometepor Dios. Cuando también Absalón muera y David recupere el trono, lamaldición se habrá consumado; desde su derrota, David ha sabido venceral vencerse a sí mismo, al aceptar la voluntad divina y asumirla como suyapropia.
d) Otras obras
I. COMEDIAS DE ENREDO. No deben olvidarse en la producción calderonianalas obras cómicas, pues algunas de ellas nos ofrecen inigualables ejemplos

de la construcción de intrigas en el teatro español barroco. Conocedor delos recursos cómicos consagrados, y en una vía estrictamente tradicional,Calderón llevó la comedia de enredo a su forma más compleja y a la vezequilibrada. Aunque se trata de un género convencional, destaca en él porel minucioso estudio de la estructura, volcada —como el público exigía—sobre el inesperado desenlace de final feliz. Entre estas obras de purojuego dramático —algunas de ellas muy representadas hoy día—sobresalen Casa con dos puertas, mala es de guardar y La dama duende,por citar dos de las más conocidas.
II. DRAMAS MITOLÓ GICOS. Aunque con poco valor en nuestros días, habríaque destacar a Calderón como el mejor exponente del drama mitológico delsiglo X VII español; el género es el antecedente inmediato de nuestrazarzuela —las obras se representaban en el palacio de ese nombre, lugarde recreo de la corte— y en él se mezclaba un tanto intrascendentementemúsica y teatro. Tales piezas se representaban fastuosamente, en medio deun boato esplendoroso y con unos medios escénicos que incluso hoypodrían sorprendernos. Los asuntos estaban siempre tomados de lamitología clásica y, a veces, de la literatura caballeresca y cortesana;sobresalen obras como La estatua de Prometeo, Ni Amor se libra de Amor,El jardín de Falerina y La púrpura de la rosa.
e) « La vida es sueño»
La consideración de La vida es sueño como la obra maestra deCalderón de la Barca y como uno de los grandes dramas de la literaturauniversal no es gratuita. Según se ha señalado en diversos lugares, elproblema abordado —el conflicto entre libertad y destino— resulta losuficientemente universal como para hacer de ella una obra de alcance;además, la envergadura dramática de La vida es sueño, y lasconsideraciones que a partir de ella surgen en torno a diversos aspectos, laconvierten en una «comedia filosófica» de planteamiento universal. En esarecurrencia al tema del destino, la obra de Calderón ha sido adscrita enocasiones al género trágico; la invalidación de ese destino por parte deSegismundo, el protagonista, no resta a La vida es sueño posibilidadestrágicas, sino que simplemente insiste sobre una formulación propia delsiglo X VII europeo: la que concede primacía a la razón, a la voluntadhumana sobre una fuerza irracional cifrada en el destino.

La vida es sueño se abre con la presentación por parte de Segismundode su propia condición de prisionero de su padre, el rey Basilio; éste,habiendo escudriñado los signos del destino —la reina, muerta en el parto,soñó que un monstruo rompía sus entrañas— cree haber comprendido…
…que Segismundo seríael hombre más atrevido,el príncipe más cruel,y el monarca más impío (…);
El rey actúa, por tanto, como corrector del destino; con ello, no sóloimpide la formación de su hijo como «príncipe» —al pueblo se le dice que elniño murió en el parto—, sino que también contradice a Segismundo comohombre, actuando a favor del destino en cuyos signos confía: es decir, alnegarle la libertad, lo está haciendo «monstruo» —como los astrosseñalaban—. Cuando, tras habérsele suministrado un bebedizo que loadormece, el joven es trasladado a palacio para ponerlo a prueba,Segismundo se comporta como simple pasión; esto es, como hombreincivilizado, no sujeto a la norma de la razón que debe regir las conductashumanas. Al despertar nuevamente en su prisión de la torre, comienza elfamoso monólogo sobre la brevedad de la felicidad y la confusión de vida ysueño —o, mejor, la consideración de la vida como sueño confuso—:
…pues estamosen mundo tan singular,que el vivir es sólo soñar;y la experiencia me enseñaque el hombre que vive, sueñalo que es, hasta despertar. (…)
Y o sueño que estoy aquí,destas prisiones cargado;y soñé que en otro estadomás lisonjero me vi.¿ Q ué es la vida? U n frenesí.¿ Q ué es la vida? U na ilusión,una sombra, una ficción,y el mayor bien es pequeño;que toda la vida es sueño,y los sueños, sueños son.

El final de La vida es sueño supone la victoria de la libertad del serhumano frente al sometimiento a su destino; la toma del poder porSegismundo presenta, dramáticamente, la ventaja de «castigar» al rey queha usado mal de su autoridad para engañar al pueblo —proponiéndolecomo príncipe a Astolfo, su sobrino, y negándole su heredero directo— yque ha hecho primar las leyes de lo irracional (el destino) frente a las de loshombres (la razón, a cuyo amparo nace la justicia). El sometimiento últimode Segismundo a la razón y a la norma conlleva su arrepentimiento por larebelión frente a su propio padre y rey; su reconocimiento de Clotaldo (fielpartidario de Basilio); y la proposición, realizada por él mismo, del castigoque él y sus seguidores merecen por el intento de levantamiento.
Con este final, Calderón concluye que el ser humano —sea rey o«monstruo», civilizado o incivilizado— es el primer responsable de suspropios actos; lógicamente, el conocimiento ayuda al hombre en su tarea debúsqueda de la libertad, y de ahí que se condene la conducta del reyBasilio, confiado en un falso saber astrológico y en el destino que de éstecree dimanar. Ambos, Segismundo y Basilio, se dejan llevar por la pasiónantes que por la prudencia (valor fundamental, según el pensamiento de laépoca, para los principales de la nación). El final sometimiento de padre ehijo a la razón reordenará nuevamente el mundo dramático que la irrupciónde la pasión ha transformado en caótico.
f) Aspectos del teatro calderoniano
El principal valor de la producción dramática de Calderón radica en suesfuerzo asimilador y aglutinador; su obra destaca por la primacía queconcede a la estructuración, por la minuciosa construcción y ordenación a laque somete elementos dramáticos diversos y, antes de él, dispersos en elconjunto de la dramática del siglo X VII español.
A grandes rasgos, la más valiosa aportación de Calderón a la historia delteatro español consiste en la primacía que otorga al protagonista;desdibujado por regla general en el teatro del Siglo de Oro, Calderón hacede él persona de carne y hueso, ser humano individual en torno al cual secentra el conflicto dramático. De esta forma, Calderón se convierte en elmás moderno de los dramaturgos clásicos españoles, reforzando además laindividualización del personaje mediante la incorporación de elementossubjetivos: el carácter no se limita a actuar, sino que analiza su propioentorno dramático —y real— y la actuación realizada o a realizar. Los

personajes —los grandes personajes— calderonianos son, por su propianaturaleza, personajes razonadores que intentan clarificar su voluntad deser; que intentan exponer dramáticamente su actuación y justificarla enbase a su conciencia individual.
En este sentido, Calderón se sirve frecuentemente de una estructuracióndialéctica; siguiendo tal disposición, cada uno de los elementos dramáticosse enfrenta dialécticamente a otro —no necesariamente contrapuesto, perosí distinto—. Se trata de un síntoma inequívoco de la dualidad barroca,pero, sobre todo, de una forma con la cual revestir excelentemente la íntimacontradicción que todo acto humano conlleva, ya sea la creación artística oel mismo acto de «ser» (persona o personaje). Calderón gusta de presentaresta contradicción, este enfrentamiento íntimo, para dejar así en claro,justamente, el valor del personaje que debe desenvolverse en un mundoadverso disponiendo sólo de sus propias fuerzas; esta concepción seencuentra muy ligada a una visión trágica de la realidad según la cual elhéroe se define en base a su propio esfuerzo, en base —según nuestropensamiento contemporáneo— a su propia voluntad de ser.
5. Otros géneros dramáticos
a) El auto sacramental
A grandes rasgos, el auto sacramental es una pieza en un actocaracterizada por su sentido plenamente alegórico y por su temáticaesencialmente eucarística; aunque muchos son los asuntos de los cualespuede revestirse el tema fundamental, en la práctica están orientadosmayormente a adoctrinar sobre el sacramento eucarístico —en concreto enlas fiestas del Corpus—, formando así a los fieles en cuestiones deortodoxia católica. En la pieza se entremezclan elementos estrictamenteliterarios —dramáticos y poéticos—, filosóficos y teológicos, todo ello en unaamalgama cuyo éxito contemporáneo puede sorprendernos hoy. Para launión de elementos aparentemente tan dispares, el género se servía de laalegoría, propia por otra parte de la manifestación religiosa misma, la cualno puede ser entendida sin el signo: sólo por medio de ella podían serdramatizadas ideas centradas en la contraposición entre bien y mal, entregracia y pecado, entre —en la mentalidad contrarreformista— ortodoxia yheterodoxia.

La aparición del auto sacramental en la escena española del siglo X VIIno está suficientemente aclarada: puede pensarse que el género estáestrictamente determinado por la ideología contrarreformista española de laépoca, pero no debemos olvidar que el «auto», por otra parte, entroncabadirectamente con una tradición medieval europea. Reinterpretada en claveclasicista por ciertos autores del Renacimiento hispano, tal tradiciónencontraría lugar incluso en el teatro profano, hasta independizarsepasados los años como género dramático. En el siglo X VI aparecendeterminadas composiciones religiosas de tema eucarístico; de talespiezas, ya decididamente alegóricas, debió de surgir el auto sacramentalbarroco. En el X VII, los autos se representaban en plazas a las que acudíamasivamente un público que gustaba de la representación; más aún puestoque se trataba de la más espectacular del año: tramoya y vestuario eranrenovados anualmente, intentándose que la compañía contratada fueramejor que la del año anterior. El resultado era un espectáculo de masas,recargado, lujoso y siempre sorprendente.
En tales condiciones, la suerte del auto sacramental termina porconfiarse a manos profanas; cuando el interés por el género dramáticoalcanza niveles populares y nacionales y las ciudades compiten porcontratar a los mejores dramaturgos, se dedican al género autores comoLope, Tirso, Mira de Amescua, etc. En casi todos ellos se echa en falta unverdadero entendimiento del género, que alcanza categoría dramática ypoética y logra momentos conseguidos; pero al que, en general, le faltacoherencia: episodios sueltos, «divinización» de asuntos inapropiados, faltade adecuación entre símbolo y realidad… son los fallos más frecuentes enlos autos sacramentales de Lope y sus seguidores.
El género llega a su mayoría de edad gracias al esfuerzo de Calderón;con él, el auto se constituye como obra plenamente alegórica y simbólica,eliminando toda circunstancia de los personajes y haciendo de ellos valoresabsolutos: Bien y Mal, Dios y Demonio, luchan en el Mundo por el Hombre,por su salvación o su condenación, todo ello como si de un absoluto setratase. Toda la historia de la salvación cristiana encuentra cabida en el autosacramental, y en ella se inserta el hombre del siglo X VII como eslabón de lalarga cadena de esa historia. El personaje no es nunca, en los autos deCalderón, ni individual ni concreto, pero tampoco indeterminado; se trata,más bien, de una presencia atemporal, de una abstracción poético-dramática hacia la cual confluye una acción trascendentalizada en clavecatólica.

Calderón puede servirse de la historia real o abandonarse por entero ala fantasía; si usa del primer recurso, el hombre se contempla desde sudimensión temporal (La devoción de la misa, El santo rey don Fernando, Eldivino Orfeo, Los encantos de la culpa); cuando se sirve del segundo,Calderón logra sus mejores autos al remitir a la plena idea, a la abstraccióndesnuda. En el género sobresalen obras como El gran teatro del mundo, Elgran mercado del mundo y La vida es sueño. Acaso el primero sea el mejorde todos ellos, y quizás el más conocido; en él, la vida humana secontempla como una actuación: se reparten los papeles, y cada uno de los«actores» tendrá que representarlo, teniendo en cuenta que lo fundamentalno es su importancia, sino el modo de actuar, puesto que el Mundoproporciona a todos los pertrechos necesarios. Cada uno improvisa deacuerdo a su juicio y, finalmente, el Mundo retira los papeles; un Autor-espectador emite su juicio sobre la representación de los actores.
b) El entremés
El entremés, que ya había sido cultivado con éxito por autores delsiglo X VI como Lope de Rueda y Cervantes, se hace indispensable en elsiglo X VII dada la proliferación de las representaciones teatrales. Porque elentremés consistía en una pieza en un acto que se representaba en losentreactos de la comedia, evitando así que se produjeran vacíos en elespectáculo. El género está definido por su carácter esencialmenteburlesco: nunca existe moralismo ni atisbos de edificación, y todos loselementos de la pieza se subordinan a esta intención primordialmentejocosa; por esta misma razón, el género no puede presentar una sola forma,puesto que los autores buscaban siempre la comicidad, y ésta revestía dehecho formas diversas, según cambiase la disposición del público con losaños.
En el siglo X VII, el máximo configurador del género fue el presbíterotoledano Luis Quiñones de Benavente (muerto en 1651), y no sólo por elgran número de piezas (unos novecientos entremeses se afirma quecompuso), sino también por la altura que consigue para el género.Quiñones de Benavente se sirve de temas muy diversos, aunque,constreñido por la concreción, muchas de las situaciones cómicas están hoyfuera de contexto. En general, los entremeses de Quiñones se caracterizanpor su fuerte carga satírica, a veces tan extrema que llega a la desfiguraciónde lo real; y por su potenciación de la figura del gracioso, consagrado para

el género como un personaje cambiante y escurridizo, apegado a unacircunstancia concreta y, por ello, posibilitado para insertarse en cualquiercontexto cómico.
Destacan sus entremeses Las civilidades, cuyo protagonista despotricacontra el modo de hablar popular, terminando por practicarlo también él; Eltalego-niño, con el tema tradicional del avaro y su escarmiento; Los cuatrogalanes, donde Quiñones se recrea en la caracterización de los personajesa través de su jerga amatoria, y El retablo de las maravillas, sobre tema yasunto idéntico al del mismo título de Cervantes.


6La novela realista en España
1. Cultura y sociedad españolas a finales del XIX
Durante todo el siglo XIX España había asistido —a grandes rasgos— a unfuerte enfrentamiento entre los defensores del Antiguo Régimen y los partidariosdel nuevo sistema burgués del cual no habían quedado al margen losmovimientos culturales. Del mismo modo que el Romanticismo había nacido enEspaña al calor de una polémica de alcance en gran medida sociopolítico,también el Realismo habría de conformarse como toma de postura de lossectores más avanzados de la intelectualidad española, sin que por ello otrosautores se resistiesen a él —en ocasiones con sus mismas armas «realistas»:pensemos, por ejemplo, en el caso del reaccionarismo tradicionalista del jesuitaLuis Coloma, cuya novela Pequeñeces (1890) constituyó uno de los mayoreséxitos editoriales de finales del XIX—.
La lucha entre reaccionarios y progresistas desembocó finalmente en larevolución setembrina de 1868, de carácter estrictamente burgués, liberal ydemocrático; entre ese año y el de 1874, cuando un golpe militar derrocó elpoder establecido, España conoció uno de los períodos más dinámicospolíticamente de su historia: se sucedían los gobiernos, se fundaban nuevospartidos políticos, existían evidentes reformas económicas y sociales… Endefinitiva, se ensayó un nuevo sistema cuya realización encerraba evidentescontradicciones que lo llevaron a su crisis, primeramente con la apresuradainstauración en 1873 de la efímera I República española, y finalmente con laRestauración, cuyas formas se asimilaron a las democráticas, con la diferenciade que el sufragio era restringido, las elecciones un simple montaje para pactar elturno de partidos y de que el poder se confiaba al cacique, verdadero

representante y detentador del poder político, social y económico.Los intelectuales españoles del momento adoptaron, como buena parte de los
europeos, diversas posturas ante la realidad del fracaso revolucionario; a grandeslíneas, existen dos actitudes claramente diferenciadas: por una parte, la dequienes ya en pleno período revolucionario renegaron de los excesos delliberalismo e incluso del parlamentarismo, temerosos de la magnitud quetomaban los movimientos y partidos proletarios; por otra, quienes apostaron porradicalizar sus posiciones, por hacer más patente su combatividad revolucionariay enfrentarse así a esta corriente reaccionaria. Unos y otros se sirvieron por logeneral del Realismo como medio de expresión, aunque con evidentes matices:desde el moralismo por el que optaron la mayoría de los realistas en su madurez,cuando no por una suerte de misticismo espiritualista (por ejemplo, Galdós o laPardo Bazán); hasta la insobornabilidad de algunos naturalistas —pocos enEspaña— cuya vida y obra desembocaron en la bohemia decadente (el caso delpeculiar Alejandro Sawa); pasando, por fin, por el rigor de algunos intelectualesa quienes se deben las mejores y más lúcidas interpretaciones de la realidad desu época (y pensamos en concreto en Clarín).
2. El Realismo español
En la segunda mitad del siglo XIX, la novela española se hallaba en unacompleja encrucijada; la tradición más inmediata no facilitaba la adopción delRealismo como estilo narrativo, especialmente a partir del ejemplo de lasproducciones románticas. En este panorama, la novela realista española debeabrirse paso paulatinamente entre las tendencias melodramáticas y folletinescas,entre las resonancias historicistas y entre el politicismo de determinada corrientenarrativa. A las dificultades estrictamente literarias debemos unir laspropiamente sociales, no desdeñables en el caso de nuestro país: el escasodesarrollo en España de una burguesía sólida retrasó la aparición y consolidaciónde aquella fracción de clase intelectual desde la cual hubo de surgir en todaEuropa la crítica más efectiva para con el sistema burgués o, cuando menos, paracon la burguesía conservadora detentadora del poder en el período de laRestauración.
El clima social e intelectual indispensable para la afirmación de un estricto

Realismo literario fue conformándose en España, así pues, según se avanzaba enel proceso de concienciación de un sector de la burguesía crítico para con elpoder; antes de ese momento —políticamente traducido en la revolución del 68,la «Gloriosa», y en el consiguiente «sexenio revolucionario»—, algunos autoresadoptaron técnicas realistas importadas de autores extranjeros,fundamentalmente franceses, aunque utilizadas para fines bien distintos a losreconocidos más tarde por los grandes realistas españoles. Podríamos por tantoafirmar que hay en nuestro país un primer momento «prerrealista» contaminadoen no pocas ocasiones por el sentimentalismo y por el costumbrismo románticos,y, casi siempre, de carácter tendenciosamente moralizador; muy distinto —cuando no opuesto—, el Realismo español en sentido estricto pretendepresentarse desde una aséptica objetividad, aunque pocas veces lo consiga por sutendencia a ofrecer notas reivindicativas, sobre todo en la obra de los autoresmás cercanos a lo que se llama «Generación del 68».
Los narradores realistas persiguen una recreación totalizadora de la realidadobservable —especialmente la realidad social—; para ello recurren a un tonoimpersonal e intentan dejar mayor libertad de acción a sus personajes, que sinningún género de dudas ganan en veracidad ante los de narradores anteriores. Engeneral, la novela realista persigue una verosimilitud plena, sin que para lograrlase deban los autores españoles a técnica alguna en concreto; es cierto que existenrecursos más propiamente realistas que otros, pero, en general, los novelistasespañoles entienden el Realismo eclécticamente y ensayan un método capaz deresumir en sí tanto la tradición española como la modernidad extranjera (por loque no puede extrañar el escaso número de narradores interesados por lasimplicaciones estéticas del Realismo). En general, y resumiendo, a los realistasespañoles, más que otorgarle apariencia de vida a la literatura, les interesa partirde la vida para plasmarla literariamente como en un lienzo, como si se tratase deuna copia, de una reproducción lo más fidedigna posible de la realidadobservada. En este sentido, y para completar este somero panorama delRealismo español, deberemos reconocer la presencia de una vertiente que, sinllegar a los extremos del Naturalismo francés —en el cual bebe—, poseenotables concomitancias con él y del cual tenemos buenos representantes ennuestro país.

3. Narradores prerrealistas
a) «Fernán Caballero»
Conocida por su seudónimo literario de «Fernán Caballero», Cecilia Böhl deFaber (1796-1877) era hija del alemán Nicolás Böhl de Faber, teórico yanimador del Romanticismo en España. Cecilia, nacida en Suiza, estudió enAlemania y Bélgica, y desde que se instaló en España comenzó a escribirincansablemente: su asombro ante unas costumbres y valores tan distintos a losde su país de origen motivó la escritura de páginas y páginas nacidas de laobservación del natural. Su producción se orientó desde sus inicios hacia elcostumbrismo nacionalista, cifrado en el tópico andaluz característico de losrománticos extranjeros y, unido a él, a la defensa del orden, la autoridad y latradición, identificados con la religión católica hispana.
Debido a los apuros económicos por los que pasaba, Cecilia Böhl de Faberresolvió publicar por entregas, bajo el seudónimo de «Fernán Caballero» —topónimo de nuestra geografía—, su novela La Gaviota (1849); en ella se nosrevela como una novelista de costumbres empeñada en aclimatar en España ungénero narrativo similar al costumbrismo germano, de temática y fondotradicionalistas. La sencillez, la naturalidad y un ligero pero decidido moralismo,características de toda su producción, hacen ya acto de presencia en este primerrelato, sin duda el mejor de la autora —citemos, no obstante, aparte de loscuentos tradicionales andaluces, sus novelas Clemencia (1852), hasta ciertopunto autobiográfica, y La familia de Alvareda (1856), de tono fácilmenteposromántico—. Temática e intencionalmente, La Gaviota poco tiene de novelarealista: su idea es manifestar la radical maldad humana (el pecado, según laideología de «Fernán Caballero») al tiempo que proponer su posible redenciónpor medio de una educación en los valores tradicionales. Técnicamente, sinembargo, algunos aspectos de La Gaviota están tratados desde una perspectivarealista: sus dotes de observación le permiten incorporar en el relato un lenguajeconvincente por su verosimilitud, aunque el coloquialismo degenereocasionalmente en el tópico populista; igualmente reseñable es la coloristapintura de ambientes, heredada del Romanticismo, y el trazado de los personajes,relativamente convincentes pese a su tipificación.

b) Alarcón
El pensamiento y la obra de Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891)sufrieron una curiosa evolución del liberalismo al conservadurismo, delrevolucionarismo al tradicionalismo. Literariamente, Alarcón se inició en modosde producción derivados del Romanticismo, en concreto con libros de viajes ycuadros de costumbres que le valieron una rápida fama. La consagración le llegócon su exaltado y patriotero Diario de un testigo de la guerra de África (1859-1860), origen de su característico estilo periodístico apresurado, efectivo yartísticamente discutible. En él, como en libros de viajes posteriores —recordemos Viajes por España (1863) y La Alpujarra (1873)—, hacía ya gala desus excelentes dotes de observación y de penetración psicológica.
Sus mejores obras son, sin embargo, sus novelas de tesis, instaladas en ladefensa y legitimación de los valores tradicionales y catolicistas y reseñables porsu excelente construcción narrativa. Entre ellas podemos citar El escándalo(1875), de tono melodramático en el planteamiento de una historia erótica que lesirve a Alarcón para justificar la redención por el amor; y El niño de la bola(1880), más costumbrista —de ambiente tópicamente andalucista— eigualmente centrada en una trágica historia pasional. Más plenamente realista,tanto por su medido estilo como por su intencionalidad hasta cierto punto crítica,fue La Pródiga (1882), después de cuya publicación dejó de escribir novelas porno haber encontrado respuesta alguna de la crítica; la figura de La Pródiga, unamujer cuya generosidad la lleva al suicidio para evitar que su amante siga conella por piedad, es la mejor de las esbozadas en la producción narrativa deAlarcón.
Su novela más conseguida fue El sombrero de tres picos (1874), nuevamentede argumento amoroso; la historia, cuyo origen encontramos en el folklorehispano, nos presenta las intenciones seductoras de un corregidor que desea a lamolinera del pueblo. Alarcón amplía este parco material y, estructurándolomagistralmente, sabe ofrecernos un excelente estudio de los dos ambientes enque se centra la historia —el molino y la noble residencia del corregidor—,identificados, respectivamente, con un feliz bucolismo y un irracionalautoritarismo. El planteamiento de la novela como la historia de una ruptura deeste ambiente bucólico por parte del corregidor, elemento extraño a la acción, leimprime una tensión dramática de la cual no están ausentes ciertos elementosfolletinescos; a su vez, el tratamiento de los personajes, y sobre todo del

corregidor, como si de peleles se tratase, así como la explotación del motivo dela burla, le otorgan a El sombrero de tres picos una intencionalidad grotescaausente de otras obras de Alarcón.
4. Galdós
a) Biografía
Benito Pérez Galdós nació en Las Palmas en 1843; allí comenzó a escribirteatro y artículos críticos, pero su vida estuvo vinculada casi por completo aMadrid, ciudad a la que llegó en 1862 para estudiar derecho y ejercer elperiodismo y de la cual se convirtió en verdadero cronista dejándonosinolvidables estampas de su vida cotidiana.
Pocos sucesos interesantes hubo en la vida de Galdós, si exceptuamos susviajes al extranjero —Francia e Inglaterra—, sus dos nombramientos comodiputado —en 1886 con los liberales; en 1910, con los republicanos y con lossocialistas—, su ingreso en la Academia, el republicanismo de sus últimos añosy, sobre todo, sus relaciones con la condesa Pardo Bazán, escritora que, alparecer, admiraba de él algo más que su obra. Galdós fue un autor bien arropadopor la crítica y el público que pudo llegar a contemplar poco antes de su muertecómo el pueblo de Madrid le dedicaba en el Retiro su famoso monumento;estimado y respetado, su longevidad le permitió actuar como maestro durantegeneraciones, si bien en sus últimos años de vida su figura quedó relegada acausa del notorio cambio de estética en España. Ciego y con apuros económicos—solventados por una colecta nacional—, murió el cuatro de enero de 1920 enMadrid, la ciudad a la cual le había dedicado toda su obra.
b) Producción narrativa
I. INICIACIÓN EN EL REALISMO. Los inicios de la inmensa obra galdosianason tempranos, como sus frutos; sus primeras novelas alinean a Galdós junto alos representantes de la «Generación del 68» que por estos años ponían suproducción literaria al servicio del nuevo sistema burgués y que, más tarde,reflexionaban desde ella sobre su fracaso.

En 1870 publicó Galdós la primera de sus novelas reseñables, La Fontana deOro, nombre de un café madrileño por el cual hace desfilar el autor la vacía vidaespañola; en ella enfrenta a los sectores progresista y reaccionario españoles e,identificándolos respectivamente con la libertad y el oscurantismo, intentadilucidar las causas de la revolución del 68. Entre estas sus primeras novelaspodemos encontrar ya algunas muy dignas de tener en cuenta: Doña Perfecta(1876) es en buena medida un contrapunto a La Fontana de Oro, pues a travésde un argumento amoroso intenta Galdós demostrar cómo los ideales pueden seracosados y vencidos por las fuerzas reaccionarias; cómo la envidia y laambición, encarnadas en el tradicionalismo, provocan la tragedia en su entorno:a causa de la resistencia de la familia, aconsejada por un canónigo, un joven seve obligado a raptar a su amada y encuentra por ello la muerte.
Con Marianela (1878) comienza a apartarse Galdós de la línea deproducción narrativa más claramente ideológica; esta novela interesaprincipalmente por presentar por vez primera uno de los temas favoritos deGaldós: el del choque de los ideales contra la realidad y su consiguientequebranto. Historia del amor entre la protagonista y su amigo ciego, y sufrustración una vez que éste recupera la vista, es una de las novelas másrománticas de su autor, quien, no obstante, supo trascender todo sentimentalismoy melodramatismo con su buen quehacer narrativo.
En torno a los años 80 del siglo, Galdós entró en una primera fase de demadurez narrativa con la incorporación en su obra de técnicas mediante lascuales ir desapareciendo paulatinamente de ella como autor. Su novela nosofrece entonces una visión más amplia y objetiva del mundo circundante —limitado, es cierto, al Madrid de la época—, considerado como lugar conflictivo,de integración y disgregación social; y, sobre todo, dio con el tono narrativo quelo consagraría definitivamente al incorporar a su obra el habla coloquial yhacerlo de forma fidedignamente realista. La desheredada (1881) desarrollanuevamente el tema del enfrentamiento entre las aspiraciones y la realidad,centrándose en esta ocasión en el estudio de un personaje femenino al que lereserva la locura como resultado de su inadaptación, de su negación a obedecerlos dictados de la realidad. Menos compleja temáticamente, La de Bringas(1884) es una de las novelas más sarcásticas del autor; en ella se limita aridiculizar a la pequeñoburguesía por sus falsas apariencias y ridículasaspiraciones, por su falta de honradez y su envidia. Posiblemente la mejor obrade este período sea Tormento (1884), no por melodramático menos convincente

retrato de una víctima de la sociedad: Amparo («Tormento») es explotada por supropia familia en nombre de una caridad mal entendida; su fortaleza y templanzade ánimo encuentra su justa recompensa en su redención social por medio delmatrimonio con un hombre rico y de excelentes modales.
II. «FORTUNATA Y JACINTA». Como ha podido verse hasta ahora, lospersonajes galdosianos encierran cierto alcance idealista del que nunca quisodesprenderlos su autor; novelista de tesis —como lo fueron prácticamente todoslos realistas—, Galdós encarnaba en sus personajes sus propias ideas, en unintento de hacer su obra lo más transparente posible para sus lectores. Susnovelas de madurez ganaron en profundidad y complejidad cuando renunció aeste leve intelectualismo y lo superó por medio de un pleno simbolismo; cuandoescarbó en el mundo que lo rodeaba para encontrar en él, personificados, losideales que andaba buscando para su producción novelística.Trascendentalizando su obra, sacralizándola en buena medida como instrumentode conocimiento de las leyes del universo, Galdós se encaminaba, como otroscontemporáneos, a su momento de pleno espiritualismo.
Antes, en 1887, habría de dar a la imprenta su obra magna, Fortunata yJacinta, la mejor de sus novelas y acaso una de las mejores del XIX español y detoda la historia de nuestra narrativa. En ella conjuga y resume algunos de sustemas más característicos: el de las fatales consecuencias de las actitudesmorales y sociales de la burguesía madrileña; el de la ruptura de los idealeshumanos en su choque con la realidad —y sus posibles salidas: frustración,desengaño, locura…—; y, por fin, el tema del matrimonio, concretamente desdela óptica burguesa.
La originalidad y maestría de Fortunata y Jacinta en el conjunto de laproducción galdosiana provienen fundamentalmente del tratamiento de suspersonajes y de la estructuración del material narrativo, aspectos estrechamentevinculados en esta obra. Las dos primeras partes de la novela se centran en cadauna de sus protagonistas: en primer lugar se nos ofrece la historia de Jacinta, sumatrimonio con Juanito Santa Cruz y su instalación en su acogedor hogarburgués de la Plaza Mayor madrileña; el conflicto se plantea tanto por suesterilidad como por las cada vez más notorias relaciones del esposo con suamante, Fortunata. La historia de ésta es igualmente la de una frustración: la dela mujer entregada, ardiente y pasional predestinada por su origen a no sersiquiera la mantenida de Juanito Santa Cruz. Todos los intentos de regeneración

de Fortunata —que pasan por el matrimonio con Maxi, un buen hombreprogresivamente enloquecido, e incluso por su ingreso en un convento— estánllamados al fracaso en una sociedad que la ha señalado, desde su nacimiento enlos barrios pobres, con el estigma de la marginalidad. El enfrentamiento entre lasdos mujeres, entre los dos mundos en que vive cada una, se consuma con tonosconvincentemente trágicos: Maxi se suicida por amor y por locura (¿o acaso noes lo mismo?), Fortunata decide tener el hijo que Juanito Santa Cruz no puedeengendrar en su esposa y muere en el parto, no sin antes confiarle la criatura aJacinta; y ésta, con este hijo de su enemiga, abandona su casa, la falsa e ilusoriafelicidad de un hogar convencional e hipócritamente burgués para intentarrehacer una vida ante la que está radicalmente desengañada.
En resumen, Fortunata y Jacinta supone el primer intento —y el máslogrado— por parte de Galdós de exponer su progresiva visión del mundo comoun lugar de imbricación y enfrentamiento entre mal y bien, entre caos y armonía,lanzando a sus personajes a la búsqueda de una plena realización que sólo puedeconseguirse por la renuncia y el sufrimiento.
III. REALISMO Y ESPIRITUALISMO. Muchas novelas quedan dignas demención del conjunto de la producción narrativa de Galdós; aunque al margendel sentido del Realismo español, debemos hacer referencia a sus ambiciosascinco series de Episodios Nacionales, proyecto inigualado en la narrativahispana de novelas históricas cuya publicación abarca, desde 1873 a 1912, todala vida creativa de nuestro autor.
Aparte de estos Episodios Nacionales —ampliamente imitados y queconstituyen el modelo de la escasa narrativa histórica española—, la novela deGaldós se espiritualiza progresivamente hasta llegar, en sus últimos años, aconstituir un verdadero alegato en favor de una reforma humanitaria de lasociedad universal. Antes de llegar a ese extremo, Galdós compone aún algunasnovelas de tono más realista; destaquemos entre ellas Miau (1888), una curiosahistoria, con sabor de modernidad, de planteamientos cercanos al absurdokafkiano: un escrupuloso funcionario debe hacer frente, poco antes de sujubilación, al desmoronamiento de todo aquello en lo que había confiado, puesse le cesa sin motivo ni razón alguna y sin mediar explicaciones; por elcontrario, su propio yerno, incompetente e incapaz, promociona de cargo en unambiente de generalizada corrupción administrativa. Tono igualmente socialtiene Tristana (1892), nuevamente una historia de la «malcasada», aunque ahora

con un planteamiento insospechado: la protagonista renuncia, a pesar de lamaledicencia, a un matrimonio convencional y opta honestamente por unosmodos de comportamiento que cree le traerán la felicidad, aunque finalmenterenuncia a ella con un desengañado matrimonio.
En sus obras finales Galdós apuesta por una presentación eminentementeespiritualizada del mundo que le rodea, al cual le presenta propuestas de caráctermoral para la solución de sus problemas. La dualidad entre espiritualismo ymaterialismo que ya habíamos entrevisto en obras anteriores —y cuyo máximoexponente fue Fortunata y Jacinta— se resuelve en su vejez en su decantaciónpor un idealismo trascendentalista aplicado a la sociedad de su momento(posiblemente influenciado por el idealismo de la filosofía krausista, de ampliarepercusión entre los intelectuales españoles). Un buen ejemplo de ello lotenemos en la publicación en 1889 de Realidad, título altamente significativo porimplicar una consciente renuncia a la objetivación del mundo y la opción poruna visión aproblemática de la realidad, esencializada por el ojo del novelista. Lamejor muestra de este su último modo de novelar lo constituye Misericordia(1897), cuyas dosis de melodramatismo —que muchos le reprocharon— estánjusta y sabiamente aderezadas con el arte narrativo característicamentegaldosiano. La inolvidable protagonista de Misericordia, la «señá Benina» —una heroína, una mártir del humanitarismo del XIX—, demuestra desde la ópticagaldosiana que la caridad puede acabar adecuadamente, aunque sea desde lasublimación, con la miseria que rodea a toda sociedad humana, basada pornaturaleza en la corrupción, la desigualdad y el desamor.
c) Alcance y sentido de la novela galdosiana
Galdós es, sin ningún género de dudas, si no el mejor, el más representativode los autores del Realismo español; punto de referencia obligado para el restode los novelistas —ya la admirasen o la rechazasen—, su producción presenta yresume todas las virtudes y defectos de la narrativa realista española, e inclusonos atrevemos a decir de nuestra mejor tradición narrativa. Como para losgrandes maestros del resto de Europa, para Galdós el Realismo no es tanto unmovimiento ni una técnica literaria cuanto el resultado de lanzarse a la búsquedade la verdad de la realidad circundante; el Realismo sale así de su pluma comofruto casi inmediato de su percepción del mundo, de una manera más o menos

espontánea que algunos le han reprochado pero de cuya sinceridad no puededudarse. Su concepción de la novela es, por tanto, eminentemente ecléctica; enella cabe toda la realidad, con la única condición de que pueda interesar y, porsupuesto, de que sea presentada de forma verosímil; este eclecticismo que aún lesiguen reprochando algunos puristas fue igualmente característico de muchosgenios de la novela decimonónica: sin ir más lejos, la obra de Balzac y Dickens,a los que admiraba y él mismo tradujo, participaba de tales características. Comoen la de ellos, la presencia de ciertos elementos folletinescos y melodramáticosvivifica y humaniza su novela, la acerca a esa sociedad multiforme y caótica queera la de la segunda mitad del siglo XIX.
En cierto sentido Galdós considera la sociedad como un ser vivo, como unorganismo cuya febril actividad captó en sus novelas como sólo unos cuantosmaestros supieron hacer en su época; su producción es un verdadero mundo, unaparcela del Madrid del XIX trasplantada a la literatura: la producción de seriesnovelescas y el recurso de hacer reaparecer a algunos de sus personajes se debeen su caso, como en el del francés Balzac, a sus excepcionales dotes deobservación. Su necesidad de apresar el mundo tal como se le revela le impide aGaldós enfrentarse al arte literario con una técnica más rigurosa; su estilo,alejado de todo purismo, peca de compulsivo y apresurado, de vulgaridad yafectamiento, pero nace al menos de una radical sinceridad que no se escondetras el artificio.
Es difícil decidir hasta qué punto está comprometida la novela galdosianacon su sociedad; a pesar de participar en la política activa, en su producciónnarrativa el escritor intentó esquivar toda toma de partido, a la vez que defendíala necesaria imbricación entre literatura y sociedad y hacía de su obra el mejorcuadro de la España de finales de siglo. Ahora bien, ideológicamente el conjuntode sus novelas no resiste la más mínima crítica: su visión de la sociedad es pocoprofunda a pesar de su riqueza; elimina su complejidad mediante el tratamientode sus diversas clases como si fueran estancas, razón por la cual gustó decentrarse de forma preferente en la clase media —en concreto, lapequeñoburguesía madrileña—; y adoptó desde su obra una actitud deburguesismo liberal moderado prácticamente inamovible a pesar de su propiaevolución ideológica hacia el radicalismo. Su producción narrativa asume sólomuy tangencialmente la actitud crítica que hicieron suya otros novelistas; si nosremitimos a ella, su ideario político fue esencialmente reformista y, como el de

buena parte de los intelectuales españoles de fines de siglo, se refugió en ciertoidealismo que primaba la reforma moral sobre la social. Esta evolución desde unRealismo de tono casi naturalista hasta otro trascendentalizado por un leveespiritualismo seudorreligioso no es exclusiva de la obra galdosiana, sino que segeneralizó en la intelectualidad española como síntoma bien de la decepción antela marcha del sistema burgués salido de la revolución del 68, bien de lafrustración de sus aspiraciones tras la Restauración; se trataba, en realidad, deuna primera toma de conciencia del sentimiento de crisis dominante en todaEuropa y que en algunos países estaba originando ya los primeros movimientosculturales característicamente novecentistas.
5. «Clarín»
a) Biografía
La familia de Leopoldo Alas era oriunda de Oviedo, pero él nació en Zamoraen 1852 al estar destinado su padre en esa ciudad como gobernador civil. En1863 la familia regresó a la capital asturiana, donde el joven mostró pronto susinclinaciones periodísticas; al año siguiente inició sus estudios de derecho, queterminó en Madrid con una tesis doctoral dirigida por Giner de los Ríos, dequien aprendió el pensamiento reformista característico del krausismo español.
Desde 1872 publicó asiduamente en diversos periódicos artículos de opiniónque versaban bien sobre temas literarios, bien sobre temas ideológicos engeneral; en 1875 adoptó el seudónimo de «Clarín» con el cual habría deconsagrarse inicialmente como polemista y más tarde —sin abandonar ladimensión social— como el más lúcido, coherente y temible crítico literarioespañol. A partir de entonces compaginó su actividad periodística con la docente—como catedrático en Zaragoza y, desde 1883, en Oviedo—, así como con lacreadora: en 1885 «Clarín» publicó La Regenta, que en un principio destacósimplemente por el revuelo que levantó en Oviedo —ciudad en la que estáambientada— y fue duramente atacada por los sectores más reaccionarios de lasociedad española; más tarde, sin embargo, se la señaló como una de las másimportantes obras del momento y, con el tiempo, como la mejor novela españolacontemporánea, excelente modelo de maestría narrativa para generaciones

moral; Santiago de Compostela, la ciudad, queda lejos, pero atrae por sumodernidad y desarrollo, por su urbanidad que implica, sin embargo, formas deconvivencia artificiosas dominadas por el interés. Ambos mundos, y sobre todosus integrantes, son esencialmente diferentes, hasta el punto de que entre ellos nohay entendimiento posible: muy lejos de defender la redención del campo por laciudad o el progreso material, Los pazos de Ulloa es una novela de tono épico,casi mítico, que confiesa, a finales del XIX, la imposibilidad de dominar lasfuerzas naturales —tema que ampliará al año siguiente en Madre Naturaleza—;para Pardo Bazán, sin embargo, el sometimiento del ser humano a ellas nosupone victoria alguna, como tampoco una derrota, sino la simple constatación—casi naturalista en su objetivismo— de la resignada sumisión del ser humano asu medio ambiente y a su entorno social.
7. Los naturalistas españoles
El Naturalismo llegó a España ya casi a finales de siglo, pero en suadaptación a nuestra narrativa perdió muchos de los valores con los cuales sehabía formado en Francia. Por lo general, los naturalistas españoles raramentellegarán a los excesos estilísticos de los autores franceses; y, sobre todo,defenderán ampliamente el método científico y la necesidad de la observacióndirecta, pero rechazarán tajantemente el determinismo como planteamientofilosófico y sólo admitirán, algunos autores en obras determinadas, laimportancia del ambiente sobre la personalidad y la conducta humanas. Muchosrealistas —la Pardo Bazán, Clarín y Galdós, fundamentalmente— participaronen algún momento de su producción de estas influencias naturalistas; sinembargo, casi todos ellos derivaron hacia fórmulas espiritualistas y depensamiento moderado, por lo que no deben ser tenidos por autores naturalistas,de los cuales hubo escasos representantes en España.
a) Blasco Ibáñez
Al valenciano Vicente Blasco Ibáñez (1867-1928) le atrajeron desde suadolescencia la literatura —sobre todo la francesa: Balzac y Zola,fundamentalmente— y la política —como ferviente republicano—; ambas pudo

conjugarlas en el ejercicio periodístico de una producción inicialmentecombativa que le acarreó numerosos problemas. Fue decidido activista político,se refugió en Francia, estuvo en numerosas ocasiones en la cárcel y llegó a serelegido diputado republicano por Valencia; le dedicó a la política y a la literaturatodas sus energías, hasta que en 1909 abandonó la primera y se volcó en lasegunda. Fuera de España escribió Los cuatro jinetes del Apocalipsis, un rotundoéxito internacional que lo convirtió en el más renombrado novelista español delmomento y lo llevó por el mundo hasta encontrar la muerte en Francia.
Blasco Ibáñez fue un autor que se hizo con esfuerzo su propio estilo literario;lo probó casi todo y no tuvo empacho en experimentar con formas literariasdestinadas a grandes masas lectoras. En sus inicios ensayó el folletín, la novelahistórica de tono posromántico y el relato político (entre éstos encontramosalgunos notables a pesar de su tendenciosidad, como La araña negra, de temaanticlerical); y en el periodismo se reveló como un polemista infatigable deestilo directo y algo hinchado. Pero su aportación fundamental en el panoramade nuestra novela se debe a su adaptación del Naturalismo en España; no es el deBlasco Ibáñez un Naturalismo al estilo de Zola, sino que, partiendo de él, logradarle una forma personal más intuitiva, menos científica y más artística —por asídecirlo—; un Naturalismo que no responde totalmente al biologismo y aldeterminismo de los naturalistas ortodoxos y que acaso peque decontaminaciones melodramáticas y folletinescas —tonos y formas que siempreagradaron al autor—, pero que encuentra en las llamadas «novelas del ciclovalenciano» su mejor y más original expresión.
Estas novelas de ambiente valenciano destacan por su lograda imbricaciónentre sociedad y paisaje sin necesidad de recurrir al bucolismo o al fácilregionalismo diferenciador. Arroz y tartana (1894), la más temprana de ellas, esuna novela de ambiente urbano que denuncia la resignación de la burguesíavalenciana —concretamente los comerciantes—, a la espera de un ansiadoresurgimiento que, mientras llega, acelera su propia decadencia. Cañas y barro(1902) posiblemente sea una de sus obras de mayor difusión en nuestros días; enella Blasco Ibáñez evidencia una vez más su gusto por el melodramatismo,proporcionándole un sesgo trágico —aunque efectivo— a esta historia de la vidade los pescadores de la Albufera de Valencia. La barraca (1898), posiblementela mejor del ciclo, adopta un tono eminentemente trágico; en esta ocasión elautor presenta las condiciones de vida en la huerta y ensaya con éxito el uso dela masa social como protagonista colectivo. La historia se centra sobre dos

grupos enfrentados de aparceros: los antiguos están capitaneados por Pimentó,cuyo carácter resume y condensa el del resto de sus compañeros, que casi actúancomo coro; ellos intentan aislar y desanimar al joven Batiste, trabajador y noble,por considerar osadía el que éste haya arrendado unas tierras yermas que en sutiempo le trajeron la desgracia al tío Barret. Los conflictos crecen y se agravanhasta el trágico final, que en nada modifica la situación heredada, sino que másbien la repite: Pimentó muere y a la barraca de Batiste se le prende fuego,viéndose éste obligado a abandonar la huerta en la más absoluta miseria.
Aparte de estas novelas del ciclo valenciano, pocas quedarían por citar delautor: a principios de siglo compuso algunas obras con las cuales recuperaba sumás ardiente politicismo de juventud, generalmente de intención anticlerical yprorrepublicana (por ejemplo, La catedral); intentó la superación delNaturalismo por medio de una temática hasta cierto punto decadente pero quegustó a un amplio sector del público (novelas amorosas de carga erótica, comoSangre y arena, que cosechó un rotundo éxito). Su marcha a tierras americanasno fue demasiado fructífera, debido quizás a la impresión que le causó el iniciode la Primera Guerra Mundial; en Argentina compuso, sin embargo, Los cuatrojinetes del Apocalipsis (1916), su obra más famosa por defender la causa aliadahonesta e inteligentemente al margen de todo partidismo.
b) Otros naturalistas
Incluiremos entre la nómina de escritores naturalistas a Armando PalacioValdés (1853-1938), cuya figura sigue pasando desapercibida a pesar de habergozado de relativo éxito en su época (mayor incluso en el extranjero que ennuestro propio país). Su paso por el Naturalismo fue, en sentido estricto,relativamente fugaz y fácilmente discutible, como el de prácticamente todos losautores españoles; su inclusión aquí se debe al hecho de que intentara buscarnuevas posibilidades expresivas y conceptuales para el Realismo, ensayandodiversos géneros y moldes narrativos. Sus primeras novelas son puramentedescriptivistas y se ciñen a su percepción del paisaje o a su propia biografía; elNaturalismo prendió en su obra con el ejemplo de la Pardo Bazán y dio susmejores frutos en un par de novelas que acaso constituyan, junto con Riverita(perteneciente a su primera etapa de seudoautobiografismo), lo mejor de suproducción: escandalosas en su momento, La espuma (1891) y La fe (1892)

















PALIMPSESTOS
PERSILES-195SERIE TEORÍA Y CRÍTICA LITERARIA
(²3"3%�(&/&55&

I
El objeto de este trabajo es lo que yo denominaba en otro lugar', a falta de mejor término, la paratextualidad. Después, he encontrado un término mejor —o peor: ya lo veremos—, y «paratextualidad» pasó a designar algo muy distinto a lo que designaba entonces. Así pues, es preciso revisar la totalidad de aquel imprudente programa.
Empecemos. El objeto de la poética (decía yo poco más o menos) no es el texto considerado en su singularidad (esto es más bien asunto de la crítica), sino el architexto o, si se pre fiere, la architextualidad del texto (es casi lo mismo que suele llamarse «la literariedad de la literatura»), es decir, el conjunto de categorías generales o transcendentes —tipos de discurso, modos de enunciación, géneros literarios, etc.— del que depende cada texto singular1 2. Hoy yo diría, en un sentido más amplio, que este objeto es la transtextualidad o transcendencia textual del texto, que entonces definía, burdamente, como «todo lo que pone
1 Introduction á l’architexte, Seuil, 1979, p. 87.2 Algo tarde he sabido que el término de architexto había sido pro
puesto por Louis M a r ín («Pour une théorie du texte parabolique», en Le Récit évangélique, Bibliothéque des Sciences religieuses, 1974...) para designar «el texto original de todo discurso posible, su “origen” y su. medio de instauración». Muy próximo, en suma, a lo que denominaré hipotexto. Va siendo hora de que un Comisario de la República de las Letras nos imponga una terminología coherente.
9

al texto en relación, manifiesta o secreta, con otros textos». La transtextualidad sobrepasa ahora e incluye la arcfaitextualidad y algunos tipos más de relaciones transtextuales, de entre las que sólo una nos ocupará directamente aquí, pero antes es necesario, aunque no sea más que para delimitar y segmentar el campo, establecer una (nueva) lista de relaciones que corre el riesgo, a su vez, de no ser ni exhaustiva ni definitiva. El inconveniente de la «búsqueda» es que a fuerza de buscar acaba uno encon trando... aquello que no buscaba.
Hoy (13 de octubre de 1981) me parece percibir cinco tipos de relaciones transtextuales que voy a enumerar en un orden aproximadamente creciente de abstracción, de implicitación y de globalidad. El primero ha sido explorado desde hace algunos años por Julia Kristeva 3 con el nombre de intertextualidad, y esta denominación nos sirvió de base para nuestro paradigma termi nológico. Por mi parte, defino la intertextualidad, de manera restrictiva, como una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidéticamente y frecuentemente, como la presen cia efectiva de un texto en otro. Su forma más explícita y literal es la práctica tradicional de la cita4 (con comillas, con o sin refe rencia precisa); en una forma menos explícita y menos canóni ca, el plagio (en Lautréaumont, por ejemplo), que es una copia no declarada pero literal; en forma todavía menos explícita y menos literal, la alusión, es decir, un enunciado cuya plena com prensión supone la percepción de su relación con otro enunciado al que remite necesariamente tal o cual de sus inflexiones, no perceptible de otro modo: así, cuando Mme. des Loges, jugando a los proverbios con Voiture, le dice: «Éste no vale nada, ábranos otro», el verbo abrir (en lugar de «proponer») sólo se justifica y se comprende si sabemos que Voiture era hijo de un comerciante de vinos. En un registro más académico, cuando Boileau escribe a Luis XIV:
Au récit que pour tai je suis prét d ’entrependre,Je crois voir les rochers accourir pour m ’entendre5*,
3 Séméiótiké, Seuil, 1969.4 Sobre la historia de esta práctica, ver el estudio inaugural de A. Co m-
pa g n o n , La Seconde Main, Seuil, 1979.5 El primer ejemplo está tomado del artículo allusion del Traite des
Tropes de Dumarsais; el segundo, de Figures du Discours de Fontanier.* Al relato que para ti estoy a punto de empezar, / Creo ver a las
rocas acudir para escucharme.
— 10 —

estas rocas móviles y atentas parecerán absurdas a quien ignore las leyendas de Oríeo y de Anfión. Este estado implícito (y a veces completamente hipotético) del intertexto es, desde hace algunos años, el campo de estudio privilegiado de Michael Riffa- terre, que define en principio la intertextualidad de una manera mucho más amplia que yo, y, a lo que parece, extensiva a todo lo que llamo transtextualidad. Así, por ejemplo, escribe: «El intertexto es la percepción, por el lector, de relaciones entre una obra y otras que la han precedido o seguido», llegando a identi ficar la intertextualidad (como yo la transtextualidad) con la litera- riedad: «La intertextualidad es [...] el mecanismo propio de la lectura literaria. En efecto, sólo ella produce la significancia, mientras que la lectura lineal, común a los textos literarios y no literarios, no produce más que el sentido» 6. Pero esta extensión de principio se acompaña de una restricción de hecho, pues las relaciones estudiadas por Riffaterre pertenecen siempre al orden de las microestructuras semántico-estilísticas, al nivel de la frase, del fragmento o del texto breve, generalmente poético. La «huella» intertextual, según Riffaterre, es más bien (como la alusión) del orden de la figura puntual (del detalle) que de la obra considerada en su estructura de conjunto, campo de pertinencia de las relacio nes que estudiaré aquí. Las investigaciones de H. Bloom sobre los mecanismos de la influencia7, aunque desde una perspectiva muy diferente, se centran sobre el mismo tipo de interferencias, más intertextuales que hipertextuales.
El segundo tipo está constituido por la relación, generalmente menos explícita y más distante, que, en el todo formado por una obra literaria, el texto propiamente dicho mantiene con lo que sólo podemos nombrar como su paratexto 8: título, subtítulo, in tertítulos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc.; notas al margen, a pie de página, finales; epígrafes; ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales accesorias, autó grafas o alógrafas, que procuran un entorno (variable) al texto y a veces un comentario oficial u oficioso del que el lector más
6 «La trace de l’intertexte», La Pensée, octubre de 1980; «La sylepse intertextuelle», Poétique 40, noviembre de 1979. Cf. La Production du texte, Seuil, 1979, y Sémiotique de la poésie, Seuil, 1982.
7 The Anxiety of Influence, Oxford U.P., 1973, y la continuación.8 Hay que entenderlo en el sentido ambiguo, o incluso hipócrita, que
funciona en adjetivos como parafiscal o paramilitar.
— - 11 —
/0