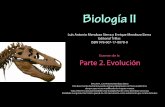Ciudad de Mendoza. Evolución en Sus Inicios
-
Upload
facundo-sanchez -
Category
Documents
-
view
223 -
download
0
description
Transcript of Ciudad de Mendoza. Evolución en Sus Inicios
PAGE 1GEOGRAFA ARGENTINA3 ao Historia
Departamento de Historia Lic. Sergio Tokic
PERPETUACIN Y DESARROLLO DE LOS NCLEOS URBANOS
1-Medio siglo de prueba
Extremadamente difcil resulta el seguir durante esos aos inciertos, que van desde 1561 hasta principios del siglo XVII, los pasos vacilantes de aquellas incipientes poblaciones (...). En verdad, para que los actos jurdicos originados por decisin de Pedro del Castillo, Juan Jufr y Luis Jufr de Loaysa y Meneses diesen origen no a otras tantas actas de defuncin -como no pocas veces ocurri-, sino a esa historia hoy tantas veces centenaria que cada uno de los asientos por ellos erigidos tiene en la actualidad, fue preciso que la Providencia les brindase toda su proteccin; y que sus pobladores no escatimaran esfuerzos ni sacrificios. La tarea no fue fcil y, en no pocas ocasiones, la desesperanza y el desaliento estuvieron a un paso de provocar el abandono de la misin. Pero en definitiva, como hoy bien sabemos, la realidad suplant y aun super al acto jurdico inicial.
En los casos de Mendoza, San Juan de la Frontera y San Luis de Loyola, como en el de la mayor parte de las ciudades que el conquistador espaol sembr a lo largo y ancho del continente de Coln, varios aos debieron transcurrir antes de que siquiera un pequeo puado de chozas indicasen al desprevenido viajero que all haba, efectivamente, una ciudad. Dos valiosos testimonios sobre Cuyo, recogidos dentro de los ltimos 20 aos del siglo XVI, conviene recordar como iniciacin de este bosquejo con el cual pretendemos mostrar el proceso de crecimiento y desarrollo de las ciudades cuyanas durante la poca en que ellas integraron la corona de Castilla. El primero, cronolgicamente, lo debemos de la pluma del cosmgrafo-cronista Juan Lpez de Velasco, y dice:
La Provincia de Cuyo est en la otra parte de la cordillera de los Andes, a lo largo de la tierra que hay entre Santiago y La Serena; hay en ella slo dos pueblos de espaoles en que habr como cincuenta vecinos; todos comenderos, en que estn repartidos como cuatro mil indios tributarios. La ciudad de Mendoza, el primero (sic) pueblo de la provincia de Cuyo, de la otra parte de la cordillera nevada, enfrente de la ciudad de Santiago y como cuarenta leguas della, tendr como veinte y ocho o treinta vecinos, todos encomenderos, y dos mil quinientos indios de servicio; . . . La ciudad dicha de San Juan de la Frontera est en la misma provincia de Cuyo...; que debe haber en ella como veinte vecinos encomenderos y mil quinientos indios de servicio, todos gente pobre y miserable....
El segundo nos lo ofrece el P. Fray Reginaldo de Lizrraga y si bien no hace referencia concreto de sus ciudades, dice de la de Mendoza que:
... es fresqusima, donde se dan todas las frutas nuestras, rboles y vias, y sacan muy buen vino que llevan a Tucumn, o de all se lo veinen (sic) a comprar; es abundante de todo gnero de mantenimiento y carnes de las nuestras; sola una falta tiene, que es lea para la maderacin de las casas... referencia que indica que algn progreso se haba alcanzado, pues el cronista citado en primer trmino haba afirmado que:
... no se da en ella comida ninguna, salvo en algunos pequeos valles y quebradas que tienen los espaoles, en que se da algn trigo, maz y cebada y vias, todo de regado....
Apenas iniciado el siglo XVII pasa por la regin el Maestre de Campo D. Alonso Gonzlez de Njera, en misin militar, y en su recuento:
Est situada Mendoza en sitio llano. Tendr hasta cien casas anchurosas pero bajas, como todas las de Chile; por respeto a los temblores de tierra; espaciosas y derechas calles; una iglesia parroquial, dos monasterios de frailes dominicos y de la Merced... Est poblada esta ciudad de gente muy noble, hijos de conquistadores, en la cual han invernado gruesos socorros de gente que han enviado de Espaa a Chile, por llegar a tiempo que estaba cubierta de nieves la cordillera, y los han sustentado en sus casas largo tiempo con mucho amor y a tanta costa que ascenda sus fuerzas... La ciudad de San Juan de la Frontera, de menos habitacin que Mendoza..., tiene muchas de sus calidades... San Luis de Loyola, el ms pequeo pueblo de los tres, tendr cincuenta casas con dos monasterios, aunque de uno o de dos frailes dominicos y de la Merced....
Antonio de Mosquera, tambin militar en trnsito a la Guerra de Arauco, se ve obligado a invernar en Mendoza en 1605, vio una Mendoza ms pequea que la descrita por su ilustre colega. En efecto, l dir que:
Invern seis meses en Mendoza. Y ha sido mucho de sustentar tal golpe de gente en doce casas, y si no fuera la prevencin que hice en Crdoba de ochocientos quintales de bizcocho y de novecientas vacas, como he escrito a Vuestra Magestad (sic), en ninguna manera pudiera pasar.... Al fin, al filo de los 50 aos de la fundacin de Mendoza, es el oidor de la Audiencia de Santiago, D. Gabriel de Celada quien nos regala una ajustada e ilustrativa noticia de las tres ciudades trasandinas. Para l:
La Ciudad de Mendoza se compone de treinta y dos casas, que solo una o dos estn cubiertas de tejas, y las dems de paja; de iglesia parroquial, convento de Santo Domingo con dos religiosos tambin...; la ciudad de San Juan de veintitrs casas cubiertas de paja y de una iglesia parroquial; y, en fin, la Ciudad de San Luis, de diez casas con techo de paja y una iglesia parroquial.
Pero los testimonios que anteceden no dan una visin clara del drama que debi vivirse en Cuyo hasta que se tuvo la certeza de que lo peor haba sido superado. Un reciente estudio sobre el particular, veraz y exhaustivo, nos permite resumir aqu ese importante proceso en lo que a Mendoza se refiere. Su autora, llama a este perodo embrionario y de lenta estabilizacin, indica los siguientes factores negativos que influyeron en el mismo: 1) La fama de pobre que pronto adquiri su tierra; 2) la barrera constituida por la gran cordillera nevada que haca que estas tierras -segn el informe del Obispo Medelln al Rey- no pudiesen gobernar y que la aislaban de las ciudades cabecera; 3) la incomunicacin que hasta 1580 y 1602, respectivamente, existi con las ciudades norteas y con las del litoral del pas; 4) el lastre de una poltica de despojos y favoritismos, promovida por los cambios de la situacin poltica de Chile, y cuyos
resultados inmediatos fueron el trasiego de la ciudad, al ao siguiente de su instalacin, y la fundacin de San Juan de la Frontera, por cuya causa informaba el procurador de la ciudad en 1567- esta ciudad fue disipada de gente; 5) el auge de la guerra de Arauco, problema capital del Reino de Chile, y gran consumidero de hombres, armas, bastimentos y ganados, por cuya causa poca y nada fue la ayuda que recibi la ciudad cabecera; 6) en el orden interno, la desercin de sus pobladores y el ausentismo de sus encomenderos.
Todos estos factores unidos crearon el riesgo del despoblamiento de la ciudad ya que hubo -segn el informe del Cabildo de 1567- en que solamente doce o trece hombres estaban en ella. El milagro de su supervivencia se debi -en cambio- a los esfuerzos de un puado de vecinos, que no teniendo otras posibilidades y alentados por la esperanza de que nuevos descubrimientos develaran la existencia del ansiado mineral, aprovecharon mientras tanto la feracidad de su suelo, fecundado por las aguas de las acequias indgenas. E, indudablemente, un factor decisivo en el arraigo de la ciudad, fue el indio comarcano. Mendoza, a diferencia de otras ciudades de la Gobernacin de Tucumn o del Paraguay, por ejemplo, tuvo a su favor una poblacin indgena dcil y de buen temple, que aunque escasa y muy dividida, contribuy en forma efectiva al desarrollo agrcola de la ciudad.... As, gracias a esta circunstancia favorable, a los pocos aos de fundada, empiezan a prosperar los cultivos; las chacras y sementeras primitivas fueron transformndose en huertas y quintas, donde se alternaban los cultivos de hortalizas con el de rboles frutales; luego empiezan a fructificar las primeras parras tradas de Santiago, y con ello a prosperar las pequeas parcelas de viedos, que alternadas con las tierras para trigo y lino, constituiran la base del predio rural de la ciudad, cuya extensin al finalizar el siglo XVI, ya haba rebasado los lmites del ejido y se extenda en sus adyacencias. Esos factores negativos y positivos que influyeron en el desarrollo de la primitiva ciudad de Mendoza, y que con tanta precisin y verdad ha sintetizado para nosotros la Prof. Zuluaga, creemos se repitieron -con muy leves modificaciones, si es que las hubo.... en los casos de los otros dos asentamientos cuyanos del siglo XVI.
Las anteriores consideraciones, unidas a otros datos y fuentes, cuya enumeracin omitimos por razones de espacio, han llevado a la autora antes nombrada a establecer como muy posibles los siguientes momentos o etapas dentro del proceso de formacin de la poblacin mendocina:
1-Una etapa inicial de tanteo e inestabilidad. Abarca los aos de 1561 a 1565 y se caracteriza por un movimiento de afluencia -90 personas entre los aos 1561 a 1562- y otra de deserciones y ausentismos, entre los aos 1563 y 1565.
2-Etapa de regreso y afirmacin del ncleo inicial. Comprende los aos 1566 a 1570 y marca el proceso de arraigo y estabilizacin del grupo inicial de la poblacin mendocina, compuesto de una cuarentena de vecinos y soldados, sin contar sus familiares, personas de servicio y yanaconas.
3-Etapa de afluencia lenta entre los aos 1570 a1590. Entre esos aos se registran los nombres de 35 vecinos y moradores, que no figuraban anteriormente en la ciudad.
4-Aumento sensible entre los aos 1590 y 1610. En esta etapa la llegada de nuevos pobladores y la actuacin de los hijos adultos del grupo inicial, arrojan un total de 75 nuevas personas que figuran en la ciudad.
RESULTADO GENERAL: Al cabo de 50 aos de vida, la ciudad de Mendoza contaba con un grupo de espaoles adultos de 150 a 170 hombres, que sumados a un mnimo de 50 mujeres que figuran como cabezas de familias, nos permite formular un clculo global de 200 a 250 pobladores blancos existentes en ella
De mucho inters, por ser la primera vez que se hace un anlisis tan minucioso y documentado del problema, resultan los siguientes datos que confirman lo expuesto con respecto a la que la autora llama etapa inicial de tanteo e inestabilidad:
a) De los 48 acompaantes de Castillo, 30 recibieron solar, chacras y encomiendas. De ellos slo se radicaron 20 (de los cuales 6 murieron a los pocos aos de fundada la ciudad); 14 fueron llevados por Jufr a poblar la ciudad de San Juan, y el resto abandon la ciudad.
b) De los 22 o 23 acompaantes de Jufr que recibieron solar y chacras en 1562, slo 9 o 10 se avecindaron o tuvieron una residencia prolongada.
c) De los 20 que llegaron con posterioridad al 28 de marzo de 1562, posiblemente en el verano de 1562-63, slo 10 personas se interesaron por el lugar.
Conclusin: De un total aproximado de 90 personas que se vincularon a la ciudad entre
los aos 1561-62, slo 38 o 40 quedaron afincadas en ella. De ese saldo, unos 30 vecinos se movilizaron hacia Chile entre los aos 1563, 1564 y 1565, de manera que hubo un momento en que solamente asistan a la ciudad 12 o 13 hombres.San Juan de la Frontera debi pasar por las mismas o semejantes vicisitudes durante los primeros aos de existencia. Ya sabemos que 32 encomenderos, fueron los pobladores fundadores, pero pocos datos tenemos respecto de las variaciones que durante el siglo se fueron produciendo. De inters resulta el dato de que entre esos primitivos pobladores se encontraban dos mujeres espaolas, las primeras en San Juan. Fueron ellas Marina Gallego y Teresa Gil, esta ltima hija de poblador Juan Martn Gil y futura esposa de Gaspar Lemos, ambos miembros de la expedicin de Pedro del Castillo.
Varios de los factores negativos que influyeron en la despoblacin de los asientos cuyanos durante los primeros 50 aos de existencia, siguieron pesando hasta fines del siglo XVIII. Pese a todo, paulatinamente las poblaciones se consolidaron, tomaron forma y, aun, progresaron. Los cabildos, con el apoyo de los vecinos moradores, fueron los principales gestores del milagro.
COMADRN RUZ, Jorge (1969): Evolucin demogrfica argentina durante el perodo hispnico (1535-1810), EUDEBA, Buenos Aires. pp.173-179. Transcripcin de Sergio Tokic (2005).