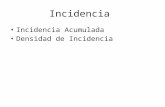cuadernosdesociologiaudea.files.wordpress.com · Web viewEl propósito de este trabajo es presentar...
Transcript of cuadernosdesociologiaudea.files.wordpress.com · Web viewEl propósito de este trabajo es presentar...

1
Actores sociales y formación del Estado. El caso del Plan Nacional de Rehabilitación1.
Resumen
El propósito de este trabajo es presentar una propuesta teórico-metodológica para la lectura de la incidencia de la aplicación del Plan Nacional de Rehabilitación durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) en la formación del Estado colombiano. Para ello, inicialmente se hace la presentación de las preguntas metodológicas que guiarán el del trabajo, planteadas para reconocer: primero, los actores y relaciones que se hallaron en el marco de la implementación de la política en el plano local y regional; y segundo, los objetivos y justificaciones que tuvo el gobierno para ponerla en marcha y los mecanismos que desarrolló para cumplir con los objetivos trazados. Luego, se plantean algunos referentes teóricos que guían los interrogantes antes planteados. Por un lado, se retoman los presupuestos de presencia diferenciada del Estado y de integración paulatina de grupos sociales y regiones a las dinámicas de la sociedad central. Por otro lado, se asume que el Estado es una formación social en la que influyen diferentes actores que moldean, en un proceso conflictivo, las formas de dominación. Finalmente, se retoman argumentos que reivindican la posibilidad de que los funcionarios estatales desarrollen acciones autónomas con respecto a los intereses de grupos sociales determinados.
1. Acercamiento a la lectura de la incidencia del Plan Nacional de Rehabilitación en la Formación del Estado Colombiano
El desarrollo de este trabajo está cruzado por dos cuestiones fundamentales que se condensan en la necesidad de ver las formaciones sociales como procesos históricos. Por un lado, la existencia de múltiples actores con intereses diferenciados y en relaciones de fuerza desiguales, que en medio de relaciones conflictivas y mediante acciones variadas, directa o indirectamente, dan lugar a construcciones sociales particulares. Por el otro, el convencimiento de que “el Estado” tiene la capacidad de “imponer las categorías de pensamiento” mediante las que pensamos cualquier cosa en el mundo, por lo que hay que “procurar poner en cuestión todos los presupuestos y todas las preconstrucciones inscritas en la realidad que se trata de analizar, y en el pensamiento mismo de los analistas” (Bourdieu, 1997. Pág. 92).
Se propone, entonces, hacer un acercamiento al proceso de implementación del Plan Nacional de Rehabilitación en su relación con el proceso de formación del Estado colombiano, reconociendo la capacidad que tiene “el Estado” de ejercer violencia simbólica para así presentar un análisis crítico fundamentado en el reconocimiento de diferentes actores y formas de acción que dieron lugar a desarrollos particulares en la implementación de dicho plan en los escenarios locales y regionales del departamento de Antioquia.
1Este texto obedece a la discusión teórica metodológica del trabajo de grado titulado “estudio de caso sobre la incidencia de la aplicación del Plan Nacional de Rehabilitación (1986-1990) en la formación del Estado colombiano”.

2
Para ello se presentan tres preguntas metodológicas que serán guiadas por algunos planteamientos teóricos que más adelante abordaremos.
1. ¿Cuál es la incidencia de la aplicación del Plan Nacional de Rehabilitación en la “consolidación” del orden estatal en lo local y lo regional?
2. ¿Qué actores, formas de acción y relaciones se pueden reconocer en el escenario local y regional antioqueño en el marco de la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación?
3. ¿Qué objetivos y justificaciones presentó el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) para la puesta en marcha del PNR? ¿De qué mecanismos se valió el gobierno para el desarrollo sus objetivos?
Proponemos abordar la problemática de formación del Estado y la incidencia del Plan Nacional de Rehabilitación –PNR- en este proceso en tres vías que juzgamos complementarias. Primero, la concepción del PNR como una política mediante la que se buscó consolidar la presencia estatal en zonas con altos índices de pobreza, ausencia o ineficacia de la institucionalidad del Estado y presencia guerrillera teniendo en cuenta el postulado de la presencia diferenciada del Estado en Colombia. Segundo, la implementación del PNR como un proceso de formación del Estado en el ámbito local, donde se reconocen diferentes actores y sus luchas como parte central del proceso. Y, tercero, la posibilidad de acción autónoma por parte de los funcionarios estatales en algunos elementos de la formulación y ejecución del Plan Nacional de Rehabilitación.
Algunos elementos que permiten una primera aproximación a los postulados teóricos:
1. La política de reconciliación, normalización y rehabilitación, de la que hizo parte el Plan Nacional de Rehabilitación, estuvo destinada a establecer el diálogo directo de instituciones y representantes del Estado con los actores locales2, buscando por un lado: eliminar cualquier tipo de intermediación, ya fuera la ejercida por parte de actores armados –esencialmente guerrillas- y/o la intermediación clientelista desarrollada por los partidos políticos tradicionales; y por el otro, crear canales institucionales para las demandas que se estaban expresando vía movilizaciones sociales..
2. El Plan Nacional de Rehabilitación se aplicó de manera diferenciada en el territorio nacional. Teniendo como principal escenario de aplicación lo local, anunció, en la participación comunitaria y de diferentes actores y fuerzas sociales locales en espacios institucionales, elementos fundamentales de la institucionalización de las demandas sociales específicas de los grupos menos favorecidos y de la reconciliación del Estado con la comunidad.
2 Ésta no se desarrolló en la totalidad del territorio nacional Las zonas de aplicación del PNR, durante el período presidencial de Virgilio Barco (1986-1990), fueron básicamente las clasificadas como de pobreza absoluta, ausencia estatal y problemas de inseguridad (Barco Vargas, 1988).

3
3. En cuanto a las posibilidades de acción autónoma de los funcionarios estatales hay dos aspectos principales. Uno, en la reformulación, que de la política hace el Gobierno de Virgilio Barco, pueden encontrase elementos interesantes en lo referente a las concepciones “renovadas” sobre la forma en la que debían tratarse los “problemas sociales locales” y la construcción e implementación de todo un marco institucional, sustentado en una crítica, a lo que del sistema bipartidista aun persistía, que reconoció la existencia de desfases entre las instancias y formas de acción institucionales y las formaciones sociales locales; además, la existencia de elementos de crítica al modelo de desarrollo económico implementado hasta ese momento y a la acción del Estado en cuanto a asignación de recursos públicos a las diferentes regiones. Estos dos planteamientos pueden verse en el marco de un discurso que busca legitimar la acción estatal en zonas tradicionalmente al margen de esta. Y dos, las directrices generales del Plan propiciaron un escenario institucional en el que los funcionarios que en representación del gobierno central hacían presencia a nivel local, regional y departamental tenían una autonomía relativa con respecto a los intereses de grupos sociales influyentes.
2. La premisa de formación del Estado
Asumir la premisa de formación del Estado permite leer la construcción de un orden estatal como un proceso conflictivo en el que participan diversos actores que, cruzados por unas predisposiciones históricas3, en medio de relaciones definen aspectos esenciales de las formaciones sociales como las formas en las que ha de darse la dominación, significación, resignificación y cambio y/o reproducción de un orden.
En el caso concreto del rediseño e implementación del Plan Nacional de Rehabilitación en la segunda mitad de la década de los ochenta, en medio de una crisis de representación de los partidos políticos tradicionales y de una creciente movilización social, el gobierno de Virgilio Barco avizoró la necesidad de establecer relaciones directas entre “las comunidades locales” y el “Estado”, para lo que se crearon unos canales institucionales en el marco de los cuales los actores locales definieron, con base a experiencias anteriores de relacionamiento con actores estatales y no estatales, a una historia regional y local construida y a concepciones sobre las funciones que debe cumplir “el Estado”, y a la lectura del nuevo proceso de “apertura” que se estaba produciendo, los términos en los que hablaban4 a la institucionalidad y a los representantes del Estado y las demandas y compromisos que habían de hacer y asumir frente a los mismos.
Asumimos que también los actores estatales concretaron términos de acción de acuerdo a los cuales desempeñarse en un marco institucional y relacional que definió los parámetros esenciales sobre los que se desarrolló el proceso de implementación del PNR en el nivel local y regional.
3Alan Knight define las “predisposiciones históricas” como “las actitudes culturales y políticas que distinguían a algunas comunidades o regiones. Al invocarlos como factores significativos, estoy concediendo una cierta autonomía a “ideología” o “cultura”, aunque acepto que en esos factores se mezclan (no diría llanamente que se ocultan) otras consideraciones” (Knight, 2002, pág. 96)4 Este aspecto es resaltado por el profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Manuel Alberto Alonso en la entrevista realizada en relación a su participación como actor estatal en la implementación del PNR en la década de los 80.

4
Frente a la lectura de este proceso se plantea que una premisa que puede ser de gran utilidad para la lectura de la formación del Estado es la que apunta a ver dicho proceso como una revolución cultural con consecuencias manifiestas en el mundo material5
(Knight, 2002). La interacción de los diferentes actores va dando lugar al cambio no solo en las relaciones, sino también sus posiciones frente a otros actores, en las creencias y modos de asumirse social y culturalmente; y al mismo tiempo va creando una base material que es expresión de las relaciones de fuerza, de los contextos desiguales de poder, de las necesidades inmediatas y mediatas, dando lugar a la formación de un orden social particular siempre cambiante.
3. Presencia y acción diferenciada del Estado
El volumen de Joseph y Nugent (2002), que se dedica al análisis detallado del pasado revolucionario mexicano poniendo el acento en algunas particularidades locales y regionales, nos ubica frente a un tema de vital importancia a la hora de abordar algunos aspectos de la formación del Estado colombiano y es el relacionado con las profundas diferencias regionales y locales existentes a lo largo del territorio nacional. En el prólogo a dicha compilación James Scott resalta las particularidades locales que asumió la revolución mexicana, y a la vez recuerda que Agulhon (1970) reconocía en la revolución francesa las “huellas de su particular desarrollo local” y Orlando Figes (1989) en la revolución rusa la existencia de “una constelación de revoluciones locales” (Scott, 2002, págs. 18 y 20) con lo que destaca la importancia que tienen en el proceso social de formación del Estado los particularismos locales y regionales. Igualmente reconociendo el peso de la diferenciación regional en los procesos de formación del Estado, Gilbert Joseph y Daniel Nugent recuerdan que en la edición en inglés (1994) de “aspectos cotidianos de la formación del Estado” algunos autores demuestran cómo -en el siglo XIX- los subordinados de algunos estados mexicanos trataron de reelaborar el discurso liberal poniéndole el sello de su particular desarrollo regional (Joseph & Nugent, 2002, pág. 51).
Para el caso colombiano es notable el argumento de Bolívar, González y Vásquez que confirma la existencia de una “diferenciación regional de la presencia del Estado” que “se expresa en distintos tipos de relación con los “notables” de las sociedades locales y regionales, cuyo grado de poder determina hasta qué punto el dominio del Estado colombiano se aproxima a las categorías de dominación de tipo “directo” o “indirecto”” (González F., 2003, pág. 136, ver también (Bolivar, González, & Vázquez, 2003)-. Vale decir que la referencia a la categoría de dominación indirecta –retomada del argumento de Charles Tilly- está relacionada con la funcion que, como intermediarios entre las sociedades locales y regionales y el poder central, han desarrollado los representantes de los partidos políticos tradicionales por medio de estructuras clientelares, en algunas zonas donde el Estado no había tenido una presencia institucional directa.
5 El concepto de revolución cultural es retomado de los planteamientos que hacen Corrigan y Sayer en su estudio sobre la formación del Estado inglés “el gran arco”. No sobra decir que la noción que presentan los autores es mucho más amplia de la que en el desarrollo de este trabajo se puede presentar, sobretodo porque contemplan un proceso de larga duración para dar cuenta de la formación material y cultural del Estado Inglés, no obstante, que el periodo y las relaciones que en el proceso que proponemos estudiar no son de la categoría de las analizadas por Corrigan y Sayer (2007) se sostiene que la noción de revolución cultural puede iluminar la lectura de los cambios en un orden social, así sea en el corto plazo, como aquí se propone.

5
González y el equipo del Centro de Investigación y Educación Popular –Cinep- plantean la importancia de considerar las formas en que el Estado hace presencia en las regiones y localidades y la articulación de dicha presencia con los poderes existentes de hecho en éstas. Su explicación se sustenta esencialmente en la referencia a las relaciones que los representantes del poder del Estado central llevan a cabo con los representantes del tipo de poder existente de hecho en la localidad o región, considerando también que existen regiones en las que no actúa una autoridad reguladora de las relaciones sociales, fundamentalmente aquellas regiones de reciente colonización o zonas de frontera que se encuentran al margen de la influencia de los partidos políticos tradicionales o en las que dicho poder está en crisis y donde es inexistente o ineficaz la presencia institucional directa. En resumen, este argumento expone: que existen regiones o localidades donde el Estado ejerce un dominio directo; otras donde el dominio del Estado es negociado y articulado con las estructuras de poder existentes de hecho, básicamente con las redes bipartidistas; y otras “donde no se han logrado consolidar los mecanismos tradicionales de regulación social, o donde estos mecanismos están haciendo crisis” (González, 2003, pág. 136).
3.1. La integración de grupos y regiones a dinámicas nacionales
González plantea que la formación del Estado es un proceso conflictivo. Retomando los argumentos de Charles Tilly recuerda que en los procesos de integración de grupos sociales no se hicieron esperar las resistencias locales y regionales que buscaban mantener autonomía con respecto al poder central6. El esfuerzo unificador de parte de representantes del Estado central fue contrarrestado por grupos sociales dominantes en lo local y/o regional que podían ser cooptados, negociar o resistir abiertamente a los esfuerzos emprendidos para la centralización.
En el mismo sentido el argumento que construye Norbert Elias -en el proceso de la civilización- enseña cómo las luchas de integración y desintegración presentadas en el seno de sociedades europeas dan cuenta de procesos de largo plazo que, de forma paulatina y conflictiva, van produciendo la instalación de la población en un territorio, la formación del monopolio fiscal y el monopolio de las armas, la concentración del poder, el avance hacia una mayor división social del trabajo y a una economía monetaria y el desarrollo de los medios de comunicación. Estos procesos, que no se dan de manera lineal, están enmarcados en un crecimiento demográfico significativo y en una creciente interdependencia funcional.
Estas dinámicas conflictivas, propias de los procesos de formación del Estado, combinan procesos que contribuyen a la centralización del poder. Según Elias, en la fase de la construcción de la nación que se presenta como la última “de una larga sucesión de procesos de formación del Estado” (Elías, 1998. Pág. 104) sobresalen dos tipos de procesos de integración “cada uno con sus luchas […] específicas: los procesos de integración territorial o regional, y los procesos de integración de los estratos 6 Este proceso puede verse para el caso colombiano, según González, en los conflictos de la Patria Boba. Proceso que tuvo como problemática fundamental el hecho de que el proyecto centralizador no tuvo en cuenta las distintas realidades regionales y locales, así González afirma que “según Jaime Jaramillo Uribe, estos conflictos ocultaban problemas más de fondo, como el desarrollo desigual y el aislamiento de las provincias, como herencia colonial, la fuerza de instituciones como los cabildos de villas y ciudades con sus tradiciones y sentimientos localistas, que terminan produciendo “una explosión de aspiraciones locales a la soberanía”” (González f., 2005, págs. 40-41)

6
sociales”. (Elías, 1998. Pág. 109) que en medio de una mayor interdependencia funcional definen unos parametros básicos con base a los que han de darse las relaciones sociales.
Se considera que los planteamientos de estos académicos nos ofrecen algunas herramientas para leer la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación como una acción tendiente a consolidar la presencia estatal en algunas zonas del país y en últimas a consolidar un poder centralizado con monopolio del uso de las armas y una influencia más amplia de la institucionalidad y el poder simbólico del Estado en sociedades locales y regionales.
En relacion a la integración de grupos sociales, se tiene por un lado, el planteamiento de que existen regiones y localidades en donde no hay presencia estatal y por lo tanto no existe regulacion institucionalizada de las relaciones sociales; y por el otro, regiones donde los poderes de los partidos políticos tradicionales surten como intermediarios entre la institucionalidad del Estado y los grupos sociales. Así la necesidad más inmediata del Plan se plantea en función de institucionalizar las demandas de los pobladores locales y de establecer una relación directa de los grupos sociales y los representantes de la institucionalidad del Estado.
Además, frente a la evidente falta de integracion de regiones y localidades a la economia nacional se apuesta por avanzar en una infraestructura económica y de comunicaciones que permita una mayor interrelación interregional, intrarregional y en menor medida nacional, que a la vez permita que la institucionalidad del Estado llegue a las zonas que se han juzgado tradicionalmente como al margen de la misma.
4. La construcción de un orden social en clave de hegemonía y Procesos hegemónicos
Florencia Mallon (2003) presenta su análisis de la formación del Estado mexicano mediante un estudio de caso del estado de Puebla y que confronta con algunas observaciones sobre el caso del Perú, teniendo como referencia fundamental los conceptos de procesos hegemónicos y hegemonía que le permiten analizar el proceso mediante el cual se va consolidando un orden particular en el México posrevolucionario.
La autora al centrarse en lo que denomina procesos hegemónicos permite una visión histórica y relacional de la formación de un orden social particular. Dicha construcción implica deshacerse de las nociones que conllevan una separación nítida entre lo que es el Estado y la sociedad, entre lo que son las clases dominantes y las clases populares y sus respectivas culturas. Implica concebir que la construcción material y cultural “del Estado” se dio de la mano de actores subordinados y que los que gobiernan o gobernaron se vieron obligados a incluir dentro de “sus proyectos” demandas y exigencias de dichos actores (Joseph & Nugent, 2002, pág. 49).
Consecuentemente invita a ver a los grupos subordinados como “agentes” activos y heterogéneos que no solo reproducen las nociones y expresiones del “Estado”, sino que tienen la capacidad de discutirlas, resignificarlas y hasta instrumentalizarlas (Vélez, 2004). Mallon, al reconocer que existen diferentes actores, pone de manifiesto las diferenciadas formas de recepción de las propuestas de las élites a las que además se les puede dotar de significados que pueden incluso transgredir los intereses con los que

7
fueron formulados (Joseph & Nugent, 2002, pág. 50). Florencia Mallon y Alan Knight nos invitan a reconocer que la consecución de la hegemonía solo se da mediante la relación constante con la contrahegemonía. Las formaciones sociales no son el producto de una decisión y construcción unilateral de las élites, también los grupos subalternos participan en ellas.
Ahora que, es importante resaltar que así como no se puede encontrar una élite monolítica, con intereses y proyectos totalmente compartidos por todos sus miembros, tampoco se puede hallar –como ya se había dicho- una respuesta única de parte de los grupos subalternos a los proyectos que desde una élite de poder y/o desde el Gobierno se presenten. La estrecha relación que establece Mallon entre los conceptos de hegemonía y procesos hegemónicos, donde la línea a veces se hace casi imperceptible, permite entender que en medio de conflictos y de equilibrios inestables se va formulando un orden más o menos duradero sustentado en un “acuerdo” entre los actores disputantes que se sostiene debido al ejercicio combinado de la coerción y el consenso.
Por su parte Bourdieu aborda el tema de la reproducción del orden aunque no desde el concepto de hegemonía presentado por Mallon (2003), Knight (2002), Rosebery (2002). El autor desarrolla su argumento sobre reproducción del orden establecido trayendo a cuenta la capacidad de ejercer violencia simbólica que -a través de un proceso histórico- ha ganado el Estado mediante la acumulación de diferentes tipos de capital reconocidos y dotados de valor por los diferentes agentes sociales. Bourdieu, plantea entonces que en tanto el Estado haya tenido la capacidad de “producir unas estructuras cognitivas incorporadas que sean acordes con las estructuras objetivas” (Bourdieu, 1997, pág. 120) están las condiciones para que se dé una sumisión al orden establecido en la que el ejercicio de la violencia física y el “dar órdenes” no se presenta como necesario para la reproducción que se da como por “inercia” debido a una serie de prácticas que ya están incorporadas en cada uno de los agentes (Bourdieu, 1997).
Este planteamiento se acerca al argumento de William Roseberry quien frente al concepto de hegemonía propone utilizar el concepto:
“no para entender el consenso sino para entender la lucha; las maneras en que el propio proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella” (Roseberry, 2002, pág. 220).
De esa manera el autor invita a ver la hegemonía como resultado de procesos. Mediante el reconocimiento de la disputa y el conflicto que va dando lugar a la existencia de un orden social particular que define unos límites sobre y dentro de los que se puede actuar no solo para reproducir el orden, sino también para resistirlo, Roseberry ubica el carácter dinámico de los procesos sociales y a la vez de la mano de Gramsci–reconoce- el carácter frágil de la hegemonía.
En este punto debe aclararse que Bourdieu desde su planteamiento apunta de manera más significativa al reconocimiento de las capacidades “del Estado” para conducir a la reproducción del orden que a las posibilidades de los grupos subordinados de discutirlo y procurar su cambio. En ese sentido si retomamos algunos de los planteamientos de Bourdieu es en lo referido al proceso en el que de hecho existe un poder más o menos

8
dominante con capacidad de definir algunos aspectos fundamentales como marcos de acción para la vida social, o para decirlo en los términos de Roseberry, Mallon y Knight en que se puede constatar la existencia de una hegemonía, y agregaremos, más o menos establecida.
Ahora bien, el proceso social mediante el cual se da lugar a un orden social particular está ligado a un proceso material y simbólico que implica la formación de instituciones, rutinas y en general de un marco común que define los límites y posibilidades de acción para los diferentes actores “en un marco político y social preexistente” (Roseberry, 2002, pág. 219).
Así pues según Roseberry “lo que la hegemonía construye no es, entonces, una ideología compartida, sino un marco común material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales caracterizados por la dominación, hablar de ellos y actuar sobre ellos” (Roseberry, 2002, pág. 220) (el énfasis es mío). Se trata, en términos generales, del señalamiento de los límites y las formas legítimas de acción en una sociedad, que permiten no solo reproducir el orden, sino también confrontarlo. Roseberry recuerda que muchas de las demandas de los grupos subordinados deben inscribirse en este marco común si quieren ser escuchadas, igualmente Derek Sayer afirma que “el poder impone los términos en que las cosas deben hacerse en los niveles más cotidianos”7(Sayer, 2002, pág. 236).
Sin embargo, el “sometimiento” no es solo para los grupos subordinados. Como lo plantean Alan Knight y James Scott (2002), los grupos gobernantes se ven obligados a asumir “la imagen idealizada que presentan a sus subordinados” (Knight, 2002, pág. 99). Así pues, también los dominantes se ven constreñidos por un marco común que fija los límites de la acción. En este aspecto explica Bourdieu que no sólo quienes aparecen directamente como dominados lo son, los dominantes también están sometidos a una realidad en la cual las maneras de visión y actuación de los agentes deben aparecer coherentes con la realidad objetiva presentada, afirma entonces que:
“la dominación no es mero efecto directo de la acción ejercida por un conjunto de agentes («la clase dominante») investidos de poderes de coacción sino el efecto indirecto de un conjunto complejo de acciones que se engendran en la red de las coacciones cruzadas a las que cada uno de los dominantes, dominado de este modo por la estructura del campo a través del cual se ejerce la dominación, está sometido por parte de todos los demás” (Bourdieu, 1997, pág. 51).
Plantear en estos términos la dominación nos acerca a la discusión sobre la hegemonía de Roseberry y Mallon. Bourdieu plantea que “La construcción del Estado va pareja con la construcción de una especie de trascendencia histórica común, inmanente a todos sus «súbditos»” (Bourdieu, 1997, pág. 117). Esta “trascendencia histórica” que se percibe en cuestiones que ordenan la vida cotidiana, en los principios de clasificación como los
7 Vale decir que Derek Sayer presenta algunas objeciones frente al concepto de hegemonía, en las que aclara que “hasta un grado muy considerable, es en sí mismo el ejercicio del poder puro y simple lo que autoriza y legitima” reconociendo además que “Los individuos y los grupos pueden adaptar y utilizar de manera creativa las formas a través de las cuales, en otro nivel, son confinados y constreñidos” (Sayer, 2002, pág. 236) en general su discusión es un cuestionamiento –como él mismo lo afirma- a los usos comunes del concepto de hegemonía, dándole una mayor preponderancia al ejercicio de la fuerza en el mantenimiento del orden.

9
de sexo y edad, por ejemplo, se acerca al “marco común” de la hegemonía de Roseberry. Sin embargo, vale plantear que mientras Bourdieu parece preocuparse por la permanencia en el tiempo de lo que denomina el “trascendental histórico común”, Roseberry se preocupa por la conformación y transformación en el tiempo del marco común, razón por la que pone el énfasis en los procesos hegemónicos y no directamente en la hegemonía.
Consecuentemente, Roseberry reconoce el carácter frágil y problemático de los marcos comunes. Explica que existen algunos puntos de ruptura donde no puede hablarse de un marco común y en esa medida inserta el elemento que obliga a pensar las diferencias que pueden existir en las culturas locales y los grupos locales que escuchan el mensaje “del Estado” y las apropiaciones que del mismo hacen, donde resalta que el hecho de una apropiación diferenciada de los “elementos que componen ese marco común” obliga a pensar en los procesos hegemónicos y sus rupturas más que en la hegemonía. En ese sentido afirma que “las formas de regulación y rutina a las que Corrigan y Sayer aluden [en cuanto a la capacidad del estado para afirmar] dependen de un estado extremadamente denso, centralizado y eficaz” poco frecuente en México, frente a lo que propone concebir el proceso hegemónico y el marco discursivo común “como proyectos del estado (inarticulados pero necesarios) más que como logros del estado, [para poder avanzar en la] comprensión de la “cultura popular” y de la “formación del estado” en su mutua relación” (Roseberry, 2002, 224-225).
Ahora que, no en todos los casos las recepciones diferenciadas de los discursos emitidos desde “el Estado” son puntos de conflicto, es decir que no en todos los casos el cuestionamiento a las formas prescritas de acción es problemático para el orden social. Así pues, afirma que:
“Es claro que algunas palabras e instituciones impuestas conllevan más poder, y una disputa sobre ellas amenaza más significativamente que otras el orden dominante. Podemos suponer, por ejemplo, que el rechazo de una comunidad a la institución central del nuevo orden agrario estatal8 es un desafío mayor que seguir usando el nombre de Cuchillo Parado9 […]” (Roseberry, 2002, pág. 221).
8 Se refiere a un aspecto que desarrollan Daniel Nugent y Ana María Alonso (2002) referenciando a F. Katz 1988 y a Anderson 1983, con relación al proceso de reforma agraria de los años veinte y el rechazo de los campesinos de Namiquipa al mismo. Según los autores “El lenguaje que emplearon [los funcionarios estatales] estaba despojado de toda referencia local que pudiesen reconocer los beneficiarios del reparto agrario; sus respectivas comunidades, sus patrias chicas –paisajes impregnados de trabajo, la lucha y los significados de generaciones- quedaban reducidas o refundidas como tantas y tantas hectáreas de tal y tal categoría de tierra para tal y tal tipo de uso” (Roseberry, 2002, pág. 222), lo que se convirtió en una de las causas de rechazo al proyecto por parte de los campesinos. Frente a este aspecto puede verse además (Alonso y Nugent, 2002, págs. 193-194) 9Al respecto Roseberry afirma desde un análisis presentado por Terri Koreck quien “analiza en un ensayo reciente acerca de los nombres de la comunidad donde realizó su trabajo (1991). [que] Cada nombre –Cuchillo Parado, Veinticinco de Marzo y Nuestra Señora de las Begonias- expresa diferentes intereses e historias, diferentes visiones de la comunidad y de la nación. El estado se arroga el poder de dar nombre, de crear e imprimir mapas con marbetes sancionados por el estado. los residentes de la comunidad pueden reconocer ese derecho pero rechazar ese nombre entre ellos”(Roseberry, 2002, pág. 220)

10
De acuerdo al desarrollo de estos argumentos pensamos que existen niveles diferenciados de control del Estado y de eficacia de marcos comunes de acción. Así, podemos estar de acuerdo con Bourdieu en que cuando “el Estado” tiene la capacidad de afirmar (mediante el uso de la violencia simbólica), existen algunas cuestiones fundamentales de las que se vale para ordenar, como las clasificaciones en edad y sexo, pero también como la fijación de trámites correspondientes a una u otra cosa, la obligación de pago de impuestos si se quieren ciertos servicios, y en general la sanción de algunas conductas y el incentivo de otras etc. Y a la vez podemos reconocer con Roseberry que en los procesos hegemónicos se puede constatar fragilidad y el posible cuestionamiento al marco común que se pretende establecido, teniendo en cuenta que el hecho de que sobre cuestiones específicas no se haya logrado no significa que el orden mismo este en peligro, vale decir que eso depende de las concepciones y cuestiones sobre las que se esté discutiendo, como el autor lo muestra. Igualmente se considera que el marco común, cuando ha logrado establecerse con ciertos niveles de eficacia y centralización, circunscribe la magnitud de las luchas, limita los temas de y el lenguaje en el cual estas luchas se versan, sin negar la posibilidad a diferentes interpretaciones y posiciones frente a temas y planteamientos específicos.
A la luz de los conceptos y discusiones hasta aquí presentadas sostenemos que es pertinente pensar en la implementación de la política del PNR como “un ejercicio” que hizo el Gobierno, utilizando la autoridad del Estado, para proponer los marcos de acción mediante los que ha de establecer relaciones con diferentes actores sociales, generando escenarios de participación en los que los actores locales tienen la posibilidad de participar o no para plantear problemáticas, demandas y exigencias regionales y locales a la institucionalidad del Estado. A la vez, es útil una lectura de las formas en que los actores -institucionales o no- que se encuentran en el escenario local, desde sus diversos intereses asumen algunas de las propuestas del Gobierno, tratan de negociarlas e instrumentalizarlas en el marco de un proceso relacional que tiene consecuencias materiales en la vida local, regional y nacional.
5. El Estado como actor o las posibilidades de acción autónoma de los funcionarios estatales
Hay un planteamiento más que puede servirnos para la lectura del proceso de implementación del PNR y que se ubica igualmente en una perspectiva relacional e histórica.
El planteamiento que presenta Theda Scokpol ubica al Estado como un actor con posibilidades de formular y alcanzar objetivos en políticas concretas. El punto esencial de su argumento está en una separación entre la sociedad y el Estado, donde “el Estado” tiene la posibilidad de trazar metas y objetivos propios, es decir, que tiene la capacidad de ubicarse más allá de los intereses y de la influencia de cualquier grupo, actor o clase social (Skocpol, 2007, Pág., 174).
En este planteamiento resalta el hecho de que si bien se está concibiendo al Estado como actor, el énfasis está puesto en la administración que del poder, los recursos y necesidades “del Estado” pueden hacer los funcionarios estatales y los gobernantes.

11
En ese sentido, esta propuesta permite la explicación de algunos elementos que se enmarcan en una consideración del Estado como una formación social. El argumento de Skocpol permite considerar aspectos fundamentales de las relaciones de los representantes del Estado con otros grupos sociales. En general, permite la comprensión de cuestiones prácticas en las que se ven insertos los funcionarios estatales y los gobiernos.
Pues bien, como hemos insinuado antes, el planteamiento de Skocpol se circunscribe sobre todo en la cuestión del ejercicio del gobierno y la administración. La importancia de dicho planteamiento para este trabajo se relaciona con el presupuesto que ya Philip Corrigan en su colaboración a la compilación de Joseph y Nugent (2002) planteaba frente a que “la cuestión es NO quién sino cómo se efectúa ese gobierno” (Corrigan, 2002, pág. 25). Sostenemos pues, que frente a este aspecto es válido retomar algunos de los planteamientos que Theda Skocpol formula desde una postura que ubica al Estado como actor.
Según la autora:
“Las orientaciones extranacionales de los Estados, los desafíos a los que pueden hacer frente para mantener el orden interno y los recursos organizativos a los que pueden recurrir y que pueden desplazar los colectivos de funcionarios estatales” pueden ayudar a explicar la acción autónoma de los “Estados” (Skocpol, 2007, Pág., 175).
Para desarrollar el argumento del Estado con posibilidades de acción autónoma Skocpol tiene en cuenta dos momentos. Por un lado, las posibilidades del gobierno y los funcionarios estatales para formular una política sin influencia de grupos sociales determinados. Y por el otro, las capacidades que tienen para cumplir con los objetivos trazados en determinada política. De estos dos momentos retomaremos algunos aspectos fundamentales que permiten leer algunos elementos de la formulación y la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación como una acción autónoma, por parte de los funcionarios estatales más que del Estado mismo.
Pero antes debe decirse que en general los dos momentos están atravesados por las posibilidades que tienen los funcionarios estatales “en especial los colectivos de funcionarios de carrera relativamente desvinculados de los intereses socioeconómicos dominantes”10 de conducir sus esfuerzos a la formulación y desarrollo de políticas que se ubican por fuera de intereses particulares, aunque esto no quiera decir que, debido dicha autonomía, las acciones de los funcionarios no vayan a generar beneficios para grupos específicos.
10 Al respecto Skocpol afirma que Trimberger señala que: “Se puede decir que un aparato estatal burocrático o un sector de éste es relativamente autónomo cuando las personas que ocupan puestos elevados de carácter civil y/o militar cumplen dos condiciones: 1) no son reclutadas en las clases terratenientes, comerciales o industriales dominantes; y 2) no establecen vínculos personales y económicos estrechos con esas clases después de su acceso a los altos cargos” (Trimberger, Ellen Kay, 1978:4, citado en: Skocpol, 2007, Pág., 176)

12
5.1. Acción autónoma en la formulación o reformulación de una política
Existen cuestiones que influyen en las posibilidades de acción autónoma de los funcionarios estatales. Por un lado está que los flujos e influencias internacionales de corrientes de comunicación pueden incentivar a los funcionarios estatales a plantear y desarrollar medidas independientemente de los intereses de grupos poderosos nacionales. Por otro lado, los funcionarios pueden rediseñar y redireccionar políticas públicas, ya establecidas, en situaciones de crisis y peligro del orden social. (Skocpol, 2007, Pág., 175)
Proponemos entonces examinar cómo durante el gobierno de Virgilio Barco hubo algunos replanteamientos al Plan Nacional de Rehabilitación que estuvieron influenciados en alguna medida por la asesoría que ofreció Naciones Unidas por medio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para el rediseño del Plan, en cuanto a estrategias de desarrollo regional y participación comunitaria; además encontramos que se crean instrumentos y escenarios institucionales –sobre todo los ligados al postulado de participación comunitaria- que entraron a “lidiar”, en los escenarios locales y regionales, con los poderes establecidos de hecho en las regiones y localidades, ya fueran los de los partidos tradicionales o los de los grupos insurgentes.
Se puede pensar entonces en que la concepción del Plan Nacional de Rehabilitación diseñada inicialmente como una política para ser aplicada en zonas de presencia guerrillera y enfrentamiento armado va tomando unos matices que incluyen aspectos que van más allá de los intereses planteados inicialmente en la Ley 35 de 1982 –Ley de amnistía-, aunque sin descartarlos completamente, lo que no desdice –como veremos después- el carácter autónomo que pudo haber tomado la actuación de algunos funcionarios estatales.
5.2. La acción autónoma en la ejecución de la política
En cuanto a las capacidades del Estado para desarrollar autónomamente políticas y cumplir los objetivos, Skocpol inicialmente plantea que es necesario un control militar y administrativo estable del territorio, la disposición de abundantes recursos económicos y de funcionarios cualificados y leales (Skocpol, 2007, 182). Sin embargo, posteriormente afirma que, aun cuando estas condiciones no se cumplan, existe la posibilidad de acción autónoma debido a que los Estados tienen capacidades desiguales en sus diferentes campos de acción. En ese sentido afirma que en su obra con Kenneth Finegold sobre los orígenes de la política agrícola del New Deal se “sugiere también que dentro de un “Estado débil” pueden producirse aportaciones estatales autónomas a la elaboración de la política interior. Estas aportaciones estatales autónomas tienen lugar en áreas de actuación política concretas y en momentos históricos determinados” (Skocpol, 2007, 179)
Aquí por supuesto no se trata de explicar las capacidades de acción autónoma del gobierno de Virgilio Barco diciendo que el Estado colombiano tiene las características de control territorial, recursos suficientes y funcionarios autónomos y leales, pero si se propone una explicación en función de una política rediseñada en momento de crisis

13
que obliga a unos funcionarios estatales y no estatales11 a pensar en las posibles salidas para que, de la mano de un proceso de descentralización política y administrativa, se empezaran a vincular sectores sociales antes excluidos a dinámicas de planeación y política. Y fundamentalmente en este punto de aplicación de la política, podemos examinar cómo los actores estatales pudieron, en diversos grados, actuar de manera más o menos coherente con postulados de independencia en los escenarios locales y regionales, buscando así conseguir objetivos tales como que las instituciones estatales empezaran a adquirir legitimidad y fuerza en poblaciones tradicionalmente al margen de la acción institucional del Estado.
11 Se sostiene que a raíz de una asesoría que brinda las Naciones Unidas, ya al finalizar el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se produjeron algunos cambios en la política del PNR que le permitieron al gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) marcar directrices más o menos definidas entorno al desarrollo regional y a la participación de las comunidades en cuestiones propias del mismo.

14
6. Propuesta
Proponemos entonces que la implementación de la política del Plan Nacional de Rehabilitación, durante el Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), puede leerse en función de una presencia diferenciada de la institucionalidad del Estado en el territorio nacional, para lo que es necesario remitirse a escenarios locales y regionales en los que se pueden observar diferentes actores que contribuyen a la construcción de un marco de acción común en el que han de darse las relaciones sociales entre actores locales y regionales, y éstos y los actores estatales. Teniendo en cuenta además, que el gobierno y los funcionarios estatales pueden actuar, en el diseño e implementación de una política o aspectos fundamentales de la misma, en función de compromisos trazados al margen de los intereses y demandas de grupos sociales específicos.
Bibliografía
Alonso, A. M., & Daniel, N. (2002). Tradiciones selectivas en la reforma agraria y la lucha agraria: cultura popular y formación del estado en el ejido de Namiquipa, Chihuahua. En G. M. Joseph, & D. Nugent, Aspectos cotidianos de la formación del Estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno (R. Vargas, Trad., págs. 175-210). México: Era.
Barco Vargas, V. (1988). El Plan Nacional de Rehabilitación. Presentación del presidente, doctor Virgilio Barco Vargas del Plan Nacional de Rehabilitación. Alocución televisada. 5 de nov. de 1986. En V. Barco, & P. d. República, Así estamos cumpliendo. Una política de cambio para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación. Tomo VI (págs. 143-151). Bogotá: Imprenta Nacional.
Bolivar, I., González, F., & Vázquez, t. (2003). Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado. Bogotá: CINEP.
Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. (T. Kauf, Trad.) Barcelona: Anagrama.
Corrigan, P. (2002). La formación del estado. En G. M. Joseph, Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno (R. Vargas, Trad., págs. 25-27). México: Era.
Corrigan, P., & Sayer, D. (2007). El gran arco. La formación del Estado inglés como revolución cultural. En P. Calla, & M. L. Lagos, Antropología del Estado. Dominación y prácticas contestatarias en América Latina (T. Brisac, Trad., págs. 39-116). La Paz: Manufacturas e Imprenta Weinberg S.R.L.
Elias, N. (1989). El proceso de la civilización: investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas. 2 ed. México: Fondo de cultura económica.
_________ (1998). Los procesos de formación del Estado y de construcción de la nación. Historia y Sociedad Nº 5 , 101-117.

15
González, F. E. (2002). Colombia entre la guerra y la paz. Aproximación a una lectura geopolítica de la viiolencia colombiana. Rev. Venez. de Econ. y Ciencias Sociales, vol. 8, nº 2 , 13-49.
____________ (2003). ¿Colapso parcial o presencia diferenciada del Estado en Colombia?: Una mirada desde la historia. . Colombia internacional Nº 58 , (págs. 124-158).
____________ (2005). La problemática construcción del Estado Nacional en Colombia. En A. A. Guerrero, Estado, política y sociedad. Colombia: Universidad Industrial de Santander, Escuela de Historia.
____________ (2006). Guerras civiles y construcción del Estado en el siglo XIX colombiano: una propuesta de interpretación sobre su sentido político. Boletín de historia y antigüedades- VOL. XCIII Nº 832 , 32-80.
____________ (2007). Espacio, violencia y poder. Una visión desde las investigaciones del Cinep. Controversia Nº189 , 10-61.
Knight, A. (2002). Armas y arcos en el paisaje revolucionario mexicano. En G. M. Joseph, & D. Nugent, Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno (R. Vargas, Trad., págs. 53-100). México: Era.
Mallon, F. E. (2003). Campesino y Nación. La construcción de México y Perú poscoloniales. (L. d. Vega, Trad.) México: El Colegio de San Luis- El Colegio de Michoacán, Ciesas.
Roseberry, W. (2002). Hegemonía y lenguaje contencioso. En G. M. Joseph, & D. Nugent, Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno (R. Vargas, Trad., págs. 213-226). México: Era.
Sayer, D. (2002). Formas cotidianas de formación del Estado: algunos comentarios disidentes acerca de la "hegemonía". En G. M. Joseph, & D. Nugent, Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno (R. Vargas, Trad., págs. 227-238). México: Era.
Scott, J. C. (2002). Prólogo. En G. M. Joseph, & D. Nugent, Aspectos cotidianos de la formación del estado. La revolución y la negociación del mando en el México moderno (R. Vargas, Trad., págs. 17-23). México: Era.
Skocpol, T. (2007). El Estado regresa al primer plano: estrategias de análisis en la investigación actual . En C. Acuña H., Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: retomando el debate de ayer para fortalecer el actual (págs. 169-202). Buenos Aires: Proyecto de modernización del Estado.