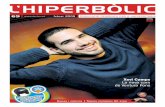Dlu 69
-
Upload
de-la-urbe -
Category
Documents
-
view
238 -
download
10
description
Transcript of Dlu 69


Entrevista
“Comencé entonces a escuchar a los pobladores
y descubrí que por muchas razones la minería es
un muy buen ejemplo de esta desigualdad que
reina en el continente”. )(
Fotografía:Cortesía Mark Grieco
Un documentalde oro
Mark Grieco, un director de pico y cámara
Marmato es un documental que ha seguido pacientemente las vicisitudes de la lucha de los mineros durante seis años.
No. 69 Junio de 2014
2
Estar asentado sobre uno de los mayores yacimientos de oro del mundo es, pareciera, el único pecado de Marmato. Esto, por lo menos,
dice uno de los protagonistas del documental que Mark Grieco, director de cine canadiense, realizó sobre este pueblo al nordeste de Caldas, reconocido por sus minas y por su ubicación fija en una montaña que los mineros han excavado artesanalmente durante siglos.
Marmato muestra, sobre todo, uno los dramas más polémicos en los últimos años en Colombia, el país de las transnacionales mineras. La Gran Colombia Gold, de capital y origen canadiense, ha comprado la tierra en Marmato para organizar una gran explotación a cielo abierto, y los pequeños mineros comienzan a quedarse sin trabajo y, por ende, sin sustento. El documental atrapa al espectador en la tensión real que se da durante los días de negociaciones entre los abogados de la empresa minera, los habitantes del pueblo y las asociaciones de Derechos Humanos. El director sigue los personajes en los momentos de descanso y en los de más presión, logrando, a través de detalles, dibujar la personalidad de los negociadores.
El Premio del Público durante el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias es ya una sentencia: Marmato es una película que todos los colombianos deberían ver. En las fuentes de financiación de la película no hubo recursos de fondos públicos en el país; sin embargo, el proyecto recaudó cerca de 45.700 dólares en una plataforma de crowdfunding por financiadores de Estados Unidos, recursos que fueron destinados a gastos de postproducción, trámites legales y distribución.
Próximamente el documental será proyectado en Marmato y está buscando ingresar a salas de cine.
Marmato es el título del documental de 87 minutos que ganó este año las categorías de Mejor Documental, Mejor Película Colombiana y el Premio del Público Club Colombia en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias. La historia es el resultado de una investigación de más de seis años sobre las diversas posiciones del conflicto generado por la extracción de oro entre las multinacionales y los mineros tradicionales, en Marmato (Caldas), uno
de los diez depósitos de oro más importantes del planeta.
En 2006, a Marmato llegaron varios gringos. Unos con la intención de convertir el pueblo en una laguna, después de explotar a cielo abierto la montaña para extraer todo el oro. Y otro gringo, Mark, que terminaría pasando seis años de su vida en una inmersión periodística llena de dificultades económicas y momentos difíciles que lo pondrían a prueba, como el fuego al oro en la fase de refinería, justamente en la etapa en la que adquiere su brillo definitivo.
Una de las historias sobre el origen de la palabra “gringo” dice que a un administrador de las empresas bananeras centroamericanas que se apellidaba Green, los obreros en conflicto laboral por el mal trato le gritaban: “Green go home!”. Este incidente bien pudo originarse en México, Bolivia, Ecuador o cualquier país de Latinoamérica, y pudo suceder en una empresa
petrolera, hidroeléctrica o minera.En Colombia, un gringo es cualquier hombre que
hable un idioma diferente al español y que sea alto, rubio y de ojos claros; así es justamente Mark Grieco, canadiense. La diferencia es que a él, los habitantes de Marmato no le dijeron ‘go home’, sino ‘come home’; ni siquiera lo llaman Mark, sino Marcos. Y aunque es tan gringo como los que llegaron al pueblo para comprar los títulos mineros, habla un español con acento paisa y tiene la amabilidad propia de los campesinos colombianos.
¿Cómo es su acercamiento al cine como género documental?
Después de la universidad trabajé mucho en fotografía, también estudié producción de cine, pero siempre estuve muy interesado en lo documental. Trabajé en una productora realizando comerciales publicitarios, pero me aburrí, y decidí viajar como fotógrafo por Latinoamérica. Tuve que aprender a
hablar español para lograr comunicarme con la gente, es muy difícil culturalmente que un gringo llegue a América Latina y diga simplemente: “¿Te puedo tomar una foto?”. Entendí rápidamente que era más importante escuchar las historias detrás de quienes yo quería fotografiar.
Estaba muy interesado en lo que las personas tenían por contar: empecé a irme hacia la cámara de video y cambié el reporterismo gráfico por el documental.
¿Cómo llega a Marmato y descubre la historia de su película?
A Marmato lo encontré siendo fotógrafo: estaba
Natalia María Metrio Gómez / @nataliametrio Luisa Fernanda Montoya Polanco / @luisamontoyap

Mark no contó con fondos públicos para su documental. Mediante una plataforma de crowdfunding recaudó cerca de 45.700 dólares de financiadores de Estados Unidos, recursos que fueron destinados en gastos de postproducción, trámites legales y distribución.
Dúmar Vélez:El minero que enseñó a su pueblo a saber esperar
Foto
graf
ía: C
orte
sía
Mar
k G
riec
o
3buscando un pueblo minero donde el trabajo aurífero estuviera en manos de la comunidad. En el mismo año que llegué a Marmato (2006), llegó también una multinacional canadiense que quería comprar las minas. En ese momento había un derrumbe en el pueblo. La comunidad estaba en shock y el gobierno decía que todos debían irse por el peligro que representaba. Después me contaron los mismos pobladores que no era solo el derrumbe el motivo de desalojo, sino también esta multinacional que quería apoderarse del cerro minero.
Me interné en el pueblo y comencé a escuchar las historias de vida de estos habitantes y las intenciones de estas multinacionales. Descubrí que era una muy buena historia y decidí realizar el documental. Regresé a Estados Unidos. En un año busqué los fondos para comprar una cámara y realicé la etapa de investigación: leí sobre las empresas inversionistas, la historia de Colombia y su conflicto interno, y la historia de Marmato. Luego volví al pueblo para comenzar a trabajar como documentalista con la gente.
¿Cómo fue su experiencia con un tema tan complejo como la minería?
En mi viaje por Suramérica me impactó mucho ver tanta desigualdad entre ricos y pobres y, como extranjero, fue muy difícil entenderlo. En mis años como mochilero, encontré un pueblo en Bolivia en el que los turistas entran a los túneles de un cerro minero y le pagan a los mineros por dejarse tomar fotos. Eso me impactó mucho, comencé entonces a escuchar a los pobladores y descubrí que por muchas razones la minería es un muy buen ejemplo de la desigualdad que reina en el continente.
La película tiene testimonios muy cercanos de los habitantes de Marmato y de los representantes de las multinacionales mineras, ¿cómo logró ganarse la confianza de ambas partes?
Viajando como extranjero aprendí que al llegar a un nuevo lugar debía contactarme con un líder que conociera todo el pueblo. Cuando iba a llegar a Marmato contacté algunas personas, conocí a la líder del pueblo y ella me presentó a mucha gente.
Lo primero que hice fue entrar a las minas todas las mañanas, durante los primeros tres años, llevando siempre la cámara conmigo, no siempre grabando. También decidí comenzar a trabajar dentro de la mina con un pico, así podía entender lo que era ser un minero y me fui ganando la confianza de ellos.
En una investigación de seis años, los habitantes debieron cuestionarse mucho sobre los resultados de su trabajo, ¿hubo algún momento en que se fracturó esa confianza?
Cuando la presión estaba creciendo en el pueblo por la presencia de empresas extranjeras comenzaron rumores de que yo era un espía de estas empresas y que trabajaba buscando información para ellas. Con Dúmar, uno de los protagonistas de la historia, sucedió que después de estar grabando por tres años, la amistad se fracturó. Le empezaron a cuestionar que por qué seguía ayudándome. Él empezó a pensar que la gente del pueblo tenía razón y una noche rompió toda relación conmigo.
Esa situación fue horrible para mí como documentalista.
Un día una amiga del pueblo me contó que para los marmateños cualquier proceso de la vida es como el oro. Uno debe entrar a lugares peligrosos para buscar algo precioso, sacarlo y molerlo hasta que esté prácticamente puro; pero el oro no es puro hasta que pasa por el fuego. Así ella me explicó que mi amistad con el pueblo estaba en la etapa del fuego. Decidí regresar a la mina sin la cámara y hablé con Dúmar sobre todo este proceso. A los días de esa charla recibí una llamada en la cual me decía que podíamos continuar. Desde ese momento somos muy amigos y prácticamente su familia es mi familia.
Después de un tiempo, el rumor de que yo era espía más o menos desapareció, pero siempre persistieron las dudas. Por otro lado, al comienzo fue muy fácil hablar con los representantes de las empresas, la multinacional estaba muy abierta; pero luego de que compraron los títulos mineros fue supremamente difícil tener un espacio con ellos. La idea mía fue permanecer siempre en Marmato para que cuando ellos llegaran yo estuviera ahí. Así presencié las manifestaciones, un paro que realizaron en contra de la empresa y los pude grabar en los eventos públicos donde trataron de dialogar con los marmateños.
¿En algún momento pensó en abandonar el proyecto?
¡Claro!, prácticamente todos los días. Como cineasta trabajando solo y extranjero viviendo solo tuve muchas dificultades económicas. Tuve épocas donde pasaba seis u ocho meses sin un peso. Dejé mi familia, mis amigos, había vendido todo para comprar la cámara, por lo que el documental era lo único que tenía. Siempre tuve cinco razones para abandonar el proyecto, pero había una sola razón que me mostraba que esas cinco no tenían nada que ver con mi vida y mi proyecto, que ese proyecto era mi vida.
¿Existió algún tipo de censura o persecución en el desarrollo del documental?
No. Marmato, en muchos sentidos, es un pueblo muy sano: no hay presencia de grupos armados ni
guerrilla ni paramilitares, y no recibí nunca amenazas. Pero el pueblo está atravesando un conflicto que es sicológico, sociológico y cultural, y esto es bastante fuerte. Para ellos es una sensación de violencia y aún siguen viviendo así.
¿Cree que este documental puede ayudar a definir de alguna manera la situación del pueblo marmateño y la multinacional?
Claro que sí. Espero tener la capacidad de mostrar este documental a mucha gente en Colombia, que pueda servir para cambiar el diálogo de la minería en Colombia y, así, el futuro del pueblo y de otras comunidades que están viviendo una situación similar.
Marmato ha depositado históricamente su espe-ranza en los pequeños túneles de donde se extrae oro. Esta historia y los contrastes de la difícil realidad que viven sus pobladores son contadas por Dúmar Vélez, un minero inteligente, trabajador y de mu-cha sensibilidad por su familia y su territorio. En el transcurso de la historia devela todo su pensamiento crítico, su temor y desesperanza frente al posible des-plazamiento, todo esto en los escenarios familiares y laborales a donde Grieco lo siguió constantemente.
¿Cómo llega el director a su casa y a su pueblo para proponerle grabar una película?
Siempre había soñado con que un medio de comunicación llegara a mi pueblo y diera a conocer nuestra situación. Un día cualquiera estaba trabajando en la mina y apareció un gringo con una cámara y me propuso grabar algunas cosas. Yo pensé que solo estaba buscando conocer la forma de trabajar en la mina, y le mostré. Él hablaba muy poco español, le entendía a medias las palabras, así que yo le corregía y le enseñaba. Después me propuso que la historia de Marmato se conociera en otras partes y, pues, como siempre había soñado con eso, me pareció una excelente idea.
Tratándose de una persona extranjera y de que su llegada al pueblo coincidía con la de las multinacionales mineras, ¿cómo construyó la confianza con él?
Por uno o dos años estuvimos trabajando en la mina. Un día cualquiera yo lo invité a comer a la casa y conoció a mi familia. Mucho tiempo después me pidió que le permitiera grabar en mi casa y ese mismo día lo consulté con la familia, ellos aceptaron y todo salió muy bien. A raíz del trabajo que estaba haciendo, le tomamos mucho cariño porque es una persona muy noble, es como de la familia.
En un momento de la investigación se rumoró en el pueblo que Grieco era un espía de las multinacionales, ¿cómo afrontó esta situación siendo usted el más cercano a él?
En algún momento, yo estaba cansado de que se grabara y se grabara y no viéramos ningún resultado, entonces le dije que ya no me interesaba y no quería seguir más con él. Resulta que eso se le iba a quedar a mitad de camino, entonces Marcos comenzó a insistir, explicándome que el proceso era muy largo y que los resultados no se iban a ver tan inmediatos. Me pidió que no lo dejara en ese momento, así que poco a poco fui recuperando la confianza en él y en el proyecto.
¿Cómo interpreta usted el hecho de que un extranjero alcance tal nivel de compromiso con la historia de su pueblo?
Marcos representó algo totalmente distinto a las multinacionales, a pesar de ser también extranjero. Él me mostró que era una persona muy sincera y transparente. A fin de cuentas, Marcos, que no tenía nada que ver con nuestra problemática, trabajó por su propia cuenta y logró sacar esta historia.
¿Cree que este documental puede ayudar a un desenlace favorable al pueblo marmateño?
Sé que a través de esta película vamos a ser escuchados, no solamente a nivel nacional sino en otros países. Y nos van a ver con unos ojos que no nos van a marginar como lo han hecho los medios de comunicación tradicionales, que llegan a sacarnos información para no pasarla o para pasarla al acomodo de ellos.
Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia

FACULTAD DE COMUNICACIONESCiudad Universitaria-Calle 67 N° 53-108
Medellín - Colombia
No. 69 Junio de 2014
Editorial4
Número 69Junio de 2014
Comité editorial: Patricia Nieto Nieto, Jorge Alon-so Sierra, Luis Carlos Hincapié, Raúl Osorio Vargas, Jaime Andrés Peralta Agudelo, Elvia Elena Acevedo Moreno,
Gonzalo Medina Pérez, Natalia Botero.
Dirección: Juan Camilo Jaramillo Acevedo.
Coordinación editorial: Andrea Uribe Yepes, Yonatan Rodríguez Álvarez, Diego Zambrano
Benavides.
Redacción: Natalia María Metrio Gómez, Luisa Fer-nanda Montoya Polanco, Elizabeth Otálvaro Vélez, Deisy Villalba B., Jenny A. Echavarría Robledo, Carlos Hernández Duque, Valentina Arboleda Osorio, Jessica Mileidy Agude-lo Cano, Daniela Jiménez González, Maria del Mar Giraldo Rendón, Laura Alcaraz Jiménez, Daniela Ruiz Lozano, Da-niela Gómez Tamayo, Laura Mejía Moreno, María Isabel Naranjo, Miguel Ángel López López, Danielle Navarro Bo-
hórquez, Yonatan Rodríguez Álvarez.
Corrección de estilo: Alba Rocío Rojas.
Diseño: Cristina Montoya R.
Fotografía: Natalia Botero, Stíver Peña, Paulina Mon-salve Vargas, Jessica Mileidy Agudelo Cano, Laura Díaz,
Adrián Buitrago, Laura Alcaraz Jiménez.
Ilustración: Cristina Montoya R., El Brujo, Pablo Pérez, Santiago Buitrago.
Caricatura: Moly .
Portada: Natalia Botero.
Impresión: La Patria, Manizales.
Circulación: 10.000 ejemplares.
Director TV: Jorge Alonso Sierra. Director Radio: Luis Carlos Hincapié. Director Digital: Wálter Arias.
Director Especiales: David Santos Gómez.
Universidad de Antioquia. Rector:Alberto Uribe Correa.
Decano Facultad de Comunicaciones: David Hernández García.
Jefa Departamento de Comunicación Social: Deisy García Franco.
Las opiniones expresadas por los autores no comprometen a la Universidad de Antioquia.
Universidad de Antioquia, Bloque 12, oficina 122.delaurbe.udea.edu.co, [email protected],
[email protected],www.facebook.com/sistemadelaurbe, www.twitter.com/de-
laurbeTeléfono: 219 59 12
Opinión
En los últimos 100 años, el poder en Colombia ha sido repartido entre los mismos dirigentes, o casi los mismos. No hablamos solo del color
de la camiseta de quienes han dirigido este país, que ha sido azul o roja. También nos referimos especialmente a la misma sangre y a los mismos estilos.
Salvo pocas excepciones, los gobernantes han sido hijos, sobrinos, primos, nietos, etc., de los Ospina, los Lleras, los López, los Pastrana, los Santos… Los here-deros del poder. Algunos de ellos crecieron en los pasi-llos del Palacio Presidencial, como Pedro Nel Ospina (1922 - 1926), hijo de Mariano Ospina Rodríguez; o Andrés Pastrana (1998 – 2002), hijo de Misael Pastra-na Borrero (1970 – 1974). Allí, seguro, aprendieron los primeras claves para tomar las riendas de Colom-bia años después.
Esta larga historia del traspaso del poder permi-te comprender por qué hoy tenemos los candidatos presidenciales que tenemos y por qué otras opciones difícilmente calan entre los electores. Ambos son la representación de una maquinaria configurada y acei-tada durante décadas. Juan Manuel Santos, así hoy levante las banderas del Partido de la U, representa la camiseta roja liberal. Y Óscar Iván Zuluaga, del recién conformado Centro Democrático, la azul del Partido Conservador.
Además de la maquinaria que los cobija, lo para-dójico de Santos y Zuluaga es que la fuerza electoral que llevó a uno al poder y que podría llevar al otro al mismo sitio emana principalmente de la misma fuen-te: Álvaro Uribe Vélez. En 2010, Santos ganó la pre-sidencia gracias a su bendición, y ahora es Zuluaga el favorecido con ese carisma tipo teflón.
Ni la fuerte oposición de algunos líderes de opi-nión ni la evidente parcialidad de los medios masivos de comunicaciones de Bogotá ni las críticas ácidas de algunos círculos sociales, que se oponen a ese estilo de
El poder de la maquinaria y el caudillismo
caudillo latinoamericano que se quiere perpetuar en el poder y modificar las instituciones a su gusto, ha logrado derrotar la pasión ciega que despierta Uribe entre la mayoría de electores.
Tampoco han logrado modificar la maquinaria histórica, camuflada con diferentes denominaciones, como ocurre con los partidos de los candidatos de Santos y Zuluaga, que a propósito también fueron inspirados por Uribe. Por ello, en cualquier caso, si este 15 de junio gana Santos o si gana Zuluaga, las riendas del país estarán otra vez en manos de los herederos del poder, de la maquinaria y el fenómeno político Álvaro Uribe, instaurado entre millones de colombianos en los últimos 12 años.
No tiene nada de malo que Juan Manuel Santos sea sobrino nieto de Eduardo Santos (1938 – 1942) ni que su vicepresidente Vargas Llegas sea nieto de Carlos Alberto Lleras Restrepo (1996-1970) ni que ambos tengan alma liberal. Tampoco que Óscar Iván Zuluaga arrastre el imán electoral de Uribe ni que su filosofía sea conservadora.
Lo inquietante es que muchos electores aún crean que lo que ellos representan puede resolver los problemas estructurales del país: la corrupción en el gobierno, la inseguridad, la baja calidad de la educación, el cáncer en el sistema de salud, la admi-nistración de justicia, la falta de más oportunidades de empleo, entre otros.
¿Por qué ahora sí la maquinaria histórica y el fe-nómeno Uribe habrían de resolver los problemas que tanto aquejan a los colombianos? Todos los proble-mas de Colombia no pasan por resolver el conflicto con las Farc, ni negociando ni aniquilándolas, como pregonan uno y otro candidato. La paz se logra resol-viendo otros problemas estructurales, los que dieron origen a décadas de conflicto social.
Populismo punitivo como telón de fondo
Elizabeth Otálvaro Vélez [email protected]
La efervescencia generada cuando los medios de comunicación masivos, especialmente los televisivos, le dedicaron gran porcentaje del
tiempo de sus emisiones a los repetidos casos de que-mados con ácido, se apagó, se diluyó como lo hacen las noticias en este país de efímero patriotismo, de efímera indignación.
No es la primera vez que la bulla mediática convo-ca a buena parte de la ciudadanía alrededor de un caso que parece indignarla. A finales del 2013, en época navideña, los accidentes causados por conductores em-briagados generaron el mismo efecto que, por ejemplo, logró la exsenadora de la República, Gilma Jiménez, con el ímpetu de su lucha contra los abusadores de me-nores. Y cuando me refiero al mismo efecto, es el de conseguir que se unan voces pidiendo agravación de penas, creación de delitos y, en suma, cárcel para aque-llos que comenten dichos actos. Sin negar que se trata de sucesos reprochables, el acaloramiento, del que son aliadas las redes sociales, está arrinconando al país en una peligrosa idea: el populismo punitivo.
Este concepto se convierte, entonces, en una forma de legislar y de gobernar, aparentemente en razón de las peticiones de la sociedad, con la convicción de que el aumento y la creación de penas contienen una ca-pacidad preventiva que nos va a hacer vivir mejor en colectividad. Esto es una solución facilista que omite las significaciones reales que trae consigo cada uno de los actos considerados delictivos. Me pregunto: ¿cuáles son esas carencias que tiene una persona que decide atacar a otra con ácido? y ¿qué hay detrás de sus acciones?
Parece que tenemos un Estado incapaz de buscar respuestas en lo fundamental y que prefiere encontrar
soluciones en el Código Penal. Basta darle una rápida mirada a las posturas de quienes fueron candidatos en las pasadas elecciones presidenciales para comprobar que están ausentes las propuestas sostenibles para re-solver grandes problemáticas del país. El populismo punitivo fue el telón de fondo de la campaña electoral, basta citar un ejemplo. En la frase “se necesita crear más cárceles”, repetida en varios debates por el candi-dato Enrique Peñalosa, se devela un afán por satisfacer la opinión pública desde la eficacia de las cifras y esta-dísticas; mientras que, claramente, una propuesta de fondo no le va a permitir realizarla en cuatro años por quien sea elegido Presidente.
Una consecuencia de esta forma de enfrentar los problemas se puede ver en las cifras presentadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en el segundo semestre de 2013; estas demuestran que el hacinamiento en las cárceles colombianas, con un porcentaje del 57,8%, sigue siendo un problema por atender: hay una sobrepoblación de 43.966 reclusos.
Para el profesor de la Facultad de Derecho y Cien-cias Políticas de la Universidad de Antioquia, Julio González Zapata, es necesario reformar las expansivas leyes penales colombianas para evitar el colapso en el funcionamiento del sistema penal. La reflexión aquí supera el afamado asunto del hacinamiento en las cár-celes y los problemas que desencadena. Se trata de pen-sar, como Estado, qué es lo que se considera delito.
De esta manera, el caos que representa el sistema penitenciario y carcelario colombiano, si bien no es es-pejo, sí es el reflejo de una justicia que requiere ser reformada. No se trata de desatender los reclamos de la sociedad, pero sí de que la integración de las tres ramas del poder, con las peticiones de los ciudadanos, derive en la búsqueda de soluciones estructurales y no en la implementación de medidas que únicamente res-ponden al ardor de la coyuntura.

Elecciones
Señor Alcalde, así no Parece que al señor alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, le causa escozor
que los periodistas hagan su trabajo diligentemente. Quizás por eso dicen que corrió a la dirección de Semana en Bogotá e instigó la renuncia de Juan Esteban Mejía, corresponsal de la revista en Medellín. ¿Qué hizo el periodis-ta para que Aníbal se molestara tanto? Lo que debía hacer. Mejía se destacó durante su permanencia en Semana por informes sobre la crisis de Empresas Varias, las irregularidades que se descubrieron en la exsecretaría de Infraes-tructura Física de Medellín, a cargo de José Diego Gallo, y el negocio de las “fotomultas”, entre otros. Señor Alcalde: no hay mayor obstáculo para el oficio del periodismo que los políticos se entrometan en el deber de denunciar las irregularidades y los escándalos que los envuelven.
Aplausos para Simón MesaFue toda una sorpresa la Palma de Oro del Festival de Cannes –uno de
los premios más importantes en el cine mundial– que se ganó el egresado de nuestra Facultad, Simón Mesa Soto, comunicador audiovisual y multimedial. Pero más sorprendente aún es ver el teaser de Leidi, el cortometraje que me-reció dicho galardón: en un solo minuto, sin que la cámara espabilara y con la simpleza de un monje tibetano que contempla las montañas del Himalaya, realizó el abrebocas perfecto, afinadamente limpio, a una historia cotidiana. A Simón le enviamos nuestras más sinceras felicitaciones y los mejores deseos para que su sensibilidad y la sencillez de su estilo sigan enriqueciendo la his-toria del cine colombiano.
Segundo asalto ¿Y si al final resulta que Santos y Zuluaga están abrazados y muertos de
la risa por todo lo que está pasando? Después de todo, no es tan descabella-do: sus posturas ideológicas no son distantes en absoluto. Ambos caminan, tomados de la mano, por la senda de la derecha. Y hasta la palomita de la paz, bandera de Santos, terminó siendo también la de Zuluaga, así nadie lo crea. Al final, en nuestro acento colombiano la S y la Z como que suenan igual.
El retorno Dicho y hecho. Los habitantes de calle volvieron a su lugar una vez que
terminó el Séptimo Foro Urbano Mundial. En cuestión de días, la ribera orien-tal del río Medellín, por la Avenida Regional, frente a la Plaza Minorista, volvió a tomar el color habitual de su “paisaje”. Los habitantes de calle regresaron a su asentamiento: ya no se tienen que esconder porque no hay moros en la costa que puedan llevarse malas impresiones de esta ciudad innovadora, la “Tacita de Plata”.
De Cómbita para el mundoQuién creería que Nairo Quintana, con ese aspecto que hacía más justi-
cia a los Carrangueros de Ráquira que a los recios ciclistas internacionales, llenaría el país de triunfo rosa. La victoria de los dos colombianos, Quintana y el antioqueño Rigoberto Urán en el Giro de Italia, parece devolvernos a los gratos tiempos de los escarabajos colombianos. Un triunfo de esta talla crea, en un país como este, más nación que todas las izadas de bandera.
¡Que lo salve Willy Wonka!Ya no está suelto, pero hasta hace pocos días había en Bogotá un la-
drón de golosinas en serie. ¡Así como lo oyen! En un país donde los co-rruptos no llegan a la cárcel, dos cajas de chocolatinas fueron suficientes para condenarlo a cinco meses de prisión. Pero eso no es todo: tiene ocho condenas y 46 procesos por robar productos con alto contenido calórico. Motivo: vender los dulces hurtados para pagar el alquiler de una habita-ción en la capital del país. Antecedentes: al parecer, el implicado tuvo una empresa en Estados Unidos, pero una pérdida familiar lo llevó a convertirse en delincuente. Solución: pagar una indemnización a los almacenes de ca-dena, pero dice que no lo hará para no fortalecer emporios. ¡Que lo salve Willy Wonka!
¿Y qué es arte?Hace unos días se inauguró en la Universidad de Antioquia una escul-
tura de Ronny Vayda, Arcus, instalada entre el Museo Universitario y la Fa-cultad de Artes. La obra, un arco de metal de 30 metros de radio, generó cierta inquietud entre universitarios. “¿Y esto es arte?”, se atrevió a escri-bir alguno en la escultura. Lo cual, aunque con un método reprochable, representa el pensamiento de muchos. ¿Es arte aquella mole estorbosa que parece no decir nada? Como en estos asuntos es difícil concluir, y no faltará el sabiondo que diga que “no entendiste ‘el concepto’” –ese térmi-no sombrilla que sirve para justificar cualquier cosa–, alguien más, bajo el mismo método de rayar la obra, escribió: “¿Y qué es arte?”, cerrando el círculo con la pregunta de siempre, mientras la obra sigue ahí.
Un baño de ruda para la Selección ¿Tendremos que soportar, acaso, otras dos décadas de ignominia
futbolera por cortesía de un mundano ligamento? Es claro que un cojo Radamel ya no será la clave de la victoria colombiana. De nada sirvió esperar, aferrados a la esperanza, hasta el último día. Ahora, Aldo Leao Ramírez, otra ficha clave, se lesiona en un entrenamiento, en un choque con Cuadrado. Nadie aguantará la cantaleta del hincha furibundo gritan-do, en una posible eliminación, que con Falcao y Ramírez sí hubiésemos ganado el mundial. Paños de agua tibia que calman el dolor de la herida más grande del fútbol colombiano: el orgullo.
Ilustración: Santiago Buitrago
Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
5

Mundial
No. 69 Junio de 2014
6
Ir al Mundial Brasil 2014 puede romperle el bolsillo a más de uno.Un sueño costoso pero que, para muchos, vale la pena.
Deisy Villalba B. [email protected]
Aunque la sede para el Mundial de Fútbol de la FIFA 2014 ya estaba definida desde el 30 de octubre de 2007, solo cuando finalizó el Mun-
dial de Sudáfrica en 2010 muchos colombianos vieron acercarse la posibilidad de estar en la cita mundial más importante del balompié. Brasil, país sede, tiene varias ventajas que les facilita dar el paso: está en el mismo continente; su lengua, el portugués, es familiar al espa-ñol, y no se requiere visa, exigencia que había frenado la ilusión de muchos en pasados mundiales.
Además, el buen desempeño de la Selección Colom-bia durante las eliminatorias y su posterior clasificación incentivó aún más a los colombianos, quienes ya han adquirido cerca de la cuarta parte de la boletería, lo que ubica a nuestro país en el tercer puesto en compra de entradas, luego del país anfitrión y de Estados Unidos.
Pero cumplir un sueño como este vale dinero. De acuerdo con el portal web Marketing de los Deportes, para un extranjero disfrutar de todo el Mundial ten-dría un costo de 50 mil dólares, es decir unos 100 mi-llones de pesos en promedio. Sin embargo, muchos co-lombianos, contando o no con este recurso económico, ya se las han ingeniado para llegar a Brasil.
Primera clase Asistir a este tipo de eventos es común para algu-
nos colombianos. JMG es un operador mayorista de tu-rismo que ha llevado a colombianos a los Mundiales de Corea-Japón, Alemania y Sudáfrica; por supuesto, ya alista maletas para Brasil. En JMG, meses después de terminado el Mundial en 2010 comenzaron a ofrecer paquetes turísticos a través de agencias como Aviatur, AeroMedellín o Eupacla, entre otras. Tales paquetes, que incluyen tiquetes internacionales, hotel, alimenta-ción, citytour y entradas a los partidos, comenzaron a venderse en 10 mil dólares hace tres años hasta subir a los precios actuales.
Por ejemplo, hay paquetes que solo incluyen uno o dos partidos de primera fase a 9 mil dólares. Si se desea acompañar a la Selección Colombia en sus partidos, se tendría que pagar alrededor de 17 mil dólares. Y para asistir a las dos semifinales y a la final, el costo del pa-quete al día de hoy está en 50 mil dólares.
Juan Manuel Gaitán, representante de JMG, expli-ca que “más que por el país, las personas viajan por los partidos. Es un evento que sucede cada cuatro años. Sin importar el país donde se desarrolle, sus costos van a ser altos, los hoteleros ponen las habitaciones caras y las aerolíneas suben las tarifas. Entonces, viajar a un evento mundialista es caro, pero se trata de eventos que son especiales como los Olímpicos o un concierto de un gran artista, y la gente está dispuesta a pagar por ello”. JMG espera llevar a 656 colombianos a Brasil en los diferentes paquetes que tiene, de los cuales 187 personas son de Medellín.
Clemencia Hoyos, abogada pensionada, es aficio-nada al fútbol y viaja a Brasil con un grupo de cinco amigos: “Brasil es sinónimo de fútbol, lo que es muy significativo, además de que ir a este Mundial es más barato que ir a Rusia o a los Emiratos Árabes. Y ahora que soy pensionada tengo mucho tiempo libre”. Aun-que Clemencia compró el paquete más caro, que inclu-ye las dos semifinales y la final, lo separó y lo comenzó a pagar hace tres años y medio: “Realmente es un viaje costoso, pero pagado así desde hace rato no resulta tan pesado económicamente”. Y añade: “Una vez se acabó el Mundial de Sudáfrica, tomamos la decisión de ir a Brasil. Esperamos a que las agencias sacaran los paque-tes y nos apuramos a adquirirlos”.
Otra opciónSebastián Perdomo, ingeniero de 31 años, tampoco
quiso perderse la cita mundialista. Los paquetes de las agencias de viaje le parecieron muy costosos, así que decidió armar su propio paquete para dos semanas: el tiquete lo consiguió en 3 millones de pesos ida y vuelta, 1 millón en hospedaje, 2 millones para alimentación y 1 millón para la boleta del único partido al que va a asistir: la disputa por el tercer lugar. “La posibilidad de moverme a otras sedes es difícil, pero vamos a ver con qué me encuentro, y el partido por el tercer puesto es en fase final, así que va a ser emocionante”.
Como él, muchos colombianos han optado por un
viaje que, sin ser tan costoso, les permita disfrutar de la experiencia de estar en un Mundial. Iván Gaona, director de cine y televisión, viajará el 14 de junio a dis-frutar de los primeros quince días de la competición, junto a un amigo: “Voy por mi cuenta, trabajé mucho este semestre para pagar el viaje porque por agencia está muy caro. Compré los pasajes desde enero y me va-lieron 2 millones 800 mil pesos, ida y vuelta a Río. Te-nemos boletas para los tres partidos de Colombia en la primera fase, los cuales valieron unos dos mil dólares. Vamos a estar en Belo Horizonte, Brasilia y Cuiabá; y para ahorrar nos vamos a quedar en casa de amigos en las tres ciudades a las que vamos a ir”. En total, Iván dice que se gastará unos 8 millones de pesos porque sabe que los gastos de transporte y alimentación en las ciudades serán costosos.
Todos los caminos conducen a BrasilHoy, un tiquete aéreo a Río de Janeiro o Sao Paulo,
ciudades principales, oscila entre los 3 o 4 millones de pesos; por ello, para quienes tienen presupuestos más cortos, viajar por tierra es una opción válida. Empresas como Expreso Ormeño prestan el servicio entre Co-lombia y Brasil por un costo de 985 mil pesos por un viaje de ocho días que comienza en Cali, pasa a Lima (Perú) y llega a Río de Janeiro.
Portales web como Mochileros.org recomiendan a los viajeros aventureros hospedarse en hostales que co-bran entre 30 y 90 dólares la noche o incluso en zonas de camping. Usar el metro o el bus y comer en la calle un sánduche será más barato que cualquier restaurante en épocas de Mundial.
“Ojalá que no me toque”Con esta frase, Sebastián Perdomo responde cuan-
do se le pregunta por las huelgas sociales que actual-mente se presentan en Brasil. El mal manejo de los
recursos públicos, la corrupción, la pobreza y los des-alojos tienen en alerta a las autoridades que ven cómo la ansiedad por el Mundial se mezcla con el caos en las protestas protagonizadas por diferentes sectores (trans-porte, estudiantes, incluso la policía).
Las agencias de viaje y los turistas no son ajenos a esta realidad. JMG reprogramó el itinerario de al-gunos de sus planes por la advertencia de la FIFA de que haya posibles retrasos en las operaciones aéreas debido a las huelgas. “Es normal que las huelgas pasen en cualquier parte del mundo y más cuando se tienen cámaras alrededor, la gente va a querer hacerse notar. Pero tratamos por organización de que todo el mundo entre al estadio, salga del estadio y llegue bien al hotel”, manifiesta Juan Guillermo Gaitán. Y añade: “No me alejo de la posibilidad de que haya desmanes, mucho más si Brasil es eliminado o, incluso, si llega a ganar”.
Para Iván Gaona, es un problema normal y común: “Yo estudié en la Nacho y las protestas hacen parte de uno. Igual vamos a ver fútbol y a pasarla bueno. De todas formas es lógico que todo el mundo salga a las calles a protestar ante semejante evento tan desigual. Si hay protestas nos meteríamos a apoyar: el fútbol no excluye la actitud crítica frente al hecho social”, dice. Para Clemencia, los brasileros tienen razón al protes-tar: “A mí, miedo realmente no me da. Primero porque uno va desde un país donde ocurren muchas cosas; en-tonces, yo me pongo en los zapatos del pueblo brasilero y tienen toda la razón, que se hagan este tipo de inver-siones tan costosas y las necesidades de las personas desatendidas y el costo de vida se eleva”.
Frente a las protestas, Gaitán llega a la siguiente conclusión: “El brasilero es como el colombiano: una vez metidos en la fiesta se nos olvidan los problemas. Somos latinos, desorden va a haber, pero hay una gran organización detrás de todo y cuando ruede el balón, la cosa va a ser diferente”.
Viaje al mejor espectáculo del mundo
Los precios de las entradas a la final de la Copa Mundial, en dólares estadounidenses, están en $990, $660 y $440; en reales brasileños: $1980, $1320 y $880. Las boletas y ya están agotadas.
Ilus
trac
ión
: Cri
stin
a M
onto
ya R
.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
7
¿Para qué sirve la memoria? ¿Cuándo el olvi-do? ¿Cuál es el papel político de la memoria en medio del conflicto armado? ¿Cuáles son
los tipos de memoria? ¿Cómo sobrellevar las disputas, tensiones y luchas que supone el tema? ¿Es la posi-bilidad de narrar las memorias el primer paso hacia el perdón? Inquietantes, las preguntas rondaban por nuestra sala de redacción. El tema de la memoria y el conflicto, tan necesario siempre, ameritaba una edi-ción especial.
¿Pero desde dónde abordar la memoria? No es un asunto simple. La memoria involucra tantos actores, tantos puntos de vista, que resulta fácil perderse. Sin embargo, nuestro papel como periodistas nos debe po-ner del lado de las víctimas y sus luchas por la verdad. Reconocerlas, visibilizarlas, dignificarlas, humanizar-las. Entendimos que tras la memoria hay una historia y, en esa historia, un camino. Quisimos buscar esas historias para narrar los caminos que son, en muchos casos, de resistencia. Como escribió Gonzalo Sánchez, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el ya célebre ¡Basta ya!: “La memoria se afincó en Colombia no como una experiencia del posconflicto,
sino como factor explícito de denuncia y afirmación de diferencias. Es una respuesta militante a la cotidia-nidad de la guerra y al silencio que se quiso imponer sobre muchas víctimas”.
Durante una semana, en un taller intensivo, nos sentamos a discutir sobre el tema. Cada tarde, un in-vitado nos ampliaba los puntos de vista. La filósofa Judith Nieto nos habló de los tipos de memorias y los papeles que cumplen en la sociedad; el historiador Ga-briel Jaime Bustamante nos explicó las luchas por vi-sibilizar las víctimas en Antioquia, después de que la Ley de Justicia y Paz tuviera en cuenta, sobre todo, a los victimarios; Óscar Cárdenas, del colectivo Raíces, nos expuso una iniciativa comunitaria para la recu-peración de la memoria histórica en los barrios de la Comuna 3, que pueden encontrar en el sitio somos-memoria.com; Natalia Botero, fotógrafa, nos habló de la relación entre memoria y fotografía.
Esto nos despejó algunas dudas. Al tiempo, pro-pio de un oficio en caliente como es el periodismo, salíamos a las calles a conocer historias. Desde La Es-combrera, entre la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal, hasta el municipio de Granada, tantas
veces desgranado pero siempre en pie. Historias de mujeres que a través del arte mantienen sus raíces, historias de conflicto y olvido en nuestra misma Uni-versidad.
Así construimos esta edición especial. Muchas de las preguntas siguen rondándonos y quizás tardemos años en respondérnoslas. Este es solo un primer ejer-cicio, como estudiantes de Periodismo, frente a un tema tan complejo y tan necesario.
Solo que ahora somos más conscientes de que, como lo escribió Óscar Montoya, defender la memoria es de-fendernos a nosotros mismos, pues es la que permite mantenernos unidos, gracias a esta construimos una frágil identidad, una mínima coherencia que impide a nuestro yo estallar en mil pedazos. Entendimos la me-moria como una forma de justicia y, volviendo al ¡Basta ya!, que “la reconciliación o el reencuentro que todos anhelamos no se pueden fundar sobre la distorsión, el ocultamiento y el olvido, sino solo sobre el esclareci-miento. Se trata de un requerimiento político y ético que nos compete a todos”. Como dice Rubén Blades en una de sus canciones, “Hoy te sugiero, mi hermano, pa’ que no vuelva a pasar: ¡Prohibido olvidar!”.
olvidarProhibido
Foto
graf
ía: N
atal
ia B
oter
o

El Aro: justicia inconclusa
No. 69 Junio de 2014
8
Ocho años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sentencia contra el gobierno colombiano, condenándolo por su responsabilidad frente a la masacre de El Aro, Antioquia, ocurrida entre
el 22 y 26 de octubre de 1997, se reconoce que este sigue sin cumplir con sus obligaciones de reparación y memoria.
Jenny A. Echavarría Robledo [email protected] Carlos Hernández Duque [email protected]
Sergio* hace parte del Grupo Interdisciplina-rio de Derechos Humanos (GIDH) que ha re-presentado a las víctimas de la masacre de
El Aro, corregimiento de Ituango, Antioquia, en su demanda contra el Estado ante la Corte Interamerica-na de Derechos Humanos (CIDH). Desde que la Corte falló a favor de los demandantes, el 1 de julio del 2006, ha recibido todo tipo de amenazas. Ahora, sus ojos can-sados y el rostro joven surcado por arrugas dan cuen-ta de su carga. Aunque ha intentado hacer cumplir la Sentencia, las tres Resoluciones de Cumplimiento que ha emitido la Corte a lo largo de estos años dan a en-tender que no ha tenido éxito.
Mientras tanto, Sandra* aún conserva el recuerdo del cuerpo de su hermano de 14 años, asesinado, en-vuelto en costales y puesto sobre una mula para llevar-lo a velar a Puerto Valdivia, a seis horas de El Aro. Ese 26 de octubre de 1997 a las 2:00 de la tarde, un día des-pués de que un grupo de paramilitares le incendiara su casa y asesinara a su hermano, decidió huir del mu-nicipio, junto con su familia, para proteger sus vidas. Sandra no demandó, pues, como ella lo afirma, sentía temor. Al llegar a Puerto Valdivia recibió amenazas por parte de los paramilitares. Permaneció en silencio. Solo dos años después, cuando Sergio la contactó para llevar el caso de su hermano ante la CIDH, Sandra narró lo sucedido en El Aro entre los días 25 y 26 octubre. Relató haber visto a los paramilitares y soldados del Ejército ro-bar el ganado de su familia, incendiar su casa y asesinar a su hermano menor.
“Yo lo primero que he buscado es que se haga justi-cia contra los paras que mataron a mis hermanos. Pero mire que se acogieron a la Ley Justicia y Paz, los extra-ditaron y quedó todo a medias, no acabaron de decir totalmente la verdad”, narra Sandra ocho años después de que el Estado colombiano se responsabilizara ante la CIDH sobre la masacre de El Aro.
En el 2000, tres años después de la masacre, los paramilitares asesinaron a su hermano “Guido”, quien se ocupó de su crianza y la de sus hermanos. Durante las versiones libres de Justicia y Paz, alias “Cuco Vanoy” aceptó su responsabilidad en la muerte del hermano mayor de Sandra, pero el 13 de mayo de 2008 suspendió su participación en el proceso y fue extradi-tado a los Estados Unidos, condenado a 24 años de cárcel. Para Sandra, el que no se haya juzgado a los responsables de la muerte de sus dos hermanos es una muestra de que el Estado colombiano no ha cumplido con la Sentencia y no ha reparado de forma integral a su familia y a las víctimas de la masacre.
El actuar de los grupos armados, entre la ausen-cia y el terror
Luego de sostener reuniones con algunos soldados del Ejército en Puerto Valdivia, corregimiento de Ituan-go, el 22 de octubre de 1997 más de 150 paramilitares emprendieron su recorrido hacia El Aro, donde arriba-ron en la tarde del 25 de octubre. De finca en finca, los paramilitares robaron el ganado y sembraron el terror sobre los pobladores. Los soldados del Batallón Girardot y la Cuarta Brigada, que patrullaban la zona, los deja-ron hacer a sus anchas y, en varias ocasiones, actuaron junto a ellos.
Nadie sabe con exactitud cuántas son las víctimas de El Aro. Los paramilitares recorrieron la zona entre el 22 y 26 de octubre de 1997, asesinando públicamente a algunos de sus habitantes, incendiando las viviendas y obligando a cerca de 20 personas a transportar, durante 17 días, entre 800 y 1.200 cabezas de ganado. Miem-bros del Ejército, reconocidos por los habitantes, arria-ron el ganado hacia los camiones para trasladarlos hasta Caucasia.
Cerca de 300 personas, ante las amenazas de los paramilitares y como una forma de defenderse de los maltratos, las imposiciones y las violaciones, decidieron desplazarse hacia Puerto Valdivia. Al pasar sobre el Río Cauca, a un lado del puente vieron a soldados del Ejército y, al otro lado, paramilitares que les ordenaron permanecer en silencio y callar lo que habían visto y vivido. Carlos Castaño, Francisco Villalba y Salvatore Mancuso fueron condenados por estos hechos, pero los
dos primeros murieron antes de purgar sus penas y el tercero fue extraditado a los Estados Unidos tras ser acogido por la Ley de Justicia y Paz.
La CIDH condenó al Estado colombiano por la ma-sacre de El Aro, donde fueron asesinadas 14 personas, incendiadas alrededor de 34 viviendas y desplazadas 712 personas. En la Sentencia se resalta el asesinato del paramilitar Francisco Villalba como un impedimento a la investigación, juzgamiento y clarificación de lo sucedi-do, y el asesinato del líder defensor de los Derechos Hu-manos, Jesús María Valle, quien se había pronunciado de forma anticipada sobre el actuar de los paramilitares en este corregimiento y los presuntos responsables, en-tre los que señaló a miembros del Ejército, paramilitares y representantes del gobierno colombiano, entre ellos el gobernador de la época, Álvaro Uribe Vélez.
Camino de obstáculosDesde el día en que Francisco Villalba atravesó el
corregimiento de El Aro sembrando muerte y terror, su suerte estaba echada. El 22 de abril del 2003, cinco años después de ocurrida la masacre, el Juzgado Se-gundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia condenó a Villalba a 33 años de prisión por su res-ponsabilidad en los delitos de concurso y conformación de grupos de justicia privada. Durante el proceso de indagatoria, Villalba afirmó que escuchó a Uribe Vélez pedirle al comandante paramilitar Carlos Castaño Gil que “borraran el pueblo”. Según él, un helicóptero de
la Gobernación sobrevoló la zona durante la masacre. Sus afirmaciones, en medio de un engorroso proceso judicial, fueron acalladas el 22 de abril del 2009, día en que un sicario lo asesinó.
La voz de Villalba no fue la única silenciada. En noviembre de 1996 el presidente del Comité para la De-fensa de los Derechos Humanos, Jesús María Valle, le envió una carta a Uribe Vélez, en la que le advertía so-bre el riesgo que corrían los habitantes de El Aro. Jesús María Valle, quien nació en Ituango en 1944, denun-ció los actos de hostigamientos contra los habitantes de este municipio entre marzo de 1995 y junio de 1996,
además de la elaboración de listas por parte de miembros del Ejército que orientarían las ejecuciones selectivas por parte de los grupos paramilitares.
En agosto de 1997 este abogado y líder cívico elaboró un informe en el que señaló la par-ticipación de Salvatore Mancuso en la masacre de El Aro, quien aceptó su responsabilidad durante las ver-siones libres de Justicia y Paz, años después. Valle tam-bién expuso las relaciones de miembros del Ejército con los grupos paramilitares y la inseparable relación entre las Convivir, los paramilitares y las autodefensas. Sus denuncias, publicadas en los medios masivos de comu-nicación, fueron llevadas como calumnias ante los tri-bunales. El viernes 27 de febrero de 1998, transcurri-dos cuatro meses de la masacre de El Aro y un año de la publicación de sus declaraciones, Jesús María Valle fue baleado al salir de su oficina, ubicada en el cuarto piso del Edificio Colón, en el centro de Medellín.
Al investigar estos hechos, evaluar las declaracio-nes y las pruebas dadas por las víctimas, sus represen-tantes y los representantes del gobierno, la Corte orde-nó al Estado colombiano adoptar medidas para reparar a las víctimas de la masacre. Hacer justicia, brindar un tratamiento adecuado a los afectados, garantizarles condiciones para retornar a sus tierras, reconocer la responsabilidad estatal públicamente, implementar un programa de viviendas para quienes perdieron la suya e instalar una placa conmemorativa en El Aro estaban entre ellas.
En cuanto a la justicia, además de Mancuso, Villal-ba y Castaño, alias “Júnior” fue condenado a 24 años de
Hasta el 2013, la Unidad de Restitución de Tierras había recibido alrededor de 40 mil reclamaciones por cerca de 2 millones 700 mil hectáreas. Sin embargo, solo se han
devuelto el 0,48% de las tierras solicitadas.

“Una de las cosas más demo-cráticas que tenemos en este
país es el dolor”Gabriel Jaime Bustamante es historiador,
graduado en la Universidad de Antioquia. Fue coordinador del Programa de Derechos Huma-nos y Atención a Víctimas del Conflicto Arma-do para Antioquia. Actualmente se desempeña como director social del Museo Casa de la Me-moria, en Medellín. Desde el inicio de la década del ‘90, Gabriel Jaime ha estado al lado de las víctimas, promoviendo programas para su reco-nocimiento.
¿Cómo llegaron ustedes a la con-clusión de que era el momento indica-do para hacer un trabajo de memoria
histórica en el país?
En la Ley 975 se hablaba de la importancia de la reconciliación. Pero uno dice, si se está ha-blando de reconciliación cuando se está desmo-vilizando un grupo paramilitar, pero no se tiene en cuenta a las víctimas, ¿de qué reconciliación estamos hablando? ¿Reconciliarse con quién? Entonces empezamos a poner el tema de víc-timas en la ciudad. Mientras los victimarios des-movilizados tenían una cantidad de ofertas, las víctimas no. Entonces, eso empieza a hacer que la balanza se incline.
Los victimarios podían entrar al colegio, a empresas, recibían un subsidio; y las víctimas, no. Así, empezamos el programa de Atención a Víctimas con la Secretaría de Gobierno de la Al-caldía de Medellín, y ya las víctimas empezaron a tener un lugar muy similar al que tenían los vic-timarios. No alcanzamos a equilibrar la balanza, pero sí empezaron a tener un lugar distinto.
¿Cuál es la diferencia entre memoria e historia?
Yo creo que la memoria es historia. Es decir, la memoria no se puede mirar por fuera de la historia. La historia es una disciplina y la memo-ria es algo que cada uno de nosotros tiene, pero cuando yo le doy lugar a eso en un relato, ya se convierte en historia. Se le podría llamar historia oral. Hay otra discusión que a mí me parece muy complicada y es el tema de la objetividad y la subjetividad. Los historiadores siempre hemos creído que lo único que es historia es lo que está escrito y eso es un error. La historia no es lo que la disciplina quiere poner dentro de un esque-ma. Es lo que nosotros vamos construyendo en el día a día, en la cotidianidad.
La memoria se ve como la solución mágica a todos los
problemas…
No, a veces esperan demasiado de la memo-ria. Y esperan que la memoria nos va a resolver demasiadas cosas. Nos falta más sensatez con el tema. Claro que hay que hacerlo y darle voz a los que no la han tenido. Hay gente que está ocupando un lugar que nunca había tenido en la historia. Lo que la memoria está haciendo es democratizar la historia.
¿Al democratizar se pasa de una memoria individual a una colectiva?
Para que empiece a ser memoria colectiva tiene que discutirse socialmente, tiene que po-nerse en lo público, a debatirse. Tiene que em-pezar a reflexionarse sobre eso. Cuando noso-tros empecemos a conjugar en plural ese relato colectivo es cuando nosotros estamos alcanza-do una memoria colectiva. Yo lo que veo hoy en este país son reconstrucciones de memoria individual.
De todas formas tengo una duda: ¿será que sí se puede hablar de memoria colectiva cuan-do hay esa pugnacidad de memorias frente a un mismo evento? Hay cosas en las que la gente coincide, pero hay cosas en que las personas la vivieron de manera diferente. A veces no com-prendo cuál es el afán de hablar de memoria co-lectiva. Porque, ¿qué es?, ¿homogenizar todo? ¿Tratar de ver todo desde un punto de vista? No lo logro comprender.
Las cifras del horror
Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
9
En más de cincuenta años de guerra en Colombia, son muchas las cicatrices dejadas por cuenta del conflicto armado.
Estas son algunas.
prisión y se abrió proceso en contra de un teniente del Ejército, hoy detenido, y en contra de un cabo que mu-rió antes de ser condenado. Al parecer, una maraña de procesos inconclusos o suspendidos por falta de pruebas, muerte o congestión judicial integran hoy el expediente de la masacre. A finales del 2013 el Gobierno informó a la Corte que se debían integrar en un solo despacho las masacres de El Aro y La Granja –también corregimiento de Ituango- y la muerte de Jesús María Valle, ya que conservaban relaciones espaciales y procesales.
Sobre el retorno seguro, el proceso se ha complica-do, al menos, por dos motivos: el Estado informó que la identificación de los beneficiarios ha sido difícil, aun cuando en la Sentencia de la CIDH ya están identifi-cadas. El requerimiento de integrarlas al Sistema de Información para la Población Desplazada (Sipod) ha detenido el proceso, como lo resalta la sentencia T-367 del 11 de mayo del 2010. Al mismo tiempo, las perso-nas que se vieron obligadas a desplazarse y que desean volver a su tierra, no cuentan con las garantías de segu-ridad. Desde El Aro se puede acceder al Nudo de Para-millo, convirtiéndose en sector de estratégico tránsito, control y disputa militar.
Para Sergio, el gobierno colombiano no ha cum-plido con su obligación, dictada en la Sentencia, de brindar “el tratamiento adecuado que requieran los
familiares de las víctimas”. Hasta la fecha, ni Sandra ni su familia han recibido apoyo psicológico o psicotera-peútico. Para acceder a los servicios médicos dependen del Sisbén. Que el Estado no haya cumplido, hasta la fecha, con estas obligaciones, ha motivado a las vícti-mas y a sus representantes a rehusarse a realizar un acto público donde el Estado haga reconocimiento de responsabilidad internacional por la masacre, con pre-sencia las “altas autoridades”, y a instalar una placa en un lugar público de El Aro.
Pasados 17 años de la masacre, para Sergio y para Sandra, aunque la CIDH haya fallado en contra del Estado y se haya hecho un registro de la forma en que los paramilitares y miembros del Ejército participaron en la masacre, las condiciones están dadas para que hechos como estos se repitan y para que, como en este caso, la justicia brille por su ausencia. En palabras de Sandra, “eso todavía puede pasar. Mire cómo hay de violencia todavía, igual esos paras no se han acabado, a cualquier hora vuelve a pasar. Esa es una de las cosas a las que tenemos derecho, a la no repetición de los hechos, pero yo pienso que el gobierno no es capaz de evitarlo”.
*Nombres cambiados a petición de las fuentes.

No. 69 Junio de 2014
10
Granada,
Jenny A. Echavarría Robledo / [email protected]
después de todo
“Nos daba miedo, es verdad, solo nos mirábamos porque no se podía comunicar; pero estábamos unidos, siempre estábamos unidos. Y desde la debilidad de nuestros brazos vino después la fortaleza de nuestros derechos, y en eterno compromiso con nuestras víctimas, la vereda se moviliza, la región se moviliza, el país se moviliza, nuestro corazón se paraliza, nuestro amor lo vitaliza y, caminando, dibujamos el sendero de un nuevo país”. (Asociación de Víctimas Unidas de Granada - Asovida). Foto: Casa de la Cultura.
“Lo que la guerrilla tumbó era como el corazón del pueblo. Esa variante se construyó en la época de la bonanza cafetera, en 1974, y esas construcciones eran más bien mal hechas porque no había como intervención arquitectónica. Entonces, cuando esos hechos ocurrieron, se pensó que debía hacerse una reconstrucción armónica. Había varios problemas, entre ellos, el Estado no reparaba los locales comerciales, solo reconocía viviendas. Entonces, se resolvió que con los 500 millones de pesos que la comunidad recogió con la Granadatón, impulsado por el Comité Interinstutucio-nal, las cooperativas y las colonias granadinas, se construyeran los locales comerciales”. (Mario Gómez, integrante del Comité Interinstitucional). Foto: Casa de la Cultura.
“La Marcha del Adobe, que se hizo el 13 de julio del 2001, mostraba que cada uno estaba apor-tando su granito de arena a una obra grande como era una reconstrucción, un reto para Granada que era reconstruir la parte física. Pero, igual, yo creo que cada uno llevaba un corazón sobre el adobe. El adobe era solo una disculpa para decir: ‘Aquí estamos presentes y a Granada hay que darle la mano’ porque no la podíamos dejar ahí, vencida. En ese momento significó un acto masi-vo de solidaridad y dignidad”. (Jaime Montoya, habitante de Granada). Foto: Casa de la Cultura.
“Creafam sí ayudó porque la Cooperativa, cuando empezó la violencia, la proyección era llevarla hacia afuera porque si nos quedábamos acá desaparecíamos ya que muchos de los asociados se fueron. Entonces, la Cooperativa abrió sedes en Cali, Barranquilla y Medellín. Como hay colonias en estas ciudades, se fortalecieron. Estas colonias granadinas se unieron para atender a los desplazados que llegaban a estas ciudades. Las cooperativas fueron muy importantes en la reconstrucción y también ayudaron a que las personas regresaran, incentivando a los asociados a que vinieran. Por ejemplo, les dábamos el transporte gratis aprovechando las juntas de asociados y las Fiestas de la Vida”. (Martha Giraldo Gómez, directora de Creafam y habitante de Granada). Foto: Jaime Montoya.
El recorrido sobre las calles de lo que fue y de lo que es. Imágenes que traen a la memoria el sonido de una explosión, la intempestiva caída del cemento y el ladrillo, el dolor y las lágrimas de pérdidas ya avisadas. Imágenes del ladrillo
sobre el hombro, del recorrido que clamó justicia, que expuso una barbarie y el grito de los no derrotados. Un viaje, un trayecto, un andar. Imágenes de la reconstrucción de un municipio que se unió para revivir de los escombros. Imágenes que intentan perpetuar en el tiempo los motivos de dolor, desasosiego, impotencia, lucha, unidad y resistencia.
Granada, Antioquia, fue escenario de uno de los más grandes despropósitos en nuestra guerra. El 6 de diciembre de 2000, las Farc detonaron un carrobomba con 400 kilos de dinamita en el centro del pueblo, destrozando no solo el comando de policía sino 110 casas y 55 locales, y dejando 22 personas muertas y 25 heridas. Al mismo tiempo, Granada fue ejemplo de reconstrucción y lucha desde el mismo momento de la explosión. Imágenes de golpes y resistencia.

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
11
“Una vez más nos pronunciamos en contra de los asesinatos y retenciones arbitrarias por parte de los diferentes grupos armados al margen de la ley que operan en nuestra población. Estos hechos alteran el normal desarrollo de nuestra vida y trastornan el difícil ejercicio de recupera-ción física y psico-social que hemos emprendido”. (Comunicados del Comité Interinstitucional. Granada Renace. 15 de marzo del 2001). Foto: Jenny Echavarría. Granada, 2014.
“La construcción es más moderna, tiene más cara de apartamento de ciudad que de casa de pueblo. El Comité Interinstitucional decidió liderarla y acompañarla. Primero, participó en la Granadatón y, después, apoyó en la recopilación de las declaraciones de los afectados para hacer los paquetes de lo que se debía recuperar. El proceso de reconstrucción se interrumpió luego del asesinato del alcalde Jorge Alberto Gómez, el 13 de julio del 2002. Para entonces, la cosa se puso más difícil to-davía y la Administración Municipal y el alcalde siguiente, Iván Darío Gómez, debieron ponerse al frente de la reconstrucción, que se detuvo como seis meses”. (Mario Gómez, integrante del Comité Interinstitucional). Foto: Jenny Echavarría. Granada, 2014.
“Queremos compartir con usted la felicidad que nos embarga, invitándolo para que nos acompañe el próximo 16 de agosto del 2003 a la inauguración de las obras físicas de reconstrucción. Haremos entrega a la comunidad de: 110 nuevas viviendas, 55 locales comerciales y 2 parques recreativos. Para beneficio directo de 165 familias, con una inversión total de 4 mil 700 millones de pesos”. (Al-calde Iván Darío Gómez. Granada Renace. Julio de 2003). Foto: Jenny Echavarría. Granada 2014.
Agradecimientos a:La Casa de la Cultura de Granada y a su director Didier Giraldo por facilitarnos el acceso a la prensa y las fotografías de Granada. A Jaime Montoya por compartirnos sus fotografías y textos, y a
Mario Gómez y Martha Giraldo por compartirnos sus historias.
“Los recursos para la financiación del proyecto, aparte de lo aportado por el INURBE, se han obtenido gracias a la solidaridad de los hijos y amigos de Granada, especialmente a través de las ‘GRANADATO-NES’ realizadas en Medellín, Cali, Barranquilla, etc; y gracias a la ayuda de organismos públicos (Red de Solidaridad Social, Gobernación de Antioquia, Cornare, entre otras); y de organismos privados na-cionales (Sociedad Colombiana de Arquitectos Capítulo Oriente, Corporación Antioquia Presente, etc.) e internacionales”. (Empieza la reconstrucción. Granada Renace. Abril de 2001). Foto: Jaime Montoya.
“Los comerciantes de Guayaquil en Medellín optaron por escoger a la Corporación Granada Siempre Nuestra como entidad jurídica e institución, con alto prestigio dentro de la comunidad granadina, para que fuera la encargada de manejar las donaciones hechas por empresas y particulares. Es así como la junta directiva creó el Fondo ‘Solidaridad por Granada’ y nombró como Coordinador de la Reconstrucción al exalcalde Jorge Alberto Gómez Gómez”. (Fondo Solidaridad por Granada. Abril de 2001). Foto: Jaime Montoya.
Poco después de la casi destrucción de Granada por parte de la guerri-lla, los paramilitares hicieron también lo suyo, como lo narra este poema.
Aun así, Granada resistió.
Sonaron 12 campanadas, era 3 de noviembre del año 2000,
no pudimos ver las sombras,el ser humano se asombra,
escupiendo sangre llegaron, “Somos Bloque Metro”, dijeron.
Acostaron su conciencia, violentaron niños, jóvenes, mujeres y ancianos;
cayeron por caminos y por calles.Pueblo mío, no te calles,
fueron diecinueve seres humanos
acostados en su propia sangre…
Sonaron 12 campanadas Jaime Montoya

No. 69 Junio de 2014
12
Espacios de memoriaGrafitis, murales, placas conmemorativas, alguna escultura y el nombre de una plazoleta. Parte de la historia de la Universidad de Antioquia está ahí: hechos que
merecen conocerse, que no deberían repetirse. Hechos para no olvidar.
Plazoleta BarrientosEl 8 de junio de 1973, durante la conmemoración del Día del Estudiante Caído, luego de terminarse una Asam-
blea General de Estudiantes y salir en manifestación por la calle Barranquilla, el estudiante de Ciencias Económicas en la U. de A., Luis Fernando Barrientos Rodríguez, fue asesinado por un agente del Das, cerca de la portería pea-tonal. Se dice que el cuerpo fue llevado al bloque 16 en donde los estudiantes lo cubrieron con la bandera de la Universidad para hacerle una especie de velorio sobre el escritorio del rector de entonces, Luis Fernando Duque Ramírez. Posteriormente, los estudiantes incendiaron el edificio que quedó completamente en ruinas. Desde ese entonces, la Plazoleta en donde protestaron empezó a ser conocida con el apellido Barrientos.
Actualmente, el nombre es legítimo y se ha posicionado en la memoria universitaria. La Plazoleta Luis Fernando Barrientos es un espacio trascendental en la vida cultural de la Universidad: se juegan partidos de fútbol, se han rea-lizado conciertos de distintas tendencias musicales, ferias de diverso orden y, por supuesto, importantes protestas estudiantiles como la de hace 41 años. Además, la mayoría de los estudiantes y visitantes pasan por esta Plazoleta, como si fuera una calle principal en la Universidad.
Hernán Heno, director del Iner, 1999
El martes 4 de mayo de 1999, dos hom-bres y una mujer irrumpieron en la oficina del antropólogo, investigador social y do-cente Hernán Henao, director del Instituto de Estudios Regionales, Iner, argumentan-do que necesitaban hablar con él. Los en-capuchados identificaron al director del Iner y lo condujeron hasta la sala de espera de la sede, donde le propinaron tres dispa-ros con silenciador. Falleció mientras era trasladado a la Policlínica Municipal.
Carlos Castaño, el jefe paramilitar, fue quien ordenó su muerte. Henao era consi-derado como una persona de carácter fuer-te y enemigo de los grupos al margen de la ley, destacado investigador de los proble-mas sociales en Medellín, en el Área Metro-politana y en Antioquia, con proyección en Colombia, y especialmente en temas como la violencia, los desplazados, los derechos humanos y el desarrollo urbano del país.
Este hecho fue considerado como un nuevo periodo de violencia dentro de la Universidad. “Con la muerte del profesor Hernán Henao Delgado se decretaron tres días de duelo, sin actividades académicas y administrativas, pero se mantuvo la univer-sidad abierta para que los distintos secto-res de la comunidad académica pudieran expresarse y reflexionar sobre la situación. Aceptamos las justas protestas, la moviliza-ción y las actividades dedicadas a exaltar su memoria, pero rechazamos los actos de violencia porque ellos propician que la guerra termine teniendo su expresión en la institución, lo que pone en grave riesgo la supervivencia de la universidad pública co-lombiana”. (Documentos Jurídicos, Recto-ría, Comunicado 026, 18 de mayo de 1999)
Una vez al año, por los días en los que sucedió este asesinato, el INER organiza la Cátedra Hernán Henao como una forma de hacer memoria de lo que fue la vida acadé-mica del docente. Desde aquellos años, el Iner está ubicado en el bloque 9 de la Ciu-dad Universitaria, un espacio que promue-ve la investigación en las regiones.
Fotografía: Natalia Botero
Foto
graf
ía: P
aula
Mon
salv
e
Valentina Arboleda Osorio [email protected]
La Universidad es un pequeño mundo, una pequeña ciudad: el reflejo de lo que pasa afuera. Por eso, nues-tra Alma Máter no es ajena a las historias de conflic-
tos, de luchas, de tristezas. Historias que duelen y de las que deberíamos aprender como sociedad. Solo que muchos no las

Espacios de memoriaGrafitis, murales, placas conmemorativas, alguna escultura y el nombre de una plazoleta. Parte de la historia de la Universidad de Antioquia está ahí: hechos que
merecen conocerse, que no deberían repetirse. Hechos para no olvidar.
Gustavo Alonso Marulanda García, estudiante de Filosofía
El dirigente estudiantil y defensor de los derechos humanos fue asesinado el sábado 7 de agosto de 1999, al frente de la portería de la Avenida El Ferrocarril, en la Universidad de Antioquia. Marulanda fue llamado “Señor Revoltoso” por los paramilitares. Con ese nombre le llegó la primera amenaza de muerte a la cual no le prestó mu-cha atención. Carlos Castaño, quien contaba en esos años con las Autodefensas de la U. de A. y como dirigente de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue quien dio la orden de segar la vida de Marulanda.
Este estudiante de Filosofía hizo parte de la Mesa de Relaciones Externas, del Comité de Estudiantes. Por esos días, se encontraba participando en la discusión sobre el Plan de Desarrollo de la Universidad. Marulanda también fue muy cercano al abogado Jesús María Valle, asesinado en 1998. Ambos compartían la vocación por ser defenso-res de los derechos humanos y líderes de la Universidad.
El mural en homenaje a Gustavo se encuentra en el bloque 16, sede de la administración central en la Ciudad Universitaria. Acompañado de mariposas y colores, des-gastado por el tiempo, el mural todavía permanece ahí, presente con la memoria. Hoy existe la Corporación Comi-té Universitario de Derechos Humanos Gustavo Marulanda que trabaja por la recuperación de la memoria de los lu-chadores sociales.
Ante los asesinatos de Marulanda y de Jaramillo, con un día de diferencia, la administración universitaria consi-deró “prudente y necesario suspender las actividades aca-démicas y administrativas, sin ingreso a sus instalaciones, en todas las dependencias de la institución, el lunes 9, el martes 10 y el miércoles 11 de agosto, con el fin de que la comunidad universitaria analice y evalúe la situación ac-tual”. (Documentos Jurídicos, Rectoría, Comunicado 030, 8 de agosto de 1999).
Hugo Ángel Jaramillo,
administrador de la cafetería del bloque 9El viernes 6 de agosto de 1999
fue asesinado en el sitio de traba-jo. Al parecer, Jaramillo se rehusó a pagar una vacuna que le exigían los grupos insurgentes por ser el propietario de la Cafetería de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Después de su muerte, su esposa continuó con la cafetería hasta que se quedó sin dinero para seguir sosteniéndola; tuvo que en-tregarla a la administración de la Universidad.
Hoy no queda nada de la an-terior Cafetería. De la memoria, solo hay una placa en un cos-tado, que no es suficiente para recordar. Muy pocos saben de la figura amable y carismática que era Hugo, quien se aprendía los nombres de sus clientes, fueran profesores o estudiantes.
Jesús María Valle, Prohibido olvidar(Ituango, 1948 – Medellín, 1998). Jesús María Valle fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en el Centro de Mede-
llín, en su oficina en el edificio Colón. Era abogado y defensor de los derechos humanos, considerado un líder cívico y social, un hombre solidario y desprendido.
Dicen quienes lo conocieron que Valle no era un hombre que estuviera preocupado por tener ambiciones personales. En los Consejos Verbales de Guerra defendía –sin costo alguno– a los presos políticos. Fue presidente del Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, cargo que ocuparan Héctor Abad Gómez (médico, investigador en ciencias de la salud, fundador y director de la Facultad de Salud Pública de la U. de A., defensor de los Derechos Humanos, político, escritor y ensayista), Leonardo Betancur Taborda (médico salubrista y profesor en la U. de A.) y Luis Felipe Vélez Herrera (abogado y presidente de ADIDA), asesinados los tres en 1987, en menos de 12 horas en el mismo lugar (sede de ADIDA).
El abogado Valle fue especialmente solidario con los estudiantes que no tenían cómo costear sus gastos, pa-sajes, fotocopias y alimentación. Antes de su muerte, hizo una fuerte denuncia sobre unas masacres en El Aro y La Granja (corregimientos de Ituango), donde fueron asesinadas 19 personas por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), con la complicidad del Ejército Nacional.
En el bloque 16, en letras mayúsculas y coloridas, un mural advierte: ‘Prohibido olvidar’, realizado en 2008 por el grupo Shamanika. Además de la sentencia, está dibujado el rostro de Jesús María con una expresión me-ditabunda y firme.
Luis Fernando Vélez
(Salgar, 1944 – Medellín, 1989). Muchos no lo saben, pero aquella es-cultura salpicada por el excremento de las palomas, entre el Teatro Ca-milo Torres Restrepo y el bloque 22, es conmemorativa de Luis Fernando Vélez Vélez. Este abogado, profesor y Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Vicerrector y Rector encargado de la U, de A., teólogo, Di-rector del Museo Universitario, Presi-dente de la Asociación de Profesores, Presidente de la Asociación Colombia-na de Museos (ACOM) y Director Eje-cutivo de la Asociación Colombiana Indigenista (ASCOIN), entre otros, fue asesinado el 17 de diciembre de 1989, seis días después de posesionarse como presidente del Comité Perma-nente por la Defensa de los Derechos Humanos, en remplazo del asesinado Héctor Abad Gómez.
Siempre dijo que se quería “mo-rir bien pasito”. Quizás así fue: lo ma-taron a balazos en la vía entre Mede-llín y San Pedro de los Milagros. La Universidad de Antioquia le otorgó el título Honoris Causa de Antropo-logía por su libro Relatos tradicionales de la cultura Catía, trabajo en el que rescató parte de la cultura indígena a partir de su formación como teólogo y antropólogo, y la Orden al Mérito Universitario Francisco Antonio Zea, en grado póstumo, como homenaje a su memoria.
El crimen del defensor de los de-rechos humanos, Luis Fernando Vé-lez Vélez, continúa en la impunidad.
Foto
graf
ía: P
aula
Mon
salv
e
Foto
graf
ía: P
aula
Mon
salv
e
Foto
graf
ía: N
atal
ia B
oter
o
Foto
graf
ía: N
atal
ia B
oter
o
Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
13
conocen, sobre todo quienes recién ingresan; otros ya las olvi-daron; y para unos pocos que llevan años en estos claustros, todavía les causan lágrimas. En todo caso, son historias que están ahí, que hacen de ciertos espacios una oportunidad para la memoria.

Rutas contra el olvidoFotografía: Natalia Botero Fotografía: Laura Díaz
Fotografía: Jessica Mileidy Agudelo Cano
Medellín es una ciudad de contrastes. Por un lado, testigo de la crueldad del conflicto, pero también una sociedad que traza nuevos caminos para reconciliarse con el dolor y honrar a sus víctimas.
Dos cronistas jóvenes recorren la ciudad para conocer algunos sitios en los que el horror de la guerra trata de ser opacado por iniciativas de memoria: una lucha contra el olvido y a favor de las historias, ansiosas por ser contadas.
No. 69 Junio de 2014
14
Jessica Mileidy Agudelo Cano [email protected] Daniela Jiménez González [email protected]
Desidia a la memoriaLigeras. Tomamos un bus de Circular Coonatra
para ir al Parque del Periodista, en el Centro de Mede-llín. Ahora estamos sentadas en una de las bancas del lugar. El olor a marihuana satura nuestros sentidos y convierte en un intento de espejismo nuestra visión de la realidad. Para muchos, aquí, flotan los pies sobre el pavimento.
—Buenas, ¿conocen a alguien que venda? — nos preguntan.
En el centro del Parque está erigido el monumen-to ‘Los niños de Villatina’, que conmemora la masacre cometida el 15 de noviembre de 1992 por un comando de policías adscritos al F-2. Un hombre introduce su brazo hasta lo más profundo del piso metálico de la escultura y, sin ningún escrúpulo, hala hacia el exterior una bolsa negra. Se monta en su bicicleta, como si se la hubiese arrebatado a los jóvenes de la escultura, y se marcha a vender los pequeños paquetes de marihuana contenidos en la bolsa.
El monumento del maestro Édgar Gamboa fue inaugurado el 13 de julio de 2004, luego de que el 2 de enero de 1998 el Estado colombiano reconociera su responsabilidad por la masacre ante la Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos de la OEA y pidiera perdón a los familiares de las nueve víctimas asesina-das: ocho jóvenes y una niña que pertenecían a la co-munidad de la iglesia Nuestra Señora de Torcoroma, del barrio Villatina, en la Comuna 8.
Alguien se acerca. —¿Necesitan bazuco? —nos susurra. Aquí, entre el humo, todos hacen muchas pregun-
tas, pero nadie se pregunta por los niños y tampoco parece interesarles. La escultura en conmemoración de la masacre en Villatina es acompañada por el alcohol y las drogas, en medio del abandono. Vista así, la repara-ción social de las familias, a partir de la reconstrucción de la memoria, se deteriora tal y como lo hace el metal con los años y el maltrato.
Más tarde, en otro sitio de la ciudad, al conversar con Jairo Maya, defensor de derechos humanos de la Comuna 8, nos habla sobre las Madres de Villatina,
organización que nació a partir de la masacre. Las Ma-dres lograron que el Estado reconociera su responsabi-lidad, “pero el monumento se ha perdido en el Parque del Periodista. La mayoría de la gente no sabe qué es porque es un simbolismo que debería estar en la Comu-na o en el Museo Casa de la Memoria”.
Caminamos hacia la Academia Antioqueña de His-toria, localizada en el marco del Parque, y allí pregun-tamos por los niños. La mujer que nos recibe se alarma, jamás ha escuchado algo sobre ellos. Los niños, una vez más silenciados, de nuevo perdidos en un lugar al que quizás no pertenecen.
¿Cómo es posible que ni en la Academia de Histo-ria sepan de ellos?
— Es extraño: ahí están, pero como que no los ven –comentamos.
Esta visita termina cuando abordamos de nuevo un bus de la ruta Coonatra. Al día siguiente continua-mos nuestro viaje por la ciudad.
La trece: una canción en silenciosExtasiadas. Resulta impactante que tantos lugares
esperen que nosotras los abordemos. Llegamos a la es-tación San Javier y buscamos el mural del colectivo SKS
que perpetúa el anhelo de paz luego de que, en 2002, un operativo militar que buscaba acabar con las milicias urbanas le arrebatara los hijos a muchas madres y los alejara por siempre de sus hogares. Sin la más mínima idea de adónde debemos dirigirnos, caminamos unas cuadras hacia la Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ) para buscar a alguien que pudiera darnos información.
César Salazar, uno de los miembros de la ACJ, nos dibuja un pequeño mapa. Emprendemos el camino. En la cuadra siguiente nos aguarda, sin saberlo, el mural “Es la memoria”, que recuerda a artistas urbanos como Héctor Pacheco, “Kolacho”, asesinado en agosto de 2009, quien reivindicó el arte y la cultura a través del Hip Hop.
Caminamos hasta la Institución Educativa Escue-la Municipal San Javier, donde uno de sus murales resguarda esta leyenda: “Espejos de la memoria: His-torias para no repetir. Homenaje a nuestras víctimas del conflicto”. Las huellas de colores de las manos su-perpuestas de muchas personas sobre la pared blanca, acompañan mensajes alentadores, escritos por aquellos que aún aman, aquellos que nunca olvidan. Detrás del mural se escuchan las voces y las risas de los niños de la escuela, como un mensaje de esperanza: “Si menciona-
La taberna El Viejo Baúl se mantiene cerrada en la misma esquina en donde se cometió en 1990 la masacre de seis personas.
La escultura ‘Los niños de Villatina’ muestra a unos niños y niñas jugando tranquilos, felices: la cotidianidad antes de la muerte injustificada.
Casa Vivero es ahora patrimonio comunitario de la Comuna 8, donde se impulsa el sentido de pertenencia por el territorio y el respeto por los derechos humanos.

Fotografía: Laura Díaz Fotografía: Laura Díaz
Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
15
mos sus nombres, podemos tener la certeza de que no han muerto. Nos une la memoria de nuestras víctimas y nos alienta la esperanza de la reconciliación”, dice en el mural.
El calor del mediodía se hace insoportable y el tra-yecto parece extenderse. El mapa que llevamos en el papel se desvanece, así que nos alejamos buscando la sombra. Por fin encontramos la Institución Educativa La Independencia; estamos seguras de que hemos ha-llado el mural en el que los jóvenes a través del arte gritaron: “¡Operación Orión, nunca más!”.
Pero no. Pronto descubrimos que nos hemos equi-vocado y que, por tanto, las indicaciones del inicio tam-bién eran erradas. Detrás de la Biblioteca Pública Cen-tro Occidental Comfenalco no está plasmado el mural de la Operación Orión, pero sí un homenaje a la re-sistencia comunitaria, impulsado por el Comité de Ac-ciones de Memoria de la 13, en mayo de 2002. Cuatro mujeres están diseñadas en un mosaico con baldosines pequeños, pegados sobre una pared de ladrillos: tejen prendas como hilando la vida. La memoria es eso, de-cimos, un tejido de historias vivas que están presentes en los sueños de los niños y sus familias.
Según el Informe de la Personería de Medellín so-bre la situación de los derechos humanos en 2013, la Comuna 13 era uno de los territorios más afectados por la violencia, siendo el sector en el que se produje-ron más desapariciones: 50 personas. Así, en medio del conflicto, la comuna se ha llenado de murales y grafitis como una forma de resistir contra el olvido.
Se hace tarde y no queremos regresar sin locali-zar el mural por el cual estamos aquí. En el camino de regreso, nos topamos con el proyecto Casa Morada. Aprovechamos para conocerlo y también para almor-zar y descansar unos minutos. Esta iniciativa brinda a la comunidad un espacio formativo de semilleros de radio, música, programación, entre otros. Buscan rei-vindicar la noche, como una resistencia al miedo que se genera entre la gente. Han realizado algunas interven-ciones para recordar algunas víctimas de la Comuna, por medio de la siembra de árboles, que denominan Jardines resistentes. Morada es un sitio al que, después de partir, sabemos que podremos regresar.
Agotadas, unas cuadras adelante visitamos Casa Kolacho, un centro cultural de Hip Hop liderado por el Colectivo C15, al cual pertenece Jeihhco, líder comuni-tario, rapero y grafitero. Él nos cuenta que el Colectivo recibe este nombre como referencia a un avión que pi-dió España a Estados Unidos para la Guerra Civil, pero que cuando estuvo terminado y llegó al país, la guerra había finalizado. Jeihhco explica que esto significa que “podemos decir ‘no’ a la guerra y trabajar por la bús-queda de la paz”. Gracias a él, quien es también uno de los promotores del Graffitour, finalmente descubrimos el mural que estábamos buscando.
El helicóptero que aparece en la obra está lanzando pintura y muestra una niña que observa a través de una ventana fracturada por un impacto de bala, tema de una de las fotografías del periodista Jesús Abad Co-lorado. El año pasado este reprotero gráfico visitó el Graffitour y, en medio de la emoción que le produjo ver la fotografía convertida en arte urbano, lo firmó con las palabras: “Memoria contra la impunidad y por la resistencia. Chucho Abad”. Este mural perpetúa el rechazo a la violencia a través de la intervención artís-tica. Tres cuartos, dos cuartos, cuatro cuartos: el tempo en esta melodía es diferente al cerrar cada compás.
Tomamos de nuevo el Metro-San Javier hasta la estación San Antonio.
Parque San Antonio, una estampilla inmóvilAgitadas. Descendemos de la estación y camina-
mos el Centro de Medellín hasta llegar al Parque San
Antonio. El sitio no es muy concurrido, pero algunos transeúntes, ocasionalmente, se detienen a leer la placa en la que se registran las víctimas del atentado del 10 de junio de 1995, en el que veinte personas murie-ron a causa de la explosión de una bomba puesta en la escultura El Pájaro, de Fernando Botero, mientras se realizaba un bazar popular, a cuadra y media del Comando de Policía.
Hoy, quienes pasan y observan El Pájaro herido a causa de la explosión de dinamita, pueden imaginar el caos que la tragedia representó para la ciudad y la co-munidad. La escultura dañada permanece inmutable. El hecho de que no haya sido reparada es lo que nos permite mantener vigente la tragedia y evocar, para quienes transitan por dicho parque, los nombres de quienes perdieron la vida.
El nuevo Pájaro que a unos metros acompaña a la escultura destrozada, fue enviado por Fernando Botero cinco años después. Hoy se encuentra enjaulado, pro-ducto de una iniciativa promovida por el movimiento ¡Oh, no! ¿Hábitat?, que el pasado 9 de abril conmemo-ró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado y continúan reali-zando un llamado sobre el secuestro, como el anhelo de todo un país que aún no ha logrado concretarse.
La caminada se extiende hasta la Alpujarra por donde esperamos encontrar el bar Viejo Baúl, lugar donde también se rinde tributo a la memoria de una masacre, pero este sitio está situado en el barrio Prado y no en la dirección que buscamos. Comienza a anoche-cer, así que lo postergamos.
Casa Vivero, sueños que renacenRenovadas. Mediodía sabatino y, aunque descono-
cemos cómo llegar, nos trasladamos a Sol de Oriente, “un lugar perteneciente a la comuna 8 de Medellín que tuvo un pasado trágico para muchas familias, pero en el que hoy se reconstruyen sueños”, describe Gisela Quintero, una de las lideresas encargadas de la casa a donde nos dirigimos ahora.
Luego de descender de un bus de la ruta Enciso 087, que tomamos en el centro de Medellín, estamos justo al frente de un lugar en el que años atrás se co-metieron actos atroces. Este espacio, que actualmente funciona como Casa Vivero, al finalizar la década de 1990 era una zona invadida por paramilitares. Ellos, una vez desmovilizados, obtuvieron la casa en 2003, por parte del Estado, supuestamente para generar be-neficios comunitarios. Sin embargo, esta casa-finca era una fachada del Bloque Cacique Nutibara para seguir delinquiendo: durante el día se desarrollaban propues-tas comunitarias y en las noches era una base de comu-nicaciones y un lugar de torturas y asesinatos.
Cuando en 2008 la Alcaldía se hizo cargo nueva-mente del lugar, se encontraron restos humanos en el territorio; los terrenos que eran supuestas canchas de w resultaron ser, en realidad, campos de entrenamien-to militar.
El 27 de diciembre de 2010 este lugar fue entrega-do a la comunidad y desde entonces es un sitio de re-conciliación que se ha dedicado a garantizar el acceso a los derechos y a promover la convivencia y la seguridad alimentaria.
En la actualidad, Casa Vivero es un espacio para compartir, reunirse y edificar propuestas en torno al debate por defender el territorio. Allí disponen del es-pacio para realizar semanalmente funciones teatrales y para emprender pequeños actos simbólicos que empo-deren a las familias de las víctimas: siembra de árboles en recuerdo de los aún desaparecidos e inscripciones de los nombres de las víctimas en piedras para perpetuar su memoria. “Tratamos de reconstruir lo que perdimos y aquí nos identificamos con lo mismo. Porque la me-
moria es el antes y el ahora”, afirma Gisela. La Comuna 8 y muchos otros lugares en Mede-
llín que han sido testigos del conflicto, ahora son re-corridos que se heredan de la memoria. Es hora de regresar y de finalizar nuestra ruta contra el olvido con la visita a nuestro último sitio.
El Viejo Baúl, sellado con candado —¿Y si le digo que estoy perdida? Estoy segura
de que este era el camino.—¿Estamos perdidas?—Sí. Bueno, no. Pues, sí. Pero llegaremos, estoy
segura. Inquietas. Ya habíamos tomado el rumbo equi-
vocado una vez y el sábado, después de abandonar la ruta de Enciso, nos desplazamos a Prado Centro en la búsqueda de un bar que ya no abren. Las calles, en medio de casas antiguas, toman un aspecto tétrico. La esquina en la que se mantiene el Viejo Baúl, Ecuador x Cuba, donde se cometió en 1990 el asesinato de seis personas, está rodeada por algunos habitantes de calle, que parecen custodiarla. Un asiduo cliente del lugar, cuyo nombre pide que se reserve, cuenta lo siguiente:
“La taberna El Viejo Baúl está situado en una es-quina del barrio Prado Centro. Los buses de Circular y de Manrique pasaban por allí. En el interior, sus paredes estaban decoradas y abarrotadas con objetos antiguos como radios, cámaras de fotografía, relojes de pared, fotografías en sepia y en blanco y negro, imáge-nes de santos, elepés, discos de 45 y 78 rpm, tocadiscos, carros pequeños de colección y canecas de leche, entre otros. La música era el atractivo del lugar: rock, can-ción social, cantantes latinoamericanos y otros temas para añorar y enamorar, también había conciertos con artistas de la ciudad o viajeros. El público asistente era en su mayoría profesional joven y estudiantil univer-sitario, también parejas de enamorados, grupos para celebrar cumpleaños, pintores, músicos, bohemios, ve-cinos y era punto de encuentro luego de largos viajes por otros lugares del mundo. Es de exaltar la amable atención de sus administradores: música, licor, conver-sación, risas, historias, cultura, noticias del discurrir en la ciudad. Así era la vida cotidiana de su exquisita y asidua clientela”.
“Pero era la época de las masacres en Medellín. En Manrique, mataron a unos policías, cuando la mafia ofrecía un millón por la muerte de cada uno de estos agentes; a las pocas horas, llegaron unas personas en carro y acribillaron a seis personas en una noche del viernes 4 de abril de 1990: profesionales y estudian-tes que se hallaban departiendo en la parte de afuera de la taberna fueron las víctimas. En una versión que se difundió se dice que este lugar era frecuentado por los delincuentes que posiblemente habían matado a los policías. La realidad fue que se equivocaron de sitio porque al Viejo Baúl no iban este tipo de personas. El sábado en la mañana escuché en la radio la noticia de la masacre perpretada en este entrañable lugar donde falleció el médico de mi madre, Luis Bernardo Roldán”.
Las distintas interpretaciones sobre lo sucedido son difusas, así como las razones por las cuales el bar ya no ofrece servicio. Hoy está cerrado.
Descendimos por las calles de este barrio, que es Patrimonio Cultural Arquitectónico de Medellín, hasta llegar a la Estación Prado del Metro.
A la intemperie. Cuántas emociones se enmarcan en una sola expresión: el miedo palpitante a lo desconocido, la tensión al enfrentar realidades diferentes a las que ha-bitamos diariamente, el frenesí del descubrimiento. Tan ajeno que resulta en ocasiones eso que es vivir: la nece-saria sensación de desnudez y extravío ante el mundo. Contar el camino seguro ha de significar eso: el disfrute de estar descalzos. Así fue nuestro itinerario.
La escultura El Pájaro que destruyó una bomba en 1995 no se remodeló con el fin de que los nombres de las víctimas nunca fuesen olvidados.
A través del arte, los habitantes de la Comuna 13 expresan su deseo de honrar a sus víctimas y de enfrentar los hechos violentos y el conflicto armado que han estado presentes durante varias décadas.

No. 69 Junio de 2014
16
Maria del Mar Giraldo Rendón [email protected] Laura Alcaraz Jiménez [email protected]
S ubir más de cien escalas y sentir que falta el aire, que ya no hay palabras. En la casucha de madera marcada
como 51 # A finaliza la extenuante subida, pero ahí no termina el trayecto. Un abismo limita el paso. Al frente pueden verse las montañas que rodean la ciudad, que fueron mutiladas desde su base y que ahora son un peladero lleno de arena.
A pocos pasos de la casucha que linda con el abismo está el camino que conduce al paraje final. Cerca se pue-de observar una placa conmemorativa: “In memoriam. A las víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13 de Medellín a manos del Bloque Cacique Nutibara. Para no olvidar. Para no olvidarlas. Tribunal Superior de Medellín. Sala de Justicia y Paz. Medellín, 9 de abril de 2012”. Esas palabras describen el motivo de la vi-sita a La Escombrera, sitio en el que los restos de las construcciones reposan sobre los restos de las personas que por azares de la vida —o de la muerte— siguen allí. ¿Cuántas? Según la Corporación Jurídica Libertad son 92 víctimas reconocidas; sin embargo no hay certeza en la cifra: otras organizaciones aseguran que podrían ser más de 300 personas.
Una estructura construida con ladrillo pulido de-tiene el paso. Una monja de estatura baja recibe a algu-nos pequeños que apenas comienzan la vida y quienes pronto serán inquietos caminantes. Este es el templo comedor San José del Mirador, abierto en 2007 por la Fundación Saciar en conjunto con las Misioneras de Santa Teresita. Solo los domingos hay misa en el tem-plo, el resto de la semana se brinda almuerzo a más de cien personas de la Comuna 13.
Una curva cerrada llena de pantano parece el fi-nal, pero tan solo es el comienzo de una ruta llena de ruinas, escombros, baldosines quebrados, ladrillos que conduce a los terrenos administrados por Bioparques. Solo un sonido constante de volquetas interrumpe el si-lencio que se siente ahí arriba en una de las decenas de montañas del Occidente de esta ciudad.
“Yo vivo en Robledo y como es que antes no se veía nada de La Escombrera y ya desde mi casa se ve que pelan y pelan y pelan”, con asombro habla Gloria, una de las tantas mujeres que reclaman la verdad de sus des-aparecidos en esta ciudad. Siguen las volquetas, siguen los escombros, siguen allá. Siguen enterrando la verdad.
Una nube de polvo se levanta y no deja ver nada a quien transita por allí. Los caminos de arena marcan un zigzag que indica cómo llegar a la cima. Las decenas de volquetas que pasan al día obligan a los visitantes del lugar, sea quien sea, a transitar con cautela. Al peligro por caminar en la inestable vía se suma la posibilidad de que la carga pesada pueda herir a cualquier tran-seúnte. Además, el centenar de secretos —ya no tan se-cretos— que hay bajo las toneladas de escombros le dan misterio a ese lugar.
Fue en abril de 2013 cuando Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, admitió en audiencia pública que La Escombrera era el lugar donde los
paramilitares del Bloque Cacique Nutibara desaparecían a las víctimas que dejaba la disputa territorial por la Comuna 13 de Medellín. No era ningún
secreto, decenas de madres y familiares ya sabían que sus desaparecidos estaban ahí. Se calcula que entre 2002 y 2005, durante operaciones militares como la
de Orión, más de 300 cuerpos terminaron en este botadero legal de escombros entre el barrio El Salado y el corregimiento de San Cristóbal.
de arenaCaminos
Caminantes por la verdadGloria, Patricia*, Luz Elena, Dora Nelly... y la lista
de quienes buscan a alguien puede seguir, al punto de superar el número de páginas de la Constitución. Estas cuatro mujeres tienen en común un familiar víctima del conflicto armado colombiano, específicamente del que vivió la Comuna 13 de Medellín. En estos barrios, las balas, la violencia y la ineficacia de los organismos gubernamentales han causado el llanto de las montañas —madres de esta tierra—, así como el de las madres de los hijos que se ausentaron un día y no volvieron.
“Fue el mismo Estado quien irrumpió nuestra tran-quilidad”, recuerda Luz Elena con indignación. “Me devuelvo a la operación Orión, y fue el mismo presi-dente Uribe Vélez quien ordenó que se combatiera a todo ser viviente que estuviera afuera de las casas. Ahí perdieron la vida muchos ancianos, niños, bebés, perso-nas que no tenían nada que ver en el conflicto. Hasta el momento no han castigado a nadie. Son como pañitos de agua tibia. Estamos exigiendo que esa verdad sea ho-nesta para todos, que todo el mundo la conozca. Si para todo el mundo hubo castigo, entonces que para los altos mandos también. En las cárceles hay muchos jóvenes inocentes que nada tenían que ver con el conflicto; los que tienen que ver con el Estado también que paguen”.
Madres que caminan por la verdad, por su verdad, por intentar comprender qué fue lo que sucedió y por qué. El tal dinerito de la Ley de Víctimas no es lo que necesitan. Ellas solo quieren encontrarlos y tenerlos en sus manos, así sean solo huesitos; por eso aún guardan energías para vivir, manifestarse, movilizarse, gritar y seguir caminando.
“Desde la Operación Orión, que fue una cosa muy horrible, hubo muchos heridos y muchos muertos. A muchos los llevaban y los tiraban a la Escombrera”, ex-plica Patricia sin esconder su escalofrío cuando habla del tema.
“Entonces la mayoría de las mamás que vivimos por El Salado, por Conquistadores, por las Independen-cias, decimos que a ellos los tiraron por allá. Porque ¿cómo no resultan por ninguna parte? [...] Pero como le dije yo a un fiscal: como somos de la Comuna 13, nuestros hijos no valen nada. Si tuviéramos plata o les pasáramos siete o nueve millones de pesos pa’ que nos buscaran los hijos, ahí mismo se ponían a buscarlos por cielo, mar y tierra. Pero como somos de la Comuna 13, los hijos de nosotros no valen nada”.
El 18 y el 19 de abril de 2013 Diego Fernando Mu-rillo, alias “Don Berna”, exjefe del Bloque Cacique Nuti-bara de las Auc, admitió en audiencia pública que La Escombrera era el lugar donde se arrojaban los cuerpos de decenas de fallecidos en medio de la disputa por el control territorial de la Comuna 13. Extraoficialmente y por los testimonios de los familiares y los paramilita-res, se calcula que unas 300 víctimas fueron arrojadas en esta montaña de escombros. Entre tanto, en la Uni-dad de Justicia y Paz de la Fiscalía aparecen registradas 42 víctimas.
Todos estos desaparecidos tienen voz en quienes los aman y aún los echan de menos. Como ella, la que usualmente lleva en la mano un cuaderno argollado ta-maño carta: en la portada está la Virgen de Fátima y en la primera hoja una foto de Carlos Emilio, su hijo des-aparecido. Es doña Gloria Holguín, la amiga de todas, la que tiene una libreta llena de números telefónicos de otras madres en su misma situación, la que trabaja vendiendo empanadas en su casa:
“Después de la desaparición de mi hijo, a mí no me gustaba que nadie fuera a mi casa, no me gustaba ha-blar con nadie; ni salir, porque si salía, me perdía. Nidia [su hija] fue la que me dijo que fuera a las Madres de La Candelaria que se reunían los viernes en el Parque Berrío. Y un día fui solita y hablé con ellas”.
Al comienzo, Dora Nelly Rodas pasó por una etapa similar a la de Gloria. Pero ahora es una de las muchas mujeres que recorren esta ciudad intentan-do frenar aquellas volquetas que ocultan la verdad en La Escombrera:
“Tuve un tiempo que era muy callada. Me daba miedo salir a la calle. Y enseguida también la tortura del trabajo, porque yo nunca lo había hecho. Yo depen-día de él [su esposo]. Entonces me encerré en la casa y ahí sí, viendo la necesidad, la hermanita mía me con-siguió trabajo, pero esa señora me echó porque yo no hacía sino llorar de la depresión que tenía. Hasta que encontré a la hermana Rosa, empecé a ir allá al con-vento de la Madre Laura. Allá conocí a las señoras de Caminando por la Verdad, del Movimiento de Víctima de Crímenes de Estado. Me integré, empezamos las ca-minatas, y comenzamos a ir a La Escombrera”.
Entre aquellas señoras caminantes, está la de la luz, el liderazgo y la motivación: Luz Elena Galeano, la del cabello negro largo y piel morena. Ella organiza, anota, devuelve un saludo cordial a todos los conocidos
En septiembre de 2013, el Tribunal Superior de Medellín le pidió al alcalde Aníbal Gaviria que examinara mecanismos de protección y búsqueda para estas familias y sus desaparecidos, pero ocho meses después aún no se suspende el arrojo de escombros en la montaña.
Foto
graf
ía: L
aura
Alc
araz

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
17
“La memoriaes vital”
Desde la aparición de Chircales (1972) y Planas, testimonio de un etnocidio (1971), Marta Rodríguez se convirtió en la documen-talista más importante del país. A sus ochenta años, su caminar es lento, su bastón le ayuda con el peso de su país y solo habla cuando lo ve necesario. No obstante, su voz es cálida y amigable con las víctimas. Reciente-mente estuvo en Medellín presentado Soraya, amor no es olvido, sobre una mujer desplazada desde 1998 por la Operación Génesis.
De la Urbe: Como una persona que lleva tanto tiempo trabajando la me-moria en el país, que puede ver un antes y después de su trabajo, ¿qué importancia cree que tiene la memoria?
Marta Rodríguez: La memoria es vital. Si no
queda una memoria del ho-rror que ha sido esta guerra, del conflicto, de las víctimas, de desplazamiento… ¡Por Dios, hermano! ¿Qué país va a cambiar cuando no mira el es-pejo de la barbarie que ha co-metido? ¿De los errores que ha tenido al violar todos los derechos humanos? ¿Cuán-do vamos a aprender a res-petar a los grupos étnicos? Aquí los que más han sufrido son los negros y los indíge-nas. Quieren exterminarlos. Entonces, esto es una me-moria y un cuestionamiento a un Gobierno que pelea es por el poder y los seres hu-manos le importan cero.
Entonces usted sí cree que la memoria histórica puede ga-rantizar una no repe-tición…
Mucho, muchísimo. La memoria es presencia. El problema es que no es fácil hacerla. La trilogía de Ura-bá nos tomó seis años. Seis años para tres documenta-les. Aquí al desplazado se le ha ignorado, no se le ha ayu-dado. Mire a Soraya –pro-tagonista de Soraya, amor no es olvido (2006)–. Perdió su casa, perdió todo y ni si-quiera le dan para educar sus hijos. Y tenemos la Ley de Justicia y Reparación, ¿y dónde se ve?
¿Y usted por qué decidió irse por el lado audiovisual? ¿Por qué un documental y no un reportaje escri-to o algo distinto?
Porque el cine es el cuar-to poder. Yo puedo echar una conferencia y se me duerme la mitad de la sala. Pero con una hora y cuarto de Soraya los pongo a que lloren y se arrepientan.
que pasan por su lado y cuenta su historia con mucha fortaleza:
“Debido a la desaparición de mi esposo, me acerqué donde la hermana Rosa Cadavid. Allí iban mujeres a hacer denuncias y a pedir consejos. Fui a buscar apoyo pero fue lo contrario: me tocó apoyar, porque fui capaz de fortalecerme más rápido. Incluso como las otras son señoras mayores de edad, estaban realmente enfermas, no querían salir de esas cuatro paredes donde vivían. Realmente entré en el 2008, pero yo ya sabía del tema porque me interesaba ayudar mucho a las personas que necesitan”.
Patricia Escobar* también hace parte de la iniciati-va de caminatas por la verdad: “Nos llamamos el grupo de Mujeres caminando por la verdad. Esa es la verdad que necesitamos: qué pasó con nuestros hijos. O al me-nos que nos digan una verdad, por qué, dónde, dónde están”.
Hay que sanar el corazón. Y mientras encuentran alguna verdad, los talleres de costura les sirven para deconstruir y reconstruir su historia en cada puntada. Además de las manualidades, están las vigilias en La Escombrera, las manifestaciones y reuniones en torno a la memoria, los talleres y diplomados que varias ins-tituciones ofrecen, mecanismos con los que todas estas impetuosas mujeres intentan excavar las toneladas de impunidad y olvido de quienes no quieren revelar la verdad.
¿Y qué pasa con el perdón? ¿Perdonar a quien ha hecho sufrir? ¿Perdonar con el corazón? ¿Perdonar a quien mató a un familiar? Sí, perdonar. Muchas vícti-mas conciben el perdón para sus victimarios en un fu-turo. Dicen que perdonarían. O que perdonan pero no olvidan. Hacen referencia a la ausencia de venganza; no quieren seguir con una cadena infinita de violencia. Pero todas dudan. Lo piensan, lo meditan. Balbucean antes de dar un “sí” definitivo. Otras, de un modo más directo y con firmeza en la mirada, aceptan su incapa-cidad para pensar en el perdón. Hay heridas que han estado abiertas por años y que aún duelen, no se cie-rran. Si llegan a sanar, dejarán un eterno recuerdo.
Para Luz Elena, recordar es vivir: “Uno no puede olvidar a un ser que convivió con
uno tantos años; es muy difícil. Lo mismo que muchas personas hablan del perdón, que muchos dicen que perdonar a los que nos hicieron tanto daño. Pero es que el perdón no cabe en mí, y en muchas compañeras tampoco. Cómo va perdonar uno a una persona que le desapareció a uno el propio esposo y causó unos daños a una familia que estaba conformada: eso es imposible”.
Frente a la memoria siempre se abrirán dos cami-nos: olvidar o recordar. Estas mujeres escogieron el ca-mino del recuerdo frente a un Estado que las tiró al olvido. Por esto, continúan incansables y luchadoras en búsqueda de la verdad y a la espera de respuestas. Ellas cuentan con la certeza de que no se callarán y poseen la energía para que sus palabras se escuchen fuertes y claras frente a un conflicto que no cesa. Algunas de ellas fueron desplazadas antes de sufrir la desaparición forzada de sus familiares; otras fueron amenazadas para silenciar sus denuncias en contra de los actores armados. Frente a la cadena de revictimización, ellas piden que se conserven a sus víctimas en la memoria y no se olviden los hechos de violencia.
“Yo me pregunto qué pasó con mi hijo —Patricia suspira y toma aire para continuar—. ¿Por qué me le hicieron eso? ¿Por qué yo no merezco tener a mi hijo en un cementerio? ¿Por qué como a un perro? Porque yo también he tenido animalitos y a mí se me han muerto y yo hago el huequito y los entierro”.
*Nombre cambiado a petición de la persona.
Foto
graf
ía: L
aura
Alc
araz
Fotografías: Adrián Buitrago
Además del cierre de La Escombrera, las Mujeres de Caminando por la verdad exigen que la Fiscalía establezca una comisión de búsqueda solo para esta zona.

No. 69 Junio de 2014
18
¿Yo con qué
No. 69 Junio de 2014
Daniela Ruiz Lozano [email protected] Daniela Gómez Tamayo [email protected] Laura Mejía Moreno [email protected]
Oilando, uuoi vensubiendo y bajando, iioo vendéjame entrar al monte,déjame echar sueñito,y en tu regalada cama, iioo ven…
Oscuro está el teatro y oscura es la piel de las siete mujeres del grupo Kambirí que se tongo-nean sobre el escenario. Ellas tienen al frente
un público que les pide al unísono que canten con sus voces del Pacífico, con su ritmo chocoano: Con qué co-razón.
Cuando se formó el grupo, eran ollas, tenedores y tapas de metal las que marcaban el ritmo de las can-ciones. Ahora, en medio del escenario, los implementos culinarios se cambiaron por tambores de madera recu-biertos por pieles de chivo y vaca, tocados con baquetas al compás de las manos de Esneda Quinto. Las can-taoras lucen vestidos blancos, de cuello tejido, que les cubren el cuerpo hasta las alpargatas naranjadas que combinan con el turbante.
Un chorro de luz blanca las baña en el centro del escenario del Teatro Camilo Torres Restrepo, en la Universidad de Antioquia. El fuerte sonido de la lluvia desaparece cuando Rosalba Martínez entona con vigo-rosidad: “¡Ay!, con qué, con qué…, con qué corazón me iré”, como si en esa oscuridad que envuelve a su audiencia viera el campo que dejó cuando los grupos armados la desterraron.
Entre los aplausos del público, todas mueven sus caderas al ritmo de sus cantos. Rosalba, con sus lentes
Foto
graf
ía: S
tíve
r Peñ
a
corazón me iré?
Siete mujeres, siete cantaoras. Voces
desplazadas desde el Chocó hasta Medellín. Voces que vuelven a encontrarse para
cantar sus raíces. Arte contra el olvido.
cuadrados y una voz que se aleja de lo común, orienta a sus compañeras mientras se desplaza en zigzag, pasan-do por delante y por detrás de las otras seis cantaoras. Llega un momento en el que pareciera que el meneo de su cadera y la agitación de su respiración guiaran los aplausos del público, como si las almas de esas siete mujeres se les hubiera robado, por un instante, el espíri-tu a los jóvenes que, atónitos, las miran cómo celebran con sus cantos. Parece como si, en medio de la función, ellas se sintieran de nuevo en su Chocó querido.
Esneda, antes de comenzar a tocar su tambor, trae a la memoria: “Yo recuerdo que mi papá nos hacía muñecas de madera y nosotras, cuando nos motilaban, cogíamos el pelo que nos cortaban y se lo pegábamos a las muñecas; quedaban hermosas”.
En Riosucio, Chocó, donde quedaba su finca, Esneda se acostaba todas las tardes en la hamaca a recibir la fresca, mientras los pájaros Mochileros Baudó, propios de la región, le dedicaban sus trinos desde las copas de los árboles. Junto al ave, el sonido del mar creaba una melodía que la arrullaba hasta que llegaba el cielo estrellado de la costa Pacífica.
“En el Chocó -cuenta- se acostumbra a que la madre le componga una canción al hijo que está por nacer; son arrullos que cantamos durante todo el embarazo. Luego, cuando el niño nace se la canta-mos para que se duerma. Mamá no nos compuso a todos el arrullo porque éramos 10 hijos, de los cua-les 9 fuimos desplazados y uno desaparecido”.
A los ángeles del cielo, esto les vengo a pedir,una pluma de sus alas, para yo poder escribir.Rooorro, mi niñito lindo, de mi corazón.Tu padrino y madrina que te echen la bendición, que te la echen bien echada, que te llegue al corazón...
Kambirí continúa la presentación con un gualí, el canto fúnebre para despedir las almas de los niños cho-coanos. Los niños, muertos por la enfermedad y por la guerra, se cubren con un trajecito blanco y se rodean con flores, para que sus almas suban directo al cielo. En los rituales, la flor principal es la de Pico, que se pone dentro de la boca de los niños para que quede allí su última saliva que, según la costumbre, dicen que es bendita para curar heridas. El pasaporte a la otra vida son los cantos y en ese trayecto hacia el cielo, los peque-ños van dejando atrás su niñez.
Frente al escenario, está Lorna Beltrán, quien fija la mirada estupefacta en cada uno de los movimientos de las siete mujeres que se bambolean en la tarima por-que sueña verse ahí transmitiendo su alegría. Así como presenciaba los gualíes en el campo, a Lorna también le tocó presenciar cómo a sus hijos se los arrebató la guerra.
—Deme todo lo que tenga —dijeron los hombres enca-puchados.
—Qué le voy a entregar si yo no tengo nada. —Enton-ces, ellos entraron y revolcaron la casa.
—No hable. Y si lo único que tiene es esta casa, enton-ces, ¡entréguemela!
—Pero, señor...—Que no hable, le dije. No quiero verla más aquí. Tie-
ne cinco minutos para irse. Y si no, ya sabe... La casa de Lorna era de paja y madera; tenía un
baño, una pequeña cocina y un fogón. Allá la tierra le daba todo lo que necesitaba, y lo que no le daba la tierra, se lo daba el mar. En la tarde del desalojo, ella estaba haciendo el almuerzo cuando llegó el encapuchado con sus hombres y devastaron la única habitación de la casa.
Cuando a uno le dan un tiempo para desalojar, no es solo para irse de la casa; es para salir del territorio. Al-gunas veces te dan 24 horas, y eso parece mucho tiempo; pero si uno vive en el campo, 24 horas es muy poquito para caminar y escapar. ¡Si 24 horas es poquito, cinco minutos es nada!

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
19
“La memoria no puede impo-nérsele a nadie, así como tampo-
co el olvido”Rubén Chababo dirige el Museo de la Memo-
ria de Rosario, Argentina, que desde 1998 viene trabajando por recuperar la memoria sobre la época del Terrorismo de Estado que vivió Argenti-na en la década de 1970.
De La Urbe: Ustedes que ya llevan un ca-mino recorrido, a diferencia del caso colombiano, ¿qué respuesta han recibido de la gente?
Rubén Chababo: Es difícil responder esta pregunta porque quienes pasan por el Museo de la Memoria forman parte de un muy reducido fragmento de la población. En el caso particular del Museo de la Memoria de Rosario, la acepta-ción de la propuesta del Museo es bien recibida y acogida por el público, al menos así queda regis-trado en comentarios aparecidos en los diarios, en el registro de visitantes y también en la amplia simpatía que genera el Museo entre los rosarinos. Pero esto tiene que ver, entre otras cosas, con un contexto social y político muy particular que atra-viesa la Argentina en estos años, un tiempo en el que la memoria en relación a los años del Terroris-mo de Estado ocupa un lugar central en la agen-da pública. La memoria de la dictadura no ocupa un lugar secundario en los programas televisivos ni en la prensa, y es tema obsesivo de la creación cultural, literaria y cinematográfica, como si hu-biera allí un núcleo con el que no se puede dejar de lidiar.
O sea que la respuesta ha sido en su mayoría positiva, ¿pero han encontra-
do gente que prefiera olvidar a recordar?
¿Si hay mucha gente que prefiere olvidar? La respuesta es sí. Mucha gente prefiere olvidar, y hay que decirlo, tiene derecho al olvido. La memoria no puede imponérsele a nadie, así como tampoco el olvido. Lo que instituciones como las que dirijo pueden hacer es invitar a que la gente recuerde ese pasado amenazado, como todo pasado, por el olvido. Invitar significa proponerle al visitante reflexionar en torno a la importancia que tiene para cualquier sociedad humana el cuidado de su pasado. Pero hasta allí llega nuestra misión.
Las vivencias de las víctimas son importantes porque son el testimonio de lo ocurrido. Es impor-tante escucharlas, darles un lugar en nuestros mu-seos y memoriales porque se trata de un modo de reparación simbólica frente a la “amenaza” del silencio. Generalmente, y luego de episodios de naturaleza violenta, las víctimas enmudecen. Los perpetradores se sirven de este silencio para am-pliar las bases de la impunidad. Por eso es impor-tante escuchar el relato de los que han sido daña-dos por la violencia, porque esos relatos quiebran la impunidad del silencio y de algún modo gene-ran la posibilidad de restañar heridas. Cuando el vejado o el humillado cuentan y alguien escucha, algo de lo sanador tiene lugar. Por otra parte, en sociedades donde la justicia no ha desplegado su imperio, al menos se debe escuchar a las víctimas de la violencia.
¿Podría intentar definir memoria, olvido y silencio?
En lugar de definir estos conceptos, diría que la memoria no es garantía de que la barbarie no vuelva a repetirse. Que para que el dolor no regre-se es necesario añadirle a la memoria conciencia. Pueblos memoriosos son capaces de infringir el mismo dolor que sufrieron en el pasado a otros en tiempo presente.
El olvido a veces es necesario. Por suerte ol-vidamos tantos dolores y afrentas del pasado. No podríamos, como especie, sobrevivir si cargára-mos la memoria del dolor padecido todo el tiem-po. El olvido puede ser entonces, y lo es, balsámi-co, sanador. El olvido es exactamente lo opuesto a esto que aquí señalo cuando es algo impuesto, cuando se lo busca para garantizar impunidad.
Y respecto al silencio: en tiempos tan altiso-nantes como los que vivimos, en los que estamos aturdidos por el barullo más mediático, a veces es posible escuchar, en el silencio, las verdades más esenciales. Tenemos que aprender – y no es senci-llo, requiere aprendizaje- a escuchar la intensidad y el espesor que a veces habita en el silencio.
Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
Lorna salió y vio, al lado de su ranchito, dos filas de hombres armados, iguales al que entró y la ultrajó dentro de su casa. Sin mirarlos a la cara salió corrien-do hasta que la voz del mismo hombre la detuvo para decirle: “Callada, que ya sabe lo que le pasa si habla”. Aquella amenaza, efectivamente, la calló por casi 10 años, hasta el 2004 cuando la denunció en Medellín.
Lorna no sabe aún cuál grupo armado la despla-zó. Algunas compañeras suyas afirman que fueron los paramilitares, pues como recuerda Aidé, madre de Esneda, “uno sabía cuándo era la guerrilla y cuándo los paracos porque los últimos no tenían barba y olían bien”. Pero lo cierto es que no tuvo tiempo ni de llorar porque si una sola lágrima rompía el silencio que le habían impuesto corría el riesgo de escuchar el sonido de un disparo sobre su cuerpo.
Padre mío, San Antonio, que predicas desde Roma, por tu santa religión y tu bendita corona, por una muerte que debes,a mi padre lo van a ahorcar, por un falso testimonioque le quieren levantar...
Silencio. Una señal de respeto se apodera del re-cinto teatral. Silencio y más silencio. Aunque hay algo más que solo entienden quienes lo han vivido. El aire se llena de una tensión que no es incómoda, sino que, en cambio, sugiere melancolía. Aquellos asistentes que no notan la nostalgia en el canto murmullan intentando descifrar la magia oculta que esconde el alabao.
Apenas un puñado del público, que es afrodescen-diente y que está sentado en el centro del auditorio, siente el peso histórico sobre sus hombros. El alabao re-presentó, para el negro africano esclavizado en la selva tropical pacífica, una forma de cantarle a la vida y a la muerte, una forma de traspasar el hierro de las cade-nas, de curar los latigazos, de sobrellevar la añoranza de la tierra perdida y nunca más recuperada.
Pero estas mujeres, en este viernes lluvioso de mayo, no solo le cantan a su historia africana. Ellas al-zan su voz en el escenario y parece como si en sus ojos, más que en su alabao, se dibujara el sufrimiento que simbolizó el hecho de convertirse en un número más de las 325.579 personas desterradas del Chocó entre 1985 y 2014.
Al desarraigado lo persigue un karma, un castigo. Su vida se vuelve un eterno recorrido, un círculo en el que todo lugar al que llega es ajeno y todo espacio que lo recibe es hostil. Pero el peor de los temores es el de que la guerra vuelva a violar, sin escrúpulos, su recinto sagrado, su hogar, su cuerpo, y que esta los desplace de nuevo.
El afán de la ciudad, que en nada se parece al can-tar del Mochilero Baudó, el vaivén de las olas del mar y el cricrí de los grillos del campo, no fue lo único que sorprendió a Lorna. Después del desplazamiento forza-do, por casualidad o infortunio, Lorna llegó a Medellín sin conocer a ningún citadino, con las manos cargadas de niños y nada en los bolsillos.
wEl trayecto entre matorrales, ríos y carreteras que la llevó de Chocó a Antioquia y que la hizo cruzar este departamento hasta Medellín, no terminó en el pequeño lote que consiguió en el barrio Caicedo para vivir con sus hijos. Allá solo fue la mitad del camino. Su desplazamiento la forzó a pedir limosna de Belén a Robledo, pasando por el Centro de Medellín y, de vez
en cuando, haciendo una parada esperanzadora por la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo para conseguir ayuda.
Qué bonito van bajando los que subieron ayer,rom, rom, mi canalete,chan, chan, mi recatón.Qué bonito van cantando los que callaron ayer, rom, rom, mi canalete,chan, chan, mi recatón.
Como Lorna, después de llorar sus tierras y sus familiares desaparecidos, decenas de mujeres desplaza-das del Chocó fueron adquiriendo fuerza para llegar a una ciudad ajena, a un lugar desconocido, donde su cultura ya no era la misma. Medellín fue el destino de muchas porque el camino las condujo o porque tenían un familiar o algún conocido que les podía dar posaba mientras se acoplaban a su nueva vida.
Desde que llegaron, buscaron ayuda en personas que tuvieran sus mismas raíces. Por esto se establecie-ron en la ciudad algunos barrios y puntos de encuen-tro de afrodescendientes como Mano de Dios, que era de parte del barrio Enciso, en la Comuna 8, o como el Parque de Berrío, lugar de encuentro sagrado los domingos, o el Parque de San Antonio, donde surgió una economía negra con restaurantes marinos, sopas de pescado y bares de champeta.
El anhelo de encontrar personas que comprendie-ran por lo que habían pasado, las llevó a toparse con la Red de Mujeres Afrocolombianas, institución que promueve la organización, participación y desarrollo de las mujeres del Pacífico. Allí pudieron revivir sus costumbres, afianzarlas, reencontrase con vecinas y co-nocer otras mujeres que también habían pasado por situaciones parecidas.
En el 2010 deciden crear un grupo de canto y bai-le que enseñe la cultura chocoana. Así nace Kambirí, este grupo de mujeres que marca con la fuerza de su canto el sufrimiento que representa afrontar el despla-zamiento forzado. La mujer que dio la idea del grupo es Rosalba Martínez, y, como buena maestra, siempre se lleva el protagonismo porque, a pesar de sus 74 años de edad, compone la mayoría de las canciones y les en-seña a sus compañeras a bailar, cantar y componer. El alabao, para ella, es un pasaporte para cambiar de vida y los grupos de cantaoras del Chocó son, antes de la pa-changa, un espacio para alejarse del pasmoso ambiente de la ciudad y volver a sentirse como en la familia que les quitó la guerra.
Lo que Esneda, Rosalba, Lorna y todas las cantao-ras tienen en común, además de la piel achocolatada y las imágenes de la guerra a cuestas, es la iniciativa de renacer con el canto para revivir por unas cuantas ho-ras, en un escenario de Medellín, el calor del Chocó, la fertilidad de la mano campesina, el culto a sus muertos y la parranda propia de la tierra negra colombiana.
Esas voces, lejos del pescado atrapado con lombriz, de los tambores, de los hijos y hermanos desaparecidos, recrean el rostro de un departamento olvidado como es el Chocó, una esquina de esta Colombia —que tiene 47 millones 625 mil 062 habitantes y 5.576.168 desplaza-dos—, de los cuales siete mujeres cantan arrullos, gua-líes y alabaos, en medio de un teatro que apenas supera los 100 espectadores.
Kambirí es un término africano que significa “permítame entrar a esta familia”.

No. 69 Junio de 2014
20 Entrevista
Un periodista salvajeVive con tres exilios en su historia y la zozobra permanente por un nuevo asalto a su casa. Alguna vez hasta le quebraron siete dientes, pero Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, siempre vuelve. Aprendió a vivir con miedo y a creer en su trabajo porque no quiere y no podría hacer periodismo en ningún otro lugar del mundo.
Esta es la entrevista a un periodista libre, independiente.
E n el primero de sus tres exilios, Ignacio Gómez caminaba junto a Fabio Castillo por la Plaza Mayor de Madrid. Hacía un par de días ha-
bían aparecido debajo de la puerta de su casa unas fo-tocopias con sapos del Álbum de chocolatinas Jet en las que se leía “muérete sapo”. La zozobra y las llamadas amenazantes a su madre hicieron que Ignacio huye-ra en un avión con destino a España, y esa mañana, muy temprano, se apareció en el apartamento de Fabio, quién por esos días, también exiliado, vivía en la Plaza de España. A las ocho de la mañana, cuando pararon en una de las esquinas a tomar café, un martillo neu-mático comenzó a levantar los adoquines de la plaza para hacer una reparación. Ignacio quedó paralizado.
—¿Qué pasó, mano? —preguntó Fabio.—Creí que era una ametralladora —dijo.
***Ignacio tenía 25 años cuando comenzó a trabajar
en la sala de redacción de El Espectador; desde siempre supo que trabajar en ese medio era un factor de amena-za. Cuatro meses después de su ingreso asesinaron al director, Guillermo Cano, a la salida del periódico. Un año después, Fabio Castillo tuvo que esconderse para escribir Los jinetes de la cocaína. A ellos dos no solo les heredó el compromiso con la verdad, también los ene-migos; los mismos que treinta años después, a punta de amenazas, le dejarían un saldo de tres exilios, dos es-coltas, cuatro matrimonios rotos y siete dientes menos.
***Conversamos de todo esto sentados en una banca
del Park Way, un parquecito tranquilo en medio de la urbe bogotana. Lleva puestas unas gafas oscuras, una chompa de algodón gris que dice “CSI Miami”, medias de color diferente y tenis Converse. Mientras hablamos mira de cuando en vez para todos lados. Cuando le pregunto cómo ha hecho para sobrevivir a todas las amenazas detiene su mirada en el señor de gabán que se encuentra al frente:
—Con paranoia. Ese señor que ves al frente y que parece tan normal, puede pararse de esa silla, venir hacia nosotros con una pistola y matarnos. Entonces, ¿cómo he sobrevivido? Estando alerta.
***¿A qué le debe las ganas de ser periodista?A mis dos abuelos, César y Noé. El primero, César,
estudió Periodismo porque desde bebé fue ayudante de las tipografías de los padres Agustinos y, después, del periódico La Patria de Manizales, donde aprendió a leer y a escribir. Y el otro, Noé, un arriero paisa de Marmato, Caldas, semanalmente mandaba a traer los periódicos de Medellín, Bogotá y Cali, y se sentaba a leer montañas de papeles, sábados y domingos.
¿Cuántos años tenía cuando empezó a hacer pe-riodismo?
Yo salí del colegio a los 16 años. Hice dos semestres de Sociología en la Nacional pero me echaron; cuatro semestres de Historia en la Academia Nacional de His-toria y uno en El Rosario; hasta que finalmente termi-né Periodismo en el Inpahu. Así que cuando empecé en El Espectador tendría unos 25 años.
¿Y por qué lo echaron de la Nacional?Porque era un régimen policivo. Nosotros pintába-
mos paredes y un día nos pidieron que identificáramos a guerrilleros para no considerarnos subversivos a no-sotros. Luego, Marco Zuluaga, como decano, y Marco Palacio, como profesor de la Facultad de Sociología, decidieron cerrar la facultad en su primer centenario. Y posteriormente, en 1986, fue Palacio, como director de la Nacional, quien invitó a los narcotraficantes de los Ochoa para que mostraran en la universidad sus caballos de paso, que eran los mismos con los que tor-
turaban en una hacienda de Medellín.¿Qué tan cerca estuvo de las ideas de izquierda
de los jóvenes de su generación? Entre los jóvenes de nuestra época era muy nor-
mal la discusión de pertenecer o no pertenecer a una guerrilla, a cuál guerrilla y por qué. Pero un grupo de muchachos de mi generación, que vimos morir y desaparecer a muchos de nuestros compa-ñeros, sabíamos que lo nuestro no era matar gente, y por eso tomamos la decisión de no pertenecer a ninguna. Además éramos, por decirlo así, unos mu-chachos locos, y por nuestro comportamiento res-pecto a las adicciones nos rechazaron y nunca nos propusieron ser de la guerrilla.
¿Qué era El Sirirí?
Con un grupo de ilustradores de la Universidad Tadeo Lozano hicimos varias publicaciones de humor con el sello de Parto Editores. De ahí sacamos el “Frac Book”, que era una sátira al popular “Jean Book”; y más tarde sacamos un periódico humorístico pequeño, men-sual, que se llamaba El Sirirí. Lo hicimos hasta 1986 y la particularidad era que siempre traía un regalito.
¿Qué tipo de regalito?Como eran unos números monográficos, el último
traía un vidrio para que nuestros lectores se cortaran las venas. El de deporte traía una bicitreta, el del amor traía un mechón de tu cabello, y el de Semana Santa traía un puntiprendedor –una puntilla emulando las puntillas de Jesús en la cruz, pero también se podía usar como prendedor en el traje–.
María Isabel Naranjo [email protected]
Ilus
trac
ión
: El B
rujo

Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
21
“Colombia es un país periodísticamente muy
rico, y yo no pienso dedicarme a hacer periodis-
mo en otras partes. Lo intenté una vez y no me
dio resultado”. )(
¿Es verdad que usted usa medias de colores di-ferentes?
Claro. Todavía. Es que los pies no son iguales. ¿Usted termina la carrera de Periodismo en
1982 y qué se pone a hacer?En el Inpahu planteaban el periodismo como una
carrera técnica, entonces traté de estudiar una segunda carrera. Yo pensaba hacer una tesis sobre humor polí-tico y avanzar algo más para entregarla también como tesis de Historia en la Academia Nacional de Historia. Así fue como me engomé con el humor político del siglo XIX. Eso me implicó estar mirando archivos y coleccio-nes de periódicos todos los días en la biblioteca, y así fui conociendo gráficamente todo ese siglo. Precisamente por eso me llamaron de la Editorial Planeta para que buscara gráficas de esa época para el proyecto de la Historia Moderna de Colombia. Ellos sacaban libros y si necesitaban una foto o una gráfica yo la conseguía. Después trabajé como colaborador cultural de Semana y como reportero judicial de El Siglo, y en 1986 me lla-mó Fabio y me dijo que él andaba estructurando la uni-dad de PIE (Periodismo Investigativo de El Espectador) y que como yo investigaba para enciclopedias, entonces que él me necesitaba a mí.
Usted llega en agosto del ‘86, tan solo cuatro meses antes del asesinato de Guillermo Cano. ¿Qué recuerda de él?
Era una persona que tenía unos ataques de inte-ligencia impresionantes, y todo el mundo sabía de su capacidad para titular y para hacer leads muy cortos. Recuerdo la vez que una sala de juntas llevaba horas tratando de definir un titular de primera página so-bre el Palacio de Justicia, y él pasó y dijo: “A sangre y fuego”. Ese es el Guillermo Cano que recuerdo: una persona muy sencilla, con el overol de reportero, pero con la dignidad de un Papa.
¿Cómo se reorganiza el equipo de trabajo cuan-do asesinan a Guillermo Cano y Fabio Castillo sale de El Espectador?
El periódico siguió igual, bajo amenaza. Con Fa-bio teníamos el “Informe Especial de El Espectador”, pero cuando se fue, arrancó lo de PIE. Más que un grupo de investigación lo que queríamos era hacer un sello de investigaciones. Estábamos en la época de las “unidades investigativas”, pero también estábamos con-vencidos de que no solamente los hijos de los dueños podían hacer periodismo investigativo: Daniel Samper podía hacerlo porque era accionista de El Tiempo, Silvia Galvis porque era hija del dueño de Vanguardia Liberal, y así… Nos dedicamos a organizar investigaciones en las que los redactores de todos los días, los reporteros de la noticias, debían involucrarse. Lo que queríamos era crear equipos de investigación más permanentes en toda la redacción, en lugar de un grupo élite que hiciera investigaciones.
¿Usted cree que cambió el periodismo después del asesinato de Guillermo Cano?
En los momentos previos a la Constituyente, yo leí en El Tiempo una noticia hablando del secuestro de Pa-cho Santos donde decían “Don Pablo Escobar”, y pre-cisamente hubo una columna muy famosa de Alfonso Cano sobre los nombres con mayúscula y con minús-cula. El hecho de que el mayor criminal de la historia llegara a ser llamado “Don” en una noticia en el periódico, reflejaba el cambio que había sucedido: era la demostración de que Pablo Escobar iba a doblegar al país, y la Constituyente fue la prueba de que efecti-vamente lo hizo.
¿Por qué?Porque la Constituyente fue la complejidad de to-
das las negociaciones con Pablo Escobar y eso hay que dejarlo claro. La Constituyente no nació porque un gru-po de gente dijo: “Uy, cambiemos la Constitución”, o porque un presidente hizo campaña. La Constituyente nació porque Pablo Escobar estaba negociando con el Estado, y éste, para sustentar esa negociación, le pidió a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Jus-ticia que conceptuara un referendo para reformar la Justicia y así adecuarla a la negociación con el señor. La Corte le dijo que si la iba a reformar la tenía que refor-mar toda, y se convocó a la Asamblea Constituyente. Ya que eso se junte con la negociación con el M-19 y con el tratado de paz, es otra cosa.
¿Usted tuvo la directriz de investigar al narco-tráfico desde el principio?
Desde el inicio, parte de la rutina era hacer visitas por las secretarías de las superintendencias de control de cambios, bancaria y de sociedades, para ir enten-diendo cómo evolucionaban las investigaciones de las crisis financieras del ‘82, del ‘84, del Grupo Granco-lombiano, del Banco de Bogotá y de Félix Correa Maya.
Luego nos metimos con historias del narcotráfico, pero también exploramos otras. Hubo una que se llamó “Placebo contra placebo” sobre la inutilidad del labora-torio de revisión de medicamentos del Invima. Resulta que cualquier empresa pudiente de farmacia tenía un laboratorio diez veces más sofisticado que el del Invi-ma, y concluimos que el mismo no tenía una capacidad científica sino una incapacidad para controlar los me-dicamentos en el país.
Usted era sobre todo un especialista en crímenes y criminales. ¿Con qué y con quiénes se encontró?
En el tema del narcotráfico, yo tenía la obligación de publicar todos los domingos. En varios artículos ha-blaba de cómo las leyes de Estados Unidos frente a las drogas suaves eran mucho más tolerantes de lo que ese país le pedía a las leyes colombianas. En 1988, mi tra-bajo estuvo prácticamente centrado en masacres por-que sucedieron muchas: Coquito, La Negra, La Mejor Esquina, El Tomate, Segovia, Villanueva, San Rafael… sucedieron en total más de sesenta masacres ese año y yo estuve en 25.
¿Y cuáles eran sus fuentes?Básicamente eran fuentes de reportería de campo:
llegaba al lugar de cada masacre y trataba de hablar con las personas clave que, normalmente, eran el cura y gente de la alcaldía porque ocurrían en zonas don-
de había ganado las elecciones la Unión Patriótica, y los al-caldes eran también víctimas de esas masacres. Con ellos descubrimos cómo se aliaban el narco-tráfico, los parami-litares y desmovi-lizados del M-19 y del EPL. También estuve en la firma
de los acuerdos de Flor del Monte, con la Corriente de Renovación Socialista. Me metí en esos temas de paz y con los temas gruesos del Cartel de Medellín.
Precisamente en Medellín descubrió “Los bie-nes legales de Pablo Escobar”, ¿cómo lo hizo?
El ‘87 fue un año de asesinatos selectivos de jue-ces, funcionarios judiciales, personas involucradas con el tema del narcotráfico, y dirigentes de la UP; el ‘88 empezó con masacres como las de Segovia; y el ‘89 con las bombas y los atentados indiscriminados. Era una época de terror tremenda, pero nosotros con cada he-cho tratábamos de averiguar más detalles de los para-militares del Magdalena Medio. Eso fue evolucionando y nos fuimos acercando a la identidad de Fidel Castaño Gil, y, otra vez, a los mafiosos dentro del Estado. En medio de esas publicaciones sucede el atentado al Edi-ficio Mónaco. Cuando eso sucedió, William Jaramillo era el alcalde de Medellín y yo le pregunté que cómo así que a los dos minutos de que estalló la bomba la gente dijo que esa era la casa de Pablo Escobar, cuando se suponía que era el narcotraficante más buscado del mundo. Era un poco ridículo, ¿no? Y entonces William me dice: “Sí señor, acá está el certificado catastral”.
Y yo me dije: “Ve, de pronto Pablo Escobar tiene otra casita por aquí en Medellín, vamos a ver”. De hecho me salió un listado de 650 propiedades, que son los mismos inmuebles emblemáticos de la persecución de los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), y que Carlos Mauro Hoyos dijo que había que incautar.
Luego se puso más difícil la situación y estalla en 1989 la bomba a El Espectador.
Dos meses después de la bomba persistieron las amenazas contra mí, y por eso decido irme del país. Es-pecialmente las amenazas eran de Gonzalo Rodríguez Gacha porque él sabía que era yo quien había escarba-do todas las empresas de él y las de su hermano, y que cualquier movimiento comercial que él hacía, yo le te-nía pisada la huella en cualquier Cámara de Comercio.
Usted ha tenido tres exilios. ¿A dónde ha ido y cuál de ellos ha sido el más duro?
Luego de que se produjo la bomba a El Espectador en el ‘89 la situación se puso un poco insostenible. Ahí decidí irme a España. Estuve viviendo en Alcalá de Henares, hice algunas publicaciones para un periódico de Madrid que se llamaba, precisamente, El Indepen-diente (luego se llamaría El Periódico), y en ese camino mataron a Gonzalo Rodríguez Gacha. Me acuerdo que alcancé a celebrar —y no lo digo con orgullo pero así fue—, la muerte de Rodríguez Gacha. Después de eso comenzó a bajar un poco la marea, parecía que estaban mejorando las condiciones para regresar al país y así lo hice luego de la Semana Santa.
La segunda vez, un delincuente inglés llamado Lord Eric Westropp, el presidente de la época de la multinacional Control Risks, vino a hablar con Juan Guillermo Cano y le dijo que yo era un guerrillero pe-ligrosísimo y que hasta tenía armado un frente. Pero mientras mentía sobre mí este Lord inglés, mi casa era objeto de un allanamiento ilegal por parte de las fuer-zas militares de Inglaterra. Se robaron el computador, una botella de whisky, y la situación se tornó difícil; así que me fui para Bolivia. El asalto a mi casa provi-no claramente de Control Risks, involucrada no solo en el abastecimiento de armas a los paramilitares que construían en ese momento el oleoducto de Cusiana al Golfo de Morrosquillo, sino también en actividades criminales que incluían el secuestro de una alemana en Antioquia, y una relación estrechísima con uno de los primeros políticos que denuncié por su relación con el narcotráfico y que se llama Álvaro Uribe Vélez. En Bolivia conocí al embajador inglés, le comenté mi situa-ción y él me dijo: “Me parece gravísimo, voy a comuni-carme con la cancillería de los británicos en Londres”. Se comunicó con ellos y me mandó un mensaje: “Mira, te va a llegar una carta del embajador en Colombia diciéndote que tranquilo, que no hay reportes de in-teligencia tuyos”. O sea, fue el embajador inglés, en la Paz, el que me dijo que estaban dadas las condiciones para regresar.
Y el tercer exilio coincidió con tres investigaciones. Empezado el año 2000, yo había publicado el caso de la British Petroleum, estaba trabajando en la tercera historia del caso de Chiquita Brands, y también en la masacre de Mapiripán. Douglas Farah había publicado en The Washington Post que durante el gobierno de Er-

Entrevista
“ Eso es lo que defiendo: un país liberal en
el que, a pesar de la guerra, se defienda
siempre el derecho a ser libre. Aunque
sea en medio del salvajismo”. )(
No. 69 Junio de 2014
22
nesto Samper, cuando la ayuda militar a Colombia es-tuvo embargada por cuestiones de derechos humanos, el Pentágono había creado los Joint Combined Exchan-ge Training (JCET), una figura que les permitía a las Fuerzas Especiales de Estados Unidos venir a Colombia para ser entrenadas por los militares colombianos y no al contrario. O sea, supuestamente ellos no venían a entrenar, sino a pasar el tiempo, compartir y regalar equipos a las Fuerzas Militares colombianas. Cuando concluyó la investigación del caso Mapiripán en la Fis-calía, yo hablé con los fiscales y me dijeron que lo único que no se había investigado era el encuentro que los in-vestigadores tuvieron antes de llegar a Mapiripán con un grupo de militares norteamericanos en San José del Guaviare. Me fui para Estados Unidos y logré confir-mar que esos militares norteamericanos eran miem-bros del grupo de Fuerzas Especiales del Ejército que estaban en Colombia en el proyecto JCET. Esa publica-ción demostró, por un lado, la hipocresía detrás de la ayuda militar y, por otro, que esta unidad militar, por la po-sición en la que estuvo el 14 de julio de 1997, por el lugar y los equipos que tenían, se habían tenido que dar cuenta de los bloqueos en el tráfico fluvial que los paramilitares generaron, si es que no, como hay otros indicios dentro del expediente, habían estado en estrecha comunicación con los paramilitares que apoya-ron la masacre. Con relación a ese caso intentaron secuestrarme los paramilitares de Castaño y fracasaron porque yo soy muy afortunado, pero entonces secuestraron a Jineth Bedoya y ahí tuvi-mos la historia que todos conocemos.
¿Cuál fue su participación en la creación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)?
Después del exilio de Fabio Castillo y siendo El Es-pectador el que desafortunadamente ponía más perio-distas muertos en ese momento, yo estaba a cargo del equipo de Periodismo de Investigación (PIE). Allí em-pecé a darme cuenta de que las víctimas del periodismo en Colombia eran muchísimas y que se necesitaba una organización al respecto. Digamos que de esas ideas fue muy partícipe la periodista Ana Arana, que en ese entonces coordinaba América Latina para el Comité de Protección de Periodistas de Nueva York. Finalmente, el último interesado en meterse en la estrategia fue el mismo Gabriel García Márquez. Él organizó la FNPI para involucrar a los miembros que habían sido invita-dos, que eran todos periodistas de primera línea en el país, a una especie de panel donde la conclusión fue la necesidad de crear la Fundación.
Precisamente la FLIP presentó en días pasados su último informe anual sobre la libertad de prensa en Colombia. ¿Cómo está el país en este momento con respecto a esos años en los que se inició esta campaña?
La inexistencia de muertos es un fenómeno dife-rente a la misma libertad de prensa. El hecho de que no tengamos un promedio de siete muertos por año no quiere decir que la situación de la libertad de pren-sa haya cambiado. Lo que tenemos son unos sistemas de protección que permiten proteger la vida de los pe-riodistas, y la existencia de casi noventa esquemas de protección para periodistas significa que hay noventa complots para asesinar periodistas en el país.
Usted ha ganado muchos premios de periodis-
mo que tienen que ver con el tema: el premio de ‘Periodismo bajo amenaza’, el de ‘Compromiso con la verdad’…, premios que le dan mucho prestigio pero detrás de los cuáles hay muchas historias de amenazas y persecuciones… ¿A usted quién lo ha perseguido y por qué?
(Silencio) A mí me persiguen los mismos enemigos de Guillermo Cano: mafiosos y delincuentes camufla-dos dentro del Estado, infiltrados dentro de diferentes estancias del mismo, especialmente de las Fuerzas Mili-tares. Buena parte de mi trabajo ha estado concentrado en la corrupción de las Fuerzas Militares que han esta-do involucradas con organizaciones criminales. Si bien las primeras amenazas, que casi me cuestan la vida y que me hicieron salir del país, fueron las de Pablo Esco-bar, posteriormente los peores enemigos han sido una especie de sirvientes que corporaciones internacionales tienen dentro de las Fuerzas Militares de Colombia.
¿Y por qué a pesar de todas esas amenazas us-ted decide quedar-se en el país y no huir como lo hicie-ron otros?
Porque final-mente yo soy perio-dista y es muy difí-cil que en otro país vaya a tener histo-rias como las que he tenido aquí. Co-lombia es un país periodísticamente muy rico, y yo no
pienso dedicarme a hacer periodismo en otras partes. Lo intenté una vez y no me dio resultado.
¿Qué ha sacrificado por denunciar en la prensa? Mi familia, mi tranquilidad, mi comodidad econó-
mica, muchos viajes, mi dentadura. En el año 2007 fui asaltado por siete personas que me dieron patadas, gol-pes, puños, varillazos y me tumbaron siete dientes. Y mis relaciones personales, mis cuatro matrimonios se han roto o por la violencia o por el trabajo periodístico.
Hemos hablado de cómo cambió El Espectador después de la muerte de Guillermo Cano, pero ¿cómo cambió después de la compra de Julio Mario Santo Domingo?
Sobre eso no tengo mucha información porque es algo que sucedió a finales del ’98 y yo estuve en el ’99 y en el 2000 me exilié. Pero digamos que sí tengo una pequeña anécdota. Obviamente yo era muy cercano a Juan Guillermo y Fernando Cano, y ellos un día me presentaron a un señor. El señor comenzó a dar vueltas dentro del periódico mientras yo estaba escri-biendo la historia de Chiquita Brands, hasta que se puso en un asiento detrás del mío y se quedó más de media hora viendo cómo escribía. Entonces me volteé y le dije: “Oiga, señor, ¿usted es que no tiene nada qué hacer? Es que me incomoda un poco”. Después me lla-mó Juan Guillermo y me dijo: “Hermano, usted acabó de insultar a Julio Mario Santo Domingo Junior, el señor que estaba junto a su escritorio”. Él, Julio Mario Santo Domingo Junior, lo tomó muy bien, mamamos gallo, y digamos que me pareció un tipo sencillo y sin ganas de intervenir en el contenido. No obstante, anteriormente yo había publicado una historia en la que mostraba cómo el Grupo Santo Domingo había manipulado los registros de un producto del grupo que se llamaba la Cola y Pola, porque siendo auténtica cerveza y auténtica gaseosa pagaban impuestos como bebida no alcohólica.
¿Y cómo llega a Noticias UNO?Yo trabajé en El Espectador hasta el 2000, luego
tuve una licencia de estudio entre el 2000 y 2001, y al regresar hice algunas cosas, pero coincidí con la rees-tructuración y la ‘semanarización’ de El Espectador. Así que en ese momento empecé a trabajar con el equipo de Noticias UNO.
¿Y qué ha sido lo más difícil de hacer periodismo de investigación en televisión?
Es emocionante, investigar con la cámara es otra historia. Creo que en muchas partes lo que se hace sim-plemente es investigar como si fuera para prensa y des-pués tratar de buscar imágenes para contar esa historia. Pero eso no es lo que a nosotros nos gusta hacer o lo que aprendimos a hacer en Noticias UNO: uno debe tener la cámara desde el primer día de la investiga-ción, inclusive, como en el caso de la investigación del magistrado Urán, investigar dentro de la sala de edi-ción, analizar los videos, las coincidencias entre unos y otros… Lo más difícil de investigar para televisión es hacerlo teniendo como objetivo la imagen, que es un concepto que va más allá de la revelación que hace el investigador.
¿Qué ha aprendido trabajando al lado de Da-niel Coronell?
Dos cosas: la persistencia y la resistencia. Daniel Coronell tiene una capacidad de resistir periodística-mente que creo que solamente es comparable con la de Guillermo Cano.
Si uno pudiera identificar esa causa que usted defiende a través del periodismo, ¿cuál sería?
El pensamiento crítico. O sea, no se trata de que la gente piense como yo, sino de defender el derecho de la gente a dudar de todo, a sentirse libre para pen-sar, porque esa libertad de pensamiento es la que le permite a la humanidad avanzar. Tratar de censurar cualquier tipo de pensamiento, de conducta, de idea política es tratar de cerrar los ojos frente a lo que pue-de ser la solución de un problema político muy grave. Eso es lo que defiendo: un país liberal en el que, a pesar de la guerra, se defienda siempre el derecho a ser libre. Aunque sea en medio del salvajismo.
¿Qué le falta revelar al periodismo de investi-gación en el país?
¡Uy, pues todo! En primer lugar, el periodismo de investigación, precisamente por las dificultades que tiene su ejercicio en Colombia, no se ha metido a in-vestigar la guerra. Y nos falta mucho también en rela-ción con la transparencia frente a la información. Es decir, tenemos prácticamente un periodismo corrupto o contaminado que se hace en reuniones secretas y clandestinas esperando que un funcionario que ame a su país decida sacar de su oficina un documento que, en principio, es público, para dárselo a un perio-dista. Pero es que no se tiene la claridad de que ese documento es público, por eso es que sobreviven estos ejemplos arcaicos de periodismo.
¿Y ya escribió esa noticia que soñaba escribir cuando apenas estaba empezando en el periodis-mo?
No. Creo que no ha aparecido todavía, pero sí he hecho buenas. Descubrir el caso de Chiquita y los paramilitares, descubrir a la British Petroleum y los paramilitares, o más recientemente descubrir cómo las Farc abastecen a las industrias estratégicas de Estados Unidos con Coltán, son historias chéveres.
Esta entrevista hace parte del trabajo de grado Cuando perdimos la inocencia. Testimonios de periodismo investigativo en Colombia.

Denuncia
Facultad de Comunicaciones Universidad de Antioquia
23
Calasania, en grisLuego del desalojo del edificio Colores de Calasania, en el noroccidente de Medellín, los habitantes de la unidad residencial aún siguen a la espera de una solución por parte de la constructora Vifasa CDO. Sandra Gutiérrez, la mujer que se encadenó en su apartamento, relata el proceso y las dificultades que enfrentó para lograr hablar con Pablo Villegas, gerente de la firma constructora.
Yonatan Rodríguez [email protected]
Yo soy Sandra Gutiérrez, la del 18-27. La histo-ria que les voy a contar comenzó a mediados de febrero, cuando hubo un sismo fuertecito,
y el edificio en el que vivo, Colores de Calasania, no vol-vió a ser el mismo. Empezó a cambiar en las columnas que ya no estaban rectas, y en las vigas que quedaron pandeadas. El balcón de mi casa, el apartamento 18-27, se separó de la columna principal que lo sostenía, y veíamos ahí la grieta, de unos tres centímetros más o menos.
Por esos días, el doctor Roberto Rochel Awad, pro-fesor de Ingeniería Civil de Eafit, estaba haciendo unos estudios sobre el estado estructural del edificio, y el 29 de marzo tuvimos una asamblea extraordinaria con los estudios y conclusiones del doctor Rochel. Ese día él nos explicó que el edificio tenía un cáncer: era como si una persona estuviera parada en los pies y no pu-diera con el cuerpo. En su concepto, el edificio estaba muy mal, tenía unas pilas de soporte idénticas a las del edificio Space. Nos dijo que él viviría ahí cuando el edificio fuera seguro, y en ese momento no era así.
Los trasteos fueron muy duros, el mío nada más fueron tres carros porque yo tenía una casa como de muñecas. Ese día había niños sentados en los ascenso-res llorando, recuerdo mucho a una niña de unos ocho años, sentadita en el primer piso, muy angustiada por-que el ascensor se demoraba mucho y tenía miedo de que el edificio se cayera con el papá adentro.
Cuando yo estaba empacando unas cosas en mi casa, algunos cuadros y objetos delicados, llegó una empleada de CDO, y me dijo que tenía que entregarle las llaves, que era una orden. “Yo las llaves no se las entrego, es que ustedes no me han com-prado el apartamento”, le dije. “A mí nadie me ha regalado nada, que venga el doctor Pablo Villegas y me lo reciba, no se lo entrego a nadie más”. Yo no lo pensé dos veces y me encadené al balcón, con una cadena que te-níamos para amarrar las bicicletas; cerré el candado y tiré las llaves al jardín. “¿Cómo así que voy a entregar este apartamento y me voy a quedar sin nada?”, pensé. Esa fue la única forma que vi para que me escucharan.
Una de las ingenieras de CDO logró hablar con el gerente, Pablo Villegas, porque me vio muy alterada, y le contó mi situación. Al parecer le dijo que no podía
subir en ese momento, que me atendía el lunes. Me ofreció hablar por teléfono con él, pero yo le respondí que no, que quería que él me mirara a la cara y viera mi angustia. Con alguna gente de la alcaldía se acordó la cita, quedamos en que ese lunes a cualquier hora el señor se iba a entrevistar conmigo, pero eso nunca ocu-rrió. Esperé todo el día, y parte de la noche, y nunca me llamaron, entonces fui y me compré una cartelera. Mi esposo estaba trabajando, lo llamé y le dije: “Amor, ya son las 8:30, ya no se va a dar la cita; yo quiero que
me apoyes en lo que voy a hacer mañana”. Yo soy Sandra Gutiérrez, la del 18-27. Fui
la que se encadenó el martes seis de mayo en la Alpujarra. Yo necesitaba que Pablo Villegas viera mi dolor, supiera que me estaba despo-jando de lo mío, de lo que, con tanto sacrifi-cio, mi esposo y yo habíamos conseguido en años y años de lucha. Uno de los damnifi-cados de Space me decía que Villegas no me iba a cumplir la cita, ellos llevaban
siete meses de tragedia, con muertos y todo, y no les había dado la cara.
Pero yo sí se la vería, yo estaba convencida de eso.
A las 7:15 llamé a una emisora y le mandé
un mensaje a Pa-blo Villegas,
le dije que él tenía su imperio, pero que yo tenía mucho valor. Cogí un bus y me fui para la Alpujarra; lo prime-ro que hice fue taparme la boca con una cinta y poner el cartelito para que la gente leyera; no quería hablar, finalmente esa era mi protesta. Como a las once de la mañana llegaron unos funcionarios y me dijeron que Villegas estaba en una oficina al otro lado, yo les escribí que me respetaran, que la cita no era el martes, era el lunes. Yo no me iba a ir a buscarlo, lo que querían era que me soltara y no dejarme encadenar otra vez.
Ya por la tarde, nuevamente, me decían que no, todo el tiempo que no, que a ese señor no había poder humano que lo hiciera venir a hablar conmigo. La gen-te del edificio empezó a llegar, y se unieron a la protes-ta, hacía mucho frío. Como a las cinco de la tarde, se arrimaron, otra vez, unos funcionarios y nos dijeron que desocupáramos, que de pronto tenían que usar la fuerza, pero yo estaba armada con la Constitución y les dije que qué pena, que miraran lo que decía. Me quedé toda la noche ahí, encadenada.
En la madrugada empezaron las agresiones ver-bales y las intimidaciones. Nadie durmió, éramos 18 personas, incluso el director del Insvimed estuvo como a las dos de la mañana dando vuelta. Al otro día, a las nueve de la mañana, llegó personal de la alcaldía. “San-dra, Pablo Villegas va a hablar con usted, la reunión está programada para las once y media”, me dijeron. Como a las diez llegaron los compañeros de Space, Con-tinental y otros de Asensi; también Santiago Uribe, el vocero de Space: yo lo invité para que fuera garante en la reunión y nos asesorara desde su experiencia.
Ya en ese momento sentí como nostalgia, como tristeza, como alegría, no sé, fueron tantos sentimien-tos encontrados. Empezó a llover durito, eran las once de la mañana y yo estaba pendiente de que realmente sí estuviera Villegas en la reunión. Cuando entramos a la reunión, vi al doctor ahí. Me dio mucha tristeza y lo abracé, y le pregunté por qué había permitido que yo llegara a esos extremos, le dije que lo único que quería era hablar con él. Pablo me dijo que me iba a escuchar. “Yo sé que ustedes solos no son culpables, yo sé que el Gobierno tiene mucha de la culpa también. ¿Dónde estaba el curador, dónde estaba el interventor, dónde estaba el inspector, dónde estaban las instituciones que vigilaban que la construcción estuviera en óptimas con-diciones? ¿Dónde estaban todos, sabiendo que yo com-pré fue una casa de interés social?”, le dije. Empecé a hablar, a desahogarme, y le conté del dolor de mi fami-lia, mis hijas, mi lucha, mi sacrificio, el de los vecinos, el miedo que teníamos de que CDO se quebrara. Hubo un momento que me conmovió mucho: Pablo dijo que si estábamos buscando un responsable, que ahí estaba él. Se comprometió a restaurar todo el patrimonio de los propietarios y, a brindarnos un subsidio que cubrie-ra nuestras necesidades en tanto nos reacomodamos.
Hablamos unas cuatro horas.En todo ese tiempo, yo le dije que uno puede dele-
gar, pero sin dejar de supervisar: nosotros en Colores, desde que recibimos en el año 2010 la fase 3, 4 y 5, ya teníamos indicios de que pasaba algo, solo que no nos imaginábamos que fuera tan grave. De hecho yo algu-na vez llegué a decir que en la construcción, lo que no nos echaron de bonito, ni de color, nos lo había echado de buena edificación, y resulta que no. También hubo momentos de sanación. Santiago, finalmente, pudo ver-lo, pudo hablar con él, porque ninguno de los de Space había hablado con él.
Yo sentí muy afectado al doctor Villegas, lo sen-tí con toda la responsabilidad del caso. Por eso, sobre todo, le manifesté que me daban miedo esas demandas que son a diez o quince años, porque yo ya no tengo tiempo de ponerme a pelear tanto, porque en la comu-nidad hay personas que ya son jubiladas, que tenían su futuro y proyecto de vida ahí, en el edificio, y ya con qué alientos van a volver a trabajar.
Yo soy Sandra Gutiérrez, la del 18-27. Yo amaba el edificio, vivía completamente feliz con mi familia, la vista era espectacular, las zonas verdes, la cancha de squash, la piscina; yo creo que mi familia y yo fuimos los que más disfrutamos de esa unidad.
IncertidumbreDesde el año 2010, los habitantes del edificio
Colores de Calasania notaron irregularidades en la construcción, incluso advirtieron a varios me-dios de comunicación sobre estas anomalías. El día 27 de abril de 2014 fue desalojada la unidad, debido a graves fallas estructurales que compro-metían la integridad del edificio, construido por la firma Vifasa, compañía filial de CDO. Los habi-tantes de Colores suman cerca de 300 familias, reubicadas en hoteles de la ciudad por orden de la Superintendencia de Industria y Comercio. Spa-ce, Continental Towers y Asesensi complementan la lista de unidades con diagnóstico crítico en sus estructuras, sus habitantes están en espera de una solución desde hace más de ocho meses. Diego Restrepo, cabeza del Instituto Social de Vi-vienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), es quien lleva la vocería oficial de los damnificados ante la Alcaldía. Los propietarios de Colores son sub-sidiados por CDO con 700 mil pesos mensuales; mientras que los arrendatarios de la unidad solo recibieron esta suma por el primer mes.
Al cierre de esta edi-ción, Sandra continúa movilizándose. Pablo Villegas no ha cumplido con lo pactado en aquel encuentro del 7 de mayo de 2014.
Foto
graf
ía: C
orte
sía

No. 69 Junio de 2014
Ilustración24
Un periodistailustrado
Por Danielle Navarro Bohórquez [email protected]
Pablo Pérez, Altaís, dibuja desde que tiene memoria. De profe-sión, es periodista; de oficio, ilustrador.w Lo mueve el afán por contar historias que narren la ciudad, pero no con letras sino a
punta de trazos que dibujen sus palabras o las de otros. Es un periodista ilustrado, y su trabajo es generar un acercamiento a la realidad con co-bertura periodística: investigar, contextualizar y encontrar una narrativa para luego pintarla.
Para Altaís, la ilustración es como el periodismo literario en la medi-da en que siempre hay un autor detrás, una voz. Así la describe: “Es como coger adjetivos y enfoques, pero, en este caso, uno elige ángulos, colores y detalles que le aportan una carga emocional a la historia”.
No tiene un tema definido ni un género preferente; solo se deja llevar por los estímulos que lo impulsan a reaccionar de manera gráfica. Algu-nas veces compara su trabajo con el periodismo en caliente: en el lugar de los hechos, hace un registro en vivo de lo que observa; otras veces, lo compara con lo que algunos llaman urban sketching: recorrer la ciudad, sentarse en algún lugar que te llame la atención y dibujar. En general, Altaís recoge historias que, más allá de un diario de viaje, son un registro periodístico narrado en un formato que no se agota en el texto. Aquí una muestra de ello.