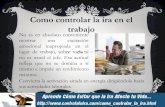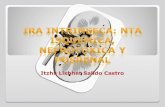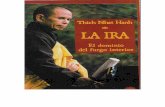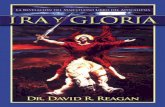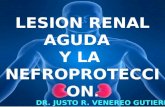El Aprendizaje de La Ira
-
Upload
chola-smith -
Category
Documents
-
view
237 -
download
0
description
Transcript of El Aprendizaje de La Ira
El aprendizaje de la ira
PAGE 2
El aprendizaje de la ira
Modernizacin, democracia y violencia poltica
en las universidades peruanas
Pablo Sandoval
Eduardo Toche
perded cuantos entris toda esperanza!
Dante; Divina Comedia, Canto III
INDICE
Presentacin
Prembulo
I. CAMBIOS DEMOGRFICOS Y DIVERSIFICACION DEL SISTEMA UNIVERSITARIO.
1.Evolucin demogrfica de la poblacin universitaria
2.Privatizacin de la enseanza superiorII.EVOLUCIN DE LAS POLTICAS DE DESARROLLO
UNIVERSITARIO.
1. Leyes universitarias y crisis del sistema universitario
2. Abandono estatal de la Universidad Pblica
3. Legislacin contra subversiva e intervencin de la Universidad4.Los resultados
III. SAN MARCOS, CRNICA DESDE LOS MRGENES DEL MUNDO
1. Algunas palabras necesarias
2. La ideologa y el radicalismo populista: toda poca pasada no fue mejor.
2.1Entre Escila y Caribdis: la izquierda legal en los ochenta
2.2 Intervencin del sistema universitario y repliegue del movimiento universitario
3.De la apata a la emergencia cvica.
3.1Nuevas sensibilidades polticas
3.2Espectros del PC
3.3Las movilizaciones universitarias de fin de siglo
3.4. Nos habamos odiado tanto
4.Al final del tnel
IV. ANEXOS: fotos
Bibliografa
Presentacin
Cmo llegan los hombres a creer que quiz termino una poca y empez otra? Cmo nace la conciencia no slo de un cambio de poca sino de una poca?... Los hombres perciben agudamente el cambio histrico cuando ste tiene lugar en el corto espacio de una o dos generaciones.
C. Wright Mills, La conciencia de poca y el yo.
Actualmente el sistema educativo se encuentra en una situacin de debacle por todos reconocida. La declaratoria de emergencia de este sector, la reciente huelga nacional del magisterio, las constantes protestas de estudiantes y docentes universitarios reclamando mayores rentas para la universidad, en suma, la ausencia de un proyecto de desarrollo educativo vuelve a poner sobre el tapete problemas irresueltos en el sector educacin.
En esta situacin es importante revisar cul ha sido el impacto de la violencia poltica en las instituciones educativas. Al respecto, el reciente Informe de la CVR resalta la importancia que tuvo el sistema educativo para el desarrollo de ideologas radicales. En efecto, el abandono de la educacin pblica por parte del Estado permiti que el espacio educativo se convirtiera en lugar de encuentro donde germinaron propuestas radicales y autoritarias como la del Partido Comunista del Per-Sendero Luminoso (SL). Ello fue posible debido al entrelazamiento de inequidades persistentes en la sociedad peruana, que produjo una creciente percepcin de agravio y desconfianza, en especial en pequeos ncleos de jvenes universitarios que no se sentan representados por el sistema poltico. Como se ha sealado, SL naci del encuentro que se produjo en la Universidad San Cristbal de Huamanga, entre una elite intelectual provinciana mestiza con una base social juvenil tambin provinciana y mestiza, que se senta descontenta con el rumbo que tomaba un proceso de modernizacin desigual, y que no traa consigo la ansiada movilidad social. (Degregori 1990). Fue entonces que un sector de ellos/as experimentaron un poderoso proceso de desarraigo y se mostraron sensibles a propuestas de ruptura radical con el orden establecido, que en los casos ms extremos, optaron por el camino de la violencia armada.
Para comprender esos aos de violencia es necesario advertir cmo Sendero Luminoso aprovech determinadas coyunturas, se aliment de antiguas debilidades institucionales y se sirvi de determinadas fallas estructurales en la sociedad peruana. Al mismo tiempo, SL consigui recoger las reivindicaciones y frustraciones de determinados grupos sociales, y logr enraizarse en distintos sectores y escenarios geogrficos. En este contexto, SL instrumentaliz las instituciones educativas como correas de transmisin de su ideologa, desarrollando un proselitismo y captacin de militantes que se mezcl con la movilizacin de sentimientos de discriminacin tnica y cultural entre un sector de estudiantes universitarios pobres y de origen provinciano. A ellos/as SL les ofreci una nueva identidad poltica basada en el marxismo-leninismo-maosmo y el Pensamiento Gonzalo.
Pero Sendero Luminoso no actu sobre un campo yermo. Por el contrario, encontr una situacin propicia para su prdica violentista que vena gestndose por dcadas. No fue entonces un fenmeno de irrupcin repentina ni mucho menos una expresin desvariada de unos cuantos alucinados. Pero, de qu estamos hablando cuando nos referimos a la radicalizacin de amplios segmentos universitarios? qu fue lo particular de SL como expresin de una tradicin poltica radical, que lo hizo diferente a las dems?
Si bien no puede reducirse el proceso de violencia generado por SL a una simple continuidad de procesos que actuaron en la universidad en las dcadas previas a los aos 80s, lo cierto es que existieron particularidades que potencializaron o, en su defecto, inhibieron este tipo de accin poltica: cmo actuaron estos factores? qu tipo de motivaciones y sensibilidades pudieron activarse para que el estudiante sintiera que sintonizaba con el discurso de SL?
El objetivo de este libro es presentar una visin panormica del proceso seguido por la universidad pblica peruana desde los aos cincuenta del siglo pasado. Queremos explicar el desarrollo de la violencia poltica en esta institucin, por un lado, bajo el marco de los procesos de modernizacin, los cambios demogrficos y el rol cumplido por el Estado en la gestin de la universidad en las ltimas dcadas. Buscamos comprender los motivos que impulsaron la accin poltica de los estudiantes ante el panorama que presentaba el pas y la institucin universitaria. Buscaremos resaltar los cambios y continuidades de un movimiento que fue transformando su discurso y fisonoma con el transcurso del tiempo.
En este sentido, el anlisis de los procesos de cambio que experimenta la universidad pblica como escenario particular de la violencia poltica, la desarrollaremos a partir de las siguientes tendencias:
1) el crecimiento demogrfico de la poblacin estudiantil,
2) la privatizacin de la educacin superior,
3) los cambios en la composicin interna y el perfil del estudiante de la universidad pblica,
4) el desarrollo del gasto pblico y la legislacin del gobierno con respecto a la Universidad, y
5) la lgica de la accin poltica estudiantil.
Manejamos como argumento general que determinados procesos compusieron un escenario inestable que contribuy a que los jvenes universitarios experimenten una fuerte percepcin de exclusin y discriminacin. Tales factores fueron: el rpido e inesperado incremento en el nmero de estudiantes universitarios; la tendencia decreciente de la inversin estatal en la educacin superior pblica, y la limitada capacidad de absorcin de profesionales por parte del mercado laboral. Este marco institucional favoreci la produccin de discursos anti-sistmicos que coincidieron histricamente con cambios y procesos internos del propio sistema universitario. Nos referimos a la radicalizacin ideolgica, la burocratizacin y corporativismo gremial de los tres estamentos universitarios (estudiantes, docentes, trabajadores), que fueron determinantes para acelerar o retraer la expansin de dichos discursos. A la larga, esto permiti que los claustros se convirtieran en espacios altamente precarios y politizados, propicios para el establecimiento de relaciones clientelares y violentas, en desmedro de su capacidad de generar proyectos democrticos.
Hemos organizado nuestra exposicin en tres secciones. La primera ver en detalle cul ha sido el itinerario que sigui el explosivo crecimiento de la poblacin universitaria y la expansin del sistema educativo desde los aos cincuenta del siglo pasado. Este crecimiento desbord en poco tiempo toda capacidad estatal por encauzar a estos nuevos contingentes estudiantiles por el carril modernizador entonces en boga. Esto gener una serie de tensiones entre la nueva poblacin estudiantil -que traa consigo un nuevo rostro poltico y cultural-, y el Estado, que vio fracasado su incipiente proyecto de desarrollo universitario.
En la segunda seccin, veremos cules fueron los conflictos polticos y sociales que no pudo resolver el Estado y que le impidieron implementar polticas coherentes de desarrollo universitario. El proyecto modernizador propuesto entre los aos 50s y 60s en el Per se caracteriz por un conjunto de transformaciones que condujeron a un amplio proceso de movilidad social que benefici a grandes grupos sociales. Sin embargo, esta apertura agot prontamente sus mecanismos de incorporacin y ms bien reforzaron los procesos de diferenciacin social. El acceso a la educacin superior, entendida en un principio como un dispositivo de ascenso y xito, se convirti en este contexto en un espacio de reproduccin de la exclusin y la desigualdad social. Entonces, la desvirtuacin del efecto democrtico en el acceso a la educacin, promovi la estratificacin del propio sistema educativo en circuitos de desigual calidad.
As, ante un sistema universitario sin rumbo y una dirigencia estudiantil fuertemente radicalizada, los claustros universitarios se convirtieron en un importante terreno de disputa ideolgica y simblica donde el Estado perdi su hegemona al no poder asentar la produccin de sentimientos de comunidad nacional; prevaleciendo pedagogas autoritarias y propuestas de cambio radical slo alcanzables por la va de la confrontacin y la violencia. Este fue el escenario histrico en el que SL, como otros grupos de extrema de izquierda, organizaron sus discursos y prcticas polticas en las universidades.
En la tercera seccin nos interesa examinar los nuevos sentidos polticos radicales que hoy se vienen gestando en una nueva generacin de estudiantes politizados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Esto a la luz de las nuevas tensiones que se vienen desarrollando luego de una dcada de derrota de SL y un contexto nacional post-fujimorismo, que vuelve a presentar dilemas similares a los producidos a inicios de los aos ochenta. Luego del incipiente retorno a la democracia, creemos que se estn radicalizando ciertos sectores de la juventud universitaria que establecen en su discurso alguna conexin con el pasado poltico radical en las universidades. Esto, en medio del vaco poltico dejado por la desmovilizacin de los partidos polticos nacionales en las universidades, y la incapacidad de inclusin del sistema democrtico, que reproduce viejas exclusiones y discriminaciones. En particular, la universidad de San Marcos condens en los veinte aos de violencia poltica buena parte de los dramas y conflictos del Per contemporneo, ante la insuficiencia del sistema poltico por resolver las tensiones y conflictos generados por la violencia, la crisis econmica y la hegemona del modelo neo-liberal.
Sobre el mtodo
Para el presente ensayo hemos sistematizado una serie de materiales que recogimos en el marco de nuestras actividades como investigadores del rea de Estudios en Profundidad la Comisin de Verdad y Reconciliacin. Adems, procedimos a recoger informacin estadstica ubicada en diferentes repositorios, que nos sirvieron para elaborar los cuadros y grficos que acompaan el presente libro. Unido a ello, realizamos catorce entrevistas a profundidad a estudiantes que militan(ron) en distintas agrupaciones estudiantiles de la UNMSM a lo largo de la dcada de 1990 e inicios del presente siglo. Asimismo accedimos a folletera poltica, y en algunos casos hemos sido testigos etnogrficos de asambleas y debates en la universidad de San Marcos.
Una vieja consigna entre los historiadores seala que son las preguntas las que construyen el objeto histrico, permitiendo el recorte dentro de un universo ilimitado de hechos y documentos posibles. Indican, adems, que toda pregunta est planteada por un sujeto que pertenece a una sociedad especfica. Toda pregunta surge de algn lugar concreto y no es arriesgado afirmar que existe una relacin estrecha entre las preguntas que se formulan los investigadores y el momento histrico que viven. En este punto es que surgen las tensiones entre la memoria y la historia, o lo que otros han preferido denominar la pugna entre la subjetividad y la objetividad. Slo podemos decir que el inters de escribir estas pginas naci de la necesidad de ordenar nuestras ideas sobre el movimiento universitario y sus tendencias actuales. En distintos momentos hemos sido observadores -y en otros partcipes- de la poltica universitaria. Qu implicancias tiene esta doble relacin en el proceso de investigacin? es posible una epistemologa reflexiva que reintroduzca al observador en las descripciones del pasado y el presente? Somos conscientes que ensayar respuestas a estas preguntas merecen una discusin mayor. En todo caso hemos preferido zanjar este dilema tomando prestado las palabras del profesor Pierre Vidal Naquet (1994):
Como historiador s, tanto como cualquiera, que la memoria no es la historia, y no es que esta ltima suceda a la primera por vaya a saber qu automatismo, sino porque el modo de seleccin de la historia funciona de otra manera que el modo de seleccin de la memoria o del olvido. Entre la memoria y la historia puede haber tensin, y hasta oposicin. Pero una historia que no integrase la memoria o, mejor dicho, las memorias-, que no rindiese cuenta de las transformaciones de la memoria, sera una historia muy pobre (p. 14).
A MODO DE PREAMBULO
Con la violencia poltica se inicia una nueva etapa de la historia del Per contemporneo, en la que se da esa extraa coexistencia de distintos tiempos polticos y tendencias histricas en una sola coyuntura. Lo peculiar del Per era la forma cmo en la dcada de los 80s y 90s, en medio de una creciente guerra sucia y una crisis econmica cada vez ms profunda, populistas, socialistas, neoliberales, outsiders y subversivos -presidentes imaginarios de una revolucin maosta y profetas de la revolucin neoliberal- podan cada uno: construir una formidable presencia poltica por un tiempo, y sin embargo perder la magia poltica rpidamente convirtiendo al Per en un caso extremo de coexistencia y comprensin histrica (Stern 1999a:21).
Simultneamente, las universidades pblicas se convierten en espacios de disputa poltica pero tambin de posicionamiento militar. Sectores como las juventudes universitarias aparecen, en este trgico escenario, como vctimas y/o protagonistas de la creciente espiral de violencia. Ciertamente, el mundo de la juventud universitaria ha sido (y es) uno de los escenarios ms interesantes para explorar la dinmica del doble juego ocurrido en el Per a lo largo de los ochenta y noventas, entre la imposicin de una memoria salvadora de la violencia (Stern 1999b), por un lado basada en el olvido y dirigida a sustentar las necesidades de legitimacin poltica del rgimen fujimorista y, de otro, la construccin de memorias marginales de la violencia, entre las que se ubican el recuerdo de aquellos/as que optaron por proyectos armados. Pero fue esto un corte abrupto o tiene relacin con una historia previa?
***
A inicios del siglo XX la Universidad de San Marcos vivi una suerte de esplendor civilista, y donde la produccin acadmica estuvo ntimamente ligada al debate nacional sobre la reorganizacin modernizante del pas luego de la derrota sufrida en la Guerra del Pacfico. An cuando la movilidad social inducida por dicho proceso fue bastante limitada, es innegable que produjo efectos importantes en la composicin universitaria que resultaron cruciales para los cuestionamientos y posterior crisis de la universidad oligrquica. Como afirm Angel Rama (1984:128), al iniciarse el siglo XX est confusamente constituido un pensamiento crtico opositor que aunque idealista y ms bien emotivo, encar el asalto de la ciudad letrada para reemplazar a sus miembros y parcialmente su orientacin.
Estas tendencias atestiguaron la emergencia de un nuevo actor social, la clase media, la cual busc expresarse proponiendo reformas ms que una negacin absoluta del pasado. Fue as que la universidad oligrquica, con sus formas pedaggicas y sus conocimientos anacrnicos, no pudo expresar las demandas de estos sectores que fueron tomando forma con la modernizacin material del pas. Por ello, la Reforma Universitaria, iniciada en Argentina hacia fines de la primera dcada del siglo XX, pronto se propag hacia otros pases de la regin, siendo entusiastamente apoyada por importantes sectores de estudiantes sanmarquinos que vieron en ella un movimiento que articulaba demandas comunes a los estudiantes del continente.
Al influjo de lo que vena sucediendo en Argentina, los nimos fueron caldendose en Lima, hasta que en junio de 1919 un suceso sin mayor importancia suscitado entre los alumnos y un profesor de Historia en la Facultad de Letras, fue el pretexto que hizo estallar la revuelta estudiantil. El movimiento se propag hacia otras facultades y la huelga iniciada se prolong por meses. Luego de un gran mitin realizado el 4 de septiembre de ese ao, la muchedumbre march hacia Palacio de Gobierno para exigir al presidente Legua su apoyo a las demandas estudiantiles.
El 20 de septiembre el gobierno dict un decreto en el que se dispuso las ctedras libres rentadas por el Estado, la representacin estudiantil en el consejo universitario y la supresin de las listas de asistencia. Sin embargo, estas medidas encontraron resistencias, en especial entre los profesores de la influyente Facultad de Medicina de San Fernando. An as, los estudiantes lograron que se declaren vacantes las ctedras de los profesores que haban tachado y, asimismo, fueron incorporados al gobierno de la universidad.
Apenas terminada esta jornada estudiantil, la Federacin de Estudiantes del Per renov su Junta Directiva, resultando elegido presidente Vctor Ral Haya de la Torre. Entonces, con el fin de unificar el pensamiento de toda la juventud nacional en las cuestiones referentes no slo a la Reforma sino en todo lo relativo a los problemas sociales y nacionales que ya comenzaban a agitarse en el ambiente (Cornejo Koster: 1968, 14), se organiza el Congreso Nacional de Estudiantes en el Cusco, en marzo de 1920.
Fue all donde se presenta la propuesta de creacin de las universidades populares. Ello provocar una profunda marca en la universidad peruana contempornea. Los esfuerzos se dirigieron hacia el establecimiento de relaciones orgnicas entre la juventud universitaria y el pueblo, mediante la creacin de un nuevo tipo de universidad, que pas a denominarse Manuel Gonzlez Prada. Esto origin una forma hasta entonces indita de vnculos entre la universidad y la sociedad que persistira a lo largo del siglo XX. Aun cuando fue evidente que los impulsos respondieron ms al idealismo y no tanto a las condiciones reales para madurar un eje poltico de estas caractersticas, lo cierto fue que desde ese momento las movilizaciones estudiantiles fueron imaginadas en funcin de su vnculos con el pueblo y los sectores populares.
En la medida que el rgimen leguista tendi hacia el autoritarismo, los ambientes estudiantiles se tornaron ms agitados. En 1924, el ao de mayor efervescencia, las universidades populares Gonzlez Prada multiplicaron sus actividades, principalmente entre los obreros textiles de Vitarte. Ese ao adems, el 23 de mayo, Legua decide consagrar la imagen del Corazn de Jess como una forma de propaganda poltica hacia su gobierno, desatndose inmediatamente una enrgica resistencia de los estudiantes liderados por Haya de la Torre. Convocados a una asamblea, obreros y estudiantes atiborraron el Saln General de San Marcos, para luego marchar por las calles de Lima, siendo reprimidos por la caballera y dejando como resultado un estudiante y un obrero muertos (Klaiber 1980).
Aunque vigorosa en sus inicios, la Reforma fue decayendo al comps de las limitaciones mostradas para formular un proyecto que trascendiera el mbito universitario. Sin embargo, en el Per este proceso tuvo un desenlace distinto al visto en los otros pases del continente. En efecto, la experiencia de la Reforma renov los sentidos polticos de los estudiantes y muchos de los entusiastas jvenes que simpatizaron y difundieron sus postulados fueron los mismos que, poco tiempo despus, estuvieron presentes en la fundacin de un nuevo partido poltico con profundo arraigo en los sectores medios y populares, como fue el caso del APRA.
Pero las limitaciones inherentes del movimiento universitario, y la percepcin por parte de sus integrantes de que los agentes del cambio social estaban fuera de los claustros, hicieron que la accin estudiantil se desenvolviera sobre contradicciones que nunca resolvi y, an ms, limit sus posibilidades de impacto en la escena nacional. En ese sentido, los universitarios no lograron formar pautas claras de identidad ante otros actores sociales. De un lado, estaban seguros que el motor de la historia le pertenecan al proletariado, al campesinado o las clases medias; pero al mismo tiempo, se asumieron como una vanguardia poltica de funciones pedaggicas.
En todo caso, la situacin represiva que sigui a la crisis econmica, poltica y social que se escenific a fines de los aos 20 y comienzos de los 30, retrajo estas pulsiones reformistas. No ser sino veinticinco aos despus, luego de culminar la dictadura del general Odra, que las condiciones para la reactivacin del movimiento estudiantil volvieron a ser propicias. Sin embargo, el contexto presentado por el pas era diferente al de los aos 20 y, en gran medida, las demandas estudiantiles se formaron bajo esta nueva lgica.
Al promediar la segunda mitad del siglo XX, el Estado irrumpi en la vida universitaria de dos maneras. La primera, -novedosa- consisti en el crecimiento del gasto social hacia la universidad pblica y, la segunda, con una prctica de control social que descans casi exclusivamente en sus componentes represivos, a diferencia de las dcadas previas en que la represin se combin con la bsqueda de legitimidad por parte de las autoridades universitarias.
Con el ciclo democrtico iniciado en 1956, el movimiento universitario volvera a encontrar una situacin propicia para su fortalecimiento, pero ahora con la tradicional hegemona aprista sumamente debilitada. Esta debilidad permiti la aparicin de nuevas expresiones polticas que plantearon inicialmente un programa de exigencias acadmicas, para derivar en poco tiempo hacia posiciones definidamente polticas que, desde entonces, se fueron profundizando.
Este radicalismo poltico puede explicarse desde el aumento de la demanda por el acceso a niveles superiores de educacin, como desde la creciente incapacidad del sistema universitario para absorber y canalizar dicha demanda hacia el mercado laboral. Esto se agrav cuando los modelos desarrollistas colapsaron dando lugar a un periodo de crisis a partir de finales de la dcada de 1970.
Sobre esta lnea, resulta indispensable subrayar lo que constituy en apariencia un significativo logro social pero que, evaluado en perspectiva, result siendo slo un cambio en los sentidos de la dominacin en el pas. Es innegable que entre 1950 y 1980 el patrn educativo peruano cambi sustancialmente. Pasamos de ser un pas con una poblacin mayoritariamente analfabeta, a otra que acceda en gran proporcin a los mecanismos educativos. Sin embargo, estos avances cuantitativos no se reflejaron en la dimensin cualitativa, dando como resultado final una marcada diferenciacin en calidad entre aquellos que utilizaron las vas educativas ofrecidas por el Estado y los que pudieron optar por la educacin privada.
Con el paso de los aos estas brechas se ahondaron debido a la mayor presencia que adquirieron las instituciones privadas. De esta forma, lo que en un inicio se justific como una salida al radicalismo de un movimiento estudiantil crtico y que presionaba sobre el gobierno, termin convertido en un mecanismo excluyente que limit las posibilidades de un buen entrenamiento profesional y, por lo mismo, de mejores perspectivas para el estudiante de la universidad pblica.
Ahora bien, lo que aqu denominamos radicalismo estudiantil no debe ser entendido exclusivamente desde factores estructurales y/o polticos. Al respecto, un elemento importante a considerar es el perfil cultural de los estudiantes, as como sus prcticas y visiones del mundo: es decir, el habitus aprendido en su socializacin previa al ingreso a la universidad. Este habitus fue luego empleado por muchos estudiantes a lo largo de su experiencia universitaria e influy en el tipo de respuestas que dieron a los conflictos polticos de la universidad.
En trminos generales, los nuevos contingentes estudiantiles, de origen mayoritariamente provinciano, debieron actuar utilizando pautas aprendidas que necesitaban recrearse para hacerse eficaces en el nuevo contexto que enfrentaban. Esto se observa cuando se constata que adems de las necesidades de educacin, estos estudiantes la mayora de perfil pobre y provinciano- debieron resolver situaciones ms elementales, como el acceso a servicios bsicos. Por ejemplo, un lugar donde comer (el comedor universitario) o un lugar donde dormir (la residencia universitaria). Esto permiti el establecimiento de prcticas clientelares, que fueron recubiertos por discursos radicales en apariencia no muy coherentes- pero que tuvieron la particularidad de ofrecer una visin del mundo que sealaba el origen del malestar de estos estudiantes, as como su solucin total.
En los aos 80s y 90s dos nuevos factores incidieron en las universidades pblicas. En primer lugar, los grupos subversivos asumen estos espacios como mbitos de proselitismo, captacin y agitacin, convirtindolo en un verdadero campo de batalla. La disputa por el control de la universidad tuvo como sus principales actores a SL, el MRTA, a la izquierda legal y las fuerzas del orden. Aunque los enfrentamientos de los estudiantes con las fuerzas del orden no eran una novedad, s lo fue el sentido que adquiri en esos aos. Nunca antes las intervenciones a las universidades por la fuerza produjeron un resultado en vctimas tan alto como el alcanzado entre 1980 y el 2000. Por ejemplo, las cifras consignadas por la Cronologa Poltica de DESCO (1981) permite apreciar que entre 1968 y 1980 se produce la muerte de dos jvenes universitarios en las movilizaciones contra el rgimen militar. En cambio, segn cifras de la Comisin de la Verdad, en los aos del conflicto armado hubieron 176 muertos entre docentes, trabajadores y estudiantes.
En segundo lugar, al promediar la dcada del ochenta la composicin estudiantil respecto a su lugar de origen fue variando hasta que, ya en los aos 90, los nacidos en Lima resultaron ser ms en nmero que los provenientes de las provincias. Esto cambi las expectativas y los sentidos de las demandas estudiantiles, as como los objetivos que buscaban. Pero este cambio se realiz en medio de la creciente presencia subversiva, la militarizacin de la universidad y la descomposicin de la representacin estudiantil.
En suma, en las siguientes pginas pretenderemos mostrar las caractersticas de la institucin universitaria y del movimiento estudiantil desde la segunda mitad del siglo XX, para intentar as responder por qu este proceso tuvo un desenlace tan violento como el que vimos escenificado entre los aos 80s y 90s.
I. CAMBIOS Y DIVERSIFICACIN DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
El proceso seguido por las universidades peruanas durante las dcadas posteriores a los aos cincuenta, muestran dos tendencias visibles: masificacin y privatizacin. Ahora bien, ambas cuestiones fueron, de algn modo, reflejos de los cambios que venan operndose en el conjunto de la sociedad peruana desde mediados del siglo XX. Veamos.
1. Evolucin demogrfica de la poblacin universitaria.A principios de la dcada de 1950, los flujos migratorios desde el campo hacia la ciudad se aceleran e hicieron que el Per pase rpidamente a ser un pas predominantemente urbano. Mientras en 1940 el 35% de la poblacin total viva en reas urbanas, en 1981 esta supera el 65% y en 1993 llegar al 70%. Es otras palabras, en el lapso de 50 aos se invirtieron los porcentajes entre la poblacin urbana y la rural (Cuadro N 1).
Este rpido proceso de urbanizacin derivaba del predominio del modelo de sustitucin de importaciones, que centraliza el crecimiento econmico en los centros urbanos, sobre todo en Lima. Dicho modelo de modernizacin desigual entra en crisis en los sesenta, coexistiendo la incipiente industrializacin urbana con una creciente pobreza en los sectores rurales, registrndose el incremento de grupos migratorios a los centros urbanos, compuestos mayoritariamente por jvenes que aspiraban a mejores condiciones de vida. As, entre 1960 y 1981, el porcentaje de jvenes peruanos que residen en las ciudades se incrementa significativamente, aumentando de 50% a casi el 70% (cuadro N 2), lo que se traduce en crecientes expectativas por alcanzar niveles superiores de educacin.
- La masificacin de la educacin superior
Segn los datos consignados en el cuadro No. 3, podemos considerar los aos cincuenta como el inicio de la tendencia hacia la expansin cuantitativa de la educacin pblica, y el origen de la posterior masificacin de la educacin pblica de nivel superior. En efecto, desde esos aos el Estado inicia una enorme campaa para extender la cobertura educativa nacional a nivel escolar. As, entre 1950 y 1966 el total de estudiantes secundarios creci cinco veces, pasando de 72,526 alumnos en 1950, a 198,259 en 1960, y 368,565 en 1966. Este explosivo incremento en el nivel escolar se manifestar en el crecimiento de la poblacin universitaria que de 14,669 alumnos en 1950, pasa a tener 415, 465 en el 2000.
Otra manera de ver el proceso de masificacin estudiantil universitaria, como un resultado de la rpida expansin de la educacin escolar, es comparando el nmero de egresados de la educacin secundaria con el de postulantes a la universidad (cuadro No. 4). En 1960 salan de la secundaria slo el 7% del total que lo hizo en 1990. De otro lado, podemos observar que entre 1960 y 1990 los postulantes universitarios aumentaron de manera ms acelerada que los egresados de secundaria, aunque la brecha empez a cerrarse en los aos 80: en 1960 los postulantes a las universidades fueron un 5% ms que los egresados de secundaria ese ao, mientras que en 1965 la diferencia fue de 30%, en 1970 de -4%, en 1975 de 28%, en 1980 de 36%, en 1985 de 6% y en 1990 de 5%.
A su vez, si relacionamos el nmero de postulantes con el de ingresantes, tenemos que en 1960 el 30% de postulantes ingres a la universidad, 37% en 1970, 24% en 1980, y 30% en 1990. Es decir, mientras las cantidades absolutas de los que deseaban ingresar a la universidad aumentaron entre 1960 y 1990, las cantidades relativas decrecieron, lo que significa un mayor nmero de jvenes que intentaron seguir una carrera universitaria pero no lo consiguieron.
Estas tendencias se explican, como ya afirmamos, por el cambio fundamental que signific el incremento y la democratizacin de los niveles de educacin alcanzados por la poblacin en su conjunto. En efecto, desde la dcada del sesenta hasta inicios de los ochenta, el porcentaje de jvenes con educacin universitaria se quintuplic, pasando de un escaso 1% en 1961 a un 5.5 en 1981. Este incremento es an mayor, como es lgico, si se considera slo a las zonas urbanas entre las cuales salta de un 1.8% al 7.8%. Dicho de otro modo, la tasa bruta de escolarizacin universitaria aument de 2.4% en 1960 a 17.9% en 1981. Asimismo, el mayor acceso a la educacin secundaria se concentra en las zonas urbanas, principalmente en Lima Metropolitana y en las ms importantes capitales provinciales del pas. Se puede apreciar, adems, que la proporcin de mujeres con estudios secundarios es menor en relacin a los varones, diferencia que se vuelve ms aguda en zonas rurales. Igualmente, la distribucin por sexo de la poblacin universitaria en el periodo 1960-1981 aument. A inicios de los sesenta las mujeres slo representaban el 32.4% del total de los jvenes universitarios. En 1981, ese porcentaje haba saltado hasta el 43.4% (Carrin 1991: 34-35).
En suma, la ampliacin del acceso a la educacin secundaria estuvo expresada en el incremento de la demanda a la educacin superior. Pero esto no fue acompaado de un crecimiento equiparable en la capacidad instalada de la universidad, lo que contribuyo a su desborde institucional. Bajo estos cuellos de botella institucionales actu una juventud radicalizada que atribua a los estudios universitarios el canal ms seguro para la movilidad social, sobre todo los contingentes migrantes de origen provinciano.
Los costos relativos del acceso a la educacin superior fueron crecientes para los jvenes, debido a esta cada vez menor capacidad de absorcin que manifest el sistema universitario. Si las expectativas depositadas en esta decisin no se cubran entonces se formaba una colisin entre deseos y realidad que contribuy, en este caso, a la formacin de salidas radicales.
2. Privatizacin de la enseanza superior
La realidad universitaria debe ser entendida como un universo simblico que involucra tanto las tendencias estructurales como los sentidos sociales que le otorgan los actores a la institucin. Asimismo, la universidad ha sido un espacio de disputas y de negociacin poltica y cultural. De esta manera, fue significativo que a partir de los aos ochenta la universidad pblica dejase de ser percibida como parte de un sistema homogneo (Brunner 1986, Levy 1999). Ello se explica por la diferenciacin que surge paulatinamente al interior del sistema universitario, generando una brecha entre el sector pblico y privado, y entre universidades de provincias y de la capital, tendencia que profundiza con el transcurso del tiempo. Esto podemos definirlo como una tendencia a la privatizacin, que ir de la mano con el incremento de la cobertura universitaria.
- Creacin de nuevas universidades y desborde institucional
El Estado respondi a las limitaciones de la educacin superior, asumiendo que el problema era esencialmente cuantitativo y, de esta manera, procedi a crear nuevas universidades. En efecto, hacia mediados de los aos cincuenta slo existan cinco de ellas en todo el pas. Hacia 1985, ya eran 46 las universidades existentes, con una poblacin de aproximadamente 360 mil alumnos.
Aunque la masificacin que experimentan las universidades es singularmente importante para el caso de la Universidad de San Marcos, hay que sealar que este fenmeno tiene su principal escenario en las universidades de provincias. Estas pasan de tener el 33.7% del alumnado en 1960, a 38.1% en 1976; mientras las universidades publicas de Lima pasan del 55.7% de estudiantes en 1960, a 34.2% en 1976. Uno de los casos ms ilustrativos de este proceso es el de la Universidad de Huamanga, en Ayacucho, que despus de su reapertura en 1959 se convirti en el principal centro de atraccin regional para los jvenes con aspiraciones de educacin superior. En efecto, con la reapertura de la universidad, el crecimiento de la poblacin con educacin universitaria en Ayacucho se acelera hasta casi duplicar el promedio nacional. Los 228 matriculados de 1959 se quintuplican para 1966 ao en que la universidad se convierte en el principal actor poltico de la regin. Tres aos ms tarde, en 1969, su poblacin estudiantil vuelve a duplicarse llegando a un total de 2,241 alumnos, y en 1980, ao del inicio de las acciones de SL en Ayacucho, su poblacin estudiantil crece a 6,095, es decir 26 veces ms del existente en 1959.
Desde el Estado tambin se promueve la formacin de tecncratas, cuyo destino principal era la burocracia estatal, con miras al crecimiento y modernizacin del Estado. Con estas prerrogativas es que se crean nuevas universidades pblicas o se transforman las antiguas, como es el caso de la Escuela de Ingenieros (a Universidad Nacional de Ingeniera), la Escuela de Agronoma (a Universidad Nacional Agraria) y la Normal Superior Enrique Guzmn y Valle (a Universidad Nacional de Educacin) por las leyes 13417 de 1960, y 15519 de 1965.
Si bien hasta mediados de los aos 50 slo existan cinco universidades en todo el pas (de las cuales slo una era privada), cubriendo un nmero reducido de estudiantes universitarios, a principios de los sesenta ya existan otras nueve universidades en el pas (cuatro de ellas en Lima). Para 1965, el nmero de universidades aumentan a 26, en 1980 llegan a 35 y en 1990 se eleva a 51 universidades (28 pblicas y 23 privadas). Todas ellas albergan a una poblacin universitaria aproximada de 360,000 alumnos en todo el pas (Cuadro N 5).
Sin embargo, dicho incremento result insuficiente y no logr cubrir las demandas y expectativas de la poblacin, hecho que se registra en la creciente brecha entre postulantes e ingresantes al sistema universitario, como hemos visto prrafos arriba. Pero, lo que es peor an, el proceso de expansin universitaria no fue de la mano con la capacidad de gestionar y asegurar mnimamente fuentes de financiamiento, regulacin del manejo de recursos y evaluacin administrativa-acadmica. A su vez, la brecha entre la calidad educativa del sistema pblico y el privado se agrava, principalmente con la crisis econmica de los ochenta, por lo que conviene que revisemos como se desarroll la tendencia a la privatizacin del sistema universitario.
La promulgacin de la Ley Universitaria 13417 de 1960 aceler la tendencia a la creacin de universidades privadas en el pas. Esta ley cont con el apoyo de donaciones de empresas privadas, alentadas por las deducciones tributarias estipuladas en el artculo 81 de dicha ley. Incluso se llega a solventar econmicamente el presupuesto de algunas universidades privadas de Lima, lo cual restaba las posibilidades y recursos a las universidades pblicas. Este proceso fue paralelo al incremento de la matrcula privada entre 1960 y 1995, como puede apreciarse en el cuadro 6.
Esta tendencia se puede corroborar con la evolucin de la postulacin y el ingreso a las universidades pblicas y privadas (Ver cuadro No. 7). En 1960, los postulantes a estas ltimas representaban el 14% del total, y en el 2000 ser de 19%. Sin embargo, mientras en 1960 los ingresantes a la universidad privada fue el 15% del total, en el 2000 se incrementan hasta llegar al 52%.
Pero el xito de la opcin privada ante la pblica no slo fue en cantidad. La brecha entre la calidad educativa del sistema pblico frente al privado fue amplindose tras la crisis econmica de los ochenta. En la medida que los recursos manejados por la universidad pblica amenguaban, era innegable el impacto negativo que tenan sobre los factores educativos y acadmicos. Pero la crisis econmica por s sola no explica cabalmente el proceso seguido por la universidad pblica. El desorden, la ausencia de una burocracia calificada y la falta de planificacin hicieron que la expansin de la oferta universitaria no tenga un adecuado control. El resultado: un impacto negativo en la calidad acadmica y los consecuentes entrampes en el mercado laboral profesional. Este desorden se manifiesta sobremanera en la oferta de carreras: desde 1960 las carreras universitarias con mayor porcentaje de matrculas siguen siendo las mismas (cuadro No. 8). Al respecto, es importante resaltar el proceso seguido por la especialidad de Educacin, que a pesar de una importante disminucin en su participacin sobre el total de matrculas entre 1960 y 1992, sigue siendo la carrera con mayor nmero de matriculados (ver, Sandoval CNE 2003).
Todo este panorama, de otro lado, fue determinante para que la universidad pblica no pudiera atraer profesores con el mnimo de calidad exigible para impartir cursos a este nivel y, lo que es ms, form una situacin que result intolerable para muchos de los que formaban parte de sus planas docentes, los que prefirieron retirarse de sus aulas y reaparecer en las universidades privadas o en instituciones privadas de investigacin.
- Cambios en las caractersticas del estudiante
Los sentidos de la popularizacin de la universidad que haba venido procesndose desde los aos veinte del siglo pasado, empezaron a tener otras connotaciones hacia la dcada de los 50s y que se prolongaron hasta la primera mitad de los 80s. La presin estudiantil formada en esos aos tuvo como elemento determinante la presencia de un significativo nmero de estudiantes provincianos en las universidades pblicas limeas, que para el caso de la universidad de San Marcos constituy el 44.18% de los alumnos matriculados en 1980 (Lynch:1990).
De esta manera, los estudiantes que constituan la base de la movilizacin estudiantil si bien proponan en sus discursos la mejora en la calidad de la enseanza, esto fue dejado de lado para establecer sus prioridades en el acceso a los servicios de bienestar universitario. Lo que tenemos entonces es la presin por lograr mayores subsidios para actividades conexas a lo estrictamente acadmico, en desmedro de una mejor profesionalizacin. Ello fue delineando espacios de sintona entre una dirigencia estudiantil que responda a criterios polticos-partidarios, para lo cual usaba sistemas clientelares; y una masa estudiantil que senta, convencidamente, que la nica manera de cubrir sus necesidades materiales era plegndose a la prctica extremista de sus dirigentes.
Fue as que el marco de la poltica universitaria fue cambiando su forma discursiva, pero sin que se alterara en mayor medida las relaciones previas entre sus actores. Hasta inicios de los aos 60s el movimiento estudiantil busc fortalecer su identidad como actor social, mediante expresiones que rechazaban la lgica partidaria del APRA, apelando para ello a los principios de la Reforma Universitaria. Sin embargo, este impulso qued luego completamente subsumido en las directivas de los nuevos partidos polticos de izquierda que empezaron a actuar en la universidad. El movimiento estudiantil qued entonces subordinado al papel de engranaje o, dicho de otro modo, de correa de transmisin de las consignas de estos partidos. Por supuesto, nada de esto signific variaciones en los habituales mecanismos de reproduccin de caudillismos y clientelas; en parte porque los partidos que controlaban las agrupaciones estudiantiles, especficamente los definidos ideolgicamente de izquierda, construan de esa manera sus relaciones con su militancia y simpatizantes. Pero principalmente, porque las caractersticas culturales del estudiante promedio de la universidad pblica fueron instrumentalizadas hacia estas prcticas. En palabras de uno de los protagonistas de aquella poca, uno de los factores que fortaleci este escenario fue la correspondencia dialctica entre las necesidades de los estudiantes pobres y el discurso revolucionario de la vanguardia estudiantil.
Otro aspecto que contribuy al fortalecimiento de la izquierda fue la propagacin de un sentido particular de lo que era el progreso. La idea generalizada durante los aos 60s de que la nica salida a los problemas sociales era a travs de va revolucionaria, cal profundamente en todo Latinoamrica, pero especialmente entre los jvenes.
En efecto, este perodo coincide con el auge de la politizacin estudiantil en casi todo el continente, con un grado de radicalizacin y militancia revolucionaria que iban mucho ms all de la retrica acadmica y literaria de los aos de la Reforma de Crdoba. En todo el continente, movimientos revolucionarios de izquierda, con nombres reverenciando fechas sagradas y figuras msticas del pasado, organizaban a los estudiantes, trataban de hacer alianzas con los movimientos campesinos y sindicatos urbanos, buscando emular el proceso cubano. La Cordillera de los Andes, deca Ernesto "Che" Guevara, ser la Sierra Maestra de Amrica Latina. Pero la reaccin del poder sera violenta. En Brasil, los lderes estudiantiles comenzaron a ser detenidos en 1964 y fueron prcticamente aniquilados a inicios de los aos 70s. En Argentina, el gobierno militar de 1966 comienza con "la noche de los bastones largos", cuando la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA es invadida. A partir de ah gran parte de la Universidad de Buenos Aires es desmantelada, iniciando un largo perodo de desapariciones y muertes violentas de estudiantes, profesores e intelectuales. En "la noche triste" del 2 de Octubre de 1968 centenas de estudiantes son masacrados en una manifestacin en la Ciudad de Mxico, y en Venezuela en 1969, tres universidades autnomas son ocupadas militarmente. En Chile, los estudiantes sufren con el resto de la sociedad, a partir de 1973, la represin del gobierno de Pinochet a la oposicin de la izquierda (Schwartzman 1996: 131).Entre tanto, las agrupaciones de izquierda logran finalmente posicionarse en el espacio universitario, pero justo en el momento en que el Partido Comunista Peruano se divide en 1964 en dos facciones: pro-soviticas (PC-Unidad) y chinas (PC-Bandera Roja). Como afirma Castaeda (1993), el asesinato del Che en Bolivia, en 1967, inici el reflujo de los entusiasmos que haba generado el triunfo socialista en Cuba, para entrar en franca defensiva en 1973, luego del derrocamiento y muerte de Salvador Allende en Chile. Adems, la izquierda peruana debi enfrentar el reto que les plante el gobierno reformista militar que tom el poder en 1968 y cuyas medidas dejaron, casi de un da para el otro, sin agenda para estas organizaciones. Entonces, al quedarse prcticamente sola en las universidades, la izquierda debi desnudar todas sus carencias respecto a una propuesta de universidad que respondiera con eficacia a los problemas que mostraba. De esta manera, sin programas ni ideas de qu hacer, pronto recrudecieron y reprodujeron las prcticas anteriores.
Es cierto que logr crear una identidad y un sentido de comunidad estudiantil bajo la idea de "lo popular". Sin embargo, la ausencia de un anlisis que propusiera una intervencin efectiva del movimiento estudiantil hacia el resto de la sociedad, con medios y objetivos propios, termin por "normalizar" a la izquierda universitaria. Esto puede parecer paradjico, en tanto habamos afirmado que dcadas atrs los estudiantes haban buscado conectarse polticamente con los sectores populares. Esto llevo a que la poltica universitaria fuera entendida como simple y directo correlato de lo que suceda en el resto del pas, limitando sus posibilidades de accin y respondiendo finalmente a situaciones especficamente universitarias sin mayor trascendencia.
El resultado fue -a la vez que catastrfico- sumamente funcional al sistema imperante. Los intentos del poder de aislar al movimiento estudiantil tuvo su mejor aliado en las reacciones defensivas que los dirigentes universitarios construyeron en torno a la universidad. Esta situacin dejaba en evidencia los estrechos marcos en el que funcionaba una modernizacin desigual que no mostraba grandes aptitudes para la inclusin. Uno de los grandes xitos que puede mostrar la ofensiva contra una universidad pblica con un efervescente movimiento estudiantil, fue la estigmatizacin de sus integrantes, quienes seran tildados de "revoltosos" y "comunistas", y los locales que utilizaban como espacios de "desorden" y caos.
Desde la dcada de 1970, los dirigentes estudiantiles de izquierda slo atinaron a replegarse en la consigna de "defensa de la universidad contra la avanzada fascista", pero que en la prctica se redujo a la lucha por buscar mejores rentas para la universidad. Esto que podra parecer una conducta irracional, tuvo en realidad un fundamento bastante slido: con la consigna de la defensa de la universidad se busc organizar y afianzar un sistema clientelar que bas su reproduccin precisamente en la capacidad de redistribuir aquello que era posible obtener es decir arrancar- del Estado. En efecto, luego que la izquierda logr hegemonizar la conduccin del movimiento estudiantil no atin a buscar una prctica que la diferenciara de las formas que se haban adoptado en el pasado. Por el contrario, al dirigirlo en funcin de los objetivos partidarios y ante la ausencia de un proyecto universitario que contrapesara esta tendencia, solo le qued reproducirla en grado extremo.
Entonces, la arena poltica universitaria se defini por el acceso que los dirigentes radicalizados podan tener en las decisiones institucionales y las probabilidades que ello les daba para manejar (y distribuir) sus recursos. Pero adems, en su capacidad para construir explicaciones totalizadoras al malestar experimentado por la mayora del estudiantado universitario. Por eso, resulta sintomtico que muchas expresiones estudiantiles si bien se formaron a partir del influjo ideolgico y poltico del contexto nacional y regional, luego estas fueran transformndose, en organizaciones especializadas (y por momentos esotricas) sin mayor trascendencia fuera del mbito universitario.
En suma, puede afirmarse que desde mediados del siglo XX, la universidad peruana cambiar de fisonoma paulatinamente hasta mostrar un rostro radicalmente distinto en los sesenta, por efecto de la migracin interna y de la masificacin de la educacin pblica, incrementndose de forma significativa la proporcin de estudiantes provincianos, y diversificndose la cobertura del sistema (por el incremento del nmero de universidades y la privatizacin de la enseanza superior).
El nuevo estudiante responda a pautas culturales que no eran las habituales en las dcadas anteriores, y su propensin a radicalizarse obedeci a situaciones que no pueden explicarse simplemente con la vigencia de interpretaciones cientficas y extremistas del marxismo. Por el contrario, todo parece indicar que la forma como se llevo a cabo el debate entre las agrupaciones marxistas, como la conocida caracterizacin de la sociedad peruana, fue ms bien una estrategia discursiva que sirvi para reforzar simblicamente la identidad grupal de los diversos grupos que actuaban polticamente en la universidad.
De esta manera, las opciones radicales atrajeron a los segmentos estudiantiles ms pobres y excluidos porque la prdida de institucionalizacin de la universidad no permiti integrarlos, haciendo que persistan las diferenciaciones de origen social y de socializaciones previas. Por eso, las organizaciones polticas universitarias eran mucho ms que la mera adscripcin ideolgica y, en suma, respondieron tambin a afinidades sociales y culturales de sus integrantes reforzando la fragmentacin del movimiento.
Esta situacin volvi a cambiar desde la segunda mitad de los aos ochenta. El origen de los estudiantes de las universidades pblicas, especialmente las limeas, empez a invertirse. Por ejemplo, si hasta la dcada anterior la presencia de estudiantes provincianos era mayoritaria en San Marcos, por esos aos se observar un incremento del nmero de estudiantes nacidos en la capital, hasta hacerse determinante en la actualidad. En el 2003, el 60% de sanmarquinos nacieron en Lima.
Ello fomentar un cambio de eje en la accin estudiantil. En lneas generales, si al estudiante migrante de los aos 60s y 70s le urga apelar a los sentidos de solidaridad y buscar el acceso a los servicios ofrecidos por la universidad, para el estudiante que naci y est establecido en la ciudad esta necesidad se relativiza. En ese sentido, para la economa familiar de este ltimo es mucho ms sensato que dicho joven termine sus estudios rpidamente y que reciba un entrenamiento calificado para que, en el corto plazo, retorne la inversin hecha lo ms rpido posible. Una consecuencia, entre otras, de esta situacin es que el segmento de mayor calidad de los potenciales estudiantes de universidades pblicas optara finalmente por las mejores y variadas ofertas que provienen de las entidades privadas.
Una segunda cuestin que refuerza esta tendencia hacia la homogeneidad de origen, que contrasta con la heterogeneidad vista en dcadas pasadas, es que incluso encontraremos un patrn de concentracin muy ntido del lugar de residencia de estos estudiantes. Segn datos de la Oficina General de Planificacin de la Universidad de San Marcos, el distrito en el que reside la mayor cantidad de alumnos de esa universidad es Lima Cercado (8% el 2000, 9% el 2001, 6% el 2002 y 8% el 2003), lugar de emplazamiento del campus universitario
Pero sern cuatro distritos del Cono Norte Comas, Los Olivos, San Juan de Lurigancho y San Martn de Porres- los que sern declarados como lugar de residencia por la cuarta parte de estudiantes sanmarquinos (26% en los aos 2000 y 2001, 14% en el 2002 y el 21% en el 2003). Ms an, mientras Los Olivos, un distrito que fue adquiriendo caractersticas propias de la clase media, disminuye notoriamente su participacin entre esos aos, Comas se mantiene casi igual, incrementndose en los casos de San Martn de Porres y San Juan de Lurigancho, lugares ntidamente populares. Si a estos cuatro distritos le sumamos la poblacin que reside en los otros que tambin forman parte de este sector de la ciudad (Carabayllo, Independencia), los porcentajes se incrementan a 29% para el 2000 y 2001, 16% para el 2002 y 24% para el 2003.
Es decir, la poblacin sanmarquina no slo se limeiza, sino que incluso tiende a compartir caractersticas ms especficas, si es que deducimos del lugar de residencia, cuestiones tales como condicin socio-econmica, status social, comportamientos, valores y expectativas. Esta tendencia se refuerza, si al Cono Norte le sumamos los grupos provenientes de los otros conos de la capital. Entonces, adems de ser capitalinos por nacimiento, la mayora de sanmarquinos comparten el hecho de ser descendientes de migrantes. Este dato es importante, ya que tienen resueltos algunos aspectos bsicos de su vida cotidiana (comida, vivienda), a diferencia de las generaciones estudiantiles anteriores, que debieron emplear parte de su tiempo en la bsqueda de estos recursos vitales.
Actualmente los universitarios deben desenvolverse entre una serie de paradojas, como seala un documento de la Comisin Econmica para Amrica Latina (CEPAL) y la Organizacin Iberoamericana Juventud (s.f.). Una de ellas, es que si bien estn en un contexto en el que hay ms acceso a la educacin, las oportunidades de empleo son menores. Es decir, estn ms incorporados al proceso de adquisicin de conocimientos pero ms excluidos que sus predecesores de los espacios en donde pueden aplicar este aprendizaje. Esto conduce a la constante devaluacin educativa (en la que los aos de estudios y los grados obtenidos valen menos hoy que hace dos dcadas), aun ms cuando la tasa promedio de crecimiento anual de los graduados universitarios en los ltimos quince aos es de 9.58% (cuadro No. 9).
Sin embargo, estos cambios no fueron contemplados por los dirigentes radicalizados. Por el contrario, demandas puntuales de estos nuevos estudiantes como la mejora en la calidad de enseanza, no aparecan en la agenda de estos dirigentes. Este desfase trajo consigo la paulatina prdida de representacin y legitimidad de gremios y organizaciones polticas que por aos controlaron la conduccin de la universidad. A ello habra que agregarle los efectos producidos por la presencia de Sendero Luminoso, que dirigi una consciente agresin contra la universidad y las instancias de representacin estudiantil, por considerar que estaban en manos del "revisionismo" y el "reformismo", promoviendo una situacin sumamente alterada por la violencia.
De esta manera, la crisis del movimiento universitario condujo a una progresiva prdida de sentido de la movilizacin estudiantil que, sumado a la crisis de representatividad de los partidos polticos, produjo una creciente desconfianza hacia la accin poltica por parte del estudiantado. De acuerdo a una encuesta realizada en la Universidad de San Marcos en 1992, se determin que 8 de cada diez entrevistados (de una muestra de 1450 estudiantes) mostraban indiferencia ante las asambleas y elecciones de representantes estudiantiles (Flores 1993).
- Un actor importante: el profesor universitarioEntre las personas ms influyentes en los jvenes universitarios estn sus profesores. Con toda seguridad, el radicalismo de los estudiantes tendra una explicacin incompleta si no consideramos el radicalismo de sus docentes. En realidad, el papel de los docentes se complementa y retroalimenta con el del movimiento estudiantil, pues ambos formaban parte del mismo sistema de clientelas que daba estabilidad a la institucin universitaria.
El constante declive de la actividad educativa hizo que el magisterio perdiera atractivo, no slo porque los ingresos de estos profesionales se redujeron en forma significativa a travs de los aos sino que, junto a ello, el reconocimiento social y el prestigio que deba rodear a su actividad tambin fueron deteriorndose. Esto que es generalizable para la actividad docente en su conjunto tuvo mayor gravedad en el caso del docente universitario. Como se sabe, la docencia en la educacin superior es llevada a cabo por profesionales que, en algunos casos, se dedican exclusivamente a estas tareas y, en otros, deberan combinar la enseanza con el ejercicio profesional de su carrera. Sin embargo, debemos suponer que, en realidad, este esquema no funciona tal como est establecido pues no todos los que estn en la condicin de dedicacin exclusiva lo hacen as, como tampoco es totalmente cierto que el conjunto de profesores a tiempo parcial tengan otras actividades, adems de la docente.
Esto es slo uno de los resultados negativos de la serie de distorsiones que fue formndose en torno a la prctica magisterial universitaria. Aunque resalta la evolucin decreciente de sus ingresos, de tal forma que es imposible suponer que solamente con estos recursos el profesor universitario pueda mantenerse y, a su vez, actualizarse en las tcnicas pedaggicas, la explicacin es ms compleja.
En primer lugar, al dejar de ser atractiva, la carrera docente universitaria dej de ser un espacio que necesariamente convocara a los mejores profesionales. De este modo, los ndices de calidad, ya afectados por la desorganizacin institucional, tendieron a empeorarse. En segundo lugar, el ingreso a la carrera docente no estuvo dirigido por un criterio meritocrtico sino por pautas necesarias para la reproduccin del sistema institucional. Es decir, los controles de calidad se vieron relajados en beneficio de los objetivos de los diversos grupos de inters que formaron dentro de la institucin y que competan por una mayor participacin de los recursos.
En tercer lugar, ante el debilitamiento de sus roles, el profesor se ver involucrado en una lgica burocratizante. Entonces, el objetivo principal de quienes iniciaban la carrera docente era conseguir el nombramiento en el menor tiempo posible, lo cual fortaleca an ms las relaciones clientelares entre ellos. En esa lgica, se hizo evidente que el porcentaje de profesores nombrados respecto al total fue mucho ms alto que lo recomendable para una mnima renovacin de contenidos en los planes de estudios.
De esta manera, los intereses grupales de los profesores se han impuesto sobre los criterios institucionales, para lo cual debieron generar y fortalecer sus propias redes clientelares que, a su vez, busc complementarse con las formadas por los dirigentes estudiantiles. Tal como sucede en el caso mexicano expuesto por Roger Bartra (2000), estudiantes y profesores no slo convergieron en sus intereses sino que las afinidades establecidas sirvieron tambin para que el lder estudiantil asuma estas relaciones como una va de realizacin personal, al participar de un mecanismo que facilitaba su futuro ingreso al sistema docente o administrativo.
Entonces, la mediocridad imperante entre los profesores no es un resultado directo de los bajos sueldos, sino de la configuracin de espacios de poder y las regulaciones establecidas informalmente para asegurar esta continuidad. De esta forma, los temas sustanciales que debieron regir la movilizacin de los profesores, como los contenidos de la educacin, la especializacin y la investigacin, fueron relegados. En el Per, slo el 14% de los docentes universitarios tienen grados de doctores y maestros mientras que en Brasil, por ejemplo, ms del 70% son doctores. En cuanto a la investigacin docente, no existe informacin detallada y actualizada, pero en 1997 el Per registr slo 173 publicaciones cientficas mientras que Colombia lo hizo con 545, Chile con 1,770 y Espaa con 22,077 (Sota Nadal, s.f.).
A continuacin, analizaremos de qu manera la evolucin de las polticas de desarrollo universitario se relacion con la crisis que experimenta la realidad universitaria, implementndose desde el Estado diferentes leyes frente a la masificacin y la radicalizacin poltica de la poblacin estudiantil, como se ver en el siguiente acpite.
II. EVOLUCIN DE LAS POLTICAS DE DESARROLLO UNIVERSITARIO.
Se entiende por polticas de desarrollo universitario las iniciativas estatales que regulan las actividades de las universidades y de su poblacin universitaria. Son las medidas encaminadas a regular la calidad educativa universitaria, el manejo y administracin de los recursos, el financiamiento, y la evaluacin del funcionamiento institucional de la universidad. Destacan dos tipos de polticas de desarrollo universitario: las populistas, que amplan la dimensin de las universidades bajo el amparo estatal; y las modernizadoras que privatizan sus servicios (Montoya, 1995: 29).
En realidad, el aspecto resaltante de esta tensin (entre educacin pblica y privada) no es la contraposicin entre ellas sino, ms bien, el nfasis que pusieron las polticas pblicas educativas en un determinado momento. As, bajo la primaca del modelo desarrollista ser la inversin pblica la que se privilegi; y cuando se impusieron los criterios neoliberales se asumi que los recursos privados deban ser los que financien dicho servicio.
Desde los aos setenta, la intencin estatal de ampliar la cobertura del sistema universitario (tanto desde la concepcin populista como desde la modernizadora), se vio afectada por graves problemas presupuestales y administrativos, que disminuyeron su capacidad de proporcionar una solucin a la creciente masificacin de la enseanza.
Incluso, las pequeas las asignaciones presupuestales no fueron guiadas por un criterio estrictamente tcnico. Por el contrario, el componente poltico de las mismas resultaron muchas veces cruciales para entender la direccin que tomaron. Los operadores polticos que de una u otra manera podan buscar mejores condiciones para la universidad pblica en los circuitos del poder, ya no tenan la presencia que mostraban en los aos 60s. Pensamos por ejemplo, en el ex-rector Luis Alberto Snchez. Esto puede ser ejemplificado en la cada vez menor presencia de altos funcionarios en el aparato estatal que mantenan algn tipo de relacin con estas universidades. Esta situacin se exacerb por el hecho de que las universidades pblicas jams se preocuparon en crear instancias orgnicas que las relacionaran permanentemente con sus egresados, a pesar de que la legislacin refera a estos ltimos como un estamento con representacin en el gobierno institucional. Todo lo contrario sucedi con las universidades privadas, cuyos egresados fueron tomando posiciones cada vez ms notorias en el aparato pblico y la poltica nacional.
1. Leyes universitarias y crisis del sistema universitario
A partir de mediados del siglo XX, la explosin demogrfica que experimenta el pas alienta la adopcin de medidas populistas de desarrollo e intervencin estatal. Con respecto a las polticas universitarias, se registra que durante el gobierno de Manuel Prado (1956-1962) se promulga la Ley Universitaria 13417, que autoriza la creacin de nuevas universidades, dando facilidades para la creacin de universidades privadas.
Pese a la expansin de la cobertura universitaria, la universidad nacional se ve afectada en los siguientes aos por serios problemas presupuestales y administrativos. Es as que durante el primer gobierno de Fernando Belaunde (1962-1968), la poltica estatal comienza a verse desbordada por el movimiento social, sealndose con mayor insistencia la necesidad de una planificacin del desarrollo universitario. En este marco se promulga la ley 14693, que dispone la gratuidad de la enseanza.
El Estado afianza su protagonismo en la bsqueda del desarrollo y la integracin social, particularmente durante los perodos de 1968-1975 (gobierno militar) y 1985-1990 (gobierno aprista). Sobre el primer caso, el golpe militar y el proyecto de gobierno de las fuerzas armadas dio mayor cobertura a las medidas populistas y nacionalistas, aunque con un marcado carcter autoritario. En ese contexto, se promulgan el Decreto Ley 17437 en 1969, y la Ley General de la Educacin 19326 en 1972, a travs de los cuales el gobierno militar intent reorganizar la universidad pblica, lo que desencaden resistencias entre los docentes y estudiantes. Pero asimismo, muchos de los lderes del movimiento estudiantil, y en algunos casos docentes, optaron por colaborar con el gobierno, como el reconocido filsofo Augusto Salazar Bondy. Por otro lado, los grupos radicales de izquierda, especialmente los de orientacin maosta (hasta entonces minoritarios en la universidad), inician un trabajo intensivo de captacin y formacin de cuadros entre los sectores juveniles de extraccin popular.
La crisis y el aislamiento de la universidad nacional se agudizan en este perodo de reformas. En febrero de 1969, el gobierno militar presidido por el general Juan Velasco Alvarado promulga el Decreto Ley 17437, intentando establecer un modelo universitario apoltico y acorde a las demandas del aparato productivo nacional proyectado por el gobierno. Dicha intervencin estatal promovi el enfrentamiento poltico y la represin, exacerbando las posiciones radicales. En 1972, se deroga este dispositivo legal y se promulga la Ley General de la Reforma de la Educacin (Decreto Legislativo 19326), que devuelve la autonoma a la Universidad. Sin embargo, al no promulgarse el estatuto para normar dicha ley, esta qued sin efecto, acentundose las deficiencias del sistema universitario estatal. En este ambiente, la universidad privada no se vio directamente afectada por las polticas educativas, lo que le permiti mantener mejores estndares educativos.
A partir de 1975, luego del giro conservador dado por el gobierno militar (tras el golpe interno que depone a Velasco), se desencadena una crisis econmica y poltica que aliment a una fuerte movilizacin social, donde los sectores estudiantiles tendran menor protagonismo que en dcadas anteriores. En esa ocasin, fueron el sector obrero y el movimiento barrial los que impulsaron la protesta, mientras que los estudiantes universitarios, como consecuencia del "autoencierro" que sintetiz su prctica, no pudieron destacar en esta intensa oleada de presencia social que se escenific entre 1977 y 1979. Un ejemplo palmario fue la hegemonizacin casi absoluta que logr en San Marcos, entre 1976 y 1979, una agrupacin radical cuyo mbito de accin estaba prcticamente reducido a la universidad: el FER-A, ms conocidos como el nombre de los antifascistas.
Esta organizacin era el producto final de las continuas divisiones que experiment el Frente Estudiantil Revolucionario (FER), formado a fines de los aos 50s con el objetivo de concentrar la oposicin hacia la hegemona aprista existente por entonces. Con el transcurso del tiempo, se formaron varias agrupaciones estudiantiles que utilizaron estas siglas y que respondan a los partidos de izquierda que tenan alguna presencia entre los universitarios. En el caso del FER-A, el partido promotor era el denominado Partido Comunista Peruano-Estrella Roja, una minscula organizacin sin mayor trascendencia salvo en San Marcos.
Sin embargo, su "especializacin" en esta universidad le signific ser casi el nico actor poltico estudiantil durante los 70s, excluyendo algunas pocas reas acadmicas, como Medicina, en el que predominaron las tendencias denominadas de "nueva izquierda". As, para el FER-A el debate ideolgico no tena cabida, pues todo estaba ya sancionado con la ciencia emanada desde el marxismo. Igualmente rgidas fueron sus evaluaciones sobre la realidad social del pas (a la que rotulaba como semifeudal) y las caractersticas del rgimen poltico (catalogado como "fascista").
Pero mientras el FER-A promova un discurso exacerbado y radical, la sociedad peruana y otras expresiones de izquierda transitaban por una experiencia totalmente opuesta. Las dinmicas obreras, barriales como campesinas, as como el evidente reto que le haba significado el reformismo militar para sus planteamientos, estaban conduciendo al grueso de la izquierda peruana hacia un periodo de definiciones en el que deban dejar de lado la accin focalizada para intentar proponerse como una alternativa nacional.
Todo ello tuvo repercusiones importantes en el mbito universitario. Desde 1976 se inici un periodo de aglutinamiento de fuerzas opuestas al predominio maosta, y a discutirse la posibilidad de aglutinar al conjunto de la izquierda. En ese sentido, recordemos que Izquierda Unida existi primero como movimiento estudiantil y slo luego, en la dcada de los 80s, se plasmara como frente nacional.
Fue esta nueva alternativa la que despert expectativas entre los estudiantes que no se sentan representados con la conduccin "congelada" impuesta por los dirigentes ms radicalizados. En 1979, un frente organizado sobre la base de la Juventud Comunista Revolucionaria y el FER Patria Roja, gan las elecciones para la Federacin Universitaria de San Marcos (FUSM), as como un gran nmero de centros federados, incluyendo la facultad de Letras, el gremio polticamente ms importante de esa universidad.
Tambin debemos anotar que el APRA revigoriza su actividad entre los universitarios por esos aos. Luego de un periodo de retraccin durante el gobierno militar, intentar recuperar las posiciones perdidas en estos espacios al influjo de su victoria en las elecciones para la Asamblea Constituyente, el liderazgo que impuso en el proceso de transicin hacia la democracia y la posibilidad que se le abra de ser gobierno en 1980. Esto fue evidente en universidades pblicas como Federico Villarreal y en algunas privadas, como Garcilaso de la Vega.
Ahora bien, decamos que el protagonismo de estas expresiones de izquierda haba dinamizado el movimiento estudiantil, pero adems de la voluntad y el entusiasmo, no tuvo propuestas consistentes. An ms, no dej de lado algunas prcticas anteriores que resultaban sumamente perjudiciales para la institucin, pero que tenan la virtud, si hubo alguna, de acomodar el escenario de mejor manera para su propio proselitismo. Esto fue muy claro en el proceso de admisin en San Marcos en 1980, en el que se dispuso con el beneplcito y evidente apoyo de los recientemente elegidos dirigentes estudiantiles de Izquierda Unida, el aumento de vacantes: de 3,000 que era el habitual, a 10,000.
El criterio que se manej fue permitir el ingreso de una nueva generacin de universitarios que haban sido adoctrinados a travs de las organizaciones de estudiantes secundarios, como el Comit de Coordinacin y Unificacin del Movimiento Estudiantil Secundario (CCUMES), y las academias pre-universitarias, especialmente aquellas que mantenan vnculos con la Federacin Universitaria de San Marcos (FUSM). Como podr deducirse, estas formas adoptadas no diferan de las usadas en los aos anteriores por los dirigentes del FER-A.
Valga aqu hacer un parntesis solamente para subrayar una dimensin absolutamente desconocida de la educacin universitaria peruana pero que, sin embargo, tiene una importancia muy grande: las academias de preparacin pre-universitarias. Todo parece indicar que la proliferacin de stas se dio en los aos 70s, como efecto de las deficiencias de la educacin secundaria. En la medida que la oferta relativa de vacantes universitarias se estrechaba paulatinamente, las academias pre universitarias fueron vistas por los aspirantes como una forma de compensar lo que no se adquiri en los aos colegiales y, de esta manera, suponer que los ciclos de preparacin que ofrecan podan mejorar sus probabilidades de ingreso.
Muy pronto las dirigencias estudiantiles vieron en ellas una instancia que les poda otorgar rditos econmicos as como un nuevo sentido para el proselitismo poltico. Si el supuesto fue que las diferentes organizaciones que tenan presencia en las universidades trataban de atraer a los jvenes que recin iniciaban sus estudios, las academias permitieron realizar esta operacin antes incluso a su ingreso a la universidad.
Con el retorno al sistema democrtico, en 1980, el segundo gobierno de Fernando Belaunde (1980-1985) asume medidas orientadas a reestablecer el orden econmico y la estabilidad poltica. A su vez, en dicho perodo se inicia la lucha de los grupos subversivos por la toma del poder, como Sendero Luminoso (1980) y el MRTA (1984). El segundo belaundismo no hizo mayores cambios en las reformas heredadas del rgimen militar, a excepcin de la ley de Minera y Petrleo en 1981. En materia de poltica universitaria, recin en 1983, se promulgara la nueva Ley Universitaria 23733, anulando el Decreto Ley 17437, que fue creado para aislar polticamente a la universidad y que termin exacerbando las posiciones radicales.
La nueva ley, debido a su excesiva normatividad y su reducida asignacin presupuestaria, no logr superar los problemas de carencia de infraestructura, empobrecimiento acadmico, masificacin y radicalizacin poltica presentes en casi todas las universidades pblicas. Al contrario, profundiz la brecha entre la calidad educativa del sistema pblico y el privado.
As, resulta verosmil suponer que los elevados niveles de inversin de algunas universidades particulares permitieron que se formaran profesionales calificados y competitivos en el mercado laboral, mientras la mayora de egresados de las universidades pblicas terminaban engrosando las filas de los desempleados y desocupados. Esta situacin debi agravarse con la crisis econmica de mediados de los ochenta. A pesar de las expectativas generadas por el carisma y la elocuencia de Alan Garca, el gobierno aprista termin por hacer colapsar los servicios estatales, conllevando a un proceso de hiperinflacin que termin agravando los problemas del sistema universitario.
En los noventa, el rgimen fujimorista, en alianza con las fuerzas armadas, ejecuta una nueva poltica contrasubversiva disponiendo, como parte de dicha estrategia, la intervencin militar y administrativa de las universidades pblicas, que fue la forma que adquiri la modernizacin neoliberal de la educacin superior pblica. Normalmente se ha hecho aparecer las acciones contrainsurgentes y los objetivos neoliberales como cuestiones sin relacin una con otra. Sin embargo, los vnculos entre ambas fueron obvios, al menos en la universidad, pues la premisa para una "modernizacin" como la que plante dicho rgimen pasaba por la "normalizacin" e imposicin de medidas "disciplinarias" sobre segmentos vistos como "peligrosos".
En suma, la aplicacin del neoliberalismo en las universidades pblicas tuvo similares caractersticas a las vistas en otros mbitos sociales. Ahora bien, la aplicacin de este neoliberalismo a la peruana, como bien registra el libro de Efran Gonzales de Olarte (1998), favoreci a los intereses del capital ms moderno, cuyo sistema descansaba sobre la base de dos pilares: la propiedad privada y la libertad individual. Pero esto se dio a costa de menor empleo, persistencia de la desigualdad distributiva, y de la pobreza. Frente a estos costos de la reforma, el fujimorismo desarroll una estrategia poltica que hizo de la necesidad una virtud. En medio de la recesin puso en funcionamiento una poltica social destinada a atender a la poblacin ms pobre tratando as de asegurarse una base poltica estable. Para esto, a lo largo de su gobierno aument notablemente los montos del gasto social. El gasto social per cpita pas de 12 dlares en 1990 a 63 en 1993, a 75 en 1994, 145 en 1995 y a 158 en 1996 (Tanaka 2001:90).
De esta manera, se manifest una de las paradojas ms crueles del citado modelo: mientras, por un lado, era impuesto bajo el pretexto de una supuesta modernizacin estatal, por otro lado potenciaba prcticas de beneficencia que eran pagadas con los rditos de las privatizaciones y el cobro de impuestos a los sectores medios y bajos. Ms an, tales prcticas fueron recubiertas con el argumento de la eficacia que se supona otorgaba la atencin focalizada de los grupos pobres ms vulnerables (vase, Tanaka y Trivelli 2001). Todo ello fortaleci un sistema clientelar, que utilizando los programas de asistencia social, logr convertirse en un eficaz instrumento de control social de la poblacin ms pobre.
Esto mismo fue lo que sucedi en las universidades pblicas. El espacio ganado a la subversin, segn la lectura de las autoridades gubernamentales, se intent cubrirlo con la designacin de comisiones interventoras, pero que no tuvieron una clara concepcin sobre cmo reorganizar estas instituciones y as superar las dificultades acadmicas y administrativas que mostraban. Por el contrario, slo permiti, en el mejor de los casos, el reciclamiento de los perennizados grupos de poder que se haban formado durante las dcadas previas, ejercer una que otra sancin "ejemplificadora" y, sobre todo, dinamizar los sentidos clientelares de siempre utilizando ahora el leve aumento presupuestal que el gobierno fujimorista destin para esta reorganizacin.
En este sentido, todo parece indicar que la accin de las comisiones interventoras no mejor la calidad educativa de las universidades pblicas ni increment el ndice de incorporacin al mercado de sus egresados, con lo cual sus estudiantes siguieron mantenindose bajo las mismas pautas de pocas oportunidades que tuvieron en periodos anteriores.2. Abandono estatal de la universidad pblica
Segn el total del gasto social en educacin, se estima que en 1960 el sistema universitario reciba en promedio un 11.9 % de ese total. En 1965 este se eleva a 19.5%, en 1970 decrece a 16,7%, en 1975 vuelve a caer a 11,5 %, pero en 1980 y 1985 este porcentaje se eleva a 19,3 % y 23 % respectivamente (cuadro N. 11). Pero segn datos de la Asamblea Nacional de Rectores, en 1989 la universidad recibi, en trminos relativos, 63 veces menos de lo que deba recibir si es que se hubieran mantenido los niveles de financiamiento de 1975 (Montoya 1995:62). Si bien hubo perodos en que se produjeron aumentos en los presupuestos de las universidades estatales (principalmente entre 1965-1967, 1973-1975 y 1985-1987), la tendencia dominante ha sido la reduccin de la inversin pblica a nivel universitario.En efecto, si bien durante el perodo 1965-1994 el gasto pblico en educacin universitaria se mantuvo bsicamente constante (cuadro N. 12) -a pesar del proceso de masificacin que experimentaba la universidad-, podemos observar que el gasto pblico por alumno disminuye considerablemente (cuadro N. 13). Por ejemplo, en 1990 el gasto anual por alumno universitario matriculado era de 424 dlares, cifra por debajo de la mitad de lo que el Estado invirti en 1970... 20 aos atrs !!! (1,068 dlares).
Incluso, en trminos comparativos con otros pases de Amrica Latina, la cantidad de recursos pblicos destinado al sistema universitario es relativamente bajo. En efecto, en materia de cobertura universitaria, Amrica Latina experiment un proceso de expansin acelerado, presentndose grandes diferencias a nivel de coeficiente de variabilidad del gasto pblico en la regin, entre los perodos de 1980-1985 (donde Brasil ocupa el primer lugar en la participacin del gasto educativo), y el perodo de 1985-1995, en que el Per ocupa el segundo lugar despus de Brasil. Pero, si comparamos el crecimiento masivo de la poblacin estudiantil de nivel superior con el porcentaje de participacin en el PBI del gasto pblico, observamos que en 1994, el gasto pblico total destinado a la educacin pblica fue el 2.8% del PBI, cifra muy por debajo del promedio de los pases de la Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmico (OCDE) que invirtieron un promedio del 5% de su PBI a la educacin pblica (Suecia y Canad gastan 6.7% y 7.2% respectivamente) (Saavedra y otros 1997: 24).
Adems las cifras sobre la distribucin del gasto en el sistema universitario estatal muestran que el deterioro no es slo financiero, sino tambin fsico. El 90% de los ingresos eran destinados a gastos corrientes (de los cuales, el 70% cubre remuneraciones). Slo 10% del gasto total corresponde a gastos de capital, monto del cual 47% se destina a obras y un 44% a bienes de capital. Igualmente, se iba deteriorando el ingreso real de los docentes, e incrementndose la cantidad del personal administrativo.
Como consecuencia de la crisis fiscal y de la reduccin del financiamiento estatal a las universidades pblicas, se inicia una lenta tendencia al autofinanciamiento, como una forma de afrontar las deficiencias existentes en los presupuestos universitarios. Ello se expresa a travs de la promocin de proyectos destinados a brindar servicios a la comunidad, diversificando la oferta universitaria con servicios de capacitacin, cursos de actualizacin profesional, servicios de extensin universitaria, de consultora y evaluacin de proyectos, venta de bienes producidos en las diversas dependencias acadmicas, etc.
En este contexto surge como opcin la formacin de los as llamados centros de produccin, con los cules las diversas facultades podran obtener, a travs de la venta de servicios, los recursos indispensables para depender cada vez menos de las arcas fiscales. Pero el autofinanciamiento no slo fue dirigido a buscar nuevas alternativas de rentas. Tambin se expres en la paulatina restriccin de la gratuidad de la enseanza, mediante el cobro o la elevacin del cobro de los trmites administrativos y de los servicios universitarios (comedor, atencin mdica, etc.), todo lo cual puede ser involucrado sin ningn problema como parte del proceso de privatizacin de la educacin universitaria.
En lo que respecta a las universidades de provincias entre el perodo que cubre los aos setenta y ochenta, se percibe un crecimiento relativo de los recursos disponibles. Mientras en los setenta, alrededor del 45% de los gastos en educacin universitaria se realizaban en provincias, en la segunda mitad de los ochenta la cifra se eleva a 55%. Sin embargo, la asignacin pr capita es menor en las universidades de provincias que en las de la capital, aunque la brecha se ha reducido. En los primeros aos de los setenta el gasto por alumno en universidades de provincias era aproximadamente 20% menos que en Lima. A mediados de los ochenta el diferencial promedio fue cercano al 4%.
Entonces, en lo que respecta a la educacin superior, el nivel del gasto estatal se estanca a mediados de los setenta (a pesar del crecimiento de la poblacin universitaria), experimentando una cada que se extiende hasta comienzos de los noventa. De esta manera, se hizo patente el retiro del financiamiento pblico que ahond la brecha existente entre la educacin pblica y la privada. La universidad pblica fue librada prcticamente a su suerte y los recursos disponibles se redireccionaron hacia esta ltima reproduciendo, casi sin ocultarlo, el patrn de dominacin vigente
Es en este escenario de abandono, que el Estado interviene poltica y militarmente las universidades pblicas en la dcada de los 90s, disputndose el control de los claustros con las fuerzas subversivas. Las consecuencias seran catastrficas. Las investigaciones realizadas por la CVR permiten establecer que en el caso de la Universidad Nacional del Centro el nmero de muertos y desaparecidos llegaron a 109. Las ejecuciones extrajudiciales de estudiantes fueron 36; 29 las desapariciones forzadas, 28 los asesinatos y cuatro las muertes en enfrentamientos armados. A este nmero, debemos agregarle el asesinato de ocho docentes y cuatro trabajadores; adems de 39 casos en proceso de verificacin, con lo cual el nmero de vctimas del conflicto armado interno en este centro de estudios supera las 140. La edad promedio del total de vctimas flucta entre los 21 y 26 aos y todos se produjeron en el perodo 1989-1993 (CVR, 2003). Asimismo, fuerzas paramilitares asesinaron a 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, en julio de 1992. Con ms detalle expondremos en la siguiente seccin la estrategia y legislacin contrasubversiva desarrollada en los noventa y su particular impacto en la vida universitaria.
3. Legislacin contrasubversiva e intervencin de la Universidad
Segn Tapia (1997), de 1990 a 1992 el Partido Comunista del Per-Sendero Luminoso se propuso alcanzar el denominado equilibrio estratgico, sancionado como objetivo en su I Congreso Nacional, llevado a cabo en Lima entre 1987 y 1988. Por su parte, las fuerzas armadas y particularmente el Ejrcito, cambiaran de estrategia en las zonas rurales (a partir de 1988-1989), apoyando a la autodefensa campesina y a los Comits Regionales de Defensa. Este paulatino giro de la estrategia contrasubversiva permite un rpido descenso en la victimizacin provocada por los agentes del Estado, priorizandose en algunos casos las labores de inteligencia. Esto culmina con la captura de Abimael Guzmn en septiembre de 1992, a manos de un grupo especial de la polica, y permiti que la poltica contrasubversiva pasara a la ofensiva en todos sus campos.
Al respecto, esta estrategia no fue una decisin poltica que el presidente Fujimori impuso a los militares, sino al contrario. En todo caso, la cobertura poltica que le ofreci a los militares y los logros obtenidos finalmente, hizo que Fujimori, un grupo de jefes militares corruptos, y su asesor Vladimiro Montesinos, terminaran usando polticamente los logros de la nueva estrategia global contra la subversin, legitimando y concentrando el poder de manera ostensible desde el autogolpe del 5 abril de 1992, para finalmente establecer un modelo autoritario en lo poltico y neoliberal en lo econmico. En este contexto, la poltica de desarrollo universitario concebida por la administracin fujimorista se sita como parte de las tendencias privatizadoras y de liberalizacin de la economa. En materia contrasubversiva, en 1991 el gobierno emite los decretos legislativos 700, 726 y 739, los cuales planteaban que el sistema educativo careca de objetivos para contrarrestar al terrorismo, por lo cual estas normas legales eran necesarias para resolver estos conflictos. Esto signific en concreto la militarizacin de la educacin superior, legalizndose medidas como la permanencia de bases militares del Ejrcito al interior de los campus universitarios o incursiones policiales en las mismas. Asimismo, se rebajaron las exigencias para la titulacin y la graduacin, con el objetivo de que salgan los llamados estudiantes eternos, que en la mayora de los casos tenan un mayor grado de politizacin.
La propuesta constitucional aprobada en el referndum de 1993, de reducir la gratuidad de la enseanza universitaria a los que tengan un rendimiento satisfactorio y no puedan pagar por ella, daba el marco jurdico para legalizar la tendencia privatizadora dentro del sector educacin. Si bien esto tiene como antecedente la ley 23733 de 1984, por la cual se facultaba a las universidades a normar sus propios sistemas de pagos, la aprobacin de la poltica educativa fujimorista en el marco del proyecto neoliberal impulsado por el Estado en los noventa, representaba el fracaso de las tesis desarrollistas y modernizadoras que, a travs de gobiernos populistas, permitieron la masificacin de la universidad pblica como mecanismo de integracin y de movilidad social del conjunto de la poblacin.
Con respecto a la poltica contrasubversiva, en junio de 1991 el Congreso deleg al Ejecutivo la facultad de legislar sobre pacificacin, a travs de decretos legislativos. En noviembre del mismo ao, el Ejecutivo presenta al Congreso un paquete de Decretos en materia contrasubversiva. Este paquete otorgaba poderes amplios al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y a los comandos poltico militares en las zonas de emergencia, imponan obligaciones a la poblacin para el apoyo a las fuerzas armadas y al SIN cuando lo requiriesen, e impona penas severas a los periodistas que publicaran informacin secreta de los aparatos militares y de los servicios de inteligencia. El autogolpe del 5 de abril no hace sino consolidar estas medidas.
Como se dijo, en este escenario se considera a las universidades y a los establecimientos penitenciarios como centros de formacin y adoctrinamiento terroristas. Para afrontar dicha situacin, el Ejecutivo propuso la aprobacin del Decreto Legislativo 746 referido al SIN, de los decretos legislativos 726 y 749 que posibilitaban el ingreso de las fuerzas armadas o la Polica Nacional del Per a los recintos universitarios y donde se ampliaban las atribuciones de los comandos poltico-militares, y del Decreto Legislativo 734 que facultaba el ingreso de las fuerzas armadas en los penales (Tapia 1997:67).
Si bien la ley universitaria 23733 de 1983 permita el ingreso de la polica al campus universitario por mandato judicial y a peticin del rector, el Parlamento propuso una modificacin del DL 726 que permita la intervencin de las fuerzas del orden en las universidades con el objetivo de reprimir el terrorismo, desechndose en la aprobacin final l