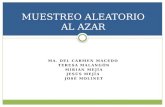El azar, un milagro al revés
-
Upload
gorkaetxa -
Category
Social Media
-
view
49 -
download
0
Transcript of El azar, un milagro al revés

El Azar: un milagro al revés Paul Virilio
Jorge Echavarría Carvajal
Departamento de estudios filosóficos y culturales
Facultad de ciencias humanas y económicas Universidad Nacional de Colombia
0. Catástrofes, optimismo, ruinas
Según nos relata François Walter ( 2008), el ilustrado siglo XVIII vio mermado y cuestionado su optimismo racionalista ante una serie de catástrofes, de emergencias azarosas y caóticas: Terremoto de Lisboa en 1755, otro en Messina en 1783, la peste de Marsella en 1720, peste en Moscú en 1771, la inundación de Grenoble en 1733… Numerosos grabados y reacciones escritas se conservan, pero especialmente el terremoto de Lisboa conmueve a espíritus como el de Voltaire, quien compone un largo poema que concluye:
“(…) Nuestras penas, nuestros pesares, y pérdidas, sin número quedan.
Para nosotros el pasado sólo es un triste recuerdo;
El presente es horrendo, si no hay porvenir,
Si la noche de la tumba el ser que piensa, destruye
Un día todo estará bien, he allí nuestra esperanza
Hoy todo está bien, he allí la quimera
Los sabios me engañaban, y sólo Dios tiene razón.”
Esta conmoción tendrá también su prolongación en el naciente siglo XIX, que ve impotente como el naufragio del barco “Medusa”, empeñado en una misión colonial en África naufraga (1816) sin poder cumplir su cometido de colonizar Senegal1. Hacinados los sobrevivientes en precarios botes, sin agua ni comida, se verán obligados a incurrir en el canibalismo para sobrevivir, hasta su rescate doce días después: sólo hubo doce sobrevivientes, lo que indignó y aterró la sociedad francesa. De este episodio salió la gran pintura “Le Radeau de la Méduse” (La Balsa de la Medusa), en 1819, pintada por Thédore Gerícault (Rouen 1791-‐ París 1824). Con gran sutileza y empleando una retórica grandilocuente que incluso es una declaración política ante la decadencia del Imperio, Gerícault, quien moriría en plena juventud al caer de un
1 Partieron del puerto de Rochefort, con 362 pasajeros, junto a otras tres, la corbeta l’Echo, la gabarra Loire, y el bergantín l’Argus, bajo el mando del conde de Chaumareix (Hugues Duroy de Chaumareix), un oficial inactivo de la armada durante veinticinco años, y a cuya incompetencia, dando órdenes y contraórdenes, se atribuyó el gran desastre. Tras el naufragio, ante las costas africanas, el 2 de julio de 1816, el capitán, contradiciendo las normas y costumbres de la marina, utilizó los botes de salvamento para sí mismo y sus oficiales, dejando a su suerte a un grupo de unos ciento cuarenta y nueve soldados. (http://www.patasdeloro.com/spip.php?article6)

caballo, realiza la pintura más importante del siglo XIX en torno a esta catástrofe, instalada en ese espíritu romántico que glorifica la ruina, lo oscuro e instintivo. Esta contracara del romanticismo optimista, libertario, producirá una abundante iconografía y literatura acerca de los poderes ocultos del caos y lo bárbaro.
Precisamente, cruzando el canal, en Inglaterra, en 1830, en la cima de su carrera, el arquitecto John Soane hizo una exposición de su obra en la Royal Academy de Londres. Soane había descubierto en Italia la obra de Piranesi y sus lóbregas cárceles. Protegido el primer ministro y arquitecto oficial de la corona, Soane realizó diversas obras públicas y privadas de estilo neoclásico, incorporando detalles tomados de ruinas clásicas2. S obra cumbre es el edificio del Banco de Inglaterra, y precisamente para la exposición de 1830, encargó a Joseph Michael Gandy, otro arquitecto y pintor, una perspectiva del recientemente terminado edificio del Banco en ruinas. Esta sensibilidad de ver tras la edificación la ruina que llegaría esta ser irremediablemente, ilustra la huella profunda de las sensibilidad romántica, que se replica en el jardín inglés, al que se siembran ruinas artificialmente construidas para propiciar la melancólica relación con el pasado, especie de “memento mori” del siglo XIX.
Este espíritu es, de algún modo, transnacional: las pinturas del alemán Caspar David Friedrich (1774-‐1840) son la mejor ilustración de tal apego estético y ético a la ruina, testigo inerme frente al destructor paso del tiempo, que disuelve las formas orgullosas y las devuelve a la tierra: Friedrich pinta monasterios hace ya tiempo inhabitables, naufragios en los polos, cementerios que escasamente se dejan ver entre la vegetación y las murallas derruidas, ruinas clásicas, etc.
El espíritu romántico nace paralelamente con el de la modernidad lumínica, la de la ilustración: de algún modo, puede afirmarse que al contrario de su oscuro compañero, la modernidad afirma su confianza irrestricta en el progreso como antídoto de la fortuna, la voluntad divina, el destino. Su proyecto científico, llevado a todos los ámbitos, de la naturaleza a la sociedad, se base en el cálculo de riesgos: cálculo del azar, medida, racionalización, metrización de lo imprevisto, reducción de lo indeterminado. Corresponde pues a un momento optimista, eufórico…pero, a más calculo racional, más facetas se despliegan como desconocidas y revelando el futuro como incierto y riesgoso3. Hoy día, el viejo sueño de la modernidad sólida de organizar, controlar y diseñar la realidad (sueño utópico tanto de derecha como de izquierda) ha fracasado rotundamente, tras los muchos experimentos sociales que se fueron derrumbando uno a uno.
1. Velocidad y cronopolítica
Estamos ya aceleradamente lejos de la politización de la tecnología de velocidad ferroviaria que aparece con Audibert, el ingeniero de ferrocarriles, quien decía cuando se dieron a conocer las vías férreas en el siglo XIX, ‘Si logramos hacer que los trenes lleguen a la hora en punto, habremos dotado a la humanidad del instrumento más eficaz para la construcción del nuevo mundo’ , y este medio se llama la cronopolítica, según la propuesta de Virilio. No debe 2 El Sir John Soane's Museum conserva su legado, en el distrito de Holborn , en el centro de Londres, en Lincoln's Inn Fields. 3 “Si fuera posible representar el conocimiento como una esfera cuyo volumen aumenta sin cesar, la superficie de contacto con lo desconocido crecería de forma desmesurada” Francesco di Castri

olvidarse que el reloj de bolsillo fue uno de los primeros objetos que sincronizó los tempos de todos los miembros de una sociedad, penetrando rápidamente y haciéndose el objeto de deseo, de legado y de posesión más valioso. De ese reloj a la cadena de montaje y a la realidad transmitida en tiempo real, sólo hay de por medio tecnologías cada vez más eficientes.4
El sociólogo alemán contemporáneo Ulrich Beck aclara que la modernización reflexiva, la de nuestro tiempo, sucede a su etapa “simple”, y ello lleva a la autoconfrontación de la modernidad consigo misma, al hacer el tránsito de sociedad industrial a sociedad de riesgo: emergen siempre consecuencias colaterales latentes. La expansión de opciones que nos despliega nuestro mundo, no está disociada de la atribución de riesgos, es decir, a mayor posibilidad de tomar varias decisiones, se despliegan cada vez más riesgos. Empero, los riesgos no son más que la secularización de la fortuna, y como ella, han devenido mitológicos: hemos pasado de un destino producido metasocialmente ( Dios, la naturaleza…) a un destino producido socialmente.
Como propone Beriain (1996), de la sociedad industrial de clases, que se basa en la producción y distribución de riqueza, hemos transitado hacia la sociedad de riesgo, ocupada en la producción, el reparto y división de estos.
Estos riesgos son los que en la óptima teórica de Paul Virilio aparecen denominados como accidentes, los que tienen un estatuto central en nuestro imaginario colectivo, y que revelan, de paso, la necesidad de un nuevo modo de inteligencia, no basado en el orgullo tecnocientífico, humillado por los efectos colaterales e imprevistos de su actividad en el mundo, sino en la responsabilidad. En casi la misma tónica, está el discurso de Jean-‐Pierre Dupuy5, un “catastrofismo ilustrado” que llama a considerar el desastre inevitable y a ponerlo en el futuro, planificando para el postdesastre, planteando de frente la “virtud pedagógica de las catástrofes”.
2. La dromología, la guerra y la política
La obra de Paul Virilio ( 1932), hijo de un padre italiano y una bretona, está marcada por la guerra relámpago alemana (Blitzkrieg) durante la Segunda Guerra Mundial, y el posterior bombardeo aliado sobre Nantes: su primer interés académico son las ruinas de las 15000 fortificaciones construidas por los alemanes sobre la costa atlántica para repeler la invasión aliada6. Estas ruinas impresionan su sensibilidad intelectual, y le llevan a formular la ecuación entre guerra y progreso, entre velocidad y política, que servirán como marco para leer nuestro tiempo. La fenomenología de Husserl y de Merleu-‐Ponty serán sus compañeros teóricos en esta aventura: la sociedad moderna tiene en la guerra, productora de modelos tecnológico militares, su molde, y en la dromología7, concepto que designa la aceleración sin pausa de esta cultura, su motor.
4 Ver De Vries, Jan. La revolución industriosa. Consumo y economía desde 1650 hasta el presente. Barcelona: Crítica, 2009 ( pp. 15-‐17) 5 Jean-‐Pierre Dupuy, Pour un catastrophisme éclairé. Quand l'impossible est certain, Paris : Seuil, 2002, 216 p., y también Petite métaphysique des tsunamis. Paris: Seuil, 2005, 107 p. 6 Bunker Archaeology. New York: Princeton Architectural Press, 1994 7 Ya presente en la observación del historiador francés Marc Bloch: “Una característica, especial entre todas, contrapone la civilización contemporánea a aquellas que le han precedido: la velocidad.”

La teoría del accidente8 de Paul Virilio sugiere que cuando se crea e introduce una tecnología, al tiempo se engendran las fallas, accidentes y errores que infectan la máquina. Tecnología y accidente9 están en una relación dinámica: en tanto más compleja es la tecnología, más evasivos son los fallos que se presentan y crean un mal funcionamiento absolutamente imprevisible. Así, cada nueva tecnología es el intento por ordenar el desorden del sistema inducido por la tecnología dominante anterior, y expulsar la influencia caótica del accidente.
“El accidente es un milagro invertido, un milagro secular, una revelación. Cuando se inventa el barco, se inventa también el naufragio; al inventar el aeroplano, se inventa el accidente aéreo; cuando se inventa la electricidad, se inventa la electrocución…cada tecnología implica su propia negatividad, inventada al mismo tiempo que el progreso tecnológico (1999: 89).
Así, frente al optimismo moderno, Virilio replica: « …la ciencia ha devenido el arsenal de los accidentes mayores, la gran fábrica de las catástrofes, mientras llegan los cataclismos del hiperterrorismo”.
Esta tradición de mirar el accidente tiene un largo recorrido en filosofía: para Aristóteles, el accidente es lo contingente, aquello que puede variar sin que se altere la sustancia10. En nuestro tiempo, y de mano de Virilio, en cambio, la aceleración propia de la mundialización “globalizada” ha hecho que lo invariable sea el accidente mientras que la sustancia se ha tornado contingente. Cada nueva producción científica es, al mismo tiempo, la invención de un nuevo accidente específico. No como algo “colateral”, sino como un componente propio que revela esa nueva sustancia.
Si la técnica se adelanta y toma por sorpresa a los usuarios, también está delante de la mentalidad de sus realizadores: los científicos y tecnólogos no ven los accidentes que sus innovaciones conllevan, una especie de ceguera que se “cura” cuando el accidente revela la nueva catástrofe. La velocidad dromológica supone que “Esta circunstancia determina, a su vez, una segunda característica: el accidente, generalización progresiva de acontecimientos catastróficos que no sólo afectan la realidad actual, sino que también son causa de ansiedad y angustia para las generaciones venideras”, según explica Virilio.
Así, la dromología es resposable del desarrolllo exponencial de accidentes, en lo que podría denominarse una industrialización de la catástrofe. De este modo, una sociedad que privilegia la velocidad del presente -‐ en tiempo real -‐ en detrimento tanto del pasado y del futuro, también privilegia el accidente.
3. Ecos literarios
La obra del escritor británico J.G. Ballard ( 1930-‐2009) ilustra e forma estupenda la visión catastrófica de Virilio: sus novelas y cuentos muestran como la accidentalidad automovilística ( Crash, 197311) supone un nuevo erotismo engendrado en corazón del accidente; que sequías o inundaciones representan parte del cuadro del futuro de nuestro planeta y que ello hará que 8 Incidente, accidente, catástrofe, cataclismo: lo que surge de modo imprevisto, ex abrupto… 9 “Progreso y catástrofe son las dos caras de la misma moneda” H. Arendt 10 Accidente como “aparición de una cualidad de la cosa que se hallaba enmascarada por otra de sus cualidades”, P. Valéry 11 Hay una película que lo adapta, de David Cronenberg, 1996

la sustancia de este se revele de otras maneras (La sequía, 1964 y El mundo sumergido , 1962), o que nuestros orgullosos rascacielos generen catástrofes sociales que harán presente el estado de caos, insospechado, entre sus habitantes( Rascacielos, 1975):
"La espectacular vista de la terraza siempre recordaba a Laing los sentimientos ambivalentes que el paisaje de cemento despertaba en él. Era obvio que parte de esta seducción había que atribuirla al hecho de que éste era un ambiente construido no para el hombre sino para la
ausencia del hombre“
"Los habitantes del edificio parecían criaturas de un zoológico en penumbras, conviviendo en una calma hostil y atacándose de vez en cuando en fugaces estallidos de ferocidad“
"El aspecto decadente del rascacielos era un modelo del mundo que los esperaba en el futuro, un paisaje más allá de la tecnología donde todo estaba en ruinas".12
Su cuento “Catástrofe aérea”13 , muestra la emergencia inevitablemente caótica del accidente con el avión más grade del mundo:
“La noticia de que el avión más grande del mundo se había hundido en el mar cerca de Mesina, con mil pasajeros a bordo, me llegó a Nápoles, donde estaba cubriendo el festival de cine. Apenas unos pocos minutos más tarde de que las primeras informaciones de la catástrofe fueran transmitidas por la radio (el mayor desastre de la historia de la aviación mundial, una tragedia similar a la aniquilación de toda una ciudad), mi redactor jefe me telefoneó al hotel.
-‐Si aún no lo has hecho, alquila un coche. Baja hasta allí y ve lo que puedes conseguir. Y, esta vez, no olvides tu cámara.
-‐No habrá nada fotografiable -‐hice notar-‐. Un montón de maletas flotando en el agua.
-‐No importa. Es el primer avión de este tipo que se estrella. ¡Pobres diablos! Eso tenía que ocurrir algún día”
Virilio propone, en un acto filosófico, político y pedagógico, la creación del Museo del Accidente: «Exponer el accidente, todos los accidentes, desde el más banal al más trágico, de las catástrofes naturales a los accidentes industriales y científicos, pero además exponer también el accidente feliz, del golpe de suerte al flechazo amoroso, ¡ y hasta el golpe de gracia ! Exponer el accidente para no estar sólo expuestos al accidente.». Esto sale como deriva de la exposición "Ce qui arrive", realizada en 2003 en la Cartier Foundation for Contemporary Art. Allí fuer0n convocados para mostrar sus versiones de este museo los artistas Svetlana Alexievitch, Dominic Angereme, Jem Cohen, Bruce Conner, Cai Guo-‐Qiang, Peter Hutton, Jonas Mekas, Aernout Mik, Tony Ourler, Artavazd A. Pelechian, Nancy Rubins, Wolfang Staehle, Moira Tierney, Andrei Ujica, Stephen Vitiello, Lebbeus Woods y Alexis Rochas.
Virilio va refinando su pensamiento en torno a este inevitable compañero de la tecnología, y muestra la necesidad del paso de una “philosophie” a una “philofolie”: amor a lo impensado
12 Barcelona, EDHASA, 1982 13 The Air Disaster, 1975, en Nueva Dimensión # 139, 1981

radical, donde el carácter insensato de nuestros actos no sólo dejaría de alarmarnos conscientemente, sino que nos embelesaría, nos seduciría…
4. De los terrores del siglo XIX a los nuestros: accidente y política
La sensibilidad del siglo XVIII, conmovida por la emergencia de caos y azar en un mundo que pretendía científica y racionalmente bajo control, tiene un reflejo en nuestra contemporaneidad: el siglo XXI nace bajo el signo del terror ante la posible falla informática del cambio de milenio, los atentados del 11 de septiembre de 2001 en New York, el Tsunami de 2004 en Indonesia, los atentados en Madrid en 2004, la destrucción de Nueva Orleans después del huracán Katrina en 2005, el terremoto en Haití 2010, el pánico por la supuesta pandemia virus H1N1 a partir de 2006, el desastre nuclear en Japón 2011, los pronosticados efectos nefastos del cambio climático, o el llamado “Fin del mundo” según las “profecías mayas” en 2012. Esta sensibilidad de desastre que nos hermana con nuestros abuelos románticos, muestra, según Walter (2008) una continuidad de sensibilidades y reacciones afectivas frente al desastre, al azar: autoincriminación por una falta, en la que los humanos han de asumir la culpa que genera sus calamidades. En el mundo contemporáneo, la falta sería colectiva e inscrita en el modo de vida, desplazando la emergencia del azar a denunciar la irresponsabilidad de las actividades humanas. En lugar de actos de penitencia, hoy son las cumbres globales y las reuniones el escenario de expiación. Ello tal seguramente revela a la secularización como el mito ilustrado por excelencia: análisis racional no se muestra superior a lo simbólico, lo afectivo, lo emocional, argumentos que surgen, no importa dónde o en qué época, frente a la catástrofe caotizante. Así, lo emotivo será por excelencia la puesta en escena discursiva de la catástrofe, la base de construcción de su paisaje.
Sin embargo, anota Virilio que hoy reina la confusión entre atentado y accidente tras el 9-‐11: cualidad del accidente es usada como arma: en este sentido, una invención. Pero además, estamos en el umbral de cambiar el accidente de la sustancia, por el accidente de la información14.
Tanto la democracia liberal como los totalitarismos, frente al accidente, no son tan diferentes: ambos tratan de domesticar el accidente, ahogando lo real: represión y censura, escamoteo de información, mecanismos de la tiranía, o saturación de información catastrófica hasta el acostumbramiento, el de las democracias.
El pánico anula el lugar de la reflexión y los medios se hacen cargo, no ya de la demanda de reflexión colectiva, sino de una demanda de emoción colectiva, estrategia que también conocen y usan los terroristas. Aquí, el Museo del accidente interviene profilácticamente, exponiendo la imposible erradicación y evitación del accidente, y descubriendo su ocultamiento mediático al advertir acerca de la posibilidad de una catástrofe universal latente.
La “sincronización de las emociones colectivas”15 ( democracia de emoción, no de opinión, favorecida por las tecnologías de información masiva)y la “administración del miedo público”
14 The Information Bomb. London: Verso, 2000 ( hay traducción española) 15 “Hoy vivimos bajo el régimen de una comunidad de emoción, estamos en lo que he llamado un comunismo de los afectos: resentir la misma emoción, en el mismo instante. El 11 de septiembre de

(el pánico como argumento central de la política) son instrumentos letales, que favorecen la manipulación masiva, en detrimento de las posibilidades de acción política eficaces: “Siempre se infunde miedo en nombre del bien”.
El terror es la concretización de la ley del movimiento. El terror es hoy indisociable de la velocidad. La temática de la velocidad es también la cuestión de la sorpresa, y la sorpresa es el miedo. La crisis financiera mundial que estalló en 2008 no es sólo un problema financiero, sino un derivado de la velocidad. Las cotizaciones automatizadas entre bancos, realizadas por plataformas automáticas, jugaron un papel central en la crisis.
La gestión del miedo –a la bomba, al desastre ecológico, al terrorismo, al desempleo, al inmigrante, a la inseguridad– se ha vuelto el principal instrumento de gestión política. De esa estrategia nació otra amenaza: la vigilancia, el seguimiento, la trazabilidad de los individuos.
Hasta podemos pensar que, mañana, la noción de identidad, de documento de identidad, será remplazada por la trazabilidad de las personas, como pone hoy en escena ya no el “Big Brother” de Orwell, sino la serie de TV “Person of Interest”. Una vez que se controlan todos los movimientos de un individuo, la cuestión de su identidad pierde todo interés. Basta con recabar informaciones sobre sus movimientos y la velocidad para localizar la persona o el producto.
La democracia es la reflexión común y no el reflejo condicionado. No existe opinión política sin una reflexión común. Pero hoy lo que domina no es la reflexión sino el reflejo. Lo propio de la instantaneidad consiste en anular la reflexión en provecho del reflejo. Virilio propone un antídoto irónico: crear un “Ministerio del Tempo” para, como en la música, regular los ritmos de la vida: Debemos reflexionar sobre el ritmo. Como en la música, nuestra sociedad debe reencontrarse con el ritmo. La música encarna perfectamente una política de la velocidad. A través de los tempos, el ritmo, la música es la encarnación misma de la política de la velocidad. Debemos elaborar una musicología de la vida16. El problema no consiste tanto en aminorar la velocidad, sino en inventar ritmos sociales, políticos o económicos que funcionen. De lo contrario terminaremos en la inercia, es decir, en la lentitud y la parálisis más grandes que las de las sociedades del pasado, las sociedades sedentarias, rurales. De hecho, no necesitamos una visión revolucionaria sino una suerte de fuerza de revelación.
En síntesis, Debemos reflexionar sobre el ritmo. Como en la música, nuestra sociedad debe reencontrarse con el ritmo. La música encarna perfectamente una política de la velocidad. A través de los tempos, el ritmo, la música es la encarnación misma de la política de la velocidad. Debemos elaborar una musicología de la vida. El problema no consiste tanto en aminorar la velocidad, sino en inventar ritmos sociales, políticos o económicos que funcionen. De lo contrario terminaremos en la inercia, es decir, en la lentitud y la parálisis más grandes que las de las sociedades del pasado, las sociedades sedentarias, rurales. De hecho, no necesitamos una visión revolucionaria sino una suerte de fuerza de revelación.
2001, delante de una catástrofe telúrica equivalente a un terremoto o un tsunami, el planeta estuvo en la misma sintonía de emoción”. 16 La bella herencia pitagórica reencontrada en nuestro tiempo por John Cage, Michel Serres, Peter Sloterdijk, Gillo Dorfles, y, por supuesto, Paul Virilio…

En síntesis, surge pues, la necesidad de un ateísmo tecnológico, donde la propuesta de Virilio tiene sentido concreto: “tomar el accidente en serio, pero de ningún modo a lo trágico, pues esto implicaría caer en el nihilismo y pasar, sin transición, de la euforia de la sociedad de consumo a la neurastenia de esa sociedad del desamparo”. Tomarlo en serio sería trabajar en favor de una inteligencia preventiva, que tuviera en cuenta los accidentes implícitos en cada innovación. También sería fundamental abrir un espacio para un movimiento “escatológico” que, desde una perspectiva de profundo respeto por la finitud del horizonte humano, pudiera “hacer frente a lo imprevisible, a esa Medusa de un progreso técnico que extermina literalmente al mundo entero”.
En esta tarea se puede entrever lo que el alemán Hans Jonas, en otro contexto que resuena aquí, denominó "la heurística del miedo", la convicción de que la acción política consiste en tomar nota de los peligros.
En este sentido, el trabajo del pensador francés contemporáneo Henry Pier Jeudy17 supone una voz complementaria, cuando caracteriza nuestra cultura como atrapada por el deseo de catástrofe, fascinada por el accidente, lo anómico. El miedo y angustia como fundadores contemporáneos de mitologías e imaginarios, que tratan de conciliar lo previsible (orden) con lo imprevisible (accidente) y llevan a una escenificación permanente del desastre…hasta que este se produce realmente y se toma como destino: consagración, normalización de la catástrofe. El papel de los Mass media, tanto informativos como productores de objetos culturales masivos, será el refuerzo a la inminencia del riesgo, haciéndolo como representación no tanto como contenido: Hacer ver y hacer creer.
¿Cómo admitir que sólo del desastre puede provenir la metamorfosis? : deseo de catástrofe como tabú inconfesable. La catástrofe produce un efecto de espejo social: interrogación y reflexión sobre nosotros mismos: El desastre es, principalmente, una parte fundamental de las culturas y mitologías. Este cuestiona los esquemas organización de la protección y de la seguridad por la aparición de un colapso de nuestras representaciones habituales
Vivimos en medio de una obsesión colectiva por la catástrofe. Y esta obsesión es permanente, debido a la idealización de la gestión de riesgos en todo el mundo. No nos percatamos de que estamos rodeados por un discurso de precaución. Pero no podemos prever ni controlar todo lo que hay y lo que potencialmente puede presentarse. Y cuanto más creemos que los riesgos están controlados, más vivimos obsesionados con las catástrofes. Es un círculo vicioso.
17 Jeudy, Henry-‐Pierre. Le Désir du catastrophe. Paris: Aubier, 1990

BIBLIOGRAFÍA
Armitage, John (ed.) Paul Virilio: From Modernism to Hypermodernism and Beyond. London: Sage, 2000
De Vries, Jan. La revolución industriosa. Consumo y economía desde 1650 hasta el presente. Barcelona: Crítica, 2009
Dupuy, Jean-‐Pierre. Pour un catastrophisme éclairé. Quand l'impossible est certain, Paris : Seuil, 2002, 216 p.
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐. Petite métaphysique des tsunamis. Paris: Seuil, 2005, 107 p.
Futoransky, Luisa. "Las tres bombas de Paul Vlrilio", entrevista a Paul Virilio en Venezuela analítica, 14 de mayo de 2001
James, Ian. Paul Virilio. London and New York: Routledge, 2007
Jeudy, Henry-‐Pierre. Le Désir du catastrophe. Paris: Aubier, 1990
Llorca Abad, Germán. Globalización, Cronopolítica y Propaganda De Guerra : Aproximación al Pensamiento Crítico de Paul Virilio. Tesis Doctoral. Universitat de València, 2007
Pirela Torres, Alexis. “La estética de la desaparición y la ciudad de Paul Virilio” en Utopía y praxis latinoamericana. Año 6 # 15, 2001. Pp. 100-‐107
Portillo,Eloy, Costa Morata, Pedro y Moreno, Beatriz. “Vigencia de Paul Virilio: la crítica de la tecnocracia y la posibilidad de una nueva política” en Argumentos de Razón Técnica, nº 12, 2009, pp. 183-‐191
Redhead, Steve. Paul Virilio: Theorist for an Accelerated Culture. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ (ed.) The Paul Virilio Reader, ed., Steve Redhead. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐ Paul Virilio: Theorist for an Accelerated Culture, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004
Virilio, Paul. El procedimiento silencio. Ed. Paidós, Buenos Aires, 2001.
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐. La inseguridad del territorio, Buenos Aires, La Marca, 1999
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐. El cibermundo, la política de lo peor, Madrid, Cátedra, 1999
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐. La bomba informática, Madrid, Cátedra, 1999
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐. La inercia polar, Madrid, Trama, 1999
Wilson, Louise. “Cyberwar, God And Television: Interview with Paul Virilio” en CTheory. 12/1/1994 ( disponible en http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=62 )