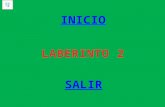El General en Su Laberinto
-
Upload
dinora-hernandez -
Category
Documents
-
view
193 -
download
3
Transcript of El General en Su Laberinto
-
El general en su laberinto GABRIEL GARCA MRQUEZ
-
Primera edicin: marzo 6 de 1989, 700.000 ejemplares
-
Para lvaro Mutis, que me regal la idea de escribir este libro.
-
Parece que el demonio dirige las cosas de mi vida.
(Carta a Santander, 4 de agosto de 1823)
-
Jos Palacios, su servidor ms antiguo, lo encontr flotando en las aguas
depurativas de la baera, desnudo y con los ojos abiertos, y crey que se haba ahogado. Saba que se era uno de sus muchos modos de meditar, pero el estado de xtasis en que yaca a la deriva pareca de alguien que ya no era de este mundo. No se atrevi a acercarse, sino que lo llam con voz sorda de acuerdo con la orden de despertarlo antes de las cinco para viajar con las primeras luces. El general emergi del hechizo, y vio en la penumbra los ojos azules y difanos, el cabello encrespado de color de ardilla, la majestad impvida de su mayordomo de todos los das sosteniendo en la mano el pocillo con la infusin de amapolas con goma. El general se agarr sin fuerzas de las asas de la baera, y surgi de entre las aguas medicinales con un mpetu de delfn que no era de esperar en un cuerpo tan desmedrado.
Vamonos, dijo. Volando, que aqu no nos quiere nadie. Jos Palacios se lo haba odo decir tantas veces y en ocasiones tan diversas,
que todava no crey que fuera cierto, a pesar de que las recuas estaban preparadas en las caballerizas y la comitiva oficial empezaba a reunirse. Lo ayud a secarse de cualquier modo, y le puso la ruana de los pramos sobre el cuerpo desnudo, porque la taza le castaeteaba con el temblor de las manos. Meses antes, ponindose unos pantalones de gamuza que no usaba desde las noches babilnicas de Lima, l haba descubierto que a medida que bajaba de peso iba disminuyendo de estatura. Hasta su desnudez era distinta, pues tena el cuerpo plido y la cabeza y las manos como achicharradas por el abuso de la intemperie. Haba cumplido cuarenta y seis aos el pasado mes de julio, pero ya sus speros rizos caribes se haban vuelto de ceniza y tena los huesos desordenados por la decrepitud prematura, y todo l se vea tan desmerecido que no pareca capaz de perdurar hasta el julio siguiente. Sin embargo, sus ademanes resueltos parecan ser de otro menos daado por la vida, y caminaba sin cesar alrededor de nada. Se bebi la tisana de cinco sorbos ardientes que por poco no le ampollaron la lengua, huyendo de sus propias huellas de agua en las esteras desgreadas del piso, y fue como beberse el filtro de la resurreccin. Pero no dijo una palabra mientras no sonaron las cinco en la torre de la catedral vecina.
-
Sbado 8 de mayo del ao de treinta, da en que los ingleses flecharon a Juana de Arco, anunci el mayordomo. Est lloviendo desde las tres de la madrugada.
Desde las tres de la madrugada del siglo diecisiete, dijo el general con la voz todava perturbada por el aliento acre del insomnio. Y agreg en serio: No o los gallos.
Aqu no hay gallos, dijo Jos Palacios. No hay nada, dijo el general. Es tierra de infieles. Pues estaban en Santa Fe de Bogot, a dos mil seiscientos metros sobre el
nivel del mar remoto, y la enorme alcoba de paredes ridas, expuesta a los vientos helados que se filtraban por las ventanas mal ceidas, no era la ms propicia para la salud de nadie. Jos Palacios puso la baca de espuma en el mrmol del tocador, y el estuche de terciopelo rojo con los instrumentos de afeitarse, todos de metal dorado. Puso la palmatoria con la vela en una repisa cerca del espejo, de modo que el general tuviera bastante luz, y acerc el brasero para que se le calentaran los pies. Despus le dio unas antiparras de cristales cuadrados con una armazn de plata fina, que llevaba siempre para l en el bolsillo del chaleco. El general se las puso y se afeit gobernando la navaja con igual destreza de la mano izquierda como de la derecha, pues era ambidiestro na-tural, y con un dominio asombroso del mismo pulso que minutos antes no le haba servido para sostener la taza. Termin afeitndose a ciegas sin dejar de dar vueltas por el cuarto, pues procuraba verse en el espejo lo menos posible para no encontrarse con sus propios ojos. Luego se arranc a tirones los pelos de la nariz y las orejas, se puli los dientes perfectos con polvo de carbn en un cepillo de seda con mango de plata, se cort y se puli las uas de las manos y los pies, y por ltimo se quit la ruana y se vaci encima un frasco grande de agua de colonia, dndose fricciones con ambas manos en el cuerpo entero hasta quedar exhausto. Aquella madrugada oficiaba la misa diaria de la limpieza con una sevicia ms frentica que la habitual, tratando de purificar el cuerpo y el nima de veinte aos de guerras intiles y desengaos de poder.
La ltima visita que recibi la noche anterior fue la de Manuela Senz, la aguerrida quitea que lo amaba, pero que no iba a seguirlo hasta la muerte. Se quedaba, como siempre, con el encargo de mantener al general bien informado de todo cuanto ocurriera en ausencia suya, pues haca tiempo que l no confiaba en nadie ms que en ella. Le dejaba en custodia algunas reliquias sin ms valor que el de haber sido suyas, as como algunos de sus libros ms preciados y dos cofres de sus archivos personales. El da anterior, durante la breve despedida formal, le haba dicho: Mucho te amo, pero ms te amar si ahora tienes ms juicio que nunca. Ella lo entendi como otro homenaje de los tantos que l le haba rendido en ocho aos de amores ardientes. De todos sus conocidos ella era la nica que lo crea: esta vez era verdad que se iba. Pero tambin era la nica
-
que tena al menos un motivo cierto para esperar que volviera. No pensaban verse otra vez antes del viaje. Sin embargo, doa Amalia, la duea
de casa, quiso darles el regalo de un ltimo adis furtivo, e hizo entrar a Manuela vestida de jineta por el portn de los establos burlando los prejuicios de la beata comunidad local. No porque fueran amantes clandestinos, pues lo eran a plena luz y con escndalo pblico, sino por preservar a toda costa el buen nombre de la casa. l fue an ms timorato, pues le orden a Jos Palacios que no cerrara la puerta de la sala contigua, que era un paso obligado de la servidumbre domstica, y donde los edecanes de guardia jugaron a las barajas hasta mucho despus que termin la visita.
Manuela le ley durante dos horas. Haba sido joven hasta haca poco tiempo, cuando sus carnes empezaron a ganarle a su edad. Fumaba una cachimba de marinero, se perfumaba con agua de verbena que era una locin de militares, se vesta de hombre y andaba entre soldados, pero su voz afnica segua siendo buena para las penumbras del amor. Lea a la luz escasa de la palmatoria, sentada en un silln que an tena el escudo de armas del ltimo virrey, y l la escuchaba tendido bocarriba en la cama, con la ropa civil de estar en casa y cubierto con la ruana de vicua. Slo por el ritmo de la respiracin se saba que no estaba dormido. El libro se llamaba Leccin de noticias y rumores que corrieron por Lima en el ao de g acia de 1826, del peruano No Calzadillas, y ella rlo lea con unos nfasis teatrales que le iban muy bien al estilo del autor.
Durante la hora siguiente no se oy nada ms que su voz en la casa dormida. Pero despus de la ltima ronda estall de pronto una carcajada unnime de muchos hombres, que alborot a los perros de la cuadra. l abri los ojos, menos inquieto que intrigado, y ella cerr el libro en el regazo, marcando la pgina con el pulgar.
Son sus amigos, le dijo. No tengo amigos, dijo l. Y si acaso me quedan algunos ha de ser por
poco tiempo. Pues estn ah afuera, velando para que no lo maten, dijo ella. Fue as como el general se enter de lo que toda la ciudad saba: no uno
sino varios atentados se estaban fraguando contra l, y sus ltimos partidarios aguardaban en la casa para tratar de impedirlos. El zagun y los corredores en torno del jardn interior estaban tomados por los hsares y granaderos, todos venezolanos, que iban a acompaarlo hasta el puerto de Cartagena de Indias, donde deba abordar un velero para Europa. Dos de ellos haban tendido sus petates para acostarse de travs frente a la puerta principal de la alcoba, y los edecanes iban a seguir jugando en la sala contigua cuando Manuela acabara de leer, pero los tiempos no eran para estar seguros de nada en medio de tanta gente de tropa de origen incierto y diversa calaa. Sin inmutarse por las malas noticias, l le orden a Manuela con un gesto de la
-
mano que siguiera leyendo. Siempre tuvo a la muerte como un riesgo profesional sin remedio. Haba
hecho todas sus guerras en la lnea de peligro, sin sufrir ni un rasguo, y se mova en medio del fuego contrario con una serenidad tan insensata que hasta sus oficiales se conformaron con la explicacin fcil de que se crea invulnerable. Haba salido ileso de cuantos atentados se urdieron contra l, y en varios salv la vida porque no estaba durmiendo en su cama. Andaba sin escolta, y coma y beba sin ningn cuidado de lo que le ofrecan donde fuera. Slo Manuela saba que su desinters no era inconsciencia ni fatalismo, sino la certidumbre melanclica de que haba de morir en su cama, pobre y desnudo, y sin el consuelo de la gratitud pblica.
El nico cambio notable que hizo en los ritos del insomnio aquella noche de vsperas, fue no tomar el bao caliente antes de meterse en la cama. Jos Palacios se lo haba preparado desde temprano con agua de hojas medicinales para recomponer el cuerpo y facilitar la expectoracin, y lo mantuvo a buena temperatura para cuando l lo quisiera. Pero no lo quiso. Se tom dos pldoras laxantes para su estreimiento habitual, y se dispuso a dormitar al arrullo de los chismes galantes de Lima. De pronto, sin causa aparente, lo acometi un acceso de tos que pareci estremecer los estribos de la casa. Los oficiales que jugaban en la sala contigua se quedaron en suspenso. Uno de ellos, el irlands Belford Hinton Wilson, se asom al dormitorio por si lo requeran, y vio al general atravesado bocabajo en la cama, tratando de vomitar las entraas. Manuela le sostena la cabeza sobre la bacinilla. Jos Palacios, el nico autorizado para entrar en el dormitorio sin tocar. Permaneci junto a la cama en estado de alerta hasta que la crisis pas. Entonces el general respir a fondo con los ojos llenos de lgrimas, y seal hacia el tocador.
Es por esas flores de panten, dijo. Como siempre, pues siempre encontraba algn culpable imprevisto de sus
desgracias. Manuela, que lo conoca mejor que nadie, le hizo seas a Jos Palacios para que se llevara el florero con los nardos marchitos de la maana. El general volvi a tenderse en la cama con los ojos cerrados, y ella reanud la lectura en el mismo tono de antes. Slo cuando le pareci que l se haba dormido puso el libro en la mesa de noche, le dio un beso en la frente abrasada por la fiebre, y le susurr a Jos Palacios que desde las seis de la maana estara para una ltima despedida en el sitio de Cuatro Esquinas, donde empezaba el camino real de Honda. Luego se emboz con una capa de campaa y sali en puntillas del dormitorio. Entonces el general abri los ojos y le dijo con voz tenue a jse Palacios:
Dile a Wilson que la acompae hasta su casa.
La orden se cumpli contra la voluntad de Manuela, que se crea capaz de
-
acompaarse sola mejor que con un piquete de lanceros. Jos Palacios la precedi con un candil hasta los establos, en torno de un jardn interior con una fuente de piedra, donde empezaban a florecer los primeros nardos de la madrugada. La lluvia hizo una pausa y el viento dej de silbar entre los rboles, pero no haba ni una estrella en el cielo helado. El coronel Belford Wilson iba repitiendo el santo y sea de la noche para tranquilizar a los centinelas tendidos en las esteras del corredor. Al pasar frente a la ventana de la sala principal, Jos Palacios vio al dueo de casa sirviendo el cale al grupo de amigos, militares y civiles, que se aprestaban para velar hasta el momento de la partida.
Cuando volvi a la alcoba encontr al general a merced del delirio. Le oy decir frases descosidas que caban en una sola: Nadie entendi nada. El cuerpo arda en la hoguera de la calentura, y soltaba unas ventosidades pedregosas y ftidas. El mismo general no sabra decir al da siguiente si estaba hablando dormido o desvariando despierto, ni podra recordarlo. Era lo que l llamaba "mis crisis de demencia". Que ya no alarmaban a nadie, pues haca ms de cuatro aos que las padeca, sin que ningn mdico se hubiera arriesgado a intentar alguna explicacin cientfica, y al da siguiente se le vea resurgir de sus cenizas con la razn intacta. Jos Palacios lo envolvi en una manta, dej el candil encendido en el mrmol del tocador, y sali del cuarto sin cerrar la puerta para seguir velando en la sala contigua. Saba que l se restablecera a cualquier hora del amanecer, y se metera en las aguas yertas de la baera tratando de restaurar las fuerzas estragadas por el horror de las pesadillas.
Era el final de una jornada fragorosa. Una guarnicin de setecientos ochenta y nueve hsares y granaderos se haba sublevado, con el pretexto de reclamar el pago de tres meses de sueldos atrasados. La razn de verdad fue otra: la mayora de ellos era de Venezuela, y muchos haban hecho las guerras de liberacin de cuatro naciones, pero en las semanas recientes haban sido vctimas de tantos vituperios y tantas provocaciones callejeras, que tenan motivos para temer por su suerte despus de que el general saliera del pas. El conflicto se arregl mediante el pago de los viticos y mil pesos oro, en vez de los setenta mil que los insurrectos pedan, y stos haban desfilado al atardecer hacia su tierra de origen, seguidos por una turbamulta de mujeres de carga, con sus nios y sus animales caseros. El estrpito de los bombos y los cobres marciales no alcanz a acallar la gritera de las turbas que les azuzaban perros y les tiraban ristras de buscapis para discordarles el paso, como no lo hicieron nunca con una tropa enemiga. Once aos antes, al cabo de tres siglos largos de dominio espaol, el feroz virrey donjun Smano haba huido por esas mismas calles disfrazado de peregrino, pero con sus bales repletos de dolos de oro y esmeraldas sin desbravar, tucanes sagrados, vidrieras radiantes de mariposas de Muzo, y no falt quien lo llorara desde los balcones y le tirara una flor y le deseara de todo corazn mar tranquila y prspero viaje.
-
El general haba participado en secreto en la negociacin del conflicto, sin moverse de la casa donde viva de prestado, que era la del ministro de guerra y marina, y al final haba mandado con la tropa rebelde al general Jos Laurencio Silva, su sobrino poltico y ayudante de gran confianza, como prenda de que no habra nuevos disturbios hasta la frontera de Venezuela. No vio el desfile bajo su balcn, pero haba odo los clarines y los redoblantes, y el barullo de la gente amontonada en la calle, cuyos gritos no alcanz a entender. Les dio tan poca importancia, que mientras tanto revis con sus amanuenses la correspondencia atrasada, y dict una carta para el Gran Mariscal don Andrs de Santa Cruz, presidente de Bolivia, en la cual le anunciaba su retiro del poder, pero no se mostraba muy seguro de que su viaje fuera para el exterior. No escribir una carta ms en el resto de mi vida, dijo al terminarla. Ms tarde, mientras sudaba la fiebre de la siesta, se le metieron en el sueo los clamores de tumultos distantes, y despert sobrecogido por un reguero de petardos que lo mismo podan ser de insurgentes que de polvoreros. Pero cuando lo pregunt le contestaron que era la fiesta. As no ms: Es la fiesta, mi general. Sin que nadie, ni el mismo Jos Palacios, se hubiera atrevido a explicarle qu fiesta sera.
Slo cuando Manuela se lo cont en la visita de la noche supo que eran las gentes de sus enemigos polticos, los del partido demagogo, como l deca, que andaban por la calle alborotando contra l a los gremios de artesanos, con la complacencia de la fuerza pblica. Era viernes, da de mercado, lo cual hizo ms fcil el desorden en la plaza mayor. Una lluvia ms recia que la de costumbre, con relmpagos y truenos, dispers a los revoltosos al anochecer. Pero el dao estaba hecho. Los estudiantes del colegio de San Bartolom se haban tomado por asalto las oficinas de la corte suprema de justicia para forzar un juicio pblico contra el general, y haban destrozado a bayoneta y tirado por el balcn un retrato suyo de tamao natural, pintado al leo por un antiguo abanderado del ejrcito libertador. Las turbas borrachas de chicha haban saqueado las tiendas de la Calle Real y las cantinas de los suburbios que no cerraron a tiempo, y fusilaron en la plaza mayor a un general de almohadas de aserrn que no necesitaba la casaca azul con botones de oro para que todo el mundo lo reconociera. Lo acusaban de ser el promotor oculto de la desobediencia militar, en un intento tardo de recuperar el poder que el congreso le haba quitado por voto unnime al cabo de doce aos de ejercicio continuo. Lo acusaban de querer la presidencia vitalicia para dejar en su lugar a un prncipe europeo. Lo acusaban de estar fingiendo un viaje al exterior, cuando en realidad se iba para la frontera de Venezuela, desde donde planeaba regresar para tomarse el poder al frente de las tropas insurgentes. Las paredes pblicas estaban tapizadas de papeluchas, que era el nombre popular de los pasquines de injurias que se impriman contra l, y sus partidarios ms notorios permanecieron escondidos en casas ajenas hasta que se apaciguaron los nimos. La prensa adicta al general Francisco de Paula Santander, su enemigo principal,
-
haba hecho suyo el rumor de que su enfermedad incierta pregonada con tanto ruido, y los alardes machacones de que se iba, eran simples artimaas polticas para que le rogaran que no se fuera. Esa noche, mientras Manuela Senz le contaba los pormenores de la jornada borrascosa, los soldados del presidente interino trataban de borrar en la pared del palacio arzobispal un letrero escrito con carbn: "Ni se va ni se muere". El general exhal un suspiro.
Muy mal deben andar las cosas, dijo, y yo peor que las cosas, para que todo esto hubiera ocurrido a una cuadra de aqu y me hayan hecho creer que era una fiesta.
La verdad era que aun sus amigos ms ntimos no crean que se iba, ni del poder ni del pas. La ciudad era demasiado pequea y su gente demasiado cominera para no conocer las dos grandes grietas de su viaje incierto: que no tena dinero suficiente para llegar a ninguna parte con un squito tan numeroso, y que habiendo sido presidente de la repblica no poda salir del pas antes de un ao sin un permiso del gobierno, y ni siquiera haba tenido la malicia de solicitarlo. La orden de hacer el equipaje, que l dio de un modo ostensible para ser odo por quien quisiera, no fue entendida como una prueba terminante ni por el mismo Jos Palacios, pues en otras ocasiones haba llegado hasta el extremo de desmantelar una casa para fingir que se iba, y siempre fue una maniobra poltica certera. Sus ayudantes militares sentan que los sntomas del desencanto eran demasiado evidentes en el ltimo ao. Sin embargo, otras veces haba ocurrido, y el da menos pensado lo vean despertar con un nimo nuevo, y retomar el hilo de la vida con ms mpetus que antes. Jos Palacios, que siempre sigui de cerca estos cambios imprevisibles, lo deca a su manera: Lo que mi seor piensa, slo mi seor lo sabe.
Sus renuncias recurrentes estaban incorporadas al cancionero popular, desde la ms antigua, que anunci con una frase ambigua en el mismo discurso con que asumi la presidencia: "Mi primer da de paz ser el ltimo del poder". En los aos siguientes volvi a renunciar tantas veces, y en circunstancias tan dismiles, que nunca ms se supo cundo era cierto. La ms ruidosa de todas haba sido dos aos antes, la noche del 25 de septiembre, cuando escap ileso de una conjura para asesinarlo dentro del dormitorio mismo de la casa de gobierno. La comisin del congreso que lo visit en la madrugada, despus de que l pas seis horas sin abrigo debajo de un puente, lo encontr envuelto en una manta de lana y con los pies en un platn de agua caliente, pero no tan postrado por la fiebre como por la desilusin. Les anunci que la conjura no sera investigada, que nadie sera procesado, y que el congreso previsto para el Ao Nuevo se reunira de inmediato para elegir otro presidente de la repblica.
Despus de eso, concluy, yo abandonar Colombia para siempre. Sin embargo, la investigacin se hizo, se juzg a los culpables con un cdigo de
hierro, y catorce fueron fusilados en la plaza mayor. El congreso constituyente del 2
-
de enero no se reuni hasta diecisis meses despus, y nadie volvi a hablar de la renuncia. Pero no hubo por esa poca visitante extranjero, ni contertulio casual ni amigo de paso a quien l no le hubiera dicho: Me voy para donde me quieran.
Las noticias pblicas de que estaba enfermo de muerte no se tenan tampoco como un indicio vlido de que se iba. Nadie dudaba de sus males. Al contrario, desde su ltimo regreso de las guerras del sur, todo el que lo vio pasar bajo los arcos de flores se qued con el asombro de que slo vena para morir. En vez de Palomo Blanco, su caballo histrico, vena montado en una mua pelona con gualdrapas de estera, con los cabellos encanecidos y la frente surcada de nubes errantes, y tena la casaca sucia y con una manga descosida. La gloria se le haba salido del cuerpo. En la velada taciturna que le ofrecieron esa noche en la casa de gobierno permaneci acorazado dentro de s mismo, y nunca se supo si fue por perversidad poltica o por simple descuido que salud a uno de sus ministros con el nombre de otro.
No bastaban sus aires de postrimeras para que creyeran que se iba, pues desde haca seis aos se deca que estaba mundose, y sin embargo conservaba entera su disposicin de mando. La primera noticia la haba llevado un oficial de la marina britnica que lo vio por casualidad en el desierto de Pativilca, al norte de Lima, en plena guerra por la liberacin del sur. Lo encontr tirado en el suelo de una choza miserable improvisada como cuartel general, envuelto en un capote de barragn y con un trapo amarrado en la cabeza, porque no soportaba el fro de los huesos en el infierno del medioda, y sin fuerzas siquiera para espantar las gallinas que picoteaban en torno suyo. Despus de una conversacin difcil, atravesada por rfagas de demencia, despidi al visitante con un dramatismo desgarrador:
Vaya y cuntele al mundo cmo me vio morir, cagado de gallinas en esta playa inhspita, dijo.
Se dijo que su mal era un tabardillo causado por los soles mercuriales del desierto. Se dijo despus que estaba agonizando en Guayaquil, y ms tarde en Quito, con una fiebre gstrica cuyo signo ms alarmante era un desinters por el mundo y una calma absoluta del espritu. Nadie supo qu fundamentos cientficos tenan estas noticias, pues l fue siempre contrario a la ciencia de los mdicos, y se diagnosticaba y recetaba a s mismo basado en La mdecine votre maniere, de Donostierre, un manual francs de remedios caseros que Jos Palacios le llevaba a todas partes, como un orculo para entender y curar cualquier trastorno del cuerpo o del alma.
En todo caso, no hubo una agona ms fructfera que la suya. Pues mientras se pensaba que muriera en Pativilca, atraves una vez ms las crestas andinas, venci en Junn, complet la liberacin de toda la Amrica espaola con la victoria final de Ayacucho, cre la repblica de Bolivia, y todava fue feliz en Lima como nunca lo haba sido ni volvera a serlo jams con la embriaguez de la gloria. De modo que
-
los anuncios repetidos de que por fin se iba del poder y del pas porque estaba enfermo, y los actos formales que parecan confirmarlo, no eran sino repeticiones viciosas de un drama demasiado visto para ser credo.
Pocos das despus del regreso, al final de un agrio consejo de gobierno, tom del brazo al mariscal Antonio Jos de Sucre. Usted se queda conmigo, le dijo. Lo condujo al despacho privado, donde slo reciba a muy pocos elegidos, y casi lo oblig a sentarse en su silln personal.
Ese lugar es ya ms suyo que mo, le dijo. El Gran Mariscal de Ayacucho, su amigo entraable, conoca a fondo el estado
del pas, pero el general le hizo un recuento detallado antes de llegar a sus propsitos. En breves das haba de reunirse el congreso constituyente para elegir al presidente de la repblica y aprobar una nueva constitucin, en una tentativa tarda de salvar el sueo dorado de la integridad continental. El Per, en poder de una aristocracia regresiva, pareca irrecuperable. El general Andrs de Santa Cruz se llevaba a Bolivia de cabestro por un rumbo propio. Venezuela, bajo el imperio del general Jos Antonio Pez, acababa de proclamar su autonoma. El general Juan Jos Flores, prefecto general del sur, haba unido a Guayaquil y Quito para crear la repblica independiente del Ecuador. La repblica de Colombia, primer embrin de una patria inmensa y unnime, estaba reducida al antiguo virreinato de la Nueva Granada. Diecisis millones de americanos iniciados apenas en la vida libre quedaban al albedro de sus caudillos locales.
En suma, concluy el general, todo lo que hemos hecho con las manos lo estn desbaratando los otros con los pies.
Es una burla del destino, dijo el mariscal Sucre. Tal parece como si hubiramos sembrado tan hondo el ideal de la independencia, que estos pueblos estn tratando ahora de independizarse los unos de los otros.
El general reaccion con una gran vivacidad. No repita las canalladas del enemigo, dijo, aun si son tan certeras como
sa. El mariscal Sucre se excus. Era inteligente, ordenado, tmido y supersticioso, y tena una dulzura del semblante que las viejas cicatrices de la viruela no haban logrado disminuir. El general, que tanto lo quera, haba dicho de l que finga ser modesto sin serlo. Fue hroe en Pichincha, en Tumusla, en Tarqui, y apenas cumplidos los veintinueve aos haba comandado la gloriosa batalla de Ayacucho que liquid el ltimo reducto espaol en la Amrica del Sur. Pero ms que por estos mritos estaba sealado por su buen corazn en la victoria, y por su talento de estadista. En aquel momento haba renunciado a todos sus cargos, y andaba sin nfulas militares de ninguna clase, con un sobretodo de pao negro, largo hasta los tobillos, y siempre con el cuello levantado para protegerse mejor de las cuchillas de vientos glaciales de los cerros vecinos. Su nico compromiso con la nacin, y el ltimo, segn sus deseos, era participar como diputado por Quito en el
-
congreso constituyente. Haba cumplido treinta y cinco aos, tena una salud de piedra, y estaba loco de amor por doa Mariana Carceln, marquesa de Solanda, una hermosa y traviesa quitea casi adolescente, con quien se haba casado por poder dos aos antes, y con quien tena una hija de seis meses.
El general no poda imaginarse a nadie mejor calificado que l para sucederlo en la presidencia de la repblica. Saba que le faltaban todava cinco aos para la edad reglamentaria, por una limitacin constitucional impuesta por el general Rafael Urdaneta para cerrarle el paso. Sin embargo, el general estaba haciendo diligencias confidenciales para enmendar la enmienda.
Acepte usted, le dijo, y yo me quedar como generalsimo, dando vueltas alrededor del gobierno como un toro alrededor de un rebao de vacas.
Tena el aspecto desfallecido, pero su determinacin era convincente. Sin embargo, el mariscal saba desde haca tiempo que nunca sera suyo el silln en que estaba sentado. Poco antes, cuando se le plante por primera vez la posibilidad de ser presidente, haba dicho que nunca gobernara una nacin cuyo sistema y cuyo rumbo eran cada vez ms azarosos En su opinin, el primer paso para la purificacin era apartar del poder a los militares, y quera proponer al congreso que ningn general pudiera ser presidente en los prximos cuatro aos, tal vez con el propsito de cerrarle el paso a Urdaneta. Pero los opositores ms fuertes de esta enmienda seran los ms fuertes: los mismos generales.
Yo estoy demasiado cansado para trabajar sin brjula, dijo Sucre. Adems, Su Excelencia sabe tan bien como yo que aqu no har falta un presidente sino un domador de insurrecciones.
Asistira al congreso constituyente, por supuesto, e incluso aceptara el honor de presidirlo si le fuera ofrecido. Pero nada ms. Catorce aos de guerras le haban enseado que no haba victoria mayor que la de estar vivo. La presidencia de Bolivia, el pas vasto e ignoto que haba fundado y gobernado con mano sabia, le ense las veleidades del poder. La inteligencia de su corazn le haba enseado la inutilidad de la gloria. De modo que no, Excelencia, concluy. El 13 de junio, da de san Antonio, haba de estar en Quito con su esposa y su hija, para celebrar con ellas no slo aquel onomstico sino todos los que le deparara el porvenir. Pues su determinacin de vivir para ellas, y slo para ellas en los goces del amor, estaba tomada desde la Navidad reciente.
Es todo cuanto le pido a la vida, dijo. El general estaba lvido. Yo pensaba que ya no poda sorprenderme de
nada, dijo. Y lo mir a los ojos: Es su ltima palabra? Es la penltima, dijo Sucre. La ltima es mi eterna gratitud por las
bondades de Su Excelencia. El general se dio una palmada en el muslo para despertarse a s mismo de
un sueo irredimible.
-
Bueno, dijo. Usted acaba de tomar por m la decisin final de mi vida. Aquella noche redact su renuncia bajo el efecto desmoralizador de un
vomitivo que le prescribi un mdico ocasional para tratar de calmarle la bilis. El 20 de enero instal el congreso constituyente con un discurso de adioses en el cual elogi a su presidente, el mariscal Sucre, como el ms digno de los generales. El elogio arranc una ovacin al congreso, pero un diputado que estaba cerca de Urdaneta le murmur al odo: Quiere decir que hay un general ms digno que usted. La frase del general, y la perversidad del diputado, se quedaron como dos clavos ardientes en el corazn del general Rafael Urdaneta.
Era justo. Si bien Urdaneta no tena los inmensos mritos militares de Sucre, ni su gran poder de seduccin, no haba razn para pensar que fuera menos digno. Su serenidad y su constancia haban sido exaltadas por el propio general, su fidelidad y su afecto por l estaban ms que probados, y era uno de los pocos hombres de este mundo que se atreva a cantarle en la cara las verdades que tema conocer. Consciente de su descuido, el general trat de enmendarlo en las pruebas de imprenta, y en lugar de "el ms digno de los generales", corrigi de su puo y letra: "uno de los ms dignos". El remiendo no mitig el rencor. Das ms tarde, en una reunin del general con diputados amigos, Urdaneta lo acus de fingir que se iba mientras trataba en secreto de que lo reeligieran. Tres aos antes, el general Jos Antonio Pez se haba tomado el poder por la fuerza en el departamento de Venezuela, en una primera tentativa de separarlo de Colombia. El general fue entonces a Caracas, se reconcili con Pez en un abrazo pblico entre cantos de jbilo y repiques de campanas, y le fabric sobre medidas un rgimen de excepcin que le permita mandar a su antojo. Ah empez el desastre, dijo Urdaneta. Pues aquella complacencia no slo haba acabado de envenenar las relaciones con los granadinos, sino que los contamin con el germen de la separacin. Ahora, concluy Urdaneta, el mejor servicio que el general poda prestarle a la patria era renunciar sin ms dilaciones al vicio de mandar, y salir del pas. El general replic con igual vehemencia. Pero Urdaneta era un hombre ntegro, con un verbo fcil y ardiente, y dej en todos la impresin de haber asistido a la ruina de una grande y vieja amistad.
El general reiter su renuncia, y design a don Domingo Caycedo como presidente interino mientras el congreso elega al titular. El primero de marzo abandon la casa de gobierno por la puerta de servicio para no encontrarse con los invitados que estaban agasajando a su sucesor con una copa de champaa, y se fue en una carroza ajena para la quinta de Fucha, un remanso idlico en las goteras de la ciudad, que el presidente provisional le haba prestado. La sola certidumbre de no ser ms que un ciudadano corriente agrav los estragos del vomitivo. Le pidi a jse Palacios, soando despierto, que le dispusiera los medios para empezar a escribir sus memorias. Jos Palacios le llev tinta y papel de sobra
-
para cuarenta aos de recuerdos, y l previno a Fernando, su sobrino y amanuense, para que le prestara sus buenos oficios desde el lunes siguiente a las cuatro de la madrugada, que era su hora ms propicia para pensar con los rencores en carne viva. Segn le dijo muchas veces al sobrino, quera empezar por su recuerdo ms antiguo, que era un sueo que tuvo en la hacienda de San Mateo, en Venezuela, poco despus de cumplir los tres aos. So que una mua negra con la dentadura de oro se haba metido en la casa y la haba recorrido desde el saln principal hasta las despensas, comindose sin prisa todo lo que encontr a su paso mientras la familia y los esclavos hacan la siesta, hasta que acab de comerse las cortinas, las alfombras, las lmparas, los floreros, las vajillas y cubiertos del comedor, los santos de los altares, los roperos y los arcones con todo lo que tenan dentro, las ollas de las cocinas, las puertas y ventanas con sus goznes y aldabas y todos los muebles desde el prtico hasta los dormitorios, y lo nico que dej intacto, flotando en su espacio, fue el valo del espejo del tocador de su madre.
Pero se sinti tan bien en la casa de Fucha, y el aire era tan tenue bajo el cielo de nubes veloces, que no volvi a hablar de las memorias, sino que aprovechaba los amaneceres para caminar por los senderos perfumados de la sabana. Quienes lo visitaron en los das siguientes tuvieron la impresin de que se haba repuesto. Sobre todo los militares, sus amigos ms fieles, que lo instaban a permanecer en la presidencia aunque fuera por un golpe de cuartel. l los desalentaba con el argumento de que el poder de la fuerza era indigno de su gloria, pero no pareca descartar la esperanza de ser confirmado por la decisin legtima del congreso. Jos Palacios repeta: Lo que mi seor piensa, slo mi seor lo sabe.
Manuela segua viviendo a pocos pasos del palacio de San Carlos, que era la casa de los presidentes, con el odo atento a las voces de la calle. Apareca en Fucha dos o tres veces por semana, y ms si haba algo urgente, cargada de mazapanes y dulces calientes de los conventos, y barras de chocolate con canela para la merienda de las cuatro. Raras veces llevaba los peridicos, porque el general se haba vuelto tan susceptible a la crtica que cualquier reparo banal poda sacarlo de quicio. En cambio le refera la letra menuda de la poltica, las perfidias de saln, los augurios de los mentideros, y l tena que escucharlos con las tripas torcidas aunque le fueran adversos, pues ella era la nica persona a quien le permita la verdad. Cuando no tenan mucho que decirse revisaban la correspondencia, o ella le lea, o jugaban a las barajas con los edecanes, pero siempre almorzaban solos.
Se haban conocido en Quito ocho aos antes, en el baile de gala con que se celebr la liberacin, cuando ella era todava la esposa del doctor James Thorne, un mdico ingls implantado en la aristocracia de Lima en los ltimos tiempos del virreinato. Adems de ser la ltima mujer con quien l mantuvo un amor continuado desde la muerte de su esposa, veintisiete aos antes, era tambin su
-
confidente, la guardiana de sus archivos y su lectora ms emotiva, y estaba asimilada a su estado mayor con el grado de coronela. Lejos quedaban los tiempos en que ella haba estado a punto de mutilarle una oreja de un mordisco en un pleito de celos, pero sus dilogos ms triviales solan culminar todava con los estallidos de odio y las capitulaciones tiernas de los grandes amores. Manuela no se quedaba a dormir. Se iba con tiempo bastante para que no la sorpren-diera la noche en el camino, sobre todo en aquella estacin de atardeceres fugaces.
Al contrario de lo que ocurra en la quinta de La Magdalena, en Lima, donde l tena que inventarse pretextos para mantenerla lejos mientras folgaba con damas de alcurnia, y con otras que no lo eran tanto, en la quinta de Fucha daba muestras de no poder vivir sin ella. Se quedaba contemplando el camino por donde deba llegar, exasperaba a Jos Palacios preguntndole la hora a cada instante, pidindole que cambiara el silln de lugar, que atizara la chimenea, que la apagara, que la encendiera otra vez, impaciente y de mal humor, hasta que vea aparecer el coche por detrs de las lomas y se le iluminaba la vida. Pero daba muestras de igual ansiedad cuando la visita se prolongaba ms de lo previsto. A la hora de la siesta se metan en la cama sin cerrar la puerta, sin desvestirse y sin dormir, y ms de una vez incurrieron en el error de intentar un ltimo amor, pues l no tena ya suficiente cuerpo para complacer a su alma, y se negaba a admitirlo.
Su insomnio tenaz dio muestras de desorden por aquellos das. Se quedaba dormido a cualquier hora en mitad de una frase mientras dictaba la correspondencia, o en una partida de barajas, y l mismo no saba muy bien si eran rfagas de sueo o desmayos fugaces, pero tan pronto como se acostaba se senta deslumbrado por una crisis de lucidez. Apenas si lograba conciliar un medio sueo cenagoso al amanecer, hasta que volva a despertarlo el viento de la paz entre los rboles. Entonces no resista la tentacin de aplazar el dictado de sus memorias una maana ms, para hacer una caminata solitaria que a veces se prolongaba hasta la hora del almuerzo.
Se iba sin escolta, sin los dos perros fieles que a veces lo acompaaron hasta en los campos de batalla, sin ninguno de sus caballos picos que ya haban sido vendidos al batalln de los hsares para aumentar los dineros del viaje. Se iba hasta el ro cercano por sobre la colcha de hojas podridas de las alamedas interminables, protegido de los vientos helados de la sabana con el poncho de vicua, las botas forradas por dentro de lana viva, y el gorro de seda verde que antes usaba slo para dormir. Se sentaba largo rato a cavilar frente al puentecito de tablas sueltas, bajo la sombra de los sauces desconsolados, absorto en los rumbos del agua que alguna vez compar con el destino de los hombres, en un smil retrico muy propio de su maestro de la juventud, don Simn Rodrguez. Uno de sus escoltas lo segua sin dejarse ver, hasta que
-
regresaba ensopado de roco, y con un hilo de aliento que apenas si le alcanzaba para la escalinata del portal, macilento y atolondrado, pero con unos ojos de loco feliz. Se senta tan bien en aquellos paseos de evasin, que los guardianes es-condidos lo oan entre los rboles cantando canciones de soldados como en los aos de sus glorias legendarias y sus derrotas homricas. Quienes lo conocan mejor se preguntaban por la razn de su buen nimo, si hasta la propia Manuela dudaba de que fuera confirmado una vez ms para la presidencia de la repblica por un congreso constituyente que l mismo haba calificado de admirable.
El da de la eleccin, durante el paseo matinal, vio un lebrel sin dueo retozando entre los setos con las codornices. Le lanz un silbido de rufin, y el animal se detuvo en seco, lo busc con las orejas erguidas, y lo descubri con la ruana casi a rastras y el gorro de pontfice florentino, abandonado de la mano de Dios entre las nubes raudas y la llanura inmensa. Lo husme a fondo, mientras l le acariciaba la pelambre con la yema de los dedos, pero luego se apart de golpe, lo mir a los ojos con sus ojos de oro, emiti un gruido de recelo y huy espantado. Persiguindolo por un sendero desconocido, el general se encontr sin rumbo en un suburbio de callecitas embarradas y casas de adobe con tejados rojos, en cuyos patios se alzaba el vapor del ordeo. De pronto, oy el grito:
Longanizo! No tuvo tiempo de esquivar una bosta de vaca que le arrojaron desde algn
establo y se le revent en mitad del pecho y alcanz a salpicarle la cara. Pero fue el grito, ms que la explosin de boiga, lo que lo despert del estupor en que se encontraba desde que abandon la casa de los presidentes. Conoca el apodo que le haban puesto los granadinos, que era el mismo de un loco de la calle famoso por sus uniformes de utilera. Hasta un senador de los que se decan liberales lo haba llamado as en el congreso, en ausencia suya, y slo dos se haban levantado para protestar. Pero nunca lo haba sentido en carne viva. Empez a limpiarse la cara con el borde de la ruana, y no haba terminado cuando el custodio que lo segua sin ser visto surgi de entre los rboles con la espada desnuda para castigar la afrenta. El lo abras con un destello de clera.
Y usted qu carajos hace aqu?, le pregunt. El oficial se cuadr. Cumplo rdenes, Excelencia. Yo no soy excelencia suya, replic l. Lo despoj de sus cargos y sus ttulos con tanta saa, que el oficial se consider
bien servido de que ya no tuviera poder para una represalia ms feroz. Hasta a jse Palacios, que tanto lo entenda, le cost trabajo entender su rigor.
Fue un mal da. Pas la maana dando vueltas en la casa con la misma ansiedad con que esperaba a Manuela, pero a nadie se le ocult que esta vez no
-
agonizaba por ella sino por las noticias del congreso. Trataba de calcular minuto a minuto los pormenores de la sesin. Cuando Jos Palacios le contest que eran las diez, dijo: Por mucho que quieran rebuznar los demagogos ya deben haber empezado la votacin. Despus, al final de una larga reflexin, se pregunt en voz alta: Quin puede saber lo que piensa un hombre como Urdaneta? Jos Palacios saba que el general lo saba, porque Urdaneta no haba cesado de pregonar por todas partes los motivos y el tamao de su resentimiento. En un momento en que jse Palacios volvi a pasar, el general le pregunt al descuido: Por quin crees que votar Sucre? Jos Palacios saba tan bien como l que el mariscal Sucre no poda votar, porque haba viajado por esos das a Venezuela junto con el obispo de Santa Marta, monseor Jos Mara Estvez, en una misin del congreso para negociar los trminos de la separacin. As que no se detuvo para contestar: Usted lo sabe mejor que nadie, seor. El general sonri por primera vez desde que regres del paseo abominable.
A pesar de su apetito errtico, casi siempre se sentaba a la mesa antes de las once para comer un huevo tibio con una copa de oporto, o para picotear la pezua del queso, pero aquel da se qued vigilando el camino desde la terraza mientras los otros almorzaban, y estuvo tan absorto que ni Jos Palacios se atrevi a importunarlo. Pasadas las tres se incorpor de un salto, al percibir el trote de las muas antes de que apareciera por las lomas el carruaje de Manuela. Corri a recibirla, abri la puerta para ayudarla a bajar, y desde el momento en que le vio la cara conoci la noticia. Don Joaqun Mosquera, primognito de una casa ilustre de Popayn, haba sido electo presidente de la repblica por decisin unnime.
Su reaccin no fue de rabia ni de desengao, sino de asombro, pues l mismo haba sugerido al congreso el nombre de don Joaqun Mosquera, seguro de que no aceptara. Se sumergi en una cavilacin profunda, y no volvi a hablar hasta la merienda. Ni un solo voto por m?, pregunt. Ni uno solo. Sin embargo, la delegacin oficial que lo visit ms tarde, compuesta por diputados adictos, le explic que sus partidarios se haban puesto de acuerdo para que la votacin fuera unnime, de modo que l no apareciera como perdedor en una contienda reida. l estaba tan contrariado que no pareci apreciar la sutileza de aquella maniobra galante. Pensaba, en cambio, que habra sido ms digno de su gloria que le aceptaran la renuncia desde que la present por primera vez.
En resumidas cuentas, suspir, los demagogos han vuelto a ganar, y por partida doble.
Sin embargo, se cuid muy bien de que no se le notara el estado de conmocin en que se encontraba, hasta que los despidi en el prtico. Pero los coches no se haban perdido de vista cuando cay fulminado por una crisis de tos que mantuvo la quinta en estado de alarma hasta el anochecer. Uno de los miembros de la comitiva oficial haba dicho que el congreso fue tan prudente en su decisin, que
-
haba salvado a la repblica. l lo haba pasado por alto. Pero esa noche, mientras Manuela lo obligaba a tomarse una taza de caldo, le dijo: Ningn congreso salv jams una repblica. Antes de acostarse reuni a sus ayudantes y a la gente de servicio, y les anunci con la solemnidad habitual de sus renuncias sospechosas:
Maana mismo me voy del pas. No fue maana mismo, pero fue cuatro das despus. Mientras tanto recobr
la templanza perdida, dict una proclama de adis en la que no dejaba traslucir las lacras del corazn, y volvi a la ciudad para preparar el viaje. El general Pedro Alcntara Herrn, ministro de guerra y marina del nuevo gobierno, se lo llev para su casa de la calle de La Enseanza, no tanto por darle hospital, como para protegerlo de las amenazas de muerte que cada vez se hacan ms temibles.
Antes de irse de Santa Fe remat lo poco de valor que le quedaba para mejorar sus arcas. Adems de los caballos vendi una vajilla de plata de los tiempos prdigos de Potos, que la Casa de Moneda haba tasado por el simple valor metlico sin tomar en cuenta el preciosismo de su artesana ni sus mritos histricos: dos mil quinientos pesos. Hechas las cuentas finales, llevaba en efectivo diecisiete mil seiscientos pesos con sesenta centavos, una libranza de ocho mil pesos contra el tesoro pblico de Cartagena, una pensin vitalicia que le haba acordado el congreso, y poco ms de seiscientas onzas de oro repartidas en distintos bales. ste era el saldo de lstima de una fortuna personal que el da de su nacimiento se tena entre las ms prsperas de las Amricas.
En el equipaje que Jos Palacios arregl sin prisa la maana del viaje mientras l acababa de vestirse, slo tena dos mudas de ropa interior muy usadas, dos camisas de quitar y poner, la casaca de guerra con una doble fila de botones que se suponan forjados con el oro de Atahualpa, el gorro de seda para dormir y una caperuza colorada que el mariscal Sucre le haba trado de Bolivia. Para calzarse no tena ms que las pantuflas caseras y las botas de charol que llevara puestas. En los bales personales de Jos Palacios, junto con el botiqun y otras pocas cosas de valor, llevaba el Contrato Social de Rousseau, y El Arte Militar del general italiano Raimundo Montecuccoli, dos joyas bibliogrficas que pertenecieron a Napolen Bonaparte y le haban sido regaladas por sir Robert Wilson, padre de su edecn. El resto era tan escaso, que todo cupo embutido en un morral de soldado. Cuando l lo vio, listo para salir a la sala donde lo aguardaba la comitiva oficial, dijo:
Nunca hubiramos credo, mi querido Jos, que tanta gloria cupiera dentro de un zapato.
En sus siete muas de carga, sin embargo, iban otras cajas con medallas y cubiertos de oro y cosas mltiples de cierto valor, diez bales de papeles privados, dos de libros ledos y por lo menos cinco de ropa, y varias cajas con
-
toda clase de cosas buenas y malas que nadie haba tenido la paciencia de contar. Con todo, aquello no era ni la sombra del equipaje con que regres de Lima tres aos antes, investido con el triple poder de presidente de Bolivia y Colombia y dictador del Per: una recua con setenta y dos bales y ms de cuatrocientas cajas con cosas innumerables cuyo valor no se estableci. En esa ocasin haba dejado en Quito ms de seiscientos libros que nunca trat de recuperar.
Eran casi las seis. La llovizna milenaria haba hecho una pausa, pero el mundo segua turbio y fro, y la casa tomada por la tropa empezaba a exhalar un tufo de cuartel. Los hsares y granaderos se levantaron en tropel cuando vieron acercarse desde el fondo del corredor al general taciturno entre sus edecanes, verde en el resplandor del alba, con la ruana terciada sobre el hombro y un sombrero de alas grandes que ensombrecan an ms las sombras de su cara. Se tapaba la boca con un pauelo embebido en agua de colonia, de acuerdo con una vieja supersticin andina, para protegerse de los malos aires por la salida brusca a la intemperie. No llevaba ninguna insignia de su rango ni le quedaba el menor indicio de su inmensa autoridad de otros das, pero el halo mgico del poder lo haca distinto en medio del ruidoso squito de oficiales. Se diri-gi a la sala de visitas, caminando despacio por el corredor tapizado de esteras que bordeaba el jardn interior, indiferente a los soldados de la guardia que se cuadraban a su paso. Antes de entrar en la sala se guard el pauelo en el puo de la manga, como ya slo lo hacan los clrigos, y le dio a uno de los edecanes el sombrero que llevaba puesto.
Adems de los que haban velado en la casa, otros civiles y militares seguan llegando desde el amanecer. Estaban tomando caf en grupos dispersos, y los atuendos sombros y las voces amordazadas haban enrarecido el ambiente con una solemnidad lgubre. La voz afilada de un diplomtico sobresali de pronto por encima de los susurros:
Esto parece un funeral. No acababa de decirlo, cuando percibi a sus espaldas el hlito de agua de
colonia que satur el clima de la sala. Entonces se volvi con la taza de caf humeante sostenida con el pulgar y el ndice, y lo inquiet la idea de que el fantasma que acababa de entrar hubiera odo su impertinencia. Pero no: aunque la ltima visita del general a Europa haba sido veinticuatro aos antes, siendo muy joven, las aoranzas europeas eran ms incisivas que sus rencores. As que el diplomtico fue el primero a quien se dirigi para saludarlo con la cortesa extremada que le merecan los ingleses.
Espero que no haya mucha niebla este otoo en Hyde Park, le dijo. El diplomtico tuvo un instante de vacilacin, pues en los ltimos das haba odo
decir que el general se iba para tres lugares distintos, y ninguno era Londres. Pero se repuso de inmediato.
-
Trataremos de que haya sol de da y de noche para Su Excelencia, dijo. El nuevo presidente no estaba all, pues el congreso lo haba elegido en ausencia
y le hara falta ms de un mes para llegar desde Popayn. En su nombre y lugar estaba el general Domingo Caycedo, vicepresidente electo, del cual se haba dicho que cualquier cargo de la repblica le quedaba estrecho, porque tena el porte y la prestancia de un rey. El general lo salud con una gran deferencia, y le dijo en un tono de burla:
Usted sabe que no tengo permiso para salir del pas? La frase fue recibida con una carcajada de todos, aunque todos saban que no
era una broma. El general Caycedo le prometi enviar a Honda en el correo siguiente un pasaporte en regla.
La comitiva oficial estaba formada por el arzobispo de la ciudad, hermano del presidente encargado, y otros hombres notables y funcionarios de alto rango con sus esposas. Los civiles llevaban zamarros y los militares llevaban botas de montar, pues se disponan a acompaar varias leguas al proscrito ilustre. El general bes el anillo del arzobispo y las manos de las seoras, y estrech sin efusin las de los caballeros, maestro absoluto del ceremonial untuoso, pero ajeno por completo a la ndole de aquella ciudad equvoca, de la cual haba dicho en ms de una oca-sin: ste no es mi teatro. Los salud a todos en el orden en que los fue encontrando en el recorrido de la sala, y para cada uno tuvo una frase aprendida con toda deliberacin en los manuales de urbanidad, pero no mir a nadie a los ojos. Su voz era metlica y con grietas de fiebre, y su acento caribe, que tantos aos de viajes y cambios de guerras no haban logrado amansar, se senta ms crudo frente a la diccin viciosa de los andinos.
Cuando termin los saludos, recibi del presidente interino un pliego firmado por numerosos granadinos notables que le expresaban el reconocimiento del pas por sus tantos aos de servicios. Fingi leerlo ante el silencio de todos, como un tributo ms al formalismo local, pues no hubiera podido ver sin lentes ni una caligrafa aun ms grande. No obstante, cuando fingi haber terminado dirigi a la comitiva unas breves palabras de gratitud, tan pertinentes para la ocasin que nadie hubiera podido decir que no haba ledo el documento. Al final hizo con la vista un recorrido del saln, y pregunt sin ocultar una cierta ansiedad:
No vino Urdaneta? El presidente interino le inform que el general Rafael Urdaneta se haba ido
detrs de las tropas rebeldes para apoyar la misin preventiva del general Jos Laurencio Silva. Alguien se dej or entonces por encima de las otras voces:
Tampoco vino Sucre. El no poda pasar por alto la carga de intencin que tena aquella noticia no
solicitada. Sus ojos, apagados y esquivos hasta entonces, brillaron con un fulgor febril, y replic sin saber a quin:
-
Al Gran Mariscal de Ayacucho no se le inform la hora del viaje para no importunarlo.
Al parecer, ignoraba entonces que el mariscal Sucre haba regresado dos das antes de su fracasada misin en Venezuela, donde le haban prohibido la entrada a su propia tierra. Nadie le haba informado que el general se iba, tal vez porque a nadie poda ocurrrsele que no fuera el primero en saberlo. Jos Palacios lo supo en un mal momento, y luego lo haba olvidado en los tumultos de las ltimas horas. No descart la mala idea, por supuesto, de que el mariscal Sucre estuviera resentido por no haber sido avisado.
En el comedor contiguo, la mesa estaba servida para el esplndido desayuno criollo: tamales de hoja, morcillas de arroz, huevos revueltos en cazuelas, una rica variedad de panes de dulce sobre paos de encajes, y las marmitas de un chocolate ardiente y denso como un engrudo perfumado. Los dueos de casa haban retrasado el desayuno por si l aceptaba presidirlo, aunque saban que en la ma-ana no tomaba nada ms que la infusin de amapolas con goma arbiga. De todos modos, doa Amalia cumpli con invitarlo a ocupar la poltrona que le haban reservado en la cabecera, pero l declin el honor y se dirigi a todos con una sonrisa formal.
Mi camino es largo, dijo. Buen provecho. Se empin para despedirse del presidente interino, y ste le correspondi con
un abrazo enorme, que les permiti a todos comprobar qu pequeo era el cuerpo del general, y qu desamparado e inerme se vea a la hora de los adioses. Despus volvi a estrechar las manos de todos y a besar las de las seoras. Doa Amalia trat de retenerlo hasta que escampara, aunque saba tan bien como l que no iba a escampar en lo que faltaba del siglo. Adems, se le notaba tanto el deseo de irse cuanto antes, que tratar de demorarlo le pareci una impertinencia. El dueo de casa lo condujo hasta las caballerizas bajo la llovizna invisible del jardn. Haba tratado de ayudarlo llevndolo del brazo con la punta de los dedos, como si fuera de vidrio, y lo sorprendi la tensin de la energa que circulaba debajo de la piel, como un torrente secreto sin ninguna relacin con la indigencia del cuerpo. Delegados del gobierno, de la diplomacia y de las fuerzas militares, con el barro hasta los tobillos y las capas ensopadas por la lluvia, lo esperaban para acompaarlo en su primera jornada. Nadie saba a ciencia cierta, sin embargo, quines lo acompaaban por amistad, quines para protegerlo, y quines para estar seguros de que en verdad se iba.
La mua que le estaba reservada era la mejor de una recua de cien que un comerciante espaol le haba dado al gobierno a cambio de la destruccin de su sumario de cuatrero. El general tena ya la bota en el estribo que le ofreci el palafrenero, cuando el ministro de guerra y marina lo llam: Excelencia. El permaneci inmvil, con el pie en el estribo, y agarrado de la silla con las dos manos.
-
Qudese, le dijo el ministro, y haga un ltimo sacrificio por salvar la patria.
No, Herrn, replic l, ya no tengo patria por la cual sacrificarme. Era el fin. El general Simn Jos Antonio de la Santsima Trinidad Bolvar y
Palacios se iba para siempre. Haba arrebatado al dominio espaol un imperio cinco veces ms vasto que las Europas, haba dirigido veinte aos de guerras para mantenerlo libre y unido, y lo haba gobernado con pulso firme hasta la semana anterior, pero a la hora de irse no se llevaba ni siquiera el consuelo de que se lo creyeran. El nico que tuvo bastante lucidez para saber que en realidad se iba, y para dnde se iba, fue el diplomtico ingls que escribi en un informe oficial a su gobierno: El tiempo que le queda le alcanzar a duras penas para llegar a la tumba.
-
La primera jornada haba sido la ms ingrata, y lo habra sido incluso para alguien menos enfermo que l, pues llevaba el humor pervertido por la hostilidad larvada que percibi en las calles de Santa Fe la maana de la partida. Apenas empezaba a clarear entre la llovizna, y slo encontr a su paso algunas vacas descarriadas, pero el encono de sus enemigos se senta en el aire. A pesar de la previsin del gobierno, que haba ordenado conducirlo por las calles menos usuales, el general alcanz a ver algunas de las injurias pintadas en las paredes de los conventos.
Jos Palacios cabalgaba a su lado, vestido como siempre, aun en el fragor de las batallas, con la levita sacramental, el prendedor de topacio en la corbata de seda, los guantes de cabritilla, y el chaleco de brocado con las dos leontinas cruzadas de sus relojes gemelos. Las guarniciones de su montura eran de plata del Potos, y sus espuelas eran de oro, por lo cual lo haban confundido con el presidente en ms de dos aldeas de los Andes. Sin embargo, la diligencia con que atenda hasta los mnimos deseos de su seor haca impensable cualquier confusin. Lo conoca y lo quera tanto que padeca en carne propia aquel adis de fugitivo, en una ciudad que sola convertir en fiestas patrias el mero anuncio de su llegada. Apenas tres aos antes, cuando regres de las ridas guerras del sur abrumado por la mayor cantidad de gloria que ningn americano vivo o muerto haba merecido jams, fue objeto de una recepcin espontnea que hizo poca. Eran todava los tiempos en que la gente se agarraba del bozal de su caballo y lo paraba en la calle para quejarse de los servicios pblicos o de los tributos fiscales, o para pedirle mercedes, o slo para sentir de cerca el resplandor de la grandeza. El prestaba tanta atencin a esos reclamos callejeros como a los asuntos ms graves del gobierno, con un conocimiento sorprendente de los problemas domsticos de ca-da uno, o del estado de sus negocios, o de los riesgos de la salud, y a todo el que hablaba con l le quedaba la impresin de haber compartido por un instante los deleites del poder.
Nadie hubiera credo que l fuera el mismo de entonces, ni que fuera la misma aquella ciudad taciturna que abandonaba para siempre con precauciones de forajido. En ninguna parte se haba sentido tan forastero como en aquellas callecitas yertas con casas iguales de tejados pardos y jardines ntimos con flores de buen olor, donde se cocinaba a fuego lento una comunidad aldeana, cuyas maneras relamidas y cuyo dialecto ladino servan ms para ocultar que para decir. Y sin embargo, aunque entonces le pareciera una burla de la imaginacin, era sa la misma ciudad de brumas y soplos helados que l haba escogido desde antes de conocerla para edificar su gloria, la que haba amado ms que a ninguna otra, y la haba idealizado como centro y razn de su vida y capital de la mitad del mundo.
-
A la hora de las cuentas finales l mismo pareca ser el ms sorprendido de su propio descrdito. El gobierno haba apostado guardias invisibles aun en los lugares de menor peligro, y esto impidi que le salieran al paso las gavillas colricas que lo haban ejecutado en efigie la tarde anterior, pero en todo el trayecto se oy un mismo grito distante: Longaniiiizo!. La nica alma que se apiad de l fue una mujer de la calle que le dijo al pasar:
Ve con Dios, fantasma. Nadie dio muestras de haberla odo. El general se sumergi en una
cavilacin sombra, y sigui cabalgando, ajeno al mundo, hasta que salieron a la sabana esplndida. En el sitio de Cuatro Esquinas, donde empezaba el camino empedrado, Manuela Senz esper el paso de la comitiva, sola y a caballo, y le hizo al general desde lejos un ltimo adis con la mano. El le correspondi de igual modo, y prosigui la marcha. Nunca ms se vieron.
La llovizna ces poco despus, el cielo se torn de un azul radiante, y dos volcanes nevados permanecieron inmviles en el horizonte por el resto de la jornada. Pero esta vez l no dio muestras de su pasin por la naturaleza, ni se fij en los pueblos que atravesaban a trote sostenido, ni en los adioses que les hacan al pasar sin reconocerlos. Con todo, lo que ms inslito pareci a sus acompaantes fue que no tuviera ni una mirada de ternura para las caballadas magnficas de los muchos criaderos de la sabana, que segn haba dicho tantas veces era la visin que ms amaba en el mundo.
En la poblacin de Facatativ, donde durmieron la primera noche, el general se despidi de los acompaantes espontneos y prosigui el viaje con su squito. Eran cinco, adems de os Palacios: el general Jos Mara Garreo, con el brazo derecho cercenado por una herida de guerra; su edecn irlands, el coronel Belford Hinton Wilson, hijo de sir Robert Wilson, un general veterano de casi todas las guerras de Europa; Fernando, su sobrino, edecn y escribano con el grado de teniente, hijo de su hermano mayor, muerto en un naufragio durante la primera repblica; su pariente y edecn, el capitn Andrs Ibarra, con el brazo derecho baldado por un corte de sable que sufri dos aos antes en el asalto del 25 de septiembre, y el coronel Jos de la Cruz Paredes, probado en numerosas campaas de la independencia. La guardia de honor estaba compuesta por cien hsares y granaderos escogidos entre los mejores del contingente venezolano.
Jos Palacios tena un cuidado especial con dos perros que haban sido tomados como botn de guerra en el Alto Per. Eran hermosos y valientes, y haban sido guardianes nocturnos de la casa de gobierno de Santa Fe hasta que dos de sus compaeros fueron muertos a cuchillo la noche del atentado. En los interminables viajes de Lima a Quito, de Quito a Santa Fe, de Santa Fe a Caracas, y otra vez de vuelta a Quito y Guayaquil, los dos perros haban cuidado la carga caminando al paso de la recua. En el ltimo viaje de Santa Fe a Cartagena hicieron lo mismo, a pesar de que esa vez la carga no era tanta, y estaba custodiada por la tropa.
-
El general haba amanecido de mal humor en Facatativ, pero fue mejorando a medida que descendan de la planicie por un sendero de colinas ondulantes, y el clima se atemperaba y la luz se haca menos tersa. En varias ocasiones lo invitaron a descansar, preocupados por el estado de su cuerpo, pero l prefiri seguir sin almorzar hasta la tierra caliente. Deca que el paso del caballo era propicio para pensar, y viajaba durante das y noches cambiando varias veces de montura para no reventarla. Tena las piernas cascorvas de los jinetes viejos y el modo de andar de los que duermen con las espuelas puestas, y se le haba formado alrededor del sieso un callo escabroso como una penca de barbero, que le mereci el apodo honorable de Culo de Fierro. Desde que empezaron las guerras de independencia haba cabalgado dieciocho mil leguas: ms de dos veces la vuelta al mundo. Nadie desminti nunca la leyenda de que dorma cabalgando.
Pasado el medioda, cuando ya empezaban a sentir el vaho caliente que suba de las caadas, se concedieron una pausa para reposar en el claustro de una misin. Los atendi la superiora en persona, y un grupo de novicias indgenas les reparti mazapanes recin sacados del horno y un masato de maz granuloso y a punto de fermentar. Al ver la avanzada de soldados sudorosos y vestidos sin ningn orden, la superiora debi pensar que el coronel Wilson era el oficial de mayor graduacin, tal vez porque era apuesto y rubio y tena el uniforme mejor guarnecido, y se ocup slo de l con una deferencia muy femenina que provoc comentarios malignos.
Jos Palacios no desaprovech el equvoco para que su seor descansara a la sombra de las ceibas del claustro, envuelto en una manta de lana para sudar la fiebre. As permaneci sin comer y sin dormir, oyendo entre brumas las canciones de amor del repertorio criollo que las novicias cantaron acompaadas con un arpa por una monja mayor. Al final, una de ellas recorri el claustro con un sombrero pidiendo limosnas para la misin. La monja del arpa le dijo al pasar: No le pidas al enfermo. Pero la novicia no le hizo caso. El general, sin mirarla siquiera, le dijo con una sonrisa amarga: Para limosnas estoy yo, hija. Wilson dio una de su faltriquera personal, con una prodigalidad que mereci la burla cordial de su jefe: Ya ve lo que cuesta la gloria, coronel. El mismo Wilson manifest ms tarde su sorpresa de que nadie en la misin ni en el resto del camino hubiera reconocido al hombre ms conocido de las repblicas nuevas. Tambin para ste, sin duda, fue una leccin extraa.
Ya no soy yo, dijo. La segunda noche la pasaron en una antigua factora de tabaco convertida en
albergue de caminantes, cerca de la poblacin de Guaduas, donde se quedaron esperndolos para un acto de desagravio que l no quiso sufrir. La casa era inmensa y tenebrosa, y el paraje mismo causaba una rara congoja, por la vegetacin brutal y el ro de aguas negras y escarpadas que se desbarrancaban hasta los platanales de las tierras calientes con un estruendo de demolicin. El general lo conoca, y desde la primera vez que pas por all haba dicho: Si yo
-
tuviera que hacerle a alguien una emboscada matrera, escogera este lugar. Lo haba evitado en otras ocasiones, slo porque le recordaba a Berruecos, un paso siniestro en el camino de Quito que aun los viajeros ms temerarios preferan eludir. En una ocasin haba acampado dos leguas antes contra el criterio de todos, porque no se crea capaz de soportar tanta tristeza. Pero esta vez, a pesar del cansancio y la fiebre, le pareci de todos modos ms soportable que el gape de condolencias con que estaban esperndolo sus azarosos amigos de Guaduas.
Al verlo llegar en condiciones tan penosas, el dueo del hostal le haba sugerido llamar a un indio de una vereda cercana que curaba con slo oler una camisa sudada por el enfermo, a cualquier distancia y aunque no lo hubiera visto nunca. El se burl de su credulidad, y prohibi que alguno de los suyos intentara cualquier clase de tratos con el indio taumaturgo. Si no crea en los mdicos, de los cuales deca que eran unos traficantes del dolor ajeno, menos poda esperarse que confiara su suerte a un espiritista de vereda. Al final, como una afirmacin ms de su desdn por la ciencia mdica, despreci el buen dormitorio que le haban preparado por ser el ms conveniente para su estado, y se hizo colgar la hamaca en la amplia galera descubierta que daba sobre la caada, donde pasara la noche expuesto a los riesgos del sereno.
No haba tomado en todo el da nada ms que la infusin del amanecer, pero no se sent a la mesa sino por cortesa con sus oficiales. Aunque se conformaba mejor que nadie a los rigores de la vida en campaa, y era poco menos que un asceta del comer y el beber, gustaba y conoca de las artes de la cava y la cocina como un europeo refinado, y desde su primer viaje haba aprendido de los franceses la costumbre de hablar de comida mientras coma. Aquella noche slo se bebi media copa de vino tinto y prob por curiosidad el guiso de venado, para comprobar si era cierto lo que deca el dueo y confirmaron sus oficiales: que la carne fosforescente tena un sabor de jazmn. No dijo ms de dos frases en la cena, ni las dijo con ms aliento que las muy pocas que haba dicho en el curso del viaje, pero todos apreciaron su esfuerzo por endulzar con una cucharadita de buenas maneras el vinagre de sus desgracias pblicas y su mala salud. No haba vuelto a decir una palabra de poltica ni haba evocado ninguno de los incidentes del sbado, un hombre que no lograba superar el reconcomio de la inquina muchos aos despus del agravio.
Antes que acabaran de comer pidi permiso para levantarse, se puso el camisn y el gorro de dormir tiritando de fiebre, y se derrumb en la hamaca. La noche era fresca, y una enorme luna anaranjada empezaba a alzarse entre los cerros, pero l no tena humor para verla. Los soldados de la escolta, a pocos pasos de la galera, rompieron a cantar a coro canciones populares de moda. Por una vieja orden suya acampaban siempre cerca de su dormitorio, como las legiones de Julio Csar, para que l conociera sus pensamientos y sus estados de nimo por sus conversaciones nocturnas. Sus caminatas de insomne lo haban llevado muchas
-
veces hasta los dormitorios de campaa, y no pocas haba visto el amanecer cantando con los soldados canciones de cuartel con estrofas de alabanza o de burla improvisadas al calor de la fiesta. Pero aquella noche no pudo soportar los cantos y orden que los hicieran callar. El estropicio eterno del ro entre las rocas, magnificado por la fiebre, se incorpor al delirio.
La pinga!, grit. Si al menos pudiramos pararlo un minuto.
Pero no: ya no poda parar el curso de los ros. Jos Palacios quiso calmarlo con uno de los tantos paliativos que llevaban en el botiqun, pero l lo rechaz. Esa fue la primera vez en que le oy decir su frase recurrente: Acabo de renunciar al poder por un vomitivo mal recetado, y no estoy dispuesto a renunciar tambin a la vida. Aos antes haba dicho lo mismo, cuando otro mdico le cur unas fiebres tercianas con un brebaje arsnica! que estuvo a punto de matarlo de disentera. Desde entonces, las nicas medicinas que acept fueron las pldoras purgantes que tomaba sin reticencias varias veces por semana para su estreimiento obstinado, y una lavativa de sen para los retrasos ms crticos.
Poco despus de la medianoche, agotado por el delirio ajeno, Jos Palacios se tendi en los ladrillos pelados del piso y se qued dormido. Cuando despert, el general no estaba en la hamaca, y haba dejado en el suelo la camisa de dormir ensopada en sudor. No era raro. Tena la costumbre de abandonar el lecho, y deambular desnudo hasta el amanecer para entretener el insomnio cuando no haba nadie ms en la casa. Pero esa noche haba razones de ms para temer por su suerte, pues acababa de vivir un mal da, y el tiempo fresco y hmedo no era el mejor para pasear a la intemperie. Jos Palacios lo busc con una manta en la casa iluminada por el verde lunar, y lo encontr acostado en un poyo del corredor, como una estatua yacente sobre un tmulo funerario. El general se volvi con una mirada lcida en la que no quedaba ni un vestigio de fiebre.
Es otra vez como la noche de San Juan de Payara, dijo. Sin Reina Mara Luisa, por desgracia.
Jos Palacios conoca de sobra aquella evocacin. Se refera a una noche de enero de 1820, en una localidad venezolana perdida en los llanos altos del Apure, adonde haba llegado con dos mil hombres de tropa. Haba liberado ya del dominio espaol dieciocho provincias. Con los antiguos territorios del virreinato de la Nueva Granada, la capitana general de Venezuela y la presidencia de Quito, haba creado la repblica de Colombia, y era a la sazn su primer presidente y general en jefe de sus ejrcitos. Su ilusin final era extender la guerra hacia el sur, para hacer cierto el sueo fantstico de crear la nacin ms grande del mundo: un solo pas libre y nico desde Mxico hasta el Cabo de Hornos.
Sin embargo, su situacin militar de aquella noche no era la ms propicia para soar. Una peste sbita que fulminaba a las bestias en plena marcha haba dejado
-
en el Llano un reguero pestilente de catorce leguas de caballos muertos. Muchos oficiales desmoralizados se consolaban con la rapia y se complacan en la desobediencia, y algunos se burlaban incluso de la amenaza que l haba hecho de fusilar a los culpables. Dos mil soldados harapientos y descalzos, sin armas, sin comida, sin mantas para desafiar los pramos, cansados de guerras y muchos de ellos enfermos, haban empezado a desertar en desbandada. A falta de una solucin racional, l haba dado la orden de premiar con diez pesos a las patrullas que prendieran y entregaran a un compaero desertor, y de fusilar a ste sin averiguar sus razones.
La vida le haba dado ya motivos bastantes para saber que ninguna derrota era la ltima. Apenas dos aos antes, perdido con sus tropas muy cerca de all, en las selvas del Orinoco, haba tenido que ordenar que se comieran a los caballos, por temor de que los soldados se comieran unos a otros. En esa poca, segn el testimonio de un oficial de la Legin Britnica, tena la catadura estrafalaria de un guerrillero de la legua. Llevaba un casco de dragn ruso, alpargatas de arriero, una casaca azul con alamares rojos y botones dorados, y una banderola negra de corsario izada en una lanza llanera, con la calavera y las tibias cruzadas sobre una divisa en letras de sangre: "Libertad o muerte".
La noche de San Juan de Payara su atuendo era menos vagabundo, pero su situacin no era mejor. Y no slo reflejaba entonces el estado momentneo de sus tropas, sino el drama entero del ejrcito libertador, que muchas veces resurga engrandecido de las peores derrotas y, sin embargo, estaba a punto de sucumbir bajo el peso de sus tantas victorias. En cambio, el general espaol don Pablo Mori-llo, con toda clase de recursos para someter a los patriotas y restaurar el orden colonial, dominaba todava amplios sectores del occidente de Venezuela y se haba hecho fuerte en las montaas.
Ante ese estado del mundo, el general pastoreaba el insomnio caminando desnudo por los cuartos desiertos del viejo casern de hacienda transfigurado por el esplendor lunar. La mayora de los caballos muertos el da anterior haban sido incinerados lejos de la casa, pero el olor de la podredumbre segua siendo insoportable. Las tropas no haban vuelto a cantar despus de las jornadas mortales de la ltima semana y l mismo no se senta capaz de impedir que los centinelas se durmieran de hambre. De pronto, al final de una galera abierta a los vastos llanos azules, vio a Reina Mara Luisa sentada en el sardinel. Una bella mulata en la flor de la edad, con un perfil de dolo, envuelta hasta los pies en un paoln de flores bordadas y fumando un cigarro de una cuarta. Se asust al verlo, y extendi hacia l la cruz del ndice y el pulgar.
De parte de Dios o del diablo, dijo, qu quieres! A ti, dijo l. Sonri, y ella haba de recordar el fulgor de sus dientes a la luz de la luna. La
abraz con toda su fuerza, mantenindola impedida para moverse mientras la
-
picoteaba con besos tiernos en la frente, en los ojos, en las mejillas, en el cuello, hasta que logr amansarla. Entonces le quit el paoln y se le cort el aliento. Tambin ella estaba desnuda, pues la abuela que dorma en el mismo cuarto le quitaba la ropa para que no se levantara a fumar, sin saber que por la madrugada se escapaba envuelta con el paoln. El general se la llev en vilo a la hamaca, sin darle tregua con sus besos balsmicos, y ella no se le entreg por deseo ni por amor, sino por miedo. Era virgen. Slo cuando recobr el dominio del corazn, dijo:
Soy esclava, seor. Ya no, dijo l. El amor te ha hecho libre. Por la maana se la compr al dueo de la hacienda con cien pesos de sus
arcas empobrecidas, y la liber sin condiciones. Antes de partir no resisti la tentacin de plantearle un dilema pblico. Estaba en el traspatio de la casa, con un grupo de oficiales montados de cualquier modo en bestias de servicio, nicas sobrevivientes de la mortandad. Otro cuerpo de tropa estaba reunido para despedirlos, al mando del general de divisin Jos Antonio Pez, quien haba llegado la noche anterior.
El general se despidi con una arenga breve, en la cual suaviz el dramatismo de la situacin, y se dispona a partir cuando vio a Reina Mara Luisa en su estado reciente de mujer libre y bien servida. Estaba acabada de baar, bella y radiante bajo el cielo del Llano, toda de blanco almidonado con las enaguas de encajes y la blusa exigua de las esclavas. l le pregunt de buen talante:
Te quedas o te vas con nosotros? Ella le contest con una risa encantadora: Me quedo, seor. La respuesta fue celebrada con una carcajada unnime. Entonces el dueo de
la casa, que era un espaol convertido desde la primera hora a la causa de la independencia, y viejo conocido suyo, adems, le avent muerto de risa la bolsita de cuero con los cien pesos. El la atrap en el aire.
Gurdelos para la causa, Excelencia, le dijo el dueo. De todos modos, la moza se queda libre.
El general Jos Antonio Pez, cuya expresin de fauno iba de acuerdo con su camisa de parches de colores, solt una carcajada expansiva.
Ya ve, general, dijo. Eso nos pasa por meternos a libertadores. El aprob lo dicho, y se despidi de todos con un amplio crculo de la mano. Por
ltimo le hizo a Reina Mara Luisa un adis de buen perdedor, y jams volvi a saber de ella. Hasta donde Jos Palacios recordaba, no transcurra un ao de lunas llenas antes de que l le dijera que haba vuelto a vivir aquella noche, sin la aparicin prodigiosa de Reina Mara Luisa, por desgracia. Y siempre fue una noche de derrota.
A las cinco, cuando Jos Palacios le llev la primera tisana, lo encontr reposando con los ojos abiertos. Pero trat de levantarse con tal mpetu que
-
estuvo a punto de irse de bruces, y sufri un fuerte acceso de tos. Permaneci sentado en la hamaca, sostenindose la cabeza con las dos manos mientras tosa, hasta que pas la crisis. Entonces empez a tomarse la infusin humeante, y el humor se le mejor desde el primer sorbo.
Toda la noche estuve soando con Casandro, dijo. Era el nombre con que llamaba en secreto al general granadino Francisco de
Paula Santander, su grande amigo de otro tiempo y su ms grande contradictor de todos los tiempos, jefe de su estado mayor desde los principios de la guerra, y presidente encargado de Colombia durante las duras campaas de liberacin de Quito y el Per y la fundacin de Bolivia. Ms por las urgencias histricas que por vocacin, era un militar eficaz y valiente, con una rara aficin por la crueldad, pero fueron sus virtudes civiles y su excelente formacin acadmica las que sustentaron su gloria. Fue sin duda el segundo hombre de la independencia y el primero en el ordenamiento jurdico de la repblica, a la que impuso para siempre el sello de su espritu formalista y conservador.
Una de las tantas veces en que el general pens renunciar, le haba dicho a Santander que se iba tranquilo de la presidencia, porque lo dejo a usted, que es otro yo, y quizs mejor que yo. En ningn hombre, por la razn o por la fuerza de los hechos, haba depositado tanta confianza. Fue l quien lo distingui con el ttulo de El Hombre de las Leyes. Sin embargo, aquel que lo haba mereci-do todo estaba desde haca dos aos desterrado en Pars por su complicidad nunca probada en una conjura para matarlo.
As haba sido. El mircoles 25 de septiembre de 1828, al hilo de la medianoche, doce civiles y veintisis militares forzaron el portn de la casa de gobierno de Santa Fe, degollaron a dos de los sabuesos del presidente, hirieron a varios centinelas, le hicieron una grave herida de sable en un brazo al capitn Andrs Ibarra, mataron de un tiro al coronel escocs William Fergusson, miembro de la Legin Britnica y edecn del presidente, de quien ste haba di-cho que era valiente como un Csar, y subieron hasta el dormitorio presidencial gritando vivas a la libertad y mueras al tirano.
Los facciosos haban de justificar el atentado por las facultades extraordinarias de claro espritu dictatorial que el general haba asumido tres meses antes, para contrarrestar la victoria de los santanderistas en la Convencin de Ocaa. La vicepresidencia de la repblica, que Santander haba ejercido durante siete aos, fue suprimida. Santander se lo inform a un amigo con una frase tpica de su estilo personal: He tenido el placer de quedar sumido bajo las ruinas de la constitucin de 1821. Tena entonces treinta y seis aos. Haba sido nombrado ministro plenipotenciario en Washington, pero aplaz el viaje varias veces, tal vez esperando el triunfo de la conspiracin.
El general y Manuela Senz iniciaban apenas una noche de reconciliacin. Haban pasado el fin de semana en la poblacin de Soacha, a dos leguas y media de
-
all, y haban vuelto el lunes en coches separados despus de una disputa de amor ms virulenta que las habituales, porque l era sordo a los avisos de una confabulacin para matarlo, de la que todo el mundo hablaba y en la que slo l no crea. Ella haba resistido en su casa a los recados insistentes que l le mandaba desde el palacio de San Carlos, en la acera de enfrente, hasta esa noche a las nueve, cuando despus de tres recados ms apremiantes, se puso unas pantuflas impermeables sobre los zapatos, se cubri la cabeza con un paoln, y atraves la calle inundada por la lluvia. Lo encontr flotando bocarriba en las aguas fragantes de la baera, sin la asistencia de Jos Palacios, y si no crey que estuviera muerto fue porque muchas veces lo haba visto meditando en aquel estado de gracia. l la reconoci por los pasos y le habl sin abrir los ojos.
Va a haber una insurreccin, dijo. Ella no disimul el rencor con la irona. Enhorabuena, dijo. Pueden haber hasta diez, pues usted da muy buena
acogida a los avisos. Slo creo en los presagios, dijo l. Se permita aquel juego porque el jefe de su estado mayor, quien ya les haba
dicho a los conjurados cul era el santo y sea de la noche para que pudieran burlar la guardia del palacio, le dio su palabra de que la conspiracin haba fracasado. As que surgi divertido de la baera.
No tenga cuidado, dijo, parece que a los muy maricones se les enfri la pajarilla.
Estaban iniciando en la cama los retozos del amor, l desnudo y ella a medio desvestir, cuando oyeron los primeros gritos, los primeros tiros, y el trueno de los caones contra algn cuartel leal. Manuela lo ayud a vestirse a toda prisa, le puso las pantuflas impermeables que ella haba llevado puestas sobre los zapatos, pues el general haba mandado a lustrar su nico par de botas, y lo ayud a escapar por el balcn con un sable y una pistola, pero sin ningn amparo contra la lluvia eterna. Tan pronto como estuvo en la calle encaon con la pistola amartillada a una sombra que se le acercaba: Quin vive! Era su repostero que regresaba a casa, adolorido por la noticia de que haban matado a su seor. Resuelto a compartir su suerte hasta el final, estuvo escondido con l entre los ma-torrales del puente del Carmen, en el arroyo de San Agustn, hasta que las tropas leales reprimieron la asonada.
Con una astucia y una valenta de las que ya haba dado muestra en otras emergencias histricas, Manuela Senz recibi a los atacantes que forzaron la puerta del dormitorio. Le preguntaron por el presidente, y ella les contest que estaba en el saln del consejo. Le preguntaron por qu estaba abierta la puerta del balcn en una noche invernal, y ella les dijo que la haba abierto para ver qu eran los ruidos que se sentan en la calle. Le preguntaron por qu la cama estaba tibia, y ella les dijo que se haba acostado sin desvestirse en espera del presidente. Mientras
-
ganaba tiempo con la parsimonia de las respuestas, fumaba con grandes humos un cigarro de carretero de los ms ordinarios, para cubrir el rastro fresco de agua de colonia que an permaneca en el cuarto.
Un tribunal presidido por el general Rafael Urdaneta haba establecido que el general Santander era el genio oculto de la conspiracin, y lo conden a muerte. Sus enemigos haban de decir que esta sentencia era ms que merecida, no tanto por la culpa de Santander en el atentado, como por el cinismo de ser el primero que apareci en la plaza mayor para darle un abrazo de congratulacin al presidente. Este estaba a caballo bajo la llovizna, sin camisa y con la casaca rota y empapada, en medio de las ovaciones de la tropa y del pueblo raso que acuda en masa desde los suburbios clamando la muerte para los asesinos. Todos los cmplices sern castigados ms o menos, le dijo el general en una carta al mariscal Sucre. Santander es el principal, pero es el ms dichoso, porque mi generosidad lo defiende. En efecto, en uso de sus atribuciones absolutas, le conmut la pena de muerte por la del destierro en Pars. En cambio, fue fusilado sin pruebas suficientes el almirante Jos Prudencio Padilla, quien estaba preso en Santa Fe por una rebelin fallida en Cartagena de Indias.
Jos Palacios no saba cundo eran reales y cundo eran imaginarios los sueos de su seor con el general Santander. Una vez, en Guayaquil, cont que lo haba soado con un libro abierto sobre la panza redonda, pero en vez de leerlo le arrancaba las pginas y se las coma una por una, deleitndose en masticarlas con un ruido de cabra. Otra vez, en Ccuta, so que lo haba visto cubierto por completo de cucarachas. Otra vez despert dando gritos en la quinta campestre de Monserrate, en Santa Fe, porque so que el general Santander, mientras almorzaba a solas con l, se haba sacado las bolas de los ojos que le estorbaban para comer, y las haba puesto sobre la mesa. De modo que en la madrugada cerca de Guaduas, cuando el general dijo que haba soado una vez ms con Santander, Jos Palacios no le pregunt siquiera por el argumento del sueo, sino que trat de consolarlo con la realidad.
Entre l y nosotros est todo el mar de por medio, dijo. Pero l lo par de inmediato con una mirada vivaz. Ya no, dijo. Estoy seguro que el pendejo de Joaqun Mosquera lo dejar
volver. Esa idea lo atormentaba desde su ltimo regreso al pas, cuando el abandono
definitivo del poder se le plante como un asunto de honor. Prefiero el destierro o la muerte, a la deshonra de dejar mi gloria en manos del colegio de San Bartolom, haba dicho a Jos Palacios. Sin embargo, el antdoto llevaba en s su propio veneno, pues a medida que se acercaba a la decisin final, aumentaba su certidumbre de que tan pronto como l se fuera, sera llamado del exilio el general Santander, el graduado ms eminente de aquel cubil de leguleyos.
se s que es un truchimn, dijo.
-
La fiebre haba cesado por completo, y se senta con tantos nimos que le pidi pluma y papel a jse Palacios, se puso los lentes, y escribi de su puo y letra una carta de seis lneas para Manuela Senz. Esto tena que parecer extrao aun a alguien tan acostumbrado como Jos Palacios a sus actos impulsivos, y slo poda entenderse como un presagio o un golpe de inspiracin insoportable. Pues no slo contradeca su determinacin del viernes pasado de no escribir una carta ms en el resto de su vida, sino que contrariaba la costumbre de despertar a sus amanuen-ses a cualquier hora para despachar la correspondencia atrasada, o para dictarles una proclama o poner en orden las ideas sueltas que se le ocurran en las cavilaciones del insomnio. Ms extrao an deba parecer si la carta no era de una premura evidente, y slo agregaba a su consejo de la despedida una frase ms bien crptica: Cuidado con lo que haces, pues si no, nos pierdes a ambos perdin-dote t. La escribi con su modo desbocado, como si no lo pensara, y al final sigui mecindose en la hamaca, absorto, con la carta en la mano.
El gran poder existe en la fuerza irresistible del amor, suspir de pronto. Quin dijo eso?
Nadie, dijo Jos Palacios. No saba leer ni escribir, y se haba resistido a aprender con el argumento simple
de que no haba sabidura mayor que la de los burros. Pero en cambio era capaz de recordar cualquier frase que hubiera odo por casualidad, y aquella no la recordaba.
Entonces lo dije yo, dijo el general, pero digamos que es del mariscal Sucre.
Nadie ms oportuno que Fernando para esas pocas de crisis. Fue el ms servicial y paciente de los muchos escribanos que tuvo el general, aunque no el ms brillante, y el que soport con estoicismo la arbitrariedad de los horarios o la exasperacin de los insomnios. Lo despertaba a cualquier hora para hacerle leer un libro sin inters, o para tomar notas de improvisaciones urgentes que al da siguiente amanecan en la basura. El general no tuvo hijos en sus incontables noches de amor (aunque deca tener pruebas de no ser estril) y a la muerte de su hermano se hizo cargo de Fernando. Lo haba mandado con cartas distinguidas a la Academia Militar de Georgetown, donde el general Lafayette le expres los sentimientos de admiracin y respeto que le inspiraba su to. Estuvo despus en el colegio Jefferson, en Charlotteville, y en la Universidad de Virginia. No fue el sucesor con que tal vez el general soaba, pues a Fernando le aburran las maestras acadmicas, y las cambiaba encantado por la vida al aire libre y las artes sedentarias de la jardinera. El general lo llam a Santa Fe tan pronto como termin sus estudios, y descubri al instante sus virtudes de amanuense, no slo por su caligrafa preciosa y su dominio del ingls hablado y escrito, sino porque era nico para inventar recursos de folletn que mantenan en vilo el inters del lector, y cuando lea en voz alta improvisaba al vuelo episodios audaces para condimentar los
-
prrafos adormecedores. Como todo el que estuvo al servicio del general, Fernando tuvo su hora de desgracia cuando le atribuy a Cicern una frase de Demstenes que su to cit despus en un discurso. Este fue mucho ms severo con l que con los otros, por ser quien era, pero lo perdon desde antes de terminar la penitencia.
El general Joaqun Posada Gutirrez, gobernador de la provincia, haba precedi