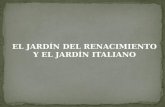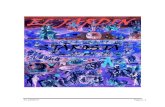El jardin de las almuercas
-
Upload
gustavo-malagraba -
Category
Documents
-
view
213 -
download
0
description
Transcript of El jardin de las almuercas
2
A unas cien o doscientas leguas de Capo el Ponte tenía su casa la tía Ambrosia. A lo que miraba al cielo meridional, a la ventana de su cuarto nunca le faltaba el sol, excepto a la noche. A lo que miraba al cielo septentrional, a la ventana del salón nunca le faltaba el mar. Y a lo lejos, salvo cuando las neviscas o las tormentas, siempre se veían los pesqueros a pala y a red, que llevaban la corvina rubia hasta Vigo.
Pero la auténtica maravilla de la casa, la verdadera obra maestra de las manos de tía Ambrosia, eran las almuercas de su jardín. Lilas, fucsias, violetas, tornadas al anaranjado rabioso o al amarillo carmín hacia el interior, cada una reemplazaba perfectamente el sol del atardecer cuando estaba nublado.
Y el perfume... Quien atravesaba la grava bordeándolas experimentaba la beatitud del retorno al olor original, cuando una nariz virgen olió por vez primera la fragancia de lo nuevo, o como el gusto de la leche materna.
Y así como los colores ponían cierto grado de parentesco carnal entre las almuercas y el sol, cierta historia emparentaba el puerto de Vigo con las almuercas y la tía Ambrosia, de quien, tal vez, aquellas no eran sino prolongaciones de su alma.
En 1870 un matrimonio de aparadores de calzado abandonaba el taller de San
Bartolomé de los Reyes, vecino a Zaragoza, para establecerse con sus seis hijos en Capo el Ponte y probar suerte con la explotación de unos cuantos acres de tierra buena. O que parecía buena. De hecho lo fue, porque nueve años más tarde decidieron festejar la bonanza con un nuevo hijo. Y así llegó al mundo Ambrosita, una suerte de premio para el matrimonio de sueños casi sin letras, y una especie de homenaje de aquel a la vida. Él venía escapando del analfabetismo de la mano de los movimientos anarquistas de mediados del siglo diecinueve, que lo habían seducido porque le permitían poner palabras a sus ideas. Y ella, que no había pasado de leer unos cuantos capítulos de la Biblia, tarareaba todo el día las melodías de Schumann que algún mal pianista le había llevado alguna vez a Zaragoza. Y a tal hogar les llegaron los primeros seis hijos, con los que fueron a Capo el Ponte.
Rodrigo y Jacinto, que a duras penas y salteado habían completado unos cuantos grados de la elemental frecuentando al párroco, ayudaban al padre en el campo, por ser grandes de quince y catorce años. Mercé, Conchita y Carmen iban a la escuela del pueblo y, los años de cosechas muy buenas, aprendían además algo de costura y labores que a ninguna le servirían nunca de nada: Mercé crió palomas en los palomares de don Fermín Balmaceda y Fuentes, quien la desposó a la edad de dieciséis años y que recibió a cambio cuatro niños saludables. Fermín Balmaceda, que tal era su real y simple nombre, había empezado sacando palomas del campanario de la iglesia, porque decía que las palomas eran de todos. De hecho lo fueron hasta que tuvo las propias, con cuya crianza llegó a ser un poderoso comerciante. Conchita se defendió mejor en la cocina, sobre todo a la muerte de su marido, cuando la guerra; y a Carmen se la llevó la tuberculosis sin haber visto a Ambrosita de guardapolvos. Finalmente Eleuterio, “Gavilán” por su intransigencia juvenil frente a las mozas de la comarca y quien sería la alegría permanente de Ambrosita, fue compañero de armas del esposo de Conchita. Ambos partieron para la guerra y ya no volvieron.
3
En aquel entonces la vida distaba mucho de ser como la conocemos un siglo después, pero no más de lo que dista nuestra vida de la que será dentro de cien años. No podemos imaginarla y, si la imaginamos, lo que imaginemos será sólo el borrador de un original que jamás cobrará vida. Y a esto hay que agregar cómo va cambiando la concepción de la vida con el correr de los años propios. Por ejemplo, Ambrosia recordaría toda la vida su infancia como ese tiempo en que las cosas eran duraderas, como nunca más volverían a serlo. Todo era permanente: los días en el verano se tardaban más, el jarrón de refresco de manzanilla duraba más vasos, los cuentos de la abuela servían para el sueño y la fantasía de varias noches. Hasta el agua de colonia del abuelo duraba mucho. Muchísimo. Se bañaba en el fuentón de lata, el que Ambrosia recordaría colgando siempre en la pared de la izquierda del baño, frente al espejo y al lavabo. Se bañaba por las tardes, antes de bajar al pueblo. Por la noche, al cenar, su saco, su camisa y hasta el moño y el sombrero, aún conservaban la fragancia de la lavanda. Y aún varios años después de muerto Ambrosia se sorprendía descubriendo en algún cajón, en algún pañuelo, o caminando por la galería techada contigua a la casa o por algún rincón de la vieja vivienda, el perfume del abuelo.
Ambrosita crecería con mucho de lo necesario para lograr un ánimo alegre. De niña sostenía que habría de ser fabricante de arco iris. Era así: cuando el sol comenzaba a declinar, iba hasta el jardín de las almuercas, conectaba al grifo el manguerón de caucho negro y con un dedito regulaba la salida del agua, hasta transformarla en una fina llovizna y, logrado esto, orientaba al sol la caída del agua de modo de formar un arco iris. Su mayor alegría tenía lugar cuando, al desplazar la salida del agua, los colores se mantenían mágicamente unos segundos en el aire, a expensas de las gotas pequeñísimas que aún permanecían en suspensión. Y como le ocurriera en varias ocasiones que el arco iris fuera visible sólo desde su ubicación, de modo que nadie más que ella lo veía por más que lo señalara con el dedo, se había jurado inventar un arco iris tal que todos, estuvieran donde estuvieren, pudieran verlo. “Hasta con los ojos cerrados”, agregaba. Una vez Javier, el vasco que tenían por vecino, le preguntó:
- Y tú, ¿qué irás a ser cuando crezcas? Ambrosita entrecerró los ojos, miró un instante al cielo, silenciosa, y luego
respondió: - Fabricante de arco iris. Aunque sus aspiraciones conocieron también los colores y el sonido marfil y
nacarado del piano. De visita en lo de unos tíos viejos y mejor tratados por la fortuna, Ambrosita
escuchaba extasiada un concierto de Schumann frente al enorme aparato de radio. En el cuarto de al lado, las mujeres bebían el té con algunas confituras, especialidad casera de la tía. Al final del concierto y con lágrimas en los ojos, Ambrosita corrió a contarle a la madre que había escuchado tocar en el piano algo hermoso a un tal señor Schumann. La madre, que sabía por lo de Zaragoza y por lecturas sueltas de quién se estaba hablando, y que nunca dejaba de atender a la música cada vez que visitaba a un pariente con radio, le dijo:
- ¡Pero no, hija! El señor Schumann vivió hace muchos años. Habrás escuchado a alguien que tocaba una música compuesta por el señor Schumann.
4
Ambrosita volvió al rato y comunicó un deseo: - Madre: yo quiero ser música, como Schumann. La madre soltó una exclamación: - ¡Ay, no, niña! ¡Schumann estaba loco! Ambrosita estuvo pensando unos instantes en el patio de enormes macetas color
ladrillo. Al rato volvió, y comunicó una decisión: - Entonces voy a ser música y loca. Desde entonces la tía, dueña de un piano vetusto y dormido, la tuvo como frecuente
discípula. En 1879, entonces, nació Ambrosita. Y en 1898 amontonó a todo el pueblo en un
herrumbroso galpón adaptado a teatro para su primer concierto: el “Carnaval” de Schumann. Cuando terminó el concierto, un alcalde lloroso y demudado, que apenas podía articular palabra por la emoción, le entregó un papel recién firmado para retirar, con beneficio de uso “in aeternum”, un piano de propiedad municipal que desde hacía mucho descansaba en un depósito del ayuntamiento. Sólo faltaba sacudirle el polvo y afinarlo.
Así era tía Ambrosia. Con anticipación, a veces de varios años, ella ya estaba manos a la obra. Como un tren que, encarrilado en un par de vías perfectas y rectas se encaminara sobre seguro, ella, aún sin saberlo, ponía el tren de sus deseos en carril, y ya no había como hacerlo saltar. Cuanto mucho, podría abrirse para rodear montañas, pero jamás desviarse ni detenerse.
Paralelamente a los arcos iris y al piano, y postergando cierta afición por la poesía, Ambrosia fue desarrollando la inclinación por el cultivo de las almuercas. Por alguna extraña intuición infantil gustaba de juntar montones de desperdicios y los sepultaba cerca de los delicados tallos. Le fascinaba la idea de que, para la vida, todo servía y nada era inútil. En lo desmedido de su afán, quiso convencer al resto de la familia de realizar sus deposiciones en un tarro en el que ella luego las trasladaría para abonar la tierra. Un sacudón paterno, como el que recibía cada vez que algo de la pequeña escapaba a la comprensión del ex zapatero, bastó para conformarla con las sobras de las comidas y las deposiciones de otros animales menos humanos que los de la familia.
No caeré en la vulgaridad, chabacanamente tentadora, de narrar los pormenores del despertar al amor de tía Ambrosia, sus primeros rubores, sus primeros ajetreos con el sexo, primero descubriéndose a sí misma y luego dejándose descubrir por y descubriendo a otro. No caeré en tamaña chapucería. No por falta de interés sino por falta de datos. Ambrosia se llevó celosamente a la tumba ese precioso anecdotario que hoy tanto podría enriquecernos. Sí sabemos de aquella época suya una anécdota cuyo conocimiento no es producto de una infidencia, sino que ella misma gustaba de contarla, divertida, a quienes quisieran oírla.
Debió haber ocurrido en su adolescencia en algún momento de ventura económica familiar, pues estaba ella en algún colegio para señoritas, de monjas, en alguna ciudad, y de pupila. El nombre de la ciudad y la edad exacta de Ambrosia jamás nos fueron revelados. Nos llega en cambio el atuendo, que las niñas debían llevar en forma obligatoria y condenatoria. Cuello alto y blanco, largas mangas grises, unas faldas cenicientas que debían ocultar todo atisbo de forma, largas hasta por debajo de las
5
rodillas, y medias negras, de lana, que llegaban hasta aquellas, de manera que entre faldas y medias debían poner un doble candado de castidad a cualquier intento de ver, o dejar ver, un centímetro de piel. El régimen estricto del colegio daba como único respiro el paseo de los domingos por la tarde, sin uniformes y lejos de las miradas religiosas, aunque largo sólo de hora y media.
Lejos de las miradas religiosas, hasta que un domingo el paseo de las muchachas coincidió con el que salieron a dar las monjas, siendo Ambrosia sorprendida a una cuadra de distancia, junto con su amiga inseparable, con la falda encima de la rodilla. Luego de la cena, en el rato anterior a la oración nocturna, Sor Calixta se le acercó a Ambrosia, quien deambulaba distraída por el corredor y que a la tarde no se había sabido vista por la monja, y le susurró al oído, mientras con el lomo del breviario golpeaba suavemente el dorso de la rodilla, de nuevo cubierta por faldón y medias:
- Más baja la falda, hija. Los chavales se excitan con esta parte. Ambrosia, echando mano a esta reconvención devenida en receta, la cogió con
rapidez y la puso en práctica asiduamente. No nos llegan los resultados. También sabemos de tía Ambrosia que a los cincuenta y siete años era viuda. Por
aquel tiempo y por aquellos lares, en un acuerdo tácito de uniformes, era fácil distinguir el estado civil de las mujeres mayores de cuarenta por el color de su vestido. Gris era el de las casadas, que vivían reprochándole a la vida la ceniza que habían tenido que echar sobre los mejores años de su vida, alimentando gallinas o agarradas a una escoba de mangosanto; historia que hubiera sido muy otra de haberse casado con ese mozo Manuel, o Antonio, o cualesquiera otros hombres cuyas mujeres actuales renegaban por la ceniza que habían tenido que echar sobre los mejores años de sus vidas.
Marrones eran las faldas y los batones de las solteras, color de la tierra estéril y polvorienta, evitada por los caminantes porque asfixia con el calor o se trepa a los ojos con el viento del otoño. El color de la tierra que una y otra vez quitaban de las casas con la escoba de mangosanto; el color desmalezado del gallinero paterno que debían mantener bien provisto.
Y a cualquier edad, el negro era el color de la soledad y sus tormentos, avivados en el recuerdo de cada palabra que pudo haber sido y no fue, recuerdos que eran despenados uno a uno con cada pasada de la escoba de mangosanto sobre el suelo polvoriento, o cada vez que la viuda contemplaba a una gallina sin su gallo, detrás del oxido del alambre tejido.
A los cincuenta y siete años Ambrosia era viuda de esposo, pero no de amores ni de pretendientes. Quizás por eso, así como jamás vistió el gris reglamentario en vida del finado, jamás su atuendo fue íntegramente negro con el cambio de estado civil. Al menos de la cintura para arriba. Siempre una blusa colorida, siempre pañuelos vistosos; siempre, cuanto más no sea, ribetes y bordados blancos. “La vida está viva”, decía. Y aún cuando sus zapatones y sus medias eran negros, le conferían en realidad un aire de autosuficiencia que fascinaba y atraía, y al mismo tiempo no permitía entrever los lados flacos de su personalidad. Porque Ambrosia, en realidad, temblaba de temor a encariñarse, por el miedo de perder lo amado; y cuando de pie, con las manos entrecruzadas sobre su faldón a la altura de la cintura, abría su recibidor a algún
6
visitante, su quietud y su apostura se debían a la parálisis de sus nervios y no a la decisión, como pensaba de inmediato quien la contemplaba. Algunos se sentían examinados, desafiados tal vez, y se sometían a sus deseos reales o imaginados; a veces, los más anhelados, por esa misma sensación se alejaban para no volver. Sin embargo, Ambrosia nunca se alegraba de esas partidas con el consuelo de que, después de todo, si se iban no valían la pena. Siempre pudo ser honesta con sus sentimientos y, como lo sabía, temía siempre revivir alguno de los grandes dolores del corazón que le había dado la vida. Los dos primeros fueron anteriores a su matrimonio. Dos crueles y feroces estocadas que le hicieron llorar, aunque por causas distintas. Con la primer ruptura amorosa estaba triste porque no creía que llegaría a serle indiferente aquello que había amado tanto. La segunda vez, estuvo triste porque sabía que así sería, y la certeza de semejante variabilidad le generaba una espantosa sensación de inconsistencia a toda la realidad…