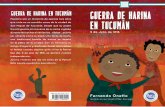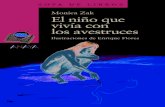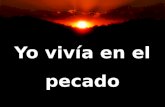El Reconocimiento De La Mujer Mexicana y Su Reflejo En La...
Transcript of El Reconocimiento De La Mujer Mexicana y Su Reflejo En La...
Artículo de Investigación Archivo General del Estado de Puebla febrero de 2018
El Reconocimiento De La Mujer Mexicana y Su Reflejo En La Sociedad
La Lucha Por Los Derechos De La Mujer
Dinorah Ivonne Mendoza Méndez y Mari Carmen Torres Campos
Estudiantes de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)
Resumen:
El presente documento busca compartir con el lector un breve análisis de la lucha por los
derechos de la mujer y que las mismas mujeres han emprendido en México, con el fin de
que le permita conocer y entender cómo fue el proceso de surgimiento del feminismo y
cómo la percepción de éste se ha degenerado por las nuevas generaciones, impactando en
el desarrollo socio-político del país.
Palabras clave:
Lucha por los derechos de la mujer, Feminismo, Género, Equidad.
Abstract:
This document seeks to share with the reader a brief analysis of the struggle for women's
rights that women themselves have undertaken in Mexico, to allow them to know and
understand what was the process of emergence of feminism and how the perception of this
has been degenerated by the new generations, impacting on the socio-political development
of the country.
Palabras clave:
Fight for the rights of women, Feminism, Gender, Equity.
Introducción
Este artículo surge de un articulo anterior titulado Benito Juárez y las leyes de
Reforma: Su influencia en el desarrollo político y social del estado de Puebla,
publicado en el Archivo General Del Estado De Puebla Durante, del cual, durante su
desarrollo pudismos observar cómo las Leyes de Reforma tuvieron un impacto en la
mujer y la lucha por sus derechos al establecer un Estado laico. Por lo que no se
podía hablar del proceso transformador que la sociedad y las leyes han tenido en
México, sin hablar del impacto de estos sobre la mujer y su lucha por los derechos,
especialmente cuando la lucha por sus derechos o mejor dicho, nuestros derechos,
ha llevado más de 50 años y ha estado bajo la pesada sombra de la construcción
social de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre.
Esta incesante lucha por nuestros derechos, muchas veces impulsada por
pensadores extranjeros como Simon de Beauveoir o Virginia Wooolf, permitió el
surgimiento y consolidación del feminismo en México, caracterizado en un principio
por la defenza de los derechos del voto, preferencia sexual, aborto, y la lucha contra
la violencia sexual, y cuya lucha se ha mantenido hasta nuestros días mediante las
diferentes olas de feminismo que han surgido en el país. Sin embargo, la visión del
feminismo ante la sociedad se fue deformando por las nuevas generaciones
extremistas desinformadas, tanto de jovenes feministas como de aquellos que no lo
son, ocasionando una malinterpretación de la equidad de genero ante la ley y un
sentimiento de robo de espacio hacia los hombres, dificultando así el otorgamiento
de ciertos derechos como el derecho al aborto y el desarrollo social del país.
3
El Reconocimiento de la Mujer Mexicana y Su Reflejo en la Sociedad
Marta Lamas, en la conferencia Repensando la masculinidad (2015), hace referencia a
la complicada composición del ser humano al estar conformado por la biología, lo hace
a cualquier humano se igual a otros seres humanos, por lo psicológico, lo cual lo define
ante la sociedad, y lo social, lo que permite construir la idea del cómo debería ser. Sin
embargo, esta composición bio-psico-social del ser humano funciona de forma
diferente en cada cultura, pero generalmente bajo las mismas bases de actuación para
una mujer, la cual debe ser ser sumisa y dedicada al hogar, y para un hombre, el cual
debe ser el protector y el provedor.
El siguiente fragmento del poema de la chilena Alfonsina Storni titulado Tú me
quieres blanca (ver fragmento del poema 1.1) demuestra la construcción social de la
cual habla Marta Lamas, enfocandose a la conceptualización de la mujer. Esta
conceptualización, aunque plasmada en este poema muchos años despues del
comienzo por la lucha de los derechos de las mujeres en México, logra capturar la
ideología conservadora mexicana de aquella época, y que aún en nuestros días sigue
vigente.
Fragmento del poema 1.1: Tú me quieres blanca
“Tú me quieres alba,
Me quieres de espumas,
Me quieres de nacar,
Que sea azucena, Sobre todas, casta.
De perfume tenue.
Corola cerrada. […]” (Anonimo, 2018)
La lucha contra ésta conceptualización comienza de forma individual, al mirar de
forma introspectiva quiénes realmente somos, qué tan diferentes somos y cuál es
nuestra verdadera esencia. Esta mirada introspectiva permite el auto-reconocimiento y
4
posterior redefinición de la persona. Para las mujeres mexicanas, este proceso
comienza mucho antes de las Leyes de Reforma constitucionalizadas durante el
gobierno de Benito Juárez, ya que las contínuas guerras en México, desplazaron a la
mujer del hogar a pelear por su país, por su seguridad y por la seguridad de los suyos,
rompiendo con el sometimiento al que estaban sujetas por la religión y la sociedad, ya
que ambos determinaban que el lugar de la mujer el cual estaba junto al hombre de su
familia. Arrom (2012) recalca que “… ella debía dedicarse enteramente a darle gusto a
su marido… reconociendo al mismo tiempo su superioridad y su dependencia de él [
…]” (Las mujer mexicana a través de los años. Repercusiones históricas y laborales
como factores de empuje en la migración internacional, Catarina UDLAP) Tal y como lo
muestra la imagen 1.1 la cual es un fragmento de un anuncio sobre cómo debería
comportarse la sociedad y la definición de roles entre el hombre y la mujer. La imagen
1.2, muestra un pequeño anuncio dirigido hacia las mujeres de 1897. El anuncio,
aunque dirigido a un sector en específico por cuestiones de mercado, enfatiza la idea
del comportamiento de una mujer y sus deberes.
Imagen 1.1: Fragmento de anuncio de la Revista Cristiana La Cruz de 1879
Nota: Imagen proporcionada por Karina Fernández y Guillermo Varillas Cruz, Responsables del Área de Hemeroteca en el
Archivo General de Puebla.
5
Imagen 1.2: Anuncio obtenido del Almanaque Ilustrado de la Revista
Blanco y negro de 1807
Nota: Imagen proporcionada por Karina Fernández y Guillermo Varillas Cruz, Responsables del Área de Hemeroteca en el
Archivo General de Puebla.
Este breve y necesario rompimiento del sometimiento de la mujer, les permitió
realizar actividades como “espías, informantes, combatientes en los ejércitos,
proveedoras de recursos monetarios y materiales, conspiradoras y propagandistas de
las ideas libertarias” (Girón, González y Jiménez, 2008). Como fue el caso de las ya
reconocidas Josefa Ortiz de Domíngues y Leona Vicario, quienes formaron parte de la
independencia de México, como su compañera Juana Barragán, alias "La Barragana",
quien al "estallar el movimiento de Independencia reunió́ un grupo de campesinos para
participar en la lucha. Se unió a Morelos y llegó a mandar un contingente de soldados
que la llamaban La Barragana"(Girón, González y Jiménez, 2008). Otra combatiente de
la guerra de Independencia fue Manuela Medina o Molina, alias "La Capitana", que
nació́ en Taxco y se unió́ al ejército de Morelos, según el diario de operaciones de Juan
Nepomuceno Rosains, se lee: Día 9 de abril, miércoles: ...Llegó este día a nuestro
campo, Manuela Medina, india natural de Texcoco, mujer extraordinaria, a quien la
junta (de Zitácuaro) le dio el título de capitana, porque ha hecho varios servicios a la
nación, pues ha levantado una campaña y se ha hallado en siete acciones de guerra
(p. 407). (Girón, González y Jiménez, 2008)
6
Otras guerras en las que las mujeres se vieron envueltas al suscitarse en el
territorio y afectar de forma directa su vida, fueron la invasión norteamericana, donde
destaca Josefa Zozaya quien en 1846 "organizó la resistencia contra el ejército
norteamericano (p. 685)” (Girón, González y Jiménez, 2008) o bien, años más tarde el
caso de Patricia Villalobos, “una combatiente de la Reforma, era obrera y entró al
ejército como clarín vestida de hombre, "en el escuadrón de Lance- ros de Guanajuato,
en 1855. Hizo la campaña de Jalisco y Colima. Sospechosa de ser mujer, desertó de
ese cuerpo y pasó a otro" (Tovar, 1996: 662), al descubrirse su identidad fue enviada al
Hospital de Belén, en Guanajuato” (Girón, González y Jiménez, 2008). Así como
también ocurrió en la lucha contra la Intervención francesa donde participaron mujeres
como Altagracia Calderón, alias "La Cabra", quien “combatió́ en la guerrilla del general
Mauricio Ruiz contra los franceses, hasta que, en la capitulación de Papantla, cayó
prisionera... Fue liberada en 1867 cuando Porfirio Díaz tomó Puebla (p. 113)” Y Ana
Concepción Valdez, mujer valiente y gran opositora a la Intervención francesa. Cuando
los invasores tomaron Villa de Concordia, Sinaloa y arrasaron con todo, ella fue
detenida y torturada para que entregara dinero. Al estar prisionera se enfrentó́ a los
franceses y les dijo: ¿Es ésta la civilización que traéis a nuestra patria, el robo, el
incendio, el asesinato, es vuestro oficio? (p. 644)” (Girón, González y Jiménez, 2008).
La lucha de las mujeres dentro de la guerra y que no fue reconocida, abarcan
desde la guerra de independencia hasta la revolución mexicana. Esto las hizo volverse
heroínas anónimas a quienes “las feministas nombran actualmente como "las
invisibles", porque han transitado la historia sin haber sido percibidas” (Girón, González
y Jiménez, 2008). Parte de este problema de reconocimiento se debe a que después
de la guerra, muchas de las mujeres regresaron rápidamente a un papel de sumisión y
a que la lucha que ellas emprendieron, nunca fue en contra de las normas sociales en
parte, por el fuerte catolisismo que se vivía en el país, el cual establecía la normatividad
de la estructura social y familiar, donde la mujer no era tomada en cuenta, porque no
tenía valor como mujer y era intercambiable por cosas (Mujeres mexicanas del siglo
XIX, Catarina UDLAP). Esto impedía que estas comenzaran una lucha por la defenza
de sus derechos, como se realizó en Francia tras la revolución de 1789 y su
7
establecimiento de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los cuáles no incluían a
la mujer.
Para 1859, la constitucionalización de las leyes de reforma por el entonces
Presidente Benito Juárez, habían otorgado igualdad entre hombres y mujeres al ser
juzgados por la ley, pero no reconoció a las mujeres como iguales a los hombres para
la toma de desiciones, por siguieron sometidas bajo la construcción social y la
normatividad de la iglesia del cómo debían comportarse. Sin embargo, después de las
leyes de reforma y hacia 1900, la mujer ya gozaba de una educación laica y aunque en
un principio estaba enfocada a su recomendable comportamiento, su participación se
fue ampliando a sectores más complejos como la medicina, el derecho y la enseñanza,
entre otros (ver imagen 1.2). La apertura de nuevos campos laborales y esolares de la
mujer, le permitió tener contacto con el movimiento feminista fraces y otros
movimientos extranjeros como el norteamericano, por lo que comenzaron a exigir por
primera vez su derecho al voto para 1916 en el estado de Yucatán.
Imagen 1.3 : Fotografía de enfermeras en el siglo XX
8
Nota: Imagen obtenida de la exposición Mirada de Mujer Poblana: Vida Cotidiana en el Siglo XX del Archivo General de
Puebla.
La lucha de las mujeres tiene nombre y se llama “Feminismo”
El feminismo en México comenzó a ser un término de uso común para principios del
siglo XX. El principal objetivo de este movimiento hacía énfasis en la “igualdad de los
sexos en lo relativo a la capacidad intelectual y a los derechos educativos de los
hombres y mujeres” de la misma manera valoraba ciertos rasgos característicos del
sexo femenino: capacidad emocional, dulzura y que casi siempre ponía en primer lugar
a la moral, etc. Relacionado con el pensamiento liberal, el feminismo veía a la
educación laica como un camino que les permitiría alcanzar sus metas principales:
como la dignificación del papel de esposa, madre y el reconocimiento a la influencia de
las mujeres en la familia, así como reconocer su autonomía individual (Cano, 1995).
Uno de los grandes cambios que se le dio a la mujer con el Estado laico es que
ya no se veía a la mujer como procreadora de hijos para la Iglesia, sino de ciudadanos
para el Estado. Al igual que su educación dejaría de estar centrada en la religión para
pasar a una educación laica. Algo que fue de mucha ayuda en este ámbito es que la
educación primaria ya era obligatoria y después se pudo crear una secundaria para
mujeres (Blancarte, 2013). 1 Tal es el caso de la enfermería y otras profesiones como la
docencia (ver imagen 2.1)
1 Ahora las mujeres comenzaban a recibir una educación parecida a la de los hombres.
9
Imagen 2.1 : Paleografía del título universitario de la primera profesora de
Puebla
Nota: Imagen obtenida de la exposición Mirada de Mujer Poblana: Vida Cotidiana en el Siglo XX del Archivo General de
Puebla.
Como empezaron a tener este tipo de logros a principios del siglo XX se
comenzaba a dar un lugar secundario a la igualdad de derechos ciudadanos. Y aunque
se podía desear una participación política femenina, no era una realidad a la que
pudiera llegarse en un corto plazo. Desde la época de la Constitución se decía que no
se ignoraba el papel de la mujer y se trataba de defender sus derechos, sin embargo,
no se buscaba su emancipación sino su protección y por lo mismo era impensable que
se involucraran en funciones políticas; se consideraba que ellas no necesitaban de una
relación formal con el Estado ya que eran representadas por los votos de sus padres y
maridos (Blancarte, 2013). Aunque existía una gran brecha entre los derechos de los
hombres y las mujeres, la cual permitía en repetidas ocasiones violar los derechos de
las mujeres, como lo muestran las imágenes 2.2 y 2.3, en donde se puede obervar dos
casos de mujeres en que sus derechos de libertad fueron violados por las normas que
establecía la sociedad. La primera imagen muestra cómo una mujer es depositada2 en
el hospicio mientras esta esperaba a contraer nupcias para que no cometiera pecado,
La imagen 2.3 muestra el diagnóstico de una mujer ingresada al Hospital de Dementes
2 Ingresada
10
en Puebla, por histeria, una condición que supuestamente afectaba a las mujeres y las
hacía agresivas.
Imagen 2.2 : Acta de depósito de una mujer en el hospicio de Puebla en
1860
Nota: Imagen proporcionada por Denisse Pérez Lara, Responsable del Área del Fondo de Beneficencia Pública en el Archivo
General de Puebla.
Imagen 2.3 : Acta de diagnóstico de una mujer que ingresó al Hospital de
Dementes en 1888
11
Nota: Imagen proporcionada por Denisse Pérez Lara, Responsable del Área del Fondo de Beneficencia Pública en el Archivo
General de Puebla. Para ver con más detalle, ir a anexos
Aunque la visión de la mujer fue cambiando, la imagen 2.4, muestra cómo veía a
la mujer durante 1900, aún después de haber permitido su ingreso la educación, pues
en realidad, eran pocas las mujeres que podían acceder a esta.
Imagen 2.4 : Mujeres del siglo XX con sus hijos caminando en las calles de
Puebla
12
Nota: Imagen obtenida de la exposición Mirada de Mujer Poblana: Vida Cotidiana en el Siglo XX del Archivo General de
Puebla.
Fue en este mismo siglo que la oposición al gobierno de Porfirio Díaz permitió
que las mujeres participaran en actividades políticas. Por ejemplo, mujeres como
Dolores Jiménez y Muro y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, fueron ellas quienes
denunciaron injusticias y llamaron a la rebelión por medio de artículos publicados en
presa clandestina. Muchas otras, participaron en organizaciones anti porfiristas y
grupos liberales, y en 1908 se asociaron para apoyar la candidatura de Francisco
Madero a la presidencia. Sin embargo, fue hasta 1915 que el movimiento
constitucionalista abrió espacios políticos que favorecieron el desarrollo de algunos
asuntos que planteaba el feminismo. Esta demanda de sufragio femenino y el deseo de
las mujeres de ejercer su influencia en la sociedad por medio de acciones políticas es
una de las principales características del feminismo surgido en la Revolución Mexicana.
El feminismo de esta época, fue expresado en la revista “La moderna. Seminario
Ilustrado” (1915-1918). En esta convocaban a sus lectoras a una convocatoria política a
13
favor del constitucionalismo. Después de la Revolución Mexicana surge el Consejo
Feminista Mexicano en la que ya se distingue a las asociaciones feministas por sus
propósitos políticos. Tenían un programa de acción que abarcaba tres aspectos:
1. Económico: que hablaba de igualdad salarial, condiciones de seguridad de
empleo y protección a la maternidad.
2. Social: que hacía énfasis en la formación de agrupaciones libertarias,
dormitorios y comedores para trabajadoras y regeneración de sexo servidoras.
3. Político: habla de derechos ciudadanos y una reforma al código civil
La importancia de este Consejo Feminista no solo radica en que fue un pionero
en el ámbito político, sino que incorporó ideas marxistas y comunistas el voto llegó para
ellas hasta 1953 a nivel federal. Este Consejo mantuvo una posición internacionalista
que cabe destacar, ya que buscó relacionarse con grupos de mujeres de los Estados
Unidos que fueran afines a sus objetivos políticos. En 1922 recibieron una invitación
para asistir a una Conferencia Panamericana de Mujeres en Baltimore, Maryland la
cual era organizada por la Liga de Mujeres Votantes de Estados Unidos3. Fue gracias a
esto que acordaron que al siguiente año se organizaría en México el Primer Congreso
Feminista Panamericano para la Elevación de la mujer. Llegaron a resoluciones que
abarcaban asuntos como: derechos civiles, derechos políticos, divorcio, moral sexual,
prostitución, control de la natalidad, problemas económicos, protección social a niños y
mujeres, problemas educativos, moralización de la prensa y servicio a la comunidad.
3 La Secretaría de Relaciones Exteriores y de Educación Pública avaló la invitación
14
En los años veinte, el feminismo tuvo una influencia restringida en la legislación
civil. El Código Civil incorporó elementos que ya habían sido señalados por el
feminismo desde principios de siglo, por ejemplo: estableció igualdad en la capacidad
jurídica de hombres y mujeres, amplió la influencia de la esposa en la educación de los
hijos y reconoció su derecho a disponer de sus bienes y que pudieran tener un empleo
o profesión4. Aunque la década de los treinta fue el auge para organizaciones políticas
de mujeres, el término feminismo cayó en desuso ya que predominaba el marxismo y
descalificaban al movimiento feminista al considerarlo un asunto únicamente de
mujeres burguesas. Es así como con el paso de los años el movimiento feminista
comenzó a debilitarse para desaparecer de la escena política.
Imágenes 2.6 y 2.7 : Retratos de mujeres del siglo XX de diferentes clases
sociales
Nota: Imágenes obtenida de la exposición Mirada de Mujer Poblana: Vida Cotidiana en el Siglo XX del Archivo General de
Puebla.
4 Aunque para esto todavía debería contar con la autorización del marido
15
Las imágenes anteriores, hacen un contraste entre las mujeres que podían
acceder a la información, la educación y que exigían sus derechos, con las mujeres
que no podían acceder a ellos y les resultaba más difícil luchar por sus derechos. L
igualdad ciudadana de las mujeres fue establecida en 1953 con la reforma al artículo
34 constitucional (Diario Oficial, 1953) con esto las mujeres mexicanas participaron en
un proceso electoral que los hombres. El feminismo volvió a principios de los setenta
en ambientes universitarios y para este resurgimiento fue fundamental la influencia del
movimiento de liberación de la mujer de Estados Unidos (Cano, 1995).
Espacios Comunes y Equidad de Género
La lucha por recuperar espacios comunes donde generalmente las actividades son
asignadas a la shombres, comenzó como una lucha de identidad y la búsqueda de la
equidad ante ambos géneros, surgiendo de una ideología de identidad por las mujeres
a la que Marta Lamas llama mujerismo. Esta identificación está marcada por la
victimización de las personas, algo negativo para un movimiento que busca la equidad.
Sin embargo Barcellona dice que el “terreno de recuperación de subjetividad es la
existencia, el sufrimiento, el dolor de la vida que nos impide decir “yo soy nada” de ahí
la necesidad de decir “yo soy algo” (Lamas, 2006)
Esta identidad creada en un principio por las primeras feministas, estorpece el
desarrollo del movimiento al no permitir establecer relaciones con el gobierno u otros
grupos de interés, estableciendo un campo de acción en aspectos únicamente políticos
y no en la política. Chantal Mouffe señala a partir del trabajo de Carl Schmitt una
distinción entre lo político y la política. Ella distingue lo político como una dimensión de
antagonismo y hostilidad entre los seres humanos […] y la política como la práctica que
pretende establecer un orden y organizar la coexistencia humana (Lamas, 2006).
Ejemplo de ello es la concepción ciudadana de las mujeres, la cual era que, una vez
obtenido el voto, lograrían la igualdad con los hombres. Esta idea fue efectiva, pero
sólo ante la ley. Es importante mencionar, sin embargo, que ellas no subvirtieron su
16
papel asignado, sino que lo resignificaron (Manjarrez, 2015).
El ejemplo anterior nos lleva a concluir, que en un principio las feministas
construyeron su práctica política a partir de si identidad como mujeres, favoreciendo un
discurso político ideológico cercano al esencialismo: las mujeres somos, las
mujeresqueremos, etc. (Lamas, 2006). Esta práctica a la cual Lamas llama mujerismo,
[…] dificulta el reconocimiento de diferencias (Lamas, 2006), tanto dentro del
movimiento como fuera de él, pues homogeiniza el concepto de mujer y busca la
igualdad ante los hombres, aunque esta igualdad en realidad no distinga entre el sexo,
la parte biólogica que nos identifica como macho o hembra y el géreno, cuyo concepto
es la categoría correspondiente al orden sociocultural configurado sobre la base de la
sexualidad (Lagarde)
La distinción del género, permite establecer normas en espacios donde ambos
géneros interactúan, de forma en que ambos puedan trabajar bajo sus características
de diferencia y semejanza y lograr alcanzar el mismo objetivo. A esto se le conoce
como perspectiva de género, la cual permite analizar y comprender las características
que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus
semejanzas y diferencias (Largade)
Por lo tanto, la construcción de la identidad debe estar ligada a la prespectiva de
género, pues tanto hombres como mujeres somos parte de una construcción social de
género que nos impide desaroolarnos plenamente, ya que no existen las identidades
monolíticas, sino múltiples y fracturadas (Lamas, 2006), permitiendo observar las
diferentes parte de un todo, tal y como Chantal Mouffe describe la construcción de la
identidad, a partir de una multiplicidad de interacciones; al ser siempre un proceso que
teje relaciones muy complejas entre varias formas de identificación, la identidad termina
por ser una intrincada red de diferencias (Lamas, 2006). Cabe mencionar que la
perspectiva de género es para ayudar a ámbos géneros, y no a uno solo como se ha
señalado erróneamente.
17
La desinformación de las nuevas generaciones y el choque contra los
estereotipos.
Podemos definir a los estereotipos como una “imagen social preestablecida que
poseemos de alguien o de algo y que resiste toda modificación” (Giner, 1998). Estos
son considerados una función natural de la mente humana para predecir y manipular lo
que le rodea. Los estereotipos pueden ser negativos y positivos, pero hay estudios
realizados sobre este tema indagan en estereotipos de género tratado de encontrar la
solución a los problemas de discriminación social. Las categorías sociales están
construidas según las formas de organización social en las que estamos inmersos y
contribuyen al mantenimiento de una cultura (Mazzara, 1998). Los estereotipos pueden
funcionar como componentes del perjuicio y, por lo tanto, ambos conforman las
actitudes definidas como la tendencia a evaluar un objeto en términos positivos o
negativos, o bien de manera favorable o desfavorable (Bergere, 1998). Los
estereotipos de género san las clasificaciones que se atribuyen a lo masculino y a lo
femenino que comprenden roles, actividades, características psicológicas y conductas.
Se agina lo femenino a la mujer y lo masculino al hombre, sobrevalorándose
históricamente lo masculino respecto a lo femenino (Ovejero, 1998). Son las
construcciones sociales las que nos llevan a distinguirlo masculino de lo femenino, tal
como Simone de Beauvoir menciona en suobra “El Segundo Sexo”: que ser mujer o lo
femenino nada tiene que ver con la biología sino con una construcción social sobre el
sexo que afecta tanto a lo masculino como a lo femenino (Cid, 2009) .
Cuando se habla de feminismo, son estereotipos negativos los que predominan
en el tema. Se tiene cierta imagen de las feministas y del feminismo como movimiento,
por parte de hombres y de mujeres. Lo que llama la atención es que muchas veces son
más las mujeres que critican al feminismo y a las feministas que los hombres. Se tiende
a englobar en una sola categoría al feminismo cuando en realidad este tiene más de
una interpretación, por ejemplo, existe el feminismo relacionado con el medio ambiente,
el feminismo socialista, feminismo liberal, entre otros. Incluso para las mujeres es difícil
saber en que “tipo de feminismo” están.
18
Según un estudio realizado en España en el 2004, la mayoría de personas
entrevistadas si creen que las feministas son mujeres que trabajan a favor de la
igualdad entre ambos sexos, pero también se tiene este estereotipo de que son un
grupo de mujeres radicales que odian a los hombres. Se dieron cuenta de que esto
ocurre cuando las personas no saben o no están informadas de lo que es el feminismo
por lo que tienden a estereotipar. Considero que el conocer del tema también depende
del medio por el que se obtenga la información, por ejemplo: televisión, radio, medios
escritos, personas, libros especializados. En el estudio también se dieron cuenta de
que cuando una persona conoce a una feminista su percepción del movimiento cambia
casi siempre para bien. Sin embargo, sigue habiendo rechazo a la palabra feminista ya
que de las mujeres entrevistadas les gustaría hacer algo para mejorar las situaciones
de desigualdad, solo el 5.5% colaboraría con organizaciones feministas. Esto ocurre
debido a la desinformación que existe entre la sociedad. Creyendo que el feminismo es
querer ser superiores a los hombres es el estereotipo negativo que más daño le hace al
movimiento y por eso muchas mujeres no están interesadas en formar parte (Martínez,
2004).
El movimiento feminista ha logrado grandes cosas, sin embargo, los estereotipos
que se tienen actualmente le restan importancia y méritos al movimiento. En esta
época consideramos que cada vez hay más gente interesada en conocer y saber de
qué trata. Y eso es algo que servirá para estas y futuras generaciones y también para
que no pierda credibilidad, sino que cada vez sean más personas luchando por la
igualdad.
19
Conclusión
La lucha por los derechos de la mujer adquiere conciencia a partir de 1915 con la
primera ola feminista que luchaba por el sufragio (sufragistas), sin embargo esto no
quiere decir que las mujeres no se hayan desempeñado en papeles importantes dentro
de la política, o que estas no trabajaran. El movimiento feminista en México se
caracteriza por no ser un movimiento contínuo, ya que da saltos en la historia. Estos
saltos indican el lento proceso de la lucha contra una ideología bastante arraigada
dentro de la sociedad y la cual construye socialmente el conceoto de mujer, hombre y
su respectivo comportamiento.
El reconocimiento legal de la mujer que le otorgó la facultad de tomar desiciones
sobre la política del país, también permitió luchar por otros aspectos que antes no se
habñian mencionado, como el derecho al aborto, tener una libre preferencia sexual, y
luchar contra la violencia hacia la mujer. Estos tres principios se fueron dividiendo y
estableciendo en la ageda política cuando el feminismo pudo establecer lazos de
comunicación e interacción con el gobierno. Ejemplo de esto es la lucha contra la
violencia a la mujer, detonada principalmente por las muertas de Ciudad
Juárez,quienes eran explotadas por empresas maquiladoras o de outsourcing.
La lucha por los derechos de la mujer también ha permitido observar mejor la
brecha de oportunidades entre géneros y establecer políticas públicas que permitan
cerrar la brecha. Como es el caso de los salarios, contratación, y discriminación. No
obstante, las políticas públicas pueden no funcionar por un mal diagnóstico del
problema, porque no estan bien diseñadas o por un mal enfoque a la población
objetivo, por lo que es necesaria la intervención de pequeñas y grandes organizaciones
relacionadas con el tema. Un ejemplo de esto lo encontramos en Puebla con la política
contra el acoso callejero, una política con mucho potencial a desarrollar, pero que
actualmente es poco funcional, por lo que la organización estudiantil Genera, ha
desarrollado e impartido talleres para concientizar a la población e general sobre el
20
acoso y se logre un mejor estudio del problema que pueda establecer una mejor
política pública.
Por otra parte, muchas organizaciones no quieren trabajar con grupos feministas
por la concepción negativa del feminismo, la cual deriva de una desinformación por
parte de la sociedad y de miembros feministas que llevan a prácticas extremas el
movimiento. Esta percepción negativa frena la aceptación, el crecimiento y el impacto
del movimiento en la sociedad mexicana, pues no se logra comprender que el
movimiento busca la equidad dentro de ciertas áreas sociales que aún permaneces
cerradas para la mujer y para el hombre. La equidad, como lo mencionó Marta Lamas,
busca el reconocimiento de las diferencias de ambos géneros y la inclusión de ellos en
un ambiente que les permita desarrollar sus aptitudes sin homogeneizarlos.
Otro de conceptos negativos atribuidos al feminismo, es que es establecido
como un movimiento unidimencional, es decir, que no toma en cuenta la diferencia
entre estratos sociales y generaliza a las mujeres, cuando en realidad es un
movimiento multidimensional, pues depende bajo el contexto en el cual te encuentres,
tendrás un tipo de necesidades diferentes y tu concepción y práctica de feminismo será
diferente también. Esta percepción más amplia del feminismo permite comprender que
muchas veces la radicalización del movimiento se origina de la importancia que se le
da a las voceras de este, como lo fue en el caso de las madres de mujeres asesinadas
por sus parejas o asesinadas por el simple hecho de ser mujeres (feminicidios) quienes
durante una marcha en protesta contra el feminicidio de Mara, la estudiante de Ciencia
Política de la UPAEP, se les negó la palabra.
21
Agradecimientos
Sumergirte en temas sensibles y bastante complicados como el feminismo, el
reconocimiento de las mujeres a lo largo de la historia y la lucha por éste, no es nada
fácil, especialmente cuando la información que nos rodea en negativa ante este
movimiento. Es por ello que damos nuestro más sincero agradecimiento:
A la Licenciada Isela Quezada Garza subdirectora del Archivo General del Estado de
Puebla, por su motivación, paciencia y tutoría.
A Martha Mary Hernández, Sara Achik y Ana Sofía Arango por su colaboración y guía
durante nuestra investigación.
A Denisse Pérez Lara, Responsable del Área del Fondo de Beneficencia Pública. A
Karina Fernández y Guillermo Varillas Cruz, Responsables del Área de Hemeroteca en
el Archivo General de Puebla. por hacer nuestra investigación y estancia más amena.
A nuestros padres, amigos y hermanos quienes nos inspiraron a hablar sobre el tema
desde una perspectiva diferente.
22
Fuentes:
Bergere, Joelle Ana (1998), “actitud” en Salvador Giner, Emilio Lamo de Espinosa y Cristóbal Torres (Eds.), Diccionario de Sociología, Alianza Editorial, Madrid. Págs. 8-9.
Blancarte, Roberto (2013), “Las Leyes de Reforma y El Estado Laico: Importancia Histórica y Validez Contemporánea”. Colegio de México.
Cano, Gabriela (1995) “Mas de un siglo sin feminismo en México” UNAM. . Recuperado el 27 de febrero de 2018, de Catarina, UDLAP. Sitio web: http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/014_25.pdf
Cid López, Rosa María “Simone de Beauvoir y la historia de las mujeres. Notas sobre El Segundo Sexo” . Recuperado el 20 de febrero de 2018, de Catarina, UDLAP. Sitio web: https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/article/viewFile/INFE0909110065A/7775
Girón, Alicia; González Marín, María Luisa y Jiménez, Ana Victoria (2008): Breve historia de la participación política de las mujeres en México. En: Límites y desigualdades en el empoderamiento de las mujeres en el PAN, PRI y PRD. Las Ciencias Sociales Estudios de Género. Miguel Ángel Porrúa, Distrito Federal, México, pp. 33-61
Giner, Salvador (1998), “estereotipo” en Salvador Giner, Emilio Lamo deEspinosa y Cristóbal Torres (Eds.), Diccionario de Sociología, Alianza Editorial, Madrid. Pág. 269.
Lagarde, Marcela, “El género”, fragmento literal: ‘La perspectiva de género’, en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia, Ed. horas y HORAS, España, 1996, pp. 13-38.
Los Poetas. Tú me quieres blanca. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de Catarina, UDLAP. Sitio web: http://normasapa.com/como-citar-referenciar-paginas-web-con-normas-apa/comment-page-15/
Lamas, Marta. (2006). En Feminismo. Transmisiones y Retransmisiones. México: Taurus. Manjarrez Rosas, Josefina. (2015). Género, mujeres y ciudadanía en México, 1917-1953. Apuntes para una reflexión. Recuperado el 28 de febrero 2018, de Género y Representaciones Sociales Sitio web: http://investigacion.cephcis.unam.mx/generoyrsociales/index.php/genero-mujeres-y-ciudadania-en-mexico-1917-1953-apuntes-para-una-reflexion-manjarrez-rosas-josefina/ Mazzara, Bruno (1998), Estereotipos y prejuicios, Flash, Acento Editorial, Madrid.
23
Martínez Simancas, Susana. (2004). La imagen del feminismo y las feministas en la sociedad actual. Recuperado el 25 de febrero 2018, de Ciudad de mujeres Sitio web: http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/IMG/pdf_LaImagenDelFeminismoYLasFeministas-SusanaMartinezSimancas.pdf
Ovejero Bernal, Anastasio (1998), “Estereotipos de género y discriminación de la mujer” en Las relaciones humanas. Psicología Social teórica y aplicada, Biblioteca Nueva, Madrid. Págs. 251-263.
Rojas. La mujer a través de los años. Repercusiones históricas y laborales como factores de empuje en la migración internacional. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de Catarina, UDLAP. Sitio web: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/rojas_g_i/capitulo2.pdf
Segura. Mujeres mexicanas del siglo XIX. Recuperado el 20 de febrero de 2018, de Catarina, UDLAP. Sitio web: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lco/segura_p_jm/capitulo1.pdf