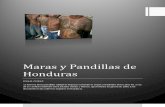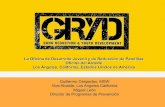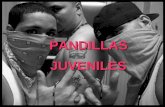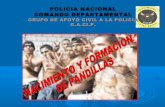Fernando Carrión M. Editor · incremento de los homicidios y en la so˚sticación de las pandillas...
Transcript of Fernando Carrión M. Editor · incremento de los homicidios y en la so˚sticación de las pandillas...

Fernando Carrión M.Editor
La política en la violencia y lo político de la seguridad
www.flacsoandes.edu.ec

© De la presente edición
FLACSO EcuadorLa Pradera E7-174 y Diego de Almagro, Quito-EcuadorTelf.: (593-2) 294 6800 Fax: (593-2) 294 6803www.�acso.edu.ec
IDRC-CDRI150 Kent StreetTelf.: (+1-613) 236-6163 (+1-613) [email protected], ON, Canadá
ISBN: 978-9942-30-692-0Cuidado de la edición: Paulina TorresDiseño: Antonio MenaImprenta: V&M Grá�cas
1ra. edición: diciembre de 2017Quito, Ecuador
La política en la violencia y lo político de la seguridad / editado por Fernando Carrión M. Quito : Otawa, ON, Canadá : FLACSO Ecuador : IDRC-CDRI, 2017
xvii, 426 páginas : ilustraciones, cuadros, grá�cos, mapas
Incluye bibliografía
ISBN: 9789942306920
SEGURIDAD PÚBLICA ; POLÍTICA ; SISTEMA POLÍTI-CO ; VIOLENCIA ; JUSTICIA SOCIAL ; ESTADO ; DERECHOS HUMANOS ; DEMOCRACIA ; ECONOMÍA ; GÉNERO ; AMÉRICA LATINA
363.32 - CDD

v
Índice de contenidos
Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . viiPrólogoPosicionar el tema político en la seguridad y la violencia . . . . . . . . . . . ixFernando Carrión M.
I. P
Lo político en la violencia y la seguridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Fernando Carrión M.Política y violencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Joseph Lahosa
II. A
Tipos de territorialización criminal, circuitos de violencia y vigilancia privada en Medellín y Bogotá . . . . . . . . . . . . 35Ariel Ávila MartínezPolíticas de seguridad, fragmentación urbana y lógicas barriales en Quito: ¿actor político o comunidad? . . . . . . . . . 67Manuel Dammert GuardiaSistema carcelario brasileño, el fortalecimiento de los Comandos y los efectos perversos sobre las mujeres presas: Sao Paulo como paradigmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Camila Nunes Dias y Rosangela Teixeira GoncalvesLa tierra tiembla ante las voces de las mujeres. “Nos organizamos y paramos para cambiarlo todo” . . . . . . . . . . . . . . 123Ana Falú y Leticia Echavarri

vi
Índice de contenidos
III. E :
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . 147Edgardo Amaya CóbarLas complejas relaciones entre elecciones y seguridad: el caso del estado de Río de Janeiro en la democracia brasileña . . . . . 169Emilio Dellasoppa¿La competencia electoral procesa la violencia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201Ariel Ávila Martínez
IV. L
Entre revolución y represión en Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Roberto Briceño-LeónVenezuela: la confrontación entre Gobierno y oposición en ausencia del caudillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Luis Gerardo GabaldónConfianza y legitimidad de la policía: un desafío político para la seguridad ciudadana . . . . . . . . . . . . . . . . . 281Felipe SalazarSeguridad e inseguridad: espejos del pasado en Uruguay . . . . . . . . . . 301Daniel FesslerViolencias, articulaciones delictivas y gobierno de la seguridad en el Ecuador del siglo XXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329Fernando Carrión M. y Juan Pablo Pinto Vaca
V. M
Marchas blancas, protestas y proceso de democratización en Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359Alejandro Isla y Evangelina CaravacaLas marchas blancas en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391María Elena MoreraMarchas blancas e inseguridad en el Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 Lautaro Ojeda Srgovia

III. E :

147
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador1
Edgardo Amaya Cóbar2
Introducción
La sociedad salvadoreña, en particular, así como las vecinas del denomi-nado Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala y El Sal-vador) viven bajo elevados niveles de inseguridad, dato que se deriva de una gran incidencia de la violencia delictiva, en particular, de homicidios, que ocurren en cada uno de los países, así como por la presencia de actores delictivos organizados tales como las pandillas transnacionales y el narco-trá�co.
Sucesivamente, los gobernantes de estos países han abordado la proble-mática a través de discursos y acciones de carácter reactivo y punitivo, sin análisis profundos ni atención a la complejidad del fenómeno de la violen-cia en sociedades salidas de regímenes autoritarios y con elevados niveles de desigualdad económica, exclusión social y política.
Frente a una demanda social real y veri�cable por seguridad, los actores políticos han respondido atendiendo la sensibilidad del electorado a través
1 Este paper fue elaborado para el evento “Lo político de la violencia y la política en la seguridad”, realizado en Flacso Ecuador, en el mes de mayo de 2010. Debido a la distancia temporal con el evento, el artículo original ha sido actualizado en lo posible hasta sucesos de 2014, año de la última contienda electoral por la presidencia en El Salvador, lo que permite identi�car las principales apuestas y perspec-tivas políticas de los actores en materia de seguridad.
2 Abogado salvadoreño, con estudios en sociología jurídico-penal y en ciencias políticas. Director de Información y Análisis del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. Correo elec-trónico: [email protected]

148
Edgardo Amaya Cóbar
de una retórica que exalta el uso del poder penal del estado como respuesta primordial e inmediata para acabar con el fenómeno de la delincuencia.
Esta respuesta regularmente aborda sólo una dimensión del fenómeno (aplicación de la ley de la transgresión), por lo que sus posibilidades de éxito son sumamente restringidas y la problemática permanece o se agrava y, con ello, la ciudadanía pierde credibilidad, con�anza en las instituciones y reduce su apoyo al régimen democrático, al que �nalmente culpan o ven incapaz de abordar e�cientemente la problemática, provocando nuevos comportamientos anómicos, entre ellos, la búsqueda de soluciones extrale-gales a través de campañas de “limpieza social”.
Por su parte, los tomadores de decisiones, se ven forzados en brindar soluciones visibles y a corto plazo para intentar mantener la credibilidad, dando paso a opciones tales como el endurecimiento penal, el manoduris-mo en las fuerzas de seguridad y el uso de medios extraordinarios para el tratamiento de la situación como la militarización de la seguridad pública, las que si bien puede tener un efecto inmediato, crean nuevas complejida-des en el fenómeno y se genera un círculo vicioso de nuevas demandas de seguridad y la necesidad de respuesta inmediata a las mismas.
Sin embargo, a pesar de ser características muy pronunciadas en el Triángulo Norte de Centroamérica, se ubican en el contexto de la cultura punitiva tardomoderna de las sociedades occidentales, en las cuales, como lo destaca Garland (2005), la expresividad hacia el delito y el delincuente forman parte de un conjunto de actitudes sociales y políticas
En este artículo, se toma como caso ejemplar de la relación entre el po-pulismo punitivo y la competencia política, la implementación de políticas de control contra las pandillas en El Salvador, con algunos contrapuntos de comparación con los países vecinos.
Se analiza este tipo de discursos y estrategias a partir de un marco de re-ferencia académico con un particular énfasis en los efectos que ha suscitado en la cultura política de la ciudadanía, así como respecto de la instituciona-lidad del régimen democrático.

149
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador
Antecedentes
El día 27 de julio de 2003, el entonces Presidente de El Salvador, Fran-cisco Flores –que iniciaba su último año de gobierno–, lanzaba en cadena nacional de radio y televisión el Plan Mano Dura en contra las maras o pandillas. Para la ocasión, Flores escogió como escenario, la comunidad “La Campanera”, ubicada en un municipio con una alta incidencia de dichas agrupaciones.
Días después, la prensa escrita daba cuenta de un memorándum inter-no del partido gobernante Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) intitulado “Esta es nuestra oportunidad”, elaborado de cara a las elecciones presidenciales de marzo de 2004 y en el cual, se daban indicaciones a sus funcionarios para respaldar las iniciativas del Plan Mano Dura y la apro-bación de una Ley Antimaras.3 Según el documento citado por la prensa: “(...) iniciativa Mano Dura y su respaldo por el 95% de los votantes signi-�ca una oportunidad inmediata para que el partido se vincule a un tema ganador” (La Prensa Grá�ca 2003, 14).
Paradójicamente, Flores lanzaba la iniciativa luego de que, en 2002, El Salvador alcanzara la tasa más baja de homicidios desde el inicio de la posguerra en 1992, contexto en el que se elevaron los índices delictivos.
No obstante, las evidencias mostradas sobre la instrumentalización de la temática del control de las pandillas como estrategia electoral, esto no hizo mella en el respaldo popular a la medida. En una encuesta realizada a �nales de 2003, casi el 80% de los encuestados manifestó estar de acuer-do con la legislación antimaras aunque ésta contradijera la Constitución (IUDOP 2003).
Gracias al éxito evidente de la iniciativa contra las pandillas en la opi-nión pública, no resultó extraño que el candidato presidencial del entonces
3 La ley fue aprobada en octubre de 2003 con una vigencia de seis meses. Diversas personas impugnaron dicha ley por contener graves infracciones a las garantías penales y procesales, así como a tratados internacionales de derechos humanos, particularmente los relativos a la niñez. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la norma apenas dos días antes de que esta perdiera su vigencia (y oportunamente después de los comicios presidenciales de marzo de 2004). La Asamblea Legislativa, un día antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, aprobó una normativa similar, con vigencia de otros seis meses, para suplir la previamente declarada inconstitucional.

150
Edgardo Amaya Cóbar
partido en el gobierno la retomara en una versión “corregida y aumentada” a través de la propuesta electoral de un plan “Súper Mano Dura”. El can-didato resultó victorioso en los comicios electorales de marzo de 2004, a pesar de las primeras evidencias de los efectos pocos signi�cativos en tér-minos de e�cacia que arrojaban un 95% sobreseimientos judiciales sobre las capturas productos del plan (alrededor de 20 mil, FESPAD, 2004 y 2005) así como otros efectos perversos del plan que se expresaban en un incremento de los homicidios y en la so�sticación de las pandillas para adaptarse y evadir la presión policial.
La historia del Plan Mano Dura no fue exclusiva de El Salvador, de he-cho, poco antes Honduras había reformado su legislación penal con el ob-jeto de incrementar la persecución de miembros de pandillas en el marco del Plan Libertad y en Guatemala, se impulsaba un plan de presión policial similar, denominado Plan Escoba.
En este artículo haremos un breve repaso de las relaciones entre las agendas políticas y de competencia electoral con la atención a demandas sociales de seguridad y tranquilidad, así como los efectos que dichas re-laciones han generado en los planos políticos y de la justicia penal y la seguridad pública.
El populismo punitivo y la inseguridad en la agenda política
Aumento de penas, creación de nuevos delitos, propuestas de pena de muerte, castración química, reducción de la edad penal para juzgar me-nores, legislaciones de emergencia, recorte de las facultades judiciales y ampliación desmesurada de las facultades policiales, mayores restricciones penitenciarias, militarización, en resumen: macropenalismo puro y duro, son sólo algunas propuestas surgidas desde una forma común –demagógi-ca y fraudulenta– de hacer política: el populismo punitivo.
El populismo punitivo, dentro de sus acepciones, es una forma de ac-ción política basada en la toma de decisiones o generación de discursos y propuestas populares es decir, de agrado de la población mediante la mani-pulación de sus emociones y la promoción de la respuesta penal y policial

151
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador
a la con�ictividad social, con el �n de obtener apoyos y réditos electorales, aun y cuando dichas decisiones o propuestas carezcan de evidencia sustan-tiva que las respalden o atenten contra el mismo Estado democrático de derecho.
Es una herramienta comunicacional poderosa pues aglutina los temores colectivos de una sociedad fragmentada y es capaz de conformar amplios apoyos a su alrededor.
No obstante, ante las críticas el populismo suele ampararse en una ló-gica seudopragmática por la cual la institucionalidad y la normatividad son sólo obstáculos para la “e�cacia” y, por tanto, pueden ser violentadas en nombre de la sociedad en general o de las víctimas en particular, mani-puladas según las conveniencias del momento, particularmente si ese mo-mento es una contienda electoral donde se busca el apoyo de los votantes. El populismo punitivo se ha vuelto connatural a la competencia política en nuestras sociedades.
Las transformaciones globales de la justicia penal
Según David Garland (2005), la creciente importancia de la inseguridad en la agenda política, particularmente en las competencias electorales, es un fenómeno relativamente reciente, que iniciaría en el marco de las fuer-tes críticas al Estado de Bienestar en la década de 1970 en los Estados Unidos e Inglaterra.
La retórica fundamental de los sectores conservadores sería que el enfo-que de delito como un fenómeno de origen y tratamiento desde una pers-pectiva social no había logrado disminuir las tendencias delictivas y, por el contrario, habría formado una población indisciplinada, improductiva y dependiente del subsidio Estatal �nanciado por la ciudadanía trabajadora.
Al mismo tiempo, las investigaciones sobre la victimización y el miedo al crimen realizadas en la época en diversos países desarrollados, revelaron que la percepción ciudadana era una variable trascendental a ser considera-da en la gestión de la seguridad, la cual operaba, incluso, de manera diversa a los éxitos o fracasos de las estrategias implementadas, con lo cual, la per-

152
Edgardo Amaya Cóbar
cepción del público se convirtió en un nuevo objetivo político a alcanzar por los gestores de políticas públicas de seguridad (Garland 2005, 293).
Un tercer factor que podría considerarse en este proceso de incorpora-ción de la agenda de la inseguridad en la agenda política podría mencio-narse la creciente importancia y reconocimiento de la víctima en el ámbito del con�icto penal, tendencia surgida a partir de las luchas feministas de mediados de la década de 1960, que supuso una reorientación de los en-foques de la justicia penal. A pesar de que el reconocimiento de la víctima era legítimo, necesario y positivo, no estuvo lejos de ser distorsionado a través de políticas retaliativas como instrumentos de catarsis social frente a fenómenos concretos de inseguridad.
Otro aspecto señalado por Garland, es el desplazamiento del conoci-miento académico sobre la inseguridad por el discurso del “sentido co-mún” –o “sensatez penal” como más tarde sería cali�cada por Wacquant (2000)–. Este mecanismo, desplazó el análisis y comprensión del fenóme-no de la inseguridad y su mulitidimensionalidad y estableció –basándose en una antropología individualista, en los postulados del análisis económi-co del derecho y del rational choice– la penalidad, el castigo, como princi-pal estrategia de control del delito, entendido como una acción individual y unilateral derivada del libre albedrío, de tal suerte que la política de se-guridad pasó a ser considerada una política de restablecimiento del orden (Binder s/f ).
Por su parte, Zygmunt Bauman (citado en Rey 2005, 11) señala la po-derosa in�uencia política que ha tenido la simpli�cación y reduccionismo del fenómeno delictivo al generar un esquema de competencia política en el cual, las posiciones orientadas al endurecimiento penal ganan réditos electorales, mientras que las posiciones opuestas u alternativas al esquema punitivo son consideradas como suicidios políticos, lo cual genera estímu-los perversos en la competencia electoral y en la acción política.
Si bien, los aspectos señalados corresponden en gran medida al desa-rrollo y evolución de las ideas penales en países desarrollados, los países latinoamericanos han sido in�uenciados en gran medida por dichas trans-formaciones a través de la in�uencia neoliberal en la región, tanto en el plano económico como en el político.

153
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador
La inseguridad en la agenda política
Algunas características propias de los países centroamericanos contribuyen a este esquema de estímulo del populismo punitivo, particularmente la ele-vada con�ictividad social derivada de altos niveles de desigualdad y exclu-sión –con excepción de Costa Rica–. La oferta política sobre la seguridad tiende a ser un placebo frente a diversas con�ictividades y un arti�cio para invisibilizar las fracturas sociales o las debilidades o incapacidades institu-cionales para abordarlas, así como también es utilizada como un recurso fácil para la ganancia de apoyos electorales (Chevigny 2002, 61).
Además de los problemas estructurales de los que rehúyen los políticos a través del discurso punitivo populista, también se encuentran los proble-mas de debilidad institucional de las mismas políticas e instituciones de seguridad con limitantes para gestionar niveles tolerables de inseguridad, así como el ocultamiento y evasión de problemas más complejos como la criminalidad organizada y sus relaciones con la política (Bauman 2005, 86), frente a esto, los Estados tienen desafíos enormes no sólo por su capa-cidad de corrupción y generación de violencia, sino, principalmente, por su capacidad de in�uencia política y desestabilización. De esta forma, el populismo punitivo es la tangente que invisibiliza dichos problemas.
Siguiendo a Chevigny, los políticos también alientan los ánimos puniti-vos, aún en ausencia de una necesidad urgente y real. Tal como se consigna en el caso salvadoreño, luego de la implementación del Plan Mano Dura contra las pandillas: mientras que las opiniones públicas mostraban una sensación de reducción de la delincuencia, los políticos mantenían un dis-curso alarmista para sostener la estrategia iniciada (Huhn, Oettler y Peetz 2006a, 21).
No obstante, la certera observación de Chevigny, en el caso centroame-ricano, al menos en el denominado Triángulo Norte (Guatemala, Hondu-ras y El Salvador) la sensación de inseguridad se encuentra respaldada por los elevados niveles de violencia, que colocan a esta subregión como una de las zonas más violentas del continente, con elevadas tasas de homicidios.
Por lo anterior, en Centroamérica, la inclusión de la inseguridad en la agenda política no sólo tiene una oferta, como ya se indicó, sino una

154
Edgardo Amaya Cóbar
demanda concreta de políticas públicas orientadas a disminuir el impacto objetivo de la violencia y la delincuencia, así como el miedo al crimen.
Sin embargo, tal como lo proponen algunos estudios sobre la inseguri-dad ciudadana, ésta –y particularmente, la �gura del delincuente– sería una condensación o catalizador de múltiples inseguridades: inseguridad social, inseguridad laboral, económica, miedo al “otro”, entre otras (Dammert y Salazar 2009, 13). De tal suerte que, la petición de seguridad se convierte en una súper-demanda que incluye diversos fenómenos no tratados o re-sueltos que exigen respuestas inmediatas y con apariencia de efectividad.
Se debe señalar que esta relación de oferta y demanda de seguridad se da en un contexto político, histórico y social particular. La historia de los países del Triángulo Norte de Centroamérica ha dejado un legado de tradición autoritaria, fuertemente in�uenciada por el militarismo, que se re�eja en diversas expresiones sociales y políticas, como por ejemplo, en los discursos sobre el crimen (Huhn, Oettler y Peetz 2006a). No es extraño que todos estos elementos formen parte de las relaciones políticas entre los partidos y el electorado.
El papel de los medios de comunicación
Sin duda, los medios de comunicación juegan un papel trascendental en la construcción de los imaginarios sociales y los discursos sobre el crimen en Centroamérica (Hunh, Oettler y Peetz 2006a, 21; Oettler, 2007). Las personas más expuestas a las informaciones sobre el crimen en los medios de comunicación, tienden a ser también las que mayores niveles de inse-guridad mani�estan en las encuestas de opinión. Regularmente, el nivel de acceso a información también va asociado con diversos per�les socioeco-nómicos, donde las élites y clases medias son capaces de generar moviliza-ción política a partir de dichas percepciones.
Aún y cuando, los énfasis sobre fenomenologías especí�cas de insegu-ridad varían de país en país, en Centroamérica, en esencia, la violencia y delincuencia mediatizadas juegan un papel en las percepciones y discursos sociales, a la vez que transforman los valores sociales de convivencia y de

155
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador
apoyo al sistema, con un enfoque muy particular orientado hacia el fenó-meno de la violencia juvenil, especí�camente sobre las pandillas (Huhn, Oettler y Peetz 2006a).
Políticos centroamericanos y estadounidenses, juristas, periodistas y analistas de dentro y fuera de la región presentan a las pandillas juveni-les como una suerte de “mega-pandillas”: interconectadas a nivel inter o transnacional, equipadas con enormes recursos �nancieros y armamento de punta, acatando las órdenes de una cúpula internacional pueden defen-derse (y hasta atacar) contra cualquier aparato policiaco-militar. Muchos periódicos de la región reiteran casi todos los días el alto grado y el incre-mento de la violencia ejercida por las pandillas y divulgan de esta manera el discurso de amenaza y miedo en la población (Huhn, Oettler y Peetz 2006a, 26).
Curiosamente, la preocupación por el crimen ha ocupado los prime-ros lugares en la percepción ciudadana en países con dispares niveles de incidencia criminal como los del Triángulo Norte de Centroamérica que aparecen juntos en este ámbito con países con niveles de incidencia delic-tiva menores como Costa Rica y Panamá (Malone 2010, 3; Hunh, Oettler y Peetz 2006a, 22).
Un estudio de Germán Rey (2005) mostró cómo los medios escritos dominantes de El Salvador, El Diario de Hoy y La Prensa Grá�ca, se colo-caron en los dos primeros lugares respectivamente, dentro de una muestra de países latinoamericanos en cuanto a cobertura de situaciones de inse-guridad, lo cual, puede darnos luces sobre el protagonismo de la inseguri-dad en la agenda mediática nacional. Por su parte Huhn, Oettler y Peetz (2006b, 25) rati�can la fuerte presencia en los medios escritos dominantes salvadoreñas de las temáticas de la violencia, especialmente orientada a la problemática del accionar de las pandillas y a la brutalidad de la violencia, por lo cual, no es extraña su presencia en la agenda política nacional.
En el estudio de Rey, en un análisis global de la muestra de países lati-noamericanos seleccionados, la principal demanda en materia de seguridad planteada por el discurso (framming) mediático era la de enviar a prisión a los delincuentes, la cual se registró en casi el 60% de los casos como la prin-cipal alternativa propuesta para las políticas de seguridad (Rey 2005, 32);

156
Edgardo Amaya Cóbar
esto rati�ca la existencia de una racionalidad punitiva dominante respecto al con�icto en la región, por el que la respuesta al fenómeno delictivo se reduce a la sanción penal.
Los resultados y consecuencias políticas del populismo punitivoEl impacto de la inseguridad en la cultura política
En general, los estudios sobre cultura política en Centroamérica señalan la tendencia que los altos niveles del crimen y la inseguridad en la región se convierten en factores de riesgo que socaban el apoyo a la democracia, lo que es particularmente más sensible en los grupos poblacionales más afectados por el delito (Córdova, Cruz y Seligson, 2008).
Los análisis de las encuestas del Barómetro de las Américas en el caso salvadoreño, muestran que si bien, el crimen y la inseguridad no distor-sionan completamente la legitimidad de las instituciones y el apoyo al sis-tema, sí hay una clara tendencia a que las personas victimizadas muestren menor apoyo en estos ámbitos. También, en términos generales, hay una distorsión del apoyo a la democracia como régimen de gobierno y aparece la opción de liderazgos fuertes de tipo autoritario.
Según la fuente citada, si bien, una amplia mayoría de los salvadoreños declaran un apoyo al régimen democrático, en años recientes ese apoyo ha declinado a favor del crecimiento de la opción por un líder fuerte, apoyo que alcanzó su mayor puntaje en el año 2012, pero se redujo en 2014 (Córdova, Cruz y Zechmeister 2015, 268).4
4 Hay que tener en cuenta el pasado autoritario de los países centroamericanos del Triángulo Norte y la posible in�uencia en una parte del imaginario social. Sin partir de una base cientí�ca con-creta, sino más bien desde el punto de vista anecdótico, es curioso escuchar en Centroamérica ciertas manifestaciones de “nostalgia del dictador”, por las cuales, “todo tiempo pasado fue mejor” y se plantea el mito de la ausencia de delincuencia en los tiempos de los respectivos dictadores: Ubico (Guatemala), Hernández Martínez (El Salvador) y Carías Andino (Honduras).

157
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador
Tabla 1. Apoyo a la democracia o a liderazgo fuerte en El Salvador, 2004-2014
Año 2004 2006 2008 2010 2012 2014
Apoyo a la democracia 94,5 87,6 84,5 74.5 72.0 76.2
Líder fuerte 5,50 12,4 15,5 14.6 17.1 12.9
Fuente: Córdova, Cruz y Zechmeister (2015, 268)
Sin duda, la generación de mayores niveles de ansiedad ciudadana estimula la búsqueda de soluciones inmediatas, tales como un liderazgo de carac-terísticas autoritarias que “resuelva” los problemas, imagen que muchos aspirantes políticos suelen tomar.
Los datos de los estudios de opinión pública y cultura política en El Salvador muestran que hay una clara y contundente relación entre el nivel de sensación de seguridad y el apoyo a la democracia, según la cual, las personas con mayor sensación de inseguridad muestran menores o exiguos apoyos a la democracia como régimen y a la legitimidad de las institucio-nes (Córdova, Cruz y Seligson 2008, 73-74).
En este contexto, una cuestión de necesaria investigación es ir más allá de la in�uencia de la inseguridad, en términos genéricos, en la calidad de la democracia y en el apoyo de los ciudadanos a ésta, yendo a la in�uencia concreta de los discursos apocalípticos sobre el crimen en la inseguridad ciudadana y cómo éstos pueden convertirse en verdaderas amenazas a la democracia al fomentar el miedo y desestimular el apoyo a aquella y pro-mover medidas claramente antidemocráticas.
Devaluación del Estado de Derecho y los derechos humanos
El discurso político del populismo punitivo en esencia devalúa el valor de los derechos humanos y del Estado de Derecho que debe regir la acción estatal. Muchos líderes políticos se autoproclaman cruzados contra el cri-men y señalan a la normativa vigente –particularmente la relativa a dere-chos humanos, garantías penales y procesales– como un obstáculo para la e�cacia en la lucha contra el crimen. En el contexto de la ansiedad social

158
Edgardo Amaya Cóbar
por la inseguridad, dicho discurso simplista suele ganar amplias adhesiones y tener efectos legislativos a través de medidas de endurecimiento penal (Malone 2010, 2) y reducción de derechos y libertades.
Si partimos de la idea del Estado de Derecho como aquella situación en la que gobernados y gobernantes se rigen por el imperio de la ley (rule of law). Las apologías a la ruptura de la ley como valladar para la e�cacia punitiva y la reducción de derechos y garantías, son claramente acciones políticas atentatorias contra el mismo Estado de Derecho. El peligro de estos discursos de endurecimiento es que tienen imbíbita una invitación al linchamiento y a medidas retaliativas, lo que resulta rayano con lo delictivo.
Adicionalmente, este discurso simpli�ca la realidad ante su incapacidad de generar y proponer soluciones y políticas complejas a un fenómeno complejo, siendo de esta forma funcional a la debilidad institucional para la generación de políticas pública al ocultar los problemas más sensibles y evidentes que di�cultan el control de la criminalidad. Sin embargo, esta simpli�cación del discurso, también se da en un contexto donde las pautas de comunicación política se encuentran altamente mediatizadas y condi-cionadas a los tiempos y agendas de los medios masivos, di�cultando la generación de espacios de análisis más complejos y abiertos ante el público.
La devaluación del Estado de Derecho por el discurso populista puni-tivo y su acción política, sumados a la debilidad institucional para atender efectivamente las demandas ciudadanas de seguridad, pueden operar como un estímulo para acciones ciudadanas de facto como los linchamientos de delincuentes, tal como ha ocurrido con cierta frecuencia en países como Guatemala o la existencia de grupos de exterminio en El Salvador.
Otra forma de devaluación del Estado de Derecho es a través de la ge-neración de confusión sobre el funcionamiento de la institucionalidad, la independencia y separación de poderes, particularmente en el ámbito de la administración de justicia.
En el marco del Plan Mano Dura en El Salvador, el entonces Presidente Flores, generó un fuerte con�icto entre el ejecutivo y el órgano judicial, de-bido al fracaso de la estrategia antipandillas en los tribunales, donde el 95% de las capturas realizadas bajo la ley especial antimaras fueron declaradas sin mérito, gracias al control difuso de constitucionalidad de la ley realizado

159
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador
por los juzgadores. El Presidente Flores advirtió a los juzgadores –con una amenaza velada– que la población les pasaría la factura por sus acciones.
Uno de los aspectos de particular sensibilidad al trazar estándares de análisis de los discursos punitivos populistas en contraste con las caracte-rísticas del Estado de Derecho es la veri�cación del irrespeto a la noción más básica de la igualdad de derechos de los ciudadanos. En primer lugar, porque, por regla general, estos discursos tienen como sujetos de su �na-lidad a “los sospechosos de siempre”, es decir, a personas provenientes de segmentos desfavorecidos de la sociedad.
En el caso particular de la iniciativa de mano dura contra las pandillas en El Salvador, tanto, la presión policial como el esquema normativo im-plementado, trazaban un tratamiento claramente diferenciado y devaluado en contenido de derechos y garantías judiciales para los sospechosos de pertenecer a pandillas.
Este proceso de etiquetamiento y criminalización, tal cual lo señala la criminología crítica, operó como una profecía autocumplida y terminó for-taleciendo la imagen e identidad de las pandillas y su desarrollo organizacio-nal, las convirtió en el objeto de las políticas de seguridad, las aisló más de la sociedad convirtiéndolas en parias, complejizando de esta manera futuras intervenciones alternativas sobre este fenómeno (Savenije 2009, 143).
En el plano operativo, las estrategias de populismo punitivo generan un círculo vicioso que opera más o menos así: el contexto de inseguridad e impunidad facilita el aparecimiento de líderes oportunistas que ofrecen endurecimiento penal y acciones e�caces e instantáneas contra el crimen, dichas propuestas, al traducirse en decisiones legislativas, inevitablemente impactan en el sistema de justicia penal, particularmente en dos aspectos: la ampliación de su capacidad de captación de casos (más delitos, menos presupuestos para la privación de libertad) y el crecimiento de la pobla-ción penitenciaria (menos presupuestos para la detención durante proceso penal, penas más largas, reducción o eliminación de las posibilidades de excarcelación o bene�cios penitenciarios).
Lo que sucede es que el crecimiento de los ingresos al sistema de justicia penal, regularmente no va acompañada de una mejora similar de los pre-supuestos de las instituciones –lo que es �scalmente insostenible– ni de su

160
Edgardo Amaya Cóbar
desarrollo o fortalecimiento institucional. En este esquema, por un lado, el sistema expulsa muchos casos por incapacidad de procesamiento (impuni-dad) y por otro, al crecer la población penitenciaria, se pierde la capacidad de control de las cárceles y los grupos criminales a su interior, volviéndose un nuevo problema de seguridad a atender.
Ante la impunidad y el aparecimiento de nuevas amenazas a la seguri-dad, nuevamente, políticos oportunistas, pueden volver a caer en la tenta-ción fácil de ofrecer más endurecimiento penal.
El declive de la mano dura
Sin embargo, a pesar de la fácil y contagiosa retórica del populismo pu-nitivo, ésta también tiene sus límites en la credibilidad del electorado, es decir, a veces, la evidencia empírica muestra los pocos o escasos resultados de estas iniciativas y eso cambia la opinión de los votantes.
Regularmente el efecto de los procesos de mayor intensidad o presión policial, por de�nición son efímeros, por lo tanto, no son sostenibles en el tiempo e incluso, pueden ser contraproducentes respecto de la �nalidad originalmente ofrecida. De la misma manera que las ollas de presión, al quitar la tapadera, escapa el vapor y salpica el líquido hirviente. Tal como lo muestra el Grá�co 1.
Como puede apreciarse, en el período en que operó el Plan Mano Dura y parte del Súper Mano Dura (julio 2003-junio 2005), la opinión ciuda-dana mayoritaria creía de manera contundente que la delincuencia había disminuido, sin embargo, para la evaluación del año 2005 esa creencia ya se había revertido y se ha mantenido, con alzas y bajas, por debajo de las opiniones que perciben aumento del delito desde entonces.
Vale decir que una revisión de la evolución de la victimización en las encuestas analizadas, es decir, el porcentaje de personas que dicen haber sido víctimas de un hecho delictivo en determinado período de tiempo, las tendencias entre la percepción del aumento del crimen es en buena medida coincidente, en el caso salvadoreño, con el aumento de los porcentajes en materia de victimización (Grá�co 2).

161
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00dic-01
may-02
dic-02
may-03
dic-03
may-04
dic-04
may-05
dic-05
may-06
dic-06
may-07
dic-07
may-08
dic-08
may-09
ago-09
dic-09
may-10
dic-10
may-11
dic-11
may-12
dic-12
may-13
dic-13
may-14
dic-14
may-15
dic-15
may-16
dic-16
may-17
Disminuyó Aumentó
Mano
Med.Extraord.
dura Tregua
Gráfico 1. Percepción sobre la situación de la delincuencia, 2001-2017
Fuente: Construcción propia con datos del IUDOP (varios años)
16,1
19,7
16 13,7 14,8
18,2 19,4 18,4
15 17,4
21,3
24,6
19,8
23,5 22,8 25,3
19,9
23,6
20,5 21,6 21,6
18,5
24,5
18,9
23,4
16,2
0
5
10
15
20
25
30
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
may-
20
08
dic
-20
08
may-
09
dic
-20
09
may-
20
10
dic
-20
10
may-
20
11
dic
-20
11
may-
20
12
dic
-20
12
may-
20
13
dic
-13
may-
14
dic
-14
may-
15
dic
-15
may-
16
dic
-16
may-
17
Gráfico 2. Evolución de la victimización en El Salvador 2001-mayo 2017
Fuente: Construcción propia con datos del IUDOP (varios años)

162
Edgardo Amaya Cóbar
Una de las principales críticas enfrentadas por la administración del presidente Antonio Saca en El Salvador (2004-2009), que en las elecciones ofreció una “Súper Mano Dura”, fue que dichas estrategias, lejos de solu-cionar el problema, lo agravaron. Este reclamo fue particularmente fuerte en 2006, uno de los más violentos de la década.
El efecto de este reclamo, al parecer, fue una cierta cautela del elec-torado frente a las ofertas de mano dura, debido a los resultados contra-producentes obtenidos en experiencias concretas, lo que sumado a otros problemas más tangibles como los económicos, explicaría el bajo per�l del tema seguridad en la campaña electoral de 2009 en El Salvador.
Este fenómeno también parece haber operado en otros países centro-americanos. Por ejemplo, en el marco de la campaña electoral de 2005, Pepe Lobo, entonces candidato del Partido Nacional de Honduras para la Presidencia de la República, fue más allá de la política de mano dura y legislación antimaras impulsada por su predecesor, el entonces presidente Ricardo Maduro, proponiendo la pena de muerte y la confrontación direc-ta contra las pandillas (Moreno 2004). No obstante la radicalidad de sus ofertas, perdió las elecciones ante Manuel Zelaya.
En Guatemala, en 2007, el General Otto Pérez Molina tuvo un asom-broso ascenso electoral que pasó del 10% al 30% de la intención de voto en un breve período de tiempo, gracias a su mensaje en el que se destacaba la urgencia de mano dura contra la delincuencia, y sus principales ofertas electorales se resumían en el lema: seguridad y empleo (Infolatam/EFE 2007). Sin embargo, pese a lograr disputar la segunda vuelta electoral, el impacto del discurso de campaña no fue su�ciente para ganar las elec-ciones presidenciales en las que salió triunfador Álvaro Colom, con un apretado 52%.
En el caso salvadoreño, la construcción discursiva de las pandillas como el principal problema a atacar en materia de seguridad tuvo como conse-cuencia no deseada el desarrollo de éstas en la cárcel y en las comunidades para poder hacer frente a la presión de las políticas de seguridad,5 al tiempo
5 Esta es una de las paradojas de la apuesta excesiva por el control y represión del fenómeno que señala Lessing (2014): cuando el Estado aplica activamente políticas punitivas, es éste el que sirve a las pandillas en las cárceles como instrumento para asegurar su control sobre sus bases en el exterior.

163
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador
que debido a su crecimiento e impacto, pasaron a ser actores políticos de peso tanto en el ámbito de la desestabilización o generación de escenarios negativos para la política de seguridad y los gobiernos, sino también como negociadoras de apoyos electorales.
En el periodo 2012-2014 ocurrieron hechos de gran relevancia que ejempli�can lo dicho en este párrafo. En 2012 se inició un proceso que ha sido denominado “la tregua”, en la cual, según la versión o�cial del go-bierno de turno, fue un pacto de no agresión entre las principales pandillas del país, para el cual, las autoridades “facilitaron” condiciones apoyando a los mediadores del proceso y ubicando a líderes de pandillas en penales de menor seguridad para agilizar la comunicación con sus bases. Si bien el proceso tuvo un impacto inmediato y positivo con la reducción de casi el 50% de los homicidios, al cabo de un año de su inicio comenzó a perder fuerza debido a la falta de respaldo político de actores claves como la iglesia católica,6 así como por la opacidad de las condiciones con las que se im-plementó el proceso, iniciándose una investigación por parte de la Fiscalía General de la República.
Siendo 2013 un año preelectoral, esto dio pie para que el principal partido de oposición se convirtiera en un acérrimo crítico del proceso y convirtiera el tema en un �anco de ataque en el marco de la campaña política con una oferta orientada al endurecimiento de la represión contra las pandillas. Esto coincidía con un amplio rechazo de la opinión pública a este proceso. El mismo Gobierno cambió el discurso e intentó desmarcar-se, aprovechando la salida del ministro que dio inicio al proceso y la llegada de uno nuevo con un discurso crítico a la iniciativa.
En el mes de marzo de 2014, en la disputa por la presidencia en El Salvador, el candidato del principal partido opositor –crítico acérrimo de la tregua entre pandillas– lanzó un discurso de endurecimiento penal que incluía la militarización de la seguridad pública y la creación de un sistema legal especial para el tratamiento de las pandillas.
6 La Conferencia Episcopal de El Salvador emitió un pronunciamiento con fecha 11 de mayo de 2013, en el que destacaba la débil credibilidad del proceso de tregua y el hecho que ésta no había producido los resultados esperados, pues la población seguía sufriendo los embates de la violencia (Morán 2013).

164
Edgardo Amaya Cóbar
Pese a su discurso que buscaba cautivar a una sociedad afectada por el cri-men y el miedo, estuvo a punto de perder tras quedar en un alejado segundo lugar a diez puntos porcentuales del ganador de la primera ronda electoral, el cual no logró la mayoría simple necesaria para ganar, por lo que se hizo una segunda ronda, en la cual, el candidato opositor con un nuevo discurso conciliador, proponiendo una política de seguridad con perspectiva integral, recuperó terreno y logró un reñido resultado, pero insu�ciente para ganar.
Una interpretación parcial de este comportamiento de los votantes fue que, luego de años de manodurismo, los sectores populares, afectados tan-to por el crimen como por los efectos concomitantes de las políticas de mano dura (operativos policiales nocturnos, cacheos, tratamiento como sospechosos por las fuerzas de seguridad, maltrato y hostilidad) no quisie-ron apoyar una opción en la que terminan pagando los platos rotos.
Posteriormente, luego de las elecciones de 2014, el candidato perdedor aceptó haber enviado emisarios a tomar contacto con las pandillas para esclarecer su propuesta de seguridad con perspectiva integral (Labrador 2014), además, con posterioridad se �ltraron audios o videos en los cuales se documentaban reuniones de altos dirigentes de los principales partidos políticos en la contienda electoral de 2014, negociando con los liderazgos de las principales pandillas a �n de obtener apoyo de éstas en los comicios.
Lo anterior muestra que bajo un discurso manodurista y efectista de cara al electorado, la acción política puede moverse en otras direcciones. Lo importante a destacar de este período es que la oferta del populismo punitivo pierde terreno como discurso electoral, sin embargo, la existencia de procesos alternativos a la mera represión como la tregua, tampoco lo-graron generar credibilidad.
Conclusiones
La incorporación de la demanda de seguridad en el ámbito de la com-petencia electoral es un fenómeno global que, en buena medida, se co-rresponde con las grandes transformaciones económicas y sociales de las sociedades occidentales en el último cuarto del siglo XX.

165
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador
En El Salvador y los demás países del Triángulo Norte de Centroaméri-ca, esta tendencia adquirió características especiales debido a los particula-res contextos políticos de largas tradiciones autoritarias que marcaron sus historias y culturas políticas.
Esta particular mezcla de factores en sociedades altamente desiguales y excluyentes favoreció el aparecimiento de discursos y modalidades de acción política orientados a responder a las manifestaciones de con�ictivi-dad social expresadas en el incremento del delito y la inseguridad a partir del tratamiento de sus consecuencias y no de la complejidad de su origen.
Aunque proponer alternativas y mostrar resultados son obligaciones y necesidades para la sostenibilidad de los gobiernos, estos discursos y estas políticas, aplicadas en sociedades con elevados niveles de con�ictividad social, han tenido, fundamentalmente, dos efectos principales: un soca-vamiento del proceso de construcción del Estado de Derecho mediante la promoción de su deterioro o devaluación por debajo de los estándares constitucionales, lo que resulta atentatorio contra el régimen democrático y se coloca en contracorriente de los avances que en esta materia han teni-do los países salidos de regímenes autoritarios.
La in�ación punitiva, lejos de resolver o aminorar el fenómeno de la impunidad y la violencia, devaluó el valor de la sanción penal y de la cárcel. La impunidad en la justicia penal y la conversión de la cárcel como una nueva amenaza a la seguridad pública muestran el agotamiento del modelo populista-punitivo y resaltan la urgencia de un abordaje alternativo capaz de generar evidencia, credibilidad y legitimidad social.7
Un segundo efecto sería el debilitamiento de las capacidades efectivas de la justicia penal, en primer lugar, por su confusión e inadecuada utiliza-ción como instrumento preferente para tratar complejos problemas socia-les y, en segundo lugar, por los costos que las ampliaciones provocadas por las estrategias del populismo punitivo generan en el funcionamiento de las
7 Entre 2015 y 2016, el gobierno inició la implementación del Plan El Salvador Seguro, produc-to de una amplia consulta realizada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, instancia plural con actores de sociedad civil, privados y gobierno. El plan es una iniciativa de carácter integral que abarca diversas dimensiones para el tratamiento de la violencia en el país, incluyendo un componente de seguridad pública inspirada en el modelo de paci�cación de favelas de Rio de Janeiro, es decir, intervenciones de control, seguidas de procesos de prevención e inserción social.

166
Edgardo Amaya Cóbar
instituciones ya en condiciones de debilidad, agravadas por el incremento de sus capacidades de captación de casos e intervención, lo que genera mayor incapacidad de atención, lo que redunda en impunidad de muchos hechos, impactando negativamente en la percepción del público.
La falta de transparencia de las políticas públicas de seguridad es un claro valladar a la hora de mostrar los éxitos o fracasos de éstas. Un enfoque alternativo de la cuestión de la inseguridad debe tener un claro manejo de intervención cultural con componentes comunicacionales e informativos para el público, que sea capaz de trasladar con su�ciente claridad las com-plejidades del fenómeno de la inseguridad y las diversas alternativas de tratamiento.
Adicionalmente es necesario un proceso de diálogo profundo, abierto e informado entre diversos actores como las instancias técnicas, ejecutoras y políticas del Estado, los medios de comunicación y el público que sea capaz de transformar la opción preferencia por la punción, por un enfoque más amplio e integral sobre la problemática de la inseguridad, con el �n de establecer una nueva dosi�cación del poder penal y un reenfoque de la con�ictividad social, así como una reformulación de las infracciones, san-ciones e instrumentos de gestión de la con�ictividad más de acuerdo con los estándares democráticos y del Estado de Derecho.
Bibliografía
Bauman, Zygmunt. 2005. Vidas desperdiciadas: la modernidad y sus parias. Barcelona: Paidós.
Chevigny, Paul. 2002. “De�niendo el rol de la Policía en América Latina”. En La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América Latina, compi-lado por Juan Méndez; Guillermo O’Donnell y Paulo Sérgio Pinheiro. Buenos Aires: Paidós.
Córdova Macías, Ricardo, José Miguel Cruz y Elizabeth J. Zechmeister. 2015. Cultura política de la democracia en El Salvador y en las Amé-ricas, 2014: Gobernabilidad democrática a través de 10 años del Baró-metro de las Américas. Acceso el 21 de mayo de 2010. http://www.

167
Ánimos punitivos y oferta electoral en El Salvador
vanderbilt.edu/lapop/es/AB2014_El_Salvador_Country_Report_VFinal_W_031615.pdf
Dammert, Lucía y Felipe Salazar. 2009. ¿Duros con el delito? Populismo e inseguridad en América Latina. Santiago: FLACSO, Chile.
FESPAD. 2004. Informe seguridad pública y justicia penal. El Salvador 2003. San Salvador: FESPAD Ediciones.
____ 2005. Informe seguridad pública y justicia penal. El Salvador 2004. San Salvador: FESPAD Ediciones.
Garland, David. 2005. La cultura del control. Crimen y castigo en la sociedad tardo-moderna. Barcelona: Gedisa.
Huhn, Sebastian, Anika Oettler y Peter Peetz. 2006a. “Exploding crime? Topic management in Central American newspapers”. GIGA Working Papers 33, noviembre. Acceso el 25 de mayo de 2010. http://www.giga-hamburg.de/content/publikationen/pdf/wp33_huhn-oettler-peetz.pdf
____ 2006b. “Construyendo inseguridades. Aproximaciones a la violen-cia en Centroamérica desde el análisis del discurso”. GIGA Working Papers 34, noviembre. Acceso el 25 de mayo de 2010. http://www.giga-hamburg.de/content/publikationen/pdf/wp34_huhn-oettler-peetz.pdf
Infoltam/EFE. 2007. Biografía: Otto Pérez Molina, el “general de la paz” y de la “mano dura”. Disponible en: http://www.infolatam.com/entrada/biogra�a_otto_perez_molina_el_general_d-5155.html
IUDOP 2003. “Evaluación del país a �nales de 2003 y perspectivas elec-torales para 2004”. Boletín de Prensa Año XVIII, 4. Acceso el 24 de mayo de 2010. Acceso el 01 de agosto de 2017. http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2003/bolet403.pdf
Labrador, Gabriel. 2014. “Quijano buscó un acuerdo con las pandillas tras perder la primera ronda”. Periódico Digital El Faro, 21 de abril de 2014. http://www.elfaro.net/es/201404/noticias/15264/
Lessing, Benjamin. 2014. “How to Build a Criminal Empire from Behind Bars: Prison Gangs and Projection of Power”, sin datos editoriales. Ac-ceso 29 de julio de 2017. Acceso el 29 de julio de 2017. http://www.iza.org/conference_�les/riskonomics2014/lessing_b9947.pdf
Malone, Mary Fan T. 2010. Does Dirty Harry have the answer? Citizen sup-port for the rule of law in Central America. Acceso el 24 de mayo de 2010.

168
Edgardo Amaya Cóbar
http://sitemason.vanderbilt.edu/files/enRDRC/Does%20Dirty%20Harry%20Have%20the%20Answer.pdf
Morán, Otto. 2013. “Obispos católicos piden que tregua entre pandillas sea ‘creíble y sostenible’”. Periódico Digital La Página, 13 de mayo de 2013. Acceso el 2 de agosto de 2017. http://www.lapagina.com.sv/nacionales/81546/2013/05/12/Obispos-catolicos-piden-que-tregua-entre-pandillas-sea-%E2%80%9Ccreible-y-sostenible%E2%80%9D
Moreno, Ismael. 2004. “2004: balance de un año lleno de desengaños”. Revista Envío 273, diciembre. Acceso 20 de mayo de 2010. http://www.envio.org.ni/articulo/2666
Oettler, Anika. 2007. “Discourses on violence in Costa Rica, El Salvador and Nicaragua: national patterns of attention and cross-border discur-sive nodes”. GIGA Working Papers 65, diciembre. Acceso el 22 de mayo de 2010.
http://www.gigahamburg.de/dl/download.php?d=/content/publikatio-nen/pdf/wp65_oettler.pdf
Rey, Germán. 2005. El cuerpo del delito. Bogotá: Fundación Friedrich Ebert.
Savenije, Wim. 2009. Maras y barras. Pandillas y violencia juvenil en los ba-rrios marginales de Centroamérica. San Salvador: FLACSO, El Salvador, Universiteit Utrech.
Wacquant, Löic. 2000. Las cárceles de la miseria. Madrid: Alianza Editorial.