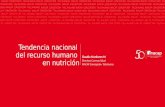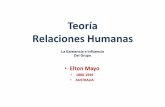Filosofía de Las Ciencias Humanas y Sociales. José María Mardones.
-
Upload
jesuve-jesuve -
Category
Documents
-
view
398 -
download
0
Transcript of Filosofía de Las Ciencias Humanas y Sociales. José María Mardones.

MARDONES, José María. Filosofía de las ciencias humanas y sociales: materiales para una fundamentación científica. Edit. Anthropos. Barcelona, 2003.
Resumen: La crisis social del siglo XIX produce el mayor avance hacia la consolidación de las ciencias de la sociedad del cual ha tenido noticia el desarrollo histórico de la modernidad. Este importante avance eleva el análisis de la sociedad humana a aquel nivel alcanzado por las ciencias de la naturaleza. Sin embargo, el panorama del desarrollo científico a la altura del siglo XX no parece presentar los rasgos de un consenso generalizado acerca del estatuto de cientificidad que debe regir la validez de todo conocimiento en torno a la sociedad humana. Esta ausencia se remonta a las tradiciones que han orientado el pensamiento científico en el decurso histórico de Occidente. En efecto, la tradición aristotélica ha otorgado los fundamentos filosóficos para la comprensión teleológica de los fenómenos de la realidad lo cual difiere frente a la tradición galileana y la explicación tecnológica que orienta su relación con el conocimiento. El profundo distanciamiento metodológico entre estas tradiciones del pensamiento científico ha sido un permanente problema para el desarrollo y consolidación de las ciencias de la sociedad. Tal problema se hace evidente en los debates que han enfrentado al positivismo, el racionalismo crítico y el modelo nomológico-deductivo por parte de la explicación tecnológica frente a la hermenéutica, la teoría crítica y los modelos histórico-procesuales por parte de la comprensión teleológica. Aunque, en definitiva, la actualidad del desarrollo de las ciencias de la sociedad parece indicar importantes tendencias hacia la complementariedad de las tradiciones que han orientado el pensamiento científico en Occidente. En efecto, la tradición galileana se ha visto forzada a asumir una conciencia histórica en el desarrollo de la ciencia y con ello, ha abierto paso a protagonismo de la tradición aristotélica.
1. Dos tradiciones importantes en la filosofía del método científico: José María Mardones advierte sobre los problemas que obstaculizan el desarrollo y la consolidación de las ciencias de la sociedad teniendo en cuenta sus determinaciones históricas. Tales determinaciones se remontan a la diferencia histórica que separa la tradición aristotélica y la tradición galileana como orientaciones distintas en el pensamiento científico de Occidente y el debate sobre la autonomía o dependencia de las ciencias de la sociedad frente a las ciencias de la naturaleza. Expone por un lado, la tradición aristotélica como un conocimiento científico-teleológico que aspira a la determinación de la finalidad subyacente a todo fenómeno y, por otro lado, expone la tradición galileana como un conocimiento científico-tecnológico que, por medio de determinaciones relativas a las causas de los fenómenos, aspira al dominio del hombre sobre la naturaleza. (J. M. Mardones: 2003; 19-26).
A. Cientificidad: En su exposición el profesor José María Mardones sostiene que el campo de la filosofía de las ciencias de la sociedad manifiesta un profundo problema en torno al “estatuto de cientificidad” que opera como fundamento de tales ciencias. Según el intelectual español si bien el nacimiento de las ciencias de la sociedad se produjo en un momento histórico de inestabilidad social exigiendo

al pensamiento científico un avance hacia la autocomprensión human, el debate en torno a su estatuto de cientificidad no ha dejado de girar en torno a su autonomía o dependencia con respecto al modelo empleado en las ciencias de la naturaleza extendiéndose a un debate más amplio sobre el carácter mismo de la ciencia en su generalidad. (J. M. Mardones: 2003; pp. 19-20).
B. Conocimiento científico-teleológico: En la exposición desarrollada por el profesor José María Mardones la tradición aristotélica es presentada como un conocimiento científico-teleológico que opera a través de una “progresión inductiva” según la cual la conciencia se remonta de la observación hacia los principios generales que determinan la explicación científica de un fenómeno. En primer lugar –según el intelectual español- tal progresión contiene dos etapas o momentos que hacen posible el conocimiento de una fenómeno: 1) la inducción o conjunto de observaciones que permiten inferir principios explicativos y; 2) la deducción o conjunto de enunciados que explican un fenómeno partiendo de los principios generales. En segundo lugar, estas dos etapas o mementos de la progresión inductiva se encuentran lógicamente conectados a partir de la relación causal que se establece entre las premisas y las conclusiones del silogismo con relación al fenómeno explicado. Y en tercer lugar, como determinación del telos o finalidad de los fenómenos, la tradición aristotélica indaga: a) causa formal; b) causa material; c) causa eficiente y; d) causa final. Sin embargo, el profesor José María Mardones advierte la existencia de elementos pertenecientes a la tradición aristotélica que no son objeto de indagaciones científicas actuales como las “propiedades”, las “facultades” o “potencias” asociadas a una substancia que, unida a una concepción del mundo como conjunto de substancias, se reduce a explicaciones de carácter conceptual. (J. M. Mardones: 2003; pp. 21-23).
C. Conocimiento científico-tecnológico: En la exposición desarrollada por el profesor José María Mardones la tradición galileana es presentada como un conocimiento científico-tecnológico basado en una concepción funcional y mecanicista del mundo adecuada a las pretensiones de dominio del hombre sobre la naturaleza. En primer lugar, el profesor español precisa que no se puede entender la consolidación de la ciencia moderna si se ignoran las fuerzas sociales intervinientes que facilitaron su surgimiento e institucionalización. En efecto, la ciencia moderna irrumpe como manifestación de las transformaciones sociales y culturales acaecidas en el curso de la historia humana. A la altura del siglo XVI, la época del Renacimiento abre camino a una nueva concepción del pensamiento científico y filosófico según el cual ya no es visto como agregado de substancias sino como constante fluir de acontecimientos determinados por leyes inherentes a la naturaleza. La primera fuerza interviniente radica en la recuperación de la tradición pitagórico-platónica efectuado por el humanismo según la cual todo el contenido de la naturaleza debe ser interpretado en el lenguaje matemático. Y la segunda fuerza social interviniente radica en el capitalismo incipiente nacido en el siglo XIII de acuerdo con el cual la acumulación privada del trabajo socialmente producido el ascenso de la burguesía como clase social dominante y de una cultura pragmática y utilitaria en la

cual se resalta la orientación tecnológica del conocimiento científico. Y en segundo lugar, el panorama histórico-cultural producido por la intervención de tales fuerzas sociales resulta propicio para el desarrollo y consolidación de la ciencia galileana en que el valor de abstracción e idealización de la ciencia se unen al desarrollo empírico de los artistas-ingenieros constituyendo así un saber tecnológico, para el que la causalidad posee una connotación funcional en el marco de una perspectiva mecanicista y, por lo tanto, adopta como criterio de conocimiento la contrastación entre la hipótesis y la observación a través del análisis experimental. (J. M. Mardones: 2003; pp. 23-26).
2. Positivismo decimonónico frente a hermenéutica: Creo que la exposición del profesor José María Mardones permite pensar que la distinción entre el positivismo y la hermenéutica conduce a la oposición entre un saber nomotético y un saber ideográfico. En primer lugar porque la explicación científica del fenómeno humano a través de la determinación universal de sus leyes, aspira a un conocimiento de la continuidad que subyace a las diferencias históricas mientras que, por el contrario, la comprensión científica, a través de la aprehensión subjetiva de una realidad objetiva, encuentra en la diferencia histórica el criterio de adecuación que refleja en la singularidad del conocimiento la discontinuidad que caracteriza a la existencia humana. Y en segundo lugar porque la distancia entre el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento, a través de una determinación cuantitativa de lo cualitativo, reduce lo subjetivo a la captación de un objeto exterior que es realidad-en-sí no deformada por el proceso de observación mientras que, por el contrario, la integración del sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento rechaza la identidad del objeto consigo mismo y lo extiende a la conciencia como reflejo-para-sí y, por lo tanto, como constructo de la interpretación. En ambos casos la identidad de lo universal, que cree superar la diferencia subjetiva por medio de la determinación cuantitativa de la objetividad se opone a lo singular que, germinado constantemente en lo discontinuo, desarrolla un conocimiento cuya determinación cualitativa desentraña el objeto en tanto reflejo objetivo de la subjetividad. (J. M. Mardones: 2003; 29-32).
A. Positivismo decimonónico: En la exposición del profesor José María Mardones el positivismo decimonónico, representado por A. Comte y J. Stuart Mill, postula como exigencias del conocimiento científico: a) el monismo metodológico según el cual, pese al carácter heterogéneo de los objetos en las ciencias de la sociedad, estas últimas no encuentran legitimidad sino bajo la unidad de método y homogeneidad doctrinal; b) el modelo o canon de las ciencias naturales exactas según el cual el ideal metodológico está constituido por la ciencia físico-matemática; c) la explicación causal o Erklären como característica de explicación científica según la cual el objeto de las ciencias de la sociedad consiste en explicar la causa de los fenómenos sociales para deducir el conjunto de leyes generales que determinan su realidad efectiva y; d) el interés dominador del conocimiento según el cual todo conocimiento positivo tiene como objetivo desentrañar las leyes que gobiernan la naturaleza para hacer posible el dominio humano sobre ella. (J. M. Mardones: 2003; pp. 29-30).

B. Hermenéutica: En la exposición del profesor José María Mardones la hermenéutica está en el centro del debate sobre el estatuto epistemológico de las ciencias de la sociedad. En efecto, para el profesor español esta particular forma de conocimiento, en tanto aspira a la comprensión del fenómeno humano, despliega la autocomprensión del sujeto cognoscente a través de la construcción del objeto de conocimiento. En primer lugar porque esta mediación dialéctica que integra sujeto y objeto como momentos de la totalidad manifiesta un desplazamiento de la ciencia hacia el reconocimiento y, por lo tanto, manifiesta la configuración identitaria del sujeto cognoscente como derivada de su objetivación histórica. Y en segundo lugar porque este reflejo del sujeto en el objeto manifiesta las determinaciones objetivas que obran sobre la estructura de la subjetividad y, por lo tanto, hace de la comprensión un conocimiento que integra el sujeto cognoscente y el objeto de conocimiento. En definitiva, la mediación de lo objetivo y lo subjetivo en la hermenéutica señala el carácter reflejo que media la relación entre la conciencia y su verdad, es decir, que señala la subjetividad como determinada por la estructura objetiva de su existencia histórica y la objetividad como determinada por la diferencia histórica de su estructura subjetiva. (J. M. Mardones: 2003; pp. 31-32).
3. Racionalismo crítico frente a la teoría crítica: Los pocos elementos expuesto por el profesor José María Mardones permiten pensar que la contraposición entre el racionalismo crítico y la teoría crítica radica en la distancia que se abre entre una conciencia abstracta y una concepción concreta del pensamiento crítico. Sobre todo porque el pensamiento abstracto, al separar el ser-para-sí de la conciencia del ser-en-sí del objeto, señala en la evaluación crítica la no-identidad de la conciencia con relación a su objeto en tanto inadecuación del intelecto frente a la realidad, de tal modo que la falsación aparece como el método que revela esta no-identidad. Por el contrario, el pensamiento concreto invierte el punto de partida tomando como base la contradicción. De este modo el carácter originario de la no-identidad en la contradicción señala en la evaluación crítica la presencia de un límite que impulsa la conciencia hacia la acción determinando la objetividad como aquello que se muestra en tanto reflejo-para-si de la conciencia que actúa sobre la realidad y no como realidad exterior hacia la cual toda conciencia debe adecuarse. Es justamente esta diferencia lo que la manifestación concreta del pensamiento crítico constituya la síntesis de múltiples determinaciones de acuerdo con las cuales lo objetivo y lo subjetivo se interpenetran haciendo emerger, como problema del conocimiento, la estructura de relaciones que media lo que es interior y lo que es exterior a la conciencia. (J. M. Mardones: 2003; 33-42).
A. Positivismo lógico: En la exposición del profesor José María Mardones el positivismo lógico de Russel y el Círculo de Viena aparece como una corriente del pensamiento científico que determina las garantías del conocimiento objetivo de acuerdo con la constitución lógica del lenguaje. Según el intelectual español ésta determinación, que toma sus fundamentos de la lógica matemática, aspira a la construcción de un lenguaje universal exacto cuyas

proposiciones tengan la capacidad de formalizar la verificación empírica de hipótesis explicativas superando las limitaciones de un lenguaje impreciso que relativice la experiencia del sujeto. (J. M. Mardones: 2003; pp. 33-34).
B. Racionalismo crítico: En la exposición del profesor José María Mardones el racionalismo crítico de K. Popper aparece como una corriente del pensamiento científico que invierte el método de acceso al conocimiento objetivo. Este método de acceso, que reconoce tanto el carácter progresivo e inacabado del conocimiento como la naturaleza interpretativa de toda percepción, invierte el método inductivo para establecer como fundamento cognitivo la deducción. De tal modo que el esquema lógico básico del conocimiento se remonta de la explicación (explicans) hacia lo explicado (explicandum) a través del método de falsación cuya determinación de la objetividad no radica en la afirmación universal de una proposición sino que, por el contrario, descansa en una certeza provisional que indaga constantemente sobre su posible negación. (J. M. Mardones: 2003; pp. 35-37).
C. Teoría crítica 1: En la exposición del profesor José María Mardones la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt aparece como una corriente del pensamiento científico que asume la crítica del orden social establecido y aspira a la determinación racional de la emancipación humana. Rechazando la reducción de la problemática de la ciencia a cuestiones lógico-epistemológicas efectuada por el positivismo lógico y el racionalismo crítico, la teoría crítica no toma como punto de partida para el conocimiento la estructura del intelecto sino las contradicciones sociales. De tal modo que a percepción del sujeto cognoscente y, por lo tanto, la construcción del objeto de conocimiento, se encuentran mediados por la sociedad lo cual implica que un auténtico conocimiento exige el reconocimiento de tal mediación. Asimismo, en tanto concibe el carácter procesual de lo real como cargado de potencialidades, la teoría crítica concibe la finalidad del conocimiento científico en el horizonte de la emancipación humana a través de la determinación negativa del orden establecido. En resumen, para la teoría crítica la construcción del objeto de conocimiento presenta en sí misma la integración dialéctica de lo objetivo y lo subjetivo en tanto el carácter originario de la crítica descansa en el sujeto cognoscente y, por lo tanto, el conocimiento sólo tiene sentido si logra develar ante la conciencia de la realidad social su potencial afirmativo de transformación. (J. M. Mardones: 2003; pp. 38-42).
4. Intención frente a explicación o los diferentes juegos de lenguaje frente al modelo nomológico-deductivo: Las indicaciones del profesor José María Mardones permiten pensar que la distancia entre el modelo nomológico-deductivo, el enfoque fenomenológico y la acción comunicativa radica en que los dos primeros, si bien se distingue por la relación sujeto-objeto, concuerdan en investigar el fenómeno humano sin indicar la función práctica del conocimiento mientras que, por el contrario, la tercera comprende el conocimiento del fenómeno humano como

orientado por intención práctico-crítica. Esta distinción resulta fundamental cuando, más allá de la pura valoración normativa, el conocimiento es determinado en función de su interés y, por lo tanto, es examinado críticamente por una racionalidad emancipatoria que comprende la realidad en constante movimiento y transformación. (J. M. Mardones: 2003; 42-49).
A. Cobertura legal: En la exposición del profesor José María Mardones el modelo o teoría de cobertura legal (covering law modelo or theory) aparece como un intento de aplicación del modelo nomológico-deductivo al estudio científico de la historia. El profesor español menciona la aportación de Dray, según la cual toda explicación científica de la actividad social gira en torno al examen valorativo de su adecuación racional a circunstancias determinadas, como preludio del “silogismo práctico” de Anscombe el cual hace posible el examen lógico de la acción individual o colectiva tomando en cuenta: a) la finalidad de la acción como premisa mayor; b) el modo a través del cual la acción puede satisfacer su finalidad como premisa menor y; c) la adecuación o inadecuación de los medios a la finalidad como evaluación conclusiva. Sin embargo, tomando la concepción hempeliana de la ley como un determinación de carácter universal que señala una correlación continua entre fenómenos determinados a partir de una relación de necesidad, el modelo o teoría de cobertura legal comprende que las limitaciones del conocimiento científico de la historia se debe a que la enorme complejidad de las leyes históricas impiden una formulación de las mismas y obligan a permanecer en el nivel de los bosquejos explicativos. (J. M. Mardones: 2003; pp. 42-45).
B. Fenomenología: En la exposición del profesor José María Mardones el enfoque fenomenológico propuesto por A. Schütz para las ciencias de la sociedad consiste en dos postulados básicos. En primer lugar, que en las ciencias de la sociedad la comprensión del comportamiento humano sólo es posible a través de la interpretación de aquellas reglas que configuran el orden social tomando como base el entramado conceptual utilizado por los propios agentes sociales. Y en segundo lugar, que las ciencias de la sociedad no tienen otro fin más que revelar las estructuras intrínsecas de significatividad que configuran el mundo social sobre la base de una fenomenología que integra el campo subjetivo de la percepción y el campo objetivo del fenómeno conocido. (J. M. Mardones: 2003; pp. 45-46).
C. Teoría crítica 2: En la exposición del profesor José María Mardones la segunda generación de la Escuela de Frankfurt aparece como una corriente del pensamiento científico que resalta la centralidad de la acción comunicativa para la teoría crítica y para las ciencias de la sociedad. En efecto, el intelectual muestra cómo Habermas y Apel, tomando como punto de partida la distinción kantiana entre razón teórica y razón práctica, observan en la base de todo conocimiento la manifestación del interés humano y, por lo tanto, clasifican las ciencias en los términos de: a) ciencias empírico-analíticas o interés técnico orientado al dominio de la naturaleza; b) ciencias histórico-hermenéuticas o interés práctico dirigido hacia la cualificación

intersubjetiva del diálogo y; c) ciencias práctico-críticas o interés emancipatorio por dirigido hacia la autoreflexión liberadora frente al poder. De acuerdo con ello, Habermas se centra en las condiciones universales de la comunicación y de la comprensión colectiva y, del mismo modo Apel señala la importancia a-priori de la “comunidad comunicativa” para proponer una posibilidad de mediación dialéctica de la comprensión a través de una cuasi-explicación orientada hacia la construcción afirmativa de la sociedad en que la autoreflexión permita a la razón avanzar hacia la emancipación humana. (J. M. Mardones: 2003; pp. 47-49).