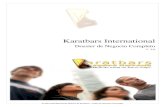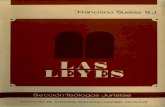Francisco Suarez - Las Leyes - Libro V - espanhol
-
Upload
api-3700221 -
Category
Documents
-
view
815 -
download
24
Transcript of Francisco Suarez - Las Leyes - Libro V - espanhol


TRATADO
DE LAS LEYES
Y
DE DIOS LEGISLADOR
POR
FRANCISCO SUAREZ, S. I.

IMPRIMÍ POTEST:
LUIS GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, S. I.
Praepositus Prov. Tolet.
Matriti, 3 Iulio 1967

NIHIL OBSTAT:
DR. FRANCISCO LODOS VILLARINO, S. I.
Matriti, 6 Iulio 1967
IMPRIMATUR:
f ÁNGEL, Obispo Auxiliar
y Vicario General
Matriti, 6 Iulio 1967


INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS
SECCIÓN DE TEÓLOGOS JURISTAS
II
TRATADODE LAS LEYES
YDE DIOS LEGISLADOR
EN DIEZ LIBROS
POR
FRANCISCO SUAREZ, S. I.Reproducción anastática de la edición príncipe de Coimbra 1612
Versión Españolapor
JOSÉ RAMÓN EGUILLOR MUNIOZGUREN, S. 1.
Volumen III(Libro V)
M A D R I D1968

455
ÍNDICE DE LOS CAPÍTULOS
DEL LIBRO QUINTO
Cap. I.—Distintas leyes humanas.Cap. II.—La ley odiosa y la favorable, y sus variedades.Cap. III.—¿Obligan en conciencia las leyes penales a los actos que mandan a las inmediatas?Cap. IV.—¿Se dan o pueden darse leyes penales que no obliguen en conciencia sino únicamente bajo pena
sin lugar a culpa?Cap. V.—¿Puede la ley humana penal obligar en conciencia a pagar o ejecutar y cumplir la pena antes de
que el juez dé sentencia y la ejecute?Cap. VI.—¿Cuándo las leyes penales contienen una sentencia por fulminar y no fulminada, y por tanto no
obligan en conciencia a la pena antes de la sentencia del juez?Cap. VII.—¿Cuándo las leyes que imponen pena de sentencia fulminada obligan en conciencia a ejecutar an-
tes de la sentencia del juez una pena que consiste en una acción?Cap. VIII.—Una ley que impone una pena privativa por el hecho mismo ¿cuándo obliga en conciencia a la
ejecución antes de la sentencia?Cap. IX.—Cuando la ejecución de una pena privativa no requiere acción ¿qué obligación en conciencia surge
de una ley que la impone por el hecho mismo?Cap. X.—¿Toda ley penal obliga al reo a la ejecución de la pena al menos después de la sentencia del juez?Cap. XI.—¿Obliga la ley penal al juez a imponer la pena que en ella se prescribe?Cap. XII.—La ignorancia de la pena de la ley ¿excusa de ella?Cap. XIII.—Las leyes tributarias ¿son puramente penales?Cap. XIV.—Poder necesario para que una ley tributaria sea justa.Cap. XV.—Razón y causa final necesaria para que el tributo sea justo.Cap. XVI.—Forma y materia de las leyes tributarias.Cap. XVII.—Para que el tributo sea justo ¿se requiere alguna otra condición y sobre todo el consentimiento
de los subditos?Cap. XVIII.—Las leyes tributarias ¿obligan en conciencia a su pago aunque no se pidan?Cap. XIX.—Las leyes humanas que invalidan los contratos ¿son penales o gravosas?Cap. XX.—Las leyes invalidantes ¿prohiben esos actos en conciencia?Cap. XXI.—Maneras de quedar impedida la invalidación de un acto mandado por la ley.Cap. XXII.—¿Puede impedirse de alguna manera que las leyes que son invalidantes por derecho mismo anulen
el acto?Cap. XXIII.—En las leyes que invalidan el acto por el hecho mismo y antes de toda sentencia ¿hay lugar a la
epiqueya?Cap. XXIV.—La ley invalidante ¿se ve a veces privada de su efecto por estar basada en presunción?Cap. XXV.—¿Toda ley que pura y sencillamente prohibe un acto, por ello mismo lo invalida, de forma que
todo acto contrario a la ley prohibitiva sea nulo?Cap. XXVI.—¿Cuáles son las palabras o maneras como una ley prohibitiva anula el acto?Cap. XXVII.—Sola la prohibición, por su propia virtud y naturaleza ¿invalida alguna vez el acto sin la ayuda de
otra ley humana?Cap. XXVIII.—En virtud del derecho común civil ¿todo acto contrario a una ley prohibitiva es inválido por el
derecho mismo?Cap. XXIX.—Los actos contrarios a las leyes canónicas puramente prohibitivas ¿son inválidos por el derecho
mismo?Cap. XXX.—En los reinos no sujetos al imperio, los contratos humanos contrarios a leyes civiles puramente
prohibitivas ¿son inválidos por el derecho mismo?Cap. XXXI.—Las leyes que dan forma a los actos humanos ¿anulan siempre los que se hacen sin tal forma aun-
que la ley no añada cláusula invalidante?Cap. XXXII.—Manera como impiden la validez del acto las leyes que dan forma a los actos y que añaden cláusu-
la invalidante.Cap. XXXIII.—¿Cuándo las leyes invalidantes comienzan a producir el efecto de la invalidación?Cap. XXXIV.—Las leyes punitivas ¿afectan también a os actos inválidos?

LIBRO V
DISTINTAS LEYES HUMANASY SOBRE TODO LAS ODIOSAS
Hemos hablado hasta aquí de la ley humanaen general, tanto de la civil como de la canónica.Pero como en ambos campos existen algunas le-yes que, por su concepto o propiedades pecu-liares, necesitan una explicación particular pojr-que tienen dificultades especiales, he creído quemerecía la pena tratar de ellas en particular eneste libro y en los dos siguientes. La doctrinade estos libros será común a las leyes civiles ycanónicas porque en estos conceptos coincidencasi por igual; y si alguna vez se presenta algúnpunto particular que pertenezca al sector de al-guna de esas dos leyes, será fácil tratarlo cuan-do se presente la ocasión. Pero dado que tantolas leyes civiles como las canónicas suelen di-vidirse en varios apartados que en su mayorparte sólo se distinguen en el nombre o a lomás en alguna diferencia accidental y materialque nada interesa desde el punto de vista de ladoctrina moral, me he propuesto poner ante lavista ahora al principio esas divisiones y los dis-tintos nombres de las leyes de ambos campos yescoger de entre ellas aquellas de las cuales va-mos a hablar en este libro y en los dos si-guientes.
CAPITULO PRIMERO
DISTINTAS LEYES HUMANAS
1. DISTINTAS DIVISIONES Y DENOMINACIO-NES.—Los autores e intérpretes de ambos dere-
chos traen distintas divisiones o, mejor dicho,denominaciones de las leyes humanas: por ejem-plo, en el derecho canónico GRACIANO siguien-do a SAN ISIDORO y a sus intérpretes; en el de-recho civil, PAPINIANO, POMPONIO, JULIANO,ULPIANO, el emperador JUSTINIANO y sus intér-pretes. De entre los teólogos trata largamenteesta cuestión SAN ANTONINO y más brevementeSANTO TOMÁS. Siguiendo el método de éste, consolas algunas divisiones lo abarcaremos y expli-caremos todo con mayor claridad y rapidez.
2. PRIMERA DIVISIÓN DE LA LEY EN ESCRITAY NO ESCRITA.—SANTO TOMÁS divide la ley hu-mana —en primer lugar— en derecho de gen-tes y civil o humano en su sentido más estricto.Por nuestra parte ya anteriormente hemos ha-blado del derecho de gentes, y así ahora deja-mos esa división y suponemos que se trata dela ley positiva humana propiamente dicha talcomo suele ser distinta y propia de cada uno delos pueblos, regiones o estados, o comunidades.
Pues bien, esta ley puede dividirse —en pri-mer lugar— en escrita y no escrita. A la prime-ra se la suele llamar ley, porque, aunque las dosson verdaderas leyes, sin embargo el nombre deley humana, dicho sin más, suele tomarse comosinónimo de ley escrita. Por eso SAN ISIDOROdice: Ley es una constitución escrita. A la se-gunda se la llama costumbre, y en cuanto a susustancia y obligación es verdadera ley; perocomo en su —llamémosla así— generación o

Cap. I. Algunas divisiones de las leyes humanas Í57
comienzo y en su fuerza reviste una modalidadespecial, trataremos de ella en particular en ellibro 7.° Ahora vamos a tratar de la ley escrita.
Esta a veces recibe el nombre de la materiay de la manera como se escribió: así fueron fa-mosas entre los romanos las leyes de las docetablas, que tuvieron su origen en las diez quehabía habido entre los griegos y a las cuales losromanos añadieron dos, como se lee en el D I -GESTO. También el Decálogo se escribió en dostablas, aunque no recibió de ellas el nombre. Esesa una denominación accidental e interesa pocodesde el punto de vista del concepto de ley.
3. SEGUNDA DIVISIÓN DE LA LEY CON RELA-CIÓN A LOS PRINCIPIOS, Y ESTO TANTO EN SEN-TIDO MATERIAL COMO FORMAL.—Las leyes hu-manas pueden dividirse —en segundo lugar—con relación a los principios de que proceden,y así las leyes canónicas se distinguen de las ci-viles, y en ambas se da esa misma distinción osubdivisión, unas veces —digámolo así— sólomaterialmente, otras formalmente.
Llamo material a la diferencia de principiocuando en los autores de las leyes sólo se tieneen cuenta la diferencia personal; y formal cuan-do se atiende a los cargos, a las formas de go-bierno y de poder, por más que todo esto, enresumidas cuentas, casi resulta material en com-paración con la obligación de las leyes mismas.
De la primera manera suelen distinguirse, en-tre las leyes civiles, las leyes de Trismegisto, deLicurgo, de Solón, de Radamanto, de Minos,de Ceres y de otros, como se lee en SAN ISIDO-RO, en PLATÓN, en PLINIO y en ARISTÓTELES.Más aún, a veces estas leyes reciben su nombreno sólo de los autores sino también de los com-piladores, como acerca del derecho papiniano yflaviano se dice en el DIGESTO. ASÍ también sellaman las leyes hortensia, papia o juliana, y enel DIGESTO hay distintos títulos para la ley falci-dia y otras.
De la segunda manera se distinguen las leyessegún las distintas formas de gobierno de losestados, sean simples o mixtas, y así en las le-yes de Roma se distinguen las dadas por el pue-blo, que se llaman plebiscitos, y las dadas porel senado, que se llaman senatusconsultos, ycomo el presidente del senado era un cónsul, aveces el nombre de éste se pone en el nombremismo de la ley, como cuando se dice Según elsenatusconsulto velleyano o macedoniano, etc.A esto puede también reducirse el derecho pre-torio, que hacía el pretor y que se llama tam-bién honorario en el DIGESTO. Asimismo el lla-
mado derecho tribunicio, porque lo hacían lostribunos, y así otros según el poder que se lehabía concedido a cada magistrado. En esto en-tran también las respuestas de los prudentes, esdecir, de los jurisconsultos, las cuales teníanfuerza de ley cuando se añadía la autoridad delemperador o de la república, fuera previamentedándosela, fuera posteriormente aceptándolas engeneral: este derecho a veces se llama derechocivil por antonomasia. Las leyes que daban losemperadores se llaman constituciones de losPríncipes y pueden llamarse derecho imperial.Ahora ambas clases de leyes entran en el dere-cho civil general, el cual, cuando se le llama asísin más, suele tomarse por sinónimo de derechoromano, según se dice en las INSTITUCIONES; aél corresponde en cada reino el derecho real.
4. Esta variedad de nombres, sin embargo,aunque sirve para el conocimiento del derechocivil, pero es poco necesaria para conocer la di-ferencia formal de las distintas leyes, por másque sea aplicable, en su tanto, a las distintas co-munidades según sus diversas formas de go-bierno.
También es aplicable a las leyes canónicas,pues las leyes pontificias son constituciones dePríncipes y a veces reciben sus nombres de susautores, como las clementinas, etc.; las leyesepiscopales pueden pasar por una especie de de-recho pretorio u honorario; las leyes de los con-cilios por una especie de senatusconsultos. Perolas leyes canónicas no se puede decir que seanplebiscitos, porque el poder de dar leyes canó-nicas ni lo tiene el pueblo ni tuvo su origen enel pueblo.
5. DIVISIÓN DE LAS LEYES CON RELACIÓNA AQUELLOS PARA LOS CUALES SE DAN. Las le-
yes pueden dividirse —en tercer lugar— porparte de aquellos para los cuales se dan; y estode dos maneras: o porque se dan para comuni-dades completamente distintas, o para partesde una misma comunidad que tienen funcionesdiferentes y que a su manera constituyen distin-tas comunidades más particulares.
De la primera manera se distinguen las leyesde los egipcios, de los lacedemonios, de los ate-nienses, o de los griegos, longobarnos y roma-nos, como se observa en las. INSTITUCIONES.También ahora las leyes de España se distin-guen de las de Francia, etc.
De la segunda manera, dentro de un mismoreino o estado, las leyes se distinguen por ciu-dades, y dentro de una misma ciudad por co-munidades particulares: así se distinguen el de-

Lib. V. Distintas leyes humanas 458
recho municipal y el general, y los derechos mu-nicipales se dividen por la manera de ser y losnombres de las ciudades o comunidades.
De esta manera se dividen también los dere-chos o leyes según la diferencia de los cargos opersonas que sirven al bien común del estado:así dentro de un mismo estado se distinguen elderecho militar, creado en particular para losmilitares, el de los patronos, el de los libertosy el de los siervos; asimismo el de los magistra-dos, que también se llamaba público.
En Roma se llamaba también derecho públi-co el que versaba sobre la religión y los sacer-dotes, según el DECRETO, y por eso también sepodía llamar sacerdotal; pero ahora este derechoen la Iglesia se ha separado del civil y temporaly, según vimos antes, se ha denominado canó-nico.
6. Dicho Derecho Canónico tiene de pecu-liar que sus leyes en su generalidad son más uni-versales que las leyes civiles por parte de aque-llos para quienes pueden darse, pues puedendarse para todo el mundo, ya que por todo élse halla difundida la Iglesia. De este modo lacomunidad —llamémosla así— correspondientea las leyes canónicas no es múltiple sino unasola; por tanto las leyes canónicas por esta par-te son universales y no reciben distintas deno-minaciones por parte de aquellos para quienesse dan, sino que sencillamente pueden llamarsecánones eclesiásticos o preceptos de la Iglesia.
Dentro ya de la misma Iglesia, por parte delas personas o comunidades particulares, pue-den distinguirse distintas leyes o derechos: asípuede hablarse en particular de derecho sacer-dotal o clerical, el cual no es sólo canónico sinoque se da en particular para el estado sacerdotalo clerical; y lo mismo puede hablarse de dere-cho monacal o regular propio de los religiosos.
De esta manera se distinguen también los de-rechos sinodales según los distintos obispados,diócesis o provincias, de los que también mu-chas veces reciben sus nombres, y se pueden lla-mar también derechos municipales canónicos.
7. DIFERENCIA ENTRE LEY Y ESTATUTO.—Según esto, algunos suelen distinguir entre leyy estatuto: ley se llama propiamente la que serefiere a toda una comunidad sujeta a un rey osoberano; y estatuto se dice propiamente de una
ley municipal: así las leyes de las universidades,de los colegios, de los institutos religiosos, etc.,suelen llamarse estatutos.
Pero esto sólo es cuestión de términos, y poreso hay que atenerse al uso general, pues sinduda los estatutos municipales son verdaderasleyes, ya que también a ellos les cuadra lo quehasta ahora se ha dicho de la ley en general yde la ley humana, y con ese nombre se les llamamuchas veces, de la misma manera que a las le-yes generales y universales se las puede llamary frecuentemente se las llama estatutos, pues elsentido propio de la palabra no menos les cua-dra a ellas, como es evidente; así pues, esos tér-minos sólo suelen distinguirse por cierta adap-tación convencional —sobre todo en las exposi-ciones doctrinales— para tener términos conque poder expresarnos breve y claramente.
Lo mismo se debe juzgar del término consti-tución: algunos creen que ley se dice sencilla-mente de la ley civil, no de la canónica, y cons-titución al revés. Pero tampoco esto tiene fun-damento objetivo, pues también las leyes civi-les se llaman en el DIGESTO constituciones delos Príncipes. SAN ISIDORO dice que constitu-ción es un edicto que establece el rey o el em-perador. Y al revés, las constituciones canónicasson leyes, y así se las llama con frecuencia. Sinembargo, por adaptación convencional, esa ma-nera de hablar parece bastante usual y conformea la rúbrica de las constituciones en las Decre-tales; pueden en éstas verse los intérpretes.
8. Otros nombres hay más propios de lasleyes eclesiásticas, pues se las llama cánones, de-cretos de los Padres, decretales —se entiendeleyes o cartas decretales—, como consta por eltítulo de las Decretales y por los capítulos pri-mero y quinto, y por el De Constitutione y porlos capítulos primero y segundo, distinción ter-cera, en donde la Glosa en el resumen explicala razón de los nombres y añade otros más. No-sotros únicamente queremos advertir que esostres nombres suelen aplicarse precisamente alas leyes de los Sumos Pontífices y de los Con-cilios: a las leyes episcopales no se las suele lla-mar cánones ni decretos; sobre esto puede ver-se FELINO.
Por último, a estos nombres se han añadidootros más con que se designan las leyes eclesiás-ticas: Extravagantes, Motus Propios, Bulas, etc.

Cap. II. La ley odiosa y la favorable 459
Pero estos términos y otros semejantes sólo sue-len aplicarse a determinadas leyes pontificias ytienen distintos orígenes y etimologías que aho-ra no nos interesan, pues la fuerza de las leyesque se expresan por estos términos parece serla misma y lo propio de ellas que ocurra lo hare-mos notar en adelante.
9. En cuarto lugar, las leyes suelen distin-guirse por las cosas o materia que mandan. Estadenominación es muy usual en el derecho civil,y a veces se hace añadiendo el nombre del autor,como la ley Julia sobre los adulterios, la ley cor-nelia sobre los criminales, la ley Julia sobre elsoborno, sobre lesa majestad, etc. Pero muchasveces la denominación se hace sencillamente porla materia, como la ley del trigo, la agraria, ladel contrato comisorio, etc. Casi todos los tí-tulos de ambos derechos se distinguen de estamanera.
Pero también esta división resulta materialen comparación con el concepto formal de leyde que nosotros tratamos, y por eso, aunquepara la práctica y para el conocimiento prácticode las leyes sea necesario saber qué manda cadauna de ellas, pero a nosotros, para la exposiciónteórica doctrinal, eso no nos es necesario.
Por tanto nada más es preciso decir acercade todas estas divisiones o nombres de las leyes.Únicamente los hemos expuesto para que no sedesconozca el sentido de esos términos, puesello nos era necesario para nuestro propósito ypara él basta lo que queda dicho.
CAPITULO II
LA LEY ODIOSA Y LA FAVORABLE,Y SUS VARIEDADES
1. A las divisiones de la ley expuestas enel capítulo anterior podemos añadir una quintadivisión —tomada de los efectos— que nos ser-virá muchísimo para nuestro intento. Así pues,la ley humana, tomada en general, se divide enodiosa o gravosa y favorable o beneficiosa. Estadivisión la traen muchos textos jurídicos, loscuales dicen a veces que los odios se deben res-tringir y los favores ampliar. Así el LIBRO 6.°DE LAS DECRETALES, y como él otros textos co-nocidos.
Esta norma se entiende principalmente de losfavores u odios contenidos en el derecho y portanto de las leyes favorables y odiosas, y asíesta división de las leyes la suponen en generallos doctores, como aparecerá por los que citare-mos a lo largo del capítulo.
Tres puntos puede ser necesario explicar para
entender esta división: el primero, cuál es labase de la distinción entre esos dos grupos deleyes; el segundo, si esa distinción es suficientey en esos dos grupos entran todas las leyes hu-manas; y el tercero, cuántas clases de leyes hu-manas entran en cada uno de esos grupos, paratratar de ellas en particular en adelante.
2. RAZÓN DEL PROBLEMA: TODA LEY PARE-CE FAVORABLE.—Acerca del primer punto, larazón del problema puede ser que no existe nin-guna ley que no sea sencillamente favorable;luego no hay base para esa división. El antece-dente es claro porque una ley, para que sea jus-ta y verdadera ley, debe ser útil y moralmentenecesaria para el bien común; ahora bien, lautilidad del bien común es un favor grandísimo,porque el bien común se ha de anteponer a losdemás bienes; luego toda ley sencillamente pro-duce un favor, y esto es ser favorable; luego nopuede haber ninguna ley odiosa.
Confirmación: si hubiese alguna ley odiosa,sobre todo lo sería la que impone una pena;ahora bien, tal ley no es odiosa; luego ningunalo es.
Prueba de la menor: Lo primero, porque enotro caso toda ley sería odiosa, ya que toda leyimpone reato de pena a sus trasgresores; y elque esa pena se exprese o determine en la leyaumenta poco el gravamen u odiosidad, dadoque para tal odiosidad basta solo el reato depena eterna y la amenaza de tal reato va inclui-da en toda ley que sea grave y que merezca sen-cillamente el nombre de precepto.
Lo segundo, porque el fin de la ley no es lapena sino que ésta se añade para evitarla y paraque al menos por su temor se observe el pre-cepto; luego la añadidura de la pena no h?ctodiosa a la ley, porque la calidad de la ley de-pende del fin y del bien que de suyo pretendela ley.
Finalmente, porque aunque la pena sea unmal, lo es sólo bajo un aspecto, y en cuanto quees medio para el cumplimiento de la ley, es unbien grandísimo; luego es más bien favorableque odiosa.
Las mismas razones pueden aducirse acercade cualquier aspecto odioso que pueda apareceren la ley.
3. SEGUNDA RAZÓN DEL PROBLEMA: TODALEY HUMANA PARECE ODIOSA.—En contra deeso parece estar que no existe ninguna ley hu-mana que no pueda y deba llamarse odiosa enel sentido en que tal palabra es aplicable a unaverdadera ley.
Expliquémoslo: Una ley no puede llamarseodiosa porque de suyo sea digna de odio niporque de suyo produzca un efecto que haga alhombre digno de odio: en este sentido solo el

Lib. V. Distintas leyes humanas 460
pecado es digno de odio y hace al pecador encuanto tal digno de odio. Ahora bien, la ley nies pecado ni induce al pecado; luego no puedellamarse odiosa en este sentido; luego única-mente puede llamarse odiosa en cuanto que im-pone una carga que con razón se tiene por duray pesada. Pues bien, en este sentido toda leyhumana debe parecer odiosa, puesto que añadeun nuevo vínculo de conciencia a los otrosvínculos de la ley divina: esta es, a juicio detodos, una carga pesada, sobre todo porque pue-de ser ocasión de culpa y de muerte eterna.
Confirmación: Si existiese alguna ley favora-ble, ante todo lo sería la que concede un privi-legio, porque es la que más directamente y depropio intento concede un favor; ahora bien, elprivilegio, en cuanto que es ley, es odioso, por-que es gravoso para aquellos a quienes obligaa manera de ley, y en cuanto que es privilegio,es mirado como odioso, porque deroga al dere-cho común e introduce en la comunidad una sin-gularidad, la cual suele ser odiosa, como vere-mos después en su propio lugar; luego no exis-te ninguna ley que en cuanto tal sea sencilla-mente favorable.
Finalmente las razones que se han aducidoen uno y otro sentido parecen probar que todaley incluye una mezcla de favor y odiosidad:esto basta para que la citada división falle porsu base, ya que toda ley entra en sus dos grupos.Y si acaso se dice que eri ésta mezcla puede ha-ber exceso por una de las dos partes y que losdos grupos se distinguen por el exceso de esaparte, en ese caso será dificilísimo apreciar yexplicar tal exceso, y apenas podrán aplicarselas reglas que se dan en el derecho acerca delos favores y de otras cosas.
4. PRIMERA OPINIÓN: D E UNA LEY HAYQUE JUZGAR POR SU FIN.—EL FIN ESPECIFICALOS ACTOS Y CONSIGUIENTEMENTE SUS PROPIE-DADES.—Para la explicación de la distinción deesos dos grupos pueden citarse diversas opinio-nes; sobre ellas puede verse SARMIENTO.
La primera es que sobre si una ley es favora-ble u odiosa se ha de juzgar por el fin de laley: si la ley pretende conceder un favor o bien,es favorable sígase de ella lo que se siga; si loque pretende es inferir un mal o imponer unacarga, será odiosa aunque de ella se siga algún fa-vor. Esta regla la emplean muchos juristas.
Se cita la GLOSA DEL LIBRO 6.° DE LAS DE-CRETALES en el capítulo Si propter, pero ella loúnico que hace —en la palabra Intentionis—_ esobservar que en las leyes se debe recurrir a laintención del legislador. También se cita laGLOSA DEL LIBRO 6.° en la palabra Altos delcap. Sciant cuncti en cuanto que dice que la ley
de aquel texto es favorable; la siguen DOMINGOy otros en sus comentarios, y NICOLÁS DE TU-DESCHIS en un texto parecido, sobre el cualFELINO piensa lo mismo, porque en toda dis-posición, dice, se atiende a lo principal que sepretende, según el DIGESTO. Más claramenteNICOLÁS DE TUDESCHIS. LO mismo AZPILCUE-TA, BARTOLO, BALDO, ALEJANDRO y otros quecita TIRAQUEAU, el cual aduce algunos otros tex-tos jurídicos de los cuales puede deducirse estomismo. También es oportuno el cap. 2, párrafo I,De decim. en el LIBRO 6.°
Lo mismo puede probarse por la razón: Loprimero, porque el fin es el que especifica losactos humanos y en consecuencia también suspropiedades; luego también en las leyes el fines lo principal a que hay que atender para juz-gar si una ley es favorable u odiosa. Lo segun-do, porque lo sustancial es primero que lo ac-cidental; ahora bien, una ley que pretende unfavor es sustancialmente favorable; luego es ab-solutamente tal por más que accidentalmenteproduzca un gravamen.
5. LA ODIOSIDAD O FAVORABILIDAD SE H ADE DEDUCIR DE LA MATERIA INTRÍNSECA.—Peroesta opinión, si no se la limita o explica de al-guna manera, no puede admitirse sin más.
Lo primero, por la razón general de que lacalidad de una ley más depende de su materiaintrínseca y —como quien dice— de la natura-leza de tal ley que de la intención del que la da,ya que esta intención es extrínseca y no puedecambiar la calidad que intrínsecamente tiene laley en virtud de su objeto o materia; luego sila materia de la ley contiene un favor, la leyserá favorable por más que el legislador pretendaotra cosa, y al revés, pues la intención del legisla-dor no puede hacer que lo que por su naturalezaes odioso sea favorable, ni que lo que es favora-ble sea odioso, como muy bien dijo TIRAQUEAU.
Lo segundo, porque o se trata de la intencióndel fin último y remoto, o del próximo; ahorabien, ninguna de ellas basta.
Sobre la primera la cosa es clara por la ra-zón del problema que se ha expuesto, ya que enese caso toda ley sería favorable, dado que loque con toda ley se pretende es el bien común—de no ser así no sería justa— y el bien comúnes favorable. Además la ley no puede ser odio-sa de forma que pare en la odiosidad, a no serque acaso se dé en odio de algún vicio que desuyo y absolutamente es digno de él, y por tan-to tal odio se ha de contar como un favor; cuán-to más que de suyo se reduce a amor de la vir-tud, y así por su fin remoto es favorable. Y porlo que toca a las personas, la ley nunca preten-de un mal, a no ser para conseguir un bien ma-

Cap. 11. La ley odiosa y la favorable 461
yor. Luego si el fin remoto basta para que unaley sea favorable, toda ley, por gravosa que seay aunque sea penal, será favorable si es justa;ahora bien esto es contrario a los principios delderecho.
Y si se trata del fin próximo pretendido porel legislador, consta que ese fin no basta, nosólo cuando es extrínseco y accidental —comoprueba la razón aducida— sino aun cuando pa-rezca intrínseco, pues puede quedar vencido ysuperado por otro camino. Esto aparece clarocon comparaciones: El que concede una dispen-sa, lo que pretende a las inmediatas es conce-der un favor, y sin embargo nadie tiene a ladispensa por favorable sino por odiosa, comoveremos después; luego lo mismo podrá suce-der con la ley. Y al revés, cuando un legisladorimpone una carga para evitar un perjuicio ma-yor, su disposición nadie la tiene por odiosasino por favorable, conforme al LIBRO 6.° DELAS DECRETALES. Según este principio, muchospiensan que la disposición del cap. Si quis sua-dente es favorable por más que a las inmedia-tas se dio para imponer una censura grave. Lue-go solo el fin próximo del legislador no puedeservir de norma segura en esta materia.
6. Por consiguiente, puede decirse que laley favorable y la odiosa hay que distinguirlaspor la materia, de suerte que ley favorable esla que concede un favor, y odiosa la que impo-ne una pena o un gravamen semejante. Esta re-gla será segurísima cuando la materia de la leyes tal que contiene o un puro favor o un purogravamen, y eso no sólo directamente y de suyosino también indirectamente o por cierta conse-cuencia: entonces la ley es tal por su fin intrín-seco y no existe ningún capítulo para que reci-ba la denominación contraria.
Ni es imposible que se den tales leyes, por-que —en primer lugar— muchas veces puedeconcederse un favor o hacerse un beneficio a al-guien sin ningún gravamen suyo ni perjuicioajeno, como diremos después sobre algunos pri-vilegios: entonces la ley o disposición será fa-vorable; y lo mismo sucederá con cualquier leygeneral que reúna las mismas condiciones. Asíes de suyo muy probable que toda ley que pro-hiba algo sustancialmente malo o que mandealgo bueno no demasiado duro o gravoso sinomoderado y conforme a la manera general devivir de los hombres, sea favorable, porque enrealidad es muy beneficiosa para los hombresdirigiéndoles suave y eficazmente a obrar elbien y evitar el mal.
Por tanto, ni sola la razón de la obligación o
vínculo de la conciencia, ni el peligro de reatoque parece acompañar al precepto basta parapensar que la ley no contiene un favor purosino mixto. Lo primero, porque esto es comúna toda ley y por consiguiente no cambia la na-turaleza de las leyes particulares. Lo segundo,porque la dificultad inherente a la virtud mismano impide que esa virtud sea un grandísimo fa-vor; luego por esa misma razón la ley —que esnorma de la virtud en cuanto que impone unvínculo con la debida moderación—, si se lamira según la razón recta, es una gracia y unfavor por más que a veces parezca suponer ungravamen para una minoría. Lo tercero y últi-mo, porque si existe algún peligro de algún malpor la trasgresión de la ley, ese mal no nace dela ley misma sino de la imperfección del hom-bre y por tanto no impide que tal ley contengaun puro favor.
Mayor es el problema de cómo la ley odiosapuede contener pura odiosidad dado que siem-pre pretende el Wen. Hay que decir que porparte de la materia de la ley esto no es imposi-ble, por más que, por parte del fin, con todaley se pretenda algo favorable, y así de la leypuramente penal o que únicamente se da paraimponer una pena o aumentarla, se puede decirque es sencillamente odiosa, y a la misma clasede leyes pertenecerán las leyes tributarias yotras tales.
7. Una dificultad especial hay sobre lo quese debe juzgar de una ley cuando su materiabajo un aspecto parece favorable y bajo otrocontiene un gravamen, como sucede muchas ve-ces. También sobre esto los pareceres de losautores son dispares. Unos dicen que toda leyque contiene un perjuicio o gravamen de alguieno que impone un mal, es sencillamente odiosapor más que por otra parte contenga un granfavor o un favor. Así piensa TIRAQUEAU conJUAN DE ANDRÉS y otros. Estos dicen que cuan-do coinciden favor y odiosidad, la disposiciónes odiosa.
TIRAQUEAU pudo fundarse en otro principio,pues piensa que una misma disposición no pue-de ser a un mismo tiempo favorable y odiosa nisiquiera respecto de distintas personas o bajodistintos aspectos, y que un mismo estatuto nopuede ser en parte favorable y en parte odioso:lo primero, porque una sola y misma cosa nopuede estar sujeta a distintos derechos, segúnel DIGESTO; y lo segundo, porque un mismo es-tatuto no puede mostrarse favorable a uno sinconvertirse en odioso para otro, y al revés.
De este principio puede deducirse que a una

Lib. V. Distintas leyes humanas 462
ley en la cual coinciden el favor y la odiosidadse la debe tener por odiosa, porque no puedeser a la vez favorable y odiosa y tampoco se lapuede llamar favorable en absoluto, pues el bienlo es tal si lo es del todo; luego será odiosa,porque el mal lo es tal por cualquier elementoque falte, y la odiosidad es un mal. Además, elque una ley sea odiosa no incluye la falta detodo favor: lo único que hace es imponer unaodiosidad o gravamen, el cual tiene lugar sen-cillamente por tal ley: luego es sencillamenteodiosa. Finalmente, tal ley debe ser interpreta-da sencillamente en su sentido mínimo para quepor ningún capítulo crezca su odiosidad; luegoes solamente odiosa.
8. Otros piensan que cuando en una mismaley o estatuto coinciden favor y odiosidad, a taldisposición se la debe tener por favorable enabsoluto. Esta opinión puede fundarse en quecuando coinciden favor y odiosidad, el favorprevalece y se antepone a la odiosidad; luegohará a la disposición sencillamente favorable. Elantecedente está en el CÓDIGO, como observaNICOLÁS DE TUDESCHIS, el cual le sigue, lomismo que PEDRO DE A N C H ARAÑO y otros quecita TIRAQUEAU.
Confirmación: Cuando coinciden favor yodiosidad, el favor —en cuanto sea posible—se ha de interpretar con amplitud, y la odiosi-dad se ha de restringir cuanto sea necesario paraque el favor aumente; luego a tal disposiciónse la ha de tener por sencillamente favorable.
9. NO ES IMPOSIBLE QUE UNA LEY BAJO DI-VERSOS ASPECTOS SEA FAVORABLE Y ODIOSA,PUES SE TRATA DE UNAS RELACIONES OPUESTASLO MISMO QUE OTRAS.—Esto no obstante, digo—en primer lugar— que no es imposible queuna misma ley, bajo distintos aspectos, sea fa-vorable y odiosa. Así piensan comúnmente losdoctores y expresamente la GLOSA DEL CÓDIGO,a la cual siguen el PALUDANO, el CASTRENSE yotros. Lo mismo piensa INOCENCIO, NICOLÁSDE TUDESCHIS y comúnmente los autores 3eSumas.
Puede demostrarse por inducción en el privi-legio, en la dispensa, en la ley penal y otras se-mejantes, las cuales son favorables y odiosasrespecto de diversas personas.
Aparece también claro por la razón, porqueen esto no puede demostrarse contradicción al-guna, ya que las relaciones que son —digámos-lo así— opuestas, pueden reunirse en una mis-ma cosa respecto de cosas distintas, como lasde semejanza y desemejanza, de igualdad y des-igualdad, de mayor y menor. Ahora bien, ennuestro caso sucede lo mismo, pues el favor yel odio son relativos, ya que el favor es favor
para alguien y lo mismo la odiosidad; luego noes nada imposible que una misma disposición,respecto de diversas personas, sea favorable parauno y odiosa para otro.
10. Se dirá que es verdad que esto no es im-posible, pero que sin embargo esas dos relacio-nes están tan unidas entre sí que la una se si-gue de la otra, y que por tanto una ley no pue-de ampliarse en la una sin ampliarse tambiénen la otra, ni al revés restringirse en la una sinrestringirse en la, otra; que por consiguiente esnecesario juzgar a tal ley o como absolutamentefavorable o como absolutamente odiosa, de for-ma que o no se tenga en cuenta la odiosidadpor razón del favor, o no se tenga en cuenta elfavor para eliminar o disminuir la odiosidad.
Un ejemplo muy bueno de ello hay en la leyque impone un tributo: es odiosa para aquel aquien se impone el tributo y favorable paraaquel en cuyo favor se impone o para la cosapor la cual se impone, ni puede crecer en unode sus aspectos y disminuir en el otro, y portanto es preciso que uno de sus aspectos preva-lezca de tal forma que por él a la ley se lajuzgue sencillamente favorable o sencillamenteodiosa.
11. Respondo concediendo que a veces esasdos relaciones están unidas entre sí de esa ma-nera y que el argumento fluye bien cuando elfavor de uno no puede crecer sin daño de otroni —al revés— el perjuicio de uno puede ami-norarse sin que desaparezca o disminuya el biende otro, de la misma manera que en el movi-miento físico uno no puede acercarse más des-pacio o más aprisa a un término sin retirarseen la misma proporción del término opuesto, nipuede un hombre dar más de su dinero sin ha-cerse más pobre, etc.
A pesar de todo, no siempre es necesaria esarelación entre el favor y la odiosidad, porquemuchas veces puede hacerse o aumentarse el fa-vor de uno sin perjuicio de los otros, y al re-vés puede uno ser gravado o castigado por elbien común sin que se siga de ello un especialfavor para los otros; y una misma ley o reglaa veces se aplica con laxitud respecto de unopara favorecerle y con rigor en contra de otropor razón del bien común: muy buen ejemplode ello hay en la ley Qui exceptionetn del Di-GESTO. En efecto, puede hacérsele a uno un be-neficio sin disminuir los bienes de otro, y alrevés. Asimismo el favor puede consistir en eltiempo, en el modo, en el honor o en otras co-sas que no se quitan a uno para dárselas a otro.
Por último, esto puede demostrarse por in-ducción en los privilegios, en las dispensas, enlas penas y en otras cosas parecidas.

Cap. II. La ley odiosa y la favorable 463
12 . S E H A DE ANTEPONER EL FAVOR O LAODIOSIDAD TENIENDO EN CUENTA LAS CIRCUNS-TANCIAS DE LA MATERIA, DE LA INTENCIÓN YSOBRE TODO DEL BIEN COMÚN. LA LEY QUEEXCLUYE A LAS MUJERES DE LA HERENCIA ESODIOSA PORQUE EL FAVOR PARA CON LOS HOM-BRES ES PARTICULAR.—Añado —en segundo lu-gar— que cuando la ley es favorable y odiosabajo diversos aspectos, no siempre se debe an-teponer el favor a la odiosidad ni la odiosidadal favor, sino que con prudencia se ha de consi-derar todo —a saber, la intención del legislador,la razón del bien común y las demás circunstan-cias de la materia y de las palabras— a fin deanteponer lo que parezca ser de más peso y másconforme al bien y a la justicia de la ley. Estatesis, en cuanto que guarda un término medioentre las dos opiniones aducidas, puede persua-dirse con los motivos de ambas, y mirada en símisma es muy probable.
En efecto, el favor puede pretenderse más porsí mismo, en cambio la odiosidad o gravamenno así sino por una necesidad apremiante. Poreso, de suyo y en igualdad de circunstancias, seha de anteponer el favor, pero sin embargo lanecesidad de imponer un gravamen puede sertan grande que haya que imponerlo o aumentar-lo para conseguir un bien mayor.
Así piensan los que juzgan que el canon Siquis suadente es favorable y debe ser interpre-tado en un sentido amplio por más que en con-secuencia parezca que se amplía también la cen-sura, porque es un favor a la religión y exigeese rigor para conservarse establemente. Igual-mente, tratándose de las leyes que imponen tri-butos, puede la causa ser tan piadosa y necesa-ria que su aspecto odioso o gravoso no impida,el que la ley sea favorable y de interpretaciónamplia.
Por el contrario, la ley que excluye a las mu-jeres de ser herederas, aunque pretenda un fa-vor de los varones es sencillamente odiosa y deinterpretación estricta según la doctrina comúnde los juristas, como puede verse en TIRA-QUEAU, porque el favor es particular y no muynecesario ni muy útil para la paz y buenas cos-tumbres. Y con este criterio se ha de juzgar deotras leyes..
13 . E N CASO D E DUDA S E H A D E A N T E P O -
N E R EL FAVOR E INTERPRETAR LA LEY CON AM-PLITUD, PORQUE LO QUE DE SUYO PRETENDE LALEY ES FAVORECER.—-Según esto, afirmo final-mente que cuando la cosa resulta dudosa por-que el favor y la odiosidad parecen equilibrarseo porque recíprocamente se hallan en relaciónde más o menos, se ha de anteponer el favor y,con miras a una interpretación amplia, se ha detener la ley por sencillamente favorable. Así laGLOSA DEL CÓDIGO, y BALDO y otros en sus
comentarios; así también BALDO en la ley pen-última de Pacéis del CÓDIGO, y también en suscomentarios ROMANO y ALEJANDRO.
La razón resulta fácil por lo dicho, y es quelo que la ley pretende de suyo y como por pro-pio impulso es un favor, en cambio la odiosi-dad como accidentalmente y a la fuerza cuandoes necesaria; ahora bien, lo sustancial se ante-pone a lo accidental en igualdad de circunstan-cias y por consiguiente también en case de duda.
Expliquémoslo más: La odiosidad no se bus-ca si no es para que en último término pare enalguna ventaja que o sea un favor o sea tenidapor favor; en cambio el fin del favor no es unaodiosidad, más aún, por su misma naturaleza loque más se busca es el favor. En efecto, aquellopor lo cual una cosa es lo que es, aquello esmás; luego en caso de duda y en igualdad decircunstancias, se ha de anteponer el favor.
De esta manera fácilmente se concilian lasopiniones aducidas y quedan resueltas todas lasrazones del problema: esto fácilmente puede en-tenderlo el lector, y por eso no es preciso quenos detengamos en cada una de ellas.-
14. UNA LEY PUEDE A LA VEZ SER ODIOSA YFAVORABLE.—Con esto se resuelve el segundopunto que propuse antes sobre si la dicha divi-sión es suficiente. En efecto, podría decirse fá-cilmente que no es preciso que toda ley sea fa-vorable u odiosa, pues puede una ley ser mezclade ambas cosas bajo distintos aspectos, y talvez alguna puede no ser ni una cosa ni otra sincontener odiosidad ni favor: tales parecen serlos preceptos morales, que generalmente se pro-ponen por razón del bien común.
No obstante, mejor es decir, que esa divisiónes completa, porque una ley que parece mixtatoma su denominación del elemento que preva-lece en ella, o —si hay duda o equilibrio— atal ley se la juzga sencillamente favorable, se-gún lo explicado. Y si la ley es tal que a nadieimpone un especial gravamen ni es tan gravosay pesada que por ello se la juzgue odiosa, porel mismo hecho de ser justa y propicia para elbien común, es tenida por favorable y de ampliainterpretación dentro de los límites del favor.De esta forma la división resulta suficiente ycompleta.
15. CUATRO ESPECIES PRINCIPALES HAYDE LEYES ODIOSAS.—Finalmente, por lo quetoca al último punto, varias modalidades o —di-gámoslo así— especies de leyes odiosas suelenenumerarse; pero las principales parecen ser treso cuatro, a saber: la ley penal; la ley que impo-ne un tributo o carga; la ley que anula un he-cho prohibiéndolo directamente o indirectamen-te y como consecuencia; la ley que se aparta delderecho antiguo o del derecho común; o la quelo deroga, limita o corrige; y con más razón la

Lib. V. Distintas leyes humanas 464
ley posterior que abroga una anterior. De todasestas hablaremos en el presente libro en cuantoque tienen peculiares propiedades y efectos, loscuales es preciso explicar.
Todas las otras leyes que no son tales se cuen-tan entre las favorables. Sin embargo, sólo porno ser así no constituyen una especie distintaque merezca un estudio especial. Por eso única-mente las que constituyen un privilegio necesi-tan de un estudio particular, y así de ellas ha-blaremos en el libro siguiente.
CAPITULO II I
¿OBLIGAN EN CONCIENCIA LAS LEYES PENALESA LOS ACTOS QUE MANDAN A LAS INMEDIATAS?
1. Dos elementos hay que distinguir en laley penal: el uno se refiere al acto que preten-de que se realice u omita, el otro a la pena queimpone contra los trasgresores de tal ley. Y aun-que pueda parecer que el primer elemento lohemos explicado ya al tratar de la ley humana,civil y canónica, sin embargo puede tener algoespecial en la ley penal, y por eso hablaremosprimero del primer elemento y después del se-gundo.
Acerca del primero pueden suscitarse muchascuestiones: ¿Pueden las leyes penales obligarbajo culpa? ¿De hecho obligan? ¿Pueden noobligar bajo culpa sino sólo bajo pena? ¿De he-cho obligan así? Estos dos últimos puntos losexaminaremos en el capítulo siguiente; ahora va-mos a examinar los restantes. La dificultad estáen las leyes que imponen pena temporal, puesacerca de las penas espirituales —como son kscensuras y otras semejantes— no hay la menorduda de que ordinariamente suponen culpa,como consta por lo dicho en el libro 4.° y se-gún se explicará después más.
2. P U E D E H A B E R LEYES PENALES QUE OBLI-
GUEN EN CONCIENCIA, PORQUE ASÍ SERÁN MÁSEFICACES.—Acerca de lo primero, tratándosedel poder no existe ninguna controversia; poreso brevemente decimos que no es superior alpoder humano el mandar algo obligando a la vezen conciencia e imponiendo una pena, y que enconsecuencia el hombre puede crear una ley queobligue en conciencia y que imponga una penadeterminada a los trasgresores. Esto no lo negóningún jurista aun tratándose de los príncipesseculares, como confiesa AZPILCUETA. La prue-ba es fácil. En primer lugar, porque tal ley pue-de ser muy conveniente para el estado; más aún,la experiencia demuestra que muchas veces es
muy necesaria; por otra parte no contiene nin-guna injusticia; luego no hay por qué conside-rarla superior al poder humano ni puede aducir-se razón alguna para ello.
En segundo lugar, de las leyes que imponenpenas espirituales —la excomunión, etc.—, na-die duda que obligan en conciencia a los actosque mandan o prohiben, según dijimos en ellibro 4.°, porque la razón principal por que sue-le imponerse una pena espiritual es la contuma-cia, la cual no suele tener lugar sin desobedien-cia y culpa, y porque las penas espirituales sonmedicinales y lo que principalmente pretendenes la curación del alma y la corrección de laculpa.
Luego hablando en general, no es superior alpoder humano el obligar en conciencia inclusobajo una pena determinada impuesta por ley;luego tampoco es esto superior a la facultad le-gislativa o poder civil, y eso aun tratándose depenas solamente temporales.
Prueba de la consecuencia: Ninguna razónsuficiente de diferencia puede asignarse, por-que, de la misma manera que ambos poderesllevan consigo fuerza para obligar en concien-cia, así ambos llevan consigo fuerza para casti-gar con penas proporcionadas, y, de la mismamanera que en las leyes eclesiásticas es moral-mente necesario el añadir penas espirituales,así en las leyes civiles —más aún, en ambasleyes— es moralmente necesario el añadir pe-nas temporales. En efecto, las dos obligacionesa la vez fuerzan más que una sola de ellas, ya las personas sensuales les impresiona más laamenaza de penas temporales, por más que lasespirituales sean más graves.
En tercer lugar, porque el legislador humanopuede obligar en conciencia con sus leyes aunsin añadir penas temporales; luego también aña-diéndolas.
Prueba de la consecuencia: El legislador hu-mano puede añadir una pena temporal a la obli-gación de la ley natural, por ejemplo, la penade muerte por el homicidio o por un robo gra-vísimo; asimismo puede con una ley posteriorañadir una pena a una ley humana anterior pu-ramente moral y que obliga en conciencia, yesto de forma que la ley posterior no suprimala obligación de la anterior. Esto lo prueba lar-gamente AZPILCUETA, antes citado, diciendoque nadie lo niega y que la cosa es tan claraque no necesita prueba. Luego lo mismo puedehacer a la vez con una sola ley, porque la uni-cidad o pluralidad de leyes es muy accidentaly no puede cambiar la sustancia de la justiciani del poder.

Cap. III. Las leyes penales ¿obligan en conciencia? 465
3. OBJECIÓN.—RESPUESTA.—Suele objetar-se que parece ser superior a la equidad de lajusticia el imponer reato de dos penas por unasola trasgresión, pues en el fuero de Dios porun mismo delito no surge una doble tribulación,como se dice en N A H U M , que los Setenta leenNo tomará dos veces venganza de lo mismo enla tribulación; luego mucho menos puede haceresto el legislador humano; luego una vez queimpone una pena temporal no puede imponerpena eterna u otra pena de la otra vida; luegotampoco puede obligar en conciencia, porqueconsecuencia de esta obligación es el reato depena en la otra vida.
A esto se responde negando lo que se afirma..La cosa es clara por inducción: Dios con el pre-cepto que impuso a Adán le obligó en concien-cia y bajo una culpa gravísima y con reato depena eterna, y sin embargo añadió la pena demuerte temporal; lo mismo consta en muchospreceptos de la ley vieja que obligaban bajopena de muerte, y la regla general sobre elloses que obligaban en conciencia. Eso mismo re-sulta evidente por lo que se ha dicho acercade las leyes que añaden pena de excomuniónpor más que supongan reato de pena eterna, ytambién acerca de las leyes que añaden penatemporal por faltas contra la ley natural o con-tra otra ley humana anterior, pues también enellas coinciden dos penas sin injusticia.
La razón es que, o el pecado —por su infi-nitud— es susceptible de ambas penas y demás, o la trasgresión de una ley humana nosólo es ofensa de Dios sino también del prín-cipe y del estado humano, y por tanto justamen-te ambos la castigan. Por consiguiente, aunqueuna ley no imponga pena especial sino que seapuramente moral, puede el príncipe castigartemporalmente al trasgresor de tal ley por másque en el fuero de Dios tenga el reato de supropia pena; luego es señal de que esas dospenas de distinta clase y de distinto fuero —eldivino y el humano— no son superiores a loque tal trasgresión merece.
Ni hace al caso el pasaje de N A H U M : lo pri-mero, porque allí no se trata de una ley ni desu pena sino de una promesa de Dios para conel pueblo judío, al cual determinó no castigarentonces por segunda vez, no porque no pu-diese hacerlo justamente sino porque por subondad no quiso; y lo segundo, porque allí setrata de una doble tribulación temporal, aun-que figuradamente con ello se dio a entenderque quienes en esta vida son afligidos una vezde forma que hacen verdadera penitencia, no
sufrirán una segunda aflicción en la vida fu-tura.
4. LAS LEYES HUMANAS QUE CONTIENENPENAS TEMPORALES NO OBLIGAN EN CONCIENCIASI EL LEGISLADOR NO MANIFIESTA EXPRESA-MENTE LO CONTRARIO, LO CUAL SUCEDE RARASVECES.- ASÍ PIENSA AZPILCUETA FUNDADO ENQUE SON ODIOSAS.—Supuesto el poder, queda lacuestión del hecho o de la voluntad del legisla-dor. Sobre ella hay una primera opinión la cualafirma que las leyes humanas, desde el momen-to que son sancionadas con penas temporales,no obligan en conciencia de hecho y según lavoluntad presunta del legislador, a no ser queéste manifieste otra cosa, lo cual raras veceso nunca sucede en las leyes civiles.
Esta opinión la defiende sobre todo AZPIL-CUETA, y en favor de ella cita a MATUSILANO,al cual también cita y sigue DECIO, que citaal OSTIENSE y a JUAN DE ANDRÉS. Sin embargoéstos hablan en particular de determinados es-tatutos de religiosos, como de los dominicos,y no piensan que sea esa una norma general;por eso al citarles MATUSILANO parece que úni-camente pensó con ellos.
Lo mismo pero más en general pensó IMOLA,al cual cita y sigue DECIO antes citado. Peroellos hablan no sólo de las leyes penales sino enabsoluto de las leyes humanas que prohiben omandan cosas indiferentes o no necesarias porla ley natural para el bien moral: más arriba,en los libros 3.° y 4.°, se demostró que la opi-nión de éstos en esta parte es improbable; tam-bién AZPILCUETA disiente de ellos en esto, pormás que en la cuestión presente se sirve de suautoridad cuando cita en favor de aquella opi-nión a otros que en realidad no la enseñan, co-mo FELINO y TOMÁS DE V I O ; de éste ya ha-blamos antes. Por lo que se refiere a la cues-tión presente, anteriormente enseñaron esa opi-nión JASÓN y Luis GÓMEZ.
5. Los argumentos de AZPILCUETA son lossiguientes. El primero, que la ley penal es odio-sa y por tanto, en cuanto sea posible, se ha deinterpretar con mayor benignidad; ahora bien,esta interpretación es más benigna y contribuyemucho a hacer desaparecer los lazos y peligrosde las almas, y puede sostenerse sin inconve-niente alguno.
El segundo, que el legislador, al añadir unapena temporal, se presume que excluye la penaeterna, porque, según la regla de las DECRETA-LES, quien de dos cosas expresa la una y callala otra se juzga que la excluye.

Lib. V. Distintas leyes humanas 466
En tercer lugar, que las leyes humanas ra-ras veces hablan explícitamente de obligaciónen conciencia y al menos las civiles nunca ex-presan esto; más aún, los príncipes infieles nun-ca pensaron en tal pena; luego no es verisímilque la pretendieran, sobre todo cuando hablanexpresamente de pena temporal.
En cuarto lugar AZPILCUETA aduce la cos-tumbre, y asegura que el consentimiento uni-versal ha admitido que estas leyes se entiendanen este sentido.
Finalmente, como algunas leyes penales noobligan en conciencia, luego ninguna de ellasobliga, pues la razón es la misma para todas.
6. LA OPINIÓN CONTRARIA ES MÁS VERDA-DERA Y SEGURA.—Esto no obstante, la opinióncontraria es más verdadera y segura. Hay quedecir, pues, que una ley, que por sus fórmulasy por el modo como se da, contiene un pre-cepto, aunque añada una pena obliga en con-ciencia bajo culpa mortal o venial, según la ca-lidad de la materia y las otras señales que sedieron en los libros anteriores, a no ser que porotro lado conste de la intención expresa del le-gislador.
De esta última limitación hablaré en el ca-pítulo siguiente. Prescindiendo de ella, la tesises común entre los telólogos, y la defienden so-bre todo CASTRO y SOTO, el cual aduce a SAN-TO TOMÁS. La sostienen también DRIEDO y M E -DINA. Lo mismo piensa ENRIQUE, pues aunquehace diversas distinciones, por fin persiste enesta opinión. La sostienen también TOLEDO yBARTOLOMÉ DE MEDINA. ES también comúnentre los canonistas, la sostiene la GLOSA DELLIBRO 6.° DE LAS DECRETALES, y en su comen-tario piensa lo mismo DOMINGO. LO mismo en-señan FELINO, SILVESTRE, ÁNGEL, ARMILLA yCOVARRUBIAS.
7. Esta opinión suele basarse —en primerlugar— en que la ley penal es verdadera ley;luego obliga en conciencia.
Prueba de la consecuencia: La fuerza paraobligar en conciencia es esencial a la ley y sóloen esto se distingue del consejo, según se dijoanteriormente y según insinúa SANTO TOMÁS.Pero esta razón no convence, porque no es esen-cial a la ley el obligar en conciencia precisamen-te al acto que principalmente pretende, segúnexplicaré en el capítulo siguiente.
Suele basarse —en segundo lugar— en que
la pena esencialmente dice relación a la culpa,y sólo así puede llamarse justa, pues, como sediGe en el DEUTERONOMIO, el número de gol-pes sera proporcional a la culpabilidad, y lomismo se da a entender en las DECRETALES.Conforme a eso dijo SAN AGUSTÍN: Toda pena,si es justa, es pena del pecado y se llama su-plicio, y por eso dijo GERSÓN que culpa y penason cosas correlativas, idea que insinúa tam-bién SANTO TOMÁS. Luego castigando la ley pe-nal justamente, supone culpa en su trasgresión.
Pero tampoco esta razón tiene mucha fuerza,pues aunque la pena, en un sentido riguroso,diga relación a la culpa, sin embargo, en un sen-tido más amplio de cualquier suplicio, daño operjuicio, puede aplicarse justamente por unacausa justa aun sin culpa, cómo largamente de-muestra AZPILCUETA. También puede decirseque aunque toda pena es por una culpa, perono siempre por una culpa contra Dios sino quea veces basta una culpa —como quien dice—civil y humana.
Urgen algunos diciendo que si uno por igno-rancia invencible falta contra una ley penal, nose hace reo de la pena, según diremos después;ahora bien, esto parece ser así únicamente por-que la ignorancia excusa de la culpa; luego esseñal de que tal pena supone obligación bajoculpa.
Respondo, sin embargo, que tampoco este in-dicio es suficiente, porque si la ignorancia ex-cusa de la pena —según se supone y examina-remos después— no es sólo porque excusa dela culpa sino también porque hace involuntarioal acto, el cual ni es culpa ni justa causa depena, sobre todo cuando la pena no se ponemás que para inducir —y como quien dice—coaccionar la voluntad a algo, coacción que notiene lugar cuando se encuentra una razón in-voluntaria de la ignorancia.
8. LEY QUE CONTIENE UN PRECEPTO, OBLI-GA EN CONCIENCIA.—Así pues, la única razónde la tesis es que una ley que contiene un pre-cepto obliga en conciencia, según se demostróantes; ahora bien, tal ley contiene un precepto;luego obliga en conciencia.
La consecuencia es clara porque la proposi-ción mayor es universal y porque la añadidurade la pena no se opone a la obligación en con-ciencia, según se ha demostrado suficiente-mente.
Con la misma razón puede probarse la rde-

Cap. III. Las leyes penales ¿obligan en conciencia? 467
ñor, porque esa ley contiene un precepto enfuerza de sus fórmulas teniendo en cuenta lacalidad de la materia y los otros elementos ne-cesarios explicados anteriormente, de tal modoque, si no se añadiese la pena, aquella manerade mandar, expresada así y tratándose de talmateria, sería suficiente para crear un precep-to y para significar tal intención del legislador,que es la que ante todo se requiere. Ahorabien, la añadidura de la pena no anula esta fuer-za de la ley y de sus fórmulas, y tampoco esseñal en el legislador de intención de no obli-gar ni mandar, pues los legisladores no suelenañadir la amenaza de una pena para destruir suprecepto sino para fortalecer y de alguna mane-ra aumentar la obligación al menos en intensi-dad; esto se verá fácilmente al responder a losargumentos de AZPILCUETA.
9. En conformidad con esto, puede confir-marse la tesis con el ejemplo del precepto derezar las horas canónicas: tiene aneja en losbeneficiados la pena de restituir, y sin embargoobliga en conciencia.
Responden algunos que la obligación en con-ciencia de rezar es anterior a la ley penal envirtud de un precepto moral o de una costum-bre previa que no quedaron suprimidos por laley penal posterior, según la doctrina que sedio antes.
Pero a esto se contesta con la razón aducidaantes: Si esta doble obligación sobre una mis-ma cosa la imponen leyes distintas, ¿por quéno ha de poder imponerla también una mismaley? En efecto, así como la ley posterior, alañadir una pena a la anterior que obligaba enconciencia, no la revoca ni muestra que sea esala intención del que impone la pena, así la aña-didura de una amenaza de pena que se hace alprecepto no revoca la fuerza de éste ni indicaque sea esa la intención del legislador: al con-trario, suele más bien indicar severidad del pre-cepto y una voluntad mayor de obligar.
A esto se añade, en el ejemplo aducido, quela ley de rezar el oficio de la Virgen impuestoa los clérigos pensionados bajo la misma pena,obliga en conciencia, y sin embargo esa obli-gación no es más antigua sino que fue impues-ta por el mismo precepto.
10. LAS LEYES QUE TASAN LOS PRECIOSOBLIGAN EN CONCIENCIA.—Finalmente, las le-yes justas que tasan los precios de las cosas,aunque se den bajo amenaza de pena obliganen conciencia. Tal es en España la ley que tasael precio del trigo. Luego lo mismo sucederácon cualquier otra ley penal.
Oponen algunos que el caso no es el mismo,porque lo que hace la ley que tasa el precio esque la mercancía no valga más, y por tanto si
se vende más cara, se obra contra la justicia,y eso es causa de culpa.
Pero a eso se responde que si la ley quetasa el precio de una cosa hace que no valgamás es porque señala el punto medio de la •justicia; pues bien, de la misma manera lasotras leyes señalan el punto medio de la vir-tud, sea en materia de justicia, sea en materiade religión o de otras virtudes, porque esta esla eficacia de la ley humana, según se demostróanteriormente; por eso, en consecuencia, colocaal acto contrario en la especie del vicio contra-rio; luego obliga también en conciencia a ob-servar tal punto medio y a evitar tal vicio. Niparece que se pueda señalar una razón suficientepara pensar que una ley que se da en materiade justicia determina el punto medio de la vir-tud aunque añada una pena, y para que nohaya que pensar lo mismo de las leyes que man-dan bajo pena en otras materias.
11. LA INTERPRETACIÓN MÁS BENIGNA TIE-NE LUGAR CUANDO LA COSA ES MORALMENTEDUDOSA.—Ni tienen fuerza en contra de estolas razones de AZPILCUETA. A la primera res-pondo que la interpretación más benigna tienelugar cuando la cosa es moralmente dudosa, yque debe ser tal que no falsee las palabras dela ley. Ahora bien, en nuestro caso, el sentidode la ley no es dudoso, ya que se supone quese trata de fórmulas que por sí mismas significansuficientemente un precepto, y no hay base pararecurrir a la intención falseando el sentido delas palabras de la ley o quitándoles fuerza.
A la segunda digo —en primer lugar— queel axioma aquel y el cap. Nonne que allí se adu-ce tienen lugar cuando o las dos cosas de quese trata son contradictorias, o cuando se pro-ponen disyuntivamente, pues entonces se pre-sume que tomar la una significa excluir la otra;pero si no son así, ese indicio no basta sino se añaden otros. Pues bien, en nuestro casolas obligaciones bajo culpa y bajo pena no soncontradictorias entre sí; más aún, por sí mis-mas van de alguna manera unidas, y por tantosola la añadidura de la pena no es ningún in-dicio de que la culpa quede eliminada.
Digo —en segundo lugar— que, en la leyde que tratamos, la obligación bajo culpa va su-ficientemente incluida en las fórmulas precepti-vas, y que por tanto no puede decirse que esaley amenace con la pena dejando la amenaza deculpa, porque la única manera como suele for-mularse el reato de culpa es mandando.
12. Según esto, respondiendo a la tercerarazón niego la consecuencia. Si esa razón valieraalgo, probaría también que las leyes humanasmorales que no añaden pena no obligan en con-ciencia porque no lo manifiestan expresamente,

Lib. V. Distintas leyes humanas 468
y que las leyes de los príncipes infieles no liganlas conciencias aunque no sean penales, porquetales príncipes para nada pensaron en las penasde la otra vida. Ambas cosas son absurdas, co-mo consta por el libro 3.°
Por consiguiente, así como en las leyes mo-rales la fuerza natural del precepto basta paracrear obligación de conciencia aunque el prín-cipe no la exprese y ni siquiera piense refleja-mente en ella sino únicamente en imponer unprecepto, así también basta en las leyes penales.La cosa es clara, porque el precepto moral delrey infiel obliga bajo reato de pena en la vidafutura aunque el legislador no lo conozca, puesbasta la fuerza connatural del precepto; luegotambién basta en la ley penal, que al mismotiempo es moral, ya que no puede darse ningunarazón de diferencia en estos casos.
Sobre la cuarta razón, negamos que se dé talcostumbre, puesto que ni los doctores en gene-ral la reconocieron, ni se deduce de la prácticacomún ni del sentir de los fieles.
Acerca de la quinta razón hablaremos en elcapítulo siguiente.
CAPITULO IV
¿SE DAN O PUEDEN DARSE LEYES PENALES QUENO OBLIGUEN EN CONCIENCIA SINO ÚNICAMENTE
BAJO PENA SIN LUGAR A CULPA?
1. Lo NIEGAN SILVESTRE, ARMILLA Y BE-LARMINO.—CUATRO PRUEBAS.—Sostiene la ne-gativa SILVESTRE, antes citado, y le sigue AR-MILLA, aunque no parece consecuente consigomismo, según explicaré.
Se cita en favor de esta opinión a SOTO, an-tes citado, pero si se le lee cqn atención, él noniega el poder ni disiente de la opinión generalen la cosa, por más que en el uso de las pala-bras parece discrepar y discutir sin motivo. SIL-VESTRE cita también en favor de esta opinióna SANTO TOMÁS y a los autores que, sin hacerdistinción alguna, dicen que las leyes o precep-tos de los superiores obligan en conciencia. Lamisma opinión parece seguir BELARMINO.
Los argumentos de esta opinión se tocarony casi se solucionaron al discutir el problemaanterior. El resumen de ellos es el siguiente:
En primer lugar, la obligación en concienciaes esencial a la ley; luego es imposible que unasea verdadera ley penal sin que obligue en con-ciencia.
En segundo lugar, de no ser así sería injustaimponiendo pena sin haber culpa.
En tercer lugar, de no ser así no habría ra-zón alguna para imponer por tales leyes unapena mayor o menor, porque la pena se im-pone mayor o menor en proporción a la culpa;ahora bien, cuando no hay ninguna culpa, nopuede ser mayor ni menor; luego tampoco ma-yor o menor la pena.
En cuarto lugar, ninguna razón puede darsede por qué unas leyes penales han de obligaren conciencia más bien que otras, ni puede fá-cilmente explicarse por qué señal o de qué ma-nera se han de distinguir tales leyes.
2. LA AFIRMATIVA ES MÁS VERDADERA.—Esto no obstante, hay que decir —en primer lu-gar— que pueden darse leyes que coaccionen uobliguen bajo amenaza de pena aunque no obli-guen en conciencia al acto por cuya trasgresiónobligan a la pena. Este tesis la supone comoclara AZPILCUETA, antes citado, y la sostieneVITORIA; la demuestra también largamente CAS-TRO, y la siguen otros antiguos ya citados.
Estos distingue una doble ley penal, la puray la mixta o compuesta, a las cuales se añadeuna tercera, la ley humana no penal sino pura-mente moral, que es la que obliga en concienciay no añade pena. Y no importa lo que dice Az-PILCUETA, que también por no cumplir esta leyse incurre en reato de pena, porque esto es siem-pre en el fuero de Dios, pero no en el fuerohumano, por lo cual ese reato no procede pro-piamente de la ley humana sino de la naturalezade la cosa o de la ley divina, y por eso esa leyhumana con razón se llama puramente moral,es decir, no penal, porque ella no señala penani la impone directamente.
Mixta se llama la que es a la vez moral y pe-nal e incluye virtualmente dos preceptos, unode practicar u omitir tal acto, y otro de sufrirtal pena en el caso de que no se haga eso. Deésta se entiende todo lo dicho en el capítuloprecedente.
Ley puramente penal se llama la que única-mente contiene un sólo precepto —como quiendice, hipotético— de sufrir tal pena o daño sise hace esto o aquello, aunque no se imponeprecepto acerca del acto sometido a tal condi-ción. Y aunque AZPILCUETA, antes citado, diceque esta división es nueva, y SILVESTRE y AR-MILLA la desprecian como pueril, verbal e inútil,con todo no es nueva ni pueril, pues la em-plean graves doctores no sólo modernos sinotambién antiguos, como ENRIQUE, ÁNGEL, CAS-TRO y algunos otros de los aducidos en el ca-pítulo precedente en favor de nuestra opinión.

Cap. IV. ¿Son posibles leyes penales que obliguen sólo a la pena? 469
Tampoco puede llamarse inútil ni verbal, puesexplica muy bien el punto que estudiamos, ypuede basarse en una razón muy buena con laque al mismo tiempo se probará la tesis pro-puesta.
3. La razón es que el legislador puede a lavez obligar con su ley en conciencia imponien-do una pena a los trasgresores —según se hademostrado en lo anterior—, y puede tambiénobligar en conciencia sin añadir pena alguna;luego puede también imponer solamente obli-gación de pena. De esta forma resulta una di-visión trimembre respecto de la ley humanaen general y bimembre respecto de la ley pe-nal. Sólo queda por probar la primera conse-cuencia.
Esta podría negarse diciendo que la culpa esanterior a la pena, y que por tanto puede ha-llarse sola o juntarse con ella, y en cambio lapena, siendo como es posterior a la culpa, aun-que puede acompañar a la culpa, sin embargono parece poder existir sin ella porque se fun-da en ella. Esto no obstante, pruebo la conse-cuencia: Esa manera de mandar no es contrariaa la esencia de la ley ni a la esencia de la jus-ticia; luego puede el legislador, a su prudentearbitirio, querer sola esa manera y no otra; lue-go en el caso de que lo haga así, creará unaley puramente penal que obligue al acto man-dado no en conciencia sino solamente bajo pena.
La primera consecuencia es clara, porque ca-yendo ambas obligaciones bajo el poder del le-gislador, éste puede hacer uso de su poder co-mo quiera dentro de lo que permite la justiciade la ley.
También la segunda consecuencia es clara,porque la obligación de la ley depende de laintención del legislador y no puede sobrepasar-la, según la regla vulgar de que los actos delos agentes no sobrepasan la intención delagente.
4. LAS REGLAS DE LOS RELIGIOSOS, CUANDONO OBLIGAN BAJO CULPA, MUCHAS VECESOBLIGAN A LA PENA.—La primera parte del an-tecedente se prueba con el ejemplo de las reglasde los religiosos, las cuales obligan de esta ma-nera.
Responden algunos que esas no son leyes sinoo consejos o ciertos convenios y —como quiendice— pactos.
Pero esta es una afirmación gratuita, porqueen la apreciación general son verdaderas cons-tituciones y estatutos, y así las llaman los Pon-tífices cuando dan poder para crearlas. Ademásson actos de jurisdicción y de un poder supe-rior que impone alguna necesidad de obrar así;luego sobrepasan el concepto de consejo y no
son sólo convenios, pues aunque suponen elconsejo en el sentido de que al principio fue ne-cesaria la profesión de tal estado, después laobligación nace de la jurisdicción. Por eso al-gunos creen que para el concepta de ley bastaque imponga obligación, sea bajo culpa sea bajopena.
El antes citado CASTRO dijo que tal ley im-pone al juez la obligación en conciencia de cas-tigar al trasgresor, y así confiesa que es más ver-dadera ley respecto del juez que respecto delreo. Pero a esto puede replicarse, lo primero,que los preceptos religiosos no parecen obligarmás al superior que al subdito; y lo segundo,que aquí tratamos de la ley respecto del sub-dito, y así —como él mismo reconoce— en elcaso de que la ley penal imponga una pena quese ha de pagar por el hecho mismo de haberfaltado, obliga en conciencia al subdito, una vezque ha quebrantado la ley, a pagar la pena.
Por eso en general me agrada más la opiniónde que esta ley siempre se reduce —digámosloasí— a una obligación de conciencia, según ex-pliqué en el cap. XVIII del libro 3.°, pues aun-que no obligue a aquello que manda a las inme-diatas, sin embargo, si no se la cumple en eso,obliga en conciencia o a pagar la pena, si es decumplimiento automático, o a soportarla cuan-do se imponga, como pensó SANTO TOMÁS.Luego en tal estatuto se salva suficientementeel concepto de ley.
5. EN EL ENTREDICHO Y EN LA IRREGULA-RIDAD MUC H AS VECES SE INCURRE SIN CULPA.La segunda parte, a saber, que esta clase deley no es contraria a la equidad o justicia, sueleprobarse por la regla jurídica que trae el LI-BRO 6.° DE LAS DECRETALES, que a veces seincurre en pena sin culpa aunque no sin causa.Esto lo dijo también SANTO TOMÁS, el cual traeel ejemplo de la irregularidad, en la cual se in-curre sin culpa; y lo mismo sucede con el en-tredicho.
A esto podría responderse que la irregulari-dad no es pena, y que el entredicho nunca seimpone sin culpa de alguno, por más que alcan-ce también a los inocentes por alguna uniónsuya con el delincuente, de la misma maneraque la pena de un padre pecador suele redundarsobre hijos inocentes.
Pero no hay por qué discutir en esto sobreel nombre. Reconocemos —como dije en el ca-pítulo precedente— que la pena en su sentidomás propio reviste carácter de venganza y dicerelación a una verdadera culpa. Sin embargo enel caso presente no es necesario tomarla en esesentido, pues en un sentido más general tododaño de la naturaleza, de cualquier causa que

Lib. V. Distintas leyes humanas 470
proceda, entra en el mal de pena, y en particu-lar y normalmente toda aflicción que tiene lu-gar en forma de coacción para que se cumplauna ley, se llama verdadera pena, y ésta puedeimponerse sin que haya culpa contra Dios, aun-que no sin que haya algún defecto o imperfec-ción en la estimación de los hombres.
Pues bien, que esta forma de pena puedaimponerse sin injusticia se prueba diciendo queel superior puede obligar a un acto de suyobueno —aunque en la omisión de tal acto nohaya culpa— porque ese acto puede ser conve-niente para el bien común y nada contiene con-trario a la razón ni a las atribuciones del supe-rior; luego por la misma razón puede el supe-rior imponer una carga o aflicción por la omi-sión de ese acto aunque no haya habido culpacontra Dios.
Prueba de la consecuencia: Ese castigo en esecaso no es más que una coacción para que talacto se haga o no se haga, coacción que es ne-cesaria para que su temor —incluso previamen-te— fuerce a evitar semejante trasgresión.
Confirmación: A veces puede el estado im-poner otras cargas por justa causa y sin culpa,según prueban los ejemplos antes aducidos yotros que aduce la GLOSA DE LAS DECRETALES;y la razón es que muchas veces es necesario esopara el buen gobierno del estado; luego tambiénpuede hacerse así en el caso presente, pues—prescindiendo de la culpa— la causa es su-ficiente.
6. MUCHAS VECES, PARA EVITAR EL PELI-GRO DE LAS ALMAS, CONVIENE OBLIGAR BAJOPENA SIN OBLIGAR BAJO CULPA. ESTE ES ELCRITERIO QUE SE SIGUE EN LA LEY HUMANA,LA CUAL IMPONE PENA A QUIEN HUYE DE LACÁRCEL Y A QUIEN CORTA LEÑA EN EL BOSQUE.Finalmente, muchas veces, para evitar los peli-gros de las almas, puede ser conveniente obli-gar sólo de esta manera a un acto que por lodemás sea conveniente para la comunidad. Enefecto, alguna coacción es útil, y que no seemplee una mayor es también útil a las almasy más propio de una suave providencia que delrigor.
Con esta prudente intención se hacen los es-tatutos en los institutos religiosos: en ellos sesupone un pacto virtual —incluido en el votode obediencia y en la profesión— de aceptartal determinada pena si uno es sorprendido ental o cual trasgresión de la regla, según observóSAN ANTONINO.
Esto puede extenderse también a cualquiercomunidad o estado, porque entre ella y cadauno de sus miembros media o al menos sesupone tal convenio para la unión civil en unsolo cuerpo;' pero, supuesto ese convenio, envirtud del poder de jurisdicción que tiene elsuperior puede seguirse tal forma de mandary de imponer tal obligación, ya que de suyo
es justa y útil a la comunidad, según se haexplicado.
7. SEGUNDA TESIS.—Digo —en segundo lu-gar— que existen algunas leyes puramente pe-nales y que no obligan en conciencia más quea la pena, las cuales se han de distinguir delas leyes penales mixtas por la materia, porlas fórmulas y por otras circunstancias.
La primera parte de la tesis es clara y pare-cen suponerla los autores aducidos en la tesisprimera, y aunque CASTRO plantea el problemade si se dan tales leyes, sin embargo no parececaer en la duda.
Lo primero, porque —siendo posibles y pu-diendo muchas veces ser más aptas para el go-bierno de los subditos con menor peligro ygravamen en algunas materias en las cuales noes necesaria mayor carga—, parece creíble desuyo que muchas veces las leyes penales se dende esta manera.
Y lo segundo, porque entre los religiosos exis-ten claros ejemplos de estas leyes, según dijeantes; en las leyes humanas se tiene por pura-mente penal a la que impone pena a quien huyede la cárcel y a quien corta leña en un bosquecomunal, etc.
8. D E LA INTENCIÓN DEL LEGISLADOR DE-PENDE EL QUE UNA LEY SEA PURAMENTE PENALO NO. LA COSTUMBRE ES INTÉRPRETE DE SIUNA LEY ES PURAMENTE PENAL. As í pues ,toda la dificultad está en la explicación de lasegunda parte de la tesis, a saber, cuándo seha de tener a una ley por puramente penal. '
Sobre este punto suele decirse generalmenteque la cosa depende de la intención del legis-lador. Esto lo creo verdaderísimo por la razónaducida. Ni depende ello del problema aquelde si la obligación en conciencia de un precep-to o ley puede ser mayor o menor según laintención del legislador. Sea de esto lo que seauna vez dado el precepto, es cierto que de laintención del superior depende el mandar eigualmente el imponer dos preceptos o uno solohipotético, de la misma manera que de la in-tención de quien hace un voto bajo pena de-pende el hacer voto de ambas cosas por sí mis-mas y expresa o tácitamente emitir dos votos,o uno solo hipotético.
Así pues, supuesta la necesidad de la inten-ción, preguntamos: ¿Cómo se conocerá y porqué señales constará que la intención del legis-lador fue imponer un solo precepto hipotético?Sobre esto es también claro que ello puedeconstar ante todo por expresa declaración dellegislador mismo: ya se exprese en la misma leyparticular; ya por medio de alguna norma ge-neral de algunas constituciones comprendida enellas, la cual declare esto y fije las únicas fór-mulas que han de significar obligación en con-ciencia, como se hace en algunos institutos re-ligiosos; ya sea, finalmente, que conste de tal

Cap. IV. ¿Son posibles leyes penales que obliguen sólo a la pena? 471
intención por tradición, costumbre o ley no es-crita, pues aunque tal costumbre no sea univer-sal para todas las leyes penales —como queríaAZPILCUETA— pero puede introducirse en al-gún estado o congregación, y ella será la mejorintérprete de cualquier ley de tal comunidad, ano ser que sea revocada por la ley misma ex-presando que tal ley obligue o tenga fuerza deprecepto no obstante la costumbre contraria.
9. REGLA GENERAL.—REGLA GENERAL DECASTRO.—Además de estos casos, podemos es-tablecer una regla general negativa. Cuando laspalabras de la ley penal no expresan suficiente-mente un verdadero precepto que obligue al actoo a su omisión, se ha de presumir que la leyes puramente penal, de tal manera que en estecaso tiene valor la opinión de AZPILCUETA deque se trató en el capítulo anterior.
Esto es así porque también tiene valor su ra-zón. En efecto, si la ley no expresa suficiente-mente una doble obligación o precepto, se hade elegir la interpretación más benigna, ya quela cosa es dudosa y la ley no expresa rigor consuficiente claridad. Y habrá que creer que laley no expresa suficientemente la primera obli-gación de conciencia, cuando ni se dio con fór-mula expresamente preceptiva que se refiera alacto prohibido o mandado, ni por las circuns:
tancias, materia o pena de la ley se deduzca unprecepto virtual o la intención suficiente dallegislador.
En la primera parte de esta doctrina parecefundarse la regla —que CASTRO admite en ge-neral— de que cuando la ley no se da con pa-labras imperativas o prohibitivas sino con pa-labras que únicamente significan condición, laley es puramente penal, por ejemplo cuando laley dice que si uno es hallado sacando trigo delreino pierda ese trigo o el doble, o cuando diceque quien sea cogido cazando en determinadolugar, pague tal multa. En efecto, semejantesleyes en virtud de sus fórmulas no imponenobligación de realizar u omitir el acto, porqueen rigor no mandan.
10. LIMITACIÓN DE LA REGLA DE CASTRO.—Pero esta regla necesita una limitación que yase ha insinuado en la segunda parte de nuestratesis. En efecto, si la pena de la ley supone in-trínsecamente una culpa, la ley no debe ser teni-da por puramente penal aunque se dé en esaforma, porque la condición de la pena manifies-ta suficientemente la intención del legislador,por ejemplo, cuando la excomunión se da enesta forma: Si alguno hiciere esto, quede exco-mulgado o Quien dijere esto, sea anatema, puesaunque AZPILCUETA diga que estas leyes sonpuramente penales pero que suponen culpa porlas leyes divinas o humanas anteriores, sin em-bargo esto no es verdad.
Lo primero, porque muchas veces no se su-pone tal obligación anterior, como cuando enun nuevo estatuto se dice: Si uno entrare en tallugar, quede excomulgado; y lo mismo sucedecuando se define de nuevo alguna verdad enesta forma: Si alguno dijere tal o tal cosa, seaanatema.
Y lo segundo, porque aunque la condiciónañadida sea de una cosa contraria al derecho na-tural o divino, como Si uno hiriere, si uno ro-bare, etc., sin embargo, para incurrir en la penade excomunión se necesitan un precepto ecle-siástico y contumacia contra él.
Por consiguiente, cuando las leyes imponentales penas, no son puramente penales aunqueempleen las dichas fórmulas. Y lo mismo pien-so cuando la pena, aun corporal, es gravísima,por ejemplo, si se impone pena de muerte ode mutilación u otra equivalente; y esto no sólopor razón del peligro, como quieren algunos,pues ese peligro muchas veces podría evitarse,sino por el valor moral de tal pena. En efecto,a la ley se la ha de tener por prudente y justa;ahora bien, si por una cosa inculpable impu-siese pena de muerte o de mutilación, sería in-tolerable.
Por eso dijimos antes, conforme a la doctrinade SAN AGUSTÍN, que todos los preceptos de laley vieja que imponían pena de muerte corpo-ral creaban obligación bajo pecado mortal. Portanto, aunque las fórmulas no sean expresamen-te preceptivas o prohibitivas, basta que virtual-mente contengan esa obligación y que por lapena adjunta se manifieste cuál es la intencióndel legislador.
11. PARA CONOCER SI LA OBLIGACIÓN DELA LEY ES DE CONCIENCIA O SÓLO BAJO PENA,HAY QUE ATENDER A LA GRAVEDAD DE LA MA-TERIA.—Se objetará que bastante grave es lapena de flagelación pública que se impone aquien descerraja la cárcel, y que sin embargoéste no está obligado en conciencia a respetaresa prohibición ni peca huyendo.
Respondo que, o esa pena no es tenida pordemasiado grave respecto de tal persona, o elestado la juzgó proporcionada a la coacción quees necesaria para tal prohibición y —como quiendice— para la defensa de su derecho y de lajusticia pública, y que por tanto a todo hay queatender con prudencia.
12. Finalmente, aunque las fórmulas mira-das en sí mismas o la gravedad de ia pena nomanifiesten obligación en conciencia de cumplirla ley, hay que atender a la materia de la ley:si la materia es moral —es decir, directamentetocante a las buenas costumbres de la comuni-dad y a la represión de los vicios— y se la juz-ga necesaria para esos fines o para la paz o paraevitar algún grande inconveniente del estado, es

Lib. V. Distintas leyes humanas 472
muy de presumir que la ley se( da con intenciónde obligar en conciencia aunque la manera demandar no sea tan expresa y explícita ni la penademasiado grave. Así lo enseñan VITORIA y Co-VARRUBIAS antes citados.
Y la razón es que se ha de creer que el legis-lador en estos casos quiere obligar de la maneramás conveniente y necesaria al estado; ahorabien, tratándose de tal materia y ocasión, con-viene muchísimo forzar obligando en conciencia.Pero cuando no hay nada de eso sino que lamateria es política y de no mucha importanciao necesidad para las buenas costumbres, y laforma de mandar es sólo condicional, y la penano demasiado grave, es señal suficiente de quetal ley no obliga en conciencia.
13. A la primera razón de la opinión con-traria ya se respondió que la ley penal se re-duce a una obligación de conciencia de pagaro sufrir la pena. Esto basta para que sea ver-dadera ley aunque no obligue en conciencia ala condición bajo la cual amenaza con la pena:respecto de esa condición se llama puramentepenal, por más que respecto de la pena mismatiene eficacia para mandar del modo dicho.
A la segunda se responde negando lo que sepretende deducir, a saber, que tal ley sería in-justa, pues aunque imponga pena —a saber, ungravamen o mal— sin culpa, pero no la imponesin causa, o, aunque la imponga sin culpa mo-ral, pero no la impone sin culpa civil o política,y esto basta.
Conforme a esto, a la tercera se respondenegando también lo que se pretende deducir,porque la razón para imponer una pena mayoro menor puede ser no sólo una culpa mayor omenor sino también una causa mayor o menor,o la necesidad de imponer una coacción mayoro menor. El argumento falla manifiestamenteen la regla de los religiosos: en ellas se imponenpenas designadas por distintas trasgresiones dereglas que no obligan bajo culpa. A lo cuartose responde que ya se ha explicado por qué con-viene que se den algunas leyes puramente pe-nales y por qué señales pueden distinguirse delas mixtas.
CAPITULO V
¿PUEDE LA LEY HUMANA PENAL OBLIGAR EN
CONCIENCIA A PAGAR O EJECUTAR Y CUMPLIR
LA PKNA ANTES DE QUE EL JUEZ DÉ SENTENCIA
Y LA EJECUTE?
1. PRIMERA OPINIÓN, AFIRMATIVA EXCEP-TUANDO LAS ACCIONES INTRÍNSECAMENTE MA-LAS.—Hemos hablado de la obligación que im-pone la ley penal respecto del acto u omisión
prohibida. Ahora nos resta hablar de la segun-da parte de esa ley, que es la imposición de lapena, es decir, qué obligación nace de ella. Pri-mero hablaremos de la posibilidad y después dela realidad. El problema se plantea tanto tratán-dose de la ley puramente penal como de la mix-ta, y acerca de ambas hay que resolverlo porigual.
Así pues, la primera opinión enseña —sinhacer distinciones— que la ley humana puedeobligar en conciencia al trasgresor —antes dede toda sentencia— a cumplir cualquier penapor grave que sea, y eso aunque exija la accióndel reo mismo, exceptuando únicamente las ac-ciones que revestirían malicia intrínseca si lasrealizase el delincuente mismo, como sería v. g.el matarse o mutilarse a sí mismo.
Esta opinión parece sostenerla CASTRO entodo el libro 2° de la Ley penal. Parece referirseprincipalmente y en particular a la pena de con-fiscación de todos los bienes, pues piensa queobliga en conciencia al delincuente que incurreautomáticamente en ella a entregar todos susbienes al fisco aun antes de la sentencia decla-ratoria. De este ejemplo se sigue claramente ladicha regla universal, sobre todo por lo quetoca a las penas que no son corporales, y lasrazones que aduce tienen valor general.
Siguen esta opinión en gran parte NICOLÁSDE TUDESCHIS, FELINO y otros canonistas; másautores pueden verse en TIRAQUEAU. LOS argu-mentos de esta opinión son muchos; los repro-duce largamente y los resuelve SIMANCAS, aquien citaremos después.
2 . N o LE FALTA A LA LEY HUMANA PODERPARA OBLIGAR A LA PENA Y A SU EJECUCIÓNANTES DE LA SENTENCIA, SIENDO COMO PUEDESER ESTO MUCHAS VECES CONVENIENTE PARAEL BIEN COMÚN.—Prescindiendo de estos auto-res porque después trataremos de ellos, en estaopinión pueden distinguirse dos partes. Una esindeterminada, a saber, que a la ley humana nole falta poder para obligar a la pena y a la eje-cución o cumplimiento de la pena antes de todasentencia. Esto lo admitimos como verdadero,ya que no puede demostrarse ninguna imposi-bilidad en ello, y además aparecerá claramentepor lo que diremos.
La segunda parte es que este poder alcanzaa todas las penas; la única excepción es la penaque incluye malicia, porque no hay base paraexceptuar otra.
Prueba: La ley humana puede mandar direc-tamente cuanto es honesto si es necesario parael bien común de la comunidad; luego tambiénpuede mandarlo como pena de la manera quese ha dicho, porque también puede ello ser ne-cesario para el bien común. Ni se opondrá aello la dureza de la pena: lo primero, porque

Cap. V. La ley penal ¿obliga a su ejecución antes de la sentencia? 473
el delito puede ser tal que la merezca toda ella;lo segundo, porque la ley humana puede obligarincluso a una cosa muy difícil si conviene parael bien común; y finalmente, porque el juezpuede obligar a ello mediante sentencia decla-ratoria, como consta acerca de la confiscaciónde los bienes: luego también podrá hacerlo laley.
3. D I C H O PODER NO ALCANZA A TODAS LASPENAS A EXCEPCIÓN DE LA QUE INCLUYE MA-LICIA, PORQUE HAY OTRAS DEMASIADO DURAS
Y CONTRARIAS A LA NATURALEZA HUMANA.E L QUE DIC H A EJECUCIÓN SE REALICE SIEMPREASÍ CAE FUERA DE LA PRÁCTICA Y DE LA UTILI-DAD HUMANA.—A pesar de ello, esta opiniónno me parece bien en lo que se refiere a la úni-ca excepción que admite generalizando tanto so-bre las restantes penas, porque, además de laspenas que el reo mismo no puede ejecutar ensí lícitamente, existen otras tan duras y tan con-trarias a la naturaleza, que el imponerlas de lamanera dicha es superior al poder humano.
No es la menor señal de eÜo que no se hallaninguna ley humana tal. En efecto, lo que sedice de la ley de confiscación de los bienes, asaber, que por razón de ella el reo esté obligadoa despojarse de ellos, no es verdad. Lo prime-ro, porque la costumbre enseña y sostiene locontrario, y ningún hombre o confesor doctoobliga a tales delincuentes a despojarse de susbienes antes de ser juzgados. Y lo segundo, por-que en el LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES se de-claró que no le es lícito al fisco ni a los juecesusurpar los bienes de un hereje —aunque porlo demás conste de su delito— hasta que sedeclare eso por sentencia; luego es señal deque él no está obligado en cQnciencia a despo-jarse a sí mismo.
De esta práctica se deduce con bastante pro-babilidad que esto no entra en las atribucioneshumanas, porque, si hasta ahora no se ha hechoaunque se hayan cometido los delitos más gra-ves posibles y bastante frecuentes, es una señalmoral de que eso no puede hacerse.
Además, el que hasta ahora no haya sido ne-cesario ni conveniente para el bien común esseñal de que nunca lo será y de que por su na-turaleza no lo es; luego también es señal de queno es materia o efecto proporcionado a la leyhumana.
Confirmación: Por esta razón decimos quela materia propia de los consejos no es propor-cionada al precepto humano, porque aunque elacto sea bueno, sin embargo el obligar a él conuna ley absoluta va más allá de la costumbrey de la utilidad humana; luego, de la mismamanera, no basta que la acción penal no seamala o que sea honesta si su obligación cae fue-ra de la costumbre y de la utilidad humana. Estaes la razón de principio de esta parte; luegose explicará más.
4. SEGUNDA OPINIÓN: N O PUEDE, EN GENE-RAL, EL LEGISLADOR OBLIGAR AL CUMPLIMIEN-TO DE LA PENA ANTES QUE SE DÉ SENTENCIA.Dos RAZONES.—LA NATURALEZA ABORRECE EL
EJECUTAR EN SÍ MISMA LA PENA, Y LA LEY HU-MANA DEBE SER F Á C I L . — L a segunda opiniónprincipal se va al extremo contrario: niega ab-solutamente que el legislador humano puedaobligar en conciencia a los subditos delincuentesa cumplir la pena antes de que se dé sentencia.En favor de ella puede aducirse a COVARRUBIASy a otros que se citarán después. Sin embargono hay ninguno que no añada alguna excep-ción y así no parecen hablar tan en general, pormás que varias de sus razones, si fuesen efica-ces, probarían esto.
Esta opinión puede persuadirse, lo primero,porque es contrario a la justicia el que a uno,sin ser acusado ni quedar convicto, se le con-dene antes de oírle; por eso todos los derechoscondenan, esto; ahora bien, si uno estuviese obli-gado antes de la sentencia, sería condenado sinser oído ni quedar convicto; luego eso seríacontrario a la justicia; luego es superior a todopoder.
Lo segundo, porque el coaccionar al cumpli-miento de la ley es oficio del juez, al cual poreso ARISTÓTELES llama justicia viviente; ahorabien, es antinatural obligar al reo a que ejercitecontra sí mismo el oficio de juez y que se vio-lente y coaccione a sí mismo; luego también esantinatural obligarle a que ejecute la pena ensí mismo, porque la pena es una coacción.
Conforme a esto, argumenta SOTO —en ter-cer lugar— diciendo que la pena consiste enuna pasión; luego la naturaleza aborrece el quea uno se le obligue a ejecutarla en sí mismo,porque uno no debe ser al mismo tiempo agentey paciente.
Muchos argumentan —en cuprto lugar— quela ley humana debe ser tolerable, como se dijoantes, y hasta fácil para que normalmente pue-da ser cumplida, porque no se ha de mandara muchos lo que pocos pueden hacer; ahorabien, el ejecutar en sí mismo la pena antes detoda condena es una cosa muy difícil que nor-malmente pocos cumplirán; luego no es mate-ria a propósito para la ley humana.
5. REFUTACIÓN CON EL EJEMPLO DE LA EX-COMUNIÓN.—Esta opinión no puede ser defen-dida en un sentido general, y así ningún doctorcatólico que yo haya visto la afirma en generalo sin limitación.
En efecto, la excomunión es una pena y gra-vísima —como enseñan los textos jurídicos— ysin embargo es ciertísimo que muchas veces seimpone bajo ejecución automática y que se in-curre en ella antes de la sentencia del juez; y lomismo sucede con las otras censuras. Por esteejemplo aparece bien claro que las razones adu-cidas carecen de fuerza, pues quien queda auto-máticamente excomulgado es condenado antestle ser oído y acusado y de quedar convicto enjuicio externo; luego o esa pena es injusta—cosa inadmisible— o esto no es intrínseca-mente malo ni de suyo injusto; luego por estecapítulo no se prueba que el obligar a la penaantes que se dé sentencia no es superior al po-der humano.

Lib. V. Distintas leyes humanas 474
La razón de esto es que la acusación y losdemás requisitos deben corresponder a la con-dena; ahora bien, cuando a uno por una leypenal se le obliga automáticamente, no se le con-dena en el fuero externo sino en el de la con-ciencia; luego en él se le debe acusar, oír y de-jar convicto. Pues bien, consta que de esta ma-nera aquel que es consciente de un delito co-metido contra la ley, en su conciencia es acu-sado, y que si tiene alguna excusa es oído, ycuando esa excusa no es razonable, queda con-victo; luego no es ajeno a la justicia el que en-tonces quede también obligado en conciencia.Por consiguiente, la primera razón no prueba.
Tampoco la segunda, porque aunque sea eljuez quien por oficio debe coaccionar al cumpli-miento de las leyes, también el legislador mis-mo puede emplear por sí mismo alguna coac-ción, sobre todo en los casos en que el oficiodel juez no parece bastar; esto hace la Iglesiacuando impone censuras de ejecución automáti-ca; luego también puede hacerlo cualquier otrolegislador si por otro lado no es imposible.
Tampoco es ello imposible por el otro capí-tulo del agente y del paciente: lo primero, por-que entre los seres vivientes y sobre todo entrelos seres libres no es imposible que uno mismosea agente y paciente; lo segundo, porque lapena, sobre todo si es voluntaria, a veces puedeconsistir en una acción; finalmente, porque mu-chas veces la ley misma lleva consigo la ejecu-ción e impone la pena, por lo que ella es el agen-te y el hombre el paciente.
Por último, la dificultad no es tan grande quesea superior a la condición humana, porque laexcomunión es una pena bastante grave y obligaa muchas cosas bastante arduas, como son elquedar privado de todo uso de las cosas sagra-das, de todo trato humano y de los emolumen-tos de los beneficios, etc., y sin embargo elhombre queda obligado a ello antes de que sedé sentencia; luego el imponer esta carga noes superior al poder de la ley humana ni es im-posible tratándose de todas las penas aunque sílo sea tratándose de alguna, según hemos dicho.
6. SOTO, QUE LO NIEGA DE TODAS LASOTRAS PENAS, AFIRMA QUE LAS CENSURAS PUE-DEN IMPONERSE BAJO PENA DE EJECUCIÓN AUTO-MÁTICA, Y ESO POR EL EJEMPLO DEL REY QUENO ADMITE A SU MESA SI NO ES CON UNA CON-DICIÓN ASÍ.—Hay, pues, una tercera opiniónque sólo se diferencia de la primera en que úni-camente exceptúa las censuras. Así piensa SOTO,pero tiene de particular que, aunque confiesaque la ley puede imponer censuras de ejecuciónautomática— cosa que no podía negar—, detodas las otras penas lo niega únicamente porlos argumentos que se acaban de refutar en elpárrafo anterior.
Y esa diferencia la pone porque por las cen-suras —dice— la Iglesia priva a los fieles de
.ciertos bienes comunes, cosa que puede hacer,cuando por parte de ellos existe causa suficiente,prescindiendo de su consentimiento y de otraacción fuera de la sentencia misma de la ley;de la misma manera —dice— que un rey pue-de no admitir a un banquete público celebra-do a sus expensas a aquel que no tenga estao aquella condición, sin necesidad de sentenciaalguna sino sólo por el hecho mismo.
Otra razón, y tal vez más probable, podríadarse: que las censuras no son tanto penas vin-dicativas como medicinales; ahora bien, paraemplear una medicina no se necesita sentenciadel juez sino que cada uno está obligado a to-marla, sobre todo si lo manda el médico o pas-tor; en cambio las otras penas son vindicativas,y por tanto se requiere una coacción mayor.
Otra razón podría darse todavía: que las cen-suras se imponen a la manera de un preceptodel superior que prohibe tal acción, recepcióno comunicación o cosa semejante, y por consi-guiente no siguen las reglas de las penas sinolas de los preceptos, las cuales obligan en virtudde la ley misma sin más sentencia.
7. REFUTACIÓN DE SOTO CON EL EJEMPLODE LA IRREGULARIDAD LA CUAL OBLIGA AN-TES DE TODA SENTENCIA Y DE LA PRIVACIÓN
DE BENEFICIO.—A pesar de todo, esta opinión—según creo— no puede defenderse, porqueexisten otras muchas penas que no sólo en hipó-tesis sino también de hecho impone la ley mis-ma antes de la sentencia del juez y que por con-siguiente imponen alguna obligación en con-ciencia.
Esto aparece claro —en primer lugar— enla pena de irregularidad, la cual no sólo puedeser impuesta por el derecho mismo sino que porsu mismo concepto lleva eso consigo, como doypor supuesto por el tratado correspondiente, ypor consiguiente antes de toda sentencia obligaen conciencia a abstenerse de todo ejercicio yrecepción de las órdenes. Sé que SOTO mismoa esta irregularidad la llama censura penal, perotambién en esto su opinión es falsa y contrariaa las DECRETALES y a la práctica general de losrescriptos de los Pontífices y de la curia romana.
Además en este ejemplo falla la segunda ra-zón aducida, porque la irregularidad no es unapena medicinal sino vindicativa, y por tanto esde suyo perpetua.
8. EVASIVA DE SOTO, Y SU REFUTACIÓN.—Lo mismo sucede con la privación de beneficioaunque se lo haya poseído antes justamente: pue-de imponerse como pena de ejecución automáti-ca anterior a toda sentencia, como observa Az-PILCUETA en Summ. cap. 23 n. 67. El en esepasaje habla de la posibilidad, pero en el n. 110versic. Nota décimo anota dos casos de simoníaconfidencial en los cuales, según los decretos dePío IV y de Pío V, que allí cita, se incurre auto-máticamente en esta pena. Y aunque SILVA, CO-

Cap. V. La ley penal ¿obliga a su ejecución antes de la sentencia? 475
VARRUBIAS y otros dudan sobre la cuestión dehecho, sobre todo en la interpretación de unoo dos textos, sin embargo no dudan de que laIglesia pueda hacerlo. Este caso está expresa-mente en el LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES, yllaman la atención sobre esto la GLOSA y Az-PILCUETA. Este dice que quien en el términode un año después de haber obtenido un bene-ficio parroquial no se ordena, lo pierde auto-máticamente, de tal manera que en concienciano puede conservarlo. Y de la misma maneraentiende en el CONCILIO TRIDENTINO la penade pérdida del obispado por parte de aquel queno se consagra en el término de seis meses.
Puede responderse, según el mismo AZPIL-CUETA y SOTO antes citados, que esa no es unapena propiamente dicha sino una especie deconvenio, porque v. g. quien recibe un benefi-cio parroquial antes de ser sacerdote, lo recibebajo el pacto tácito de ordenarse en el términode un año y en otro caso perderlo. De esta ma-nera elude SOTO otros ejemplos semejantes.
Pero no satisface: lo primero, porque tales le-yes no sólo valen para aquellos que recibieronbeneficios después de darse tal ley sino tambiénpara aquellos que ya los tenían, en los cuales nocupo ningún convenio; y lo segundo, porqueaunque el que recibe el beneficio desconozca talley y de ninguna manera se avenga a tal conve-nio, queda sujeto a aquella obligación y pena;luego eso sucede en virtud de la ley, no en vir-tud de un convenio.
9. LA PENA DE CONFISCACIÓN DE BIENES.—Un tercer ejemplo lo tenemos en la pena de con-fiscación de bienes, que bajo ejecución automá-tica se impone en el LIBRO 6.° DE LAS DECRE-TALES y en otros textos.
De ella principalmente tratan los doctores quese han aducido y que se aducirán, y discutensi el reo está obligado en conciencia a despo-jarse de los bienes confiscados. Concedemos queel partido de los que lo niegan —que, segúnvemos, es el más numeroso— tiene más razón.
También discuten si el reo pierde automática-mente el derecho sobre sus bienes. Pasemos porque no pierda en justicia su posesión, su usu-fructo y su uso; sin embargo tal vez es cuestiónde nombres, pues no puede dudarse que el reopierde automáticamente algún derecho que an-tes tenía sobre sus bienes y que ese derecho loadquiere el fisco; en efecto, por razón de estederecho, cuando después se da sentencia decla-ratoria del crimen, la ejecución de la pena sehace en sentido retroactivo y el fisco recuperatodos los bienes del reo dondequiera y comoquiera que los encuentre; luego tal ley imponealguna pena en el momento en que se cometeel crimen y antes de toda sentencia. Por consi-
guiente también nace de ella la obligación enconciencia de no dilapidar esos bienes en de-trimento del fisco y de no hacer contratos quepuedan redundar en daño de un tercero. Perode esta pena hablaremos más extensamente —siDios quiere— en el tratado de la Herejía.
Además de estas, existen finalmente otras mu-chas penas de privaciones de emolumentos, deinvalidaciones de contratos y de inhabilitaciones,a las cuales muchas veces la ley penal obligaen conciencia, como consta de algunos impedi-mentos por delito los cuales de tal manera in-habilitan a la persona para el matrimonio queantes de toda sentencia invalidan el matrimoniosubsiguiente, y esto según la opinión admitidae indudable que el mismo SOTO hace suya.
También la inhabilidad para dar, adquirir,vender y cosas parecidas, muchas veces la ley hu-mana la impone bajo ejecución automática,como veremos después.
¿Por qué, pues, de la misma manera que la leyhace esto automáticamente por otras razones,no podrá hacerlo por razón del delito? Por con-siguiente, la excepción que hace SOTO no es laúnica.
10. . Añádase además que la regla generalque establece SOTO no se prueba con ningunarazón satisfactoria: las principales son las queaduje al tratar de la primera opinión, y ya de-mostré que no probaban nada.
Finalmente, la diferencia que aduce SOTO noes constante. Lo primero, porque también lascensuras privan de los bienes propios, por ejem-plo, de los emolumentos de un beneficio, delejercicio del propio cargo u oficio, y de accionescuyo dueño es el hombre.
Lo segundo, porque por otras leyes inhabili-tantes a veces se le priva al hombre de bieneso de un derecho propios, como es la inhabilidadpara contraer matrimonio o cosa semejante; .sinembargo, la ley esto suele hacerlo en castigo,según he dicho.
Lo tercero, porque la Iglesia, al privar de losbienes comunes, no actúa como dueña sino comofiel administradora y como juez; luego, asícomo puede mediante una ley dar una sentenciapara privar al hombre de los bienes comunesa los que tenía un derecho recibido del Señormismo, así puede también privarle de los bie-nes propios, porque a veces los bienes propios—como una cátedra, un voto y cosas semejan-t e s ^ no son más estimados ni más útiles quelos bienes comunes; luego acerca de todas estascosas pueden darse leyes penales que obrenautomáticamente, cosa que niega SOTO. Pruebola consecuencia por lo que el mismo SOTO ad-mite: que en esto se equiparan las censuras, yél no da ninguna otra razón de diferencia.

Lib. V. Distintas leyes humanas 476
A la segunda razón que nosotros adujimos seresponde que también las otras penas pueden sermedicinales, y al revés también las censuras pue-den ser vindicativas de delitos, sin contar quela venganza respecto de uno es medicina pre-ventiva respecto de los otros y que por tantopuede reclamar para sí la misma fuerza y efi-cacia.
Tampoco existe la tercera diferencia, porquetambién la inhabilidad para el matrimonio im-puesta por ley incluye el precepto de no con-traer inválidamente, y al revés la privación queimpone la censura muchas veces incluye no sóloprecepto sino también invalidación; luego la ra-zón es la misma.
11. CUARTA OPINIÓN, DE LA PENA CONSIS-TENTE EN UNA ACCIÓN, A LA CUAL NADIE ESTÁOBLIGADO ANTES DE LA SENTENCIA; NO ASÍ ALA QUE CONSISTE ÚNICAMENTE EN UNA PASIÓN.UNA LEY QUE EXIGIESE UNA ACCIÓN PROPIA SE-RÍA DEMASIADO DURA.—Una cuarta opinión dis-tingue dos penas. Una es la que consiste úni-camente en una pasión y no requiere acción oejecución personal. Otra, la que no puede efec-tuarse sin acción o ejecución personal. Acercade la primera esta opinión afirma que la leypuede imponerla de tal manera que antes detoda sentencia el hombre esté obligado en con-ciencia a cumplirla. Acerca de la segunda niegaesto.
Esta fue la opinión de TOMÁS DE V I O , y conél parecen sentir ÁNGEL, ARMILLA y otros au-tores de Sumas. También SIMANCAS aprueba ladistinción de Te MÁS DE VIO, y a ella se in-clina SILVESTRE, aunque después la abandona.Se cita también a VITORIA, a ADRIÁN, a CÓR-DOBA y a varios juristas, sobre todo a BARTOLO,a BALDO, a JUAN DE ANDRÉS y a PEDRO DE AN-CHARAÑO. Pero estos autores en realidad no seexpresan en términos generales sino refiriéndosea una u otra pena grave.
La primera parte de esta opinión, sobre laspenas que conssiten en una pasión, se pruebasuficientemente con los argumentos aducidos encontra de la segunda opinión. En cambio algu-nos de los argumentos de la segunda opinión seaducen como prueba de la segunda parte. Peroesos ya quedaron refutados. Así que únicamen-te puede quedar un argumento de esta parte,a saber, que las leyes humanas deben ser tole-rables y conformes con la condición humana,según el DECRETO más lo que antes se obser-vó acerca de este punto; ahora bien, una leyque obligase en conciencia al hombre a ejecu-
tar en sí mismo una pena que exigiese su pro-pia acción, sería demasiado dura e intolerable yajena a la práctica general de los hombres; lue-go tal clase de ley es superior al poder humano.Acerca de esta razón, además de los autores ci-tados, puede verse a AZPILCUETA.
12. REFUTACIÓN DE ESTA OPINIÓN CON ELEJEMPLO DE UNA PENA QUE CONDENASE A MUER-TE POR HAMBRE, O A NO ESCAPAR DE LA CÁR-CEL, O A NO CELEBRAR SIGUIÉNDOSE DE ELLOINFAMIA.—A pesar de esto, esta opinión, toma-da en términos generales y sin distinción algu-na, no puede probarse, ni subsistir la distinciónestablecida. Voy a explicarlo.
La primera parte de las penas puramente pa-sivas o negativas, o se entiende en un sentidogeneral y sin ninguna excepción, o con la si-guiente atenuación: A no ser que la pena con-tenga una dureza excesiva contraria a la condi-ción humana.
En el primer sentido la primera parte no esverdadera, porque si a uno se le condena porley a perecer de hambre, no puede quedar obli-gado en conciencia a no comer aunque ello norequiera una acción sino una carencia de acción.Prueba manifiesta de ello es que ni siquieradespués de la sentencia del juez está el reo obli-gado a ello en conciencia, como enseñan SAN-TO TOMÁS y muy bien VITORIA. LO mismo su-cede si a uno se le obliga por ley a no escaparde la cárcel cuando en ello ve un grave daño:ninguno está obligado a ello en conciencia, comoenseña también VITORIA y nosotros lo tocare-mos después; y sin embargo esa pena no requie-re acción o movimiento sino quietud. Lo mismosucede v. g. con la pena de no celebrar misao de no comulgar, pues si por algún efecto quese siga, v. g. infamia, resulta demasiado dura,uno no está obligado en conciencia a cumplirla.Por eso dicen todos los autores que un exco-mulgado oculto puede lícitamente comulgar pú-blicamente cuando esto no puede dejarse sin in-famia. Además, la razón que esa opinión aduceen su favor persuade que en esa primera partees necesaria esta atenuación, a saber, que aun-que la pena sea puramente pasiva, con todo, nodebe ser demasiado dura e inhumana.
Pero aun hecha esta atenuación, también ha-brá que hacerla en el segundo elemento de ladistinción, y así la cosa será falsa y vendrá aba-jo la distinción toda entera. En efecto, por igualrazón hay que decir que una pena que requiereacción solamente, no puede imponerse en con-ciencia al modo dicho cuando es demasiado

Cap. V. La ley penal ¿obliga a su ejecución antes de la sentencia? 477
dura y superior a la fragilidad humana, peroque otra cosa sucede si, dentro del área de esaclase de pena, se mantiene moderada. En esecaso desaparece la base de esa opinión y desapa-rece también toda injusticia, porque la ley hu-mana puede mandar cuanto no es malo ni de-masiado duro y contrario a la naturaleza si porlo demás puede tener la equidad y la utilidaddel bien común.
13 . NO ES INCOMPATIBLE EL QUE LA PENAREQUIERA LA ACCIÓN DEL MISMO CULPABLE YQUE SIN EMBARGO SEA MODERADA: ASÍ SUCEDEEN PRIVACIONES QUE NO SON MENOS GRAVES.Queda sin embargo por probar que estas doscosas no son incompatibles, a saber, el que lapena requiera la acción del mismo reo y que sinembargo sea moderada y humana. Esto lo de-muestro de muchas maneras. En primer lugar,los dichos autores reconocen que por sentenciadeclaratoria del crimen puede incurrirse en con-ciencia en una pena sin necesidad de otra conde-na o ejecución del juez o de sus ministros; luegolo mismo podría hacer la ley sin exigir sentenciadeclaratoria.
Prueba de la consecuencia: La sentencia de-claratoria no ejerce coacción —llamémosla así—física, y es el reo mismo quien queda constituidoejecutor de la pena contra sí mismo, y sin em-bargo al mandato mismo, tal como procede deljuez, no se lo tiene por intolerable; luego tam-poco respecto de la ley esa clase de pena es de-masiado dura si por lo demás por parte de lamateria hay bastante razón de utilidad del biencomún.
En segundo lugar, ordinariamente no menosduro y gravoso es para el hombre privarse li-bremente de algunas acciones a las cuales tienepropensión o derecho o de las cuales espera pro-vecho, que ejercitar algunas acciones que le re-sulten penosas o duras; luego si no es una penademasiado rigurosa el obligar en conciencia alhombre a privarse de muchas acciones —comola comunicación humana y divina, el ejerciciode su oficio aun con privación de su emolu-mento—, no será tampoco demasiado duro elque se le obligue alguna vez a una acción penalmoderada.
Prueba de la consecuencia: El que la acciónsea positiva no lleva consigo una malicia espe-cial —esto lo doy por supuesto— por la cualel hombre no pueda hacerla; en lo demás larazón es igual, sobre todo siendo como es laomisión voluntaria moralmente una acción encuanto que no se realiza sin voluntad de conte-nerse a sí mismo.
De aquí se sigue una confirmación: Según la
apreciación ordinaria, más quisiera un hombrepagar tal cantidad de dinero que verse privadodel voto activo o pasivo para tal cargo; ahorabien, puede por ley en conciencia ser privadodel voto activo o ser inhabilitado para el pasivo;luego también podrá imponerse una pena pe-cuniaria que se haya de pagar inmediatamenteaunque consista en una acción.
14. En tercer lugar, las leyes que imponenpenas privativas o pasivas, en consecuencia obli-gan a muchas acciones involuntarias para el hom-bre si son necesarias para cumplir la privacióno si se siguen de ella. Así, por ejemplo, si unexcomulgado está en la iglesia y comienza lamisa o el oficio divino, está obligado a salir,o si se le da un beneficio, está obligado a noaceptar, cosa que, aunque parezca negativa, nose hace sin una acción positiva; y —lo que esmás difícil— cuando a uno por ley se le privade un beneficio, según muchos está obligado enconciencia a dejarlo.
Responden algunos que por la ley se le quitael título de beneficio, porque esta es una penaque no exige ejecución personal, pero que deahí se sigue la obligación de renunciar al bene-ficio, ya que, quitado el título, se pierde el de-recho al beneficio, porque ese derecho dependetotalmente del título, según el LIBRO 6.° DE LASDECRETALES y según las DECRETALES; ahorabien, esta obligación ya no es pena de la leyhumana sino una obligación de la ley divina,porque nadie puede retener lo que no es suyo.
Pero esto no debilita sino que más bien con-firma la razón aducida. En efecto, si la ley pue-de quitar por sí misma el título del beneficioaunque de eso se siga el daño de renunciar albeneficio, ¿por qué no ha de poder obligar di-rectamente a este mismo daño? Además, de lamisma manera podría uno decir que la ley privade toda propiedad del dinero y del derecho aél y que lo traspasa a otro, y que de ahí se siguela obligación de no retener una cosa ajena sinode entregarla a su verdadero dueño, lo mismoque en la prescripción la ley priva al primerdueño de todo el derecho que tenía a poseer lacosa o a reclamarla.
15. PRIMERA CONCLUSIÓN.—Saco, pues, laconclusión de que de casi todas estas opinionesse debe tomar algo para llegar a la verdaderadoctrina.
En primer lugar, afirmo que la ley humanapuede obligar en conciencia a la pena —tantopasiva como activa— antes de toda sentenciasi por lo demás se guarda la justicia.
Prueba de esto: El legislador puede obligarcon su precepto no sólo a sufrir la pena sino

Lib. V. Distintas leyes humanas 478
también a obrar cuando la acción penal puedeser realizada lícitamente por el mismo reo y noes demasiado dura e inhumana; luego puedemandar esto por medio de una ley de tal ma-nera que obligue inmediatamente sin ningunaotra declaración. En efecto: El superior, porotras razones justas, puede obligar al subdito asemejante acción; luego, ¿por qué no ha depoderlo por una justa causa nacida de un de-lito? Ciertamente no puede darse una razónaceptable para ello, como consta por lo que seha dicho también contra las otras opiniones.
16. SEGUNDA Y TERCERA CONCLUSIÓN.—Hayque decir —en segundo lugar— que esta clasede obligación tiene lugar en las penas modera-das pero no en las muy duras, sobre todo cuan-do requieren ejecución personal. Esto acabamosde probarlo.
En tercer lugar, hay que decir que esta clasede obligación puede más fácilmente imponerseen las penas privativas que en las que requierenacción del que es castigado, y entre las privati-vas más fácilmente en las censuras e irregulari-dades que en las otras. Esta afirmación se laconcedemos a los autores de la segunda y dela tercera opinión: la persuaden las razones adu-cidas por ellos, pero sobre todo la práctica,como veremos enseguida; aduciremos otras con-gruencias que la apoyan.
Esta opinión, con estas atenuaciones, es sinduda la más común entre los autores modernos,como puede verse en CÓRDOBA y AZPILCUETA,y lo mismo —finalmente— dicen expresamenteCOVARRUBIAS y SIMANCAS, y creo que los anti-guos doctores en nada discrepan de esta opinión.
CAPITULO VI
¿CUÁNDO LAS LEYES PENALES CONTIENEN UNASENTENCIA POR FULMINAR Y NO FULMINADA, YPOR TANTO NO OBLIGAN EN CONCIENCIA A LA
PENA ANTES DE LA SENTENCIA DEL JUEZ?
1. Hemos demostrado que no le falta po-der al legislador humano para obligar a los sub-ditos a la pena de su ley sin necesidad de nin-guna sentencia de origen personal. Resta hablarde la obligación de hecho: ¿cuándo se impone?En efecto, es cosa cierta que no siempre loslegisladores hacen uso de este poder, y tambiénque algunas veces hacen uso de él. Por eso esnecesario explicar cuándo las leyes penales obli-gan de la una o de la otra manera.
Así pues, en este capítulo hablaremos de las
leyes que no obligan inmediatamente a la pena;en el siguiente de las que obligan. De las pri-meras se dice que contienen una sentencia depena que ha de fulminar el juez; de las segun-das que son de sentencia fulminada, ya que porsí mismas dan sentencia condenatoria de talpena, sea que requieran sentencia declaratoriadel crimen, sea que no, según explicaremosdespués.
2. Pero como toda esta división de las le-yes suele depender ante todo de sus fórmulas,para explicar esto quiero advertir que las leyes,para imponer penas, suelen emplear dos clasesde fórmulas: a la una la podemos llamar simple,a la otra compuesta. Llamo simple cuando laley únicamente emplea una palabra de mandatoy de imposición de la pena; compuesta cuandoa esa palabra añade un adverbio u otra palabrao cláusula para explicar más la manera comoimpone la pena. Ambas clases son múltiples yvariadas.
En la primera puede hacerse —en primer lu-gar— una sencilla conminación de la pena,como cuándo se dice Prohibimos que se hagaesto bajo tal pena. Puede hacerse —en segundolugar— con una palabra de tiempo futuro quesignifique acción, como Será excomulgado, serádepuesto, será invalidado, etc. En tercer lugar,con una palabra semejante de presente, comoexcomulgamos, invalidamos. En cuarto lugar,con una palabra de pretérito; esto se hace rarasveces, a no ser añadiendo otra palabra, comoConozca que ha sido privado, Sepa que es in-hábil, etc. En quinto lugar, con una palabra demandato, como quede excomulgado, etc. En sex-to lugar, con el verbo sustantivo ser, que siem-pre se añade a algún participio y que se puedevariar por medio de los tiempos y modos di-chos, como ha sido o fue privado, habrá sidoprivado, sea privado; y por parte del participiopuede haber la misma variedad de presente ofuturo, como debe ser privado o está privado.
En la segunda clase —de fórmula compues-ta— hay también muchísimas palabras y mane-ras de urgir y —como quien dice— exagerar elmandato de pena para que se incurra en ellainmediatamente. Entre eÜas están —en primerlugar— las que significan efecto inmediato,como por ello mismo, desde entonces, por elhecho mismo, por el derecho mismo, y otrassemejantes. En segundo lugar, están otras queexcluyen expresamente la necesidad de senten-cia, como antes de la sentencia, sin otra decla-ración, sin previa advertencia, etc. En tercerlugar, hay otras que expresan obligación en con-

Cap. VI. Cuándo la ley penal no obliga inmediatamente a la pena 479
ciencia, como si la ley dice Queden obligadosen conciencia, etc. En cuarto lugar, hay ciertaspalabras generales que parecen incluir esto,como absolutamente, completamente, plenamen-te, etc., de ninguna importancia, y otras seme-jantes.
3. Advierto además que —según la prácticageneral y el sentir de los doctores— casi todosestos términos tienen más fuerza tratándose depenas que no requieren acción del hombre quetratándose de otras que llevan consigo tal ac-ción, y que por tanto también esto suele tenerseen cuenta en la determinación de las reglas so-bre esta materia.
Son bastantes las reglas que suelen darse. Pe-ro antes de establecerlas, damos por supuestootro principio general que puso la GLOSA en ELLIBRO 6.° DE LAS DECRETALES, a saber, quecuando las palabras de la ley —sean ellas las quesean— son tales que en virtud de ellas quedaincierto el sentido de la ley —a saber, si con-tiene una sentencia fulminada o por fulminar—se debe interpretar que se trata de una sentenciapor fulminar y que por tanto de suyo no obligaen conciencia. Lo mismo sostiene la GLOSA enotros pasajes del LIBRO 6.° y la siguen CAS-TRO y TIRAQUEAU, que cita a otros más.
Se fundan en el principio jurídico dé que laspenas se deben interpretar con benignidad. Ya lo mismo favorecen los otros principios jurí-dicos de que de nadie se presume que esté obli-gado si no se prueba esa obligación, y de quela ley y la sentencia, sobre todo la condenatoria,deben ser claras, y de que si el legislador hubie-se pretendido más lo hubiese dicho expresamen-te, según las DECRETALES. Esto supuesto,
4. LEY QUE EMPLEA PALABRAS SENCILLASPARA CONMINAR LA PENA, NO OBLIGA EN CON-CIENCIA A SUFRIR TAL PENA.—Sea la primeraregla que cuando la ley emplea sólo palabrassencillas para conminar la pena, no obliga enconciencia a sufrir tal pena, cualquiera que estasea. Por ejemplo, cuando la ley dice Bajo penadel cuadruplo o bajo pena de inhabilitación, etc.
Esta regla es común, como dijimos en el tra-tado de las Censuras, y se encuentra en SANTOTOMÁS y en el comentario de TOMÁS DE VIO.La sostienen SOTO, CÓRDOBA y otros teólogos yjuristas también en general con la GLOSA DELDECRETO, y en el comentario de éste tambiénAZPILCUETA y TIRAQUEAU, que cita a muchos.
La razón es que tal ley, en virtud de sus pa-labras, no impone ningún precepto sobre laejecución de la pena; luego lo único que hacees instruir al juez, según las DECRETALES; luego
a lo sumo virtualmente y como por una conse-cuencia necesaria manda al reo que obedezcaal juez cuando imponga tal pena.
Primera confirmación: Los textos jurídicosmandan interpretar las penas con benignidad,Véase el DIGESTO.
Segunda confirmación: Una cosa es señalaruna pena que se ha de imponer, y otra impo-nerla; ahora bien, tal ley designa la pena, perono la impone ni da sentencia, puesto que nin-guna palabra hay en ella que la signifique.
Por eso CASTRO pone una limitación para queesta regla valga, a saber, a no ser que, ademásde la palabra que señala la pena, se añada otraque signifique sentencia fulminada. Pero estalimitación no es ahora necesaria, pues perteneceal capítulo siguiente; en éste —según he di-cho— sólo tratamos de la ley que habla senci-llamente, y así por parte de las palabras noadmite ninguna limitación.
En cambio, por parte de la pena suele ha-cerse una doble limitación.
5. La primera es que no valga en la penaconvencional que suele añadirse en los contra-tos, pues quien viola el contrato, inmediatamen-te está obligado a cumplir la pena señalada enel contrato, y eso aunque en el contrato única-mente se haya dicho bajo tal pena o que incurraen tal pena. Esto lo sostiene TIRAQUEAU, quecita a PABLO CASTRENSE en el DIGESTO. Expre-samente sostienen lo mismo FELINO y DECIO, yles sigue CASTRO.
La principal razón es que la pena convencio-nal se debe en virtud del pacto; ahora bien, loque se debe en virtud de un pacto, se debe enen conciencia antes de la sentencia del juez.
La mayor parece deducirse claramente del D I -GESTO, el cual dice: Si uno en un pacto ha esti-pulado una pena, después puede obrar libre-mente, o conforme al pacto o conforme a lo es-tipulado. Luego esa ley supone que la pena con-vencional se debe por el pacto y por la prome-sa. Ahora bien, ambos títulos imponen obliga-ción en conciencia, y por eso la GLOSA en esepasaje establece diferencia en esto entre la penalegal y la convencional, diferencia que no puedeser otra sino que la ley de suyo no obliga a lapena, y el convenio o pacto obliga.
Expliquémoslo en los votos penales: Si unohizo voto de algo bajo tal pena, todo el mundojuzga que hizo voto de la pena y que está obli-gado en conciencia a cumplirla si no ha cumpli-do la promesa principal; luego lo mismo sucedeen la promesa o pacto humano, pues la razónes la misma que en el voto: en éste se juzga que

Lib. V. Distintas leyes humanas 480
la pena se ha prometido a Dios sea en castigode la anterior trasgresión sea a falta de la otraobra prometiendo —cómo quien dice— disyun-tivamente; pues bien, la manera como se hacela promesa humana —según consta— es lamisma.
6. L A PENA CONVENCIONAL NO OBLIGA AN-
TES DE QUE QUIEN LA DEBE SEA CITADO ANTEEL JUEZ Y CONDENADO, Y ESO AUNQUE EN EL
CONTRATO SE DIGA QUE SE INCURRE EN LA PENA
AUTOMÁTICAMENTE. A s í PIENSA VÁZQUEZ. A
pesar de ello, esta limitación no la admite Az-PILCUETA. Más aún, amplía la regla dada de for-ma que valga no sólo para la pena legal sinotambién para la convencional. El no aduce nin-gún autor en favor de su opinión, ni la pruebacon texto o razón jurídica alguna, sino única-mente por la costumbre, porque estas penas con-vencionales comúnmente no se pagan si no esmediante coacción, y así la costumbre mismainterpreta que la intención de los contrayenteses que tal pena no obligue de otra manera.
Esta opinión la sigue VÁZQUEZ, y añade queel pensamiento de AZPILCUETA fue que estapena convencional no obliga antes de que quienla debe sea citado ante el juez y condenado, locual es verisímil aunque AZPILCUETA no lo di-jera expresamente, porque no existe otra verda-dera coacción. Añade además que esta opinióntiene valor aunque en el contrato se haya dichoexpresamente que se incurra en la pena automá-ticamente. Esto no lo dijo AZPILCUETA, ni él loprueba de otra manera. Finalmente aduce aCOVARRUBIAS.
Pero la opinión de éste es muy distinta, puesdice que la pena convencional obliga en concien-cia si la otra parte la exige, y por tanto no re-quiere sentencia del juez, y este es el sentido enque interpreta la primera opinión y la diferen-cia entre pena convencional y legal; en lo de-más dice que esas penas se corresponden, por-que así como no es lícito hacer resistencia aljuez cuando impone la pena, así tampoco eslícito hacer resistencia a quien exige una penaque se debe por contrato.
Pero COVARRUBIAS añade que así como lapena legal no obliga antes de la sentencia, asítampoco obliga la convencional antes de quesea exigida. La razón es que cuando el uno noexige la pena, el otro tiene verdadero funda-mento para presumir que se le perdona. El noexplica qué fundamento es ese, pero puede adu-cirse el que pone AZPILCUETA, que —según elDECRETO— no está bien en gente honrada elexigir ni querer estas penas.
7. SOLUCIÓN DEL AUTOR.—Ninguna de es-tas opiniones podemos aprobar de una maneraabsoluta y general. Podemos, con todo, decir
que la primera es verdadera en rigor de dere-cho, aunque de hecho puede suceder lo contra-rio por intención de los contrayentes. Por con-siguiente, lo que dijimos de la ley hay que de-cirlo también del pacto, a saber, que una cosaes hablar del poder y otra de la realidad.
Sobre el poder es cosa cierta que los contra-yentes pueden convenirse en que aquel que nocumpla el contrato o promesa pague en concien-cia la pena aun sin esperar a que el otro se laexija. Esto nadie puede negarlo dado que nin-guna ley natural o humana lo prohibe ni es su-perior al libre poder de los contrayentes. Me re-fiero en general a los contratos en que no estáprohibido añadir una pena; si hay algún con-trato particular en que eso está prohibido—como se establece en las DECRETALES acercade los esponsales— en ese caso la pena no obli-ba ni en conciencia ni por sentencia; pero cuan-do es lícito poner una pena, también es lícitoque los contrayentes se obliguen mutuamenteen conciencia, de la misma manera que tambiénes cosa cierta que si no quieren obligarse en esaforma sino únicamente a que el juez pueda coac-cionarles a pagar tal pena, también esto está ensu poder, pues ninguna cosa hay que les fuercea obligarse más.
8. D E LA OBLIGACIÓN DE PAGAR LA PENA
SE H A DE JUZGAR POR LA INTENCIÓN DE LOS
CONTRAYENTES Y EN SEGUNDO LUGAR POR
SUS PALABRAS: SI CONTIENEN UNA PROMESA, MA-
NIFIESTAMENTE SE H A DE PAGAR EN CONCIEN-
CIA ANTES DE LA SENTENCIA DEL JUEZ, A NO
SER QUE CONSTE DE LA COSTUMBRE CONTRA-RIA.—De esto deduzco que, en el campo de laconciencia, de la obligación de los contrayentesse ha de juzgar por la intención de ellos mis-mos, porque de ésta depende la obligación; yen cuanto a esa intención, en el fuero de la con-ciencia hay que atenerse a las manifestacionesde ellos.
Si no saben explicar una intención especialsino sólo la intención general de hacer un con-trato y de obligarse según debían hacerlo, enese caso hay que pesar la fuerza de las palabras.
Si contienen promesa de la pena misma endeterminadas circunstancias, sin duda hay obli-gación en conciencia, porque es una promesacondicional, la cual, si se cumple la condición,obliga. Esto prueba el ejemplo del voto y loque suele enseñarse acerca de él, pues es aplica-ble a la promesa penal humana, que es un con-trato. Por la misma razón tendrá eso valor entodo contrato que lleve consigo una promesa se-mejante. Y lo mismo sucederá si el contrato pe-nal viene a ser disyuntivo —de hacer esto oaquello—, pues de estas palabras nace sin dudala obligación a uno de esos extremos, y en con-

Cap. VI. Cuándo la ley penal no obliga inmediatamente a la pena 481
secuencia al segundo si no se cumple el prime-ro. Ahora bien, esto suele hacerse en forma depena cuando lo que se pretende con el contratoes principalmente el uno, y el otro se añade afalta de él y como para forzar al contrayente ano faltar en lo principal.
Finalmente y por la misma causa, si las pa-labras del contrato significan suficientementeobligación automática o por solo que uno hayaquebrantado el pacto, no veo por qué nohaya de haber obligación en conciencia, ya quepor lo que hay que juzgar de la intención espor las palabras, y esas palabras indican sufi-cientemente tal intención. Por eso, si no constaque haya costumbre contraria —y a mí no meconsta que la haya, sobre todo para un casoasí—, juzgo que quienes hacen un contrato enesa forma y quebrantan el contrato, están obli-gados en conciencia a cumplir la pena antes dela sentencia, por lo menos si la otra parte lo exi-ge. Esto se verá mejor por el punto siguiente.
9. Porque añado además que, aunque en elcontrato únicamente se diga Bajo tal pena quedeba pagar quien contravenga al contrato, segúnel derecho común y atendiendo a la naturalezade la cosa se debe entender que la pena hay quepagarla sin esperar ninguna sentencia o coaccióndel juez.
Esto me persuaden a mí los argumentos de laprimera opinión, porque en realidad toda esaobligación se entiende que nace de la obligacióndel pacto y promesa humana mutua o aceptada;ahora bien, el pacto humano obliga por sí mis-mo con entera independencia de la coacción deljuez.
Por consiguiente, aunque no sea imposiblehacer un pacto bajo esa condición, a saber, bajotal pena que deba imponer el juez o que se hayade pagar después de su sentencia al menos de-claratoria, sin embargo tal intención no parececonforme con la promesa o pacto humano. Tam-poco parece que se la haya de presumir si nola expresan las fórmulas o si a quien hace elpacto no le consta de ella, o al menos sí no escosa cierta que esa sea la costumbre general,pues en este caso hay que pensar que cada unoquiere obligarse conforme a la costumbre gene-ral. Ahora bien, digan lo que digan AZPILCUE-TA y otros, a mí no me consta de tal costum-bre, y tal vez a lo sumo esa costumbre es quea tal pena no se la tenga por obligatoria hastaque se la exija, según decía COVARRUBIAS, y esacostumbre pudo introducirse por la presunciónprobable que hemos indicado antes.
Ni es esta una verdadera limitación de la re-gla que se ha establecido antes, porque esa li-mitación tiene valor tratándose de una pena le-
gal que es sencillamente involuntaria e impues-ta por obligación, no tomada libremente; ahorabien, la pena convencional es voluntaria en suorigen, porque nace de un contrato voluntario.
Además, la ley —como por naturaleza— dicerelación al juez como a motor suyo, pues el juezes como la ley viva o alma de la ley; en cambioel pacto de suyo debe ser ejecutado por los mis-mos contrayentes, y por eso de suyo no requie-re juez ni siquiera para la ejecución de la pena,sino únicamente que conste en conciencia tantode la trasgresión como de la voluntad del otroy de que reclama el castigo de una manera civily espontánea.
10. AUNQUE EL TESTADOR ÚNICAMENTE DI-GA Bajo tal pena, QUIEN NO CUMPLE SU VOLUN-TAD QUEDA OBLIGADO EN CONCIENCIA, PORQUEES UNA CONDICIÓN INDISPENSABLE.—Otra limi-tación suele ponerse también a la dicha regla,a saber, que no tenga valor en la pena testamen-taria que suele ponerse en el legado o mandatodel testador que impone tal o tal pena si no secumple. En efecto, aunque el testador única-mente diga Bajo tal pena, el que no cumple suvoluntad queda obligado en conciencia. Estaes la opinión de NICOLÁS DE TUDESCHIS, deSAN ANTONINO, de TOMÁS DE V I O , de COVARRU-BIAS, de AZPILCUETA, de CASTRO, de TIRA-QUEAU.
Pero esta limitación, aunque contiene unadoctrina verdadera, en realidad no es una limi-tación de la regla establecida, porque esta noes una pena verdadera sino una condición, comomuy bien observó el ABAD. En efecto, el tes-tador —dice muy bien NICOLÁS DE TUDES-C H I S — no tiene jurisdicción para castigar ycoaccionar, pero tiene pleno dominio de lo suyo,por razón del cual puede legarlo como quiere;por tanto, cuando parece imponer una pena, loque hace es legar lo suyo condicionalmente, ysi no se cumple la condición, no quiere que elheredero o legatario retenga lo suyo: en ese sen-tido impone la pena, es decir, la carga de noretenerlo, porque en ese caso no quiere darlo;por eso tal pena obliga en conciencia, porquedesaparece el justo título para retenerlo y por-que la voluntad del testador se ha de cumplirpor obligación de justicia.
Otra cosa sucede con la pena legal: ésta seimpone con poder de jurisdicción y por ella elreo —para satisfacción del estado y como co-rrección— es privado de una cosa o de un de-recho que poseía de una manera absoluta; poreso para ella no existe semejante razón.
Otra limitación podría ponerse por parte dela materia, la cual explicaremos en la regla si-guiente, a la que parece ser común.

Lib. V. Distintas leyes humanas 482
11. CUANDO LA LEY SE DA SENCILLAMENTECON VERBO DE FUTURO, NO OBLIGA ANTES DELA SENTENCIA ES OPINIÓN COMÚN EN CONTRADE BARBATIA , PUES EL VERBO DE FUTUROVIRTUALMENTE INCLUYE NEGACIÓN, PIENSA TL-RAQUEAU. RESPUESTA A UNA OBJECIÓN.—La se-gunda regla es que cuando la ley se da sencilla-mente sólo con verbo de tiempo futuro, no obli-ga en conciencia antes de la sentencia.
Esta opinión es común —según dije sobre lascensuras en el citado pasaje— y la enseñan engeneral los doctores aducidos, sobre todo TIRA-QUEAU, que cita innumerables doctores y glosasañadiendo que sólo BARBATIA se manifestó encontra movido por razones ligeras que por esoomite.
La razón de la regla es clara: que un verbode tiempo futuro no sólo no da sentencia en elmomento presente sino que además virtualmen-te la excluye, pues lo que se debe hacer en elfuturo no se hace ahora. Por ejemplo, si diceSea excomulgado, sea anulado, todavía no exco-mulga, todavía no anula.
Se dirá que esto es verdad tratándose de ver-bos que significan acciones que deben ser rea-lizadas no por el reo mismo sino por el supe-rior, como son excomulgar, anular, pero queotra cosa será si el verbo de la ley significa unaacción que debe ejercitar el mismo reo, porejemplo si dice Pagará, ayunará, etc.: en estecaso parece imponer ahora la obligación a unacto que tendrá lugar después.
Respondo que en ese caso hay que aplicarotros principios ya explicados, porque al menosesas palabras lo mismo pueden servir para ins-truir al juez que para obligar al reo, y por con-siguiente se interpretan en sentido benigno. Poreso —según la cita de TIRAQUEAU— algunos di-jeron que si por el tenor de la ley consta que elverbo de futuro se dirige al interesado y no aljuez, contiene una sentencia de ejecución inme-diata. Pero la prueba que aduce tiene valor tra-tándose de gracias, no de penas, y por tanto noadmito esa doctrina en el caso presente, puesaunque la ley se dirija al reo, si designa la penasólo con un verbo de futuro, se entiende que lemanda se someta a tal pena cuando le sea im-puesta jurídicamente, ya que este sentido esmás benigno y conforme al derecho y a la cos-tumbre.
12. D I C H A REGLA TIENE VALOR AUN EN ELCASO DE QUE SE EMPLEE UNA FÓRMULA DOBLE,COMO Césese y anúlese.—A esta regla TIRA-QUEAU le pone bastantes limitaciones, pero so-lamente debemos examinar dos o tres. Una esque no tenga valor cuando en la ley el verbo
de futuro es doble, por ejemplo si la ley diceCésese y anúlese. Así lo dice en el número 46,en donde en favor de esa limitación cita a BAL-DO, ROMÁN, JASÓN, DECIO, FELINO y otros in-numerables. Se basan únicamente en que la fór-mula doble alguna fuerza debe tener en la leyBalista del DIGESTO y en su GLOSA. A pesar deello, esta opinión a mí no me parece bien, por-que no se apoya en ningún argumento firme.Por eso con razón se apartó de ella CASTRO, aquien siguen otros teólogos modernos. Y entrelos juristas se retractaron de ella DECIO yFELINO.
Digo, pues, que aunque la ley tenga dos ver-bos de futuro que signifiquen la misma pena oefecto, no obliga en conciencia ni contiene unaley fulminada sino por fulminar.
La razón es —en primer lugar— que tampo-co en ese verbo doble se contiene un preceptoimpuesto al reo mismo de ejecutar o cumplir lapena; luego no está obligado a ello hasta quese lo mande el juez por sentencia. Por ejemplosi la ley dice Será invalidado y anulado, con am-bas palabras se instruye al juez, no se coaccionaal reo.
13. Ni tiene importancia alguna el argumen-to de la opinión contraria, porque aunque la re-petición del verbo obre algo, pero no obra unnuevo efecto no significado por mil palabras se-mejantes. Por eso, si los verbos significan penasdistintas o la una hace subir de grado a la otradentro de la misma pena, y ambos son de futu-ro, la repetición significará aumento de unapena que se ha de imponer, pero no una penaque se imponga automáticamente. Y cuando losverbos son sinónimos en el significado y ambosde futuro, por sola la repetición no pueden signi-ficar algo presente, porque eso traspasa la signi-ficación de las palabras, y así la ampliación delsentido es muy caprichosa, cosa que se debe evi-tar en toda materia pero sobre todo en materiapenal.
Por consiguiente, la repetición en ese casosólo demuestra o una mayor deliberación del le-gislador, o mayor voluntad, o mayor gravedadde la falta, o indica mayor firmeza o inmutabi-lidad por parte de la pena a fin de que el juezno se atreva a disminuirla, pero no indica unnuevo efecto, pues las palabras no significaneso. Esto aparece claro en muchos textos jurí-dicos y en muchas leyes aun de las que impo-nen la pena automáticamente, según veremosdespués y según admite el mismo TIRAQUEAU;por eso no sé por qué se adhirió con tanta fir-meza a esa opinión, pues el número de los doc-tores no basta cuando ni el texto ni la razónapoyan.

Cap. VI. Cuándo la ley penal no obliga inmediatamente a la pena 483
14. REFUTACIÓN DE OTRA LIMITACIÓN DETLRAQUEAU A LA REGLA, A SABER, SI LA PENALA IMPONEN DOS LEYES CON VERBO DE FUTU-RO.—Por eso tampoco apruebo otra limitaciónque añade el mismo TIRAQUEAU, a saber, que,si la pena la imponen con verbo de futuro dosleyes, una anterior y otra posterior, en ese caso,aunque en virtud de sola la primera ley la penaquedara por fulminar, en virtud de la segundaqueda ya fulminada, y que por tanto la segundaley obliga a ella en conciencia. En efecto, estalimitación se basa en la precedente, porque enella el verbo de futuro se duplica.
Ni es obstáculo sino una ventaja el que larepetición se haga mediante dos leyes, pues, se-gún la doctrina de los juristas, más eficaz es larepetición que se hace por actos distintos y conun intervalo de tiempo que la que se hace enun mismo tiempo y contexto, como enseña FE-LINO y el mismo TIRAQUEAU.
Añádase que la última disposición o ley quemanda lo mismo que la primera, debe tener al-guna eficacia para no ser superflua, según ob-serva el mismo autor entre otros muchos, de locual deduce que la segunda ley que impone penapara el futuro obra más que la primera y quepor tanto contiene una ley fulminada.
15. A pesar de todo, esta limitación —se-gún he dicho— no es admisible por la razónaducida, a saber, que los verbos de la segundaley no significan sentencia fulminada ni por laprimera ley cambian de sentido. Tampoco bastala repetición, como se ha demostrado. Ni im-porta que tenga lugar con un intervalo de tiem-po, ya que el efecto y la manera de significarde los verbos son exactamente los mismos.
Tampoco por eso la segunda ley será super-flua: lo primero, porque puede tener todos losefectos que se han dicho antes; y lo segundo,porque puede servir para que si acaso la ley an-terior cayó en desuso, quede restaurada por lasegunda. Así dijo la ROTA que la repetición deuna reserva por parte del Papa no produce unnuevo efecto sino que lo único que hace es que,si se revoca la primera, no se tenga por desapa-recida la segunda. Además, si una ley se repite,tal vez aumenta la obligación del juez y le mue-ve más a imponer tal pena.
16. LA REGLA DICHA NO VALE CUANDO LAPENA ES TAL QUE LA LEY SE CONVIERTE EN ILU-SORIA SI NO SE INCURRE EN ELLA AUTOMÁTICA-MENTE, PUES UNA LEY NO DEBE SER INÚTIL. LA
tercera limitación —muy de tenerse en cuenta—es que esa regla no valga cuando la pena es talque, si no se incurre en ella automáticamente, laley se convierte en ilusoria y de ninguna impor-tancia, pues entonces, aunque la ley imponga sen-cillamente la pena diciendo Bajo tal pena o conun verbo en futuro, tácitamente sobreentiende e
incluye alguna acción presente realizada en vir-tud de la misma ley, por razón de la cual puedeverificarse en el futuro lo que la ley dispone. Asíse dice en la GLOSA DEL DECRETO, a la cual si-guen CASTRO y TIRAQUEAU.
Una razón muy buena es que a la ley no sela debe interpretar de forma que resulte vana einútil, pues esto cedería en ofensa del legisla-dor; luego si resulta tal entendiendo que la penano está fulminada sino por fulminar, no se ladebe interpretar así por más que hable con pa-labras de futuro o generales. Voy a explicarlomás con ejemplos.
17. EJEMPLO DE LA PENA DE INFAMIA.—Los dichos autores ponen el ejemplo de la in-famia interpretando de esta forma la dicha leyImprobutn: en ella se dice que al usurero se leimpondrá pena de infamia, y sin embargo se hade entender que es el derecho mismo quien im-pone la infamia. Esta interpretación y opiniónsiguen en sus comentarios BARTOLO, BALDO yotros, y dan como razón que si a esa ley no sela interpreta en el sentido de que la infamia laimpondrá el derecho mismo, no podría tenerefecto, ya que el juez no podría imponerla y asíesa ley sería inútil.
18. REFUTACIÓN POR PARTE DE VÁZQUEZ.—Este ejemplo lo rechaza VÁZQUEZ, y la únicarazón que pone para probar que para incurriren la infamia se necesita la sentencia del juez esque sólo se necesita como condición, pero que,puesta esa condición, la ley es la que imponepor sí misma la infamia en cuanto que estableceque quien sea condenado por el juez por talescrímenes, inmediatamente quede infame.
19. REFUTACIÓN CONTRA VÁZQUEZ, Y APRO-BACIÓN DEL EJEMPLO DE LOS JURISTAS. Perola GLOSA y los doctores aducidos no admitenesa afirmación y aducen —como diré ensegui-da— otra razón que no tiene vuelta de hoja,y así su opinión no queda rechazada de aquellamanera.
En segundo lugar, aunque aquella razón fue-se verdadera, con ella el ejemplo no queda bienrechazado, pues aunque lo único que haga eljuez sea imponer la infamia como quien aplicauna condición necesaria, tal pena la impondráel derecho mismo; luego aunque la ley se ex-prese con verbo en futuro, se debe entender quela imposición la hará el derecho mismo.
Finalmente —y esto es lo principal— la in-famia, tomada en toda su amplitud, puede im-ponerse no sólo de ese modo sino también deotros: puede incurrirse en ella en virtud del de-recho por sentencia declaratoria; puede tambiénincurrirse en ella de alguna manera antes de talsentencia en virtud únicamente del crimen, aunoculto; y puede también no incurrirse en ellade ninguna de las dos maneras por el derecho

Lib. V. Distintas leyes humanas 484
mismo, sino imponerla el juez mediante senten-cia condenatoria. Ninguna de estas maneras esincompatible con tal pena, según probé larga-mente en el tratado de las Censuras, y puedeincurrirse en ella o imponerse de la primera, dela segunda o de la tercera manera según las di-versas leyes. Luego no es verdad en general quela infamia sólo pueda fulminarse por sentenciacomo condición necesaria, pues a veces se im-pone por sentencia como verdadera causa di-recta en su línea.
20. Esta última razón parece atacar de unamanera eficaz la opinión de la Glosa y admitida,a no ser que se le ponga una limitación. Digoque una cosa es hablar de la infamia en general,y otra de la infamia en el sentido de que, por lausura, un juez seglar pueda imponerla. En elprimer sentido, no es verdad en general que lainfamia sea una pena que el juez no pueda im-poner, y por tanto tampoco es necesario quesiempre que la ley fulmina pena de infamia—sea únicamente conminando, sea con verbo enfuturo—, se haya de entender que se trata deuna pena que imponga el derecho mismo, pues,pudiéndola imponer el juez —según se ha di-cho—, la ley no será inútil aunque se la inter-prete en su sentido propio, y este es el sentidoen que se deberá interpretarla si no se oponeotra cosa.
En cambio, hablando en el segundo sentidode la infamia del usurero en cuanto que debaimponerla el derecho civil, dicen los juristas, ci-tados que, si no se incurre en ella por el dere-cho mismo en virtud de la ley, el juez civil nopuede imponerla.
La razón que ellos dan es que quien paga lausura no puede entablar contra el usureroproceso criminal ni famoso —como lo llamanellos—, sino proceso civil, es decir, denunciapor cosa indebida u otra semejante; ahora bien,en virtud de esta clase de proceso, aunque elusurero sea condenado por el juez a restituir lasusuras, no quedará infame, según el DIGESTO.Tampoco puede ser castigado criminalmenteen virtud de tal clase de proceso, y por tanto envirtud de tal sentencia el reo no quedaría in-fame. Por consiguiente, para que quede infamees preciso que sea infamado en virtud de la ley,y así, si la ley no hablara de una pena impuestapor el derecho mismo, sería inútil.
La manera de defender ese ejemplo —aun-que sea muy legal y para mí incierto— es que,aunque sea verdad y conste por otros textos ju-rídicos que el usurero queda infame por el de-recho mismo, sin embargo, aunque no quedara,no veo cómo no puede quedar infame por obradel juez en virtud de la ley Improbum si quedaconvicto de usura en juicio, sea cual sea la clasede proceso que contra él se entable. En efecto,aunque la denuncia por cosa indebida de suyono le deja infame, sin embargo, como se basaen un crimen de usura, podrá bastar para la in-famia por razón de otra ley. Pero esto lo dejopara los juristas.
21. SEGUNDO EJEMPLO: LA IRREGULARI-DAD.—Más claros son otros ejemplos de esta re-gla. Uno es el de la pena de irregularidad: aun-que el canon diga solamente Bajo pena de irre-gularidad o Será hecho irregular o algo así, sedebe entender que contiene una sentencia ful-minada, porque la irregularidad es una pena queimpone no el juez sino únicamente el derecho,como doy por supuesto por lo que dije en eltomo quinto.
En efecto, aunque a veces no se incurra enuna irregularidad si no es después de la senten-cia por un crimen por lo demás oculto, eso su-cede así únicamente cuando la irregularidad nose impone inmediatamente por razón del cri-men sino por razón de la infamia, y no porquepara la misma irregularidad se requiera de suyosentencia del juez; por tanto, si una ley imponeuna irregularidad, se entiende que la imponepor el derecho mismo aunque hable con palabrade futuro u otra semejante.
22. TERCER EJEMPLO: LA INVALIDACIÓN OANULACIÓN DE UN VÍNCULO INDISOLUBLE.Otro ejemplo puede ser el de la invalidación oanulación de un vínculo indisoluble. Si la leyimpone como pena la invalidación de tal víncu-lo, aunque hable con palabras de futuro se en-tiende que impone una inhabilidad automática,pues en otro caso sería inútil e irrisoria.
Por ejemplo, si la ley prohibe que un varóncontraiga matrimonio con una mujer con la cualse ha unido adulterinamente, y añade que en otrocaso tal matrimonio sea invalidado, se piensaque impone un impedimento invalidante por elderecho mismo, porque si el impedimento nofuera tal, el matrimonio, una vez válido, no po-dría después ser invalidado.
Lo mismo también, cuando los antiguos cá-nones dicen que el matrimonio de las vírgenessagradas debe ser invalidado, indican suficien-temente que las tales son inhábiles para el ma-trimonio válido. Y lo mismo sucede con los clé-rigos y otros semejantes.
Una regla semejante puede aplicarse a los im-pedimentos de la profesión religiosa: si un ca-non dice Si alguno hace esto y después añadesu profesión sea disuelta, por el mismo hechointroduce un impedimento, pues en otro caso nopuede tener efecto.
En cambio, cuando los cánones dicen Si algu-no hace esto, su ordenación sea invalidada, laregla no puede aplicarse de la misma manera,porque la ordenación no puede ser anulada encuanto a su validez; luego esas palabras se en-tienden de la anulación en cuanto al ejercicio, yasí suelen significar suspensión, la cual puede serfulminada por el juez; por tanto no es necesarioque esas palabras caigan dentro de esta regla.En este ejemplo entran otros que aduce TIRA-QUEAU.
23. CUARTO EJEMPLO: LA LEY QUE MANDABAJO PENA DE PERJURIO.—Finalmente, un ter-

Cap. VI. Cuándo la ley penal no obliga inmediatamente a la pena 485
cer ejemplo puede tomarse del mismo TIRA-QUEAU, el de la ley que prohibe algo bajo penade perjurio: la impone inmediatamente por elderecho mismo, no tanto en virtud suya cuan-to en virtud de otra ley.
En efecto, en virtud de tal ley sucede inme-diatamente que quebrantándola se comete per-jurio, pues tal ley supone necesariamente algúnjuramento en cuya virtud manda, y por consi-guiente quien quebranta tal ley peca contra eljuramento prestado, y en consecuencia incurreen la pena impuesta por el derecho mismo porel perjurio.
Pero esto no es propiamente un ejemplo deley penal, pues las palabras bajo pena de per-jurio no se imponen tanto para conminar lapena como para explicar el modo como se man-da, a saber, exigiendo el cumplimiento del ju-ramento anterior, lo cual —conforme al sentidogeneral de esas palabras— se da a entender su-ficientemente de esa manera. De tal ley no sededuce si a tal perjurio se le impuso algunapena por el derecho mismo.
Esto es evidente; y aunque TIRAQUEAU loafirma apoyándose en las DECRETALES y en elDIGESTO, sin embargo nada tal se encuentra enesos textos jurídicos, y es punto que requieretratarse largamente, como lo hice en el tratadodel Juramento.
24. TERCERA REGLA.—Sea la tercera reglaprincipal que cuando la ley habla en forma demandato, la expresión resulta ambigua y portanto hay que atender a la materia sobre queversa inmediatamente el mandato. Si es una ac-ción que ha de realizar el hombre, la ley con-tendrá una sentencia por fulminar y no obliga-rá en conciencia inmediatamente; pero si es unefecto que puede producir el legislador con suley, muchas veces contendrá una sentencia ful-minada y obligará.
Esta regla la tomo de la doctrina general, yla explico de la siguiente manera: La palabrade mandato a veces es —digámoslo así— pura-mente imperativa, pero algunas veces es efecti-va en el orden práctico.
Es de la primera clase cuando se dirige a otrohombre para moverle o excitarle o también paraobligarle, por ejemplo en los textos Levántate,tú que duermes, Venid a mí todos, etc.
De la segunda clase es cuando se ordena aproducir un efecto inmediatamente, por ejem-plo Hágase la luz y en otros pasajes parecidos.Así suelen interpretar los teólogos la fórmulade los Griegos en el bautismo Sea bautizado elsiervo de Cristo. En efecto, esa palabra impera-tiva no es de futuro, ni se dirige a otro que haya
de bautizar, sino que de una manera prácticamanda la recepción del bautismo que confiereel bautizante.
Pues bien, en la ley penal la palabra impera-tiva puede emplearse en los dos sentidos. Se em-plea en el primero cuando recae sobre una ac-ción que ha de ejecutar otro, y entonces deci-mos que contiene solamente una pena por ful-minar, porque o el mandato no se dirige al reomismo —por ejemplo, cuando se dice Sea ex-pulsado, Sea privado— o, si puede dirigirse alreo —por ejemplo, cuando se dice Pague cieno cosa parecida—, se ha de entender conformea la materia de que se trata o ciertamente con-forme al orden de la justicia después que seacondenado; o también entonces el mandato sedirige inmediatamente a instruir al juez, pueses lo mismo que si la ley dijera Sea condenadoa pagar cien y así pagúelos.
Pero esto se ha de entender de las penas ju-diciales o del fuero externo, pues las otras a ve-ces se mandan en orden a la salvación del almay pueden obligar enseguida; así por ejemplo, enlos decretos o cánones penitenciales muchas ve-ces se. encuentran las palabras Haga penitencia,ayune durante tanto tiempo, etc., en las cualesademás hay que distinguir si eso se establece amanera de consejo o de precepto, cosa que seha de deducir de la práctica y de las circunstan-cias, conforme a las DECRETALES.
25. La palabra imperativa se toma en el se-gundo sentido cuando recae inmediatamente so-bre el efecto sin ministerio del hombre, y en-entonces suele emplearse en pasiva, como pierda,sea privado, quede sujeto, incurra, sea hecho.
Tampoco en ese caso puede establecerse unaregla general. Lo primero, porque muchísimasveces esas palabras suelen emplearse como pa-labras futuras, y así de ellas trata muy extensa-mente TIRAQUEAU y no hace ninguna menciónespecial del modo imperativo. Por tanto, cuan-do conste por las circunstancias que tal palabrase toma en sentido de futuro, en ella se ha deobservar la regla anterior, como es claro. Asi-mismo, cuando el significado quede dudoso, lapalabra se ha de tomar en sentido de futuro,conforme al primer argumento que se ha pues-to al principio. Además, si la palabra es tal quepuede referirse tanto al efecto mismo inmedia-to como al ministerio del hombre, aunque seapalabra imperativa más bien hay que referirla alos hombres que a los efectos y contendrá sola-mente una sentencia, como aparece en las pala-bras sea anulado, sea invalidado, sea despojadoy otras semejantes.
Mayor duda suele haber sobre la palabra sea

Lib. V. Distintas leyes humanas 486
hecho, pero ordinariamente parece referirse alefecto de la ley misma y mandarlo; por eso,ante todo se ha de atender al término al cualse añade, pues si sólo significa un reato u obli-gación, muy bien puede interpretarse que se tra-ta de una pena por fulminar, por ejemplo, si laley dice sea hecho inhábil, sea hecho nulo, seahecho inválido, sea hecho excomulgado, y estoparece ser lo regular, a no ser que por la mate-ria y las circunstancias de la ley se deduzca otracosa.
Lo mismo poco más o menos sucede con laspalabras quede sometido o incurra, pues si aellas se añade en particular el efecto mismo quesuele producir la ley misma, contendrá una sen-tencia fulminada, por ejemplo, si dice quede su-jeto a excomunión, incurra en inhabilidad.
Pero si las palabras son generales, como que-de sujeto a pena o caiga únicamente en deudade pena, incurra en reato de tal pena o algo se-mejante, no impondrá una sentencia fulminadaacerca de la pena misma sino únicamente acercade la obligación de fulminar la pena. Por esoesas palabras suelen emplearse también tratán-dose de penas que suelen imponer los jueces,por ejemplo, si se dice quede sujeto a azotes,incurra en la pena de destierro, etc.
26. LAS LEYES QUE IMPONEN PENAS CONVERBOS EN PRESENTE DE INDICATIVO CONTIE-NEN SENTENCIAS FULMINADAS. D E NO SER ASÍ,SERÍAN MENTIROSAS.—La cuarta regla, sobre elverbo de tiempo presente y de modo indicativo,es comunísima, a saber, que una ley que impo-ne la pena misma mediante tal verbo, contieneuna sentencia fulminada, por ejemplo, si diceexcomulgamos a quien haga esto o le señalamoscon nota de infamia, le inhabilitamos, le priva-mos, etc. Esta regla es aceptada lo más común-mente, según cita largamente TIRAQUEAU, y lasiguen CASTRO y otros modernos.
Para dar la razón, es de advertir que esa ma-nera de expresarse y de imponer una pena sueletener lugar ante todo tratándose de penas quepuede no sólo imponer sino también ejecutarinmediatamente el legislador mismo sin accióndel reo, únicamente con su pasión moral oprivación, como son las penas de censuras, in-habilidades, confiscaciones, anulaciones y otrassemejantes. En esos casos la razón es fácil: quemediante el verbo de presente el legislador da aentender suficientemente que quiere fulminartal pena por sí mismo y por su ley; pue:de ha-cerlo, luego lo hace; luego las palabras >contie-nen una sentencia fulminada; más aún, contie-nen su ejecución.
27. ADVERTENCIA SOBRE LA REGLA ANTE-RIOR.—Confirmación: De no ser así, las pala-
bras del legislador serían mentirosas, pues dicev. g. inhabilitamos y no lo hace; ahora bien, esono es admisible.
Por eso cuando la pena de la ley es tal queno puede ejecutarla la ley misma inmediatamen-te sino mediante la acción o ministerio del hom-bre, es imposible que la ley hable de esta mane-ra con verbo de tiempo presente que indique elefecto mismo de la pena, sino a lo sumo converbo que indique la obligación, como Manda-mos restituir, pagar, y entonces no creemos quepor tal verbo —sin más— se signifique una sen-tencia fulminada ni obligación en conciencia an-terior a la sentencia del juez si no se añade algomás, como obligamos en conciencia o algo equi-valente, según se dirá en el capítulo siguiente.
En efecto, el verbo en presente de indicativono tiene más fuerza que un verbo en presentede imperativo, como restituya el cuadruplo, pa-gue, etc. Ahora bien, ya se ha dicho que estosverbos no significan una sentencia fulminada;luego lo mismo hay que decir de los otros. Estees el sentido en que podrían interpretarse losautores que niegan esta regla, a los cuales citaTIRAQUEAU largamente. Y si se refiere a los pri-meros verbos, la regla no es admisible.
Ni se opone a esto el que en muchas leyes,aunque impongan la pena con esos verbos enpresente, se añaden otras palabras que expresanuna sentencia fulminada, como desde entonces,por ello mismo o algo semejante en que se in-dica que solos los verbos en presente no bastan.Esto —repito— no es dificultad, pues muchasveces muchas de esas palabras se añaden paramayor abundancia, explicación y firmeza y paraponderar la gravedad de la cosa, como se dijoantes en un caso parecido y como repite T I -RAQUEAU.
Este añade una regla semejante sobre el ver-bo en pretérito, pero apenas es posible imponeruna pena mediante esta clase de verbos sino es empleando el participio con el verbo sus-tantivo u otro parecido, por ejemplo, quede pri-vado, sepa que queda privado, o sepa que haperdido o expresiones semejantes que se expli-carán mejor en la regla siguiente.
28. Si EL PARTICIPIO ES DE FUTURO, INDICAUNA SENTENCIA POR FULMINAR. ÉL PARTICI-PIO DE PRESENTE CON EL VERBO SUSTANTIVO SeaO es INDICA UNA SENTENCIA FULMINADA, PUESTAL EXPRESIÓN EN OTRO CASO NO SERÍA VERDA-DERA.—Decimos, pues —en quinto lugar— quelas reglas anteriores se deben aplicar al verbosustantivo unido a un participio.
Si el participio es de futuro, indica una sen-tencia por fulminar, sea cual sea el modo o eltiempo del verbo sustantivo, por ejemplo, si

Cap. VIL Cuándo la ley penal obliga inmediatamente a la pena 487
dice debe ser excomulgado, sea inhabilitado odeberá ser andado. En cambio un verbo en pre-térito no puede unirse bien con tal participio enuna ley que impone una pena, porque la leymira al futuro, no al pasado. .Pero si se tratarade una disposición declaratoria relativa al pa-sado, podría darse diciendo Quien hizo esto, de-bió ser excomulgado, y entonces significaría tam-bién una pena no fulminada sino que debíaser fulminada por el juez. Así que cuando elparticipio es de futuro, no es un canon o leyde sentencia fulminada.
En cambio, si el participio es de presente conel verbo sustantivo sea o es, se indica una sen-tencia fulminada. Pero es preciso que el parti-cipio signifique una pena que pueda ejecutar ellegislador mismo inmediatamente por la ley sinintervención de la acción de otro hombre, porejemplo cuando se dice queda privado, quedaexcomulgado, etc., como se dice en la GLOSADEL DECRETO Y DE LAS DECRETALES con otrosque cita TIRAQUEAU. Y la razón es que tal ex-presión, para ser verdadera, requiere un efectopresente; luego lo produce, ya que las palabrasde la ley deben verificarse.
Otra cosa será si con el participio no se signi-fica la pena misma sino la obligación a la pena,según se ha dicho en la tercera regla al tratarsede una cosa parecida. Y lo mismo es si se ponela palabra sea, como sea excomulgado o privado,porque designa un mandato eficaz y efectivo.Asimismo, la misma fuerza tiene si se añade anombres que tienen una significación equivalen-te, como si la ley dice es o sea inhábil, o sea oes nulo: estas palabras significan que el contratose anula por el hecho mismo. Más aún, la fuer-za de esa negación es tan grande que aunque elverbo es se ponga en futuro, se estima que sig-nifica nulidad por el hecho mismo, por más queesto no es completamente cierto, según veremosen el capítulo siguiente, en el cual se explicarámás todo lo que se refiere a la pena fulminadapor el derecho mismo.
CAPITULO VII
¿CUÁNDO LAS LEYES QUE IMPONEN PENA DE SEN-TENCIA FULMINADA OBLIGAN EN CONCIENCIA AEJECUTAR ANTES DE LA SENTENCIA DEL JUEZ UNA
PENA QUE CONSISTE EN UNA ACCIÓN?
1. DIVISIÓN GENERAL DE LAS PENAS.—Esteproblema lo despaché en el tratado de las Cen-
suras de una manera sucinta y breve, porquetratándose de esa clase de penas apenas existecontroversia, como indicaré enseguida. Pero aho-ra debemos estudiarlo con más amplitud y detallepor tratarse de toda clase de leyes y penas.
Para proceder con más claridad, se debe supo-ner la división general de las penas. Unas hayque para su ejecución requieren el ministeriodel hombre, otras que pueden ejecutar inmedia-tamente las leyes mismas.
Entre ellas hay esta diferencia: que, tratán-dose de las primeras, la ley no lleva consigo laejecución, es decir, no impone la pena mismasino a lo sumo la obligación a ella. En efecto,la ley que manda que uno sea azotado no azota,y la ley que manda pagar el cuádruple no pagani despoja al hombre de su dinero sino que leobliga a pagar.
En cambio, tratándose de la segunda clase depenas, la ley misma puede por sí misma no sólodar o establecer la pena sino también aplicarlao ejecutarla. En efecto, una ley canónica queestablece excomunión de sentencia fulminada,lleva consigo la ejecución, pues impone la cen-sura por sí misma. Lo mismo sucede con las le-yes anulantes o inhabilitantes.
Esta diferencia indica otra: Las primeras re-quieren algún efecto físico por razón del cualrequieren la acción del hombre, las segundasconsisten en algún efecto moral; ahora bien, laley por sí misma no puede producir un efectofísico, pero sí puede producir un efecto moral,cuales son las inhabilitaciones, los impedimen-tos, las censuras, la privación de la propie-dad, etc.
De esto se sigue también que estas penas quelas leyes imponen inmediatamente siempre con-sisten en privaciones morales, como son las in-habilidades, las nulidades, etc., porque la penaes un mal, y como tal es una privación, y portanto una ley que castiga por sí misma no otor-ga un poder moral sino que lo quita. En cam-bio, las otras penas pueden llamarse positivasen cuanto que requieren una acción positiva, ala cual sigue alguna privación en la que secompleta el mal aquel de pena.
2. SUBDIVISIÓN DEL PRIMER GRUPO DE PE-NAS.—El primer grupo de penas podemos sub-dividirlo. En efecto, de las penas que requierenla acción del hombre, unas piden la acción deuna tercera persona distinta de aquel que escastigado, otras pueden y suelen ejecutarse porla acción del reo mismo, sea por necesidad na-tural, como el comer, el pasear, etc., sea si-

Lib. V. Distintas leyes humanas 488
guiendo la costumbre general y usual humana,como el pagar una cantidad.
No es preciso hablar ahora de la primera cla-se de penas que piden la acción de otro, pues esregla general que esas nunca se imponen por leyde sentencia fulminada que obligue enseguidaen conciencia. La razón es que la ley a lo sumopuede obligar al reo a soportar con paciencia uobediencia tal pena, cosa que él no está obliga-do a hacer ni puede hacer hasta que otro le im-ponga tal pena; ahora bien, otro no puede im-ponerla en virtud de la ley si no es como mi-nistro de la justicia; por eso tal pena necesaria-mente requiere la sentencia y el mandato de unhombre que aplique y ejecute la pena de la ley.En el capítulo siguiente diremos cómo el reoestá obligado a obedecer a la ley después de lasentencia aceptando tal pena. Por tanto, acercade esta pena no es necesario decir más.
Pero no dejaré de advertir que pena que re-quiere la acción de otro no es solamente aque-lla que físicamente no puede ejecutarse de otramanera —pues por lo que toca al poder físicoapenas se encuentra alguna que el hombre nopueda ejecutar en sí mismo—, sino toda aque-lla que el hombre no puede aplicarse a sí mis-mo honestamente, como es la pena de muertesegún la opinión de muchos, o que ciertamentesería demasiado dura y cruel si el hombre seviese forzado a aplicársela a sí mismo, según ladoctrina que se dio en el capítulo V.
3. La pena que requiere la acción del reomismo puede subdividirse en la que requiereuna acción positiva, como es el pago de unacantidad, y la que requiere la omisión de unaacción, pues la omisión moral y humana en cier-to modo suele computarse entre los actos mo-rales, y en el punto presente no sin» razón se lapuede juzgar a manera de acción, porque nor-malmente no se realiza sin una voluntad positi-va ni sin dolor y aflicción, incluso más que laacción positiva. Por tal pena se puede tener alayuno, porque no requiere acción sino absten-ción.
Finalmente, estas penas coinciden con las—llamémoslas así— penas activas en que la leyno puede imponerlas inmediatamente en cuan-to a la privación física de la acción, sino que alo sumo la ley puede imponer la obligación enconciencia a tal omisión.
En efecto, la ley que impone pena de ayuno,no puede forzar por sí misma al hombre a quese abstenga aun contra su voluntad, pero sípuede obligar a abstenerse. Igualmente la leyque priva del voto, no impone la omisión mis-
ma del voto sino que a lo sumo puede imponerla obligación a ella. Con todo, aunque este en-foque y subdivisión, tratándose de las penas cor-porales, puede ser útil para entender las leyes—pues estas penas corporales, como son el ayu-no o la pena en general de no comer o de nosalir de la cárcel, de la casa o de la ciudad, seordenan a un sufrimiento positivo del cuerpo—,sin embargo, tratándose de las penas espiri-tuales, tales privaciones de acciones se computanentre las penas privativas, como es claro en lapena de suspensión y en gran parte en la exco-munión, la cual priva de la comunicación, queconsiste en acciones humanas; y lo mismo suce-de con la privación del voto, sobre todo porquela ley al mismo tiempo suele invalidarlo inhabi-litando a la persona, lo cual es un efecto moraly una privación del derecho o poder moral devotar.
4. DIVERSOS TÉRMINOS QUE DENOTAN UNASENTENCIA FULMINADA.—Por último, es precisodistinguir los diversos términos con que —ade-más de los que de pasada tocamos en el capítu-lo anterior— se suele denotar una sentenciafulminada por la ley.
A veces el verbo mismo con que se manda lapena está en tal modo y tiempo, que indica unapena fulminada, según dijimos allí y ahora ex-plicaremos más.
Más frecuentemente al verbo de precepto seañaden algunas expresiones o circunlocuciones opalabras clarísimas con que se indica una sen-tencia fulminada por la ley. Las expresiones son:por el hecho mismo, por el derecho mismo, porello mismo, desde ahora, desde entonces y otrasequivalentes. Las circunlocuciones generalmentesuelen referirse a los efectos de la ley diciendoque se realizan enseguida, como juzgúese que-dar vacante, no sea elegido sin dispensa, no hagasuyos los frutos, no pueda retenerlos con con-ciencia segura, no sea capaz, etc.
Más ciarás resultarán las palabras si se aña-de quede obligado antes de la sentencia o antesde la declaración o antes de todo aviso.
Finalmente, serán clarísimas si la ley acumulatantas palabras de estas que no haya lugar atergiversación, sobre todo si dice quede obliga-do en conciencia a hacer esto enseguida y antesde toda sentencia.
Sin embargo siempre se deben consideraratentamente las palabras de la pena a la quese añaden estas expresiones, de tal manera quese entienda que las leyes sólo imponen por elderecho mismo el gravamen que se suele signi-ficar por tal palabra en su significado propio,

Cap. VIL Cuándo la ley penal obliga inmediatamente a la pena 489
sea conforme al derecho, sea conforme a la cos-tumbre general, pues las penas y los rigores de-ben restringirse de esta manera. Esta adverten-cia se explicará después mejor con ejemplos.
5. REGLA GENERAL.—Esto supuesto y enprimer lugar, la regla general sobre las penasque se deben ejecutar mediante la acción del reomismo sea que sólo se imponen de esa formacuando las palabras de la ley expresan con tantaclaridad una sentencia fulminada de inmediataobligación en conciencia, que no puede eludirsesin falsear o forzar mucho las palabras de la ley.
Esta tesis la tomo de la opinión general delos doctores que cité en el capítulo V, pues losque niegan que estas penas puedan imponersede forma que se incurra en ellas automática-mente, parecen referirse a lo que sucede con-forme al poder —llamémoslo así— ordinario, osea, conforme al derecho ordinario, ya que enabsoluto confiesan que en un caso raro puedehacerse eso; luego con más razón dirán que unaley sólo se debe interpretar así cuando las pa-labras fuerzan enteramente a ello.
También otros autores de otras opinionesconfiesan que estas penas de fulminación auto-mática se imponen con más dificultad y másraramente que las otras penas privativas; porconsiguiente es preciso que los tales requieranpalabras clarísimas, pues si la imposición deesta clase de pena resulta más dura por su mis-ma naturaleza y por eso se practica menos, cier-tamente es necesario que conste bien clara en laley esta manera de castigo y que no haya lugara pensar que el legislador ha pretendido otra.Ahora bien, cuando la ley expresa suficiente-mente la obligación a tal pena, sin duda obliga,pues no le falta poder para ello, según se haprobado.
Por otra parte suponemos que la ley es tanmoderada que no contiene crueldad e injusticiamanifiesta; por eso normalmente tales penas sonpecuniarias, y no de todos los bienes sino enuna cantidad moderada o tolerable.
Por último, suponemos que la ley ha sido ad-mitida y no derogada en esto por costumbrecontraria. Esto es aplicable a todas las leyes pe-nales, porque pueden ser abrogadas por la cos-tumbre en cuanto a la pena o clase de pena aun-que se cumplan en lo demás, según observanTOMÁS DE VIO y AZPILCUETA y como diremosdespués. Así en este caso podría una ley estarderogada en cuanto a la fuerza para obligar in-mediatamente al cumplimiento de la pena, por-que la costumbre puede derogar del todo unaley; luego también una parte de ella separablede las otras.
6. EJEMPLOS DE LA REGLA ANTERIOR.—Pa-ra entender mejor esta regla y poderla aplicarcon más facilidad a la práctica, es preciso traeralgunos ejemplos de ella. Sea el primero el delas leyes que mandan acciones dolorosas parael cuerpo. Tal es la flagelación, la cual el hom-bre puede ejercitar en sí mismo y sin pecado. Aeste capítulo pertenece también la pena de des-tierro, que uno puede ejecutar en sí mismo —sa-liendo del lugar prohibido, moviéndose y obran-do contra sí mismo— sin pecado ni inconve-niencia alguna.
Sin embargo, normalmente a los hombres nose les suele forzar a tales acciones mediante so-las las leyes, por más que no es imposible elque se les obligue así; por eso en estas penas—si en algunas— es verdad que, para imponertal obligación, las palabras deben ser más cla-ras que la luz. No tenemos ejemplos de estasleyes en el derecho civil ni en el canónico.
Pero en algunos institutos religiosos dicenque hay algunas reglas penales que, aunque noobliguen absolutamente en conciencia a la obraque mandan inmediatamente o a evitar la queprohiben, sin embargo obligan a alguna penaque imponen a los que quebrantan tal o tal re-gla. Esta pena debe ser tal que no sea extrañaa la disciplina religiosa; generalmente suele seralguna oración breve, y podría extenderse a unamoderada flagelación propia y en privado, otambién a un ayuno, como diré después. Peropara que se entienda que se trata de una obli-gación en conciencia en virtud de la ley y ante-rior al precepto del superior, es preciso que laley diga en virtud de santa obediencia o quedenobligados en conciencia o algo parecido según lacostumbre del instituto.
7. LAS PENAS PECUNIARIAS.—UN MODO EX-TRAORDINARIO DE MANDAR INDICA UNA MÁS RI-GUROSA OBLIGACIÓN.—El segundo ejemplo pue-de ser el de las leyes que imponen penas pecu-niarias. Tratándose de ellas, esta obligación pue-de imponerse más fácilmente, porque por su na-turaleza son más ligeras y pueden cumplirse sindeshonor ni infamia. Tales son algunas leyes delreino de España las cuales prohiben a ciertaspersonas recibir nada y a los trasgresores les cas-tigan con el cuádruple añadiendo que quedenobligados a devolver en conciencia y sin esperarsentencia. Así lo traen COVARRUBIAS, CÓRDOBAy otros tomándolo del LIBRO 2° DE LAS ORDE-NANZAS REALES, en el que se dice: En estas pe-nas desde ahora para entonces les condenamos,de tal manera que en el fuero de la concienciaqueden obligados a pagar esas penas aun antesde la sentencia del juez.

Lib. V. Distintas leyes humanas 490
Pero como estas leyes no dicen ante toda sen-tencia o sin otra declaración, puede dudarse sipueden referirse únicamente a la sentencia con-denatoria y si no puede ser una interpretaciónsuficiente el que esta obligación en concienciasurja antes de la sentencia condenatoria del juezpero no antes de la sentencia declaratoria sinoinmediatamente después de ella, pues la conde-natoria bien clara la pone la ley, pero no pareceexcluir la necesidad de una declaración jurídica.
A pesar de esto, juzgo que en virtud de aque-llas palabras se impone la dicha obligación sinesperar ninguna sentencia del juez, ni siquierala declaratoria.
Lo primero, porque de no ser así, hubiese re-sultado inútil el prodigar con tanta ponderacióntantas palabras; por consiguiente, la misma for-ma extraordinaria de mandar indica una bastan-te extraordinaria y más rigurosa obligación atal pena.
Lo segundo, porque cuando la ley dice desdeahora para entonces, las palabras para entoncesno designan el tiempo posterior a la fulminaciónde sentencia declaratoria del delito por parte deljuez, de la cual no había hecho mención la ley,sino el tiempo en que se comete el delito, delcual había hablado la ley.
Finalmente —y esto es muy de notar— por-que las palabras antes de la sentencia, aunqueparecen indeterminadas, en una ley que hablade una manera absoluta equivalen a una expre-sión universal, pues en lo que la ley no hacedistinciones tampoco nosotros las debemos ha-cer; sobre todo que la palabra antes lleva con-sigo la negación de una sentencia fulminada porel juez. Así entienden esas leyes los citadosautores.
8. Por su parte SOTO se atrevió a censuraro reprender al legislador civil por haber emplea-do las palabras en conciencia, pues no les per-tenece •—dice— a los príncipes seglares juzgarde la conciencia; en el derecho común —aña-de— no se encuentra un ejemplo semejante, ytal vez por eso tales leyes no han sido admiti-das por el uso.
SOTO ciertamente se excedió, porque no sepuede censurar tan fácilmente unas leyes quese dan después de pensarlas mucho. Además, unpríncipe seglar puede obligar en conciencia, se-gún se ha demostrado antes; luego ¿en qué fal-ta formulando expresamente la práctica de esepoder para evitar los subterfugios y tergiversa-ciones de los hombres?
Y nada importa que en el derecho común nose halle ningún ejemplo, porque un rey sobera-no no está obligado a tomar del derecho comúnsu manera de mandar sino que, si juzga que con-viene, puede emplear una manera nueva. Y si
esas leyes —según dicen— fueron modificadasen esto por la práctica o por las leyes posterio-res, no sucedió así porque fuesen injustas sinoporque, o prevaleció la protervia humana, o laexperiencia enseñó que convenía más otra cosa.
A pesar de todo, en la reciente colección deleyes de España hay una ley que a los secreta-rios reales les prohibe recibir regalos bajo penade pagar el cuádruple con las siguientes circuns-tancias: la primera, que juren pagar esta penasi incurren en ella; la segunda, que se les con-dena a ella desde ahora; la tercera, que se de-clara que queden obligados en conciencia a pa-garla sin esperar a que se les condene.
También acerca de esta ley suele dudarse siestá en vigor en esto o si ha sido abrogada porcostumbre contraria y si cabe en ella la interpre-tación de que no excluya la necesidad de unasentencia declaratoria. Por cierto que esto últi-mo parece muy probable.
Lo primero, porque no dice antes de la sen-tencia de una manera absoluta, sino antes de lacondenación o sin esperar la condenación.
Lo segundo, porque aunque diga desde aho-ra, no añade para entonces, y así, aunque la leydé sentencia condenatoria, no señala el tiempopara el que la da ni excluye la sentencia decla-ratoria.
Finalmente, porque, aun de este modo, tantoel juramento como las demás palabras producengrandes efectos. Efectivamente, por razón deljuramento uno queda obligado a, en cuanto sedé sentencia declaratoria del delito, pagar el cuá-druple bajo pena de perjurio, y no puede ocul-tar los bienes con que puede pagar la pena; másaún, tampoco puede negar la cantidad de rega-los que recibió aunque en la sentencia no se de-clare esto sino solamente el delito de recibir re-galos. Además, a esto obliga la ley aquella en supropia virtud prescindiendo de la obligación deljuramento; más aún, obliga de tal forma que,una vez hecha la declaración del delito, ningúnjuez inferior puede rebajar la cantidad, que estambién un efecto importante de aquellas pala-bras. Me parece a mí que aquella ley se debeobservar al menos de esta manera y que no pue-de decirse que haya sido abrogada por costum-bre contraria, pues no puede probarse tal cos-tumbre ni la aprobación tácita de príncipe quela conociera.
9. POR EL CONCILIO DE LETRÁN Y POR ELMOTU PROPRIO DE PÍO V LOS BENEFICIADOS
QUE FALTAN AL REZO ESTÁN OBLIGADOS A RES-TITUIR PROPORCIONALMENTE LOS EMOLUMEN-TOS CORRESPONDIENTES A SUS BENEFICIOS. E ltercer ejemplo que suele aducirse es el del Con-cilio de Letrán bajo León X y el Motu Propriode Pío V, en que los clérigos beneficiados que

Cap. Vil. Cuándo la ley penal obliga inmediatamente a la pena 491
faltan al rezo del Oficio Divino quedan obliga-dos en conciencia —inmediatamente y sin otradeclaración o sentencia— a restituir proporcio-nalmente todos los emolumentos de todos losbeneficios correspondientes a cada uno de losdías. Que ese es el sentido de aquel precepto yde la pena que en él se impone, lo demostrélargamente en los cap. 29 y 30 del libro 4.° deltratado de la Oración.
Con todo, este ejemplo no entra propia y di-rectamente en la regla de que ahora tratamos,porque aquella pena es —digámoslo así— másbien privativa que activa. En efecto, lo queaquella ley impide inmediatamente es la adqui-sición de los emolumentos del.beneficio: pues-to este impedimento, naturalmente se sigue laobligación respecto de los emolumentos, puesnadie puede retener para sí lo que no es suyo.Así interpretan todos aquel precepto, y así sededuce claramente de las palabras del concilio,tanto cuando dice No haga suyos los frutos desus beneficios, como sobre todo cuando dice:Quede obligado a devolverlos como injustamen-te adquiridos. Lo primero tuvo lugar en virtudde aquella ley; lo segundo se sigue en virtud dela justicia y no porque se haya puesto directao inmediatamente en castigo.
10. Se dirá: A veces, en virtud de aquellaley, el beneficiado está obligado a despojarse delos emolumentos ya percibidos y que en reali-dad había hecho suyos. Por ejemplo, si uno haadquirido y recibido la renta total del beneficio,justamente la ha recibido y hecho suya, y sinembargo, si después falta al rezo en algunosdías del año, según la declaración que clara-mente hizo Pío V está obligado a restituir laparte de la renta que proporcionalmente corres-ponde a aquellos días; luego esta obligaciónnace inmediatamente del castigo de la ley y node otra obligación de justicia.
Pero esto no es dificultad, pues esta obliga-ción de restituir aquella parte nace de la mismafuente y de la misma manera. En efecto, dadoque el concilio dice expresamente No haga su-yos los frutos sino que quede obligado a resti-tuirlos proporcionalmente como injustamentepercibidos, y dado que Pío V no cambia niaumenta esta pena sino que lo único que hacees confirmarla, nosotros no podemos obligar auna restitución en virtud de aquella ley si no esde la misma manera y por el mismo título queella.
Digo, pues, que, en virtud de aquella ley, enel dicho caso no percibe todos los emolumentosde la renta total si no es bajo la condición y lacarga de no omitir culpablemente el oficio divi-no. Por consiguiente, si entonces hubiese recibi-
do toda la renta con intención de no rezar diezdías, esa parte la hubiese recibido injustamentey no la hubiese hecho suya por oponerse a ellola ley del concilio. Así pues, cuando —comoquien dice— anticipándose el pago recibe todala renta con buena intención y propósito, cierta-mente la hace suya, pero no de una manera deltodo completa y absoluta sino de tal modo ycon tal condición que, si no la cumple, se pierdela propiedad en virtud de la ley que desde elprincipio —por decirlo así— la debilitó y lahizo depender de un suceso futuro; este efectode la ley fue también privativo, y de él nacedespués naturalmente la obligación de restituir.
11. Pero aunque esto sea verdad, sin em-bargo esa ley contiene una confirmación proba-ble de la dicha regla. En efecto, así como la leyhumana impone una pena privativa de ejecuciónautomática, de la cual se sigue necesariamente laobligación a una acción penal, así puede obli-gar inmediatamente a tal acción penal. De esosdecretos se deduce también que, para que la leyobligue directamente a la acción penal, sea me-diata sea inmediatamente, no es preciso quesiempre declare expresamente con palabras for-males la obligación en conciencia antes de todasentencia, sino que basta que esto lo expliquemediante algún efecto que no pueda subsistirsin tal obligación o que necesariamente la su-ponga, de la misma manera que en ese caso, delefecto de impedir la adquisición de la propiedadse sigue la obligación de restituir.
Semejante a este es el caso del Concilio Tri-dentino en el que del beneficiado que no residede la manera que allí se manda se dice: Deter-mina el santo sínodo que, en proporción al tiem-po de la ausencia, ese tal no hace suyos los fru-tos, y que no puede conservarlos con concienciasegura aunque no se siga otra declaración.
12. APLICACIÓN DE LA REGLA ANTERIOR ALAS PENAS QUE INMEDIATAMENTE PRIVAN DEUNA ACCIÓN HUMANA DE LA CUAL SE SIGUE SU-FRIMIENTO CORPORAL.—De lo dicho en estetercer ejemplo puede entenderse que esta reglaque se ha dado sobre las penas que consistendirectamente en una acción humana, se debeaplicar a las penas que inmediatamente privande una acción humana, privación de la que sesigue un sufrimiento penal corporal, pues estaspenas —como dije antes— moralmente equiva-len a las que consisten en una acción, y portanto se ha de aplicar a ellas la misma doctrina.
Un ejemplo de ello lo tenemos en la pena deayuno, la cual se cumple no tanto haciendocomo careciendo o absteniéndose. Pero esta penamás que civil es canónica; y sin embargo nohallo que en el derecho canónico se la imponga

Lib. V. Distintas leyes humanas 492
por el derecho mismo, pues aunque CÓRDOBAaduce diversas DECRETALES, en estos y en otrostextos jurídicos semejantes no hay ninguna pa-labra que indique tal obligación o sentencia ful-minada; lo único que se dice es que él que con-traiga matrimonio con dos mujeres, el perjuroy el que defraude de la medida justa, haga pe-nitencia durante cuarenta días a pan y agua: es-tas palabras no obligan enseguida a hacer esa pe-nitencia antes de que se imponga, según expli-qué acerca del perjurio al fin del capítulo últi-mo del tratado del Juramento en el libro 4.°Y la misma razón hay para los otros casos.
Por consiguiente, en el derecho común no te-nemos ejemplo de esto; pero sí podría hallarsefácilmente en las reglas de los religiosos; enellas se debe observar lo que dijimos antes acer-ca de las otras acciones penales.
13. LA PENA DE HAMBRE HASTA MORIR.—Otro ejemplo de esta pena es la del hambre yfalta de alimento hasta morir. Esta pena las le-yes la imponen a veces, pero es tan dura queno puede imponerse de forma que se incurra enella automáticamente. Más aún, creo que tam-poco una sentencia judicial puede obligar alhombre en conciencia a cumplirla si puede co-mer. Suele plantearse el problema de si en esecaso, pudiendo comer, puede no comer y dejar-se morir. Este problema pertenece al tratado delHomicidio, 2. 2. q. 64.
Finalmente, otro ejemplo es el de la pena depermanecer en la cárcel o en otro lugar, puesse sufre privándose de una acción, a saber, nohuyendo. Tampoco esta pena suele imponersepor la ley sino por mandato personal. Acerca deéste, cuando se da únicamente en pena o en or-den a solo el castigo, es dudoso si puede obli-gar en conciencia. Sobre esto tratamos en otrolugar.
Por lo que a nosotros toca, las leyes de suyono obligan en conciencia a esto, sobre todocuando como consecuencia se teme un daño gra-ve. Pienso en general que tales leyes no estánen uso, y por eso nada más es preciso decir aho-ra acerca de ellas, pues lo que suele discutirsesobre el justo castigo de un reo que ha huidode la cárcel tiene su propio lugar en 2. 2.q. 69, art. 4.
CAPITULO VIII
UNA LEY QUE IMPONE UNA PENA PRIVATIVA POREL H E C H O MISMO ¿CUÁNDO OBLIGA EN
CONCIENCIA A LA EJECUCIÓN ANTES DELA SENTENCIA?
1. CUANDO EN UN CANON QUE IMPONE UNACENSURA SE AÑADE por el derecho mismo o por
el hecho mismo o ALGO PARECIDO, ES UN CA-NON DE SENTENCIA FULMINADA. Paso a las pe-nas llamadas generalmente privativas, que pue-de aplicar inmediatamente la ley misma. Lasdivido en tres clases. En la primera pongo lascensuras. En la segunda las privaciones que noconsiguen su efecto completo sin la acción delhombre, como son la privación de un beneficioadquirido o de los bienes propios. En la terceracoloco ciertas privaciones que aplica íntegramen-te la ley sola y que no requieren de suyo acciónalguna del hombre ni obligan a ella sino sólo aabstenerse de recibir algo o de hacer algo, comola inhabilidad para el matrimonio, para un be-neficio, para votar, y cosas semejantes.
En esta tercera clase podría entrar la irregu-laridad, pero la dejo porque —como dije an-tes— la irregularidad es una pena de tal natu-raleza que nunca se incurre en ella si no es porel hecho mismo, y por tanto, sea cual sea lamanera como se imponga, se interpreta quela impone el derecho mismo y que se incurre enella antes que se dé sentencia declaratoria, a noser que ésta sea necesaria para completar la in-famia, según se dijo más largamente en el corres-pondiente tratado.
Acerca de las censuras también hablamos enparticular en el tomo 5.°, en donde dijimosen general que entre todas las penas privativaslas censuras son las en que más fácilmente seincurre —por lo que toca a la conciencia delmismo delincuente— por el hecho mismo y an-tes que se dé sentencia declaratoria del delito,y que por eso, cuando en un canon que imponeuna censura se añade por el derecho mismo opor el hecho mismo o algo semejante, ese canones de sentencia fulminada. Esta doctrina es ge-neral casi sin controversión alguna.
Basta como razón que esas palabras bastan enrigor para significar eso, y que la práctica y elsentido común y la observancia de tales leyesdemuestran que ese es el sentido en que se em-plean y que en esos cánones no se ha suavizadode ninguna forma el sentido de tales expresio-nes. Y la razón de esto pudo ser, o que esaspenas son espirituales y medicinales y por tantose estima que ligan inmediatamente al alma ysiempre se han interpretado con esta veneracióny temor, o que por las censuras uno es separa-do, como indigno, de los bienes de la Iglesia ypor tanto queda enseguida obligado en concien-cia a separarse y abstenerse. En efecto, a unbuen Pastor de la Iglesia le toca separar a losindignos y mandarles que se separen, preceptoque va incluido en la censura misma.
2. PRIVACIONES E INHABILIDADES QUE SE

Cap. VIII. Las penas privativas 493
IMPONEN CON LAS EXPRESIONES por el hechomismo, por el derecho mismo, por ello mis-mo.—Así pues —dejando a un lado las censu-ras y las irregularidades—, acerca de las otrasprivaciones e inhabilitaciones sea la primera re-gla general que cuando en una ley por la que seimpone tal pena se añade alguna de las expre-siones por el hecho mismo, por el derecho mis-mo, desde ahora, por ello mismo u otra equiva-lente, la pena la aplica de alguna manera la leymisma, y esto lleva consigo sentencia fulmina-da en cuanto a algo, y en cuanto a eso tienefuerza para obligar en conciencia a la pena.
Esta regla la tomo del común sentir de losdoctores que he aducido en el capítulo V y quecita también TIRAQUEAU, y se encuentra en elLIBRO 6.° DE LAS DECRETALES, en el que sedice que dos son las maneras de privarle de susbienes a uno en castigo, a saber, por sentenciao por el derecho mismo. En efecto, de ahí dedu-cimos que la expresión por el derecho mismosiempre realiza algo en que no se espera unasentencia que esté por fulminar.
Por consiguiente, la razón de la regla es queesas palabras en la ley no son superfluas ni fal-sas; ahora bien, no pueden ser verdaderas y úti-les si no obran algo antes de que se dé senten-cia; luego la ley, en virtud de tales palabras,tiene algún efecto con relación a la pena queimpone.
Se dirá que se ponen para infundir temor, opara advertir al juez que ejecute la pena con ri-gor. Pero en contra de eso está que de esa ma-nera podrían verse privadas de su fuerza y frus-trarse todas las leyes penales, ya que siemprepodría decirse que las palabras se ponían parainfundir temor. Por consiguiente, esa interpre-tación es absurda y contraria al empleo generalde las palabras que no son sinónimas, y másbien un falseamiento de las palabras.
En efecto, aunque el legislador a veces mul-tiplica las palabras sinónimas —dado que no escontrario a la verdad y a la eficacia de una leyel expresar de muchas maneras un mismo efec-to, ni es eso del todo superfluo, ya que se hacepara indicar rigor y para mayor certeza y clari-dad—, con todo, cuando las palabras tienen fuer-za y significado propios, aunque se ponga unasola señal de suyo suficiente para indicar la vo-luntad del legislador bastará para el efecto dela ley, pues no hay que obligar a los legislado-res a añadir siempre fórmulas ponderativas, cosairracional y con frecuencia inconveniente.
Quede, pues, como cosa cierta que tales le-yes, por razón de tales fórmulas, siempre obranalgo. Resta explicar, tratándose de estas penasprivativas, qué es lo que obran.
3. SEGUNDA REGLA.—Sea, pues, la segundaregla que cuando una ley impone pena de pri-vación de una cosa propia y ya adquirida, lacual no puede ejecutarse plenamente sin la ac-ción del hombre, entonces tal ley, aunque pro-duzca de suyo algún efecto penal, sin embargono produce al punto la privación absoluta niobliga en conciencia a ejecutarla —ella dependede la acción del reo— antes que se dé senten-cia declaratoria del delito, a no ser que de otraspalabras de la ley o de la materia o de la cos-tumbre se deduzca algo más. Esta regla está to-mada de la doctrina más admitida entre los tra-tadistas de este tema.
La primera parte, que afirma que esa ley desuyo obra algo, se prueba suficientemente .porla regla inmediata anterior, pero se demostrarácon mayor claridad explicando qué es lo queobra.
En primer lugar, en virtud de esa ley no senecesita sentencia condenatoria para incurrir ental pena y en su obligación: basta sentencia de-claratoria, pues la condenatoria la da la ley mis-ma. En efecto, en virtud de las dichas palabrasse da alguna sentencia; es así que no se da sen-tencia declaratoria del delito, como es evidente;luego se da sentencia condenatoria para taltiempo y con la condición de que conste jurídi-camente del delito. Puede esto confirmarse porel DIGESTO, sobre el cual advierte esto BARTOLOy largamente FELINO, que cita a otros más.
En segundo lugar, de ahí se sigue que tal con-dena, una vez hecha la declaración, se extien-de o retrotrae hasta el día en que se cometióel delito, porque la sentencia se dio desde en-tonces: por razón de este efecto se puso aquellafórmula, y así se dice en el CÓDIGO y lo ense-ñan los doctores que se han citado y los quese citarán.
En tercer lugar, de aquí se deduce tambiénque, aunque tal ley no obligue en conciencia an-tes de la declaración del delito a dejar la cosade que priva o a abstenerse de su uso, con todode alguna manera disminuye y debilita el dere-cho con relación a tal cosa y al poder de usarde ella. Esto es claro, puesto que, por el mismohecho de que la pena puede después retrotraer-se hasta el día en que se cometió el delito, espreciso que el poder de usar de esa cosa no sigasiendo tan libre y absoluto como era antes yconsiguientemente que el derecho sobre ellahaya sido disminuido, según se explicará más en-seguida. Así se dice en el LIBRO 6.° DE LAS DE-CRETALES con lo demás que allí se observa, yen lo que observan con muchas citas TIRAQUEAUy COVARRUBIAS y otros autores que se aduciránenseguida.

Lib. V. Distintas leyes humanas 494
4. OPINIÓN CONTRARIA A LA REGLA ANTE-RIOR.—En cambio sobre la segunda parte —lanegativa— se discute entre los doctores. Los ju-ristas en general afirman que, en virtud de talley, el delincuente queda obligado en el fuerode la conciencia a dejar la cosa de que le privala ley, ya se trate de un beneficio, ya de un ofi-cio, ya de los bienes temporales, aun de todoslos que uno posee si la pena habla de todosellos en general. Esto sostienen el ABAD, FELI-NO y otros citados por TIRAQUEAU, a quienestambién él sigue, y AZPILCUETA. Este la priva-ción de un beneficio y otras privaciones seme-jantes las equipara a las censuras y a la irregu-laridad. A ello se inclina también CÓRDOBA. Lesiguen CASTRO y ANTONIO GÓMEZ.
Se basan en que las fórmulas por el derechomismo o por el hecho mismo esto es lo que enrigor significan, y esas fórmulas son eficaces;luego imponen tal obligación, dado que nadahay que lo impida, pues damos por supuestoque la pena, aunque se imponga con este rigor,será justa.
El antecedente se prueba con el ejemplo delas censuras, porque si en el caso de ellas esasmismas fórmulas tienen este significado, el mis-mo tendrán en todos los casos. Y nada importaque se pongan esas fórmulas simples sin añadi-dura ni ponderación alguna, porque —según de-cía— el legislador no está obligado a manifestarsu intención con muchas palabras sino que bas-ta y sobra que la manifieste con una sola pala-bra simple y suficiente.
5. AUTORES QUE DEFIENDEN LA REGLA AN-TERIOR POR LA RAZÓN DE QUE LO CONTRARIOSERÍA DEMASIADO DURO.—A pesar de esto, laregla dada es no sólo segura sino también másprobable. Muy favorable a ella es el PAPA INO-CENCIO. También puede citarse a DECIO, perono piensa bien, porque habla de la pena en unsentido general y no distingue entre la ley queimpone la pena de una manera sencilla y la quela impone por el hecho mismo, sino que lasequipara. También FELINO duda de la opiniónde NICOLÁS DE TUDESC H IS que había sostenidoantes y la deja en estudio.
En favor de esta opinión pueden aducirse mu-chas razones que acumula el mismo FELINO. Aella se inclina BALDO al decir que quien no pagalos impuestos no queda obligado en el fuero de
la conciencia ni siquiera para la hora de la muer-te. La sostienen también CAGNOL. y ALEJANDRODE IMOLA. LO mismo piensa JULIO CLARO. Sos-tienen también esta opinión GUIDO DE BAYSIOy JUAN DE ANDRÉS —a los cuales cita y sigueSILVESTRE—, COVARRUBIAS, CONRADO y PEÑA,que cita a otros.
Pero muchos de éstos se fundan en el prin-cipio general de que tal ley sería demasiadodura o injusta, pues obligaría a' delatarse uno así mismo y a ejecutar en sí mismo una pena du-rísima, cosa a que ninguna ley obliga. Ahorabien, todo esto no.es verdad en general, comoconsta por lo dicho y por lo que se dirá, y portanto esa argumentación no prueba.
6. Así pues, la razón es únicamente que lafórmula por el hecho mismo o por el derechomismo puesta en estas leyes, tiene un efecto su-ficiente según la primera parte de esta regla;luego tratándose de estas penas temporales nose debe entender en un sentido más amplio.
La consecuencia se prueba, lo primero, porel principio general de que las penas se debenatenuar más bien que aumentar; lo segundo,porque en otro caso tales leyes muchas vecesserían demasiado rigurosas y casi inhumanas; ylo tercero, porque esta es la manera como in-terpreta estas leyes la práctica general; por esolas leyes mismas, cuando quieren imponer unaobligación mayor, añaden también más palabrasy explican más la cosa, como veremos.
Por último, puede esto confirmarse con queen el mismo derecho el rigor de tales leyes apa-rece atenuado de esta manera en el cap. Cumsecundwn leges. Se explica allí que en la penade confiscación de los bienes que se impone porherejía, se dice al mismo tiempo que ha sidoimpuesta por el derecho mismo y que para laprivación efectiva se requiere sentencia declara-toria del delito; luego por el derecho tenemosque la fórmula por el derecho mismo en talespenas no excluye la necesidad de sentencia de-claratoria, pues —como muy bien deduce SIL-VESTRE— si en el delito de lesa majestad divinaesa fórmula admite la atenuación de no excluirsentencia declaratoria, con más razón habrá quedecir lo mismo tratándose de delitos inferiores.
7. Puede responderse que en ese texto nose dice que el reo no esté obligado en concien-cia a ejecutar en sí mismo tal pena antes que se

Cap. VIII.^ Las penas privativas 495
dé sentencia declaratoria del delito, sino única-mente que no puede ser forzado a ella por otrosni ser privado por otros de sus bienes: esto esmuy distinto y se funda en una razón muy di-ferente. En efecto, el que ha faltado es cons-ciente de su delito, y, por lo que a él se refiere,tiene ya dada la sentencia de su falta, y sin in-juria ni escándalo puede recibir de sí mismo lapena. Por lo que se refiere a los otros, el de-lito no es suficientemente conocido hasta quelo declare la sentencia; por consiguiente, si alos otros se les diese licencia para ejecutar lapena antes de tal declaración, habría ocasiónpara inferir injurias y se seguirían de ahí otrosescándalos.
Reconozco, que la decisión de esa ley no serefiere de una manera formal y expresa al pro-blema que discutimos:, de no ser así, no hubie-ra habido controversia alguna acerca de los bie-nes de los herejes. Sin embargo, de ahí se tomaun argumento muy probable, porque si la leyque castiga por el derecho mismo en la confis-cación de los bienes no da derecho al fisco parausurpar esos bienes antes de la sentencia decla-ratoria del delito, tampoco quitará al que losposee el derecho de retenerlos, de donde se si-gue que no está obligado en conciencia a pri-varse de ellos antes de la sentencia.
Puede esto confirmarse con los ejemplos queaduciremos después de la regla siguiente. Ahoravoy a aducir uno solo del CONCILIO TRIDENTI-NO: en él se impone por el derecho mismo lapena de privación del derecho de patronato alos patronos seglares y de los beneficios a losclérigos que usurpen los bienes de las iglesias,y sin embargo es cosa cierta que esa ley no obli-ga a esos delincuentes a despojarse a sí mismos,porque las fórmulas no fuerzan a una interpre-tación tan rigurosa.
8. EXPLICACIÓN DE LA FÓRMULA por el he-cho mismo.—Por lo dicho resultará fácil des-hacer la argumentación de la opinión contraria.En efecto, la fórmula por el hecho mismo ocualquier otra equivalente admite una interpre-tación amplísima de la sentencia fulminada sinnecesidad alguna de acudir a la declaración ju-dicial, como prueba el ejemplo de las censuras.Pero es preciso que, o por el mismo derecho opor la práctica general, conste que el legisladorla pone en la ley en este sentido y con esta in-tención.
Esto sucede en las censuras, y convino queasí fuese por la razón antes aducida; en cambioen las otras penas, ni tienen lugar esas razones,ni por el derecho o por la costumbre puedeconstar ese sentido cuando en la ley no se añadeuna ulterior explicación; más aún, lo contrario
—según se ha dicho— consta por la costumbrey se insinúa en el derecho.
Puede aducirse muchos ejemplos de leyes yde cánones en los que, a pesar de esa fórmula,no surge inmediatamente la obligación de ejecu-tar la pena en cuanto que depende de la ac-ción del hombre. Enseguida aduciremos algunosejemplos de esos al explicar la regla siguiente.Entonces explicaremos al mismo tiempo la úl-tima parte de esta regla con la que limitamosaquélla: «a no ser que de la materia o de laspalabras que se añadan se deduzca otra cosa».
9. TERCERA REGLA.—Sea, pues, la terceraregla que las leyes penales que imponen una pri-vación por el hecho mismo, producen la priva-ción absoluta de los bienes que ellas pretendeny la obligación en conciencia de ejecutar todala pena que de ahí se sigue —aunque dependade la acción del delincuente— cuando en la leyse añaden otras palabras que explican suficien-temente esa intención del legislador, o cuandola ley resultaría inútil e ineficaz si no produjeraeste efecto y obligación.
En conformidad con esta tesis a mí me gustamucha la opinión general de NICOLÁS DE TU-DESCHIS y de otros, la cual he citado en pri-mer lugar en el punto anterior, y la cual admi-ten los otros que he aducido en favor de nues-tra opinión a excepción de uno u otro, como de-mostraré en los ejemplos siguientes.
Resulta fácil dar la razón de la tesis. La últi-ma parte quedó probada —tratándose de uncaso semejante— en el capítulo anterior: en éldemostramos que la ley no se debe interpretarcon injuria y vilipendio suyo, y que por tantosu interpretación debe alcanzar a la sentenciafulminada si ello es necesario para evitar esteinconveniente; luego con más razón se debe de-cir eso mismo ahora, y todo lo que allí se hadicho es aplicable a esto y no es necesario re-petirlo.
La razón de la primera parte y de toda la re-gla es que el legislador humano de esta manerapuede —por una causa justa— producir por símismo y a su voluntad tal privación y —poruna causa semejante— obligar a semejantes ac-ciones u omisiones, de la misma manera que,cuando conviene, inhabilita a una persona parael matrimonio o prohibe votar o se incauta delos bienes necesarios al estado; luego lo mismopuede hacer en justo castigo; luego si manifies-ta suficientemente esta intención, de hecho lohace.
Y no será obstáculo alguno el que de ahí,por cierta necesidad moral, se sigan acciones pe-nales que deba ejecutar el reo mismo: lo prime-ro, porque se ha demostrado que también se

Lib. V. Distintas leyes humanas 496
pueden imponer directamente estas acciones encastigo por el hecho mismo y antes de toda de-claración, de la misma manera que pueden man-darse por otras justas razones; y lo segundo,porque siempre damos por supuesto que talesacciones no deben ser superiores a lo que pideun castigo justo, teniendo en cuenta la clase dedelito, la necesidad del estado, y la manera deser y posibilidades normales de la naturalezahumana. Por consiguiente, sustancialmente nosreferimos a esta obligación; porque si acciden-talmente, en algún caso, tal ejecución no puederealizarla el reo mismo sin grande escándalo osin grande infamia u otro grave inconvenienteque apenas puede uno inferirse a sí mismo, en-tonces uno quedará excusado de la obligacióno ejecución de la ley. Pero esto es accidental,pues la ley de suyo obliga.
10. EJEMPLOS DE LA TERCERA REGLA.—OBLIGACIÓN DE ORDENARSE POR PARTE DEQUIEN RECIBE UN BENEFICIO PARROQUIAL.—Esta regla quedará más explicada aduciendo al-gunos ejemplos. No pretendemos tratar aquípuntos que pertenecen a otras materias, sinoúnicamente tocar aquellos que sean oportunospara entender la doctrina general de las leyes.
Sea, pues, el primer ejemplo el de las leyescanónicas que por algunos delitos privan en ab-soluto del título y propiedad de un beneficio yaantes legítimamente obtenido y poseído, y con-siguientemente obligan a la renuncia del bene-ficio ya obtenido, renuncia que es una acciónpositiva y bastante dura y penosa. Este ejem-plo se encuentra en el LIBRO 6.° DE LAS D E -CRETALES: en él, a quien recibe un beneficio pa-rroquial sin ser sacerdote, si en el término deun año no se ordena por culpa suya, se le obli-ga a renunciar a él. Y que esto le obliga alpunto en conciencia, se explica manifiestamentecon estas palabras: Y si dentro de ese tiempono fuere promovido, aun sin ningún aviso pre-vio, por la autoridad de la presente constitu-ción, quede privado de la iglesia que se le haconfiado.
De aquí se sigue que esta pena inmediatamen-te es privativa, pero que a ella le sigue la obli-gación de renunciar, pues nadie puede retenerun beneficio que no es suyo. De paso, de ahíse sigue también que la ley no sólo puede im-poner por el hecho mismo pena privativa deuna cosa que no se tiene todavía, impidiendo laadquisición de su propiedad, sino también deuna cosa que se tiene, privando de la propiedadya adquirida, puesto que en aquel caso ya aquélera dueño del beneficio, y sin embargo se le pri-va de él sin aviso alguno y con más razón sin
sentencia alguna declaratoria, como piensan ensus comentarios la GLOSA y los doctores, y Az-PILCUETA en la Suma.
11. Objetan algunos que esa no fue unapena impuesta por la ley eclesiástica sino unadeclaración de la ley natural, puesto que el sa-cerdocio es necesario para el oficio por razóndel cual se da el beneficio, y que por tantoquien no se ordena a su debido tiempo, por ellomismo naturalmente pierde el título del bene-ficio, que es lo que se declaró en aquella ley.
Pero esto es contrario a las palabras del ca-non Quede privado por la autoridad de la pre-sente constitución; luego esa ley no es sólo de-clarativa sino también constitutiva y efectiva.
En segundo lugar, lo que se afirma es falso,pues aunque del beneficio parroquial se siguenaturalmente la obligación de ordenarse sacerdo-te y por tanto peca gravemente quien tarda de-masiado en recibir la ordenación, no por esoqueda privado naturalmente del beneficio, puessiempre puede enmendarse y conservar el be-neficio si se ordena dentro de los límites dela obligación natural.
Por consiguiente, aunque en ese captíulo seconcreta en un año el tiempo de cumplir esaobligación —concreción que no era tan cierta nigeneral naturalmente aun en lo que se refiere ala obligación—, sin embargo, si el canon no hu-biese añadido aquella pena sino que únicamentehubiese determinado para tal tiempo la obliga-ción de recibir la ordenación, el trasgresor deesa ley no estaría obligado a dejar el beneficiosino que podría ordenarse después de un año yaun de varios años y conservar el beneficio sinnueva colación ni nuevo título, pues en estonada se encuentra contrario a la ley natural;luego aquella pena la dio aquella ley por el de-recho mismo.
12. En otro sentido, podría decirse queaquella no fue una verdadera pena legal sinoconvencional, dado que, en virtud de aquellaley, el beneficio se da bajo aquella condición ycon dependencia de su cumplimiento.
Pero —aunque ello no importe mucho— esesa una afirmación gratuita: lo primero, porqueaquella ley pudo tener su efecto tratándose delos beneficios recibidos y poseídos antes deaquella ley; y lo segundo, porque aun ahora laley produce ese efecto en castigo de la negli-gencia y en su propia virtud prescindiendo detodo convenio. En efecto, aunque quien recibeel beneficio desconozca la pena de aquella leyni quiera aceptar el beneficio condicional sinoabsolutamente, sin embargo la ley produce aquelefecto.

Cap. VIII. Las penas privativas 497
13. El segundo ejemplo —semejante al an-terior— puede tomarse del CONCILIO TRIDEN-TINO: de una manera semejante sanciona pri-vándoles del obispado, a los obispos que no seconsagran en el término de seis meses a partirde su confirmación. AZPILCUETA esta ley laequipara a k anterior y, de la misma manera,dice que obliga al obispo a renunciar al obispa-do, ya vacante en virtud de esa ley.
Pero observo que en esa ley no se encuen-tran todas las palabras que hay en el canon an-terior sino que solamente se dice queden priva-dos por el derecho mismo, y se omiten las otrassin ningún aviso previo; por eso, aunque esaspalabras contengan una sentencia fulminada—tanto por el verbo en pretérito como por lafórmula por el derecho mismo— sin embargopueden tener suficiente realización en una sen-tencia condenatoria, y pueden entenderse en unsentido más restringido de forma que no obli-guen ni tengan su efecto antes que se dé sen-tencia declaratoria del delito, pues en estas pe-nas rigurosas siempre hay que sobreentenderque esta sentencia siempre es necesaria cuandono se la excluye expresamente en la ley, segúndijimos en la regla anterior; así este ejemplomás tiene que ver con la regla anterior que conla presente.
14. TERCER EJEMPLO, CONTRA LOS ENAJE-NADORES DE LOS BIENES DE SUS BENEFICIOS.El tercer ejemplo es de las EXTRAVAGANTES: alos prelados inferiores y a los rectores de igle-sias que, en contra de lo que allí prescribe la
, ley, enajenen los bienes de sus beneficios, se lespriva de sus beneficios con verbos de tiempopretérito, queden privados, y añadiendo ademáslas fórmulas por el hecho mismo y sin más de-claración juzgúeselos vacantes.
Estas últimas palabras no admiten tergiver-sación alguna, porque un beneficio no queda va-cante más que cuando se pierde su título y pro-piedad; luego en virtud de esa ley, antes detoda sentencia, aun declaratoria, se pierde el be-neficio; de donde se sigue que. al punto surgela obligación en conciencia de renunciar a él.Así entienden esa pena TOMÁS DE VIO, AZPIL-CUETA, CÓRDOBA y otros; por más que añadenque tal pena, en muchas partes o en todas, fuederogada por la costumbre contraria, cosa queno interesa para lo que ahora tratamps.
15. CUARTO EJEMPLO, DE LOS QUE MATANPOR MEDIO DE ASESINOS. E N ESE EJEMPLO NOSE DEDUCE LA PRIVACIÓN DEL BENEFICIO ANTESDE LA DECLARACIÓN DEL DELITO POR PARTEDEL JUEZ, PERO TAMPOCO LA EXCOMUNIÓN.
El cuarto ejemplo puede tomarse del LIBRO 6.°DE LAS DECRETALES en el que a los que matana otros por medio de asesinos se les priva desus beneficios por el hecho mismo, de la mismamanera y con las mismas fórmulas con que seles excomulga, a saber: Incurran por el hechomismo en las sentencias de excomunión y dedeposición de su dignidad, honor, orden, oficioy beneficio. Se añade además: Y esas cosasaquellos a quienes toca conferirlas confiéranlaslibremente a otros.
Considérese la palabra libremente, la cualindica que esos beneficios quedan vacantes porel hecho mismo y que por tanto pueden ser con-feridos a otros libremente, es decir, sin contarcon su posesor ni admitir excepción alguna, se-gún interpretan las GLOSAS: en este sentido em-plea CÓRDOBA este ejemplo.
Sin embargo, aunque este ejemplo apenas esreducible a la práctica según lo que acerca deese delito dijimos en el tomo 5.°, con todo,puestos a explicar el alcance de tales palabras,en realidad ese ejemplo más sirve para la reglaanterior que para la presente. En efecto, ahí nose deduce la privación del beneficio antes de ladeclaración del delito por parte del juez, puesen el texto mismo se añade expresamente que,una vez que conste por argumentos probablesque alguien ha cometido tan execrable crimen,no es necesaria otra sentencia; y para que losbeneficios puedan ser conferidos libremente, esnecesario que primero conste del crimen por ar-gumentos probables.
Parece se debe entender que eso debe constarante todo al juez en cuanto juez, y que consi-guientemente éste debe dar sentencia declarato-ria. Así piensa FELINO, pero añade que paraesta declaración basta una presunción vehemen-te basada en indicios y conjeturas que hagan lacosa moralmente indudable.
Podría también entenderse esto —con másamplitud— del conocimiento público del hechode forma que, si el delito es tan público queno puede ocultarse con tergiversación alguna, seincurra en el acto en todas aquellas penas. Estoes probable al menos por lo que toca a la penade excomunión.
Pero lo contrario es más probable por lo quetoca a todas ellas, porque el texto se refiere atodas, y aquellas palabras, en un sentido máspropio y jurídico, se refieren a la prueba del de-lito en juicio; ahora bien, tratándose de unaley odiosa, no se las ha de interpretar en senti-do amplio; sobre todo, que las penas son mu-chas y gravísimas y con razón requerirán cono-cimiento jurídico del delito.
Por eso quiero —de paso— advertir dos co-

Lib. V. Distintas leyes humanas 498
sas. Una es que en aquel texto, en virtud de lasúltimas palabras, aun en la sentencia de excomu-nión no se incurre antes de la declaración deldelito por parte del juez: esto es peculiar deese caso, pues las últimas palabras expresamen-te limitan la fórmula por el hecho mismo. Laotra es que, aunque no se añadiesen esas últi-mas palabras, con todo, en virtud de las prime-ras, no se incurriría en la privación del benefi-cio antes de la sentencia, porque la fórmula porel hecho mismo no basta, y aquello de confié-ranlas libremente requiere la acción del hombrey consiguientemente el debido orden mediantesentencia —al menos declaratoria— del delito.
16. QUINTO EJEMPLO: EL MOTU PROPRIODE P Í O I V CONTRA LOS QUE COMETEN SIMONÍACONFIDENCIAL; PERO PARECE QUE AQUELLAPENA DE PRIVACIÓN INSTANTÁNEA H A QUEDA-DO DEROGADA POR LA COSTUMBRE. El quintoejemplo suele tomarse del Motu Proprio dePío IV contra los que cometen simonía confi-dencial. Lo cita AZPILCUETA y concede que enese caso esta pena se contrae inmediatamente, ypiensa que esa ley obliga a renunciar a los be-neficios antes de toda sentencia, ya que el Pon-tífice dice: Por la autoridad de la presente pri-vamos.
Yo por mi parte en el tomo 1.° juzgué que an-tes de que se dé sentencia declaratoria no se in-curre en esa pena de forma que uno se vea for-zado a despojarse del beneficio ni de los frutosque perciba después, porque aquellas palabrasúnicamente contienen sentencia declaratoria yequivalen a la simple fórmula por el hecho mis-mo, y no se añade expresamente palabra queexcluya la necesidad de sentencia declaratoria;y así este ejemplo parece que tiene que ver máscon la regla inmediatamente anterior que conla presente.
Pero ahora, considerando con mayor atenciónel comienzo de la frase, he empezado a dudarde aquella solución. En efecto, el Pontífice ha-bía adelantado varias precauciones y cir-cunstancias para conceder fácilmente la posibi-lidad de probar en juicio este delito aunque losdelincuentes lo ocultaran con gran cautela y cui-dado; después añade: Mas para que nadie per-severe en su delito fiado en la vana esperanzade no ser llevado a juicio, a todos y a cadauno, etc. En estas palabras el Pontífice declaraabiertamente que su voluntad decidida era qui-tar la posibilidad de permanecer en tal delito ode cometerlo por la esperanza de sustraerse aljuicio y consiguientemente a las penas, y poreso estableció todas aquellas penas de tal for-ma que, para caer plenamente bajo sus efectos,no sea necesario ningún juicio y consiguiente-
mente tampoco sentencia declaratoria. Luegopara que no se frustre la intención del Pontí-fice ni aquella ley resulte vana e inútil en estaparte, es preciso reconocer que aquellas penasse contraen plenamente y obligan antes de todasentencia declaratoria del juez, ya que tampocoesta sentencia se da sin proceso judicial ni sinlas pruebas requeridas.
Por eso, hablando en rigor y atendiendo a laintención del legislador, esto es lo que a mí meparece se debe decir, y así con este ejemplo seexplica muy bien la última parte de esta regla.Con todo, es probable que esa pena, en ese sen-tido, no ha sido generalmente aceptada y poreso tal vez ha quedado derogada en esta partepor la costumbre general, costumbre que sepuede tener por tolerable, ya que en realidadse trata de una pena muy rigurosa.
17. SEXTO EJEMPLO: LOS EXAMINADORESSIMONÍACOS.—El sexto ejemplo lo añado aquítomándolo del CONCILIO TRIDENTINO: A losexaminadores de beneficios que en el examencometen simonía parece que se les priva de losbeneficios que habían obtenido anteriormente,de tal forma que quedan obligados en concien-cia a dejarlos enseguida, ya que se dice allí queno pueden ser absueltos del pecado de simoníaa no ser una vez dejados los beneficios que decualquier manera poseían antes.
En efecto, parece que el concilio habla mani-fiestamente de la absolución de la culpa en elfuero sacramental: lo primero, porque habla dela absolución del vicio de simonía, no de la cen-sura; y lo segundo, porque si hablara de la ab-solución en juicio externo, no diría a no ser unavez dejados los beneficios —palabras que signi-fican renuncia voluntaria— sino a no ser unavez quitados tos beneficios, se entiende por obradel juez que hubiera de dar la absolución.
Así pues, lo que manda el concilio es que lostales no sean absueltos sacramentalmente a noser una vez dejados los beneficios; luego lesobliga en conciencia a dejar los beneficios, pues,de no ser así, no podría mandar que no se lesabsuelva, ya que si no están obligados a dejarlos beneficios, no pecan no dejándolos; luegopueden hacer penitencia del anterior delito ydisponerse suficientemente para la absolución;luego ¿por qué se les ha de poder negar laabsolución?
Efectivamente, no puede decirse que esa fueuna reserva del pecado, puesto que ni se en-cuentra allí una palabra que indique reserva, nisuele hacerse la reserva mandando sencillamenteque no se absuelva, ni suele ponerse esa condi-ción en semejantes leyes si no es porque sinesa condición uno no puede disponerse bien

Cap. VIII. Las penas privativas 499
para la absolución por razón de la obligaciónque tiene en conciencia de cumplir tal condi-ción. Luego, esta obligación los examinadoressimoníacos la tienen en virtud de esa ley, puesno puede venirles de otra parte. Luego esa ma-nera de castigar, indudablemente impone estaobligación por el hecho mismo, según pensétambién en el libro sobre la Simonía.
De ahí parece que se puede también inferirque esa ley priva a los delincuentes de sus be-neficios. En efecto, de no ser así no podrían es-tar obligados en conciencia a dejarlos, y la ac-ción de dejar un beneficio propio no suele man-darse directamente sino únicamente en cuantoque se sigue de la privación del título y de lacarencia del beneficio. Esto es probable pero nocierto, porque penas tan graves no se han deinterpretar en sentido amplio, y menos duroresulta el que uno solamente se vea obligado adejar su beneficio que el verse despojado de élpor el hecho mismo y el verse forzado a dejar-lo como no suyo. Tampoco podría retenerlo sinun nuevo ofrecimiento y título; ni tampoco re-tener sus frutos si acaso los percibió en algúntiempo.
Por consiguiente, parece que esa pena hayque limitarla a lo que las palabras significan,y en este sentido ese ejemplo es aceptable.
18. SÉPTIMO EJEMPLO: LOS CARDENALESQUE COMETEN SIMONÍA EN LA ELECCIÓN DELPONTÍFICE.—COVARRUBIAS DICE QUE SE DEBEESPERAR SENTENCIA DECLARATORIA. El sépti-mo ejemplo puede tomarse del último CONCILIODE LETRÁN: en él, contra los cardenales que co-meten simonía en la elección del Sumo Pontí-fice se da pena de privación de los beneficios enesta forma: Quede privado por ello mismo sinotra declaración. No es cosa de discutir ahora—acerca de esa fórmula— si esa constituciónconserva todavía su fuerza en ese caso particu-lar o si ha sido revocada por el uso. De estose trató ya en su propio lugar. Pero con razónse puede y debe investigar si esa manera de im-poner tal pena basta para obligar al beneficiadoa despojarse del beneficio renunciando a él an-tes de toda sentencia judicial, y consiguiente-mente si, en el caso de que lo retenga, hace su-yos los frutos o está obligado en conciencia arestituirlos también antes de toda sentencia.
Algunos dijeron que, a pesar de lo rigurosode la fórmula, se ha de esperar sentencia decla-ratoria del delito. Así piensa COVARRUBIAS. Sefunda en que aun después de la sentencia con-denatoria —cuando las leyes penales la requie-ren— el reo condenado no está obligado en con-
ciencia a privarse de sus bienes ni a devolvér-selos al fisco, sino que es el juez quien debe eje-cutar la pena sin que el reo pueda ofrecerle re-sistencia; luego mucho menos queda uno obli-gado en conciencia por sola la ley por más queesta diga ante toda declaración, sino que a losumo podrá ser castigado en el fuero externopor no cumplirla. Esto último lo insinúa tam-bién COVARRUBIAS respondiendo a SILVESTRE,aunque no habla con suficiente claridad.
Con eso indica también que si algún efectotiene la fórmula ante toda declaración, es conrelación al fuero externo y no a la obligaciónde conciencia. Esta opinión la sigue VÁZQUEZsólo porque bastantes leyes tienen esa expresióny sería demasiado duro interpretarlas todas así,pero cuál es el efecto de esa fórmula para queno figure en la ley inútilmente, no lo explica enesa ocasión sino que promete explicarlo; sinembargo, no lo encuentro explicado por él, ano ser que sea eso lo que pretenda en el pasajeque se citará después.
19. OPINIÓN GENERAL CONTRARIA A LA AN-TERIOR.—La opinión contraria es general, puescon mayor razón la sostiene la opinión generalde los canonistas, AZPILCUETA, CÓRDOBA y so-bre todo CASTRO. Más aún, SOTO reconoce queeste es el sentido de la fórmula antes de la de-claración, pero se acoge a las penas convencio-nales, y por último duda de la práctica por elrigor de tales leyes. Más expresamente y másen particular enseñó esta opinión SILVESTRE.
Y la razón es que esas palabras, en virtud dela fórmula por el hecho mismo, contienen sen-tencia condenatoria, y añadiendo la otra, a sa-ber, sin otra declaración, expresamente excluyenla necesidad de sentencia declaratoria: de estamanera lo que queda es una condena absoluta ysin ninguna condición ni tardanza; luego tal leyproduce su efecto enseguida y por sí misma eje-cuta la pena que impone.
Prueba de la consecuencia: no falta poder enel legislador, según se ha probado antes, y tam-poco voluntad, pues —como se ha demostradoantes— esas palabras la manifiestan suficiente-mente.
20. Vamos a explicarlo y confirmarlo más:De no ser así, esas palabras serían vacías y noharían lo que significan; más aún, no podríantener ningún efecto moral, pues lo que pareceresponder COVARRUBIAS, a saber, que no tienenefecto en el fuero de la conciencia pero que pue-den tenerlo en orden al fuero externo, esto-—repito— no veo cómo puede mantenerse.

Lib. V. Distintas leyes humanas 500
En efecto, mucho menos puede uno incurriren la pena en el fuero externo antes de la decla-ración que en el interno, porque no puede eljuez aplicar la pena a nadie antes de declararque el tal ha cometido el delito, y así no sólono está obligado a ello sino que no puede ha-cerlo justamente; en cambio el reo puede ha-cerlo de suyo, y esa ley parece obligarle a hacer-lo; luego la obligación no valdría nada si no lofuera en conciencia.
21. REFUTACIÓN DE COVARRUBIAS.—Talvez pudiera decir Covarrubias que aquella fór-mula produce su efecto en orden al fuero exter-no no porque dé licencia al juez para ejecutar Japena antes de la declaración del delito —comoprueba bien la razón aducida— sino porquehace que antes de toda declaración el delincuen-te incurra en la pena no para ejecutarla entoncessino después una vez dada la declaración. Peroesto puede entenderse de dos maneras.
Una que, en virtud de tal ley, el delincuentepueda después ser castigado con una pena espe-cial por no haber cumplido la pena en cuantocometió el delito o no haber renunciado al be-neficio sin esperar ninguna declaración. Estamanera no es probable ni consecuente.
Lo primero, porque si ese reo, en virtud detal ley, no está obligado a cumplir la pena inme-diatamente y sin esperar sentencia declaratoria¿por qué ha de ser después castigado por no ha-berlo hecho? O si estaba obligado en virtud dela ley y por eso después es castigado justamen-te como infractor de la ley ¿por qué esa obliga-ción no es de conciencia imponiéndola como laimpone una ley preceptiva?
En segundo lugar —y esto es lo principal—,en esas leyes no se trata de castigar la tardanzaen cumplir la pena, sino únicamente de imponerla pena de esa manera por otro delito. Luego talinterpretación es infundada y arbitraría.
Por eso, aunque en semejantes casos tal vezel juez eclesiástico pueda castigar después al be-neficiado que después de tal delito ha retenidoel beneficio y servido en él, esto será sólo porsü oficio y con otra pena tal vez arbitraria, y pa-ra esto mismo es necesario dar por supuesta Jaobligación de dejar el beneficio en virtud de talley penal, que es de lo que ahora tratamos.
22. La otra interpretación posible es que eltal es privado antes de la declaración porquedespués, una vez dada la declaración, la pena seretrotrae hasta el día en que se cometió el delitolo mismo que si se hubiese puesto en ejecución
entonces. Este es el único efecto que a esas pa-labras atribuye VÁZQUEZ y no encuentro otro enél; pero a mí no me satisface, pues ese efectolo tiene toda ley que impone semejante penapor el hecho mismo aunque no añada ningunafórmula más; luego este efecto no explica quéañade de más la fórmula sin otra declaración osin previo aviso.
En efecto, no puede decirse que tales pala-bras se añadan para ponderar o explicar más lafórmula anterior por el hecho mismo. En pri-mer lugar, porque eso es contrario a la inten-ción manifiesta de los legisladores, los cuales sa-ben muy bien que la fórmula por el hecho mis-mo —conforme a la interpretación general ad-mitida por la práctica— en estas penas no ex-cluye la necesidad de sentencia declaratoria, ypor tanto para excluirla añaden la dicha fórmu-la. Esto se entiende muy bien por el citado pa-saje del CONCILIO TRIDENTINO NO pueden re-tenerlos con conciencia segura aun cuando no sesiga otra declaración: lo único que quiso al aña-dir esas palabras fue excluir la necesidad de sen-tencia declaratoria.
En segundo lugar, porque —según dije an-tes— esa interpretación de las leyes tiene lugarcuando las palabras en realidad son sinónimasy no hay otra razón para multiplicarlas en lamisma ley; ahora bien, en este caso las palabrasno son sinónimas y se ve que con toda su pro-piedad se añaden para producir sus efectos ysignificados propios; luego no se las debe eludirni interpretar de forma que resulten vanas e in-útiles.
23. El argumento que emplea COVARRUBIASes falso. En efecto, según demostraré en el si-guiente capítulo, aun tratándose de las penasque en virtud de las leyes ha de imponer el juezdespués de dar sentencia, el reo está obligado acumplir la pena en conformidad con las palabraspuestas en la sentencia y con la justa intencióndel juez: esto mismo decimos de la ley cuandono sólo da sentencia sino que además manda laejecución; ahora bien, esto es lo que hace conlas dichas palabras.
Se dirá que, aunque concedamos que la leycon las palabras quede privado del beneficioo de los bienes por el hecho mismo y antes detoda declaración quitan la propiedad de la cosao del beneficio, pero de ahí no se sigue que obli-gue en conciencia al delincuente a despojarse desu cosa o de su beneficio, porque ese preceptoresulta durísimo y en esas palabras no se con-tiene ni formalmente —como es claro— ni vir-

Cap. VIII. Las penas privativas 501
tualmente, ya que la posesión y el uso de unacosa son distintos de su propiedad, y así puedeuno conservar la posesión y el uso de una cosaaunque sea privado de su propiedad.
Muchos piensan que eso es lo que sucede enla confiscación de los bienes que hace la ley porel hecho mismo. De esta manera la fórmula an-tes de toda declaración tiene un efecto suficien-te, porque en virtud de ella al punto el benefi-cio quedará vacante en cuanto al título y pro-piedad, por más que en cuanto a la posesión yal uso pueda conservarse.
24. Se responde —en primer lugar— que,sea lo que sea de otros bienes temporales, esono es aplicable a los beneficios eclesiásticos, ylo mismo en su tanto creo que sucede con losoficios públicos.
La razón es que no se puede en concienciaconservar un beneficio eclesiástico sin verdade-ro título; ahora bien, quien es privado de unbeneficio, por ello mismo es privado de su tí-tulo.
Además, el beneficio se da por razón del ofi-cio; ahora bien, quien queda privado totalmentedel beneficio de forma que el beneficio quedavacante, ya no puede lícitamente ejercer el ofi-cio propio de tal beneficio, y por tanto no pue-de lícitamente conservarlo ni disfrutar de él.Más aún, tales efectos realizados así, cuando re-quieren jurisdicción serán de suyo inválidos,y aunque se mantengan en pie por un título co-lorado, pueden después ser anulados si por lodemás son anulables, porque la sentencia se re-trotrae para todo; ahora bien, todo esto es muyabsurdo.
Existe además una razón de principio, y esque estos beneficios no se dan principalmentepor razón de los que los reciben sino por razóndel ministerio y de los fieles a quienes debe ser-virse, y por eso quien es privado del beneficioes apartado de aquel ministerio y en consecuen-cia no puede conservarlo más. Esta razón esaplicable a ciertos oficios públicos.
Además se seguirá un absurdo relativo a losfrutos del beneficio. En efecto: el que retieneel beneficio ¿los hace suyos, o no? Lo primerono es admisible, pues nadie puede justamentepercibir los frutos de una cosa que no es suya,ni puede nadie hacer suyos los frutos sin verda-dero título. Y si se dice lo segundo ¿cómo esposible que uno retenga justamente unos frutosque no son suyos? O si no puede retenerlos¿cómo puede percibirlos justamente? O si tam-
poco puede percibirlos justamente ¿cómo pue-de justamente retener un beneficio al que sedeben tales frutos? Por consiguiente, si esas le-yes por las fórmulas dichas privan del título ypropiedad del beneficio, sin dudar también obli-gan en conciencia a dejarlo. Esta consecuencia,tratándose de beneficios, la admiten todos.
25. Sobre los otros bienes de fortuna hayun gran problema que —según he dicho antes—dejo para el tratado de la Fe. Ahora solamentedigo que la razón no es la misma para ellos,porque las leyes civiles y canónicas parecen in-terpretar así esa pena y conceder al delincuentela conservación y el uso de tales bienes en pro-vecho y sustento propio hasta tanto que se juz-gue del delito. Así se dice en el LIBRO 6.° DELAS DECRETALES, en el CÓDIGO y más expre-samente en las PARTIDAS de España.
Ello no es imposible, y si concedemos que lapropiedad se traspasa al fisco, se traspasa conla condición y limitación de que mientras nose dé sentencia declaratoria, el antiguo dueñoretenga la posesión natural, la administracióny un cierto uso de tales bienes. Tampoco es ellocontrario a la naturaleza de tales bienes tempo-rales, los cuales se ordenan al provecho particu-lar de quien los posee y que fácilmente puedenconcederse a hombres malos. En cambio, tratán-dose de beneficios eclesiásticos las leyes nuncahan declarado esto; ni ello sería conforme a sunaturaleza y finalidad, según se ha explicado.
26. Al segundo argumento de la misma opi-nión respondo que mayor inconveniente hay eninterpretar todas las leyes que se expresen asíde tal forma que resulten inútiles y pierdan unaseveridad tal vez necesaria para el bien común.
Digo —en segundo lugar— que aunque pa-rezca duro interpretar así todas las leyes queemplean esa fórmula, sin embargo es tolerableporque así está escrito, según se dice acerca delas leyes canónicas en el DECRETO y de las ci-viles en el DIGESTO; sobre todo que las leyesque castigan con tanto rigor son raras y relati-vas a delitos gravísimos.
Además, tratándose de los bienes temporales,cuando se confiscan todos ellos, tienen en elderecho mismo la limitación y declaración quese ha explicado antes.
Tratándose de los otros bienes de los benefi-cios, podrá también admitirse una prudente ate-nuación conforme a la razón natural, a saber,que esta sea de suyo la obligación, pero que ac-

Lib. V. Distintas leyes humanas 502
cidentamente su ejecución pueda excusarse o im-pedirse cuando no pueda relizarse sin grave in-famia y publicación del delito, o cuando seríanecesario venir a menos y quedar en necesidadgrave para el sustento de la vida: entonces serálícito dejar en suspenso la ejecución con tal quese recurra al superior para que lo remedie y de-vuelva el beneficio o el oficio y conmute o sua-vice la pena, cosa que puede hacerse ocultamen-te sin infamia con el consejo de un hombre pru-dente, del cual en semejantes casos siempre seha de hacer uso.
CAPITULO IX
CUANDO LA EJECUCIÓN DE UNA PENA NO RE-QUIERE ACCIÓN ¿QUÉ OBLIGACIÓN EN CONCIEN-CIA SURGE DE UNA LEY QUE LA IMPONE POR EL
H E C H O MISMO?
1. De las reglas que se han expuesto en elcapítulo anterior, la primera es común a todaslas penas privativas, y por eso no tratamos aho-ra de ella. La segunda y la tercera se han ex-puesto únicamente con relación a las penas que,aunque inmediatamente imponen una privación,terminan en una acción. Por tanto queda el pro-blema de cuál de esas reglas hay que empleartratándose de penas puramente privativas quepara su plena ejecución no requieren acción al-guna del hombre.
Acerca de ellas, con mayor razón es ciertoque si en la ley se dice por el derecho mismo yse añade sin otra declaración o algo semejante,inmediatamente, sin espera alguna, la ley mismaejecuta la pena, pues puede hacerlo y nada hayque esperar, según se ha probado. Así que laduda es solamente sobre si en estas penas bastala simple fórmula por el hecho mismo.
Cabe hacer una distinción en ellas: a vecesson —digámoslo así— pasivas, por ejemplo,que uno sefi. inelegible, que sea incapaz de bie-nes, y otras semejantes que quitan la capacidadpasiva; otras pueden llamarse activas, las cua-íes privan de voz activa o hacen a la personainhábil para votar, para elegir, y otras seme-jantes.
2. REGLA GENERAL SOBRE LA FÓRMULA porel hecho mismo.—Acerca de éstas es opiniónmuy admitida que cuando una ley penal en laque se añade la fórmula por el hecho mismo uotra semejante impone esa inhabilidad, aun sinañadir sin otra declaración o cosa equivalente
ejecuta al punto esa inhabilidad antes de todasentencia —aun declaratoria— del delito.
Esto sostienen abiertamente TOMÁS DE V I O ,SILVESTRE, AZPILCUETA, CÓRDOBA y otros, yTIRAQUEAU. Lo mismo piensa también MEDINA,y, tratándose de estas penas, eso piensa COVA-RRUBIAS al hablar de la incapacidad para la he-rencia paterna que las leyes imponen por el he-cho mismo a los hijos ilegítimos espúreos, sibien esa no es tanto una pena que vaya contralos hijos cuanto contra los padres. Lo mismopiensa acerca de la ley que en castigo impide laadquisición de la propiedad de alguna cosa con-forme a las citas que hice antes del CONCILIODE LETRÁN y del TRIDENTINO. SOTO no se atre-ve a negar esto al menos acerca de los impedi-mentos puramente pasivos; sin embargo estaspenas siempre las reduce a las convencionalesporque los beneficios y los oficios siempre sedan con estas condiciones.
Esto —como he dicho muchas veces— es ar-bitrario e insuficiente: lo primero, porque esasleyes se dan en un sentido general aun paraaquellos que poseían antes esos beneficios u ofi-cios; y lo segundo, porque no dependen de unpacto o convenio, ni se dan en atención a él, nirequieren conocimiento de tal pacto ni consen-timiento en él, sino que se dan únicamente envirtud del poder legislativo.
3. Se prueba la tesis por el LIBRO 6.° DELAS DECRETALES: Desde entonces por ello mis-mo quede inelegible, y Queden inelegibles porel derecho mismo. Todos entienden —con laGLOSA— que en esa pena se incurre inmediata-mente, de forma que la elección que se haga detal persona es nula; y sin embargo esa inhabili-dad no procede de un pacto o convenio sino pu-ramente de la fuerza de la ley.
Otro ejemplo de esta tesis puede tomarse delMotu Proprio de Pío V en contra de los simo-níacos: en él, quien recibe un beneficio por si-monía queda por el derecho mismo inhábil paralos beneficios, y en esa pena se incurre inmedia-tamente y antes de toda sentencia —según dijeen su propio lugar— sin que esa ley rebase lafuerza que le es propia. Entran en esto los cá-nones que en castigo de un delito —por ejem-plo, del uxoricidio— hacen a la persona inhábilpara el matrimonio, como consta por las DE-CRETALES.
Verdad es que en estas leyes no se encuen-tra la fórmula por el hecho mismo u otras se-mejantes sino que la inhabilidad por el hechomismo se deduce del efecto, ya que a tales ma-trimonios se los tiene por nulos, y así esos tex-

Cap. ÍX. Penas privativas que no requieren la acción del reo 503
tos no prueban si otras leyes producen esa in-habilidad mediante solas las dichas fórmulas.
4. LOS PREBENDADOS QUE SIN JUSTA CAUSANO RECIBEN EN EL TÉRMINO DE UN AÑO LASÓRDENES ANEJAS A SUS PREBENDAS, DESDE EN-TONCES QUEDAN PRIVADOS DE VOZ ACTIVA ENEL CABILDO.—Además, de la privación —lla-mémosla así— activa hay un ejemplo excelenteen las CLEMENTINAS: en ellas los prebendadosque sin justa causa no reciben en el término deun año las órdenes anejas a sus prebendas, des-de entonces quedan privados de voz activa en elcabildo. Esto —según la GLOSA, el CARDENAL,BONIFACIO y todos— se entiende antes de todasentencia. Otros ejemplos aduciremos despuésal tratar de las leyes que anulan los contratos.
La razón es, finalmente, que este efecto esapto para que lo produzca íntegra y perfecta-mente sola la ley, y así no falta poder. Por loque hace a la voluntad del legislador, esa fór-mula la da a entender suficientemente, y no haybase jurídica para limitar su sentido.
Además, estas inhabilidades en esto parecencomparables a las censuras e irregularidades, yno se puede señalar ninguna razón suficiente dediferencia, ni consta otra cosa por la práctica.
5. De esta opinión disienten SOTO y LEDES-MA. Se refieren a la inhabilidad —llamémoslaasí— activa para votar, pues tratan en especialde las leyes de las universidades que imponenpena de inhabilidad a los estudiantes que co-meten esta o la otra falta, y enseñan que no in-curren en tales penas hasta tanto que son con-denados. LEDESMA no añade expresamente aun-que la ley diga «por el hecho mismo» o «porel derecho mismo», sino que habla indetermina-damente y da por supuesto que las leyes pena-les nunca obligan de otra manera a la pena. Conlas mismas palabras —poco más o menos— seexpresa SOTO en el segundo de sus pasajes; sinembargo, en el primero, en el que de propiointento discute el tema, habla abiertamente delas leyes que castigan por el hecho mismo, yaplica lo que dice a todas las elecciones y votos.
Además de las razones generales, que da porsupuestas, añade otra, a saber, que en otro casoapenas podría sentirse seguro ningún electo_ oque hubiese obtenido la cátedra por votaciónde los estudiantes, porque tal vez muchos de losque dieron su voto al elegido eran inhábiles porel hecho mismo aunque ocultos.
Pero —en primer lugar— estos autores seexceden al afirmar que estas leyes, entendidasen el primer sentido, o serían injustas o en todocaso sobrepasarían las atribuciones del legisla-dor humano, pues esto quedó ya suficientemen-
te refutado anteriormente; por tanto no es ne-cesario responder aquí a las razones generales,pues esto lo hicimos antes suficientemente.
En segundo lugar, la razón que añade SOTOno es de gran importancia, pues negamos lo queél afirma que se seguiría de eso. Ante todo po-dría decirse que la Iglesia no juzga de las cosasocultas, y que por tanto con razón tal eleccióno colación quedaba aprobada y el electo podíasentirse bien seguro, ya que nadie está obligadoa presumir cosa mala, sobre todo en contra desí mismo.
Pero aun en el caso de que al elegido le cons-tase de que alguno de los que le dieron el votoera inhábil con inhabilidad penal y que sólopor él obtuvo la cátedra, digo que, a pesar deello, la elección fue válida, porque aunque enrealidad y ante sí mismo fuese inhábil, con todoera un ministro tolerado y el voto lo dio conautoridad pública, y por tanto sus acciones fue-ron válidas, conforme al DIGESTO. Al menospor lo que toca a las leyes eclesiásticas que im-ponen esta pena, en ellas tiene lugar la atenua-ción de las EXTRAVAGANTES de que a ese tal sele tenga por inhábil ante él, no ante los otros;por eso él peca dando su voto, pero en nadaperjudica a la elección en cuanto que se refierea los otros.
6. ARGUMENTO DEL AUTOR.—OBJECIÓN Ysu RESPUESTA.—Puede con esto confirmarse laopinión general. En efecto, si en virtud de esaley el hombre que ha sido hecho inhábil no estáobligado a no elegir o a no dar su voto, unaley impuesta por el hecho mismo resultaría inú-til en cuanto a la fórmula por el hecho mismo,pues en consecuencia no tendría ningún efectomoral: esto no es admisible, según he demos-trado antes.
Se dirá que, aun en ese caso, tiene como efec-to el que después baste la sentencia declarato-ria del delito sin la condenatoria. Pero no es así,pues entonces la diferencia será verbal más quereal.
Lo explico: En ese caso la sentencia" no po-drá retrotraerse, porque no podrá anularse elvoto ya dado ni la elección hecha por razón deél, pues en realidad fue un acto válido, segúnse ha demostrado; luego la condena no tieneefecto más que desde que se da la sentencia ycon relación a los efectos futuros, que es lopropio de la sentencia condenatoria; y así ladiferencia será verbal y apenas si será diferen-cia, porque —como observó SIMANCAS— nin-gún juez da sentencia declaratoria del delito sindeclarar al delincuente reo de la pena de la ley,lo cual es condenar; más aún, esto es necesario

Lib. V. Distintas leyes humanas 504
para que la sentencia definitiva sea justa, con-forme al CÓDIGO. Luego para que la diferenciasea real, es preciso que la sentencia se retro-traiga y que esa retroacción tenga de suyo al-gún efecto por el que el delincuente sea casti-gado a partir del día en que se cometió el de-lito; esto no tiene lugar en la línea de la pena;luego es preciso que tenga su efecto incluso an-tes de la sentencia declaratoria.
Añádase que, en otro caso, esa ley sería mo-ralmente inútil, porque muchas veces la únicamanera como castiga es prohibiendo e inhabili-tando para un solo acto que ordinariamente sehace antes de la sentencia declaratoria; y nor-malmente apenas puede hacerse otra cosa, por-que estas inhabilidades apenas es posible pro-barlas. Ahora bien, una sentencia dada despuéssería inútil, porque ya no tiene lugar la dichapena y la ley no impone otra; ni tampoco pare-ce que pueda imponerla el juez por su cuenta,ya que aquél no pecó al dar el voto así, dadoque no era inhábil sino uno que debía ser inha-bilitado.
Luego, dada la capacidad de la materia, esmuy verisímil que la intención de estas leyescuando añaden la fórmula por el hecho mismo,es aplicar la pena antes de toda sentencia a ex-cepción de la conciencia de la persona misma.
7. Lo que hemos dicho de la validez delvoto a pesar de la inhabilidad contraída por elderecho mismo, tiene lugar ante todo en la in-habilidad activa, no en la pasiva.
En efecto, las razones aducidas no tienen apli-cación en aquel a quien la ley ha hecho inelegi-ble o inhábil para una cátedra por el derechomismo, porque ese tal no ejercita un acto conautoridad pública sino que como persona parti-cular busca su interés, y por tanto, entrometién-dose como se entromete injustamente, su mali-cia no debe favorecerle.
Por eso no vale tampoco en él la segunda ra-zón, pues aunque su inhabilidad sea oculta, sinembargo con relación al mismo inhábil producetodo su efecto y así hace nula su elección o pro-visión, porque con esto no perjudica a los otrossino a sí propio, lo mismo que se dice del ex-comulgado o irregular.
8. En segundo lugar, en cuanto a la inhabi-lidad activa, esto debe entenderse de las inha-bilidades penales, no de aquellas que surgenúnicamente por falta de las condiciones necesa-rias para que uno pueda votar, como es en estaUniversidad la edad de catorce años, el haberhecho ya un curso entero conforme a la costum-bre de la Universidad, el haber asistido a lasclases de los opositores o al menos tener sufi-
ciente conocimiento o información sobre ellos.En estas condiciones entra, según creo —pormucho que se opongan SOTO y LEDESMA— elque uno esté inscrito en la matrícula de la uni-versidad en conformidad con sus estatutos,puesto que a quien no está inscrito se le privadel voto, no en castigo d£una omisión anteriorsino porque entonces no actúa como miembrode esta comunidad, y por tanto su voto no lepertenece a ésta. Lo mismo pasa con otras cosasparecidas.
En efecto, cuando la inhabilidad procede dela falta de alguna de las condiciones dichas, elvoto será completamente -nulo aunque la faltasea oculta, porque esa inhabilidad no consisteen la privación de un poder que —como quiendice— se ha tenido anteriormente, sino en la ca-rencia permanente de un poder nunca recibido:este poder no procede —digámoslo así— dedentro sino de la concesión de un príncipe, pa-trono o superior, el cual no quiere concederlomás que a una persona que tenga determinadascondiciones; por eso, de la misma manera quede un legado dejado condicionalmente decíamosantes que, si no se cumple la condición, el le-gado no se adquiere, lo mismo hay que decirahora de la inhabilidad para votar. Esto da aentender claramente la ley cuando dice quequien no tenga catorce años no tendrá voto ono será voto, como dicen nuestros estatutos. Enla misma forma se expresan éstos acerca deotros casos.
9. Por eso resulta difícil el discernir cuán-do una inhabilidad es penal y cuándo —digá-moslo así— sustancial y por falta de una con-dición necesaria; esto, sin embargo, podrá co-nocerse por la calidad de la condición y de lamateria, pero sobre todo por la práctica.
Aquellas condiciones que de suyo tienden aque la persona tenga las cualidades moralmenteconvenientes para ser idónea para tal acto ysin las cuales no se le da el derecho de voto, sepueden tener por sustanciales, y el carecer deellas no cuenta por pena sino por cierta falta deaptitud.
En cambio, cuando la inhabilidad se impone—a pesar de la aptitud de la persona— por ac-ciones no a propósito e inconvenientes para unabuena elección, entonces cuenta por penal.
Esta distinción puede realizarla ante todo lacostumbre, que es la mejor intérprete de lasleyes. Así en esta Universidad suelen distinguir-se dos clases de inhabilidades, de las cuales alas unas las llaman de derecho y a las otras dehecho.
Las primeras son las que yo llamo sustancia-les, y-quizá se las ha llamado de derecho por-

Cap. ÍX. Penas privativas que no requieren la acción del reo 505
que impiden en absoluto obtener el derecho devoto, sea porque sin género ninguno de dudaimponen la inhabilidad por el derecho mismo yanulan el acto, sea porque no se fundan en elhecho de la persona sino en el derecho que exi-ge como esencial en la persona tal condiciónpara que sea capaz de votar.
Las otras, aunque las ha introducido tambiénel derecho, se han llamado de hecho porque sefundan en un hecho y han sido puestas paracastigarlo. Por eso, acerca de estas últimas inha-bilidades, decimos que son penales y que porconsiguiente, aunque inhabiliten a la personapor el hecho mismo, su acto puede resultar vá-lido si por lo demás la persona tiene todas lascondiciones que de suyo y por el derecho seexigen para poder votar.
10. Es dudoso si en esta Universidad se in-curre por el hecho mismo en esas inhabilidadesllamadas de hecho de suerte que, antes de todasentencia declaratoria, obliguen a la personaa abstenerse de votar. Persuade la negativa elhecho de que en los estatutos no se halla la fór-mula por el derecho mismo o por el hecho mis-mo; la afirmativa la persuade la expresión Nosean votos, o no tengan voto, que parece serequivalente y tener fuerza de una negación desentido presente o de un mandato práctico queniega o no concede el derecho de voto.
Si se atiende al sentido estricto de esas pala-bras y a la serie de todos los capítulos que fi-guran bajo aquel título, tal vez sea más proba-ble lo último; sin embargo, si la costumbre diceotra cosa, puede sostenerse, pues la costumbrees intérprete y norma de las leyes. Y adviertoque nuestra opinión por la que enseñamos queen estas inhabilidades se incurre al punto envirtud de las leyes que contienen la fórmulapor el hecho mismo, se ha de entender con estaatenuación, a saber, a no ser que, tratándose dealguna ley, la costumbre haya admitido otracosa. De esta manera hay que atenuar tambiénlo que, hablando de algunos vicios y penas, he-mos escrito en otros lugares.
1 1 . S O B R E L O S QUE JURAN A L PREGUNTÁR-
SELES SI HAN OBRADO EN CONTRA DE LOS ES-TATUTOS EN LA UNIVERSIDAD QUE IMPONEN UNAINHABILIDAD. PENSAMIENTO DEL AUTOR.Pero entonces ocurre otra duda que también to-can SOTO y LEDESMA, a saber, si v. g. un estu-diante a quien el superior pregunta bajo jura-mento si ha hecho esto o aquello en contra delos estatutos que imponen una inhabilidad, estáobligado a responder la verdad aunque lo hayahecho ocultamente o pueda negarlo sin perjurio,al menos cuando no está tachado de infamia nise tiene prueba —ni siquiera incompleta— encontra de él.
SOTO y LEDESMA responden de una maneraabsoluta que, cuando no hay infamia previa nise tiene prueba alguna, no está obligado, por-
que no se le pregunta jurídicamente: dan porsupuesto que no ha incurrido en la inhabilidadpor el hecho mismo y que así no se le puedeexcluir en justicia hasta tanto que se le prue-be legítimamente, y que por tanto tampoco sele puede preguntar jurídicamente mientras nohaya antes alguna prueba.
Pero si damos por supuesto que en esta in-habilidad se incurre por el hecho mismo, nece-sariamente hay que decir que si el rector pre-gunta al subdito, éste está obligado a confesarla verdad y a responder —bajo pena de per-jurio— en el sentido en que se le pregunta, yeso aunque no haya ninguna prueba ni infamiaprevia. La razón es que entonces no se le pre-gunta directa y principalmente para castigarlesino para evitar el pecado y la injusticia contraun tercero.
En efecto, ese subdito, supuesta la inhabili-dad, privación o supensión en que ha incurrido,peca gravemente entrometiéndose y tiende a ha-hacer injusticia a otro usurpando un juicio oelección que no le pertenece. Ahora bien, paraevitar estos fines el superior tiene derecho apreguntar cosas ocultas aunque no haya prece-dido infamia alguna, y el subdito está obligadoa responder sencillamente la verdad. Esto lotienen por cierto las DECRETALES, y esta es laopinión general de INOCENCIO, de NICOLÁS DETUDESCHIS y de otros, de ÁNGEL, de SILVES-TRE y de otros autores de Sumas, y de AZPIL-CUETA, y lo sostiene el mismo SOTO. Y si lacosa resulta dura, impúteselo a sí mismo porhaberse entrometido, pues antes de que se lepreguntara estaba obligado a abstenerse.
Lo explico con lo que sucede con las otrasinhabilidades de derecho que he llamado no pe-nales sino sustanciales. Si se pregunta a loselectores acerca de ellas, están obligados a con-fesar sencillamente la verdad: lo primero, por-que se trata de un conocimiento necesario paraque la elección sea legítima; y lo segundo, por-que hay allí de por medio un pacto tácito, asaber, que pueda votar quien tenga tales condi-ciones y no otras; luego a todos se les puedepreguntar legítimamente sobre esas condicionespara que no se entrometan injustamente quie-nes no han sido admitidos a ese oficio ni tienenderecho de voto; por tanto, en éstos no es ne-cesario que haya prueba o infamia previa, por-que no se trata de castigarles a ellos sino deevitar una injusticia; luego lo mismo se debe de-cir tratándose de las demás inhabilidades si esverdad que se han contraído por el derecho mis-mo, de suerte que quienes usurpan tal juicio ovoto pecan gravemente.
12. ¿CUÁNDO PUEDE UNO RESPONDER AM-BIGUAMENTE?—En cambio, cuando la inhabili-dad no se ha contraído por el derecho mismohasta tanto que se dé sentencia declaratoria, esprobable la opinión de SOTO, a saber, que un

Lib. V. Distintas leyes humanas 506
subdito a quien se le pregunta de esa maneraacerca de un acto oculto sobre el cual no haprecedido ninguna infamia ni-prueba aunque in-completa, no está obligado a manifestar la ver-dad ni siquiera bajo juramento, sino que puedeser ambiguo respondiendo en un sentido distin-to de aquel en que le pregunta el superior, por-que en ese caso quien vota, propiamente nopeca antes de la sentencia, ya que mientras noes declarado inhábil, conserva su derecho y asíal dar el voto hace uso de su derecho; luego nopeca.
Y no se puede decir que la ley prohibe votar,porque esa prohibición no le obliga si no es me-diante sentencia judicial, y así la ley directamen-te lo que hace es instruir al juez, no obligar alreo antes de que se le condene, y de esta forma—según esa opinión— no peca; luego tampocoestá obligado a responder al superior en el sen-tido en que le hace la pregunta y manifestandosu acción oculta si no se le pregunta legítima-mente por haber precedido infamia o una prue-ba aunque incompleta.
Prueba de la consecuencia: Entonces ya lapregunta no se endereza a evitar la culpa o. lainjusticia contra un tercero, dado que no se co-mete ninguna aunque él dé su voto; luego seendereza al castigo; luego en él debe guardarseel orden jurídico.
13. ¿ESTÁ OBLIGADO EL TAL A COMPENSARLOS DAÑOS AL NO ELEGIDO? LO AFIRMAN SOTOY LEDESMA, PERO ES INCIERTO.—Añaden SOTOy LEDESMA que si a uno se le pregunta jurídi-camente, no sólo peca y es perjuro negando laverdad sino que además está obligado a com-pensar los daños que tal vez por esa causa sufreel no elegido. Pero esto último es muy inciertoy lo contrario es tal vez más probable si se su-pone el principio de que aquél no es inhábil porel hecho mismo.
En efecto, aquél en ese caso, al negar la ver-dad, no peca contra la justicia conmutativa res-pecto del candidato sino contra la obediepciarespecto del juez, o contra la justicia legal res-pecto del estado, o contra el juramento y la re-ligión.
Tampoco peca contra la justicia al dar el votodespués de haber negado la verdad, porque noperdió por el hecho mismo el derecho a votar—aun después de negar la verdad— antes que dehecho se le condene, pues esa pena —por hipó-tesis— es una pena por fulminar y en tal penano se incurre de otra manera.
Por eso un reo que, negando inicuamente laverdad, evita la condena a una pena que por lodemás es una pena por fulminar, no está obli-gado a compensarla, según la opinión más pro-bable, que ahora doy por supuesta siguiendo aAZPILCUETA y a otros modernos.
14. AQUEL A QUIEN SE LE PREGUNTA JURÍ-DICAMENTE, ESTÁ OBLIGADO A RESPONDER, ANO SER QUE HAYA PELIGRO DE UN GRAN ESCÁN-DALO, DE INFAMIA PROPIA, DE ENEMISTAD, O
DE OTRO GRAN PERJUICIO SEMEJANTE. L o Otroque se refiere a la culpa, normalmente es ver-dad supuesto que la pregunta se haga legítima-mente, porque no puede haber una guerra quesea justa por ambas partes y aquella ley es jus-ta y no manda en vano tales interrogatorios;luego obliga, al menos cuando los interrogato-rios se hacen jurídicamente. Pero esto pareceque hay que entenderlo de la cosa en sí misma,pues accidentalmente podría quedar excusadode culpa quien no pudiese responder la verdadsin gran escándalo, infamia propia, enemistad uotro gran perjuicio semejante; en ese caso, aun-que el interrogatorio sea de suyo jurídico, perocomo accidentalmente el que ha de responderno puede hacerlo, aunque responda que no lohizo cabe la interpretación sobreentendida deque no lo hice de forma que esté obligado apublicarlo, y así queda excusado de la mentiray del perjurio.
Tratándose de estas leyes puede suceder tam-bién que se funden en una presunción, y portanto —según la doctrina más recibida—, siaquel que por lo demás tenía en realidad dere-cho de voto tiene intención de obrar justamen-te y apoyar al más digno, podrá estar excusadode confesar su acción oculta, porque la ley quemanda esto se funda en una presunción que enese caso cesa, y la intención de la ley se salva.Sin embargo, esta última excusa normalmenteno es admisible.
En efecto, la ley en cuestión no es una leypropiamente basada en una presunción sino enel peligro que normalmente amenaza al estadoo a la Universidad por parte de los sobornos yde los regalos con que se seduce a los electoresy se impide las elecciones justas; esta base noes imaginaria sino real, y aunque en un casoparticular cese su efecto, no por eso cesa laobligación de la ley. Por tanto, no queda unoexcusado de la obligación de responder aunquetenga intención de hacer justicia; cuánto másque los tales fácilmente se engañan y se formanla conciencia conforme al afecto que tienen in-clinado hacia una de las dos partes.
Sobre la primera excusa, aunque en rigor bas-te y pueda tener lugar, sin embargo normalmen-te es rarísima: lo primero, porque casi siemprepuede uno escabullirse y no presentarse al rec-tor; y lo segundo, porque puede hacer la res-puesta de forma que baste para confesar la in-habilidad y no produzca infamia, suprimida lacual todos los demás inconvenientes suelen re-sultar ligeros.
15 . P R E C E D A I N F A M I A O N O , L O S ESTUDIAN-
T E S QUE SE OFRECEN PARA VOTAR TIENEN OBLI-GACIÓN ABSOLUTA DE CONFESAR LA VERDAD.
Finalmente, atendiendo sinceramente al tenor delos estatutos y leyes —sobre todo de esta Uni-versidad—, pienso que los estudiantes que seofrecen para votar y se presentan al rector, hayaprecedido o no infamia están obligados a con-fesar la verdad.

Cap. X. Ejecución de la pena después de la sentencia 507
En primer lugar, porque el fin primario deese interrogatorio no es el castigo sino el biencomún moral de la comunidad, y —para expli-carlo así— no nace de interés por la justiciavindicativa sino de interés por la justicia distri-butiva y legal, y esto basta para que el interro-gatorio sea justo aunque no preceda infamia. Enefecto, no es necesario que el interrogatorio sehaga siempre para evitar un pecado futuro; bas-ta que se haga por la común utilidad y paraquitar materia y ocasiones generales de peca-dos, como observó AZPILCUETA.
En segundo lugar, aquella ley manda exigirjuramento —y en todos sus artículos lo hace dela misma manera— lo mismo refiriéndose a lascondiciones —llamémoslas así— sustancialespara tener derecho de voto, que refiriéndose alas otras que tienden a evitar males y ocasionesde injusticia pública y de acepción de personas.Asimismo, se pone para todas las personas pres-cindiendo de la infamia y de todo orden judi-cial; luego aquella ley supone que ese interro-gatorio es justo y que puede obligar igualmentea todos y en todos los casos; de no ser así, laley misma no sería justa, lo cual no es admisi-ble; luego de la misma rrfanera que todos estánobligados a responder la verdad tratándose delas inhabilidades de derecho o sustanciales pormuy ocultas que sean, lo mismo tratándose delas otras.
En tercer lugar, a todos se les admite a vo-tar con la condición de que a esos interrogato-rios han de responder la verdad en el sentidoen que se les pregunta —que esta es sin dudala intención de la ley—, y los electores aceptanestas condiciones sin limitación ni distinciónninguna; luego están obligados a cumplirlas oa no dar el voto.
16. LA COSTUMBRE CONTRARIA A LO DI-C H O ES UNA CORRUPTELA. CASOS EN QUE PUE-DE ADMITIRSE LA EXCUSA DE LA COSTUMBRE.Según esto, existe una gran diferencia entre esteinterrogatorio y el que se hace con miras al cas-tigo: en este último la pregunta y la respuestaes como forzada y en perjuicio del interrogado;en cambio el primero es más libre por parte delque quiere votar y de suyo se ordena a evitarinjusticia en las elecciones, y por tanto en esteinterrogatorio no es necesario más orden jurí-dico que el que prescriben los estatutos, al cuallos electores se someten voluntariamente.
Tampoco se ha de admitir fácilmente la ex-cusa de la costumbre, de la cual se suele decirque ha suavizado el rigor de tales leyes, puesesa costumbre más bien parece corruptela, dadoque es contraria a las buenas costumbres y dapíe a innumerables males. Tampoco se ha de te-ner a tal costumbre por tolerada por el superiorconociéndola él, pues siempre se la reprende y
reprueba, y si acontece que a alguno se le prue-ba mentira, se le castiga.
Esto hay que observarlo sobre todo tratán-dose de actos y trasgresiones más graves, comoson la compra-venta de votos, otros pactos ilí-citos y cosas así que corrompen mucho la jus-ticia y las costumbres públicas. En cambio, tra-tándose de cosas más ligeras, como son hablar,visitar en su casa y otras semejantes, puede másfácilmente admitirse la probabilidad de la opi-nión contraria, sobre todo si la favorece la cos-tumbre; en estas cosas más ligeras esa costum-bre parece haber sido más tolerada.
CAPITULO X
¿TODA LEY PENAL OBLIGA AL REO A LA EJECU-CIÓN DE LA PENA AL MENOS DESPUÉS DE LA
SENTENCIA DEL JUEZ?
1. Este problema más parece entrar en laexplicación del poder y fuerza preceptiva deljuez que de la ley; sin embargo vamos a expli-carlo aquí brevemente porque muchas veces susolución depende únicamente de la ley y siem-pre la ley tiene parte en ella.
En toda pena pueden distinguirse dos ele-mentos: la pasión y la acción.
La pena, de suyo y formalmente en cuantotal, parece consistir en una pasión, porque con-siste en la privación de algún bien, y la priva-ción como tal consiste en una pasión o cuasi-pasión. Y si algunas veces las penas parecen serpositivas —por ejemplo, la flagelación, la que-madura y otras parecidas—, no realizan el con-cepto de pena sino en cuanto que son unas pa-siones o recepciones que no se ajustan a tal su-jeto, y por eso no existe ninguna pena sin al-guna pasión del sujeto paciente.
La acción suele requerirse —como quiendice— previamente a la pena. Por eso a vecesla pena puede aplicarse mediante una accióntranseúnte de otro sin la cooperación del pa-ciente. Otras veces puede realizarla solo el pa-ciente obrando sobre sí mismo como inmanen-temente. Otras veces pueden realizarla ambos,es decir, en parte el paciente y en parte otro.
Añade TOMÁS DE V I O que algunas veces pue-de realizarse sin acción alguna, como en las cen-suras, irregularidades, etc. Así se expresan otrosen general. Pero si uno lo mira bien, de la mis-ma manera que ahí no hay acción física, tampo-co hay pasión, y de la misma manera que la pa-sión es una pasión moral, así también la acciónserá una acción moral: tal es v. g. la excomu-nión activa o la imposición de una inhabili-dad, etc., las cuales virtualmente son como unprecepto de la ley o del juez, que imponen laobligación de abstenerse de este o del otro car-

Lib. V. Distintas leyes humanas 508
go, emolumento o trato, o que inhabilitan a lapersona para algo. Por eso tal vez es mejor de-cir que esta pena no exige otra acción que laque pueden realizar la ley y la sentencia.
2. Así pues —en primer lugar—, por loque toca a la pasión de la pena no hay dificul-tad alguna: hay que decir que la ley, aun des-pués de dada la sentencia, no obliga directa oinmediatamente a la pasión, pero que sí obligade suyo a aguantar pacientemente y sin verdade-ra resistencia la pasión de la pena, o que obli-ga a lo que lleva consigo la privación penal unavez inferida.
La primera parte la pongo principalmente porrazón de las penas que consisten en una priva-ción o pasión física. La prueba es fácil. La pa-sión como tal, directa e inmediatamente, no esobjeto de la obligación, pues la obligación tienecomo objeto los actos libres, y la pasión comotal no es libre si no es por razón de la acción.En cambio sí puede ser objeto de la obligaciónel no hacer resistencia a la pasión, o sea, a quese infiera la pasión.
En cuanto a esto, es cosa cierta que la leyobliga después de dada la conveniente senten-cia, porque entonces el juez tiene derecho a eje-cutar la sentencia; luego el otro no tiene dere-cho a hacer resistencia, pues de no ser así, ten-dría lugar una guerra justa por ambas partes.Me refiero a una verdadera resistencia positiva,porque el impedir la pena mediante la fuga noestá prohibido en conciencia cuando la pena escorporal y dura. Y he dicho después de la con-veniente sentencia, porque ésta debe ser justay conforme a las leyes: de no ser así, no puededar derecho a que se ejecute.
3. Surge aquí al punto el problema de quées lo que hay que decir si la sentencia es justaen el fuero externo en conformidad con lo ale-gado y probado, pero en realidad no tiene unabase verdadera.
Este problema toca más al poder del juez queal de la ley, y tiene su propio lugar en 2. 2.q. 60, art. 5, q. 67, art. 2, q. 96, art. 4, en don-de lo tratan los comentaristas, y SOTO en li-bro 3. De Iustií. q. art. 5. Nosotros lo trata-mos a propósito de las Censuras con la exten-sión que pedía esa materia. Puede verse tam-bién lo que dijimos anteriormente sobre la leyinjusta y sobre la fuerza obligatoria que puedetener.
La solución —brevemente— es que, aunqueesa sentencia de suyo no obligue al reo a laejecución de la pena cuando fácilmente puedaeludirla o huir sin resistencia ni escándalo pú-blico, sin embargo obliga a someterse a la eje-cución del juez o de la ley cuando no puede elu-dirse sin una resistencia violenta y escandalosa:esta resistencia nunca es lícita cuando la senten-
cia es justa en conformidad con lo alegado yprobado, porque entonces el juez hace uso le-gítimo de su poder y el subdito está obligadoa someterse.
4. En segundo lugar, no queda ningún pro-blema acerca de la pena que puede ejecutarsemediante sola la acción del juez o de la ley. Estoes claró, porque si la pena es física y ha de serrealizada mediante la acción del juez, podrá obli-garle a él o a sus ministros, pero no al reo, ano ser de la manera que se ha dicho en la tesisanterior.
Pero si se trata de una privación moral —seaque la realice la ley sola o mediante una sen-tencia que obre por sí misma, como sucede conla excomunión y otras penas semejantes—, enese caso no existe ninguna obligación que aterespecto de sola la recepción de una pena* queejecutan inmediatamente la ley o la sentencia,porque éstas producen su efecto aun en contrade la voluntad del reo.
Por consiguiente, no está en mano del pa-ciente el ofrecer resistencia, pues una vez quelos cánones o el juez lanzan sentencia de exco-munión, el reo queda necesariamente excomul-gado y no puede hacer resistencia por muchoque lo quiera. Y lo mismo pasa en otros casossemejantes. Por tanto, en cuanto a esto no tie-ne lugar la obligación de obedecer, porque cuan-do la resistencia no es posible, no hay libertadpara no resistir y por eso tampoco puede haberobligación propiamente dicha de obedecer encuanto a la recepción de tal privación.
Sin embargo, la privación misma, o sea, lacensura o inhabilidad, lleva consigo la obliga-ción de sufrir o ejecutar las otras privaciones ocarencias que de algún modo dependen de la li-bertad del hombre y que van necesariamenteunidas a la privación principal, como el no co-mulgar, el no contraer matrimonio y otras se-mejantes. Esto es también evidente, porque encuanto a esto la pena incluye un precepto de laley o del juez en cuya observancia consiste laejecución de tal pena; ahora bien, uno está obli-gado a obedecer a un precepto justo; luego tam-bién a ejecutar la pena en esto. La cosa es clarapor lo dicho en el capítulo anterior.
5. O P I N I Ó N QUE AFIRMA QUE E L R E O , DES-
PUÉS DE DADA LA SENTENCIA, ESTÁ OBLIGADOA EJECUTARLA EN SÍ MISMO CUANDO LA ACCIÓNNO INCLUYE MALICIA INTRÍNSECA; Y ESO POR-QUE LA LEY TIENE FUERZA DE PRECEPTO.—
Queda —en tercer lugar— el problema de si—cuando la pena requiere la acción o coopera-ción del reo mismo, o al menos puede realizarsecon ella— está obligado el reo a obrar o coope-rar por lo menos después de la sentencia deljuez.
Muchos afirman que, una vez dada la sen-

Cap. X. Ejecución de la pena después de la sentencia 509
tencia, el reo está obligado a ejecutar la penaestablecida por la ley si la acción no incluye ma-licia intrínseca o si de esta manera la pena noresulta injusta, como resultaría —por ejemplo—matándose o mutilándose.
Esta opinión suele atribuirse a SANTO TOMÁS,quien niega que el reo esté obligado a la penaantes de la sentencia, pero dice que lo está des-pués de la sentencia condenatoria. Casi con Usmismas palabras lo enseña más claramente T O -MÁS DE Vio, y también SOTO, CASTRO, AZPIL-
CUETA, LEDESMA, ANTONIO GÓMEZ, CÓRDOBA,FELINO con BALDO y PEDRO DE ANCHARO aquienes cita; otros más aduce TIRAQUEAU.
La razón de esta opinión es que la ley tienefuerza para obligar a la pena en algún tiempoo situación; ahora bien, ningún tienlpo puede ha-ber más oportuno que después de dada la sen-tencia del juez: ¿a qué otra cosa hay que esperar?Además, la sentencia —que suponemos justa—tiene fuerza de precepto; ahora bien, el subditoestá obligado a obedecer al superior cuando éstemanda.
6. OPINIÓN QUE LO NIEGA PORQUE LA EJE-CUCIÓN LE TOCA AL JUEZ.—Una segunda opi-nión niega que el reo —aun después de conde-nado por sentencia— esté obligado a ejecutar lapena en sí mismo ni a realizar acción alguna conque ejecutarla o cooperar a ella.
Así piensa COVARRUBIAS y el mismo pensa-miento atribuye a TOMÁS DE V I O , de quien hehablado ya. También cita a ADRIÁN. Pero éstemanifiestamente se refiere al tiempo anterior ala sentencia, y después más bien cita a PABLO,el cual dice que los hijos cuyo padre ha incu-rrido en crimen de lesa majestad, pueden sus-traer de sus bienes sin obligación de restituirlosjamás; pero él dice: Esto yo no lo afirmo, en laidea de que si el padre es condenado por su cri-men, están obligados a restituir aquellos bienes:con esto parece que PABLO siguió la opiniónde COVARRUBIAS.
También puede aducirse en favor de esta opi-nión a DECIO, pues aunque después no se man-tiene en ella por pensar que la ley penal obligaaun antes de la sentencia, sin embargo —porhipótesis— sostiene que si la ley no obliga an-tes de la sentencia, tampoco después de la sen-tencia obligará a la ejecución de la pena.
Suele aducirse para esto el capítulo SUAM delas DECRETALES, en el cual el Papa prohibemolestar a ciertos clérigos sobre la pena ni si-quiera después de la sentencia condenatoria.
La razón principal es que al oficio del jueztoca no sólo dar sentencia sino también ejecu-tarla; ahora bien, el reo no está obligado a asu-mir el oficio del juez ni a hacerse su ministro
en contra de sí mismo; luego por la sentenciano queda obligado a tal acción sino sólo a lapasión sin resistencia.
De esta manera esta opinión deshace el argu-mento de la precedente: lo primero, porque nie-ga que la ley penal imponga esta obligación nisiquiera para ese tiempo; lo segundo, porquepiensa que del juez, además de la sentencia, hayque esperar algo más, a saber, la ejecución. Porconsiguiente, también niega que en la sentenciajusta vaya incluido tal precepto, sino únicamen-te el de soportar la pena.
Puede esto probarse con un argumento adu-cido ya anteriormente: El juez no puede man-dar más que la ley, o a lo menos no pretendemandar más que ella, puesto que juzga en con-formidad con la ley; ahora bien, la ley no man-da ejecutar la pena sino únicamente soportarla.
*7. PENSAMIENTO DEL AUTOR.—UNA DISTIN-
CIÓN.—Esta controversia —sin embargo— po-drá arreglarse fácilmente, pues si se explica conprecisión lo cosa misma, la disensión no puedeser grande, a no ser tal vez con relación a unoo dos ejemplos de las distintas penas.
En primer lugar, por parte de la sentenciapuede distinguirse entre sentencia condenatoriay sentencia declaratoria, pues acerca de ambaspuede preguntarse si, una vez dada, surge ladicha obligación.
Pero en este punto es preciso hacer otra dis-tinción por parte de las leyes. En efecto, si laley contiene solamente una pena por fulminar,ni puede obrar ella ni tener lugar sentencia sólodeclaratoria del delito.
Lo primero es claro por lo dicho en el capí-tulo anterior, pues este es un efecto especialde la fórmula por el hecho mismo; luego siésta falta, no se da el efecto. La razón es tam-bién evidente, porque una sentencia sólo decla-ratoria, como tal no manda nada de nuevo:únicamente da conocimiento público y jurídicodel delito; ahora bien, en ese caso tampoco man-da la ley misma, ya que —por hipótesis— nofulmina la pena por el hecho mismo; luego nohay base para la obligación.
Lo segundo, a saber, que en ese caso no haylugar para tal sentencia, es cosa clara, pues enese caso —si en alguno— es aplicable el dichoantes citado del Código que una ley definitivaque ni absuelve ni condena no es justa. Ahorabien, si en ese caso se diese una sentencia pu-ramente declaratoria del delito, ni absolvería nicondenaría: no expresamente por hipótesis, ytampoco virtualmente porque tampoco la leymisma condenaría; luego sería una sentencia in-justa, más aún, ridicula y hasta necia por noser moralmente posible.

Lib. V. Distintas leyes humanas 510
8. En segundo lugar, otra cosa hay que de-cir cuando la ley impone la pena por el hechomismo. Si por parte del reo se requiere algunaacción o cooperación, una vez dada sentenciadeclaratoria del delito queda al punto obligadoa ella en conciencia. Esto se prueba por la ra-zón contraria, pues aunque tal sentencia nomanda, sí manda la ley supuesta esa senteriria,o sea, para esa situación, según se explicó en elcapítulo anterior.
Eso sí, suponemos que el precepto es justo,es decir, que la pena es tal que, aun impuestade esta manera, no sobrepasa la debida mode-ración o equidad humana; luego tal preceptoobliga al punto. Por esta razón esa fórmula sólose pone en la ley cuando la pena que se añadees tal que el mismo reo puede ejecutarla ycumplirla de una manera lícita y conveniente;luego es señal de que la ley pretende obligarpor el hecho mismo al menos una vez que seda sentencia declaratoria.
Confirmación y explicación: Si la ley dice porel hecho mismo y sin declaración alguna, desuyo obliga en conciencia a la ejecución de lapena; luego cuando pone por él hecho mismoy únicamente exige sentencia declaratoria, nopide otra ejecución del juez, ya que lo únicoque le exige a él es sentencia declaratoria; lue-go una vez dada esa sentencia, al punto obligaal reo a la ejecución de la pena.
9. OBJECIÓN.—SOLUCIÓN.—En contra deesta tesis puede objetarse con COVARRUBIAS queni siquiera después de la sentencia condenato-ria está obligado el reo a ejecutar la pena sino la ejecuta el juez; luego mucho menos es-tará obligado a ello por sola la sentencia de-claratoria aunque la ley parezca condenar porel hecho mismo.
Respondo —en primer lugar— que el an-tecedente —como diré enseguida— no es ver-dadero en general. Pero como a veces puede serverdadero —según he de decir también— y deahí puede sacarse un argumento, añado queexiste diferencia entre una ley que castiga porel hecho mismo y un juez que condena.
La ley que castiga por el hecho mismo, man-da al punto cuanto es necesario para la ejecu-ción de la pena; únicamente permite al tras-gresor esperar la declaración del juez, y no quie-re que ningún otro ministerio del juez sea nece-sario para tal ejecución. Y como la ley, una vezdada, siempre manda de la misma manera, poreso también siempre obliga de la misma mane-ra después de la sentencia declaratoria.
En cambio el juez, al condenar, no siempreemplea las mismas fórmulas y por eso no siem-pre obliga o no obliga a realizar inmediatamen-te la ejecución por obra del mismo reo sin másintervención suya, sino que —como diré ense-guida— puede condenar de una o de otra ma-nera.
10. Pero aunque esta sea de suyo la reglageneral, puede sin embargo dudarse si sufre al-guna excepción. En particular suele preguntarse—con relación a la pena de confiscación de to-dos los bienes— si por esa regla el reo estáobligado en conciencia a ejecutarla en cuantose da sentencia declaratoria del delito.
Muchos de los autores citados, como SOTO,MEDINA, CÓRDOBA, SAN ANTONINO, lo afirman.SIMANCAS lo indica. Se apoyan en los argumen-tos propuestos.
Otros creen que en este caso se ha de aplicarla anterior opinión de COVARRUBIAS. A ello seinclina más SIMANCAS, y a mí también me gus-ta más esto: lo primero, porque esa pena esgravísima, y en consecuencia esa manera de eje-cución sería demasiado dura; lo segundo, por-que en el" cap. Cum secundum leges no se im-pone esta obligación positiva, sino que se le dapoder al juez para quitar todos los bienes—contando desde el día en que se cometió eldelito— después de dar sentencia declaratoria;y por último, porque esta es la práctica y cos-tumbre general. Pero la pena de confiscación laestudiamos de propio intento en el tratado dela Fe.
11. Paso a la segunda parte, de la ley quesólo contiene una pena por fulminar y de lasituación de aquel a quien se le ha impuesto yapor sentencia del juez. .
En este punto conviene emplear una distin-ción por parte de las penas. Unas son corpo-rales y otras pecuniarias. De las corporales unasafectan a la vida o a la integridad, o infierenun grave dolor e ignominia, como la muerte,una mutilación, una flagelación pública, duray vil. Otras hay que se ejercitan en el cuerpoo mediante el cuerpo, como marchar a destierro,permanecer en casa, peregrinar, etc.
12. U N REO CONDENADO A PENAS CORPO-RALES QUE AFECTAN A LA VIDA, A LA INTEGRI-DAD, AL HONOR, Y QUE PRODUCEN UN DOLORGRAVE, NO ESTÁ OBLIGADO A EJECUTARLAS ÉLMISMO, PORQUE ESO SERÍA DEMASIADO VIOLEN-TO.—En primer lugar, hay que decir lo siguien-te: Un reo condenado a las primeras penas cor-porales, normalmente no está obligado en con-ciencia a ejecutarlas él mismo sino que el quedebe ejecutarlas es el juez por medio de susministros. En esta tesis casi todos están con-formes.
La prueba que suele darse es que al reo nole es lícito ejecutar en sí mismo tal pena, puessería matarse o mutilarse, lo cual es intrínseca-mente malo.
Pero esta razón primeramente es dudosa tra-tándose de estas penas, porque en ellas el reono obraría como piersona particular sino como

Cap. X. Ejecución de la pena después de la sentencia 511
ministro del juez y por tanto esto no pareceser intrínsecamente malo —véase sobre esto2.2. q. 64—, y además no es una razón univer-sal, porque existen otras penas corporales quepodría ejecutar sin pecado el mismo que es cas-tigado, y sin embargo uno ni siquiera despuésde la sentencia está obligado ni tal vez puedeser obligado a ellas, como es la flagelación in-fame y pública y otras semejantes.
Así que la razón es la que se ha tocado an-tes: que resulta demasiado violento el que unomismo sea agente y paciente tratándose de unapena tan dura; por consiguiente, por la razónpor la que esto no lo manda la ley misma, poresa misma no lo manda la sentencia. Así constapor la práctica general, pues en tales sentenciaslas fórmulas más bien significan pasión que ac-ción respecto de la cosa.
13. UNA VEZ DADA LA SENTENCIA, EL REOPUEDE PRESENTAR EL CUELLO, SUBIR LA ESCA-LERA, ETC. PREPARÁNDOSE PARA RECIBIR LAMUERTE.—Suele dudarse si al ejecutar el juezla sentencia, sobre todo de muerte, puede o estáobligado uno a practicar ciertas acciones, comoandar, subir y tender la mano, o presentar elcuello, etc.
Algunos niegan en absoluto que el tal estéobligado a hacer nada sino únicamente a acep-tar. Y la razón puede ser que, cualquier cosaque haga, es cooperar a su muerte, lo cual noes lícito, o que la cosa es tan dura que no pa-rece que nadie pueda ser obligado a ello.
Sobre todo que ninguna acción del reo pa-rece necesaria para la ejecución de la pena, v. g.de la pena de muerte, porque si él mismo nova o no sube, podrá ser llevado por la violen-cia; luego o no puede ser obligado a ningunaacción semejante, porque cooperaría a su muer-te, o ciertamente no debe ser obligado a ella,porque sería una obligación demasiado dura yno necesaria.
14. Pero la respuesta general es que nadieestá obligado a aquellas acciones que fácilmen-te pueden realizar los ministros de la justicia,porque de suyo sólo está obligado a aceptar,pero que está obligado a algunas acciones quelos otros no pueden fácilmente realizar y porotra parte son necesarias para el efecto, pues deno ser así, una pena justa no podría ejecutarse.Por consiguiente, el oponerse a esas accionessería resistir a la justicia.
Ni moralmente se tiene a eso por cooperacióna la muerte, porque acciones como las de an-dar, subir, etc., son acciones muy remotas y desuyo indiferentes, es decir, que no traen intrín-secamente la muerte.
De esto se deduce una confirmación: El talcondenado puede por su parte prestarse a esasacciones con seguridad de conciencia, porque nocontienen malicia intrínseca: lo primero, porquepuede decirse que las ejercita el reo mismo nocomo persona particular sino como ministro de lajusticia, y sobre todo, porque son acciones de su-yo indiferentes y pueden realizarse por un finbueno, al menos para evitar mayores inconve-nientes y coacciones más duras y para evitar elescándalo que se seguiría de la resistencia con-traria. Luego también puede mandar esa acciónel juez, ya que puede mandar acciones hones-tas, normalmente convenientes para la ejecu-ción de la pena, y que no contienen una cruel-dad o dureza inhumana; luego en virtud de lasentencia y de la condena parece que el juezobliga al reo a esas acciones cuando de unamanera normal y ordinaria se requieren para laejecución de la pena.
Sin embargo, esta razón no hay que enten-derla de forma que parezca que el juez puedamandar cuanto el reo puede lícitamente hacer:esta norma no la tengo por verdadera, porquepuede uno obrar contra sí mismo con mayor se-veridad que lo que puede ser forzado por otrocon un precepto justo; por ejemplo, uno, con-denado a morir de hambre, puede no comer,por más que tal vez no pueda ser obligado a ello.
Así que esa razón vale para las acciones or-dinarias que son lícitas y no resultan demasiadoduras y crueles. Qué acciones son esas habráque juzgarlo prudencialmente por la práctica ge-neral y por el sentir de los hombres.
Otros problemas de posibilidad, a saber, sipuede uno ser condenado a degollarse a sí mis-mo o a beber un veneno, pertenecen al tratadodel Homicidio, y los discuten en sus comenta-rios SOTO y otros, y VITORIA.
15. UN CONDENADO A DESTIERRO, A CÁRCELO A UNA FLAGELACIÓN MODERADA, ESTÁ OBLI-GADO A LA EJECUCIÓN.—En segundo lugar, hayque decir que un reo justamente condenado alas penas corporales de la segunda clase —comoson el destierro, la cárcel, una flagelación mo-derada y decente, y otras semejantes— está obli-gado a ejecutarlas o cumplirlas por el hechomismo de ser condenado a ellas por sentencia.Es esta una opinión general que sostienen todoslos autores antes citados; está de acuerdo conellos COVARRUBIAS, y le siguen DRIEDO, AZPIL-CUETA y SALCEDO.
La razón general es que la sentencia conde-natoria del juez o la ley penal después de talsentencia, obligan en conciencia a cumplir lapena impuesta cuando no envuelve injusticia,

Lib. V. Distintas leyes humanas 512
crueldad o algo semejante; ahora bien, tal esel caso de esa pena cuando se la impone de esamanera, como consta por la clase de pena quees, por la práctica general y por el juicio de loshombres; luego el reo está obligado a cumplir-la, porque esta es en realidad la intención deljuez, y el precepto que éste impone es justo.
16. Vamos a explicar eso mismo recorrien-do brevemente algunas de esas penas.
Una es el permanecer en la cárcel o en unlugar determinado prescrito. Esta pena no ne-cesita una ejecución positiva sino únicamente laprivación de alguna acción, como es no salir ono huir de la cárcel. Por esta misma exposiciónaparece claro que estas cosas pueden fácilmen-te mandarse, y así el realizar la acción contrariasería hacer resistencia al juez cuando coaccionajustamente, lo cual nunca es lícito según el DE-CRETO. Finalmente, tal pena puede cumplirsesin pecado; luego debe cumplirse.
Se dirá que esta razón no es convincente, por-que —según hemos dicho— hay que tener encuenta no sólo si la pena así impuesta es lícita,sino también si es humanamente tolerable; aho-ra bien, la obligación a la pena puede resultarcruel no sólo cuando incluye una acción sinotambién cuando incluye una dura omisión deuna acción, como es la obligación de no comero de no huir aunque amenace la muerte.
Pero hay que decir que esa razón vale desuyo y en conformidad con la capacidad de lamateria: así el permanecer en un lugar determi-nado o en la cárcel no es una cosa tan dura ygrave que no pueda imponerse bajo obligación,y resultará tanto más fácil cuanto el lugar seamás espacioso y expuesto a menos molestias.
Otra cosa sería si la cárcel fuese demasiadodura, triste e insalubre: en ese caso resultaríademasiado duro obligar a un reo así condenadoa no huir aunque pudiese. Y eso será más durosi a uno no sólo se le detiene sino que ade-más se le trata demasiado mal y duramente detal manera que poco a poco vaya incurriendoen peligro de muerte o al menos se vea forza-do a llevar una vida llena de dolor y aflicción.Entonces no estará obligado en conciencia a per-manecer espontáneamente allí. Por eso no pue-do creer lo que dice AZPILCUETA, que los con-denados a galeras están obligados en concienciaa no huir aunque puedan: esto es demasiadoviolento, y a los ministros de la justicia les tocavigilarles.
Exceptúo el caso en que se haya dado pala-bra, sobre todo si se ha dado bajo juramento:
entonces hay que cumplir una promesa que esjusta, y sobre todo hay que cumplir el juramen-to, según lo que extensamente dije en el tra-tado del Juramento. Por esta razón los religio-sos castigados a cárcel pueden en particular es-tar obligados a guardarla, porque por el voto deobediencia están obligados y pueden ser obli-gados en particular a observar ese encierro se-gún la regla o como un castigo justo y confor-me a su estado.
17. Por los mismos principios se ha de juz-gar de la pena de destierro: el reo, una vez con-denado, puede estar obligado en conciencia acumplirla, porque del hecho precisamente deque se ejecute por obra de uno mismo no leviene injusticia ni crueldad. Así lo reconoce Co-VARRUBIAS con los demás.
Pero es preciso que esa obligación la expre-sen claramente las fórmulas de la sentencia. Por-que, si a uno se le condena a ser deportado aldestierro, no está obligado a salir hasta que seallevado, pero después estará obligado a no vol-ver dentro del tiempo prescrito. En cambio,, sisencillamente se le condena al destierro, pareceque se mandan ambas cosas. En esto hay queatender sobre todo a la práctica general y almodo como tal pena suele mandarse o ejecu-tarse, a la promesa o pactos que suele haber depor medio, y a las expresiones de las leyes: deahí se deduce fácilmente el grado de esta obli-gación.
Sin embargo —hablando en general— la de-portación suele realizarse por coacción y minis-terio del juez; en cambio, la permanencia fue-ra del reino o la no vuelta a él suele imponersecomo objeto de obligación, de la misma mane-ra que, en el otro caso de la pena de cárcelperpetua, el traslado al lugar determinado sueleser a la fuerza o por ejecución del juez, pero lapermanencia en ella suele dejarse como objetode obligación.
En efecto, normalmente con más facilidad semandan esta especie de privaciones que las ac-ciones, y ordinariamente los jueces suelen po-ner a los reos en la situación —digámoslo así—de una determinada pena e imponerles que per-manezcan en ella. Pero en rigor ambas cosaspueden confiárselas al reo mandándole que loejecute él todo, y muchas veces lo hacen. Y aun-que añadan la amenaza de otras penas si no cum-plen las primeras, sin embargo también obliganen conciencia, porque el precepto es justo y laamenaza de la pena no aminora la obligación,según se ha dicho antes.

Cap. X. Ejecución de la pena después de la sentencia 513
Otra pena temporal puede ser una flagela-ción moderada y no bochornosa ni infame: tam-bién a ésta estará obligado el reo —si constaque se impone en ese sentido— por la mismarazón, a saber, que esa pena, tal como se pro-pone, no es de suyo injusta ni inhumana. Peroesa pena no suele ser usual, a no ser entre re-ligiosos y alguna vez en el fuero eclesiástico,por ejemplo, en el Santo Oficio de la Inqui-sición. Con todo, lo más frecuente es que seejecute por ministerio de una persona distintadel mismo reo.
Finalmente, lo mismo hay que decir tambiénde la pena de ayuno y otras semejantes que aveces suelen imponerse en el fuero eclesiástico.
18. LAS PENAS PECUNIARIAS.—En tercer lu-gar, hay que decir que, tratándose de penas pe-cuniarias y cuando las penas son ordinarias ymoderadas, más fácilmente puede el reo estarobligado en conciencia a pagarlas por el hechomismo de haber sido condenado. La razón esque en ello no se halla imposibilidad ni una di-ficultad excesiva.
Únicamente hay que atender a las fórmulasde la sentencia, porque, si al reo se le condenasencillamente a tal pena, bastará que lo paguecuando se lo pidan —como dijo COVARRUBIAS ya mí también me agrada— porque, cuando noconsta lo contrario, las penas se deben suavi-zar. Por consiguiente, si al reo se le condenade una manera absoluta a que él mismo pague,estará obligado a hacerlo espontáneamente, por-que el precepto está suficientemente claro y esjusto. En esto COVARRUBIAS en realidad no di-siente de la opinión general.
Pero de aquí se deduce —sea dicho de paso—que si el reo después de una sentencia se mue-re sin haber pagado una pena real, su herederoestá obligado a pagarla lo mismo que lo estabael reo, pues es su sucesor en esa carga, comodicen BALDO y CASTRO. Y lo que se dice en elDIGESTO, que la pena no pasa al heredero, ose entiende de una pena corporal, o de una penaque todavía no se debía en vida del reo por-que todavía ni el juez ni la ley habían dadosentencia: en estos casos tampoco la pena pe-cuniaria pasa al heredero, sino que se aplicaotra regla, a saber, que con la muerte termi-nan los delitos en cuanto al fuero externo, se-gún el DECRETO.
Sólo cuando la pena ha sido impuesta porel derecho mismo y se ha incurrido en ella porel hecho mismo, puede actuarse judicialmentedespués de la muerte en orden a la declaracióndel delito y a la ejecución de la pena. Lo mis-
mo se hace tratándose del delito de herejía,según observan CASTRO y SIMANCAS y según sedice expresamente en el LIBRO 6.° DE LAS DE-CRETALES.
De esto se sigue que si aun después de lamuerte se conoce el delito y se da sentencia de-claratoria sobre él, se confiscan los bienes y sele quitan al heredero, porque a él le han lle-gado con está carga; a no ser que en cuarentaaños de buena fe prescriban, pues entonces atítulo de prescripción la propiedad queda con-firmada y la carga desaparece, como se dice enel LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES. De esto ha-blaremos más extensamente en el tratado sobrela Herejía.
19. Con esto se ha respondido suficiente-mente a los argumentos de las otras opiniones.En efecto, las razones de la primera opiniónprueban que el imponer esta obligación no caefuera de las atribuciones del juez. Y la razónde la última opinión a lo sumo prueba que al-gunas penas hay que exceptuarlas de esta reglageneral.
Únicamente es preciso decir algo sobre el ca-pítulo Suam que sin motivo se aduce para loque ahora tratamos.
En primer lugar, en él no se trata de una penaimpuesta por el hecho mismo sino solamente dela —llamémosla así— pena segunda que se hade imponer en un plazo determinado a quienno pague la primera. De ella lo único que sedice es Y se añadiría la pena de treinta librassi no las pagaran en él plazo señalado: ningúntérmino se añade ahí que signifique que la im-posición de esa pena sea por el hecho mismo.Por eso se dice después Obtuviste que el juezdelegado les condenara a esas treinta libras atu favor: por estas palabras consta que los acu-sadores procuraron que se diese sentencia nosólo declaratoria sino también condenatoria, yasí ese texto no puede aducirse en contra de loque antes hemos dicho sobre la pena que la leyimpone por el derecho mismo y que es debidaya después de la sentencia declaratoria.
20. Fuera de esto, ese texto a nada vienepara lo que ahora tratamos, porque en él nose le reprende al obispo sencillamente por pedirque se condenara al reo con la pena impuestapor la ley, sino porque callando la verdad habíaimpetrado una carta contra los clérigos.
En efecto, aquella pena les había sido im-puesta para el caso de que no pagaran cuarentalibras en determinado plazo, ellos en ese plazohabían pagado treintaitrés, y el obispo, con oca-sión de las siete libras restantes, había impe-

Lib. V. Distintas leyes humanas 514
trado contra ellos una carta callando la verdad,como se dice allí, a saber, callando el pago delas treintaitrés libras e informando sencillamen-te de una deuda de treinta libras o algo así.
Esto había sido manifiestamente subrepticio,pues no era justo reclamar la pena entera, dadoque la tardanza en pagar había sido sólo de unamínima parte. Además de esto, tal vez aquelobispo no había declarado la naturaleza y lacausa de aquella nueva reclamación de las trein-ta libras, a saber, que se hacía con ocasión de «otra pena no pagada, sino únicamente que losclérigos eran deudores de aquellas libras.
Esto era nuevamente subrepticio, como sededuce de las palabras Así pues, como no estábien en ti olvidarte de la modestia episcopalhasta el punto de —por ansia de líos sucios—desear enriquecerte con pérdida ajena; de aquíse deduce que el Pontífice no comprendió la na-turaleza de aquella ganancia, y que no hubieseconcedido carta en favor de tal causa si se lehubiese informado de la base en que se apo-yaba. Por eso, como en castigo de la subrepción,impone silencio al obispo en cuanto a la recla-mación de aquella segunda pena de treinta li-bras.
21. Por consiguiente, de tal respuesta nopuede deducirse que quien haya sido condenadoa una pena justa no esté obligado en concien-cia a pagarla. Más bien puede inferirse queaquellos clérigos no fueron condenados justa-mente: lo primero, porque la sentencia se ha-bía basado en una carta subrepticia; y lo segun-do, porque por no haberse pagado a su debidotiempo una parte tan pequeña de la pena, nose debía la pena entera. Esto lo señala bien cla-ro la GLOSA.
Añado además que de ese texto no se puedededucir de una manera absoluta que sea injustoo que esté feo encausar a uno para lograr quese le condene a una pena que ha contraído in-curriendo en una multa, sino a lo sumo que noestá bien hacerlo así subrepticiamente o recla-mando el total por una trasgresión tan pequeña;por lo demás, eso no es malo de suyo, ni siem-pre está feo encausar a otro para lograr el pagode una pena justa, como puede verse en Fok-TUNY, COVARRUBIAS, SARMIENTO, AzPILCUETAy SIMANCAS.
CAPITULO XI
¿OBLIGA LA LEY PENAL AL JUEZ A IMPONER LAPENA QUE EN ELLA SE PRESCRIBE?
1. Dos aspectos tiene la ley penal: uno res-pecto de los subditos, cuyas acciones prohibeo manda: de él hemos hablado hasta ahora;otro respecto del juez: sobre él se plantea elproblema de si impone obligación al juez.
En efecto, anteriormente sólo hemos dichoque la pena se pone en la ley para instruir aljuez, y esto es lo que a la letra dicen los textosjurídicos: luego no hay por qué añadir la obli-gación, que es una cosa muy distinta. Sobre todoque en estas leyes no suelen ponerse palabraspreceptivas respecto de los jueces, sino solamen-te respecto de los subditos; luego al menoscuando no haya tales palabras expresas, no ha-brá tal obligación.
Además, si hubiera tal obligación, no seríalícito interceder por el reo rogando al juez queperdonara la pena, pues no es lícito pedir queobre en contra de la obligación de su ley. Esaconsecuencia es contraria a la costumbre gene-ral de las personas timoratas y religiosas queobservaron los Santos y los antiguos Padres,según consta por SOZOMENO, que habla deSan Antonio. Cosa parecida cuentan NICÉFOROy SOZOMENO de San Ambrosio, y CASIANO delos antiguos monjes. Lo mismo consta, final-mente, por SAN AGUSTÍN, y se cita en el DE-CRETO.
2. LA LEY OBLIGA AL JUEZ A JUZGAR CON-FORME A ELLA Y A CASTIGAR AL REO CUANDOQUEDE SUFICIENTEMENTE CONVICTO. Hay quedecir, sin embargo, que esa ley obliga al jueza juzgar conforme a ella y a castigar al reo cuan-do quede suficientemente convicto del delito.
Esta tesis es general siguiendo a SANTO T O -MÁS; la trae SOTO, y se encuentra en los juris-tas que citaremos enseguida y en ARISTÓTELES.Es la opinión de SAN AGUSTÍN y se cita en elDECRETO: NO le es lícito, dice, al juez juzgarde las leyes sino conforme a ellas. SAN GREGO-RIO dice también en el DECRETO: Consúltesela ley divina y humana, y dése la sentencia con-forme a lo que allí está determinado.
Puede darse también la razón. En primer lu-gar, si la ley penal impone la pena por el hechomismo, al juez propiamente no le toca impo-ner la pena sino dar sentencia sobre el delito

Cap. XI. Obligación del juez a imponer la pena prescrita 515
y dedicarse a la ejecución de la pena; ahora bien,ambas cosas entran manifiestamente en la obli-gación del juez: la primera porque está obli-gado a dar sentencia según la verdad probada;la segunda porque es ministro y ejecutor de lajusticia.
Y aunque esta obligación más parece nacerdel cargo mismo y de la ley natural que de laley que castiga al reo, con todo también puededecirse que nace de esa ley, porque la obliga-ción de ejecutar tal pena y no otra no se deter-mina si no es por razón de ella.
3. En cambio, si la ley impone una penapor fulminar, obliga al juez a imponerla, y deahí se sigue una segunda obligación, la de ha-cerla ejecutar después de la condena para queésta no resulte inútil y ridicula. Esto últimoes evidente, y vamos a demostrar lo primero.
En efecto, una ley que impone una pena porfulminar, también bajo ese aspecto es verdaderaley y como tal más se da para el juez que parael reo, hasta el punto de que CASTRO —antes ci-tado— dice que sólo respecto del juez es .ver-dadera ley, ya que antes de que él juzgue, nor-malmente no obliga en conciencia al reo; luegoal menos es necesario que obligue al juez mismoa imponer la pena: de no ser así, tal ley, enorden a este efecto, sería muy ineficaz; luegode tal manera instruye al juez, que además—expresa o tácitamente— le obliga, pues laspalabras de la ley naturalmente se dirigen aljuez.
Puede servir de explicación de esta razón, quepor el hecho mismo de que la ley señala la pena,el juez, en virtud de su cargo, está obligado aimponerla. Prueba: Siendo como es juez de lajusticia, en la imposición de la pena está obli-gado a guardar la equidad; ahora bien, estaequidad resulta de haber sido dada la ley, puesantes de ella la única equidad que había era lanatural, la cual el juez está obligado a discerniry guardar prudencialmente; pero una vez dadala ley, resulta la equidad legal, la cual tambiéndebe guardar el juez porque es guardián y eje-cutor de las leyes y —como quien dice— laley viva.
4. Con esto casi se ha respondido a las ra-zones para dudar que se pusieron al principio.Pero para explicar más la última y todo el tema,hay que advertir que en esta equidad de la penase deben considerar y distinguir dos cosas. Launa es que la pena no sobrepase la medida pres-crita por la ley. La otra, que no sea inferiora ella.
En la prime/a se manifiesta más la obligación,pues no sólo la justicia legal y la obligación del
propio cargo respecto del estado, sino tambiénla justicia misma conmutativa respecto del reo,obligan al juez a evitar ese exceso.
La razón es que al reo, lo mismo que a cual-quier deudor, no se le puede exigir justamentemás de lo que debe; ahora bien, dada una leyque señala tal pena, quien falta contra ella sehace reo y deudor de tal pena y no de una penamayor; luego el mal que fuera de esa pena sele causa a ese reo no es pena sino injusticia. Deesto se sigue que en ese caso el juez quedaobligado a satisfacer o restituir al reo el dañoo perjuicio que de ese exceso se le haya segui-do, porque la justicia conmutativa obliga a res-tituir.
5. Se dirá que la ley, al señalar la pena, noexcluye el dictamen prudente del juez para po-der aumentarla en el caso de que por las cir-cunstancias vea que el reo es digno de una penamás grave. Esto se observa también en la prác-tica.
Respondo que —muy al contrario— en lasleyes se ponen esas penas principalmente paraque no queden expuestas al capricho, de la mis-ma manera que se fijan los precios de las cosaspara eliminar la apreciación caprichosa al me-nos en lo que toca al aumento del precio. Perocon esto no se quita que, si el delito ha revestidocircunstancias extraordinarias que lo hacenatroz y gravísimo, el juez pueda prudencialmen-te castigarlo de una manera especial por ser ellasdignas de una pena especial; la ley no excluyeesto: ella se refiere al delito tal como suele co-meterse de ordinario, y no excluye el que sevele por el bien común; esto es necesario paraescarmiento de los otros, como se dice en elDIGESTO y en su GLOSA.
6. E L JUEZ ESTÁ OBLIGADO A IMPONER LAPENA ENTERA CUANDO, DE NO HACERLO ASÍ,OBRARÍA CONTRA EL DERECHO DE UN TERCERO,POR EJEMPLO, TRATÁNDOSE DE UNA PENA PECU-NIARIA QUE H A QUEDADO APLICADA A LA PAR-TE PERJUDICADA.—Acerca de la disminución dela pena hay que advertir además que algunas ve-ces la pena de la ley es una pena que cede enutilidad y ventaja de otros, por ejemplo, la penapecuniaria, que en ocasiones se aplica a la parteperjudicada y en ocasiones al fisco o a otros. Encambio otras veces la pena es sólo vindicativapara satisfacción de la comunidad y preserva-ción de los otros, por ejemplo, la pena cor-poral.
Pues bien, cuando la pena es de la primeraclase, interviene para no disminuirla no sólo laobligación de la ley sino también la de la jus-ticia.

Lib. V. Distintas leyes humanas 516
Esto es verdad sobre todo si tal pena la leyla ha impuesto por el hecho mismo: entoncesadquiere un derecho otro en cuyo favor la leyha aplicado tal pena, porque, una vez dada sen-tencia declaratoria del delito, la ley misma letraspasa a él el derecho; luego si se le priva deese derecho, se le hace injusticia.
Y lo mismo pienso que sucede aunque la penade la ley no sea por el hecho mismo, porquealgún derecho a ese dinero adquiere otro, y jus-tamente pide éste al juez que se lo reserve, yel juez por oficio está obligado a concederle suderecho; luego si no aplica en su favor tal pena,es injusto contra él.
En cambio cuando la pena es sólo vindicativao corporal, aunque se disminuya la pena no haylugar para esta clase de injusticia con relacióna un tercero.
7. E L PERDÓN DE LA PENA VINDICATIVA OCORPORAL ES ILÍCITO CUANDO ES CONTRARIO ALBIEN COMÚN.—Sin embargo, eso no es lícitopor dos razones.
La primera, porque es contrario al bien co-mún y a la justicia legal el que los delitos que-den sin castigo o con un castigo insuficiente,pues eso normalmente es dar ocasión para quese repitan.
La segunda, porque el juez, por su oficio ypor tanto en justicia, está obligado a cumplirlas leyes justas que se ordenan al bien común,más aún, a hacer y procurar que se cumplan;ahora bien, la ley, en cuanto que impone unapena justa, es justa y necesaria para el biencomún.
Finalmente, se puede decir que el estado ad-quiere un derecho especial sobre el tal delin-cuente para tomar de él justa venganza; luegono puede ser privado de ese derecho por volun-tad del juez.
8. LA DIFERENCIA QUE SUELE ESTABLECERSEENTRE UN JUEZ SOBERANO Y UN JUEZ INFERIOREN CUANTO AL PERDÓN LÍCITO DE LA PENA, PA-RECE DIFÍCIL DE SOSTENER EN EL FUERO DE LACONCIENCIA.—Suele ponerse una limitación aesta doctrina general diciendo que es aplicablea los jueces ordinarios pero no a los soberanoso reyes, pues a éstos les es lícito perdonar alreo la pena. Así lo enseña SANTO TOMÁS, al cualsiguen otros en general; y lo mismo enseñan losjuristas en el DIGESTO.
Esta doctrina será fácil admitirla en el fueroexterno, porque el soberano lo hará impune-mente, pero un juez inferior, si lo hace en ca-sos no permitidos, podrá ser castigado por ello.En cambio en el fuero de la conciencia esa di-ferencia difícilmente es admisible, y así SOTO
habla de ambos indistintamente, porque, o setrata del perdón por sola su voluntad sin razónalguna, o por una causa justa: la primera ma-nera tampoco al soberano le es lícita en con-ciencia, pues ya se ha dicho antes que las leyesjustas le obligan al soberano en cuanto a su fuer-za directiva; y de la segunda manera tambiénun juez inferior puede a veces perdonar la penade la ley, como observan la GLOSA y FELINO,que hace muchas citas, y como dice DECIO.
En efecto, pueden ocurrir bastantes causaslegítimas para ese perdón, y cuando ellas ocu-rren, a los jueces se les da poder para conce-derlo. Tales son una edad incapaz de soportarla pena, como pueden ser la vejez y la niñez,según se ve por el DIGESTO: A no ser en cuan-to que a veces la compasión por la edad hayainducido al juez a una pena más suave. Tratán-dose de penas pecuniarias, causa para el per-dón suele ser la pobreza, según el DIGESTO. Mu-cho interesa también el grado de la prueba,pues si el reo no ha quedado del todo convicto,se debe suavizar la pena. Además hay que teneren cuenta la manera de pecar, por ejemplo, sifue por pasión, etc., según el DIGESTO. Sobreesto puede verse FELINO y TIRAQUEAU, que lotrata muy extensamente.
9. VERDADERA DIFERENCIA ENTRE EL PRÍN-CIPE Y UN JUEZ INFERIOR: QUE PUEDE PERDONARMÁS FÁCILMENTE, PERO NO A SU CAPRICHO.Se responde que ambas cosas son verdad, a sa-ber, que los jueces inferiores pueden por justascausas suavizar las penas, y que el príncipe nopuede por puro capricho y sin causa alguna per-donar a los delincuentes, pues esto sería sin dudaun gran perjuicio para el estado. Sin embargoexiste alguna diferencia, y es que el príncipepuede hacerlo más fácilmente que el juez.
En efecto, el inferior sólo lo puede o en ca-sos expresamente señalados por la ley o admi-tidos por la costumbre, o en forma de epiqueyacuando le recurso al superior no resulta fácil.En cambio el príncipe tiene el máximo poderpara interpretar la ley y para dispensar cuandoprudencialmente juzgue que hay causa suficien-te o razonable. Por eso el juez inferior apenaspuede disminuir la pena más que cuando estáobligado a ello porque la ley o la costumbre dis-pone que en ese caso se disminuya, o porqueuna razón de equidad lo exige necesariamente.En cambio el príncipe muchas veces puede dis-pensar aunque no esté obligado a ello.
Además algunas veces puede hacerlo justa-mente en favor de sus subditos para mostrarsebenigno y liberal con ellos a fin de tenerlosbenévolos y obedientes: ¡también el Pontífice

Cap. XI. Obligación del juez a imponer la pena prescrita 517
muchas veces justamente concede indulgenciapor una causa semejante!
Asimismo puede conceder perdón en graciade otro príncipe que se lo pida, pues este in-tercambio de favores es necesario y además re-dunda en bien común.
Además, por la utilidad de la persona queha cometido el delito o por sus servicios ante-riores, justamente puede a veces dispensarle dela pena. Es fácil hallar otras razones semejantesque, tratándose de jueces inferiores, no bastan.Existe también otra diferencia: que el príncipepuede —digámoslo así— previamente concederel privilegio de que uno no pueda ser castiga-do con una determinada pena: esto no lo pue-den los jueces inferiores.
Otra diferencia señalan la GLOSA y los doc-tores citados: que aunque el juez, antes de darla sentencia, puede a veces suavizarla, una vezque la ha dado ya nada puede, porque ya hacumplido con su oficio; en cambio el príncipea veces sí puede, con tal que no redunde encontra del derecho adquirido por otro o en per-juicio de un tercero: éste no puede inferirlojustamente el príncipe si no es porque el hacerlointerese tanto al bien común que por él una per-sona particular pueda ser privada de su derecho.
10. Con esto puede entenderse fácilmente loque hay que responder a la última razón quese puso para dudar.
En primer lugar, hay que evitar que, si lapena pecuniaria se ha de aplicar a una personadeterminada, su perdón no se procure con unperjuicio de tercero que sea o injusto o no con-forme a la caridad, pues como dijo SAN AMBRO-SIO: Si no se puede socorrer a uno sin perju-dicar a otro, mejor es no ayudar a ninguno delos dos que ser gravoso para uno de ellos; poreso no es propio del sacerdote intervenir encausas pecuniarias, porque con frecuencia es im-posible no perjudicar a una de las partes. Pro-pio del sacerdote es, pues, no perjudicar a na-die y querer aprovechar a tpdos: él poderlo essólo propio de Dios. Por eso SAN AGUSTÍN, an-tes citado, dice: En esos casos hay que interce-der no ante el juez sino ante el tercero para queperdone la pena.
En segundo lugar, tratándose de las otraspenas que únicamente se ordenan al bien común,hay que tener también en cuenta el bien común.
En efecto, si los delitos son frecuentes o eldelincuente está obstinado, o es incorregible oescandaloso, se ha de evitar el interceder, por-que a los necesitados se les ha de socorrer sinfaltar a la justicia, según interpreta SANTO T O -
MÁS aquello del ÉXODO: NO te compadecerásdel pobre en juicio, es decir, en contra de la jus-ticia y mucho menos en contra del bien común.
Por consiguiente, dos son las cosas que pue-den pedirse. La una es que si el delito es du-doso de alguna manera, se adopte la interpre-tación más benigna. Esto es conforme a la razóny a la regla del derecho, según el LIBRO 6.° DELAS DECRETALES y según el DECRETO, en don-de el CRISÓSMONO entre otras cosas dice: Mejores tener que dar cuenta por misericordia quepor crueldad. La GLOSA limita esta regla en loscasos en que el reo esté obstinado y sea inco-rregible, y no dé esperanzas de enmienda: en-tonces, aun en caso de duda se debe emplearcon él rigor más bien que benignidad.
Lo segundo —como dice SAN AGUSTÍN, an-tes citado—, en general puede pedirse que de lapena se perdone tanto cuanto pueda hacersedentro de los límites de la justicia, sea en lagravedad de la pena, sea en la manera de apli-carse o en su duración, sea en otras circuns-tancias que con frecuencia dependen de la vo-luntad del juez.
11. Si LAS LEYES IMPONEN POR EL H EC H OMISMO DIVERSAS PENAS, POR UN MISMO DELITOSE INCURRE EN TODAS ELLAS, SEA ANTES SEA DES-PUÉS DE LA SENTENCIA DECLARATORIA. Podríaaquí discutirse —en consecuencia— si un juezque obre injustamente perdonando la pena dela ley, está obligado a alguna restitución, seapor razón del daño que de ello se haya seguidoal estado o a un tercero, sea por razón de lapérdida de ganancia que, tratándose de penaspecuniarias, se le suele acumular a aquel a quienla cantidad de tal pena debiera aplicarse. Peroeste problema pertenece a los tratados de la Res-titución y del Oficio del Juez, del cual oficiopuede nacer esta obligación si hay alguna, ypor eso la dejo para 2.2. quaest. 62 y 67.
También podría investigarse si, cuando laspenas se multiplican por distintas leyes, se hande imponer o ejecutar todas ellas o una sola-mente. Esto lo discuten los juristas —a ellosles toca más esto— como BARTOLO, ANANÍAS,AZPILCUETA, y la GLOSA.
Sin embargo digo —brevemente— que si lasleyes imponen diversas penas por el hecho mis-mo, entonces por un solo delito se incurre entodas ellas, sea antes sea después de la senten-cia declaratoria según las fórmulas de la ley.
Prueba:.No hay más razón para una pena quepara otra; luego o no se incurre en ninguna delas dos, o se incurre en ambas: no puede decirselo primero, como es evidente, luego debe decir-

Lib. V. Distintas leyes humanas 518
se lo segundo. Tampoco puede decirse que seincurra solamente en la pena impuesta por laúltima ley, porque la última ley penal no revocala otra pena impuesta por la primera ley, a noser cuando —como dice el antes citado AZPIL-
CUETA siguiendo a otros muchos, y como dire-mos nosotros después al tratar de la abrogaciónde las leyes— por las fórmulas o por la natu-raleza de la ley consta que esta fue la intencióndel legislador.
En cambio, cuando la pena la ha de fulmi-nar el juez, los juristas dicen lo más frecuente-mente que el juez puede libremente imponeruna u otra de las penas de las leyes, pero queno debe imponer varias a la vez. Pienso quetambién esto se ha de entender a no ser queconste suficientemente que la intención del se-gundo legislador fue añadir una pena a otramultiplicándolas, cosa que muchas veces suelehacerse para reprimir la repetición de los delitosy la contumacia de los delincuentes.
CAPITULO XII
LA IGNORANCIA DE LA PENA DE LA LEY ¿EXCUSADE ELLA?
1. De dos maneras puede uno quedar ex-cusado de sufrir la pena de la ley: solamente encuanto a la ejecución, o también en cuanto alreato y deuda de ella.
La primera manera la tocamos ya en el ca-pítulo anterior, a saber, por dispensa, por per-dón total o parcial, o por conmuta: así se hacede hecho cuando el delincuente ha contraídotoda la deuda de la pena pero después, sea porpobreza, sea por debilidad de fuerzas o porotras justas causas, la ley no puede ejecutarse ono conviene que se ejecute y por tanto o seperdona o se conmuta.
Ahora vamos a hablar de la segunda manera,a saber, cuando, por alguna circunstancia o mo-dalidad de la acción, uno ni siquiera llega a ha-cerse deudor de la pena o al menos de una penatan grande aunque haya quebrantado la ley. Yaunque la excusa puede proceder de varias cau-sas, sin embargo, como la que más suele alegar-se o andar de por medio es la ignorancia, vamosa hablar en particular de ella: por la semejanzade las razones, lo que digamos podrá fácilmen-te aplicarse a las otras excusas.
Pero es preciso tener ante la vista algunasdivisiones de la ignorancia de las cuales se tratamás extensamente en 1-2. q. 6 y 76.
Por parte de las modalidades que puede re-vestir, es común la división de la ignorancia en
probable —la cual se suele llamar invencible,inculpable, antecedente—, o improbable o cul-pable, vencible, consecuente. Dejo la concomi-tante porque, en cuanto tal, a mi juicio ni acusani excusa con relación al acto externo.
La ignorancia culpable suele dividirse en afec-tada, crasa y, en general, en vencible. De laafectada no hablo porque no excusa en absolu-to. Toda otra ignorancia, si es tal que no excusade culpa mortal, se puede llamar en generalcrasa y supina; pero si sólo lleva consigo negli-gencia venial, sólo hasta cierto punto es culpa-ble y muy bien se llamará ignorancia leve. Ha-blo teológicamente, pues los juristas, en ordena algunos efectos jurídicos, suelen expresarse deotra manera, y esta ignorancia culpable la di-viden en la que procede de una culpa en sentidoamplio, de una culpa leve y de una culpa le-vísima, como puede verse en COVARRUBIAS.
Esta distinción nosotros no la necesitamos.2. Por parte de la cosa ignorada, puede dar-
se además una ignorancia de toda la ley y de suprohibición, o sólo de la pena, por ejemplo,cuando uno no ignora que está prohibido v. g.comer hoy carne, pero ignora que ese pecadolleva aneja una censura o pena.
Además, cuando se ignora la prohibición dela ley misma humana, una acción puede ser porlo demás intrínsecamente mala, o estar prohi-bida por la ley divina —cosa que no se igno-ra—, o puede solamente ser mala por estar pro-hibida, y en consecuencia, si hay ignoranciaprobable de la ley humana, será no mala y porconsiguiente buena o indiferente.
Finalmente, sin haber ignorancia del dere-cho puede haber ignorancia del hecho, a saber,no tener la obra por tal cual la prohibe la ley.Esto en cuanto a la ignorancia.
En cuanto a la excusa, puede dividirse enexcusa en el fuero de la conciencia, en el fueroexterno y en ambos fueros a la vez. Para com-prender ambas excusas, ayudará observar si setrata de una pena fulminada por el derecho mis-mo o de una pena sólo por fulminar.
3. T O D A IGNORANCIA QUE EXCUSA A LA AC-
CIÓN DE SER PECADO, EXCUSA DE LA DEUDA DELA PENA EN AMBOS FUEROS; ESO DE SUYO, SI
EN LA LEY NO SE DICE EXPRESAMENTE OTRA
COSA.—Esto supuesto, la primera regla generales la siguiente. Toda ignorancia que excusa ala acción de ser pecado, excusa también de ladeuda de la pena en ambos fueros. Esta es laopinión general de los doctores en el DECRETOy puede verse en CASTRO y TIRAQUEAU, quecita a otros.
Se prueba por el dicho DECRETO, que dice:Lo que carece de culpa no debe ser sometido

Cap. XII. Ignorancia de la pena 519
a pena. También es oportuna la regla Cesandola causa cesa el efecto. Se prueba también porel cap. Apostolicae y por el LIBRO 6.°: A losignorantes, dice, no se les ha de negar el perdón.Lo mismo se encuentra en el cap. Si vir, en elcual la GLOSA observa esto. Por eso en el D I -GESTO se dice que la pena se impone no por ra-zón de los ignorantes sino por razón de los co-nocedores.
La razón de principio es que una ley justa noimpone la pena sino como pena; ahora bien,quitada la culpa no tiene lugar la pena comopena; luego tampoco su deuda; luego una ig-norancia tal que quita la culpa, excusa comple-tamente de la pena.
4. Al punto sale al paso un argumento encontra de lo dicho si se trata de una ley pura-mente penal. Pero por lo dicho anteriormentela solución resulta fácil, porque, o esa no es enrigor una pena sino como una parte de un pre-cepto disyuntivo y por tanto se puede incurriren ella sin culpa, o es una pena que únicamenterequiere culpa civil o legal; luego también aella es aplicable la regla propuesta.
En efecto, para que esa pena se deba, es ne-cesario que preceda un acto voluntario —o suomisión— en contra de la ley. Por tanto, si hayuna ignorancia que excusa de culpa o que bas-taría para excusar si estuviese prohibido el acto,esa ignorancia hace al acto involuntario y portanto también excusa de la pena.
Una respuesta semejante se ha de dar al ar-gumento —semejante al anterior— que puedepresentarse acerca de la irregularidad o de cual-quier otra inhabilidad cuando no se imponecomo verdadera pena en el sentido riguroso deeste término sino por razones de inconveniencia.
En ese caso el que no haya culpa no impideque haya irregularidad, puesto que se imponeno por razón de la culpa sino por razón de laacción en sí misma. Pero ordinariamente, cuan-do la acción por razón de la cual se imponeesa a manera de pena, es obra de la personamisma que contrae el defecto, es preciso que, sino se dice expresamente otra cosa en la ley,sea voluntaria suya; por más que a veces en lasirregularidades que no son penas se incurre sinninguna voluntad propia y por una acción ajena.
Se dirá que de la misma manera se suele aveces incurrir en la pena por una acción ajenano obstante la ignorancia de aquel que sufre lapena, como consta en el caso de la simonía.
Respondo —en primer lugar— que esa reglase debe entender de suyo y si en la ley no sedice otra cosa expresamente. Esta limitación laañade expresamente DECIO.
Puede decirse —en segundo lugar— que aun
en ese caso no se incurre en la pena sin culpade alguno; así, en la simonía, aunque quien re-cibe el beneficio ignore la pena, tal vez pecaquien lo da o quien intercede simoníacamente,pues ¿cómo una acción va a ser sencillamentesimoníaca sin culpa de nadie? Pues bien, enton-ces la pena no queda al aire sin contraerse, yaque tampoco falta del todo la culpa. Y el quela pena venga a recaer sobre quien no peca esuna cosa accidental, porque recae no como penasino como un inconveniente que se debe tole-rar por el bien común, pues no falta razón paraimponerla.
Por consiguiente, si acaso la ley impusieseuna pena así siendo la ignorancia común inclusoa todos los que intervienen en la acción y portanto sin haber culpa de nadie, entonces seríaaplicable la limitación que se ha dicho, por másque también entonces se podría decir que aque-llo no se imponía como pena sino como remediopara hacer desaparecer las ocasiones o para evi-tar las inconveniencias, como se ha dicho acercade la irregularidad no penal. Y así en rigor noserá una limitación de la regla, ya que ésta serefiere a la pena propiamente dicha.
5 . N o ES VERDAD QUE LA DICHA REGLA NOTENGA VALOR TRATÁNDOSE DE LA IGNORANCIADEL DERECHO.—Pero aunque esta regla estáadmitida en general en ambos fueros tratándosede la ignorancia del hecho, con todo, si se tratade la ignorancia del derecho, la cosa no es tanclara.
Algunos autores niegan en absoluto que estaignorancia excuse de la pena. Así piensan SOTOy TORQUEMADA. Estos parecen referirse antetodo a la ignorancia del derecho humano cuan-do afecta a una acción prohibida por el dere-cho divino o natural, y dicen que esa ignoranciano excusa de la pena de la ley humana. Perola GLOSA DEL LIBRO 6." habla en un sentidomás general: Excusa la ignorancia del hecho, nola del derecho. Esto no obstante, la regla en sudebido tanto también es aplicable a la ignoran-cia del derecho, como largamente demuestraCASTRO. LO mismo piensan SOTO y COVARRU-BIAS.
Lo explico —brevemente— de la siguientemanera: La opinión contraria se basa, o en quela ignorancia del derecho nunca es invencible,o en que aunque sea invencible no excusa de lapena; ahora bien, ninguna de las dos cosas esadmisible.
6. La primera parte de la menor es claraen lo que se refiere al derecho positivo humano,más aún, al derecho positivo divino, pues aun-que tal vez tratándose de éste más raras vecestenga lugar la ignorancia inculpable, sin embar-

Lib. V. Distintas leyes humanas 520
go, ni es imposible ni parece ser demasiado raraentre gente ruda; muy al contrario, aunacerca del derecho natural hemos demostradoantes que a veces se lo ignora invenciblementeen algunas de sus conclusiones no evidentes.
La razón de todo ello es que muchas veces elhombre es incapaz de conseguir por sí mismoconocimiento de todos los preceptos, y a ve-ces —y esas veces son muchas— le faltan oca-siones y oportunidad para procurarse ese cono-cimiento, y eso sin culpa ni voluntad suya, sóloporque no tuvo aliciente ni manera de moversea procurarlo.
Se dirá que aunque acaso esa ignorancia al-gunas veces no sea culpable en sí misma, peroque es culpable ponerse a obrar con esa igno-rancia por el peligro de faltar.
La respuesta es fácil. En primer lugar, nosiempre se trata de haberse puesto a obrar sinosólo de haber omitido una acción mandada. Ensegundo lugar, cuando se trata de una obra he-cha por ignorancia invencible, esa ignorancia serefiere también al mismo ponerse a obrar, pues-to que ni se pensó en el peligro ni se le ocu-rrió a uno duda alguna sobre tal obligación.
Con esto resulta fácil probar la segunda par-te de la menor. En efecto, la ignorancia inven-cible, aunque sea del derecho, excusa de la cul-pa porque excusa de la trasgresión voluntariade la ley; luego excusa también de la pena con-forme a las razones que se han aducido en favorde la tesis.
7. Pero sucede a veces que la acción la pro-hiben dos leyes, la divina y la humana, y quela humana se desconoce invenciblemente perono la divina. Entonces el hombre no está deltodo libre de culpa, y por eso en ese caso esprobable que normalmente no queda libre dela pena de la ley humana. En este sentido ha-blaron ESCOTO y TORQUEMADA.
La razón es que entonces no falta la causa dela pena, porque la ley humana pretende casti-gar no sólo su trasgresión voluntaria sino tam-bién la culpa cometida contra la ley divina.
Además, el conocimiento de la pena —comodiré enseguida— no es necesario para incurriren ella. Así, quien rebautiza se hace irregular—aunque desconozca la ley eclesiástica que haysobre esto— si no desconoce invenciblementela divina, según dije más extensamente en eltomo 3.°, parte 3.a, disput. 31, sect. 6. Allí ob-servé también que se deben exceptuar las cen-suras, las cuales no se contraen cuando se des-conoce invenciblemente la ley eclesiástica aun-
que por lo demás la acción sea mala contra laley de Dios, porque las censuras requieren con-tumacia, como se dice en el LIBRO 6.° DE LASDECRETALES.
8. Por consiguiente, aquella regla sobre laignorancia del derecho, si se entiende con rela-ción al fuero de la conciencia, debe entendersecomo norma general o frecuente, porque la ig-norancia del derecho rara vez es invencible, yaque cada uno está obligado a conocer las leyesque se refieren a él, como enseña SANTO TOMÁSy se dice en el DECRETO y en el CÓDIGO.
Pero si esa regla se entiende con relación alfuero externo según la interpretación más fácil,se entiende que ello es así por presunción delderecho a base de los textos jurídicos que aca-ban de citarse; y sin embargo, si se demuestrasuficientemente —cosa difícil— que tal igno-rancia es inculpable, también en ese fuero ex-cusará de la pena por razón de los otros textosjurídicos alegados en favor de la tesis, los cua-les se expresan indistintamente.
Por consiguiente, aunque la ley imponga lapena por el hecho mismo antes de toda senten-cia declaratoria, uno en ese caso no está obli-gado a cumplirla. Y si el juez le condena porquefalla en la prueba y él está cierto en concienciade la inculpabilidad de su ignorancia, aunqueexternamente esté obligado a obedecer, sin em-bargo en conciencia no está obligado a ejecutarla pena y puede dejarla con tal de evitar el es-cándalo.
9. SEGUNDA REGLA.—La segunda regla esque cuando la ignorancia no excusa de la culpagrave por la cual se dio la pena de la ley, noexcusa sin más de la pena si en la ley no seañade alguna fórmula que requiera conocimientoo dolo.
La primera parte es común entre los autores,la enseñan NICOLÁS DE TUDESCHIS, DECIO, FE-LINO, BARTOLO y otros modernos ya citados ypor citar; y se encuentra en el DIGESTO, en elcual se dice que no sólo los conocedores sinotambién los desconocedores son trasgresores delas leyes. Esto debe entenderse de cuando laignorancia es vencible: ésta no excusa de la cul-pa, porque no hace desaparecer del todo el ele-mento voluntario.
De esto se saca una razón: Esta ignorancia nohace desaparecer la causa de la pena, que es laculpa, porque no hace desaparecer del todo elelemento voluntario; luego tampoco excusa dela pena.

Cap. Xíí. Ignorancia de la pena 521
He dicho que es necesario que tal ignoranciano excluya la culpa por razón de la cual se haimpuesto la pena, porque a veces la ignoranciapuede no excusar de toda culpa mortal y sinembargo excusar de la pena porque excusa dela especial gravedad nacida de una circunstanciaespecial, y lo que la ley principalmente queríaera castigar esa especial gravedad del pecado.
Por ejemplo, si uno comete adulterio desco-nociendo invenciblemente que su cómplice estácasada aunque no ignore que no es su mujer,quedará excusado de la pena impuesta a los adúl-teros, y eso a pesar de que con esa acción hapecado gravemente, porque ese pecado en él essólo una simple fornicación. Asimismo, quienmata a un clérigo desconociendo invenciblemen-te que es clérigo aunque sin desconocer quees hombre, no incurre en al pena del canonSi quis suadente, y eso a pesar de que por lodemás es homicida y no desconoce el canon.
10 . EN EL CASO DE QUE LA IGNORANCIASEA CRASA, HAY QUE RESARCIR TODO EL DA-ÑO. NO CABE DISMINUCIÓN DE LA PENA SI LAQUE LA HA IMPUESTO ES LA LEY, PERO SÍ SIQUIEN H A DE IMPONERLA ES EL JUEZ.—Pre-guntará alguno si la ignorancia crasa, dado queno excuse de toda la pena, al menos la dismi-nuye.
Dos elementos hay que distinguir en este pun-to, a saber, el daño causado a otro por esta ra-zón —el cual se debe reparar y compensar—,y la pena vindicativa propiamente dicha.
En cuanto al primero, no hay lugar a dismi-nución, sino que el daño se debe resarcir todoentero, según el DIGESTO y su GLOSA y otrostextos más que reúne TIRAQUEAU. La razón esque esa obligación nace de la justicia conmuta-tiva, la cual mira a la igualdad entre cosa ycosa.
Refiriéndonos a la pena propiamente dicha,es preciso distinguir entre si la pena se contraeen virtud de la ley antes de toda sentencia, osi es el juez quien debe imponerla.
En el primer caso no hay lugar a disminu-ción, porque la ley misma fulmina la pena sen-cillamente y sin atenuaciones, y siempre se ex-presa de la misma manera, y así nunca la dis-minuye; luego tampoco el reo puede disminuir-la por su propia cuenta: lo primero, porque paraesto se requiere autoridad pública; y lo segun-do, porque, tratándose de su propia causa, se-ría un administrador sospechoso. Más aún, ten-go por probable que cuando la ley impone unapena por el hecho mismo, aunque requiera sen-tencia declaratoria del juez éste no puede dis-
minuir la pena si con su sentencia declara deuna manera absoluta que el reo ha cometidoel delito, porque entonces no es él sino el le-gislador quien impone la pena. Esta es quizáuna de las principales diferencias entre la sen-tencia declaratoria y la condenatoria, y así ve-mos que se observa en la práctica tratándosede la pena de confiscación.
En cambio, cuando quien ha de imponer lapena es el juez, éste en ese caso puede suavi-zarla, porque la causa de la pena es menor yporque —conforme a lo dicho en el capítuloanterior— el derecho le concede a él esto.
11. LA IGNORANCIA DE SOLA LA PENA NOR-MALMENTE NO EXCUSA DEL REATO DE ESAPENA.—De esta regla se deduce que la ignoran-cia de sola la peña normalmente no excusa delreato de esa pena.
Así lo enseña COVARRUBIAS, antes citado, yparece que necesariamente lo han de admitirlos doctores que se han citado en favor de lasegunda regla. Sin embargo, son muchos los quedisienten, como JUAN DE ANDRÉS, FELINO yotros que cita COVARRUBIAS. Con ellos pareceestar M E N O C H I O cuando dice que la ley re-quiere conocimiento en cuanto a la pena, no encuanto al premio. Este dicho lo tiene por buenoSÁNCHEZ. Pero tal vez ellos se refieren al co-nocimiento de la ley en cuanto a la prohibicióno al precepto, no en cuanto a la pena: en estesentido, la otra parte del premio queda en duda;de ello trataremos en el libro siguiente.
A mí me parece que la consecuencia que he-mos sacado se deduce necesariamente de la re-gla propuesta. En efecto, la ignorancia de lapena, por más que sea antecedente, no excusade la culpa en la trasgresión de la ley. Esto esevidente, porque para que la ley obligue en con-ciencia, no es necesario que imponga una pena;luego para obrar en contra de la propia con-ciencia violando la ley, no es preciso conocerla pena; luego esa ignorancia no excusa de laculpa; luego tampoco de la pena, porque si nofalta la causa tampoco falta el efecto.
Además, esa ignorancia a lo sumo hace quela pena no sea voluntaria; pero esto nada im-porta, porque la pena más bien pide ser invo-luntaria. Así vemos que lo hacen tanto Dioscomo los hombres: Dios castigará con penaeterna aun a aquellos que no sabían que a suspecados se les debía una pena tal; y los hom-bres cuelgan del patíbulo al ladrón aunque éstehaya desconocido la pena. En contra de esto noveo razón de alguna importancia.
He dicho normalmente por razón de las cen-

Lib. V. Distintas leyes humanas 522
suras, sobre todo por la excomunión. Acercade éstas, hay una gran controversia sobre si laignorancia de la censura excusa de ella. Estacontroversia la expuse en el tomo 5.°, disp. 4,sect. 9, y dije que se debía admitir esta excep-ción, pues por razón de la contumacia que seexige, hay en las censuras una razón especial.
Finalmente, esto se debe entender de suyoy abstrayendo, porque si la ignorancia de lapena redunda en ignorancia de la obligación dela ley por pensar que una ley que no imponeuna pena grave no crea una obligación tambiéngrave, entonces ya esa ignorancia podría excu-sar de la culpa y en consecuencia también dela pena.
12. En esto es en lo que los citados juristasponen la diferencia entre la ley que castiga unaacción ya anteriormente condenada y la queoor primera vez la condena y castiga. Segúnellos, la doctrina dada vale para la primera, perono para la segunda. Pero no es necesario haceresa distinción, porque en uno y otro caso —ex-ceptuando las censuras— la ignorancia de solala pena no excusa de ella.
En efecto, aunque la ley castigue una acciónya por otro lado condenada, la castiga como cul-pable sin más; ahora bien, de esta culpa noexcusa la ignorancia de sola la ley que castiga;luego tampoco excusa de la pena.
Asimismo, si una misma ley prohibe una ac-ción que no ha sido condenada por otro caminoy al mismo tiempo la castiga, quien comete esaacción como condenada por tal ley, la cual nodesconoce como prohibitiva, incurre en su penaaunque desconozca esa misma ley como puni-tiva, según se ha dicho; luego lo mismo suce-derá si esa acción la condena otra ley si no sedesconoce tal condena y la malicia del acto.
La consecuencia es clara, pues parece unacosa muy accidental el que la condena y el cas-tigo los haga una sola ley o diversas leyes, por-que la ley no castiga la culpa abstrayendo y—digámoslo así— formalmente en cuanto pro-hibida por ella o en cuanto que es contraria asu prohibición, sino que castiga tal culpa de unamanera absoluta. Lo mismo decíamos hace pocode la ley que castiga el robo, y lo mismo sucedecon la ley que castiga la simonía contraria alderecho divino: se incurre en su pena aunqueuno ignore la pena o la prohibición del derechohumano. Y la misma razón hay para otras le-yes semejantes. Ni veo objeción que sea de al-guna importancia. Y así lo enseñan NICOLÁS
DE TUDESCHIS, más extensamente DECIO, yotros muchos que cita FELINO.
Tampoco es necesario distinguir entre penafulminada por la ley por el hecho mismo y penaque haya de fulminar el juez, por más que esadistinción la hagan BARTOLO y otros —segúnlos cita el mismo FELINO —diciendo que la ig-norancia excusa de la pena que la ley fulminapor el derecho mismo, pero no de la pena porfulminar. Esa distinción no se basa ni en el de-recho ni en la razón. En efecto, nuestras razo-nes tienen un valor general, y prueban queen una pena impuesta sin más se incurre tam-bién sin más y sin que lo impida la ignoranciade la pena, porque ésta no excusa de la causade la pena y así no puede excusar de la penao reato de pena.
13. La segunda parte de la tesis se ha pues-to por razón de ciertas leyes que añaden expre-samente las fórmulas a sabiendas, presumiere,quien temerariamente hiciere esto u otra equi-valente que, en el lenguaje de los juristas, re-quieren dolo.
Acerca de esas leyes dijo la citada GLOSAque los que obran verdaderamente a sabiendas,a pesar de esa fórmula de la ley incurren en lapena de los que la quebrantan por ignoranciacrasa. Lo mismo sostiene otra GLOSA, y las si-guieron muchos que cita TIRAQUEAU. Se apoyanen el DIGESTO, en el cual se dice que la igno-rancia crasa se equipara al dolo, y la razón pue-de ser que no excusa de la culpa grave contratal ley.
14. A pesar de todo, la tesis propuesta escierta. Además es necesaria en materia de Cen-suras. En ese tratado la siguen los doctores engeneral, sobre todo TOMÁS DE VIO al explicarcasi todas las excomuniones, y AZPILCUETA. YOhablé largamente de esto en el tomo 5.°, dis. 4,sect. 3, desde el n. 9. También la sigue TIRA-QUEAU, que cita a otros más.
La razón es que —como se dice en el dere-cho— las penas se deben suavizar más bien queagravar. Así en las DECRETALES y en el DIGES-TO. Ahora bien, cuando la ley añade esas pa-labras, ella misma suaviza la pena y no quiereque se incurra en ella más que cuando el pecadotiene tal determinada circunstancia. Luego nose debe ampliar su alcance en el sentido de quese incurra en ella faltando esa circunstancia.
Confirmación: He dicho poco antes que, aun-que la ignorancia no excuse de culpa mortal,si excusa de alguna modalidad, circunstancia o

Cap. XIII. Las leyes tributarias ¿son meramente penales? 523
especie de pecado a la cual se refiera la ley, esobasta para que excuse de la pena, porque enrealidad hace desaparecer su causa. Pues eso eslo que sucede en este caso: el pecar con per-fecto conocimiento es una circunstancia queagrava mucho la culpa y la injusticia, y a esagravedad se refiere la ley cuando añade esas pa-labras; ahora bien, la ignorancia crasa, dado queno excusa de culpa mortal, excusa de esa gra-vedad; luego esto basta para que excuse de lapena de esa ley.
15. Con esto resulta clara la respuesta a larazón que se ha aducido en contra. En efecto,aunque tal ignorancia no excuse de la gravedadabsoluta del pecado, pero sí excusa de la mo-dalidad de la gravedad del pecado faltando lacual —como dan a entender las dichas fórmu-las— la ley no quiso castigar el pecado.
Sobre la citada ley 1 .a se responde que —aten-diendo a la cosa misma, y en conciencia, y porlo que se refiere a la gravedad de la culpa—,sola la ignorancia afectada se equipara al cono-cimiento, porque sola ella incluye el elementovoluntario directo, como bien observó la GLO-SA siguiendo un texto bastante expreso del LI-BRO 6.° DE LAS DECRETALES. Más aún, no fal-taron quienes llegaron a decir que también laignorancia afectada basta para excusar en esecaso de la pena de la ley porque es menos queel conocimiento según las DECRETALES: NO fal-tos de conocimiento o d menos afectadores deignorancia. Este es el pensamiento de CROTOen el libro 6.° Pero en realidad a la ignoranciaafectada en el derecho se la equipara al cono-cimiento porque, por una parte, basta para laintención, temeridad y presunción directa, y porotra, incluye conocimiento al menos del peligroy de la duda, y por esta razón, de alguna ma-nera puede parecer que —más bien que dismi-nuir— aumenta la culpa, como más ampliamen-te se enseña en 1-2.
Así que prescindiendo de la ignorancia afec-tada, la otra crasa y negligente no se equiparaal conocimiento. Y la ley 1.a hay que entenderlaen el sentido de equiparación no en la culpa oen la pena sino en la obligación de reparar eldaño que de ahí se haya seguido, porque quienejercita su ministerio con negligencia o con ig-norancia crasa está obligado a resarcir los dañosque se hayan seguido lo mismo que si lo hu-biese hecho bien a sabiendas. Esto lo explicóbien en este sentido otra GLOSA DEL DIGESTO.
Pueden también equipararse en que, cuandola ley no añade la fórmula a sabiendas u otrassemejantes sino que sencillamente castiga a los
trasgresores, la pena se impone por el derechomismo; en cambio, cuando añade la fórmula asabiendas, de ninguna manera se equiparan, nise incurre en esa pena por una acción hecha porignorancia crasa, según se ha dicho.
16. LA IGNORANCIA QUE EXCUSA DE PECADOMORTAL, EXCUSA DE LA PENA GRAVE DE LALEY.—La tercera y última regla es que la igno-rancia que —aunque no excuse de culpa ve-nial— excusa de culpa mortal, excusa tambiénde la pena grave de la ley. Así piensan SOTOy MEDINA.
La razón es que tal ignorancia en realidadquita la causa y la base de esa pena, ya que lasleyes humanas no suelen imponer pena grave ano ser por una culpa mortal, según se ha di-cho antes.
Por consiguiente, aquí con más razón puedeaplicarse el principio de que la ignorancia queexcusa de una circunstancia a la que se refierela ley, excusa de la pena aunque quede culpamortal; y mucho más excusará si queda sola-mente culpa venial, ya que las leyes humanasno suelen castigar así las culpas veniales, sobretodo las que no se cometen con voluntad direc-ta, cuales son las que se cometen por esa igno-rancia. Por tanto, de tal acción se puede decirque es imperfectamente voluntaria y humana;luego con razón quien falta así queda excusadode tal pena. Otra cosa sería si la pena fueseleve, tal que justamente pueda corresponder auna culpa venial, pues entonces hay que cum-plir la ley a la letra.
Esto podría dar pie a distintos problemas so-bre las censuras e irregularidades, a saber, si seincurre en ellas por negligencias veniales. Perode ellos hemos discutido en sus correspondientestratados. Resta hablar aquí de la interpretaciónestricta de la ley penal, pero lo reservamos parael libro 6.°. Así que únicamente nos queda pa-sar a las otras leyes odiosas.
CAPITULO XIII
LAS LEYES TRIBUTARIAS ¿SON PURAMENTEPENALES?
1. Que las leyes tributarias son onerosas ycuentan entre las odiosas es cosa conocidísima.Lo primero, por el común sentir no sólo de lostextos jurídicos y de los doctores sino tambiénde todos los hombres; y lo segundo, por susmismos nombres, como aparecerá enseguida alexplicarlos. Por eso pertenecen a este tratado, y

Lib. V. Distintas leyes humanas 524
con razón van a una con la ley penal, pues sontan parecidas que antes es necesario explicar sudiferencia.
Pero primero es preciso advertir, acerca delnombre de tributo, que algunos pensaron quese derivaba de tribu, a saber, que como antigua-mente los impuestos se hacían por tribus, poreso se llamaron tributos. Otros piensan que al•contrario la tribu recibió su nombre del tributoy que, como los tributos se cobraban a cada unade las partes en que se dividía todo el pueblo,por eso aquellas partes se llamaron tribus. Estoparece más verisímil, y es la opinión de GRE-GORIO LÓPEZ con JUAN DE PLATEA. Según esto,parece también más verisímil que tributo se de-rivó del verbo tribuo, como pensó tambiénULPIANO en el DIGESTO.
Conforme a esta etimología, cualquier deter-minada pensión o porción que por cualquier de-recho se paga a otro podrá llamarse tributo enun sentido lato y general, tanto si la pensión esde derecho privado como si es de derecho pú-blico. Pero ya esa palabra —sea por su empleousual, sea por antonomasia— significa la pen-sión pública que cada ciudadano entrega y pagapor ley para los gastos del rey o para las obrascomunes del estado.
Hay también otros nombres para designarlos tributos, como vectigal, peaje y otros seme-jantes los cuales indican las distintas especies detributos —por más que a veces se emplean enun sentido más general— y por eso juzgo nece-sario explicar brevemente sus significados.
2. E L TRIBUTO SE DIVIDE EN REAL, PERSO-NAL Y MIXTO.—¿QUÉ ES TRIBUTO REAL?—¿QUÉ ES CANON?—Para hacerlo mejor, es pre-ciso primero consignar la división del tributo enreal, personal y mixto, división que tomamosdel DIGESTO. Se llama real el que se paga cadaaño por los inmuebles y tomándolo de su pro-ducto, a la manera como los diezmos eclesiásti-cos pueden llamarse tributos reales por más queni suelen designarse con este nombre ni trata-dnos ahora de ellos. Así pues, se llaman tributosreales ciertas pensiones que se pagan a los re-yes y príncipes sacándolas de las tierras y cam-pos que desde un principio estuvieron aplicadosa ellos para su sustento pero que ellos dieron aotros en enfiteusis o feudo con la carga de unadeterminada pensión anual. Esta pensión en elderecho civil suele llamarse canon porque esta-
ba mandada por una regla y ley fija, según elCÓDIGO. También se la suele llamar vectigal, y alos campos sujetos a ella vectigales, como esclaro por el DIGESTO. Enseguida daremos otrosignificado de esta palabra más propio y usual.
Se llaman tributos personales los que se pa-gan sólo por razón de la persona, y se llamancenso, conforme a aquello de San Mateo ¿Eslícito dar censo al César o no? En efecto, elcenso aquel era un tributo para cuya imposiciónse hizo el empadronamiento que cuentan SANLUCAS y los H E C H O S , según reza la opiniónmás probable siguiendo a JOSEFO y a sus co-mentaristas. Este tributo SAN LUCAS lo llamacon el nombre general de tributo, SAN MATEOcon el especial de censo, o quizá esas palabrasson sinónimas con relación al príncipe aunquecon relación a los particulares suelen distinguir-se, según observa TUDESCHIS. Esto, según hedicho, es sólo cuestión de nombre. Asimismolos juristas al tributo personal lo llaman contoda propiedad capitación, como se ve en elDIGESTO y en el CÓDIGO, y eso porque se pagapor cabezas.
MIXTOS se llaman los tributos que se paganpor las cosas —sobre todo por las cosas mue-bles— y por las personas. Tal es la gabela,que se paga sacándola de las cosas o de las ven-tas y que en español se llama alcabala. Asimis-mo el vectigal, nombre que en el derecho sig-nifica el tributo que se debe por las mercancíasque se meten en una región o que se sacan deella, o por las que se pasan por los puentes opuertos, según el DIGESTO y el DECRETO. Deesta forma el vectigal se distingue del tributocomo la especie del género, aunque a vecesparecen distinguirse como dos especies, porejemplo en SAN PABLO: A quien tributo, tribu-to, a quien vectigal, vectigal, de tal manera quetributo parece significar la pensión debida porrazón de la persona o de sus posesiones, y vec-tigal la debida por razón de las mercancías o delas cosas que se trasportan. Esto tiene su baseen el derecho —en el DIGESTO y su GLOSA—pero ordinariamente el nombre de tributo esgenérico y el de vectigal específico. Este suelellamarse también portazgo.
3. Otros tributos se llaman angaria, segúnel DIGESTO y el DECRETO. La GLOSA dice deéste: Son angaria los tributos que consisten entrabajos de las personas. Otros se llaman peajes

Cap. XIII. Las leyes tributarias ¿son meramente penales? 525
y guías, cuyos significados son conocidos; so-bre ellos puede verse la GLOSA DE LAS DECRE-TALES, y también la GLOSA DEL DIGESTO en laque peaje se pone en lugar de vectigal; véansetambién SILVESTRE y AZPILCUETA. De estosúltimos tributos se dice en el LIBRO 6.° DE LASDECRETALES bajo el nombre de peaje que or-dinariamente se encuentran reprobados en elderecho, no porque siempre sean injustos sinoporque suelen ser sospechosos.
Toda esta variedad de tributos —por lo quehace a nuestro tema— es material, pues estátomada de las cosas sobre las que se imponeno del fin y causa de su imposición; pero la ra-zón formal de la obligación es la misma en todosy por eso hablaremos de ellos sólo en general.
Otros explican la división en esas tres clasespor la carga o pensión que se impone: algunasveces es una obra o trabajo de la persona, y poreso se llama personal; a veces es alguna cosa oel uso de ella, como dinero, trigo, gallinas, o eluso del caballo o de la casa; otras veces incluyeambas cosas, como si a uno en determinadostiempos se le obliga a servir a su príncipe consu persona y con su dinero.
Esta explicación tiene también su base enla citada ley última, pero también ella es muymaterial y tiene más aplicación en las cargaso cargos privados que en los tributos, los cua-les más frecuentemente suelen cobrarse en di-nero, aunque algunas veces también se imponenotras cargas: acerca de éstas —por lo que tocaa la justicia de las leyes— la razón es propor-cionalmente la misma.
4. HAY OBLIGACIÓN EN CONCIENCIA DE PA-GAR LOS TRIBUTOS REALES AUNQUE NO SE PI-DAN.—Con esto fácilmente se entiende que elproblema propuesto no tiene lugar en los tribu-tos reales, porque —como bien dijo AZPILCUE-TA— son muy naturales y justos, ya que lo queen ellos se cobra es de las cosas propias y subase es un contrato justo.
Por eso las leyes que mandan pagar tales tri-butos, aunque en ellas se imponga una pena sinduda no pueden llamarse puramente penales sinomorales, lo mismo que las que versan sobre lafidelidad a los contratos, sobre el cumplimientode las promesas y en general sobre el pago delo que en justicia se le deba a cada uno.
Por eso es también cosa cierta que tales leyesobligan en conciencia a pagar tales tributos porentero, espontáneamente y sin ninguna disminu-ción ni fraude, y eso aunque no se pidan: sedeben por justicia conmutativa, y ésta lleva con-
sigo esa obligación intrínseca, a no ser que porla costumbre o por algún escrito conste que lascondiciones del pacto o de la carga impuesta alas cosas mismas fueron otras, pues entoncesesas condiciones se han de cumplir.
En consecuencia, nada más vamos a decir aquísobre estos tributos, dado que pertenecen altratado de los feudos y de los otros —así lla-mados— derechos reales.
5. Acerca de los otros tributos, la razónpara dudar puede ser que ordinariamente esostributos no se ponen con fórmulas preceptivassino estableciéndolos bajo alguna condición pe-nal; luego las leyes que los imponen son mera-mente penales.
Prueba de la consecuencia: Tal condición in-dica que el tributo no se impone bajo reato deconciencia sino sólo bajo reato de pena, comoantes se dijo de la ley puramente penal.
Confirmación y explicación: Interpretando eneste sentido estas leyes se guarda la equidad dela justicia necesaria para el cumplimiento deesa obligación. En efecto, de esta manera nose le defrauda al rey la pensión que se ledebe, porque añadiendo la pena se compensasuficientemente cuanto puede mermarse a susbienes negándole el tributo; luego la pena quese impone es para resarcir, o mejor, para evitarel perjuicio del rey, y evitado éste, cesa la obli-gación en conciencia de pagar el tributo, sea porla misma naturaleza de la cosa al no haber nin-gún desequilibrio, sea por intención del legisla-dor razonablemente presumida.
Confirmación de esta presunción: Las leyestributarias, con esta explicación resultarán mo-deradas y tolerables; con un rigor mayor, resul-tarán demasiado duras y quizá injustas.
Puede citarse también en favor de esta opi-nión a los autores que dicen que los tributosno se deben en conciencia antes de que se pidan.Los citaremos en el capítulo XV. La sostieneabiertamente ÁNGEL, y pueden citarse todos losque niegan que la ley penal obligue en concien-cia, que es lo que, en consecuencia, sostuvoAZPILCUETA al hablar en particular del vecti-gal y del portazgo, aunque declara que despuésque a uno se le decomisa, no puede defendersus cosas por la violencia ni con armas, pues sudetención y castigo son justos, pero que puedehuir o de otra manera lícita evadirse si puede.
6. TESIS.—A pesar de todo hay que decirque las leyes tributarias —por su naturaleza oen virtud de su materia— no son penales de

Lib. V. Distintas leyes humanas 526
suyo, y que tampoco son meramente penalespor el solo hecho de que en ellas se añada unapena, a no ser que por las fórmulas o por lascircunstancias de la ley conste otra cosa.
Esta doctrina la tengo por común, y COVA-RRUBIAS la enseña largamente. La dan por su-puesta todos los que dicen que las leyes tribu-tarias obligan en conciencia: los citaré en elcapítulo XV.
El pensamiento es que las leyes tributariasno tienen en esto nada de particular y que porconsiguiente —lo mismo que las demás leyes—también estas pueden darse de tres maneras, asaber, o como puro precepto sin añadir unapena, o como precepto y a la vez añadiendouna pena para los que no paguen, o imponiendoel tributo sin precepto con la única carga dela pena.
La razón general es que la materia de estasleyes admite todas estas formas de legislacióny no hay ninguna razón para excluir ninguna deellas.
Voy a explicarlo y probarlo brevemente: Enla ley tributaria pueden y deben distinguirsedos elementos: uno es el que manda o imponeel tributo, otro el que impone la pena a quie-nes no paguen el tributo; ahora bien, este ele-mento no va de suyo y necesariamente unidoal primero sino que depende de la libre volun-tad del legislador, como es evidente.
Lo primero, porque el segundo elemento esposterior y en realidad completamente distintodel primero, y el primero no depende esencial-mente del segundo; luego puede ponerse sin él.
Y lo segundo, porque la ley podría conminarsólo con la pena en general a los que no paga-sen el tributo, mandando que se les castiguedignamente si no pagan, sin determinar la penasino dejándola a la voluntad del juez, como sehace muchas veces tratándose de otras cosas nomenos graves; luego también puede no mentarabsolutamente la pena sino imponer sin más eltributo, pues en eso va incluido implícitamenteque el trasgresor se hace reo de la pena y quepuede ser castigado al menos a voluntad deljuez.
Por consiguiente, aquella primera manera delegislar es posible, y las otras es cosa manifies-ta que también lo son.
7. De esto se deduce claramente la primeraparte de la tesis. En efecto, las leyes tributarias,por su naturaleza y por su materia, lo único enque consisten es en poner tributos, según se haexplicado; ahora bien, en cuanto tales no sonpenales.
Prueba de la menor: El tributo, aunque al-gunas veces resulte gravoso o trabajoso, pero
no supone culpa ni trasgresión alguna —ni si-quiera civil— para cuyo castigo se imponga;luego no realiza el concepto de pena; luego poreste capítulo tal ley no es penal.
Confirmación: Muchas otras leyes pueden im-poner mayores cargas o mandar cosas rilas di-fíciles sin ser por eso penales, como aparece cla-ro en las leyes de la milicia y otras semejantes.
Por último, la materia de tales leyes es ma-teria de justicia conmutativa y consiste en unajusta paga o ayuda que se debe prestar a losreyes para sostener las cargas de su cargOj se-gún aquello de SAN PABLO: Pagad a todos loque se les debe, a quien tributo, tributo, etc.Y da la razón: Pues son funcionarios de Diasasiduamente aplicados a eso mismo; por estoprecisamente, dice, pagáis los impuestos. Luegoestas leyes, en cuanto tales, de ninguna manerapueden llamarse penales, de la misma maneraque las leyes que determinan los precios de lascosas o los jornales de los obreros no se puedenllamar penales con relación a los que tienen quepagar esas cantidades, dado que esas cosas ocargos se hacen o se dan en utilidad o prove-cho de ellos.
8. Se dirá que a veces un tributo puede im-ponerse en castigo, como muy bien enseñó VI -TORIA y se deduce del DEUTERONOMIO; y escosa clara, porque un rey puede castigar a unaciudad rebelde o a otro reino o estado que hayacometido una injusticia contra él después dehaberla conquistado; luego justamente puedeelegir a su voluntad un tributo para imponér-selo en castigo.
Respondo que nosotros hablamos formalmen-te del tributo en cuanto tributo según su finpropio y —como quien dice— según su natu-raleza intrínseca: en este sentido es cosa ma-nifiesta que el tributo no es una pena. Sin em-bargo, nada impide que su imposición se hagaen castigo: en ese caso obrará como pena encuanto a la obligación; únicamente hay que te-ner en cuenta que en esos casos y en otros pa-recidos el tributo —por hipótesis— no se im-pone por un delito futuro sino por uno yacometido y después de una justa condena, y quepor tanto la obligación de pagar ese tributo esigual a la que tiene un reo de pagar una penapecuniaria después que justamente ha sido con-denado a ella.
9. De esto se deduce además que las leyestributarias, desde el punto de vista de lo querequieren de suyo e intrínsecamente, son ver-daderas leyes morales que obligan en conciencia.
Prueba: Si esta ley manda el tributo sin aña-dir una pena, impone la obligación de pagar el

Cap. XIII. Las leyes tributarias ¿son meramente penales? 527
tributo, pero no impone una obligación penal,porque —por hipótesis— no habla de ella ex-presamente; luego impone obligación en con-ciencia.
Prueba de la última consecuencia: De no serasí, sería una ley inútil e ineficaz, pues no coac-cionaría al trasgresor de ninguna manera; enefecto, si no obligase en conciencia, tampocouno después de la trasgresión podría ser casti-gado, pues tampoco se dio bajo esa condición.
En segundo lugar, una ley del superior quese da de una manera absoluta obliga en con-ciencia conforme a la capacidad de la materia;ahora bien, esa materia es capaz de verdaderaobligación, porque es materia de justicia y deun impuesto justo que se debe pagar, según seha explicado.
Más aún, aunque la ley no tuviese otrasfórmulas preceptivas fuera de la determinaciónde la cantidad que se ha de pagar como tributoal príncipe, obligaría en conciencia, porque eldeber de alimentar al rey y sostener sus cargases natural; luego por solo el hecho de que laley determine la cantidad y la manera, obligaen conciencia a que se cumpla, porque desdeese momento ese es el punto medio de la justi-cia, como se puede ver claramente en los otrosprecios que se determinan por ley y en los diez-mos eclesiásticos en lo que se refiere a la cuotaque la Iglesia determina.
10. PORQUE SE AÑADA UNA PENA, NO SE LEDA AL VASALLO OPCIÓN ENTRE EL TRIBUTO OLA PENA, POR MÁS QUE NO ES IMPOSIBLE DARLA LEY EN ESA FORMA DISYUNTIVA. La segun-da parte de la tesis se prueba por lo que se hadicho acerca de la ley penal en general. En efec-to, la añadidura de una pena no suprime la obli-gación que crearía esa misma ley dada sin lapena; ahora bien, se ha demostrado que la leytributaria, en cuanto que es moral, si se da sinla añadidura de la pena, obliga en conciencia;luego aunque se le añada la pena, obligará desuyo a pagar el tributo o a restituirlo —cuandoen contra de la justicia no se haya pagado— sinprevia condena o sentencia, y eso aunque enton-ces nadie fuerce a pagar la pena antes de lasentencia, según la doctrina general que se hadado acerca de la ley penal.
Esta doctrina no es menos aplicable a lasleyes tributarias que a las otras —supuesto quelas fórmulas de la ley sean iguales— pues nin-guna razón de diferencia puede idearse.
Expliquémoslo: En tal ley mixta o —comoquien dice— compuesta de tributo y de pena,la imposición del tributo y la añadidura de lapena se ordenan a distintos fines: el tributo es
para el sustento del príncipe, o sea, para cum-plir la natural obligación de dar una justa pagaa quien trabaja en nuestro provecho, y la penaes para forzar a cumplir esa primera obligacióno —si no se cumple— para castigar este delito,luego aunque el tributo sea justo y apto parasu fin y su obligación se mantenga toda entera,justamente se añade la conminación de la penay —si se falta— su ejecución además del co-bro completo del tributo.
También en las penas convencionales que sue-len añadirse a los contratos, a quien quebrantael contrato justamente puede cobrársele la penaademás del interés y de la compensación por elperjuicio causado, como se dijo antes. Luegolo mismo sucede en nuestro caso: entre el prín-cipe y los subditos media una especie de con-trato por el que se comprometen, aquél a go-bernar y éstos a alimentarle mediante el pagode tributos, y para consolidar este contrato pue-de añadirse una pena, no para disminuir la fuer-za u obligación del contrato sino para añadiruna nueva coacción.
Por eso también puede darse la siguiente ex-plicación: Por la añadidura de la pena no seconcede al vasallo libertad u opción entre pa-gar el tributo o soportar con paciencia la penasi se le impone, pues en ese caso la añadidurade la pena no aumentaría sino disminuiría laeficacia de la ley, lo cual claramente es contra-rio a la intención de tales legisladores; luegoañadiendo la pena no suprimen el precepto sinolo confirman y urgen; luego la ley obliga siem-pre de suyo aunque se le añada una pena. Enrealidad esto es lo más conforme al fin de talley y —por decirlo así— como connatural aella, según explicaré más en el punto siguiente.
11. Queda por explicar la tercera parte dela tesis, a saber, que cuando por las palabras yforma de la ley conste que la intención del legis-lador es imponer el tributo no absolutamentesino sólo bajo la condición A tío ser que unoprefiera quedar expuesto a la pena o —lo quees lo mismo— bajo la disyuntiva de, o pagar eltributo, o de soportar la pena por no haberlopagado si se da sentencia, entonces las leyes noobligan en conciencia de una manera determina-da al pago del tributo, sino sólo a manera depena o juntamente con esa pena cuando se exija.
Esta parte contiene dos. Una es que el tribu-to puede imponerse sólo de esta manera. Estoes evidente, pues ello depende de la voluntaddel príncipe y no contiene injusticia ni rigorsino más bien suavidad, ya que parece que elpríncipe al hacerlo, más que excederse en algo,cede en parte de su derecho. Además esta ma-

Lib. V. Distintas leyes humanas 528
ñera no es más imposible en esta materia queen otras, ya que ninguna razón de diferenciapuede aducirse, según hemos argumentado acer-ca de las otras.
La segunda parte es que, dada una ley así,no obliga en conciencia enseguida o determina-damente al pago del tributo. Esto es tambiénevidente por las mismas razones poco más omenos. Lo primero, porque esta obligación de-pende de la voluntad del príncipe, y el príncipedeclara suficientemente con esas palabras queno quiere obligar de una manera absoluta sinosólo bajo la condición o disyuntiva que se hadicho. Y lo segundo, porque no hay razón ma-yor tratándose de esta materia que de las otras;ahora bien, en las otras esa ley no obliga enconciencia si no es de la manera dicha, segúnse ha demostrado antes; luego tampoco enesta.
12. Pero al punto surge un problema quese ha discutido también antes acerca de la leypenal en general: Las leyes tributarias que aña-den una pena, tal como se dan ordinariamente¿se han de entender conforme a esta últimaparte o conforme a la segunda? Sobre este pun-to hablaremos más un poco después en el capí-tulo XV. Ahora —brevemente— juzgo que es-tas leyes penales que imponen tributos bajopena son mixtas y que por tanto de suyo obli-gan en conciencia al pago del tributo.
La razón es que las fórmulas de la ley ordi-nariamente son preceptivas —como lo son ge-neralmente en las otras leyes morales que seordenan al buen gobierno del estado—, y quepor tanto obligan en conciencia no obstante laañadidura de la pena.
En segundo lugar, se presume que la inten-ción es esa, a no ser que conste ciertamente otracosa con certeza moral, porque —según decía—con la pena los príncipes quieren aumentar —nodisminuir— la eficacia de la ley, y porque loque directamente pretenden es conseguir dehecho el tributo necesario para ellos y para elbien común del estado.
De esto se deduce la tercera razón: que lamateria de tales leyes exige muchísimo esa obli-gación por ser materia de justicia, y eso en unacosa gravísima y perteneciente al bien común yhasta necesaria moralmente para la conserva-ción y gobierno del estado; luego a esa materiacomo que se le debe y le es connatural un pre-cepto que obligue de suyo y de una maneraabsoluta y no sólo bajo el pacto condicional desoportar la pena, cosa muy accidental y de suyoinsuficiente para el fin gravísimo de los tributos.
Por tanto juzgo que estas leyes no se han deregular por las que prohiben bajo pena cazar,cortar leña o sacar algo del reino, pues estasprohibiciones y otras semejantes son ordinaria-mente de una importancia mucho menor y node grave necesidad para el reino, y por tantopara ellas basta la coacción o compensación—llamémosla así— contingente de la pena. Encambio la imposición y el pago de los tributosla ley los pretende como una cosa de suyo de-bida y necesaria para el estado y para el prín-cipe, y por tanto de suyo reclaman un preceptoverdadero y directo que, aunque se acumulenlas penas, obligue de suyo y de una maneraabsoluta.
Por eso pienso que para que la ley se en-tienda de esa manera, no basta que hable con-dicionalmente diciendo Si uno no paga tal tribu-to, sea castigado con tal pena, pues tal ley supo-ne necesariamente que tal tributo es debido ypor eso casi nunca se pone esa condicional, ano ser después de la imposición del tributo —lacual se hace mediante un precepto absoluto—,o al menos después de determinar la cantidadque se ha de pagar, hecha la cual la ley natu-ral de la justicia obliga a pagar el tributo aunantes de añadir la pena. Ahora bien, esa obliga-ción no desaparece porque se añada esa condi-cional, como consta por lo dicho; luego ésta nobasta en esa materia para presumir que la leyes puramente penal, sino que es necesario queeso, o se exprese con fórmulas más claras, o sededuzca de otras circunstancias o de una cos-tumbre cierta.
13. RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS DE LAOPINIÓN CONTRARIA.—Al argumento de la opi-nión contraria se responde que a lo sumo prue-ba la tercera parte de nuestra tesis; pero comova sencillamente contra la segunda y de la aña-didura de la pena pretende deducir la supresiónde la obligación absoluta en conciencia, se res-ponde negando esta consecuencia, porque estono es necesario para la equidad de la justicia,según se ha demostrado; muy al contrario, paragarantizar suficientemente la justicia y la equi-dad que ha de observarse entre el príncipe ysus subditos, es necesario que a los subditos seles obligue sencilla y absolutamente en concien-cia a pagar los tributos justos y que a los re-beldes se les castigue con una pena diferente.
En efecto, la justicia vindicativa es distintade la conmutativa: la primera obligación perte-nece a la conmutativa y su trasgresión constituyeun nuevo reato o deuda en orden a la justiciavindicativa.

Cap. XIV. Poder para imponer tributos 529
Tampoco por sola la amenaza de la pena puedepresumirse otra cosa acerca de la intención dellegislador, según se ha demostrado; ni ningúndesequilibrio o excesivo rigor resulta en estasleyes —por solo ese capítulo— más que en to-das las otras que al mandar amenazan con unapena a los trasgresores, o más que en los con-tratos justos y equitativos, a los cuales sin em-bargo —además del interés— se les añade unapena, según se ha dicho.
CAPITULO XIV
PODER NECESARIO PARA QUE UNA LEYTRIBUTARIA SEA JUSTA
1. Como la obligación de una ley dependeante todo de que esa ley sea justa, y para quelos tributos sean justos se requieren muchascondiciones, es necesario explicarlas, y la me-jor manera de hacerlo será recorriendo las cau-sas de los tributos.
Por lo que se refiere a la causa eficiente, escosa cierta que quien da tal ley, necesita poderpara imponer el tributo; de no ser así, la leyno será justa sino tiránica.
Esta tesis es clara. En primer lugar, cuandono hay poder, el acto no puede ser válido ymucho menos justo. Además el superior en esecaso no puede mandar, y el inferior no estáobligado a obedecer, pues estas dos cosas soncorrelativas. Finalmente, la primera condiciónnecesaria para que una ley sea justa es poderpara darla, según se ha visto antes; luego esemismo poder se requiere también tratándose deuna ley tributaria.
Más aún, en este caso hay que tener en cuen-ta que no todo poder que sea suficiente paradar leyes en otras materias basta para imponertributos, pues las leyes a veces puede darlas unpríncipe no soberano o una ciudad o un magis-trado según las bases fundacionales de su car-go; en cambio el tributo sólo puede imponerloun soberano que no reconozca superior en suesfera, como se verá por lo que luego diremos;por eso, además de la razón general a todas lasleyes, esta condición se requiere de una maneraespecial tratándose de las leyes tributarias.
2. EL TRIBUTO SÓLO PUEDE IMPONERLO UNSOBERANO QUE NO RECONOZCA SUPERIOR EN SUESFERA.—Al punto ocurre preguntar quiénes
tienen este poder en el estado. Respondo que—por lo que se refiere a las leyes civiles— estepoder, según el CÓDIGO, lo tiene ante todo elemperador; en él se añade que las ciudades notienen este poder; y lo mismo se dice en el D I -GESTO. Ello se debe entender en el sentido deque este poder el emperador ahora lo conservaen los territorios del imperio en los que man-tiene su soberanía, pero no en los otros reinoso regiones en los que la ha perdido ya, con-forme a lo que se dijo en el libro anterior.
En consecuencia, hay que añadir —en segun-do lugar— que este poder lo tienen los reyes,los cuales —según se dijo antes— en la sobera-nía se equiparan a los emperadores. Así estátambién en las leyes de estos reinos, y ambascosas se dicen claramente en las DECRETALES,por más que el OSTIENSE en su comentario loniegue y por reyes entienda al rey de romanosen contra de lo que las palabras significan, encontra de la GLOSA y sin base ninguna.
Más aún, ello debe alcanzar también a lospríncipes —según las DECRETALES y la GLO-SA—, entendiéndolo de los príncipes que, aun-que no se llamen reyes, tienen la suprema ju-risdicción en lo temporal. En este sentido larazón resulta fácil, porque para la imposiciónde tributos más se atiende a la jurisdicción queal nombre o a otro aspecto de la dignidad. Ade-más estos príncipes pueden declarar la guerra yadministrar el estado con independencia de otrosuperior temporal; ahora bien, para esto se ne-necesitan tributos; luego también tienen poderpara imponer tributos.
Añadimos —en cuarto lugar— que todos losdemás que reconocen superior en lo temporal,no pueden imponer tributos, según se deducede esas mismas leyes y enseñan DECIO y RE-BUFFE.
La razón parece ser que el poder del agentedebe corresponder al fin; ahora bien, el fin delos tributos es el bien común del estado; portanto el poder de imponerlos únicamente se leha dado a quien tenga el cuidado supremo detodo el estado.
Además este poder de suyo y principalmentey por la naturaleza de la cosa lo tenía el esta-do; por consiguiente, los estados que ahora sonsoberanos conservan ese poder porque cuentanentre los reyes y príncipes; luego cuando el es-tado ha traspasado su poder a un príncipe, estepoder únicamente lo tiene ese príncipe, que esel que tiene la soberanía del estado.

Lib. V. Distintas leyes humanas 530
3. Si NO ES NECESARIO PARA EL FIN ESPI-RITUAL, E L P A P A NO PUEDE IMPONER TRIBUTOSA TERRITORIOS QUE NO SEAN SUYOS EN LO TEM-PORAL; TAMPOCO LO PUEDE NINGÚN CONCI-LIO.—Preguntará alguno si el Pontífice o elconcilio u otro poder eclesiástico posee este de-recho. En efecto, algunos dicen que el conciliogeneral tiene este poder, puesto que —según seda a entender en las DECRETALES— puede con-cederlo a otro.
La respuesta es, sin embargo, que el Pontífi-ce, en cuanto que es príncipe temporal, puedeimponer tributos en sus territorios, porque enrealidad es su soberano en lo temporal con do-minio y poder directo sobre ellos. Pero en losotros reinos, de la misma manera que no tienedominio o jurisdicción temporal, así tampocopuede de suyo y directamente imponer tributostemporales, porque este es un acto propio deaquel poder.
Con mayor razón es esto verdad tratándosede cualquier otro prelado eclesiástico inferior odel concilio —incluso del general— cuyo poderdepende ante todo del Pontífice.\
Sin embargo, si ello es necesario para el finespiritual —por ejemplo, para defender a laIglesia de los infieles o de los herejes— elSumo Pontífice puede imponer tributos tempo-rales, porque bajo ese aspecto tiene la sobera-nía también en lo temporal. También puede di-rectamente al Sumo Pontífice— por ese mismofin o para obtener recursos que le sean necesa-rios— imponer tributos sobre los bienes de laIglesia, lo mismo que al tratar de los diezmosdijimos que puede reservar para sí una partede ellos porque en ese campo es de suyo y di-rectamente soberano de toda la Iglesia y supre-mo administrador de sus bienes, y por tantotambién en esto tiene la soberanía.
En cambio los otros obispos no pueden esto,según las DECRETALES. El concilio general lopodrá en tanto en cuanto lo conceda o apruebeel Pontífice. Además la Iglesia puede declararqué príncipes temporales pueden imponer tri-butos y prohibir que otros los impongan, comolo hizo el CONCILIO DE LETRÁN en el citado ca-pítulo Innovamus; así se entiende también elcitado capítulo Super quibusdam. Y una prohi-bición semejante se hace todos los años bajouna censura gravísima en la Bula de la Cena.
4. TAMBIÉN SON JUSTOS LOS TRIBUTOS cu-yos AUTORES SE DESCONOCEN.—En el citado ca-pítulo Super quibusdam se añade que no sóloson justos los tributos de los cuales consta quehan sido impuestos por reyes o príncipes sobe-
ranos sino también aquellos cuyos autores sedesconocen con tal que hayan sido introducidospor costumbre inmemorial.
La razón es que cuando ni consta ni puedeconstar que sean injustos, según el derecho sepresume que son justos; ahora bien, en ese casono puede constar que tal tributo fuera impues-to sin autoridad legítima; más aún, habiéndosesostenido hasta el punto de que durante un es-pacio larguísimo de tiempo ha sido pagado portoda la comunidad, se presume que sus princi-pios fueron justos. Además, la prescripción—sobre todo la inmemorial— crea un derechosuficiente; ahora bien, esa costumbre prescribe;por eso dijimos que se requiere buena fe, lacual es necesaria en toda prescripción.
5. Pero sale aquí al paso un grave proble-ma: ¿Se debe decir lo mismo acerca del poderpara imponer nuevos tributos por costumbre in-memorial aunque el que lo impone no sea so-berano en lo temporal? Porque hay que tenermuy en cuenta que son cosas muy distintas elimponer un tributo y el cobrar uno que esté yaimpuesto, y que asimismo, una cosa es tenercostumbre inmemorial de cobrar un tributo quese supone ya impuesto por esa misma costum-bre, y otra tener costumbre inmemorial de im-poner nuevos tributos y, en consecuencia, decobrarlos después.
Este poder es sin duda mucho mayor, comobien observaron CASTRO y MEDINA: lo prime-ro, porque es un poder legislativo y de jurisdic-ción y abarca muchos actos, entre ellos el ha-cer nuevas imposiciones, y en cambio el otro esun derecho particular de percibir o beneficiarsede una pensión que se supone ya impuesta. Poreso para mí es cosa cierta que de esta últimacostumbre no se deduce legítimamente la pri-mera, porque muchos príncipes inferiores e in-cluso personas particulares tienen por la costum-bre el derecho de cobrar algunos tributos anti-guos que fueron impuestos por un rey o cuyoscomienzos o autor se desconocen, y no tienenel poder ni la costumbre de imponer nuevos tri-butos.
Por tanto, aunque la razón aducida pruebeque un tributo antiguo de cuyos principios nohay memoria cuenta por justo y por legítima-mente introducido, y que por tanto justamentepuede cobrarlo quienquiera que tenga título ola costumbre legítima de percibir tal pensión,todavía queda el problema de si un príncipe nosoberano que alegue una costumbre inmemorialde imponer tributos puede justamente hacernuevas imposiciones.

Cap. XIV. Poder para imponer tributos 531
6. OPINIÓN QUE AFIRMA QUE —ACERCA DELPODER PARA IMPONER NUEVOS TRIBUTOS PORCOSTUMBRE INMEMORIAL AUNQUE EL QUE LOIMPONE NO SEA SEÑOR SOBERANO, EL CASO ESEL MISMO.—Acerca de este problema, MEDINAafirma que tal tributo es justo. Se basa princi-palmente en el citado capítulo Super quibus-dam, que él entiende de una manera muy dis-tinta de como nosotros lo hemos explicado. Enefecto, de ese capítulo deduce que la autoridadpara imponer tributos la tiene el emperador, elrey, el Papa, el concilio y la antigua costumbre,y así piensa que el Pontífice en ese texto serefiere principalmente a los nuevos tributos quese imponen en virtud de un poder que ha pres-crito por la costumbre sin más título. Verdad esque poco después reconoce que también es lí-cito cobrar tributos antiguos fundados en cos-tumbre inmemorial, porque entonces es justopresumir a favor de quienes los perciben; y enel párrafo Sed forte, al proponer una objecióncontra el dicho capítulo Super quibusdam, res-ponde que no es contrario y —aprobando másbien esos nuevos tributos— insinúa, dice, quetambién estos antiguos pueden justamente per-cibirse.
En favor de esta opinión puede citarse a N I -COLÁS DE TUDESCHIS en cuanto que dice queeste poder de imponer tributos puede adquirir-se por prescripción y que los derechos propiosde un príncipe pueden adquirirse por costum-bre inmemorial según la doctrina de BARTOLOe INOCENCIO. Más expresamente enseña estoTUDESCHIS en el citado capítulo Super quibus-dam. De él parece haber tomado MEDINA SU in-terpretación de ese texto. Esa misma opiniónsostiene SAN ANTONINO, el cual habla en particu-lar de ciertas contribuciones que algunas ciuda-des suelen imponer sólo a sus miembros paraque contribuyan a las necesidades comunes, por-que aunque esto, dice, ordinariamente no pue-dan hacerlo sin contar con el príncipe, otra cosaserá si tienen la costumbre de hacerlo así desdetiempo inmemorial.
7. Esta opinión se puede apoyar con razo-nes. En primer lugar y por lo que se refiere ala prescripción, la misma razón parece haberpara el derecho de exigir un tributo antiguoque para el poder de imponer uno nuevo en lotocante a la posibilidad de adquirirlos por cos-tumbre, pues ambos son propios de un prínci-pe; luego si el uno se adquiere por prescripción¿por qué no el otro?
Poco importa que la diferencia sea cuanti-tativa: eso es accidental y se da en otras mu-chas cosas que pueden prescribir en contra delpríncipe, como son la jurisdicción —la cual,
aunque es propia del rey, se adquiere por lacostumbre—, el poder de legitimar a los hijosespúreos, de restituir la fama a los infames, denombrar notarios, y otras cosas parecidas. Es-tas cosas— como observa INOCENCIO— pres-criben en contra del príncipe a pesar de que noparecen menores que el poder de imponer tri-butos.
De esto se saca una confirmación: Una pres-cripción inmemorial equivale —según BALDO—a un privilegio concedido por el príncipe conperfecto conocimiento; ahora bien, por privile-gio del príncipe un inferior puede imponer tri-butos: esto se deduce de los textos jurídicosaducidos, los cuales dicen que nadie puede im-poner tributos fuera del príncipe o de quientenga autoridad recibida de él; luego ese mismopoder podrá adquirirse por prescripción inme-morial.
Prueba de la consecuencia y a la vez de lamayor: Por tal costumbre se presume que esepoder tuvo su origen en algún privilegio seme-jante, y así, o la costumbre misma da el poder,o al menos lo prueba suficientemente en cuan-to que es razón suficiente para presumir la le-gitimidad de su origen. Por eso dijo tambiénla GLOSA que una costumbre inmemorial creaderecho o privilegio.
8. OPINIÓN NEGATIVA.—A pesar de todo,CASTRO sostiene la opinión contraria, y diceque la costumbre inmemorial vale para cobrarlos tributos introducidos desde aquellos tiem-pos antiguos, pero no para imponerlos nuevos.
La primera prueba que aduce es que el ca-pítulo Super quibusdam se refiere a los tributosantiguos, no a los nuevos que se impongan porcostumbre antigua.
En este argumento a mí me parece que sedeben mirar y distinguir dos cosas: la interpre-tación de aquel texto, y la consecuencia que deél se saca.
Acerca de la primera, parece más verdaderaesta última interpretación, puesto que en eltexto no se dice que la costumbre baste paraimponer tributos ni para el poder de imponertributos, sino que están prohibidos aquellos tri-butos que no aparece que hayan sido concedidospor la largueza de los emperadores o de los re-yes o del Concilio de Letrán, o que hayan sidointroducidos por antigua costumbre de la queno haya memoria. Así que el Pontífice hablaabiertamente en estas últimas palabras de lostributos introducidos por antigua costumbre ysólo de ellos.
Por eso no veo por qué dijo MEDINA queesto se insinúa en aquel texto, y no más bien queesto es lo único que se afirma expresamente y

Lib. V. Distintas leyes humanas 532
que cualquier otra cosa que se afirme apoyán-dose en eso es por deducción y no porque secontenga en el texto.
Tampoco veo por qué dijo el mismo autorcon TUDESCHIS que en ese texto se enumerancuatro que tienen autoridad para imponer tri-butos, a saber, el emperador, el rey, el concilio—se entiende con el Pontífice— y la costum-bre, pues allí no se dice que la costumbre déautoridad para imponer tributos sino que d,aautoridad a un tributo que hoy se halla impues-to: esto es sin duda muy distinto, como muybien dijo CASTRO. Tampoco MEDINA niega queestas dos cosas sean distintas, pero hace malen esforzarse por acomodar la letra de aqueltexto a ambas cosas, y todavía yerra más enacomodar principalmente el texto a la parte queno se contiene en su letra.
9. Lo otro que de esta interpretación ver-dadera deduce CASTRO a mí no me parece quese pruebe por este texto positivamente, sinoa lo sumo negativamente, porque aunque allí nose afirme que la costumbre inmemorial puedadar el poder de imponer tributos, pero tampocose niega; luego de ahí no puede deducirse untestimonio positivo sino sólo negativo en con-tra de la opinión anterior. Según esto, sólo tie-nen poder para imponer tributos los que se enu-meran en aquel texto; ahora bien, allí no se leda ese poder a la costumbre.
Semejante a ese es el otro argumento queCASTRO toma del citado capítulo Innovamus,por más que él mismo dice que en él a la cos-tumbre antigua se le niega abiertamente el po-der de imponer nuevos tributos, ya que expre-samente se dice allí que ese poder únicamentese concedió a los reyes y príncipes. Según esto,de la palabra exclusiva únicamente parece de-ducir que a la costumbre se le niega ese poder.
Pero en rigor esta deducción no parece bienfundada: lo primero, porque las expresiones ex-clusivas no excluyen a los elementos que soniguales, como en ese caso no se excluye al con-cilio; y lo segundo, porque las expresiones exclu-sivas no excluyen a los elementos concomi-tantes; ahora bien, tal se puede decir que es-lacostumbre, pues en tanto ella tiene valor encuanto que se presume que está basada en laautoridad del príncipe.
Según esto, añado que en ese texto no se en-cuentran las palabras ni expresiones que CAS-TRO pretende, sino que las palabras son: Nadiepresuma imponer a otro nuevos pagos de peajessin la autoridad y consentimiento de los reyeso príncipes. Ahora bien, quien impone nuevospeajes en virtud de la costumbre no presumeimponerlos sin la autoridad de los reyes o prín-
cipes sino que alega y presume que tal costum-bre está basada en la autoridad de los reyes;luego no puede decirse que a la costumbreabiertamente se la excluya en ese texto; luegoa lo sumo podrá decirse que en él no se pruebaque tal costumbre baste.
Este argumento negativo sacado de los dostextos es bien ligero, y ambos textos pueden de-volverse en contra. El primero argumentado conque la misma razón existe para ello y negan-do que a la costumbre se la omita del todo,puesto que está incluida en uno de los otrosdos elementos, sea en el poder de los reyes,sea en la concesión del concilio. Y el otro por-que si un inferior, por costumbre inmemorial,realiza una acción que es propia de un príncipe,es de creer que la realiza con la autoridad delpríncipe; pues bien, con ese texto se apruebanlos nuevos tributos impuestos por la autoridaddel príncipe; luego también los impuestos porcostumbre inmemorial, porque ésta incluye laautoridad del príncipe.
10. Por consiguiente, esos textos jurídicospodemos aducirlos en favor de esta opinión enotro sentido, a saber, en cuanto que contienenuna autoridad solamente negativa.
En efecto, ningún poder puede adquirirse porcostumbre o prescripción si no es en virtud dealguna ley civil o canónica; ahora bien, no exis-te ninguna ley que dé autoridad para que el po-der de imponer tributos prescriba; luego estepoder no puede adquirirse por prescripción y,en consecuencia, ningún príncipe que reconozcasuperior puede —so pretexto de costumbre,aun inmemorial— hacer uso legítimo de esepoder.
La mayor es clara, porque la prescripción notiene su origen en el derecho natural; más aún,de alguna manera parece discrepar de él o almenos ser una añadidura. Tampoco consta quesea de derecho de gentes, porque no todos lospueblos hacen uso de ella ni de la misma mane-ra. Por tanto es preciso que su base esté en elderecho humano civil o canónico, porque sin laautoridad del derecho no habría prescripciónsino una injusta usurpación de lo ajeno.
Prueba de la menor: No existe ninguna leycivil que apruebe tal prescripción; tampoco nin-guna ley canónica, pues las principales son esosdos capítulos que se han discutido antes, y^yase ha demostrado que en ellos nada se mandasobre esta costumbre, y por lo demás se con-denan en general todos los tributos que no ha-yan sido concedidos por los reyes, por los prín-cipes, por el Papa o el concilio; y en el textooriginal del CONCILIO DE LETRÁN celebrado

Cap. XIV. Poder para imponer tributos 533
bajo ALEJANDRO I I I se añade que nadie se atre-va a imponer tales tributos o a mantener losque se impongan de nuevo. Además en ese tex-to, para que los tributos sean justos, parece exi-girse que conste que han sido impuestos por laautoridad de un soberano si son nuevos, o queesa autoridad se presuma por costumbre inme-morial si son antiguos: de presunción o pres-cripción a favor del poder de imponerlos no hayen ese texto ni una palabra.
Tampoco vale nada el argumento de compa-ración que se aducía: lo primero, porque estetraspaso o usurpación de un derecho ajeno porla costumbre es odioso, y por tanto no debe am-pliarse sino restringirse; lo segundo, porque larazón no es igual, puesto que hemos demos-trado que este poder es mayor; y finalmente,porque la prescripción de este poder puede ce-der mucho más en ruina del estado, y por tan-to mucho menos puede presumirse que los prín-cipes la aprueben; luego si no existe una ley ex-presa, no es lícito deducirla sólo por conjeturao comparación.
11. Esta razón la confirma otro principiode los juristas según el cual las atribuciones quecompeten a la soberanía como esenciales a ella,los subditos no pueden asumirlas por prescrip-ción de la costumbre; ahora bien, tal es el po-der de imponer tributos.
La mayor consta por la opinión general delos juristas BALDO, TUDESCHIS y otros a loscuales cita y sigue COVARRUBIAS y también VE-LASCO.
La razón de principio de esto es que ningúnderecho humano apoya a esa prescripción sinoque, muy al contrario, se opone a ella, comoaparece en el Derecho Civil y en el Derecho deEspaña. También se opone a ella el Derechode Portugal.
La razón de congruencia es que no puede pre-sumirse que un príncipe se avenga a esa pres-cripción, más aún, que pueda avenirse en jus-ticia, puesto que sería muy perniciosa para elestado y para el príncipe mismo, ya que enparte quedaría privado de su poder real.
Asimismo la proposición menor del argumen-to puede deducirse de los citados capítulos In-novamus y Super quibusdam en cuanto que en-señan que el poder de imponer tributos está re-servado al rey, al emperador y a otros sobera-
nos así. Se encuentra también en el DIGESTO yen el CÓDIGO, en el que la GLOSA observa queesto está reservado al príncipe.
12. Quizá dirá alguno que una cosa es queuna acción esté reservada al príncipe, y otraque —como quien dice— pertenezca a la ínti-ma esencia de su soberanía o que sea como unaseñal propia y exclusiva de su excelencia sobe-rana: la primera proposición es verdadera acer-ca de estas últimas acciones, pero no acerca delas primeras, como demuestran las pruebas adu-cidas en favor de la opinión contraria, y la im-posición de tributos únicamente se prueba queesté reservada al príncipe de la primera manera.Ni se deduce otra cosa de los textos jurídicoscitados, y por tanto la razón no vale, porquemuchas acciones semejantes reservadas al prín-cipe pueden prescribir en contra de él, según seha demostrado antes por inducción.
En contra de esto, voy a demostrar que laimposición de tributos le pertenece al príncipede la segunda manera y en un sentido estricto.
En primer lugar, voy a examinar las palabrasdel Pontífice en el DECRETO: A los emperado-res, por la paz y equidad con que nos debenguardar y defender, se les debe pagar lo que estáseñalado. Con estas palabras se da a entenderque el título por el que se deben los tributosse basa en la obligación que tiene el rey de man-tener su reino en paz; ahora bien, esta obliga-ción requiere la soberanía y se basa en ella;luego el tributo se refiere esencialmente a esepoder, y una tle sus propiedades es el ser comouna señal de reconocimiento de esa soberanía.
Una confirmación de esto es lo que diceSAN AGUSTÍN: LOS tributos se dan para pagara los soldados que son necesarios por razón delas guerras, pues aunque esta no sea la únicacausa de la imposición de tributos, es una delas principales y demuestra que, así como elpoder de declarar la guerra es propio del sobe-rano y no puede adquirirlo por prescripción unpríncipe inferior que reconozca superior, lo mis-mo el poder de imponer tributos.
Además, de las leyes citadas se saca un ex-celente argumento: Expresamente determinanque nadie puede, por prescripción, librarse delpago de tributos, como se ve por la citada leyComperit y por otras de estos reinos, y porTUDESCHIS, que da como razón que el tributo

Lib. V. Distintas leyes humanas 534
se debe en señal de sumisión; ahora bien, mu-cho más es el que prescriba el poder de impo-ner tributos que el que prescriba la exención depagarlos, puesto que mayor señal de soberaníaes el imponer tributos que el cobrarlos.
13. Vamos a explicar más esto. El rey tienepoder para imponer tributos en todo su reino,aun en los territorios sujetos a algún príncipeinferior subdito suyo; por consiguiente, cuandoese príncipe inferior adquiere por la costumbreel poder de imponer tributos en sus territorios,una de dos: o el rey lo pierde, o lo conservanambos. Lo primero es esencialmente contrarioa la dignidad real, puesto que en gran parte daal traste con ella, cosa imposible por prescrip-ción, según se ha demostrado. Es también con-trario a la natural obligación que los vasallostienen de reconocer al rey como su señor sobe-rano. Y lo segundo es también contrario a lajusticia con relación a los pueblos, pues ello lesresultaría excesivamente gravoso.
Explico ambas cosas de la siguiente manera:Los pueblos, por justicia natural, de suyo yprincipalmente están obligados a pagar tributosal rey: lo primero, porque él es su señor sobe-rano, y lo segundo, porque su poder procede in-mediatamente del pueblo; por tanto también lospueblos sujetos a un príncipe inferior sujeto al-rey, en cuanto que son una parte del reino estánobligados de suyo a contribuir al sostenimientodel rey, de su condición y dignidad, y de todossus cargos y cargas: esto hacen los pueblos pa-gando tributos. Luego sería contrario a la jus-ticia el que también un príncipe inferior y—como quien dice— siguiente al rey pudieracon su autoridad imponer nuevos tributos a esemismo pueblo, y que el pueblo pudiera ser obli-gado a pagar tributos por dos príncipes y sobretodo por aquel con quien en un principio nohizo contrato ninguno y a quien no otorgó elpoder.
En efecto, esos príncipes inferiores recibie-ron su condición y dignidad no del pueblo sinode los reyes o del emperador, y por tanto el po-der que tienen de recibir de sus vasallos deter-minadas rentas lo tienen no del pueblo sino delrey o en conformidad con la orden del rey.
Esta parece ser la verdadera razón por la quela acción de imponer tributos es propia del so-berano, y esa razón —en consecuencia— pare-ce demostrar muy bien que esta es una cosa tanintrínseca a ese poder soberano, que la costum-bre contraria lo destruye y es muy contraria ala justicia, y que por tanto no es admisible en
contra del príncipe ni basta para la justificaciónde nuevos tributos si falta una autorización biencierta concedida por los reyes.
14. OPINIÓN DEL AUTOR.—Pues bien, estaopinión a mí me parece más verdadera y mássegura porque es más conforme al derecho y ala razón y porque la imposición de tributos esuna cosa importantísima y requiere mucha con-sideración para que se haga justamente. Por tan-to no se debe confiarla fácilmente a la voluntadde quienes tienen superior en lo temporal, nise debe tener por buena a la costumbre queintroduce otra cosa, ni se debe presumir que esacostumbre se haya introducido de buena fe ocon conocimiento y consentimiento de los reyes.
Sin embargo, es preciso advertir que una cosaes que un príncipe inferior adquiera por pres-cripción el poder de imponer tributos mante-niéndose sujeto a su superior pero sin su autori-zación, y otra que un príncipe que antes habíareconocido superior, por costumbre y prescrip-ción quede exento de tal sujeción y se convier-ta en soberano y de esta forma adquiera el po-der de imponer tributos. Hasta aquí nos hemosreferido a la primera manera, y en ese sentidodecimos que ello no es posible: lo primero, porlos textos jurídicos que se han citado; y lo se-gundo, porque ello es contrario a la equidad dela justicia y al orden debido, el cual se ha deobservar mientras subsista la sujeción.
15. En cambio en la segunda manera, si su-ponemos que ese poder y exención puede ad-quirirse por prescripción —como enseñan co-múnmente los juristas con BARTOLO y otros aquienes cita y sigue COVARRUBIAS—, la conse-cuencia será que tal príncipe adquirirá tambiénel poder de imponer nuevos tributos, porque yano es subdito sino soberano y así le es aplica-ble la regla del texto de los citados capítulosInnovamus y Super quibusdam.
Por su parte NICOLÁS DE TUDESCHIS piensaque la soberanía del reino no puede adquirirsede esa manera, porque un inferior no puedeeximirse del poder del superior por sola la cos-tumbre por muy larga que ésta sea. Pero esteproblema no nos toca ahora a nosotros, puessólo hablamos en hipótesis. Esta sin duda esverdadera sea lo que sea de la realización de loque suponemos; por más que esto es bastanteprobable y tal vez está también comprobado porla práctica: en efecto, de muchos reinos se creeque han adquirido ese poder por sola la prácti-ca y por prescripción a base de alguna ocasióny título probable.

Cap. XV. XV. Fin de los tributos 535
16. L A RAZÓN NO ES IGUAL PARA LA COS-TUMBRE DE IMPONER TRIBUTOS Y PARA LA DECOBRARLOS.—Sobre las razones de la opinióncontraria, niego que la razón sea igual para lacostumbre de imponer tributos y para la decobrarlos.
En primer lugar, porque a la primera costum-bre en ningún texto jurídico se la tiene por su-ficiente para adquirir el derecho de imponertributos; en cambio a la segunda se la hallaaprobada como suficiente para que el tributosea justo. En efecto, el primer poder es muchomayor y es más pernicioso para el estado si selo usurpa indebidamente.
En segundo lugar, porque por esa costumbrese merma el poder soberano real, no así por lasegunda; más aún, ésta tiene su base en unapresunción en contra de los subditos que pagantributos antiguos aunque no conste con qué po-der o con qué causa fueron impuestos; por con-siguiente, por esta parte esa costumbre y pres-cripción favorece a los príncipes.
Si se trata de la costumbre de percibir tribu-tos, la cual suele prescribir en contra del rey—que es lo que principalmente pretenden losjuristas que se han aducido—, también en estesentido se debe negar la consecuencia, porqueun rey fácilmente puede otorgar a otros la utili-dad del tributo, y por tanto nada hay que pro-hiba la prescripción en contra de ella, ya quepor ésta no se merma la dignidad y el poderreal sino solamente cierta utilidad temporal;otra cosa sucede con la costumbre de imponertributos, según ha demostrado.
Con esto se ha respondido también a losotros ejemplos que se aducen allí, pues aun-que versen sobre acciones reservadas a los prín-cipes, pero no se trata de verdaderas señales desu superioridad ni de acciones que —como quiendice— intrínsecamente dependan del poder desoberanía como depende la imposición de tri-butos.
17. A la confirmación respondo que el prín-cipe puede, sí, confiar a un inferior el que ensu nombre y con su autoridad imponga un tri-buto en un caso particular y después de exa-minar la causa, la razón y la manera de hacerlo,según se da a entender en esos mismos textosjurídicos; pero no puede en justicia conceder alinferior el privilegio general de imponer tribu-tos independientemente de su aprobación y enprovecho únicamente del inferior mismo: talprivilegio sería muy pernicioso para el estadoy para el bien común y muy contrario al podersoberano del príncipe y a la equidad de la jus-ticia, según se ha demostrado. Por eso, aten-diendo a la virtud propia de la costumbre porlarga que esta sea, nunca se presume que esa
costumbre esté basada en algún privilegio o tí-tulo justo. Esta es la razón suficiente de quepor ella no pueda adquirirse tal poder.
CAPITULO XV
RAZÓN Y CAUSA FINAL NECESARIA PARA QUE ELTRIBUTO SEA JUSTO
1. La segunda condición necesaria para queel tributo sea justo es su razón o causa final.Así se dice en las DECRETALES. En éstas se in-dica también que es necesario que la causa seaconocida, porque el censo de ignorancia —comoallí se dice, es decir, cuya causa justa se desco-noce, según interpreta la GLOSA— no se prue-ba con ninguna ley divina ni humana. Por eso—dice el Pontífice— acerca de todo censo espreciso que se sepa previamente para qué ycómo debe pagarse. Esto hay que entenderlo delos censos que se imponen o se han de imponerde nuevo, como piensa la GLOSA y observa ME-DINA, pues de los antiguos se presume que—aunque no se conozca— hubo causa para Jm-ponerlos, según diremos.
E incluso tratándose de los tributos nuevos,según diré después no es necesario que sea co-nocida de todos y de cada uno de los ciudada-nos, aunque sí es necesario que sea conocidadel príncipe y de sus consejeros o de los pro-curadores del reino, o de los otros a quienesconcierne examinar si el tributo es justo.
En efecto, si al príncipe no le consta queexiste una causa justa —sea por razones proba-bles, sea por el testimonio fidedigno y por eldictamente de sus consejeros—, no podrá impo-ner ni cobrar justamente el tributo, puesto quesi obra sin base racional, no tiene derecho paracobrarlo, y por tanto tampoco puede retener locobrado, a no ser que, examinando después elasunto, halle que el tributo, aunque impuestosin base racional, de hecho fue justo.
2. Para que la causa sea justa, dicen todoslos doctores que es necesario que el tributo seimponga por el bien común, no por el bien par-ticular del príncipe mismo.
Pero en esto es preciso distinguir dos cosas:una, lo que se le debe al príncipe por razón desu cargo y de su trabajo, y esto puede decirseque mira a su utilidad, pues se da para su man-tenimiento y —como quien dice— en conceptode paga; otra, lo que es necesario para ayudaral estado en las ocasiones inevitables que se pre-senten.
Pues bien, tratándose de la utilidad delpríncipe en el primer sentido, es justo imponertributos para uso y utilidad del príncipe. En

Lib. V. Distintas leyes humanas 536
este sentido dijo SAN PABLO: Por esto precisa-mente pagáis los impuestos, y añade: pues sonfuncionarios de Dios, como diciendo: Pagáis alos soberanos porque son funcionarios de Diosaplicados a este oficio, y por tanto por razónde su servicio.
En esta utilidad se ha de guardar la debidaproporción, a saber, que se dé al príncipe cuan-to es necesario y cuanto dice bien con su estadoy con sus trabajos, y no sin medida cuanto leapetezca.
Puede añadirse que esta utilidad del príncipeno es del todo particular sino general, porquese trata de una persona pública, y mantenerle aél y su situación es un bien común.
Además de ese fin, muchas veces se imponenalgunos tributos por razón de las ocasiones ycausas que puedan presentarse: acerca de éstoses verdad que la causa debe ser no la conve-niencia del príncipe ni de persona alguna parti-cular sino el bien de la comunidad.
3. Así pues, en los tributos se dan dos cau-sas inmediatas: una que se refiere a la personadel soberano en cuanto tal, y otra que se refierea los gastos comunes; y ésta puede ser múlti-ple: una y muy general es la guerra: por esodijo SAN AGUSTÍN que los tributos se pagan paraque el rey tenga con que pagar a los soldados;otra causa suele ser la reparación de puentes ycaminos y su vigilancia, y otras semejantes queceden en bien de toda la comunidad. Así enten-dida la causa del tributo, no puede ser justa sino se refiere al bien común, porque siendo co-mún la carga del tributo, también su fin o frutodebe de ser común: de no ser así, no se guar-daría la equidad.
Esto es aplicable principalmente a los tribu-tos que se imponen por sí mismos como tribu-tos. Digo esto porque también pueden imponer-se en castigo de algún delito o en compensa-ción de algún perjuicio, según se ha dicho antes:entonces no es necesario que se ordenen preci-samente a la utilidad común, pues si se impo-nen en castigo, podrán —lo mismo que lasotras penas— aplicarse al fisco o a los pobreso a otras obras pías o también públicas, o a losfuncionarios de la justicia a voluntad del reyque los impone; pero si se imponen en compen-sación de daños, deben redundar en provechode quienes han padecido el daño, como es evi-dente.
4. De esto se sigue que la cantidad del tri-buto no puede en justicia sobrepasar la medida
que reclame la causa. En efecto, así como se re-quiere una causa justa, así también se requiereque haya proporción entre el tributo y su causapara que se consiga la igualdad de la justiciaconmutativa, que es de cosa a cosa, porque enjusticia únicamente puede imponerse la cantidadde tributo que sea necesaria y suficiente parasu fin: si se impone más, en eso ya no tiene cau-sa y sobrepasa la igualdad de la justicia, comoen un caso semejante se dice en las DECRE-TALES.
En esta cualidad va incluida otra que poneTOMÁS DE VIO y que él llama uso, a saber, queel tributo se emplee en aquello para que se im-puso. La trae también SANTO TOMÁS, pues paraque pueda cobrarse en justicia y para que hayaobligación de pagarlo, requiere como necesarioque se ejecute aquello para lo cual se impone.Lo mismo dice GREGORIO LÓPEZ.
5. Acerca de esta cualidad hay que tener encuenta que, tratándose de los tributos que sepagan al rey mismo para sus gastos y por sustrabajos y desvelos, la justicia de tales tributosno depende de su uso, porque, sea que el reydespués emplee mal o bien tales ingresos, noobrará injustamente recibiendo los tributos: éles verdadero dueño suyo y puede sin faltar ala justicia disponer libremente de ellos con talque cumpla bien con su cargo gobernando y de-fendiendo al estado como debe. Pero si falta enesto, obrará injustamente recibiendo y retenien-do estos tributos, los cuales se le dan por ra-zón de su oficio y son como la paga de su tra-bajo, paga que injustamente recibe quien notrabaja.
En cambio, tratándose de los tributos que seimponen para obras comunes del estado, es cla-ro que esos deben emplearse en esas obras yque si no se hace así, se comete fraude e in-justicia, y eso, más que en imponerlos, en re-cibirlos y retenerlos: el imponerlos pudo serjusto si en realidad había causa para hacerlo;pero después el recibirlos y retenerlos resultainjusto por no emplearlos en lo que se debe.
Por consiguiente, es preciso que el tributo seemplee en la obra por la que se impuso, puesde ese tributo al rey se le hace no propiamentedueño sirio administrador. Por eso a lo sumopodrá a veces —cuando surja una verdadera ne-cesidad— conmutar esa obra por otra que per-tenezca también a la común utilidad del reinoo del pueblo, pues en esto dispone de un podery de una administración soberana.

Cap. XV. Fin de los tributos 537
6. E L TRIBUTO DEPENDE DE SU CAUSA EN SUORIGEN Y EN su CONSERVACIÓN.—De esto se de-duce además que el tributo depende —digámos-lo así— de su causa en su origen y en su con-servación, porque si la causa es necesaria paraque el título sea justo, el tributo no puede sub-sistir más que la causa, dado que en cesando lacausa —se entiende causa necesaria y completaen su línea— cesa también el efecto, según lasDECRETALES. Esta es poco más o menos la ex-plicación de la GLOSA, la cual cita distintas le-yes, y esto es también lo que observan los doc-tores sobre el DIGESTO.
Ahora bien, en nuestro caso la causa es ne-cesaria para que el tributo sea justo, según se hadicho; luego cesando ella, cesa la justicia, y con-siguientemente debe cesar el tributo.
Confirmación: Si cesando la causa se cobra eltributo, se cobra ya más de lo necesario; luegoen eso no se guarda la equidad ni la justicia,pues —según hemos dicho— para que el tribu-to sea justo, es necesario que haya correspon-dencia entre la cantidad del tributo y lo queexige la causa; luego si la causa es perpetua,podrá ser perpetuo el tributo, pero si la causaes temporal, el tributo debe ser también tem-poral, de tal forma que al cesar ella cese tam-bién éste.
7. Pero esto debe entenderse con una limi-tación o explicación, entendiéndolo de la causaen su sentido formal más que en el material. Enefecto, aunque haya cesado la causa particularpor la que se impuso el tributo, si la sustituyeotra equivalente podrá no cesar el tributo, por-que entonces no cesa sencillamente la causa sinotal determinada causa. Esta causa no es sencilla-mente necesaria, y —según he dicho— en ma-nos del príncipe está el hacer ese cambio, de lamisma manera que al surgir una nueva causa po-dría imponer un nuevo tributo.
Además es preciso advertir que a veces lacausa del tributo consiste en un solo acto o efec-to, realizado el cual cesa del todo la causa, porejemplo, una vez construido tal puente, una vezterminada tal guerra, y cosas semejantes: estaes la causa a la que ante todo es aplicable ladoctrina que se ha dado de que al cesar ella cesala justicia del tributo.
Pero lo más frecuente es que la causa del tri-buto sea más permanente y que su ocasión cesepor algún tiempo pero permaneciendo la oca-sión o peligro de efla; por ejemplo, la causa deimponer el peaje fue la seguridad y facili-dad del viaje, que el rey está obligado a pro-curar. Pues bien, tratándose de estas y de pare-
cidas causas, aunque cese por algún tiempo lanecesidad actual de recursos para tal obra, nocesa el tributo ni su justicia.
En primer lugar, porque eso es acciden-tal y en cosas morales la dependencia no pue-de ser tan grande: en otro caso los cambios se-rían continuos en función de las ocasiones quese presentasen, cosa —sin duda— inconve-niente.
En segundo lugar —y esto es lo principal—,porque esa causa es de suyo permanente y elpríncipe siempre tiene que estar preparado ,ycuidar de la seguridad de los caminos y del mar,obligación que merece su paga.
Finalmente, porque así como a veces cesa lanecesidad de recursos para una u otra obra, tam-bién muchas veces surgen nuevas necesidades ensustitución de las antiguas, y así, para que tam-bién en esto se observe la igualdad, el príncipedeberá, no ordenar un nuevo impuesto —ni si-quiera temporal— por cualquier nueva necesi-dad que surja, sino sopesar con prudencia sibastan para las nuevas necesidades los antiguostributos cuya aplicación ha finalizado o quedadoen suspenso.
8. UNA DUDA ACERCA DE LA COSTUMBRE.—Puede preguntarse además si en algún caso untributo cuya causa cesó puede cobrarse al me-nos por razón de una antigua costumbre quesustituya a la causa.
Esta duda la toca CÓRDOBA, y lo niega enabsoluto, pues no piensa que en tal costumbrepueda haber lugar para la buena fe.
Lo contrario sostiene MEDINA. Este no sóloafirma que la costumbre basta para presumircausa justa cuando sobre ella hay ignorancia—llamémosla así— negativa, sino también aun-que conste que la causa por la que se impusoel tributo ha cesado ya e incluso que ya no sub-siste una causa legítima: esto no obstante, pien-sa que una costumbre antigua y que haya pres-crito de buena fe y con el tiempo suficiente,basta para que el cobro del tributo sea justo.
La razón es que la prescripción da título su-ficiente y suple cualquier defecto aunque ésteprovenga de falta de causa.
Y si se objeta que entonces la costumbre nopuede continuarse de buena fe porque, por elhecho mismo de saberse que la causa ha cesado,no puede continuarse de buena fe el cobro deltributo, responde que puede perdurar la buenafe, porque aunque la causa anterior haya cesa-do, le ha sustituido la prescripción, la cual pro-porciona suficiente causa justa para cobrar eltributo.

Lib. V. Distintas leyes humanas 538
9. Pero esta respuesta no parece satisfacto-ria. En efecto, la costumbre es anterior al títulode la prescripción, puesto que es su causa; lue-go la buena fe de la costumbre no puede ba-sarse en la prescripción, ya que antes de que seadquiera el título de la prescripción, es precisoque la costumbre se continúe de buena fe; lue-go en todo ese tiempo la buena fe no puede ba-sarse en el título adquirido por la prescripción.
Tampoco puede basarse en otra causa justa,pues damos por supuesto que esa causa ha ce-sado y que esto le consta al príncipe que cobrael tributo; luego la costumbre no pudo conti-nuarse de buena fe. Voy a explicarlo más.
Mientras subsiste la causa justa del tributo,la costumbre de cobrar no sirve para que elderecho a cobrar prescriba aun al cesar esa cau-sa; en otro caso, todo tributo impuesto por unacausa temporal que hubiese de durar el largoespacio de cuarenta o cien años, con ese tiem-po prescribiría, de tal forma que podría co-brarse perpetuamente aunque constara que lacausa había cesado: esto es falso manifiesta-mente, porque habría una gran desproporciónentre el tributo y su causa; muy al contrario,por el hecho mismo de que la costumbre de co-brar perdura tanto por la duración de la causa,se prescribe —digámoslo así— en contra delpago de tal tributo para el caso de que cese talcausa. Y así, mientras la causa subsiste y porella subsiste también el cobro del tributo, nopuede comenzar la prescripción para cobrarlosin tal causa; luego debiera comenzar al cesarla causa, y sin embargo se continuó el cobro;ahora bien, entonces no pudo haber buena fe,porque no pudo basarse ni en la causa —la cualcesó y esto no se desconocía, por hipótesis—,ni en la prescripción, la cual no existía todavía;luego tal costumbre nunca puede dar título parala prescripción.
10. PENSAMIENTO DEL AUTOR.—Por miparte juzgo que en esa costumbre la buena fees posible de otra manera y que de esa otramanera se ha de explicar y presumir para quela prescripción pueda tenerse por legítima.
En efecto, aunque la primera causa por quese impuso el tributo hubiese cesado, pudo en-trar en su lugar otra y después otra y así con-tinuarse de buena fe el tributo, pues esto, —se-gún dijimos— el príncipe puede hacerlo. Porconsiguiente, si constase no sólo que la causacesó sino también que fuera de la prescrip-ción— ninguna otra cosa ocupó su lugar, no veo
—según prueba la razón aducida —cómo la eos-,tumbre de cobrar tal tributo puede continuarsede buena fe. En cambio, aunque conste que laprimera causa cesó, si no consta que otra ocupósu lugar, entonces fácilmente puede tener lugarla buena fe.
Por tanto hay que distinguir dos momentos:o nos encontramos en el tiempo en que todavíano está formada la prescripción, y entonces hayque decir que, en cuanto conste que la causaha cesado del todo de tal forma que ni subsistela primera ni la ha subtituido otra justa, se debedejar de cobrar el tributo porque entonces ni esjusto de suyo —como es claro por lo dicho—ni por razón de la prescripción, puesto que nollegó a formarse; o nos referimos al tiempo si-guiente a la formación de la prescripción, y en-tonces podrá mantenerse el tributo sea lo quesea o haya sido de la causa en sí misma, puesse presume que fue justa. Ni es moralmenteposible que, una vez formada esa prescripción,comience a constar —digámoslo así— positiva-mente de que no queda causa ninguna: a losumo puede negativamente no constar de ella,y así siempre hay lugar para presumir que nofalta causa.
11. Sobre todo que existe tal variedad enla situación y gastos de los príncipes y en el va-lor de las cosas, que fácilmente se puede creerque los antiguos tributos, que se impusieronpor otras causas, al cesar éstas perduraron por-que se los creyó necesarios para el digno soste-nimiento del príncipe. Esto lo tocó también ME-DINA, y por esto CASTRO en estos tributos an-tiguos no requiere estas condiciones sino diceque para ellos basta la costumbre inmemorial.
Y así para mí es cosa probable que, para estacostumbre que ha de suplir a una causa justa,no basta un tiempo determinado aunque sealargo, sino que es preciso que ese tiempo esca-pe al recuerdo: esto conforme al citado capítuloSu per quibusdam por lo igual de la razón, yporque el tributo nunca puede cobrarse justa-mente si no es en atención a una causa justa;ni puede de otra manera haber prescripción,porque esta relación a una causa justa entra co-mo elemento esencial en la costumbre mismapara que pueda ser justa y de buena fe.
Luego es preciso que esa causa sea conocidao presunta; y si se la desconoce, no puede pre-sumirse si la costumbre no escapa al recuerdo;luego para este efecto es necesaria esa costum-bre. Así piensa también MEDINA.

Cap. XVI. Forma y materia de las leyes tributarias 539
CAPITULO XVI
FORMA Y MATERIA DE LAS LEYES TRIBUTARIAS
1. PARA QUE EL TRIBUTO SEA JUSTO SE NE-CESITA FORMA o PROPORCIÓN.—La tercera con-dición necesaria para que el tributo sea justoes la forma —según la expresión de TOMÁS DEV I O — o la proporción —según la expresión deCASTRO— pues ambas cosas vienen a ser unamisma —como indicó MEDINA—, ya que la for-ma no es otra cosa que la proporción que seha de guardar entre el tributo y los subditosa quienes se impone. En efecto, además de laproporción entre la cantidad de todo el tributoy su causa —proporción que se refiere a la igual-dad de cosa a cosa o de justicia conmutativa,de la cual se ha hablado ya—, se ha de guardarproporción entre el tributo y las personas a quie-nes se impone.
Esta proporción se llama forma del tributo ypertenece a la justicia distributiva respecto dela comunidad, pero redunda en la conmutativarespecto de los particulares, pues no es justoque todos paguen por igual sino según las posi-bilidades y situación de cada uno, y, en igualdadde circunstancias, más se le debe cobrar al ricoque al pobre.
De aquí se sigue que —en conformidad conla proporción existente entre las personas encuanto a sus posibilidades o a las otras condi-ciones que se requieren para el tributo—, se hade guardar proporción entre ellas en la impo-sición de los tributos: esta es la proporción dis-tributiva de la justicia, y así explica esta con-dición SANTO TOMÁS. Esta proporción es nece-saria para que a ningún subdito se le cobre másde aquello con que en justicia puede y debe con-tribuir, y el resultado en cuanto a esto es laigualdad de la justicia conmutativa.
En consecuencia también es necesario quehaya proporción con relación a las cosas sobrelas cuales se impone el tributo: a éstas las lla-mamos materia del tributo. Si éste se imponesobre un inmueble, no debe pasar de una can-tidad moderada teniendo en cuenta sus rentasy los trabajos y gastos que se hacen con él, puessi el tributo resulta demasiado gravoso, sin dudaserá injusto. Y si se impone sobre cosas mue-bles de venta y compra o de artesanía, hay queevitar que esas cosas sean tales o que el tributosea tan grande, que para los pobres, los artesa-nos o los comerciantes redunde en una cargamayor de lo que puedan buenamente soportarpara el sostenimiento propio y de su familia.
2. M U C H O S PIENSAN QUE SON INJUSTOS LOSIMPUESTOS SOBRE LAS COSAS QUE SE LLEVANPARA uso PROPIO.—De esta condición muchosdeducen que son injustos los impuestos sobrelas cosas que se trasportan para uso propio, yque sólo pueden establecerse impuestos tratán-dose de cosas que se trasportan para negociarcon ellas, según se manda en el CÓDIGO y en lasPARTIDAS.
Esto sostiene TOMÁS DE V I O , y por esta ra-zón añade dos condiciones para que el tributosea justo, a saber, que la materia sea apta paraél; ahora bien, esta no es una materia apta. Larazón es que en ella no se guarda la debida for-ma y la justa distribución de la carga tributa-ria, pues si se impone sobre cosas necesariaspara uso propio, los pobres quedan más grava-dos que los ricos. La raíz del uso, dice TOMÁSDE Vio, es la indigencia, y así quien siente másnecesidad usa más cosas. Ahora bien, el cobreque está cargado de hijos siente necesidad demás cosas, y así paga más por los impuestos.Esta parece que fue la opinión de los antiguos,por ejemplo, de la GLOSA y del OSTIENSE, alos cuales siguen la SUMA DE PISA, la SUMA DECONFESORES y DRIEDO.
Este añade que tales tributos están prohibi-dos por el derecho civil y por el canónico. Loprimero lo prueba por la citada ley, y lo segundopor la Bula de la Cena en que se excomulga a losque cobran estos impuestos indirectos prohibi-dos, y así piensa que los que cobran estos im-puestos indirectos prohibidos incurren en la cen-sura de la Bula de la Cena.
Esto enseña también manifiestamente TOLE-DO, por más que después hace sus reservas. Ala misma opinión se inclina SOTO, quien, des-pués de explicar en qué consisten el vectigal,el portazgo y el peaje, pone como materia suyaúnicamente las cosas que se llevan para nego-ciar con ellas, y después dice que son injustoslos tributos prohibidos en la citada ley Universi,a saber, los que se cobran por las cosas que sonpara uso propio. En consecuencia parece conde-nar como injusta la gabela llamada alcabala encuanto que se cobra sobre las cosas que se ven-den para acudir a la necesidad propia, porquetambién en ese caso paga más el que siente másnecesidad, no el que tiene o gana más.
Lo mismo poco más o menos piensa LEDESMAen cuanto que condena cierto tributo —usualen Portugal— que pagan los que compran co-sas necesarias para su uso y los que venden co-sas para acudir a sus necesidades: es el tributovulgarmente llamado sisa, que es casi lo mismo

Lib. V. Distintas leyes humanas 540
que la alcabala, aunque en Portugal no lo pagasólo el vendedor —como se hace en Castilla—sino en parte el comprador.
Estos autores piensan, por consiguiente, quelos tributos únicamente pueden cobrarse sobrelas ganancias o rentas, o sobre las cosas en cuan-to que son productivas o tienen por fin la ga-nancia, y que por tanto es injusjto cobrarlos so-*bre las cosas que se compran o venden o tras-portan para uso propio.
3. OPINIÓN CONTRARIA DEL AUTOR.—A pe-sar de esto, digo que la condición de la mate-ria que pone TOMÁS DE VIO, tal como él la ex-plica, no es necesaria, porque no es injusto im-poner tributos sobre las cosas que se Úevan, sevenden o se compran para uso propio.
Esta es la opinión más común, y la tieneSAN ANTONINO, pues aunque él se refiere a losimpuestos particulares de las ciudades, la mismarazón existe para los tributos generales. La mis-ma opinión siguen GABRIEL y SILVESTRE; ésteseñala alguna diferencia en esto entre los ex-tranjeros y los nativos: enseguida hablaré deella. En el mismo sentido poco más o menos seexpresan ÁNGEL, ARMILLA y TABIENO, y lomismo sostienen MEDINA, AZPILCUETA y MO-LINA.
Pero para admitir esta opinión hay que supo-ner que se trata de impuestos que revistan lasotras condiciones que se requieren para que eltributo sea justo, a saber que lo imponga quientenga autoridad para ello y por causas justas yproporcionadas, y que únicamente se trata desi es injusto por el solo hecho de imponerse so-bre tal materia.
4. Prueba de que no resulta injusto por esecapítulo: Ese tributo sería injusto, o porque estéprohibido, o porque de suyo y por su naturalezasea intrínsecamente malo. Los autores de laprimera opinión unas veces emplean el primerargumento y otras el segundo, y en este puntose expresan con bastante confusión. Ahora bien,ninguno de los dos argumentos es sólido.
Prueba: Por sola la prohibición humana nopuede decirse que ese tributo sea sencillamentemalo, es decir, malo en todas partes y en todoslos reinos o provincias del mundo cristiano, por-que no está prohibido por el derecho canónico,y el civil no basta para esto.
Explico la primera parte: En la Bula de laCena no se hace una prohibición especial sino
que se la supone, y se crea una forma especialde censura contra los que impongan tributosprohibidos.
Tampoco en el cuerpo del derecho canónicose encuentra ninguna ley especial que señale lamateria del vectigal o peaje para que sea justo.
Tampoco tienen base algunos para deduciresto del capítulo Quamquam, pues en él se dice:El cobro del peaje como norma general con ra-zón está condenado tanto por el derecho canó-nico como por el civil. A JUAN DE ANDRÉS y aotros les parece claro por la GLOSA que la leycanónica que se cita ahí no es otra cosa que laque se halla en el CONCILIO DE LETRÁN y enINOCENCIO I I I ; ahora bien, en ella no se pro-hiben los tributos por razón de la materia sinoen cuanto que no los imponen quienes tienenpoder para hacerlo o no se imponen con con-sentimiento de ellos.
De la misma manera entiende la GLOSA laprohibición del derecho civil citando la ley Nonsotent, y aduciendo la ley Placel y el capítuloGeneraliter indica que esto es aplicable tambiéna la prohibición del peaje respecto de las per-sonas eclesiásticas.
Finalmente, en aquel capítulo no se hace unaprohibición sino que se la presupone, y nosencillamente sino añadiendo Como norma ge-neral: tal vez esto se puso por razón de las vio-lencias y excesos que normalmente se cometenen el cobro del peaje.
5. La segunda parte —de la prohibición delderecho civil— se prueba de esta manera: Aun-que no negamos que los impuestos sobre cosasde uso propio estén prohibidos por una ley delCódigo, sin embargo esa ley no obliga en Es-paña, Portugal, Francia y otros reinos o estadossemejantes que no reconocen superior en lo tem-poral, porque —como se ha demostrado antes—las leyes imperiales no obligan en ellos.
Por eso me extraña que TOLEDO dijera quelos reyes y autoridades temporales no puedencobrar impuestos sobre las cosas de uso propiopor la prohibición de aquella ley, y que en cam-bio el Pontífice puede hacerlo en sus dominiostemporales por no estar sujeto a las leyes delemperador, siendo así que, por lo que hace alpoder y autoridad directa de que tratamos, nomenos soberanos son en sus reinos los reyesenumerados que el Pontífice en sus dominiostemporales.

Cap. XVI. Forma y materia de las leyes tributarias 541
Tampoco veo por qué el OSTIENSE —a quiensiguen otros muchos— dijo que no pueden jus-tificarse esos impuestos —ni siquiera por razónde una costumbre inmemorial— a no ser supo-niendo que aquella ley no prohibe una cosa desuyo indiferente sino una cosa de suyo mala:esto no pueden probarlo, según demostraré en-seguida.
Por tanto concluyo que aquella ley ahora noobliga más que en los territorios del Imperio,y eso a no ser que en ellos haya sido abrogadapor una costumbre contraria, como fácilmentepudo suceder.
6. Vamos, pues, a probar la última parte,a saber, que esto no está prohibido por malo:En esta materia de tributo no se encuentra nin-guna razón suficiente de injusticia intrínseca. Enefecto, si hubiese alguna, ante todo sería queen esa materia no puede guardarse la debidaforma y proporción del tributo por resultar lospobres más gravados que los ricos; ahora bien,esto no es así de suyo y normalmente.
Pruebo la menor. Primero despejando ciertaambigüedad que se oculta en las palabras deTOMÁS DE VIO y que poco más o menos seencuentra en los otros autores. Dice TOMÁSDE Vio que la raíz del uso es la indigencia, yasí quien siente más necesidad usa más cosas,y así los pobres que sienten necesidad quedanmás gravados. Ahora bien, la palabra indigenciaes ambigua, y uno es el sentido en que se tomaen el antecedente y otro en la conclusión.
En efecto, indigencia unas veces significa sen-tir necesidad: de esta indigencia es verdad quees la raíz del uso, y que quien siente más ne-cesidad usa más cosas, se entiende por acudira su indigencia o necesidad. Pero esta indigen-cia es común a los ricos con los pobres, másaún, es mayor en los ricos, sea por su estado,sea por su refinamientos y porque a los place-res los tienen por necesarios. Por eso, atenién-donos a este sentido, no es legítimo deducir quelos pobres, que sienten necesidades, usan máscosas y quedan más gravados, porque en estesentido, no son más indigentes.
En otro sentido indigencia significa pobreza:en este sentido es falso que la indigencia seala raíz del uso, pues muchas veces el pobre sien-te necesidad de vestido y no usa de él porqueno tiene dinero; y en consecuencia también esfalso que quien siente más necesidad usejnáscosas, porque los ricos usan de las cosas que seconsumen con el uso mucho más que los pobres,y son ellos los que compran más cosas y cosasmás caras.
Igualmente los pobres no suelen traer cosasde lugares lejanos en donde suelen cobrarse im-
puestos, sino que con más frecuencia son losricos los que hacen que se las traigan para suuso propio. Por tanto, no veo cómo de la po-breza se sigue esta desproporción.
Y si acaso sucede que el pobre tiene más hi-jos y que por tanto compra más cosas, eso esaccidental, cosa que en moral no puede tenerseen cuenta. Sobre todo que también los ricospueden tener muchos hijos, y así en cuanto aesto hay igualdad entre los ricos y los pobres;por otra parte los ricos, para el sustento de"loshijos, suelen usar más cosas y más caras; ade-más normalmente los ricos tienen mayor núme-ro de siervos y criados que alimentar, sin con-tar los gastos de caballerías, etc., y así compranmás cosas para su uso y en consecuencia paganmás por tal tributo.
7. Este raciocinio, aunque es más evidentetratándose de los vectigales o portazgos por laconsideración que se ha hecho de que los po-bres raras veces traen de sitios lejanos cosaspara su uso y no para hacer negocio, sin em-bargo, también vale para los tributos que seimponen por sola la compra o venta sobre lascosas necesarias para la comida y vestido, por-que también son los ricos los que compran máscosas de estas.
Esto atendiendo a la materia en sí misma ya lo que sucede normalmente, porque tambiénsucede a veces que el rico, aunque consuma más,compra menos, sea porque muchas cosas lasrecoge como fruto de sus posesiones y otras lascría en casa, sea porque se arregla para conse-guirlas; pero aunque ello sea así, todo eso esaccidental, y en moral es imposible estableceruna norma infalible que no falle muchas veces.
Y si acaso TOMÁS DE VIO y otros se empe-ñan en que la forma del tributo es injusta porel hecho mismo de que, por la importación oventa de una misma cosa necesaria para el uso,se impone un tributo igual al pobre y al rico,no tienen razón para afirmar eso: entonces tam-bién sería injusta la forma del tributo que seimpone por las cosas que se traen para nego-ciar con ellas, porque, en una misma materiay en igualdad de circunstancias, igual tributo seimpone al pobre que negocia para sustentar lavida y al mercader rico; más aún, también ladistribución de los diezmos sería injusta, por-que la misma cuota se pone para los pobresque para los ricos.
Por consiguiente, en estas cosas no siemprepuede hacerse una distribución tan exacta. So-bre todo que esta desproporción puede com-pensarse por otra parte, a saber, consumiendoy trasportando los ricos —como consumen ytrasportan— más cosas y cosas más caras.

Lib. V. Distintas leyes humanas 542
8. LA CONDICIÓN DEL TRIBUTO DE QUE LACANTIDAD DE LA CARGA SE DISTRIBUYA PROPOR-CIONALMENTE SEGÚN LAS FUERZAS DE CADA UNO.SE H A DE ENTENDER MORALMENTE. Por tan-to hay que decir —en primer lugar— que lacondición que se ha puesto por parte del tributo,a saber, que la cantidad de la carga se distri-buya proporcionalmente según la potencia eco-nómica de cada uno, se ha de entender moral-mente, es decir, en cuanto pueda observarse consuavidad y tenerse en cuenta esa proporción sindaño de los pueblos y sin gran preocupación delos príncipes. Por consiguiente, si se tiene esecuidado, no habrá dificultad en que se siga al-guna desproporción, pues ésta es moralmenteinevitable y además no se la pretende ni se laquiere sino que se la permite: ¡también vemosque sucede eso mismo con los diezmos eclesiás-ticos, pues vemos que se imponen uniforme-mente aunque accidentalmente algunos pobresqueden demasiado gravados!
Decimos —en segundo lugar— que la otracondición que se refiere a la materia, a saber,que no se impongan tributos sobre las cosas quese trasportan, se venden o se compran parauso propio, no es sencillamente y de suyo nece-saria para que el tributo sea justo, pues ni in-cluye intrínsecamente desigualdad en la formadel tributo, según se ha demostrado, ni resultainjusta por circunstancias accidentales, según seha explicado también, ni tampoco es injusta porlas leyes civiles, a no ser donde aquella leyobligue en los territorios sujetos ahora al em-perador.
Por consiguiente, sólo es preciso advertir quesea justa la causa de la imposición de esos tri-butos, a saber: porque los otros tributos nobastan, la necesidad pública apremia, y no haya mano una manera mejor de acudir a ella.
En esto el príncipe estará obligado ademása emplear la diligencia conveniente para elegirla manera más equitativa y más proporcionaday suave para los subditos: -puesta esta diligenciapuede con seguridad elegir esta manera si creecon probabilidad que es la más a propósito.
A esto se añade que nadie duda que son jus-tos los tributos que se imponen sobre las car-gas o cosas que se trasportan para hacer ne-gocio; ahora bien, estos impuestos redundan engravamen de los compradores, pues los comer-ciantes, por razón de los impuestos venden esascosas más caras, y así, por parte del gravamenque les resulta a los pobres, no parece habergran diferencia entre estos tributos y los otros,porque este gravamen no les resulta a ellos encuanto pobres sino en cuanto compradores, pormás que se las compren a los comerciantes parasus usos propios.
9. UN EXCELENTE CONSEJO.—Por eso nocreo que la ley civil prohibiese esa materia deimpuestos porque sea gravoso para los pobressino porque parece áspero y duro gravar a, la
gente en las cosas con que se alimentan a dia-rio y de las cuales tienen necesidad; asimismopareció duro hacer difícil y gravoso el traspor-te de las cosas que sirven para- el uso propio.Pero esta dificultad no hace que la cosa seade suyo mala, y puede ser superada por otrasventajas o satisfacciones posibles: por éstas,quien tenga poder soberano no sujeto a esaley, puede establecer otra cosa.
Sin embargo, én atención a la razón y basede aquella ley, y porque estos tributos son malmirados por la clase pobre, harán muy bienlos príncipes si prescinden de ellos en lo posi-ble: más oportuno sería imponer tales cargasy mayores aún sobre las cosas que se traen nopara usos necesarios sino para refinamientos,lujo excesivo o curiosidad, con tal que esos tri-butos sirvan para acudir a la falta o justa ne-cesidad del reino o del príncipe.
10. Saco como conclusión que estos vecti-gales y peajes, si son generales y verdaderostributos, pueden justamente cobrarse no sólo alos nativos sino también a los extranjeros quese encuentran de viaje por el reino, de la mis-ma manera que los impuestos sobre las mer-cancías los pagan también los comerciantes ex-tranjeros.
Lo primero, porque esto se hace así por cos-tumbre en todos los reinos, tal vez porque noresultaría fácil distinguir a unas personas deotras y porque, de no hacerse así, se daría oca-sión a trampear: con esto hay una compensaciónvirtual introducida como por cierto derecho degentes.
Lo segundo, porque los extranjeros recibenmuchos bienes de los príncipes del reino en quese encuentran, a saber, seguridad y facilidad enlos viajes, tranquilidad, justicia.
Finalmente, porque mientras viven allí sonde alguna manera subditos en cuanto que estánobligados a obedecer a las leyes del reino.
Por consiguiente, la excepción que ponen al-gunos de los doctores citados no es necesaria.
He dicho Si son verdaderos tributos y gene-rales porque, si se trata de impuestos particu-lares de las ciudades, introducidos en provechoparticular propio más bien por convenio, deseoy pacto tácito o expreso de los ciudadanos, en-tonces los extranjeros no estarán obligados apagar. En este sentido parecen hablar los cita-dos autores. No veo, sin embargo, por qué en-señan ejsto en particular acerca de los impuestossobre las cosas que sirven para uso propio, sien-do así que la razón es la misma para todos sise guarda la debida proporción.
La razón es que aquéllos no dieron su con-sentimiento para aquel pacto o convenio, ni elprovecho que se buscaba les alcanza, a ellos;porque si les alcanzase y con autorización delpríncipe el tributo se impusiera en general, en-tonces ya revestiría carácter de tributo generala su manera.

Cap. XVII. Las leyes tributarias y el consentimiento de los subditos 543
CAPITULO XVII
PARA QUE EL TRIBUTO SEA JUSTO ¿SE REQUIEREALGUNA OTRA CONDICIÓN Y SOBRE TODO EL
CONSENTIMIENTO DE LOS SUBDITOS?
1. De lo dicho parece deducirse suficiente-mente la negativa. En efecto, de ello puedendeducirse tres condiciones del tributo, a saber,poder legítimo, justa causa, y la debida propor-ción: éstas parecen manifiestamente bastar paraque un tributo sea justo, y así ellas son las úni-cas que ponen CASTRO y MEDINA.
Prueba: Las otras, o no son necesarias, o loson únicamente en cuanto que entran en éstas,según se ha dicho del uso y de la materia.
Lo mismo sucede con las personas a quienesse impone el tributo: deben ser subditos delpríncipe en cuanto al poder de imponer tri-butos, condición verdadera pero que entra enla primera del poder del príncipe, pues superiory subdito son términos correlativos, y por tan-to, por el hecho mismo de que se requiere po-der por parte del príncipe, es evidente que noalcanza más que a sus subditos.
Esto ofrece muy buena ocasión para explicarcómo las personas eclesiásticas están exentas delos tributos de los príncipes seglares; pero estolo discutimos de propio intento en otro lugary no interesa para lo que ahora tratamos.
Tampoco interesa ahora explicar cómo tam-bién a los seglares se les puede conceder privi-legios de exención en esta materia, y cómo, unavez concedidos, se han de observar.
2. No dejaré de advertir, sin embargo, quealgunos han ideado otra condición como senci-llamente necesaria para que un tributo sea jus-to, a saber, que se imponga con deliberación yconsentimiento del reino. Piensan que ningúnpríncipe —aunque sea soberano— puede impo-ner nuevos tributos en su reino sin el consen-timiento del reino; se basan en una ley de Es-paña, en la cual se establece que en España elrey no pueda imponer un nuevo tributo sin con-vocar antes al reino por medio de sus procura-dores y sin que éstos den su consentimiento yacepten; y pretenden que esa ley constituye notanto un nuevo derecho positivo cuanto una de-claración del derecho de gentes o del natural,y que lo único que hace es señalar la maneray forma como éstos han de observarse.
En primer lugar —dicen—, no es verisímilque los reyes de España se avinieran tan gene-rosamente a ceder de su derecho ni a coartary mermar su autoridad si antes la hubiesen te-
nido completamente libre en virtud de su po-der real.
En segundo lugar, si ese poder no lo tienenlos reyes restringido de esa manera, fácilmentepropenderá a tiranía o al menos cederá en no-table perjuicio o gravamen de sus reinos, pueslos príncipes son muy propensos a imponer asus subditos tales tributos y- se quejan de quelos antiguos no bastan para sus grandes gastos,sean éstos necesarios o superfluos. Por consi-guiente, si pudieran imponer los tributos sólocon su autoridad sin el consentimiento del rei-no, gravarían a los pueblos más de lo justo osin duda excesivamente.
Añádase la regla del derecho en el LIBRO 6.°DE LAS DECRETALES LO que toca a todos, de-ben aprobarlo todos, regla muy conforme al de-recho natural y que por tanto merece muchí-simo observarse en una materia tan costosa comoes la imposición de los tributos.
3. E L CONSENTIMIENTO DEL REINO NO ESNECESARIO PARA LOS TRIBUTOS, A NO SERPOR BENIGNIDAD DE LOS REYES. Esa Opinión,así entendida, no la encuentro en el derecho co-mún —canónico o civil— ni en los autores an-tiguos: por tanto no juzgo que esa condiciónsea necesaria en virtud del derecho natural ode gentes, ni tampoco por el derecho común,más aún, tampoco por el derecho antiguo deEspaña. Voy a probar cada una de estas cosas.
En primer lugar, lo que se refiere al derechonatural parece evidente, porque la manera deser de los reinos y el poder de los reyes no pro-cede del derecho natural inmediatamente sinomediante concesión de los pueblos, como se de-mostró antes; luego la amplitud o restricciónde ese poder en cosas que no son de suyo malaso injustas no puede ser de derecho natural sinoque depende de la libre voluntad de los hom-bres y del antiguo convenio o pacto entre elrey y su reino.
Ahora bien, el que el poder para imponertributos dentro de los límites de la justicia re-sida absolutamente sólo en el príncipe, no esintrínsecamente malo ni contrario a las buenascostumbres; y al revés, el que se requiera el con-sentimiento del pueblo no es de suyo necesariopara la justicia y equidad.
Luego ni lo primero es contrario al derechonatural, ni lo segundo está mandado por esemismo derecho.
Ni basta decir que esto es más convenientepara los pueblos y reinos: lo primero, porquede una mayor conveniencia no puede deducirsela necesidad de un precepto; y lo segundo, por-que esa afirmación no es cierta, ya que si se

Lib. V. Distintas leyes humanas 544
trata de recurrir a conjeturas y congruencias,fácilmente podrán aducirse en favor y en contra.
4. En efecto, consta por lo dicho anterior-mente que la monarquía puede establecerse dedos maneras, o dependiendo el príncipe en sufunción legislativa del consentimiento del pue-blo o senado de forma que éstos tengan votodefinitivo, o residiendo el poder sencillamentesólo en el príncipe aunque con obligación deconsultar a los suyos. Acerca de esta últimamanera dijimos que es más conforme al régi-men monárquico, más usual, y más en conso-nancia con la prudencia, con la justicia, con elbuen gobierno y con la obediencia de los sub-ditos.
Si, pues, este poder se les ha dado a soloslos reyes tratándose de otras leyes por gravesque eÚas sean ¿por qué no han de tenerlo tam-bién tratándose de las leyes tributarias, o porqué ha de ser eso contrario al derecho natural?
Además, un soberano no necesita el consen-timiento del pueblo para declarar la guerra nipara reparar los puentes, los caminos, los cam-pamentos, las murallas, etc.: luego ¿por qué alimponer tributos ha de necesitar —por la na-turaleza de la cosa— la aceptación de los pue-blos, dado que esas suelen ser principalmentelas causas por que se imponen?
Finalmente, la monarquía íntegra y perfectano es contraria al derecho natural, como es evi-dente; ahora bien, la monarquía no es perfectae íntegra si no tiene pleno poder para imponertributos justos: lo primero, porque en el gradoen que depende en esto del consentimiento delreino, en ese mismo grado deja de ser una mo-narquía perfecta; y lo segundo, porque si de-pende en esto de esa manera, es lógico quetambién dependa en todas las otras cosas queno pueden realizarse sin tributos. Luego unamonarquía dotada de ese poder no puede sercontraria al derecho natural, y en consecuencia,tampoco aquella condición o dependencia pue-de el derecho natural dictarla como necesaria.
5. Estas razones prueban lo mismo con re-lación al derecho de gentes; cuánto más que ladignidad real y su poder no es de derecho degentes sino más bien de derecho civil o —lla-mémoslo así— nacional de cada reino o región.Por consiguiente, aunque en general pueda de-cirse que la división en reinos, ciudades, ma-gistraturas o gobiernos es de derecho de gentes,pero la manera de determinar la forma de go-bierno mediante más o menos personas o poruno solo con autoridad mayor o menor y conestas u otras atribuciones, no es de derecho degentes sino de derecho propio de cada una delas comunidades, y en un principio se introdujo
por pacto voluntario, por guerra justa o porcostumbre; luego esa necesidad no puede ba-sarse en el derecho de gentes.
Mucho menos puede basarse en el derechopositivo común, porque —según vimos— en elderecho canónico este poder se concede sin mása los emperadores y reyes y a los príncipes so-beranos que se equiparan a ellos, sin añadir li-mitación alguna ni exigir el consentimiento delpueblo. De la misma manera se expresa el de-recho civil, como se ve en las leyes citadas. Lue-go aquella condición no sólo no puede basarseen el derecho común sino que es contraria a él,dado que éste habla de una manera absoluta yno se le debe limitar si no es en fuerza de otroderecho o razón; y así los doctores, al interpre-tar esos derechos, dicen de una manera absolutaque el príncipe tiene este poder, sin hacer men-ción alguna del consentimiento del pueblo, co-mo se ve por INOCENCIO y por los comentariosde TUDESCHIS, de BARTOLO y de otros al CÓ-DIGO, y por BARTOLO en el DIGESTO.
6. EL DERECHO DE ESPAÑA.—Finalmente,tampoco del antiguo derecho de España puedededucirse tal dependencia del rey con relaciónal reino o la necesidad de tal condición paraque el tributo sea justo y válido.
En efecto, en 1. 2, tít. 1, Partida 2.a, primerose dice en absoluto que el emperador tiene po-der soberano y absoluto para imponer tributosjustos, y después se añade que ese poder enesos reinos ha pasado al rey. Igualmente en1. 9, tít. 8, Partida 5.a, ese poder se atribuyeúnicamente al rey, y lo mismo se da por su-puesto en 1. 5, tít. 10, Partida 7.a
Queda pues que el concurso del reino o elconsentimiento del pueblo por sí mismo o porsus procuradores, no es condición necesariapara que el tributo sea justo.
Más aún, se sigue también que la legitimidaddel tributo es anterior naturalmente a ese con-sentimiento del pueblo, y que por tanto el so-berano con su autoridad puede imponer por leyun tributo justo, y consiguientemente puedeobligar al pueblo a dar su consentimiento y acep-tar el tributo de la manera que se explicará enel capítulo siguiente. De no ser así, el tributono podría ser impuesto en forma de preceptoy de ley si antes no lo aceptaban los subditosen forma de un pacto y donación nueva. Estono puede ser naturalmente verdad, siendo comoes el tributo una obligación de justicia, obliga-ción basada no en una nueva y generosa dona-ción sino en el derecho natural, por el cual es-tamos obligados a dar a quien trabaja su paga,y a quien gobierna ayuda para mantener las car-gas de su cargo.

Cap. XVIII. Las leyes tributarias ¿obligan en conciencia? 545
7. Así pues, aquella ley y costumbre de Es-paña de pedir el consentimiento del reino cuan-do se van a imponer tributos, fue una insti-tución particular de los reyes concedida haceunos doscientos años por benignidad suya y nopor exigencia de la justicia. Por tanto no esgeneral para todos los reinos sino que en cadauno de ellos se ha de observar su propia ley ocostumbre, y en donde no haya determinaciónparticular alguna, se ha de observar la equidadde la justicia natural.
Esa institución de España parece estar basa-da en que en el tiempo en que se estableció es-taban ya impuestos muchos tributos que pare-cían bastar para sostener las cargas del reino;por eso muy acertadamente se estableció esopara que el pueblo no fuese gravado con nuevascargas sin una causa importante y pública, ypara que cuando fuese preciso hacerlo, se hi-ciese con una providencia mayor y más suave.Una vez que los reyes hicieron esa concesióny la costumbre la ha confirmado, debe ser ob-servada.
Pero no se la debe interpretar en el sentidode que los procuradores puedan libremente noprestar su consentimiento aunque se sepa queel tributo es justo y necesario: en ese caso es-tán obligados a dar su consentimiento; lo mis-mo que están obligados a oponerse con firmezacuando la injusticia del tributo es manifiesta,o cuando por el número de tributos los pueblosestán tan gravados que la cosa es superior a loque exige la equidad de la justa paga y de laayuda que se debe al príncipe.
CAPITULO XVIII
LAS LEYES TRIBUTARIAS ¿OBLIGAN EN CONCIEN-CIA A SU PAGO AUNQUE NO SE PIDA?
1. Este problema puede plantearse aun enel caso de que la ley tributaria —según hemosdicho— no sea penal, porque aunque el tributono sea pena y por tanto para su pago no senecesite sentencia condenatoria y ni siquiera de-claratoria, sin embargo puede requerirse recla-mación, de tal forma que si no se reclama nadieesté obligado a ofrecer espontáneamente el tri-buto. Véase lo que sucede con las penas pecu-niarias de las leyes una vez dada la sentencia:se deben sin necesidad de nueva sentencia, y sinembargo COVARRUBIAS y otros piensan que nose deben si no se reclaman; luego lo mismo pue-de suceder con los tributos: esto es lo que in-vestigamos.
También en este problema advierto que nocabe discusión sobre él en el terreno de lo po-sible, porque ¿qué impide que se imponga el
tributo con la atenuación de que se pague si sereclama y si no se reclama no? No hay dudaque puede imponerse de esta manera y que unaley dada así no obliga a más, ya que la obliga-ción no es mayor de lo que piden las fórmulasde la ley, que son las que manifiestan la inten-ción del legislador.
Asimismo, nadie puede dudar que el prínci-pe puede mandar que el tributo se pague sinesperar a ninguna reclamación o aviso, puesaunque se imponga de esta forma y con esta ex-presa condición, puede el tributo ser justo se-gún todas las condiciones que antes se han enu-merado, como fácilmente se -verá recorriéndolas;luego en justicia puede imponerse así; luego enesta forma también obligará, pues en cuanto atodo esto esa ley es moral y es válido para ellatodo lo que se dijo en el capítulo XI.
Además el tributo se impone a título de pagajusta y debida por ley de justicia; ahora bien,el mandar el pago de una deuda sin esperar asu reclamación no es una carga injusta y ni si-quiera una carga demasiado pesada; luego a esaley por este capítulo no se la puede tener porinjusta ni por demasiado pesada; luego ¿porqué no ha de obligar enseguida?
2. M U C H O S PIENSAN QUE LAS LEYES TRI-BUTARIAS NO OBLIGAN EN CONCIENCIA AL PAGOSI NO SE RECLAMA; MÁS AÚN, MUCHOS PIENSANQUE POR LA COSTUMBRE TAMPOCO OBLIGAN ANO OCULTAR ESA DEUDA.—Siendo esto cierto,sólo puede haber discusión sobre la práctica yalcance de las leyes tributarias, o sea, sobre elsentido de sus fórmulas. Sobre esto encuentrodistintas opiniones.
La primera sostiene que las leyes tributariasno obligan en conciencia al pago si no se recla-ma, y ni siquiera a declarar el contrabando otrasporte de mercancías, u otra acción seme-jante que produzca la deuda del tributo; másaún, que ni siquiera obliga a no ocultar esa deu-da o su causa, y que por tanto no es contrarioa la justicia hacer la venta oculta o paliadamen-te para que no reclamen la alcabala, o pasar lafrontera a campo traviesa o a deshora para nopagar los impuestos; finalmente, que esas le-yes sólo obligan a pagar esos tributos si el co-brador o alcabalero se presenta y reclama, o alo sumo a no engañarle si pregunta, sobre todosi pregunta bajo juramento.
Esta opinión con más razón la sostienen ÁN-GEL y AZPILCUETA antes citados: verdad es queéste, más que afirmar, argumenta, porque noterminó la obra; pero bastante indica su opi-nión. La misma opinión enseña largamente TA-BIENO, MEDINA, ENRIQUE, el cual cita a SON-CINAS y a PARLADORIO, y a la misma se inclinatambién SOTO.

Lib. V. Distintas leyes humanas 546
El principal argumento de esta opinión es lacostumbre, la cual puede interpretar y atenuarla ley y por la misma razón puede aminorar lacuota de la paga señalada por la ley; lo mis-mo vemos que lo hace con la cuota de los diez-mos, pues aunque lo que la ley canónica esta-blece sea la décima parte, la misma ley canónicadeclara que eso se ha de entender si no dice otracosa la costumbre, la cual puede prevalecer;luego mucho más puede prevalecer en nuestrocaso.
3. Confirmación: De no ser así, todos losque en los casos indicados no pagan tributodeberían quedar obligados a restituir, porquepecarían contra la justicia. Esta conclusión sig-nifica una carga gravísima y moralmente impo-sible, más aún, contraria a la costumbre no sólode los penitentes sino también de los confesoresdoctos, según AZPILCUETA.
Segunda confirmación: De esta manera esasleyes resultan tolerables y humanas, y de laotra serían demasiado gravosas y difíciles de ob-servar; por otra parte, esto basta también parael fin de tales leyes, pues de esta manera lospríncipes reciben una paga y ayuda suficiente, ysi algunas veces se les defrauda, después se lescompensa mediante la ejecución de las penas.
4. SEGUNDA OPINIÓN, QUE DISTINGUE.—Lasegunda opinión es la que distingue entre lasleyes que obligan a pagar peajes o vectigales.Algunas de ellas tienen su origen en una cos-tumbre antigua cuyo comienzo se desconoce: és-tas obligan en conciencia al pago del tributo sinengañar ni ocultar —y eso en todo caso, aunqueno se reclame—, porque se presume que sonjustas bajo todos los aspectos —conforme al ca-pítulo Super qtíibusdam— y por otras razonesque aduciremos en la opinión siguiente y que,tratándose de estos tributos, son de mucha fuer-za: en esto están de acuerdo los autores que secitarán enseguida en esta opinión y en la si-guiente.
Otras leyes hay que imponen nuevos peajes,sea por escrito sea por una costumbre de cuyocomienzo consta. Y éstas se dividen en dos gru-pos: si consta con certeza que tales tributos sonjustos bajo todos los aspectos y condiciones, en-tonces también esas leyes —por la misma ra-zón— obligarán al pago aunque no se reclameno pidan; pero si no consta que sean justas, no
obligarán con ese rigor, más aún, si consta concerteza que son injustas, no obligarán de modoalguno de suyo sino a lo más para evitar el es-cándalo cuando no queda otra manera de evitarel pago del tributo. Si no consta que sean justasni que sean injustas, entonces tampoco obligaránen conciencia al pago, al menos si no se pide ysi puede evitarse sin violencia ni engaño.
5. Aunque los autores que vamos a citar en-seguida no expliquen esta opinión con tanta pre-cisión, con razón puede atribuírseles, dado queafirman de una manera absoluta que a pagar es-tos nuevos peajes únicamente están obliga-dos aquellos a quienes les consta que son justos,y que para no pagarlos basta que no conste queson justos y, por consiguiente, que la cosa seadudosa. Yo limito esto e interpreto que ello es»así mientras no se pidan o cuando su cobro pue-de evitarse sin violencia ni fraude.
Esa opinión la sostienen GABRIEL, SILVESTREy TOMÁS DE VIO. También se inclinan a ellaDRIEDO, ARMILLA, ARAGÓN, CÓRDOBA y M E -DINA.
Se basan estos autores —en primer lugar—en que en el derecho a los nuevos peajes y vec-tigales se los presume injustos y reprobados porel LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES; luego si a unono le consta con certeza que son justos, puedepresumir que son injustos y por consiguientepuede con seguridad de conciencia no pagarlos,al menos si no se piden.
Confirmación: En caso de duda es mejor lasituación del que posee; ahora bien, los subditosposeen sus cosas; luego en caso de duda no es-tán obligados a ofrecer el tributo. Obsérveseque cuando no están ciertos de que el tributosea injusto, por el mismo hecho dudan de quesea justo.
6. OPINIÓN QUE AFIRMA QUE LAS LEYESTRIBUTARIAS JUSTAS OBLIGAN AL PAGO. LAtercera opinión afirma sin distinciones que lasleyes tributarias justas obligan a pagar el tribu-to aunque no se pida. Esto sostiene el OSTIEN-SE, y reprueba la distinción entre vectigales an-tiguos y nuevos, cuyo autor dice que fue RAI-MUNDO. Lo mismo SAN ANTONINO y BERTA-C H I N . , que cita a otros más. Viene después Co-VARRUBIAS, que dice que esta opinión es comúnentre los canonistas. Lo sostienen también CAS-TRO, MEDINA, LEDESMA y AZPILCUETA.

Cap. XVIII. Las leyes tributarias ¿obligan en conciencia? 547
Su argumento es que toda ley justa obliga asu cumplimiento aunque nadie lo exija; ahorabien, las leyes que imponen tributos son justas,según damos por supuesto; luego obligan a supago aunque nadie los pida.
Pero BARTOLOMÉ DE MEDINA dice que losextranjeros no están obligados a conocer las le-yes del reino.
Respondo —en primer lugar— que aquí nose trata de si la ignorancia excusa o de si puedetener lugar; lo único de que se trata es de ex-plicar la obligación que impone esa ley.
Digo —en segundo lugar— que los extranje-ros están obligados al menos a proceder noble-mente y sin engaños: entonces, si nadie les pidetributo, probablemente podrán presumir que nose debe ningún tributo y por tanto están excusa-dos de pagarlo; pero normalmente la cosa es tanconocida en esos lugares que apenas puede ha-ber lugar á una ignorancia probable.
7. Segunda prueba de esta opinión: Todotributo justo es una deuda de justicia; ahorabien, las deudas de justicia hay obligación de pa-garlas aunque no se pidan.
Tal vez dirá alguno que el tributo* no es unadeuda de justicia sino a lo más de obedienciaa la ley. Pero esto claramente es falso y contra-rio al sentir de todos los doctores, los cualesafirman que la obligación de pagar tributos,cuando la hay, es de justicia. Ya antes se probóesto por SAN PABLO; y lo mismo se deduce delas palabras de CRISTO Dad al César lo que esdel César, pues trataba del pago del tributo yda a entender que se ha de pagar como cosaajena.
Además, el tributo se debe a manera de unapaga justa que se debe en justicia, según dijimosen su propio lugar acerca de los diezmos; puesbien, la misma razón se da en nuestro caso.
Finalmente, la ley humana no obliga inme-diatamente por sola la virtud de la obedienciasino que coloca al acto en una especie determi-nada de virtud según la capacidad de la materiay según el motivo o razón del precepto; ahorabien, en nuestro caso la materia de las leyestributarias es materia de justicia, y la razón delprecepto es que se observe la equidad de lossubditos con relación al príncipe y al manteni-miento de sus cargas y de las cargas del reino;luego tal ley obliga no sólo por obediencia sinotambién por justicia. Sobre todo que los prín-cipes pretenden obligar cuanto pueden según loque exija la materia; pues bien, pueden obligaren justicia.
8. Se dirá que esto es verdad si la ley mis-ma manda expresamente que se pague el tributo
sin esperar a que se pida, pero que las leyestributarias no se dan así, y que por una inter-pretación benigna y habitual no mandan eso sinoque se paguen si se piden.
Pero en contra de esto está —en primer lu-gar— que tampoco eso que se afirma es verdaden general. En efecto, en las PARTIDAS se man-da expresamente a los comerciantes que atravie-sen por el camino derecho los lugares en quesuelen cobrarse tributos y que descubran la ver-dad sin ocultar nada. Muchas leyes semejantesa esta hay en la NUEVA RECOPILACIÓN, en quea los que llevan mercancías se les obliga a irpor determinados caminos y entrar por determi-nados pasos, y al comprador se le manda de-clarar el contrabando o informarse de la alcabalaque hay que pagar. Y en las ORDENANZAS seestablece que quien pasa mercancías por lugarespúblicos, si no encuentra ningún guardia quepida el tributo no incurra en pena aunque pase s
sin pagar los impuestos, pero que sin embargoesté obligado a pagarlos: aquí se manifiesta conbastante claridad que la ley obliga a pagar eltributo aunque no se pida.
9. Además decimos que, aunque la ley nodeclare expresamente que se pague el tributocuando no se pida, sino sencillamente que sepague, esto basta para que en conciencia hayaque pagarlo aun cuando no se pida siempre quela ley no concede expresamente esa escapatoriao no coarta o limita expresamente el precepto,cosa que ciertamente nunca hace.
Prueba de esta afirmación: En primer lugar,esta es sin duda la intención de los príncipes,pues lo que pretenden es obtener el tributo ple-na e íntegramente, y pretenden obligar cuantopueden.
En segundo lugar, la materia misma exigeesta clase de obligación, según se ha demostra-do, porque es materia de justicia y de pago deuna deuda; luego si la ley manda sencillamente,también obliga sencillamente. Ni nos es lícitoa nosotros añadir a la ley nada que ella mismano ponga y que no tenga base en la materia dela ley, pues —por hipótesis— el tributo, aunsin esa condición, es equitativo y justo: de noser así, no habría problema.
Finalmente, tampoco la costumbre basta paraque se admita esa excepción, puesto que esacostumbre —si la hay— no es tal que bastepara derogar la ley, ya que la costumbre nosubsiste viéndola y disimulando el príncipe sinomás bien oponiéndose y castigando a todoscuantos se ocultan o de otra manera escamo-tean los impuestos.

Lib. V. Distintas leyes humanas 548
10. En este punto, aunque el derecho parez-ca claro, es dificilísimo dar un juicio taxativoacerca de los hechos mismos, y de todos losautores apenas hay uno que hable en generalsino que todos ellos añaden bastantes excepcio-nes o hablan condicionalmente, y así apenaspuede sacarse de ellos una solución absoluta.Por eso voy a distinguir en estas leyes diversosgrados de justicia.
Sea el primero el de las leyes de cuya justi-cia, moralmente hablando, consta con certezabajo todos sus aspectos.
El segundo —totalmente contrario— el deaquellas leyes de cuya injusticia consta con cer-teza o con bastante probabilidad por constar quele falta al tributo alguna de las condiciones ne-cesarias para que sea justo. En efecto, la dife-rencia entre la justicia y la injusticia es la quesuele haber entre el bien y el mal: el bien —paraserlo— lo ha de ser totalmente; para el malbasta que falte algo; así también para que cons-te que una ley tributaria es justa, es preciso queconste que en el tributo se cumplen todas lascondiciones, y en cambio para que conste quees injusta, basta que conste que falta una solade ellas.
El tercer grado es intermedio, a saber, cuan-do no consta de la injusticia ni de la justicia deltributo. Esto puede suceder de dos modos: ode una manera completamente negativa por nohaber razón para presumir injusticia ni constartampoco de la justicia, o por haber indicios yrazones probables por ambos extremos pero sinconstar de ninguno de ellos.
11. LAS LEYES QUE SIN MÁS IMPONEN TRI-BUTOS JUSTOS, OBLIGAN A PAGAR EL TRIBUTO—AUNQUE NO SE PIDA CUANDO CONSTA MO-RALMENTE DE LA JUSTICIA DE LA LEY. D i g o ,pues —en primer lugar—, que las leyes justasque sin más imponen tributos aunque sin decla-rar cómo se han de pagar, de suyo y natural-mente obligan a pagar el tributo —aunque nose pida— cuando moralmente consta suficien-temente de la justicia de la ley.
Esta tesis la sostienen principalmente los au-tores de la segunda opinión, y la reconocen ysuponen claramente TOMÁS DE V I O , GABRIEL,SILVESTRE, SOTO, DRIEDO, CÓRDOBA y ARAGÓN.
Se prueba con las razones que se han aducidoen la prueba de la tercera opinión, y en la pri-mera opinión no se objeta contra ella nada quesea de alguna importancia o que no haya que-dado solucionado al probar la tercera. Más aún,ni los mismos ÁNGEL, AZPILCUETA y otros pa-recen negar este derecho, puesto que no le nie-gan al príncipe poder para mandar el tributode esta manera. Tampoco dicen que un manda-to absoluto de pagar tributo no baste en virtudde sus palabras para esta obligación: esta obli-gación va incluida intrínsecamente en la materia
misma de ese mandato, a no ser que por esacausa se traspase por otro capítulo la equidadde la justicia.
Esta es la razón de principio de esta parte,a saber, que una ley que se da así sin más,obliga sin más, supuesto que quien da la leytenga poder para darla y supuesto que la ma-teria sea justa: nada más se requiere por partede las palabras, ni se entiende otra condiciónpor parte de su significado ni por parte de al-guna costumbre que sea justa y que haya sidotolerada por el príncipe, sobre todo tratándosede tributos de los cuales consta que son justos.
Tampoco en los términos de esta tesis en-cuentro otra diferencia entre los tributos anti-guos y los nuevos fuera de que los antiguos—cuyos comienzos se desconocen— se suponeque son tales que consta suficientemente de sujusticia ni pueden razonablemente ponerse enduda por tener en su favor la presunción delderecho y acerca de su derecho; más aún, pa-rece que el derecho mismo los aprueba en elcitado capítulo Quod super his, puesto que porla misma razón por la que se los aprueba en loreferente a la autoridad, por esa misma se losdebe tener por aprobados en lo referente a lacausa y a la forma. En cambio, los tributosnuevos —cuales son todos aquellos cuyos co-mienzos son conocidos— no siempre son ni sesupone que sean justos si no se prueba que losean; con todo, si consta suficientemente queson justos, la tesis vale igualmente para ellosporque la misma razón vale para ellos.
12. LAS LEYES TRIBUTARIAS INJUSTAS, CUAN-DO CONSTA DE SU INJUSTICIA, NUNCA OBLIGANAL PAGO.—Digo —en segundo lugar— que lasleyes tributarias, cuando consta que son injus-tas, no obligan a pagar los tributos, y eso ñosólo antes de que se pidan, pero ni aunque sereclamen. En esto todos están de acuerdo.
La razón es clara: Si la ley es injusta, tam-bién lo es la petición del tributo; luego no pue-de obligar más la petición que la ley.
Más aún: de esto se sigue —en primer lu-gar— que pecan gravemente y quedan obliga-dos a restituir no sólo los príncipes que dantales leyes y perciben tales tributos, sino tam-bién los funcionarios que los cobran si les cons-ta de la injusticia de las leyes.
Se sigue —en segundo lugar— que todosellos incurren en la censura de la Bula de laCena del Señor, según la explicación que de elladimos en el tomo 5°, disp. 21, sect. 2 núme-ro 35 y 43.
Se sigue —en tercer lugar— que las perso-nas a quienes se reclaman tales tributos puedenlícitamente no pagar el tributo sea ocultándosesea también resistiéndose de alguna maneracuanto puedan hacerlo sin grave lucha ni escán-dalo, pues el derecho de defensa es natural.

Cap. XVIII. Las leyes tributarias ¿obligan en conciencia? 549
También pueden emplear palabras ambiguaspara no revelar la verdad, pues no hay derechoa preguntarles y ellos no están obligados a res-ponder en el sentido en que se les pregunta.Mentir no pueden y mucho menos jurar conmentira, pero si lo hacen, aunque pequen con-tra la verdad o contra la religión, pero no pecancontra la justicia y por tanto nada están obliga-dos a restituir.
Se sigue —en cuarto lugar— que aquellosque pagan tales tributos a la fuerza, pueden re-parar el daño por otro camino, sea no pagandootros tributos justos si se ofrece ocasión, seade alguna otra manera semejante —aunque sinviolencia ni pillaje— compensándose a costa delos bienes del príncipe o de aquel que les arrancóel tributo injustamente. Todo esto es claro porlas reglas generales de la restitución, de las cua-les se trata en su propio lugar más extensa-mente.
13. LIMITACIONES DE LA TESIS ANTERIORPOR PARTE DE LA CAUSA Y POR PARTE DE LOEXCESIVO DE LOS TRIBUTOS.—Acerca de esta te-sis hay que distinguir entre la injusticia del tri-buto por parte de quien lo impone o por faltade alguna otra condición.
Cuando la ley es injusta por parte de quienimpone el tributo de forma que consta que notiene poder ni autoridad para imponer el tri-buto, entonces el tributo es completamente nuloy muy reprobado e injusto, y por tanto tal leyno puede obligar ni en todo ni en parte.
Pero si quien lo impone tiene pleno poderpara hacerlo y la injusticia de la ley consiste enel abuso y extralimitación de ese poder, enton-ces hay que ver en qué está esa extralimitación,y en eso no obligará la ley; pero en lo demásque sea separable e independiente de aquellopodrá obligar, porque así lo inútil no vicia alo útil.
Por consiguiente, si la extralimitación estáúnicamente en incluir a las personas exentas,la ley no las obligará, pero podrá obligar a lasdemás personas hábiles; por ejemplo, si un reyen su reino por una causa justa pone un tributoy manda que lo paguen todos, aun los clérigos,no obligará a los clérigos, pero obligará a losotros.
En cambio, si la extralimitación está en queno hay causa para el tributo, hay que ver sifalta causa en absoluto o si solamente hay des-proporción entre la cantidad del tributo y lacausa por exigirse más de lo necesario. En elprimer caso de falta absoluta de causa, no haytampoco ninguna obligación; pero cuando la in-justicia está solamente en el exceso de la carga,entonces la ley obliga a pagar el tributo en la
cantidad que señale el juicio de un hombre bue-no; el exceso podrá sustraerse o compensarsesin pecado, pagándolo unas veces todo y negán-dolo otras veces también todo según sea nece-sario para recuperar el exceso.
La misma norma se ha de seguir si la injus-ticia está únicamente en lo desproporcionado delreparto: entonces el que es gravado más de lojusto podrá reducir el tributo en la medida enque es gravado injustamente, pero estará obli-gado a pagar algo en la medida que le corres-ponda; esto si consta que el tributo es justo encuanto a las demás condiciones, pues una leyinjusta no obliga en aquello en que hace injus-ticia, pero en otra cosa podrá obligar, ya queno es del todo nula y una cosa es separablede otra.
¿Qué hacer en caso de duda?
14. Digo —en tercer lugar— que cuando eltributo es nuevo y no consta que el príncipe ten-ga poder para imponer tributos —aunque noconste que carezca de él—, esa ley no obligaráa los subditos a pagar el tributo. En cambio,si consta que el príncipe tiene en general poderpara imponer tributos, aunque tratándose de untributo en particular no conste que se observentodas las condiciones requeridas para que esetributo sea justo, esa ley tributaria obligaráa los subditos al pago del tributo con tal queno conste de alguna injusticia del tributo o dela falta de alguna condición requerida para queel tributo sea justo.
La primera parte de esta tesis es conformeal pensamiento de los autores de la segunda opi-nión, y con más razón la admitirán los autoresde la primera; de los autores de la tercera opi-nión sólo podemos decir que no son contrariosa ella, aunque tampoco la afirman.
La razón de esta parte es que la" raíz de lajusticia de los tributos es el poder del prín-cipe y la obligación que de él se le sigue al pue-blo de contribuir a su paga; luego si se dudade que el tributo sea justo por parte de esaraíz, cesa toda razón para presumir que el tri-buto sea justo, y por tanto se presume que ta-les tributos son injustos. Para ellos —si paraalgunos— valen las razones de la tercera opi-nión. Vale también la regla de que en casos deduda es mejor la situación del que posee, por-que entonces los subditos están en posesión desus bienes y de su libertad, y no están ciertosde que en esto deban sujeción al príncipe.
Este caso podría tener lugar sobre todo tra-tándose de ciertos príncipes temporales que noson soberanos sino que reconocen superior y

Lib. V. Distintas leyes humanas 550
que sin embargo usurpan el poder de imponertributos a título de costumbre u otro pareci-do. Si no consta que tales tributos estén apro-bados por el soberano o que se hayan impuestocon su autoridad y licencia, no hay por qué pre-sumir que sean justos, y así creo que para éstos—si para alguno— tiene valor la tercera opi-nión.
Y esta parte no tiene menos valor antes deque se pida el tributo que después, pues la ra-zón de excusa es siempre la misma; ni se pre-sume que el pedirlo sea más justo que el impo-nerlo, y por tanto la razón de la justicia nocambia.
15. La segunda parte parece ser contraria abastantes autores aducidos en la segunda opi-nión. Pero las palabras no conste pueden tenermuchos sentidos, y tal vez de ahí procede lavariedad en la manera de expresarse de losautores.
En primer lugar, se dice que no consta loque no se sabe por una razón clara y evidentesea física sea moral: en este sentido esa parteparece cierta, pues no es preciso que los sub-ditos sepan con evidencia ni con certeza que elpríncipe, al poner el tributo, ha observado to-das las condiciones de la justicia para que esténobligados a obedecerle.
Lo primero, porque, aunque el príncipe ten-ga esta certeza y evidencia, es moralmente im-posible que todos los subditos la consigan; aho-ra bien, sería contrario a la razón el exigir algomoralmente imposible para que una ley justaobligue.
Lo segundo, porque, si eso fuese verdad, casitodos podrían excusarse de pagar los tributos.Por consiguiente, no basta que no conste conevidencia.
Pero esas palabras pueden tomarse en unsentido más amplio de suerte que a esa nega-ción se añada otra, a saber, que no conste dela injusticia del tributo ni siquiera por una ra-zón probable, y se diga que no consta lo queno se conoce ni con certeza ni con probabilidad,negación de la cual procede una duda negativa.En ese sentido digo que una cosa es hablar delpríncipe, otra del subdito, y otra del pago deltributo.
Si el príncipe manda el tributo con esa duda,obra injustamente —según he dicho antes—,porque obra sin razón y carga a los subditos sinuna causa justa, y así en él —si en alguno—se cumple lo que se dice en las DECRETALES,que el censo de ignorancia no lo aprueba nin-gún derecho. Así pues el príncipe debe conocercuál es la causa justa del tributo, y cuando seapreciso, darla.
Por consiguiente, si a los subditos les constaque el príncipe ha mandado el tributo con esaduda, no estarán obligados a pagarlo, y eso aun-que no sepan si en realidad hubo o no causasuficiente: basta que sepan que el tributo esinjusto.
Por consiguiente, entonces no puede decirseque a los subditos no les consta de la justiciadel tributo sólo negativamente, pues les constatambién positivamente de la injusticia del tribu-to, y por eso tal caso pertenece no a esta tesissino a la anterior.
16. En cambio, un subdito que desconoceque el príncipe no tuvo causa o dudó de lacausa, y únicamente ignora si tuvo causa o quécausa tuvo, y en consecuencia sólo está negati-vamente dudoso de la causa o de la justicia deltributo, está obligado a pagar el tributo.
Esto se prueba por la regla general de queel subdito está obligado a obedecer las órdenesde su superior no sólo cuando está cierto deque lo que el hombre manda no es contrarioa lo que manda Dios, sino también cuando—como dijo SAN AGUSTÍN y está en el DECRE-T O — no está cierto si lo es. No veo por quése van a exceptuar de esta regla las leyes tribu-tarias, dado que puede haber otras tanto o másgravosas, y dado que tan gravoso como eso lepuede resultar al príncipe el que no se paguenlos tributos y él se vea forzado a hacer la gue-rra o a servir al estado de otra manera sin lostributos necesarios.
Muy oportuno es para esto lo que —según elDECRETO— dijo el EMPERADOR CARLOS acercade la Sede Apostólica, que aunque esa SantaSede imponga un yugo apenas soportable, sinembargo hay que llevarlo. Esta frase es tambiénaplicable en su grado a todo superior, sobretodo siendo así que no se puede decir que untributo sea intolerable sólo porque los subditosdesconozcan su causa.
Además, muchísimas veces la causa del tri-buto puede ser oculta y sin embargo ser justa;ni está siempre obligado el rey a publicar lacausa; muy al contrario, algunas veces, paradar salida al asunto, deberá ocultarla.
Además, normalmente la causa no puede sercaptada por todos y cada uno de los subditos,sea porque no son capaces de captarla, sea por-que no todos tienen tiempo para examinar lascausas de los tributos y admitirlas; más aún, dehecho hay tal vez muchos tributos justos cuyascausas no admiten muchos varones prudentes ydoctos, cuánto menos todos los ignorantes.
Esta razón vale igualmente tratándose de lajusticia del tributo en cuanto que depende dela forma, porque ¿cómo es posible que todos

Cap. XVIII. Las leyes tributarias ¿obligan en conciencia? 551
los subditos lleguen a tener información y cono-cimiento sobre si en un tributo se da algunadesigualdad debida a desproporción o injustadistribución cuando esto apenas pueden juzgar-lo los sabios y depende de innumerables circuns-tancias?
Luego para que una ley tributaria obligue,no puede exigirse un conocimiento positivo yprobable de la justicia del tributo en cuanto atodas las condiciones: basta que conste que loha mandado un príncipe legítimo y que no cons-te que es injusto.
17. Puede servir de confirmación para estoel capítulo Super quibusdam: en él se dice quehay cuatro clases de tributos no prohibidos, asaber, los impuestos por el emperador, por elrey, por el concilio o por el Papa, y por unacostumbre inmemorial. Ahora bien —tratándosede estos últimos— si consta que el tributo tieneesa antigüedad, se presume que es legítimo porparte de la causa aunque ésta se desconozca,según se ha dicho antes y es la opinión común.
Luego de la misma manera, por el hechomismo de ponerlos un príncipe legítimo y si noconsta lo contrario, se debe presumir que tam-bién los otros tienen una causa justa.
Prueba de la consecuencia: Las cuatro cla-ses de tributo se equiparan en esto para no es-tar prohibidos.
Lo mismo prueba la razón, a saber: La pre-sunción —mientras no consta lo contrario— es-tá a favor del superior, sobre todo cuando cons-ta o se cree que el príncipe no ha obrado sinmás ni más sino con su habitual prudencia: en-tonces hay mucha razón para presumir que hatenido una causa justa aunque los subditos par-ticulares la desconozcan.
Y así no es contrario a esta opinión el citadocapítulo Pervenit al reprobar los censos de ig-norancia: lo primero, porque se refiere a la ig-norancia de quien tiene obligación de conocerla causa y de darla; lo segundo, porque no pue-de decirse que desconoce del todo la causa quiensabe que la ley tributaria ha sido dada por elpríncipe, del cual, mientras no le conste otracosa, está obligado a presumir que se muevepor razones.
Este me parece a mí que fue el pensamientode NICOLÁS DE TUDESCHIS con INOCENCIO aldecir que, cuando consta que se debe el censo,aunque se desconozca la causa debe pagarse.Y lo mismo, dice, cuando constase del estatutoo privilegio concedido a quien tiene autoridad,porque basta la confesión y a ésta se la puedetener por causa.
18. Tampoco es contrario el citado capítuloQuanquam, pues en él no se dice que se pre-suma que los nuevos tributos o peajes sean in-justos, sino que normalmente los derechos ca-nónico y civil los reprueban: ésto se dijo por
los peajes no impuestos con autoridad legítima,según hemos explicado antes con la GLOSA si-guiendo a las mismas leyes canónicas y civilesen que se reprueban los peajes. Ahora bien, nin-guna ley canónica o civil reprueba de ningunamanera —y menos como norma general— lospeajes impuestos por un príncipe legítimo; nies verisímil que el derecho canónico o civil ha-gan a los príncipes legítimos la ofensa de pre-sumir que normalmente los nuevos peajes im-puestos por ellos sean injustos.
Luego por lo que hace al capítulo Quanquamno se puede presumir que tales tributos seaninjustos; luego no hay ninguna razón probablepara presumirlo; ahora bien, cuando no hay nin-guna razón para presumir que una ley sea in-justa y consta que ha sido dada por un superiorlegítimo, ciertamente obliga.
Por eso tampoco es legítimo aplicar aquí elprincipio de que en caso de duda es mejor lasituación del que posee: Cuando dos poseen dealguna manera y en caso de duda uno de ellosforzosamente ha de ser privado de la cosa queposee o de su derecho, aquel está en mejor si-tuación que tiene un derecho mayor y en favordel cual hay una mejor presunción; ahora bien,eso es lo que sucede en el caso presente.
En efecto, de la misma manera que el sub-dito posee su dinero, así el príncipe posee suderecho a mandar y a obligar al subdito: estederecho es mayor y más excelente, y en su fa-vor hay una presunción mayor, y esta es la ra-zón por la que al precepto del superior se leda preferencia sobre la duda del subdito pormás que éste parezca poseer sus cosas, su liber-tad o sus acciones. Por consiguiente, en el casopresente de duda, se da preferencia al príncipesobre el subdito, ya que la razón es la mismay de otra forma el estado no puede ser biengobernado.
19 . SI EL SUBDITO TIENE RAZONES PROBA-BLES SOBRE LA INJUSTICIA DE UN TRIBUTO IM-PUESTO POR UN PRÍNCIPE LEGÍTIMO, PUEDE NOPAGARLO.—DISTINCIÓN DEL AUTOR ENTRE UNAPROBABILIDAD QUE OBLIGA Y OTRA QUE NOOBLIGA A PAGAR EL TRIBUTO.—Un tercer sen-tido pueden tener las palabras no consta por elque quede excluido únicamente el conocimientoevidente pero quedando a salvo el juicio y elconocimiento probable. En este sentido la tesisresulta más difícil de sostener.
En efecto, todo hombre —según la doctrinacomún— puede obrar ateniéndose a un juicioprobable, puesto que ordinariamente no se pue-de llegar a un conocimiento más cierto de lascosas; luego si el subdito tiene razones proba-bles acerca de la injusticia de un tributo im-puesto por un príncipe legítimo, puede no pa-garlo ni tener que mermar su dinero.
Así piensan los autores citados. Más expresa-mente lo explica AZPILCUETA, y le sigue LESIO.

Lib. V. Distintas leyes humanas 552
Pero no parece que pueda sostenerse esto sinhacer una distinción.
En primer lugar, doy por supuesto que porparte del príncipe mismo no se requiere —paraimponerlo justamente— evidencia sobre la cau-sa o tributo, sino que basta que, después deuna prudente consulta, juzgue con probabilidadque la causa y la imposición son justas —comoreconocen esos mismos autores—, ya que fre-cuentemente al hombre le resulta imposible lle-gar a un conocimiento más cierto, sobre todotratándose de estas cosas morales que depen-den de conjeturas y de innumerables circuns-tancias.
Pues bien, de dos maneras puede un subditotener una opinión contraria probable. Primera-mente, teniendo un juicio determinado proba-ble sobre la injusticia del tributo por faltade causa o de forma, pero desconociendo total-mente si lo contrario es también probable o siel príncipe, al dar la ley, se ha guiado por unjuicio probable. Cuando el subdito se encuentraen esta situación de espíritu y de conocimiento,juzgo que es verdad que puede seguir su juicioprobable, porque entonces humana y moralmen-te le consta que la ley es injusta, teniendo comotiene un juicio determinado opinativo o proba-ble sin resistencia —digámoslo así— de otrojuicio contrario.
Ni está obligado en ese caso a presumir enfavor de la justicia del príncipe, pues no estáobligado a ser tan obsequioso para con la au-toridad del príncipe que —sin otra razón pro-bable^— haya de presumir en favor de ella encontra de su propio juicio basado en una razónprobable.
20. De otra manera puede un subdito opi-nar así que la imposición de un tributo es in-justa, a saber, juzgando que, a pesar de su opi-nión probable, también lo contrario es probable:en ese caso juzgo que por aquella opinión pro-bable no puede quedar libre de la obligación dela ley.
En primer lugar, porque aunque aquel juiciosea probable especulativamente, sin embargo enla práctica puede juzgar con certeza que la Jeyes justa, ya que para que esto sea cierto bastaque conste que el legislador para darla se guióo pudo guiarse por una razón probable y su-ficiente; luego el subdito está obligado a obe-decer a tal ley, porque no es posible una gue-rra que sea justa por ambas partes.
Y no se diga que sí es posible por ignoran-cia, porque esto es así en igualdad de circuns-tancias pero no en nuestro caso, porque enigualdad de circunstancias, el derecho del supe-rior tiene preferencia, sobre todo cuando en lapráctica consta que el superior manda justa-mente.
Primera confirmación: Por lo dicho; porquecuando la duda es negativa, la ignorancia esigual respecto de la justicia que de la injusticia,y sin embargo el subdito está obligado a obe-decer, según se ha demostrado; luego con másrazón cuando hay un juicio especulativo igualpara ambos extremos debe en la práctica darsepreferencia al derecho del superior, porque larazón es igual o mayor, ya que en el caso pre-sente en la práctica consta con certeza de lajusticia de la ley, y en cambio en el otro casoninguna de las dos cosas consta ni en la prác-tica ni especulativamente, sino que se obra úni-camente por presunción.
Segunda confirmación: De no ser así, en to-das las leyes habría que decir lo mismo, y así,siempre que el subdito juzgara con probabili-dad que el superior mandaba injustamente, aun-que le constara que el superior se guiaba porun juicio probable y suficiente podría no obe-decerle: esta sería una libertad excesiva y ori-gen de mucha confusión y escándalos.
Por último, el principio aquel del empleo dela opinión probable no es legítimo aplicarlo eneste caso, porque la opinión probable especulati-va acerca de la clase de materia o de sus causaso efectos, no siempre es lícito emplearla en lapráctica cuando no hay igualdad en los demás,por ejemplo cuando de hecho siempre se escon-de un peligro que no es prudente afrontar; ocuando es contraria a un derecho mayor: porejemplo, aunque uno opine con probabilidadque la cosa que otro posee es suya, no puedepor su autoridad robarla cuando sabe tambiénque al otro no le falta una razón probable pararetenerla, porque entonces no puede reducir ala práctica aquel primer juicio probable, sabien-do como sabe que en un caso así es mejor lasituación del que posee. Pues lo mismo sucedeen el caso presente: el superior debe ser ante-puesto como poseedor de un derecho más prin-cipal, según hemos explicado antes.
Por consiguiente, para que la opinión contra-ria sea segura en la práctica, parece que hayque entenderla cuando las razones contra lajusticia del tributo son muy apremiantes, y so-bre todo si se ven apoyadas por los rumorespúblicos, por la fama o por las sospechas aunde los sabios, o cuando concurren todas las cir-cunstancias de las que hablaré en la tesis si-guiente.
¿Puede alguna vez no pagarse al tributosi no se pide?
21. Digo —en cuarto lugar— que, normal-mente y de suyo, cuando una ley tributaria obli-ga en conciencia, también obliga a pagar el tri-

Cap. XVIII. Las leyes tributarias ¿obligan en conciencia? 553
buto antes de que se pida, y al revés, cuando, apesar de la ley, el subdito está excusado de pa-gar el tributo si no se pide, puede también ocul-tarse para que no se lo pidan o no confesar laverdad si puede hacerlo sin mentir; más aún,aunque mienta o jure en falso o haga resisten-cia, no obrará contra la justicia negando el tri-buto aunque peque por otros conceptos. En al-gún caso puede suceder que aunque la ley mandesencillamente el pago del tributo, no obliguemientras no se pida: entonces en realidad obli-ga en conciencia a pagar sin oponer resistencia,o también a manifestar la verdad si el cobradordel tributo le pregunta.
Toda la tesis casi no es más que una conse-cuencia de lo dicho anteriormente; sólo la últi-ma parte requiere alguna explicación.
Por consiguiente, las restantes partes se prue-ban así: Si consta suficientemente que el tribu-to es justo en todos sus aspectos, la ley obligade suyo a pagarlo sin esperar a que se pida,según se ha dicho en la primera tesis.
Si consta que el tributo es injusto, la ley noobliga aunque se pida, como prueban las razo-nes aducidas en la segunda tesis.
Si la cosa es intermedia o dudosa, hay quemirar qué principios pueden y deben servir parareducirla a certeza práctica sobre la obligación osobre la excusa, según lo dicho en la tercera te-sis: cuando —a pesar de la duda— queda laobligación práctica, esa obligación es no sólo depagar el tributo si se pide, sino sencillamente depagar, porque hay obligación de cumplir la ley,y la ley de suyo obliga a esto; si, por el contra-rio, de la duda nace la excusa, ésta será no sólopara no pagar si no se pide, sino también aun-que se pida si ello puede hacerse conveniente-mente, porque esa excusa es sencillamente de laobligación de la ley; luego de suyo y normal-mente no existe diferencia entre la obligacióna pagar el tributo cuando se pida y cuando nose pida.
22. Esto no obstante, vamos a explicar laúltima parte. Puede suceder que un tributo,considerado en sí mismo, parezca demasiadogravoso y dé pie a sospechar que es injusto deforma que los subditos en general se formen unmal concepto sobre su justicia, y que sin em-bargo, con la atenuación de que deba pedirse yque si no se pide no obligue, se lo tenga portolerable y resulte fácil admitirlo. Luego nadaimpide en ese caso que la ley no obligue a ofre-cer el pago y en cambio obligue a obedecer alencargado de cobrarlo.
Y esto puede suceder de dos maneras. Unaes si la cantidad del tributo u otras circunstan-cias suyas fuerzan a interpretar la ley de talmanera que, a juicio de las personas prudentesy atendiendo a la proporción entre las cosas so-bre las que se impone y las personas a quienesse impone, resulta justo.
Ni se opondrá a esto el que las fórmulas dela ley no lo digan expresamente ni que por esasfórmulas no pueda constar que sea esa la in-tención del legislador, porque, para que la leyno resulte desmesurada, es lícito medir las pa-labras acoplándolas a lo que la materia exija, yentonces esa interpretación se hace —digámos-lo así— al dictado de la justicia. Esto parecenpensar sobre la gabela o alcabala SOTO, MEDINAy otros.
Tampoco se opondrá a esa interpretación be-nigna el que la contribución del tributo es elpago de una deuda, porque no es esencial a ladeuda el que consista en una cantidad fija: e,stacantidad la señala la ley humana, y puede su-ceder que, señalada con obligación absoluta depagarla, resulte excesiva, pero que con esa ate-nuación quede en su punto.
23. Esa atenuación puede tener otro senti-do, a saber, como efecto de la costumbre. Az-PILCUETA —según dije— hace mucha fuerza enesta costumbre, y en realidad la virtud de lacostumbre puede ser grande cuando consta o esmás probable —al decir de la gente— que lossubditos están demasiado gravados: entonces nopuede decirse que esa costumbre sea irracionalni contraria a la ley natural, pues su intenciónno es privar al rey de una paga debida y abun-dante, sino hacer que no sea excesiva y que elpueblo pueda pagarla fácilmente: ¿por quétal costumbre no ha de tener virtud para suavi-zar la ley suavizando el pago del tributo en laforma que ella lo hace?
Tampoco en ese caso hará dificultad la faltadel consentimiento tácito por parte del prínci-pe, el cual siempre se opone y castiga a los quese ocultan para no pagar. Esto —repito— nohace dificultad, porque aunque el príncipe seoponga siempre con penas moderadas a fin deque los subditos no cobren una libertad excesi-va, puede fundadamente presumirse que esacoacción es puramente penal y dirigida a com-pensar de esa manera la merma de los tributos;a pesar de esto, la costumbre tendrá virtud paraatenuar la obligación en conciencia de la ley, yel príncipe o no puede o no debe hacerle resis-tencia en esto, porque las leyes humanas debenadaptarse a las costumbres de quienes las usan.

Lib. V. Distintas leyes humanas 554
24. Añado además que es posible que suce-da que de ningún tributo en particular puedaju2garse que es demasiado gravoso o injustoaunque la ley obligue a pagarlo de una maneraabsoluta y sin esperar a que se pida, y sin em-bargo que los tributos sean tan numerosos, quede su cúmulo resulte una carga demasiado pe-sada para la generalidad de los subditos, y queesto conste moralmente por los efectos, por lasprotestas públicas del pueblo e incluso por eljuicio general de las personas prudentes.
Entonces podrá tener lugar la atenuación quese ha dicho, porque si la carga es excesiva, pocoimporta que se cobre por una sola ley o ca-mino, o por varios. Luego entonces podrán lossubditos hacer uso de esa atenuación en algunaque otra ocasión cuando mejor puedan, no parano pagar tributos suficientes —pues esto nun-ca puede ser lícito por ser contrario a la justi-cia natural—, sino para pagar con una justamoderación y no quedar perjudicados y así po-der tener con qué pagar siempre los tributosque sean justos.
Práctica del pago de tributos
25. Por último —ya que lo más difícil ymás útil en esta materia es la aplicación de estadoctrina general a la práctica—, hay que añadirque para juzgar de cada hecho y persona es ne-cesario pensar en particular las condiciones dela persona, a saber, si es rico o pobre, y sitiene que pagar algún que otro tributo o mu-chos por diversos capítulos o títulos.
En segundo lugar, es preciso comparar lasposibilidades y condición de la persona con lacarga del tributo o tributos, pesar si respectode esa persona el tributo resulta demasiadogravoso por ser superior a sus posibilidades y alas ganancias o rentas de que necesita para elmantenimiento de la persona, de la familia yde una posición conveniente y moderada tenien-do en cuenta su condición y dignidad.
Considerado esto, mirando al resultado podráformarse un juicio sobre la obligación o noobligación de pagar los tributos completos osólo una parte y con la condición de si se pideno sin ella.
En primer lugar, nunca debe uno excusarsede pagar todos los tributos, a no ser que supobreza sea tan grande que le excuse la impo-tencia; pero normalmente la obligación de pagartributo al príncipe es tan natural y directamentenacida del concepto de justicia, que uno nopuede excusarse del todo por la apariencia de
injusticia o de excesivo gravamen de los tri-butos.
En efecto, concedamos que algunos sean in-justos: otros serán justos, y por lo menos losantiguos siempre se presume que son justos; yen el conjunto de los tributos siempre quedala razón general de contribuir para dar al prín-cipe la justa paga y ayuda para los gastos pú-blicos de su cargo.
26. Pero como esta contribución debe serproporcional a las personas y una misma can-tidad absoluta no es justa con relación a todos,si con relación a esta persona en particularconsta que es demasiado gravosa y despropor-cionada, quedará excusada de lo que le corres-ponda aunque no de todo, y así podrá, o pagarúnicamente los tributos que se piden —si sejuzga moralmente que ellos bastan según lo quele corresponda—, o pagar los que sin dudar sonjustos y eludir los otros, no por sola la dudasobre su justicia, sino porque todos ellos juntosserían desproporcionados y hay razón para evi-tar esto no pagando los que son menos ciertos.Aunque, si no es fácil guardar este orden y re-sulta más fácil ocultar otros tributos y pagarlos que son menos ciertos, uno pagándolos cum-plirá su obligación con tal que se pague la can-tidad de tributo que sea justa, pues con esose practica cierta compensación tácita.
Pero cuando no se ve que haya exceso pordesproporción con la persona y sólo se trata dela justicia o injusticia del tributo, se deben ob-servar las reglas que se han señalado.
Y no se opondrá a esta justa consideración yprudente juicio el que los tributos se paguen alalcabalero que los alquiló o compró, porque porel contrato del alcabalero con el rey no se au-menta la deuda de los subditos, y el alcabalerosustituye al rey, y por tanto, los tributos pasana él en la forma y con las limitaciones o atenua-ciones con que se debían al rey.
Por último, un consejo muy bueno y moral-mente necesario es que este juicio práctico nolo forme cada uno para sí: lo primero, porqueuno no suele ser buen juez en su propia causa; ylo segundo, porque no todos los subditos suelenestar suficientemente preparados para formareste juicio. Luego cada uno debe seguir el con-sejo de un varón docto y prudente o del con-fesor: éste ordinariamente y en igualdad de cir-cunstancias debe inclinar al subdito al pago deltributo, sobre todo antes de que la cosa estéhecha, pues el derecho del rey es de suyo ma-yor y más cierto; una vez hechas las cosas ycuando hay razón para dudar con relación a

Cap. XIX. Las leyes invalidantes ¿son penales? 555
ambos extremos, es más fácil condescender. Asídijo SILVESTRE, y le siguen los otros en general.
CAPITULO XIX
LAS LEYES HUMANAS QUE INVALIDAN LOS CON-TRATOS ¿SON PENALES O GRAVOSAS?
1. LA LEY HUMANA INVALIDA LOS CONTRA-TOS PORQUE A VECES ESTO ES CONVENIENTEPARA EL BIEN COMÚN.—Uno de los efectos dela ley humana es invalidar los contratos, segúndijimos anteriormente y ahora damos por su-puesto como cosa clara por la práctica de am-bos derechos civil y canónico. En efecto, parahacer testamento, para los contratos de los me-nores y de las mujeres, tratándose de bieneseclesiásticos, y para el mismo sacramento delmatrimonio, se requieren —por el derecho hu-mano— algunas condiciones sin las cuales elcontrato no es válido en virtud del mismo de-recho humano.
La razón por que puede hacer esto la leyhumana es porque ello no es contrario a la leynatural; por otra parte, es conveniente para elbien común del estado que el estado o su prín-cipe tengan este poder.
La primera parte es clara, porque aunque elpoder para hacer contratos válidamente sea na-tural al hombre, sin embargo el hombre puedeser privado de él de la misma manera que pue-de ser privado de la libertad, y esto no es con-trario al derecho natural preceptivo sino al ne-gativo, según se explicó antes en el libro se-gundo.
La segunda parte consta por la experiencia,porque para evitar los fraudes y otros inconve-nientes, muchas veces es necesario esto, y portanto, de la misma manera que se ha dado alestado poder para mandar, también se le hadado poder para anular los actos.
Además, los miembros de la comunidad sonmás del estado que suyos, y por tanto sus actos,cuando pueden ceder en bien o en daño común,dependen del estado; luego la cabeza del estadotiene poder sobre sus miembros para invalidarsus actos o para señalarles una manera de sersin la cual sean inválidos en cuanto a los efec-tos morales que podrían producir.
Por este efecto algunas leyes se llaman in-validantes, las cuales, bajo ese aspecto, merecenun estudio especial que es muy oportuno aquí,ya que por ese efecto cuentan entre las leyesonerosas y odiosas por ser muy gravoso parael hombre atar su voluntad de tal manera queni lícita ni válidamente pueda hacer lo quequiera y lo que podría hacer si la ley no lo im-pidiese.
Para hacer entender la obligación de estas le-yes, es preciso explicar qué clase de carga es
esa y si es una pena: por ahí se verá si estasleyes obligan a la manera de las leyes penales ode las morales; porque es indudable que obli-gan de alguna manera, dado que son verdade-ras leyes y tienen todos los elementos intrínsecosque son propios de la ley humana en virtud desu género o en cuanto que es verdadera ley.
2. M U C H O S PIENSAN QUE LAS LEYES INVA-LIDANTES SON PENALES POR SER UN GRAVAMENPARA EL SUBDITO.—Sobre el problema propues-to muchos legistas piensan que las leyes inva-lidantes son penales.
Esto sostiene la GLOSA EN EL LIBRO 6.° DELAS DECRETALES, y la sigue NICOLÁS DE TU-DESCHIS. Lo mismo BARTOLO y otros más. Asípuede verse en las DECRETALES: En castigo desu perversidad, y en el DIGESTO: En venganzade quien escribe, como hace notar BALDO. Másaún, algunos a esa pena la llaman natural e in-trínseca, como puede verse en DECIO conIMOLA.
Puede darse como' razón que la invalidaciónde un acto que el hombre podría hacer válida-mente por propio derecho y con su natural li-bertad, es un no pequeño gravamen y perjuiciodel subdito; luego no puede imponerse justa-mente más que en castigo.
Explicación: Esta anulación únicamente sehace inhabilitando a la persona para tal acción;ahora bien, toda inhabilidad de la persona pro-ducida por la ley es un castigo.
Confirmación: Si la ley invalidante no fuesepenal, en su interpretación no habría que res-tringirla sino más bien ampliarla; ahora bien,esa consecuencia es contraria al sentido comúnde todos.
De esto deducen algunos que por el hechomismo de que una ley añada otra pena, se hade pensar que no es invalidante, puesto que, deno ser así, castigaría dos veces un mismo acto.De este punto hablaremos en el capítulo XXIII.
3. LAS LEYES INVALIDANTES NO SON PENA-LES SINO DIRECTIVAS. PRUEBA: N O HAY PENASIN CULPA.—La opinión de otros es que lasleyes invalidantes no son penales sino moraleso de suyo directivas de la comunidad.
Esto sostiene JUAN DE ANDRÉS, y se basaen que pena sólo hay cuando la ley disminuyeel patrimonio o quita un derecho adquirido,cosa que no tiene lugar cuando se invalida unacto. Lo mismo sostiene DOMINGO, y lo mismopiensa FELINO; éste cita a INOCENCIO cuandodijo que la anulación de un acto no es una penanatural, pero esa frase tal vez tenga otro sen-tido, como diré después en el capítulo XXV.
La razón de esta opinión —además de la quetocó JUAN DE ANDRÉS— puede ser que no haypena si no precede una culpa; ahora bien, laanulación de un acto tiene lugar sin una culpaprevia; luego no es pena. «

Lib. V. Distintas leyes humanas 556
Se dirá que la pena a veces se impone sinculpa aunque no sin causa, como decíamos an-tes acerca de la ley puramente penal.
Pero en contra de esto está que, aun tratán-dose así de la pena en sentido lato, requiereculpa también en sentido lato, a saber, culpacivil o en el fuero en que se impone la pena;concedamos que no se necesite culpa en el fue-ro de Dios, pero aquí no se requiere ningunaculpa, ni siquiera legal.
De otra manera: Cuando para la pena no serequiere culpa sino causa, al menos se necesitaque esa causa sea un acto libre punible por unacausa justa, porque la razón de ser de la penaes únicamente una acción u omisión libre; aho-ra bien, para anular un acto, no se necesita nin-guna causa así, sino otra que se refiera al biencomún; luego aquélla no basta para que la anu-lación sea pena.
Confirmación: En otro caso toda irregulari-dad sería pena, porque es un gravamen, el cualno se impone sin una causa razonable; ahorabien, esta consecuencia es manifiestamente falsa.
4. LA INVALIDACIÓN DE UN ACTO NO INCLU-
YE EN SU VERDADERO CONCEPTO EL SER PENA;LAS MÁS DE LAS VECES NO ES PENA, A VECESsí.—Sin embargo, la solución verdadera es quela invalidación de un acto —en su concepto au-téntico y esencial— no incluye el ser pena, y asílas más de las veces no es pena, aunque a vecespuede tener carácter de pena. Esta es la tesiscomún, como puede verse en BALDO y mejortodavía en DECIO.
Para explicar esto de una manera más precisay particular, advierto que de dos maneras sepuede anular un acto: una, determinando ymandando directamente una cosa y sólo comoconsecuencia o indirectamente prohibiendo e in-validando, como puede verse en las leyes quedan forma a los actos y que como consecuenciaanulan los actos realizados sin esa forma.
Un ejemplo excelente lo tenemos en el decre-to del CONCILIO TRIDENTINO, sesión 24, acercadel contrato matrimonial: señaló como formadel contrato que se haga en presencia del párro-co y de dos testigos, y anuló el contrato que serealice de otra manera. Semejante es el ejemplode la ley que, para que un testamento sea vá-lido, requiere un determinado número de testi-gos. Lo mismo el de la ley que da forma a lasenajenaciones de bienes eclesiásticos, y la queda forma a las elecciones.
Otra manera de anular directamente un actoes la negativa o prohibitiva del acto con fórmu-las suficientes para anularlo: tal es la ley queprohibe el matrimonio entre consanguíneos oafines hasta el cuarto grado, y la que invalidael matrimonio de un clérigo de órdenes mayo-res o de un religioso profeso y de otros seme-jantes.
Esta prohibición puede darse por una triple
causa o fin. En primer lugar, directamente porel bien común, por convenir así al culto divinoo a la dignidad de la religión. En segundo lu-gar, en favor de determinadas personas, porejemplo, para acudir a su fragilidad, como sehace mediante las leyes que anulan algunos con-tratos de menores. En tercer lugar, en venganzade la persona o de su acción, como en las leyesque anulan la adquisición de propiedad en al-gunas donaciones o aceptaciones.
Algunos añaden una tercera manera de inva-lidación mediante la inhabilitación de la perso-na, a la manera como suelen los teólogos expli-car los impedimentos del matrimonio y de laprofesión religiosa, y como el CONCILIO TRI-
DENTINO declaró expresamente que él lo habíahecho en el decreto que dio contra los matri-monios clandestinos.
Pero esta manera, aunque verdaderísima, estáincluida en las dos anteriores y no puede sepa-rarse de ellas si se la entiende en un sentido co-rrelativo.
En efecto, cuando la ley anula un acto, a lavoluntad del subdito la hace ineficaz e impoten-te para contraer matrimonio, para trasferir oadquirir la propiedad, o para cosas semejantes:esto es en lo que consiste inhabilitar al actopara contraer matrimonio o para contraerlo ental forma determinada. Porque unas veces la leyinhabilita a la persona de una manera absolutapara algún acto en particular, por ejemplo, inha-bilita al clérigo de órdenes mayores o al reli-gioso profeso para contraer matrimonio; otrasveces la inhabilita sólo bajo algún aspecto, porejemplo, para contraer matrimonio con una con-sanguínea o para hacer una donación a extran-jeros; otras veces la inhabilita solamente paracontraer matrimonio en tal forma determinada,como dijo el CONCILIO TRIDENTINO en el dichodecreto.
En todos estos casos, correlativamente seinvalida el acto mismo y el consentimiento dela voluntad se hace ineficaz para producir talefecto.
Esta y no otra es la manera como se hace in-hábil la persona para ese efecto, porque, asícomo los actos humanos los realiza la voluntad,así la inhabilidad de la persona para tales actosdebe verse en la voluntad en cuanto que a suacto se le hace ineficaz; y al revés, no puedeanularse un acto o hacerse ineficaz la voluntadsin que correspondientemente por el mismo he-cho se haga inhábil a la persona, según se hadicho.
Por eso a nosotros nos basta distinguir aque-llas dos maneras de invalidación, porque a ve-ces requieren una doctrina distinta; en cambiola tercera manera va incluida en ellas y no tienenada particular que sea preciso explicar.
5. PRIMERA TESIS.—La ley que invalida elacto sólo indirectamente y como consecuencia

Cap. XIX. Las leyes invalidantes ¿son penales? 557
de la determinación de la forma que se ha deguardar en un contrato, no es penal. Así pien-san los autores aducidos y otros más a quie-nes cita y sigue MATIENZO. A otros los citaSÁNC H EZ.
La razón es clara: En ello no hay ningunaculpa previa ni suficiente causa de pena porparte de aquel cuyo acto se anula; por ejemplo,cuando uno hace un testamento menos solem-ne, que por ese defecto es nulo, en nada pecóni hizo nada digno de castigo, porque lo mismoque podría libremente no hacer testamento yno por eso sería digno de pena, también pudolibremente hacer un testamento menos solemnesin incurrir en mancha o causa de pena; luegola nulidad aquella no es pena; luego tampocola ley es penal sino directiva en un sentido de-terminado y con determinada eficacia para ha-cer esa forma como sustancial al acto, y esoaunque de ahí se siga un inconveniente para elotro por la nulidad de ese acto.
Confirmación: La intención de esa ley no escastigar el acto ni la negligencia de nadie: señalde ello es que, en el dicho caso, la pérdida quese sigue de la nulidad del testamento más cedeen daño del heredero que del testador; y no sejuzga que eso sea un inconveniente, porque enrealidad la ley no pretende castigar a ningunode los dos, sino mirar por el bien común; luegoa tal ley no se la puede tener por penal.
Y no se opone a esto que a veces en el dere-cho a ese efecto, tal como lo producen esas le-yes, parezca llamársele con el nombre de pena—por ejemplo, en el DECRETO: NO sufra lapena de la preterición quien no pretirió a lossuyos—, pues en esos textos pena se toma enun sentido lato por cualquier inconveniente odaño.
6. SEGUNDA TESIS.—Digo —en segundo lu-gar— que la ley que prohibe un acto y lo inva-lida con miras al bien común o de los pa.rticu-lares, no es penal.
Esta tesis es también común, como apa.recepor la GLOSA, y la aprueban en general las CLE-MENTINAS, el ABAD, DECIO, FELINO, SILVESTREy ROSELLA. Todos ellos esta anulación la distin-guen de la pena.
Ejemplos de ella los hay en las leyes que: anu-lan los matrimonios entre consanguíneos o afi-nes o entre personas ligadas por paren tese :o es-piritual: esa anulación se puso, no en caistigode los contrayentes, sino directamente por ladignidad de la religión o de la honestidad con-yugal. También entran aquí las leyes que i nva-lidan la profesión de los menores o el año deprofesión, y otras semejantes.
Y la razón es que esa anulación no va en con-tra de nadie ni en venganza de un delito —cosa
necesaria para la pena entendida en su sentidoriguroso, según las DECRETALES—, ni tampocoen compensación de alguna otra trasgresión ci-vil, según se ha explicado.
Demos —por último— una explicación: Lapena se pone sólo accidentalmente u ocasional-mente como represión o venganza; en cambioesta anulación se manda y ejecuta por sí mismapor ser ella misma conveniente para el bien co-mún o de los particulares.
Ni será dificultad que tal invalidación cedaen perjuicio de alguno, porque esto sucede indi-rectamente y como consecuencia, y no es unmal que pretenda el legislador en castigo deaquél.
Por eso muchos piensan que tal ley no sólono es penal pero ni siquiera odiosa, sino másbien favorable; así piensa DECIO con ALEJAN-DRO. Pero esto se ha de juzgar por los princi-pios que se pusieron al comienzo de este libro.
7. TERCERA TESIS.—Digo —en tercer lu-gar— que algunas leyes invalidantes son pena-les, a saber, las que imponen la invalidación encastigo de otra trasgresión o culpa. Así lo en-señan BALDO, TUDESCHIS y DECIO.
Para entender esto en su verdadero sentido,es preciso advertir que una cosa es que la inva-lidación sea pena, y otra que la ejecución de unacto inválido sea castigado con una pena, puessucede a veces que la ley invalida un acto y aña-de una pena contra aquel que realiza tal actoinválido,, como observan BARTOLO, el ABAD,FELINO y otros.
Así consta por la práctica de los derechos enel DECRETO, en el DIGESTO, en las EXTRAVA-GANTES y en otras leyes que, además de anular,castigan ese delito; también por el CONCILIOTRIDENTINO, el cual anula el matrimonio con-traído sin el párroco y sin testigos, y ademásmanda que los que contraigan así sean castiga-dos, y podría señalar al pena aunque no lo haga;finalmente, por las DECRETALES, en las cuales,contra aquellos que impetran y obtienen bieneseclesiásticos de manos de señores temporales, sedice: Sean tenidas por inválidas las cosas queobtienen y sean excluidos de la comunión de laIglesia: esta ley es penal en cuanto a la pena de.excomunión que se ha de fulminar; en cambio,en cuanto a la primera parte —de la invalida-ción— no es penal sino moral; más aún, ni si-quiera es constitutiva de una invalidación sinosólo declarativa, porque aquella obtención habíasido un robo, ya que —como allí se dice—quienes obtienen así los bienes de la Iglesia ro-ban los' bienes de los pobres, puesto que su due-ño temporal no puede darlos válidamente; lue-go esa ley no hace sino que declara que la ob-tención es inválida.

Lib. V. Distintas leyes humanas 558
Así pues, cuando la ley castiga así un actoinválido, es claro que la ley es penal en cuantoa la imposición de una nueva pena; pero estoes como accidental y adventicio a la anulación,y por tanto esa pena no la estudiamos aquí sinoque se la debe medir por la doctrina general dela ley penal. Tratamos, pues —en el primer sen-tido— de la invalidación misma, la cual a vecesse impone principalmente en castigo.
8. PRUEBA DE LA TESIS POR INDUCCIÓN.—En este sentido, la tesis puede probarse por in-ducción. En efecto, de los impedimentos del ma-trimonio, los que se ponen por razón de un de-lito son penales, por ejemplo, el uxoricidio conpromesa, el adulterio con una persona en vidadel cónyuge con promesa de futuro matrimonio,tal como se encuentran en todo el título De eoqui duxit in matrim. quam poli, per adult. y enel capítulo Si vívente de las DECRETALES.
Así también la elección de un religioso parauna prelatura consintiendo él sin licencia de susuperior, es invalidada en castigo de su presun-ción, como expresamente se dice en el capítuloSi religiosus del LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES.Lo mismo se deduce del capítulo Dispendio enel LIBRO 6.°: Si obrare en contra de esto, debeser castigado con igual pena, a saber, con laanulación de cierto rescripto.
Otras leyes más citan los autores que se hanaducido, y otros ejemplos de anulación de dona-ciones o adquisiciones, de regalos o de réditos,son frecuentes y de ellos se trata en otros lu-gares.
Finalmente, siempre que en la ley se añadela fórmula en pena, en odio o en injuria, comoen el capítulo Cum secundum, a tal anulaciónse la tiene por pena; a veces, aun sin esasfórmulas, por el modo como se da la ley, pue-de entenderse que se da en ese sentido.
La razón es clara: la anulación de un acto esun gran gravamen y puede causar perjuicio; lue-go de suyo puede ser una pena suficiente y aveces muy a propósito para el delito; luego laley puede pretenderla como pena: entonces tam-bién esa ley —en cuanto invalidante— será ver-dadera ley penal.
Ni será obstáculo para ello el que la invali-dación no merme el patrimonio ni quite un de-recho adquirido: basta y sobra que impida elque se había de adquirir o el que prive al hom-bre del poder que tiene para realizar válidamen-te sus acciones.
En este sentido la inhabilidad para un bene-ficio es una pena importante, y en la ley Sena-tus del DIGESTO a la anulación de una venta sela llama pena del vendedor aunque no le prive
de lo suyo. Otras penas semejantes se enume-ran en la ley Minoris del DIGESTO.
9. CONCILIACIÓN DE OPINIONES.—Segúnesto, fácilmente pueden conciliarse las opinionesaducidas: ambas son verdaderas en un sentidoindefinido, pero ninguna en un sentido general.Por consiguiente, la que dice que las leyes inva-lidantes son penales, para ser verdadera se hade entender en sentido permisivo o potencial,es decir: pueden ser penales; y la que niega quesean penales se ha de entender en sentido for-mal o esencial, porque una ley invalidante —encuanto tal— no exige ser penal ni esto le es in-trínseco. De esta forma se solucionan fácilmen-te los argumentos de esas opiniones aplicando—para refutarlos— lo que hemos dicho.
En efecto, las leyes que se han aducido en laprimera opinión sólo prueban que la invalida-ción a veces es pena, y la razón que se ha adu-cido allí prueba que la invalidación puede serpena pero que para realizarse, ese carácter depena no es necesario, ya que el que sea un gra-vamen para alguno es cosa accidental: muchosgravámenes hay que tolerar por el bien comúnsin culpa, sin causa o sin falta personal.
Por tanto, no es verdad que toda inhabilidadpersonal sea pena: a veces es en atención a laperfección y al estado religioso; otras veces esuna cosa indiferente.
A la confirmación que se ha añadido allí so-bre la interpretación de la ley invalidante, res-ponderemos más largamente en el libro 8.°; aho-ra sólo decimos que la ley invalidante, si almismo tiempo es penal, se ha de restringir, peroque, si no es penal, a veces puede ampliarse se-gún que busque el favor o la utilidad del biencomún, y otras veces restringirse —si de ahí noresulta algo contrario al bien común—, puespara eso basta que sea onerosa aun sin ser penal.
Por lo que hace a los argumentos y leyes adu-cidas en la segunda opinión, prueban muy bienque la invalidación puede imponerse y muchasveces se impone en castigo, pero no que eso lesea esencial ni que sea propio suyo en general.Esto es lo único que se prueba con el ejemplo dela irregularidad que se aduce allí: ese ejemploprueba también que puede darse una inhabili-dad y en consecuencia una inhabilitación queno sea pena.
Por ultimo, el raciocinio que se ha hecho allíprueba que en los casos en que la invalidacióntiene lugar sin culpa de nadie y sin causa —di-gámoslo así— personal, la invalidación no pue-de ser pena. Pero muchas veces la anulación seimpone después de una culpa y por razón deella: entonces con razón puede imponerse comopena.

Cap. XX. Las leyes invalidantes ¿obligan en conciencia? 559
10. EN UNA MISMA LEY, LA INVALIDACIÓNDE UN ACTO PUEDE IMPONERSE DIRECTAMENTEPOR EL BIEN COMÚN Y COMO PENA. R.ESPUES-TA A UNA OBJECIÓN.—Añado finalmente que al-gunas veces puede suceder que en una mismaley la anulación de un acto se imponga directa-mente por el bien común y a la vez como casti-go, porque no es imposible que esas dos finali-dades se encuentren en un mismo efecto, searespecto de una misma cosa, sea respecto de co-sas distintas.
Pueden aducirse como ejemplos los impedi-mentos dirimentes matrimoniales puestos por ra-zón de un delito: son penales —según vimos—,y sin embargo también eran de suyo convenien-tes para el bien común en orden a la seguridady fidelidad de los cónyuges. Por eso, aun en elcaso de que se castigara dignamente ese delitocon otra pena, sin embargo justamente podríamantenerse a la vez la invalidación sin duplicarla pena, porque era conveniente de suyo aun-que no se añadiera como pena.
Se dirá que de ahí se sigue que nunca tienelugar la invalidación como pena sin que tengalugar por sí misma y por la utilidad que le espropia, porque tal invalidación siempre contri-buye al bien común y se ordena a él.
Respondo negando esa consecuencia, porqueaquí nos referimos no sólo a la común utilidadque tiene la pena en cuanto pena —que es ven-gar el delito y con ese castigo impedir que secometan otros, utilidad común a toda pena—,sino además a la utilidad —llamémosla así—medicinal, que consiste en quitar las ocasionesde cometer semejantes delitos, utilidad que noes común a toda pena ni esencial a la pena encuanto vindicativa.
En este sentido decimos que la anulación delmatrimonio en los casos dichos quita las oca-siones de perpetrar semejantes delitos, y queesta causa fue suficiente para imponer tales im-pedimentos aun prescindiendo de la venganzadel delito, venganza que hubiese podido hacer-se mediante otra pena, como de hecho tambiénse hace.
También se impone a veces como castigo lainhabilidad para beneficios, v. g. por rebautizaro por otro delito semejante para evitar el cualesa inhabilidad nada contribuye a no ser comoamenaza o venganza, como podría contribuircualquier otra pena grave.
CAPITULO XX
LAS LEYES INVALIDANTES ¿PROHIBEN ESOSACTOS EN CONCIENCIA?
1. RAZÓN PARA DUDAR.—La razón para du-dar puede ser que estas leyes son verdaderospreceptos de los superiores; ahora bien, a un
verdadero precepto o ley le es esencial el obli-gar en conciencia, según se demostró antes; lue-go es preciso que estas leyes obliguen de algunamanera en conciencia.
Confirmación: Se ha dicho antes que aun lasleyes puramente penales se resuelven de algunamanera en una obligación de conciencia, pues,de no ser así, no se salvaría en ellas el verda-dero concepto de ley; ahora bien, las leyes in-validantes no son menos verdaderas leyes quelas penales.
En contra de esto puede hacerse una induc-ción: La ley que anula un testamento por faltade solemnidad, no crea ninguna obligación enconciencia, puesto que ni obliga al testador aguardar la solemnidad —pudiendo como puedeéste disponer de sus cosas válida e inválidamen-te, del mismo modo que puede gastarlas de otramanera—, ni obliga tampoco al heredero, yaque a éste nada le manda.
Asimismo, la ley que invalida el contrato rea-lizado por un menor, no le obliga en concien-cia: señal de ello es que el menor puede confir-mar el contrato con un juramento, cosa que —sifuese pecado— no podría hacer. Y así otroscasos.
2 . EN LA LEY SE DEBEN DISTINGUIR DOSELEMENTOS.—Para la solución de este proble-ma —en correspondencia con lo que dijimosacerca de la ley penal— en esta ley es precisodistinguir dos elementos: la realización u omi-sión de la acción que manda la ley, y la anula-ción de la acción, anulación que manda o rea-liza la ley misma.
Acerca del primero, es preciso advertir —se-gún lo dicho— que esta ley se puede dar de tresmaneras: en forma de precepto afirmativo, enforma de precepto negativo, o de ninguna deesas dos formas sino sólo como condicionalmen-te a manera de ley puramente penal.
La primera manera tiene lugar propiamenteen las leyes que dan forma a los contratos, comose ve en el decreto del TRIDENTINO sobre elmatrimonio en que se manda que el matrimo-nio se celebre con una determinada solemnidad;asimismo en los cánones que dan forma a laselecciones, a las enajenaciones eclesiásticas y aotras cosas así: mandan que se observe una de-terminada forma, y con esto tienen forma deprecepto afirmativo, pero si uno se fija bien,tales preceptos, en cuanto afirmativos, no sonabsolutos sino condicionados, pues no mandanv. g. que se realice la enajenación sino que sise hace, se haga de determinada manera; es de-cir, tales leyes no mandan —digámoslo así— elejercicio del acto, sino solamente la forma o ma-nera que se ha de observar en el acto cuando sehace.
Por consiguiente, tales preceptos se resuel-ven en preceptos negativos, a saber, que tal actono se realice sin determinada solemnidad: así el

Cap. XX. Las leyes invalidantes ¿obligan en conciencia? 559
10. EN UNA MISMA LEY, LA INVALIDACIÓNDE UN ACTO PUEDE IMPONERSE DIRECTAMENTEPOR EL BIEN COMÚN Y COMO PENA. R.ESPUES-TA A UNA OBJECIÓN.—Añado finalmente que al-gunas veces puede suceder que en una mismaley la anulación de un acto se imponga directa-mente por el bien común y a la vez como casti-go, porque no es imposible que esas dos finali-dades se encuentren en un mismo efecto, searespecto de una misma cosa, sea respecto de co-sas distintas.
Pueden aducirse como ejemplos los impedi-mentos dirimentes matrimoniales puestos por ra-zón de un delito: son penales —según vimos—,y sin embargo también eran de suyo convenien-tes para el bien común en orden a la seguridady fidelidad de los cónyuges. Por eso, aun en elcaso de que se castigara dignamente ese delitocon otra pena, sin embargo justamente podríamantenerse a la vez la invalidación sin duplicarla pena, porque era conveniente de suyo aun-que no se añadiera como pena.
Se dirá que de ahí se sigue que nunca tienelugar la invalidación como pena sin que tengalugar por sí misma y por la utilidad que le espropia, porque tal invalidación siempre contri-buye al bien común y se ordena a él.
Respondo negando esa consecuencia, porqueaquí nos referimos no sólo a la común utilidadque tiene la pena en cuanto pena —que es ven-gar el delito y con ese castigo impedir que secometan otros, utilidad común a toda pena—,sino además a la utilidad —llamémosla así—medicinal, que consiste en quitar las ocasionesde cometer semejantes delitos, utilidad que noes común a toda pena ni esencial a la pena encuanto vindicativa.
En este sentido decimos que la anulación delmatrimonio en los casos dichos quita las oca-siones de perpetrar semejantes delitos, y queesta causa fue suficiente para imponer tales im-pedimentos aun prescindiendo de la venganzadel delito, venganza que hubiese podido hacer-se mediante otra pena, como de hecho tambiénse hace.
También se impone a veces como castigo lainhabilidad para beneficios, v. g. por rebautizaro por otro delito semejante para evitar el cualesa inhabilidad nada contribuye a no ser comoamenaza o venganza, como podría contribuircualquier otra pena grave.
CAPITULO XX
LAS LEYES INVALIDANTES ¿PROHIBEN ESOSACTOS EN CONCIENCIA?
1. RAZÓN PARA DUDAR.—La razón para du-dar puede ser que estas leyes son verdaderospreceptos de los superiores; ahora bien, a un
verdadero precepto o ley le es esencial el obli-gar en conciencia, según se demostró antes; lue-go es preciso que estas leyes obliguen de algunamanera en conciencia.
Confirmación: Se ha dicho antes que aun lasleyes puramente penales se resuelven de algunamanera en una obligación de conciencia, pues,de no ser así, no se salvaría en ellas el verda-dero concepto de ley; ahora bien, las leyes in-validantes no son menos verdaderas leyes quelas penales.
En contra de esto puede hacerse una induc-ción: La ley que anula un testamento por faltade solemnidad, no crea ninguna obligación enconciencia, puesto que ni obliga al testador aguardar la solemnidad —pudiendo como puedeéste disponer de sus cosas válida e inválidamen-te, del mismo modo que puede gastarlas de otramanera—, ni obliga tampoco al heredero, yaque a éste nada le manda.
Asimismo, la ley que invalida el contrato rea-lizado por un menor, no le obliga en concien-cia: señal de ello es que el menor puede confir-mar el contrato con un juramento, cosa que —sifuese pecado— no podría hacer. Y así otroscasos.
2 . EN LA LEY SE DEBEN DISTINGUIR DOSELEMENTOS.—Para la solución de este proble-ma —en correspondencia con lo que dijimosacerca de la ley penal— en esta ley es precisodistinguir dos elementos: la realización u omi-sión de la acción que manda la ley, y la anula-ción de la acción, anulación que manda o rea-liza la ley misma.
Acerca del primero, es preciso advertir —se-gún lo dicho— que esta ley se puede dar de tresmaneras: en forma de precepto afirmativo, enforma de precepto negativo, o de ninguna deesas dos formas sino sólo como condicionalmen-te a manera de ley puramente penal.
La primera manera tiene lugar propiamenteen las leyes que dan forma a los contratos, comose ve en el decreto del TRIDENTINO sobre elmatrimonio en que se manda que el matrimo-nio se celebre con una determinada solemnidad;asimismo en los cánones que dan forma a laselecciones, a las enajenaciones eclesiásticas y aotras cosas así: mandan que se observe una de-terminada forma, y con esto tienen forma deprecepto afirmativo, pero si uno se fija bien,tales preceptos, en cuanto afirmativos, no sonabsolutos sino condicionados, pues no mandanv. g. que se realice la enajenación sino que sise hace, se haga de determinada manera; es de-cir, tales leyes no mandan —digámoslo así— elejercicio del acto, sino solamente la forma o ma-nera que se ha de observar en el acto cuando sehace.
Por consiguiente, tales preceptos se resuel-ven en preceptos negativos, a saber, que tal actono se realice sin determinada solemnidad: así el

Lib. V. Distintas leyes humanas 560
TRIDENTINO primeramente prohibe que la pro-fesión se haga antes de los dieciséis años cum-plidos y de un año de probación, y después anu-la la profesión que se haga de otra forma.
Por eso la segunda manera —la de las leyesnegativas, es decir, que prohiben de una maneraabsoluta los actos y los anulan—•, es más fre-cuente: así se prohiben los matrimonios entreconsanguíneos o afines o con un religioso profe-so o con un clérigo de órdenes mayores, y seprohibe o anula la entrega y la aceptación simo-níaca y otras cosas parecidas.
La tercera manera puede a veces acompañara cualquiera de las precedentes: unas veces laley que da forma al acto primeramente mandaque se haga así o que no se haga de otra ma-nera, como aparece bastante claro en los ejem-plos del Concilio que se han aducido; otras ve-ces no manda nada acerca del acto mismo ni desu forma, sino que sólo condicionalmente deter-mina que si se hace sin tal forma, sea inválido,como aparece en la ley sobre la solemnidad deltestamento y en otros semejantes, y también enlas leyes que directamente anulan algunos actosno por falta de forma sino por otras causas;muchas veces se da primero una prohibición ab-soluta del acto y se añade su invalidación, comose ve en los ejemplos que se han aducido sobreel matrimonio; otras veces no se prohibe sen-cillamente nada sino que se invalida el acto sise hace, como en el caso del capítulo Quamvisy en otros parecidos de que se hablará después.
3. LA LEY PUEDE ESTABLECER LA INVALI-DACIÓN COMO POR FULMINAR O COMO FULMI-NADA.—Acerca del segundo elemento de estasleyes -—la invalidación— hay que advertir quela ley puede establecerla de dos maneras: comofulminada y como por fulminar.
En efecto, así como la ley penal unas vecesimpone la pena por fulminar, y otras veces lafulmina ella misma por el hecho mismo o porel derecho mismo, así puede imponer la in-validación de esas dos maneras, porque ambasson posibles y ambas dependen de la libre vo-luntad del legislador y consiguientemente de suintención, la cual suele manifestarse en uno uotro sentido mediante las fórmulas de las leyes.
Muchas veces dicen qué tal acto, si se haceo si se hace de otra manera, es nulo y no tienevalor, como en la ley Stipulatio non vdét y enotras semejantes; otras veces únicamente dicenque se anule el acto, como sucede con la ventaa un precio superior en una mitad al precio justo.
A estas dos clases de leyes suelen los juristasañadir una tercera: la de las leyes ni favorables
ni contrarias al contrato, así llamadas porqueno conceden acción judicial a ninguno de loscontrayentes.
Pero estas leyes no sólo no son invalidantespero ni siquiera prohibitivas de actos, puestoque ni invalidan ni confirman el contrato, ni loprohiben ni lo mandan, y así pueden versar tan-to sobre actos injustos —según lo hace la leyque niega acción judicial en contra de la ventainjusta a un precio superior en una mitad—,como sobre actos justos, según lo hace la leyque niega acción judicial por sola la obligaciónnatural que nace de la simple promesa.
Esta clase de leyes se da sobre todo en el de-recho civil, y aunque no son invalidantes —se-gún he dicho—, su conocimeinto puede contri-buir algo a comprender la obligación de las le-yes invalidantes, como se verá por lo que voya decir.
4. PRIMERA TESIS.—Digo, pues —en pri-mer lugar—, que las leyes que dan forma a losactos, aunque no obliguen a realizar el acto pue-den de suyo obligar en conciencia o a guardarla forma en tales actos si se hacen, o —lo quees lo mismo— a no realizar los actos sin talforma; y que de hecho obligan así cuando o lamateria de la ley por su naturaleza lo exige así,o en la ley se expresa eso suficientemente, y noen otros casos.
La tesis es clara por lo dicho, porque —enprimer lugar— se ha demostrado ya que talesleyes no mandan nada de una manera absoluta,como es evidente: en efecto, las leyes que danforma al matrimonio o al testamento no man-dan contraer matrimonio ni hacer testamento;luego tales leyes no crean la obligación de rea-lizar el acto, porque esta obligación únicamentees producto de un precepto afirmativo absoluto.
La segunda parte es también de suyo claraen el terreno de lo posible, porque ese poder notraspasa los límites de la justicia, puede ser con-veniente para el gobierno del estado, y puededemostrarse por la práctica con los muchosejemplos que se han aducido antes y que prontoserá necesario repetir. Pero como esa ley nosiempre crea esa obligación —como prueba lainducción que se ha hecho al principio—, todala dificultad está en saber cuándo esa ley obli-ga en conciencia hasta el punto de que la omi-sión de la forma en un acto determinado sea pe-caminosa, o —lo que es lo mismo— hasta elpunto de que el contraer matrimonio o el rea-lizar otro acto semejante sin la debida formaprescrita por la ley humana sea pecado o no losea.

Cap. XX. Las leyes invalidantes ¿obligan en conciencia? 561
5. DOS SEÑALES PARA CONOCER LA OBLI-GACIÓN RELATIVA A LA OMISIÓN DEL ACTO; LAPRIMERA POR PARTE DEL OBJETO.—Dos seña-
les hemos dado para conocer esta obligación.Una, cuando el acto en virtud de su objeto ynaturaleza es tal que el quererlo realizar cuan-do no puede realizarse válidamente, es feo ycontrario a la recta razón. Esto parece sucederprincipalmente en materia de religión, en las ac-ciones sagradas y en materia de justicia: en efec-to, realizar una acción sagrada de una formamala e inválida es sacrilegio, porque es contra-rio a la reverencia que se debe a una cosa sa-grada, por ejemplo, el administrar un sacramen-to nulo y sin la forma y materia debidas.
Por esta razón, aunque el CONCILIO TRIDEN-TINO no hubiese prohibido expresamente sinoque únicamente hubiese anulado el matrimoniocelebrado sin párroco ni testigos, el contraerloasí sería pecado grave porque eso sería contra-rio a la reverencia debida al sacramento; y lomismo sucede con cualquier otro matrimonioque se contraiga con impedimento invalidan-te, y con la profesión religiosa que se haga omi-tiendo la forma o condiciones que la Iglesia exi-ge para su validez-.
Lo mismo se puede ver en materia de justi-cia: el hacer una elección dejando la forma sus-tancial es pecado grave, pues eso lleva necesa-riamente consigo una injusticia; por eso el CON-CILIO TRIDENTINO lo castiga gravemente.
Lo mismo sucede cuando uno por su oficioestá obligado a realizar un acto: en consecuen-cia está obligado a realizarlo válidamente, y portanto, dejando la forma debida obrará contra, lajusticia, por ejemplo, si un juez al dar senten-cia omite circunstancias sustanciales; y así enotros casos.
6. SEGUNDA SEÑAL: CUANDO EN LA LEY SEPONE LA PRO HIBICIÓN Y SE AÑADE LA INVALI-DACIÓN.—Adviértase que en esos casos la obli-gación no proviene propia y formalmente de laley positiva sino que es de derecho natural, pormás que no llega a darse hasta que la ley posi-tiva establece tal determinada forma; así, porejemplo, la profanación de un cáliz consagradoes un sacrilegio contra la ley natural, por másque suponga la consagración, que es de institu-ción positiva.
Con todo, aunque es verdad que ese pecadoes contrario a la ley natural, también es contra-rio a la ley positiva, pues por el hecho de fijartal forma para tal materia señala en ella el pun-to medio de la justicia o de la religión, y por
tanto, quien omite la debida forma viola tam-bién la ley humana, porque esta ley, al estable-cer tal forma, la pone como necesaria para elbien moral y en consecuencia prohibe los actosfaltos de esa forma, de la misma manera que- laley que fija el precio de una cosa, necesariamen-te prohibe venderla más cara aunque no lo digacon palabras expresamente prohibitivas.
La otra señal era cuando en la ley se pone laprohibición del acto que se realice de otra ma-nera y se añade la invalidación: entonces esaley contiene un precepto negativo en cuya vir-tud obliga a no intentar tal acto. A veces estose hace prohibiendo directamente, como apare-ce en el CONCILIO TRIDENTINO: primeramenteprohibe hacer la profesión antes de cumplir eltiempo de la profesión o de la edad, y despuésla anula.
Por eso a veces la ley, además de la invali-dación añade una pena especial por el acto quese realice así, pues la pena es señal de prohibi-ción, como puede verse en el mismo CONCILIO.
7. Cuando no se encuentra en la ley ningu-na de estas señales, tal ley no obliga en concien-cia a observar la forma prescrita para el acto oa no realizar el acto sin tal forma: en este sen-tido tal ley puede llamarse puramente invali-dante.
Esto parece probarse suficientemente con elejemplo del testamento solemne. Sobre éste loafirmaron expresamente MATIENZO y la GLOSA,y ese ejemplo lo cita AZPILCUETA: éste hablade la ley puramente penal, pero tácitamente pa-rece argumentar por comparación; luego lo mis-mo sucede en eso semejante con que argumenta.
La razón es que el hacer válidamente testa-mento o una acción semejante no es de derechonatural, ni tampoco lo manda la ley que da for-ma sustancial a ese acto; luego de suyo no especado realizar ese acto inválido. En efecto, loque no es contrario a un precepto, no es peca-do; luego tampoco será pecado hacerlo sin lasolemnidad prescrita, porque si el dejar la so-lemnidad fuese pecado, ante todo lo sería porhacer el acto inválidamente y sin fruto o efecto:¿qué otra deformidad se puede concebir en eso?
Pruebo la primera parte del antecedente: Asícomo el derecho natural no obliga a realizar esaacción entendida en un sentido absoluto —se-gún doy por supuesto—, tampoco obliga a suefecto, v. g. a traspasar a otro la propiedad demis cosas, o algo semejante; luego tampoco elderecho natural obliga a realizar esa acción—supuesto que se haga— válidamente, ni pro-

Lib. V. Distintas leyes humanas 562
hibe hacerla inválidamente, porque de hacerlainválidamente sólo se sigue que no tenga efecto,lo cual no es contrario a ningún precepto.
.. 8. RESPUESTA A UNA OBJECIÓN.—Se diráque de ese acto inválido puede seguirse el enga-ño de otro, su enemistad o algún inconvenienteparecido, o que al menos ese acto realizado asíserá ocioso e impertinente.
Respondo —en primer lugar— que, aun con-cediendo todo eso, no se sigue que esté prohibi-do por la ley humana.
Digo —en segundo lugar— que esos efectosno se siguen de suyo sino que son accidentales,porque a veces una razón o fin bueno puedemover a hacer testamento aunque sea sin solem-nidad: por ejemplo, si de otra manera no puedeconstar la voluntad de un moribundo, al menosque conste de esa; o también para que de esamanera el testador dé gusto a las súplicas im-portunas de un extraño con la intención de quesea otro quien reciba su herencia ab intestato:entonces ni miente ni hace injusticia a nadiesino que hace uso de su derecho y tal vez se li-bra de una molestia; y así no hay engaño, o sise sigue, será —llamémoslo así— pasivo, no ac-tivo; y lo mismo se diga de la enemistad y delos otros inconvenientes.
Por último, la segunda parte del antecedentese sigue claramente de lo dicho: en efecto, nide las fórmulas o palabras de la ley positiva, nide su materia se deduce tal precepto humano,según doy por supuesto; luego no existe ni pue-de fundadamente afirmarse.
9. LAS LEYES NEGATIVAS QUE DIRECTAMEN-T E PROHIBEN Y ANULAN LOS ACTOS, OBLIGANEN CONCIENCIA A EVITAR TALES ACTOS. DigO—en segundo lugar— que las leyes negativasque directamente prohiben los actos y, para ma-yor firmeza o ponderación de la prohibición, losinvalidan, obligan en conciencia a evitar talesactos. Esta tesis es clara, y sobre ella puede con-sultarse a AZPILCUETA.
Prueba: Esas leyes, atendiendo solamente aesa prohibición, son justas y contienen un pre-cepto negativo; luego obligan en conciencia aevitar tales actos.
La consecuencia es clara, porque este es-,elefecto intrínseco de las leyes justas tanto prohi-bitivas como preceptivas, y ese efecto no se im-pide porque a la prohibición la ley añada la in-validación. ¡También antes decíamos que la aña-didura de una pena no suprimía la obligaciónen conciencia de la ley penal! ¡Pues la razón esla misma! Muy al contrario, en nuestro casoaumenta la obligación: lo primero, porque más
grave es naturalmente, y más se desvía de larecta razón el realizar un acto prohibido e in-válido que uno solamente prohibido; y lo se-gundo, porque esa manera de prohibir indicauna mayor gravedad de la prohibición tanto porparte de la necesidad de evitar tal acto comopor parte de la intención del legislador, puesbastante da a entender que quiere obligar cuan-to puede.
10. Al punto ocurre preguntar cuál es lamanera de conocer que una ley obligue de estemodo o —lo que es lo mismo— que contengauna prohibición antes de la invalidación.
Respondo que hay que servirse de los princi-pios y reglas que se dieron antes. En primer lu-gar, hay que atender a las fórmulas: si son pre-ceptivas o prohibitivas de una manera absoluta,eso basta para crear esta obligación, como cons-ta por lo dicho. Un ejemplo de ello hay en elcapítulo Decet.
Pero además de las fórmulas, también por lamateria se podrá conocer la obligación: porejemplo, si la ley anula el matrimonio con unaadúltera maquinadora, también lo prohibe; y asíen otros casos.
Además, siempre que la invalidación se im-pone en castigo del mismo acto, es señal de quelo que ante todo se hace es prohibir el acto mis-mo, pues tal ley no suele ser puramente penal,ya que no es muy apta para esta materia o pena,y por tanto no es admisible si no consta conevidencia otra cosa, lo cual sucederá rarísimasveces.
Por eso la norma ordinaria es que tal ley con-tiene una prohibición en conciencia del acto oque al menos la supone, sea por la ley naturalsea por otra ley positiva. Así la ley que anulael acto de conferir un beneficio en secreto, loprohibe en conciencia; y la ley que anula laelección de un religioso para el episcopado acep-tándolo él sin licencia de su superior, prohibetal aceptación. Así también, cuando se anulanlos legados torpes en castigo de quien los es-cribe, se los prohibe, o al menos se supone queestán prohibidos en el DIGESTO; por estos ejem-plos será fácil juzgar de otros.
Tratándose de las leyes que anulan los actosen favor de alguna comunidad o de alguna per-sona particular, esta regla no es tan universal:a veces prohiben sencillamente el acto, y enton-ces obligan en conciencia a evitarlo, en confor-midad con la tesis y con la razón de ella; perootra cosa habrá que decir cuando no prohibenasí, es decir, mandando, sino que —conforme alo que diremos en la tesis siguiente— únicamen-te anulan.

Cap. XX. Las leyes invalidantes ¿obligan en conciencia? 563
11. Digo —en tercer lugar— que aunquela ley sencilla y absolutamente invalide el actoen ei caso de que se haga, no obliga necesaria-mente en conciencia a no hacerlo de hecho o—digámoslo así— materialmente, sino que aveces es una ley puramente invalidante pero noprohibitiva del acto.
Esta tesis, tomada en general, puede probar-se diciendo que la cosa no es imposible y quea veces eso basta para lo que el legislador pre-tende. Puede también probarse por comparacióncon la ley puramente penal.
Se prueba finalmente con algunos ejemplos,como el de la ley que anula la venta por partede la esposa —aun con permiso del marido—de una finca perteneciente a la dote, y eso quela ley no la prohibe en conciencia; el de la queanula la renuncia a la herencia paterna que haceuna hija al casarse contentándose con la dote,y eso que aunque la haga no peca, ya que puedeceder a su derecho.
Esta parece ser la razón de principio por laque en esas leyes se invalida el acto sin prohi-birlo, porque lo que tales leyes pretenden esfavorecer a aquel cuyo acto anulan, y por esono quieren imponerle otra coacción u obliga-ción en conciencia.
12. ¿CÓMO DISTINGUIR UNA LEY PURAMEN-TE INVALIDANTE DE LA QUE PROHIBE EN CON-CIENCIA LOS ACTOS?—Al punto ocurre aquípreguntar cómo pueden distinguirse estas leyespuramente invalidantes de las otras que prohi-ben en conciencia los actos. Pero este punto loestudié largamente en el tratado del Juramento,libro 2° capítulo XX y siguientes, en donde didiversas distinciones y opiniones _de los docto-res, y las examiné, y —resumiendo— dije quelo primero de todo hay que atender a las fórmu-las de la ley: si se dirigen a la persona mandan-do o prohibiendo, si tratan inmediatamenteacerca de la acción o contrato determinando suespecie o quitándole fuerza. Las primeras —envirtud de sus fórmulas— mandan, y por consi-guiente obligan; las últimas, aunque anulen elacto en favor de alguno, en virtud de sus fórmu-las no lo prohiben, a no ser que por otro ca-pítulo —por la materia, por el fin, o por lascircunstancias— se deduzca lo contrario,
Por eso he dicho que hay que atender tam-bién a la materia de la ley: si se ordena al bienpúblico o al particular, y si para ese fin es con-veniente no sólo la invalidación sino también Taprohibición.
Así, consideradas bien todas las cosas, podrádeducirse si la ley es puramente invalidante otambién prohibitiva.
13. LAS LEYES QUE NO ANULAN LOS ACTOSPOR EL H E C H O MISMO SINO QUE MANDAN ANU-
LARLOS, NO OBLIGAN, A NO SER TAL VEZ ALJUEZ.—Digo —en cuarto lugar— que cuando laley no anula el acto sino que manda anularlo,no obliga a la anulación, a no ser tal vez aljuez. Hemos explicado la obligación de estas le-yes en lo que se refiere a evitar el acto: quedapor explicar la obligación que puede derivarseen particular de la anulación; y como la ley in-validante puede ser doble, una la que manda laanulación y otra la que la realiza, ponemos estatesis acerca de la primera; de la segunda trata-remos en la tesis siguiente.
La tesis es clara, porque la anulación de unacto es función del poder público; luego si nola realiza la ley, es el juez quien debe realizarla;luego antes de que se realice, no puede crearobligación porque no existe.
Además, esa ley, al imponer la anulación, oes preceptiva o punitiva. Si se la considera comopunitiva, no obliga antes de la sentencia, por-que no impone la pena por el hecho mismo, yaque lo único que manda es anular el acto; porconsiguiente no obliga a las partes o personasparticulares a realizar la anulación o a deshacerel contrato o cosa parecida antes de la senten-cia condenatoria del juez, puesto que lo único aque obliga es a padecer, conforme a lo que sedijo antes acerca de la ley penal.
Y si a tal ley se la considera como precepti-va, a quien propiamente manda es el juez; lue-go a los otros no les obliga. Con esto quedaprobada la última parte, a saber, que obliga aljuez, puesto que a él es a quien se dirige, y élestá obligado a juzgar conforme a la ley. Estoes lo que se dijo antes acerca de la ley penal,y esta tesis se ha de explicar conforme a aque-llo; ni ocurre más dificultad acerca de ella.
14. D E LA LEY INVALIDANTE —si CONSIGUESU EFECTO SE SIGUE LA OBLIGACIÓN A TODOLO QUE NACE INTRÍNSECAMENTE DE LA ANULA-CIÓN; NO ASÍ SI EL EFECTO QUEDA IMPEDIDO.Digo —en quinto lugar—que de la ley que in-valida por el hecho mismo, en el caso de queconsiga su efecto se sigue la obligación en con-ciencia a todo lo que intrínsecamente nace dela anulación, pero no así en el caso de que elefecto quede impedido.
Esta tesis supone que esa ley no obliga a rea-lizar la invalidación misma, y así en cuanto aesto la ley no obliga sino que obra; por consi-guiente sólo puede obligar a soportar o a poneren ejecución la anulación realizada por la ley.Este es el sentido de esta tesis, la cual tiene dospartes y ambas son bastante claras y de aplica-ción a todas las leyes invalidantes, ya sean estasodiosas o favorables tanto para la comunidadcomo para los particulares.

Lib. V. Distintas leyes humanas 564
Prueba de la primera parte: Si la ley consiguesu efecto, el acto es nulo, luego no da ningúnderecho; luego si el acto consiste en la acepta-ción o en la adquisición de alguna cosa, de esaley se sigue la obligación de no usar ni disfrutar-de esa cosa como propia, ni de tratarla como noes lícito tratar una cosa ajena.
Por ejemplo, si el acto de que se trata es elmatrimonio, no es lícito acercarse al cónyuge niusurpar los otros derechos propios del cónyugeo marido. Si se trata de la profesión religiosa,no es lícito realizar los actos propios de los re-ligiosos. Y lo mismo tratándose de otras accio-nes que podrían basarse en la validez del acto,pues, quitada la base, se viene abajo todo loque podría proceder de ella o basarse en ella.
Puede confirmarse esto con las palabras delCONCILIO DE LETRÁN celebrado bajo LEÓN X:en él a los beneficiados que no rezan las horasse les impone la pena de que quede anulada laadquisición de los frutos del beneficio con estaspalabras: No hagan suyos los frutos de sus be-neficios en proporción de lo omitido, y por esoañade: Sino que como injustamente percibidosestén obligados a restituirlos, etc.
Luego de toda ley invalidante y que consiguesu efecto se sigue una obligación como esta, yeso sea cual sea el título o razón de la anula-ción, porque la obligación no se sigue del títulode la anulación sino de su efecto, y el efecto esel mismo sea cual sea el título de la anulación.
15. RESPUESTA A UNA OBJECIÓN.—Se diráque con esas palabras se prueba, sí, la obliga-ción natural en virtud de la justicia, pero noobligación alguna de la ley misma invalidante.
Respondo —en primer lugar— que por esono se ha dicho en la tesis que la ley positivaobligue a ello sino que de ella juntamente consu efecto se sigue esa obligación: esto será ver-dad tanto si la obligación que se sigue es natu-ral —supuesto el efecto de la ley positiva—,como si esa obligación la ¿crea también en par-ticular la ley misma; pero añado que es probabi-lísimo que también la ley misma invalidante delacto obliga a no hacer uso de ese acto como vá-lido, y que en consecuencia, por el uso contra-rio no sólo se peca contra la ley natural sinotambién contra la ley misma invalidante, porquela intención principal del que da la ley invali-dante es que tal acto no tenga utilidad o usomoral, y por tanto invalidándolo prohibe eluso de ese acto como válido.
Por eso también ese uso suele castigarse conuna pena especial, en atención no sólo a la mali-cia contraria a la ley natural, sino también a ladesobediencia contraria a la ley positiva inva-lidante: por esta desobediencia suelen las leyes
eclesiásticas imponer las censuras, ya que paraesta pena se requiere desobediencia y contuma-cia contra los preceptos eclesiásticos.
16. La última parte de la tesis resulta clarapor el tenor de la anterior. En efecto, la prime-ra parte se ha puesto sólo condicionalmente, asaber, si se sigue el efecto de la ley invalidante;luego si falta esa condición, la primera parte dela tesis no tendrá valor ni habrá lugar a la obli-gación de la ley.
Esto eá claro por un argumento de razón:Faltando la causa completa, falta también elefecto; ahora bien, la causa completa de esaobligación es la nulidad del acto realizada porla ley o la ley que invalida eficazmente y conefecto, como demuestran los raciocinios que sehan hecho; luego faltando ese efecto, falta lacausa de la obligación y consiguientemente tam-bién la obligación misma.
Esa condición y esta última parte se hanpuesto porque a veces ese efecto puede quedarimpedido. Los modos como puede quedar im-pedido los diré en el capítulo siguiente.
CAPITULO XXI
MANERAS DE QUEDAR IMPEDIDA LA INVALIDA-CIÓN DE UN ACTO MANDADA POR LA LEY
1. DOS MANERAS DE INVALIDAR UN ACTO:INMEDIATAMENTE POR LA LEY, Y MEDIANTESENTENCIA DEL JUEZ.—De dos maneras puedeun acto quedar invalidado por la ley: una, me-diante sentencia —condenatoria o al menos de-claratoria del delito— del juez; otra, inmedia-tamente por la ley misma en el momento enque se realiza o se intenta el acto.
Sobre estas dos maneras, es cosa clara quemás difícil es impedir la invalidación de solala ley que la que requiere sentencia del juez,puesto que más fácil es impedir al juez dar sen-tencia que a la ley obrar; por eso aquí habla-remos de la invalidación que ha de producir eljuez, y en el capítulo siguiente de la otra.
Y aunque dos son las maneras como el juezcon su sentencia puede invalidar el acto, a sa-ber, mediante sentencia condenatoria y la ejecu-ción por parte del hombre, o sólo mediante sen-tencia declaratoria, dada la cual al punto obrala ley —y la diferencia que hay entre estas dosmaneras es grande, como después veremos—,sin embargo esto no nos importa mucho ahora,pues ahora nos basta que el acto no sea inválidoantes de la sentencia; si algo especial ocurre quedecir, lo haremos notar.
2. REGLA GENERAL.—Sirva de regla general

Cap. XXI. Maneras de impedir la invalidación de un acto 565
que cuando la ley anula el acto en dependenciade la sentencia del juez, aunque el acto desdeel principio sea amilable por razón de la ley—como es evidente— sin embargo su anulaciónpuede impedirse de muchas maneras, y mientrasese acto no se anule, permanece válido, y esotanto si la anulación se impide justa como injus-tamente, cosas ambas posibles.
Se impide sin injusticia —en primer lugar—si el acto es oculto de forma que no puede pro-barse en juicio, porque nadie en virtud de talley está obligado a anular su propio acto seadeshaciendo el contrato, sea despojándose de lascosas recibidas, según se dijo en el capítulo an-terior. Por eso en nada peca quien tal acto ocul-to lo conserva perpetuamente como completa-mente firme y válido, porque mientras no loinvalide el juez, en realidad es tal. Tampocopeca aunque mantenga oculto el acto para queno lo invaliden, porque por este capítulo no seviola la ley ni se hace injusticia a nadie.
Pero hay que ver no sea que se haya cometi-do alguna injusticia en el acto mismo, pues enese caso hay que resarcirla.
Por ejemplo, aunque la venta a un precio su-perior en una mitad al precio justo, no sea in-válida sino invalidable, por más que no se lainvalide de hecho por ser oculta el vendedorestá obligado en conciencia y aun sin ningunacoacción del juez a restituir la parte del precioen que traspasó la equidad de la justicia y a re-sarcir todos los daños que ha sufrido el com-prador por la dilación injusta de la restitución.
Y al revés, si el comprador fue injusto pagan-do poco, estará obligado a completar lo que qui-tó y a resarcir los daños que de aquella dismi-nución se le han seguido al otro; puede, contodo, retener la cosa comprada y sus réditos, yaque, habiendo sido válido el acto, se hizo dueñode la cosa comprada con la única obligación deresarcir la injusticia.
3. La invalidación del acto, aunque éste seapúblico o demostrable, puede —en segundo lu-gar— impedirse sin injusticia sea por acuerdode las partes —porque ninguna de las dos quie-re rescindirlo— sea porque la parte interesadano quiere poner pleito ni intentar la rescisión.En esos casos nada se hace contrario a la ley,ya que ésta no manda a las partes rescindir elacto; tampoco las partes se hacen injusticia, nicuando de mutuo acuerdo mantienen el acto—puesto que a quien quiere y consiente no sele hace injusticia—, ni cuando quien tiene de-recho no entabla proceso, porque él puede ce-der de su derecho y el otro no está obligadoa procurar la anulación. Pero siempre estará
obligado —conforme a lo que acabamos dedecir en el punto anterior— a compensar la in-justicia si la hizo.
De aquí se sigue también que la anulaciónpuede' quedar impedida por prescripción legíti-ma en contra del proceso o del litigante quefue negligente en pedir la anulación, porque sise ha prescrito en contra de él, en consecuenciael acto ha quedado del todo confirmado y laanulación excluida, ya que ésta únicamente pue-de hacerse mediante proceso y el proceso haquedado excluido por prescripción. No es deeste lugar explicar qué tiempo basta para queun proceso prescriba. Véase MOLINA.
4. En tercer lugar, aunque el acto sea pú-blico y demostrable y haya sido denunciado aljuez para que lo invalide, su invalidación puedeimpedirse porque el juez de hecho no lo inva-lida o no da sentencia; en efecto, ya sea que eljuez deje de hacerlo justa o injustamente, mien-tras de hecho no invalide el acto, éste mantienesu valor con todos los efectos que de él se de-rivan.
Prueba: Si se omite la invalidación sin injus-ticia de nadie, la cosa sigue en la situación enque estaba y no hay razón para una nueva obli-gación; si la denegación de la invalidación esinjusta, quien haya cometido la injusticia —seael juez juzgando injustamente contra lo alegadoy probado, sea un testigo falso, sea una tercerapersona cooperando injustamente, sea el reomismo defendiéndose injustamente—, quedaráobligado a resarcir el daño, pero el acto se con-servará válido, y su efecto —a saber, la propie-dad adquirida o algo semejante— permanecerásiempre mientras el acto de hecho no sea inva-lidado.
De esto se sigue también que si la ley no in-valida el acto por el hecho mismo sino que loúnico que hace es mandar que sea invalidado,éste sólo queda invalidado en el momento dedarse sentencia condenatoria.
Por consiguiente, si el acto se rescinde algúntiempo después de realizarse, la rescisión no ten-drá valor retroactivo que alcance al momentoen que se realizó el acto, sino que comenzarácuando ella se hace, porque el acto antes fueválido y v. g. los frutos percibidos durante esetiempo de una cosa adquirida por un determi-nado contrato, se percibieron justamente y conpropiedad absoluta y perfecta de ellos. Solamen-te podrá quedar la obligación de resarcir los da-ños si algunos se produjeron injustamente aotro sea en el acto mismo al principio, sea porla tardanza en resarcir, según se ha dicho.

Lib. V. Distintas leyes humanas 566
Todo esto se sigue necesariamnete de losprincipios de justicia y es indiscutible, y poreso no es necesario probarlo ni discutirlo más.Otra cosa será si la ley invalida el acto por elderecho mismo con miras a una sentencia de-claratoria: entonces la invalidación tendrá efec-to retroactivo, como diré después.
5. Puede preguntarse: Si la parte mismaque adquirió válidamente una cosa ajena me-diante un contrato invalidable, cometiendo unanueva injusticia impide que se invalide el con-trato —sea coaccionando al otro por la fuerzao con miedo para que no pida la rescisión delcontrato, sea sobornando a un juez inicuo o aunos falsos testigos, etc.—, ¿está obligada enjusticia en ese caso a rescindir el contrato aun-que el juez no lo haya invalidado?
Cuando son otros los que ponen tal impedi-mento sin la cooperación injusta de la parte mis-ma o reo, éste no está obligado a despojarsede lo que es. suyo o a deshacer el contrato porpropia voluntad más de lo que estaría antes,porque en eso no aparece ninguna nueva razónde obligación.
Por lo que hace a los otros, si fueron injus-tos, estarán obligados a resarcir pero no preci-samente a restituir mediante la rescisión delcontrato, pues esto no está en su mano depen-diendo como depende de la voluntad del otro,es decir, del reo mismo.
Pero cuando la que cometió la injusticia fuela parte misma o reo, parece que éste está obli-gado a reparar el daño en la misma especie,dado que puede hacerlo y que ello depende úni-camente de su voluntad; en efecto, el daño con-sistió en privar al acusador de la debida inva-lidación del contrato, y ésta puede realizarla elreo por propia voluntad; luego está obligado arealizarla.
6. En contra de esto puede objetarse que setrata de una pena; ahora bien, ningún reo —side hecho no es condenado— está obligado a pa-gar la pena a la cual debería ser condenado se-gún la ley, y eso aunque haya impedido la con-dena con inicuos e injustos rodeos o soborno.Esto tiene como probable AZPILCUETA, al cualsigue VÁZQUEZ. Luego tampoco el reo —aun-que evite dolosamente la condena a esa pena—está obligado a rescindir el contrato. Otros auto-res con SOTO opinan lo contrario.
Pero sea de esto lo qué sea, a mí en estepunto me parece más probable que el reo —siel otro la quiere— está obligado en concienciaa la rescisión del contrato, por ejemplo, a devol-ver la cosa al dueño anterior recuperando el pre-cio, o a algo parecido.
La razón que se ha aducido antes, a mi jui-cio convence, y yo la explico más de la siguientemanera: El reo en ese caso está obligado a res-tituir algo al acusador, o no; esto segundo pa-rece increíble, pues es hacerle una manifiestainjusticia, dado que por medios injustos le im-pide la obtención de un derecho que por las le-yes le corresponde. Además, si un falso testigo,mediante un engaño injusto, se lo impide, es-tará obligado a resarcirle; luego también estáobligado al reo.
Y si está obligado a restituir, sin duda deberestituir en la misma especie lo que impidió in-justamente, ya que puede hacerlo, pues cuandola restitución puede hacerse en la misma espe-cie, no hay lugar a otra compensación a volun-tad del deudor, puesto que el otro tiene dere-cho a su misma cosa. Más aún, en el caso pre-sente en que se trata de la rescisión de un con-trato, lo que principalmente parece pretendersees la recuperación de la cosa propia en su mis-ma especie.
7. Sin embargo, por la razón aducida encontra, limito esta opinión de forma que valgapara cuando el acto pasado que se trata de res-cindir o anular fue privado, dependiente de lavoluntad de los contrayentes, por la cual la cosade uno pasó a otro, y después el primer dueño,mediante la anulación del acto, pretendente unprovecho especial que se le debe en virtud dela ley. Entonces esa rescisión del contrato noes propiamente una pena, o al menos, en unacausa en que el acusador reclama su derecho, alo que principalmente se atiende no es al aspec-to de pena sino al interés del acusador y a sureparación, y por eso cuando él trata de conse-guirla y se le impide por medios injustos, se lefalta contra la justicia conmutativa, la cual obli-ga a restituir en la misma especie —según hedicho— cuando el deudor puede hacerlo.
Así pues —respondiendo a la objeción encuanto que es contraria a esto— niego la con-secuencia, porque tratándose de una pena, aun-que se la impida fraudulentamente, no se obracontra la justicia conmutativa, según es pro-bable.
Por consiguiente, si acaso el acto que se tratade invalidar se ha de invalidar sólo a título depena —no por un derecho especial que el acu-sador hubiera tenido antes sobre la cosa quepor tal acto pasó al otro, sino únicamente por-que pretende que a éste se le aplique una penaporque esto cede en su utilidad—, en tal casono es improbable que el reo, aunque se defiendapor medios injustos, no está obligado a resti-

Cap. XXII. Maneras de impedir la invalidación de un acto 567
tuir, porque entonces no peca contra la justiciaconmutativa respecto de un acusador privadosino sólo contra la justicia legal respecto del biencomún, o contra la obediencia y justicia que de-bía al juez y al estado.
Por ejemplo, pongamos el caso de que unohaya conseguido un beneficio válidamente, nopor renuncia o donación de alguna persona par-ticular de la cual fuese antes el beneficio sinoporque el beneficio estaba vacante y porque deuna manera ordinaria ha sido elegido para él oinvestido de él pero con algún defecto por cuyarazón el beneficio puede y debe ser anulado:entonces, aunque otro obtenga el derecho al be-neficio y obre en juicio para la anulación de laconcesión, y el posesor se defienda injustamenteu oculte el defecto e impida la anulación de laconcesión, no parece que esté obligado en con-ciencia a dejar el beneficio. En efecto, él no leha hecho injusticia al otro, sino únicamente haprocurado librarse de la pena; ahora bien, a esapena el otro no tiene especial derecho de jus-ticia conmutativa, porque esa pena no se impu-so para su ventaja sino únicamente para casti-go del delito, castigo que mira a la justicia le-gal o del bien común.
CAPITULO XXII
¿PUEDE IMPEDIRSE DE ALGUNA MANERA QUE LASLEYES QUE SON INVALIDANTES POR EL DEREC H O
MISMO ANULEN EL ACTO?
1. Tratamos de las leyes que de suyo y an-tes de toda sentencia anulan el acto, y nos re-ferimos a ellas mientras permanecen en su fuer-za y estado sin que su obligación haya desapa-recido por abrogación o por dispensa. En esecaso, y supuesta la materia de la ley, parece im-posible impedir el efecto de ésta.
La razón es que tal anulación se realiza porla eficacia moral de la ley misma, y así tienelugar en el mismo momento en que se realizael acto. Ahora bien, nadie puede impedir laacción de la ley, porque solo el príncipe, dadorde la ley, puede quitar a la ley su fuerza, yconsiguientemente solo él también puede impe-dir su efecto; ahora bien, el legislador no puedeanular el acto en el mismo momento en quese realiza si no precede una dispensa o decretosuyo en que declare que no quiere que la leyen ese caso obligue ni tenga vigor: no hablamosde este caso sino de la ley entera y sin cambio,según he dicho; luego no parece que se puedaimpedir tal efecto.
Confirmación: Si algo pudiera impedirlo se-ría la ignorancia invencible; ahora bien, la ig-norancia no puede impedirlo.
La mayor con la consecuencia es clara, porqueno existe ninguna excusa más poderosa ni que
más impida el elemento voluntario, que la ig-norancia.
La menor también es clara, porque aunquela ignorancia excuse de la culpa, no suprime lafuerza que tiene la ley tanto para obligar —enlo que de ella depende— como para ejecutar.
2. En este punto, hay que distinguir entrela invalidación propiamente penal que se impo-ne principalmente en castigo de algún pecado,y la que de suyo se establece en bien y favorde la comunidad o de sus miembros, sea direc-tamente prohibiendo o invalidando el acto, seaconsecuentemente determinando una forma ne-cesaria para que el acto sea válido.
3. Si CESA LA CAUSA DIRECTA Y COMPLETA,CESA EL EFECTO.—Así pues, hay que decir—en, primer lugar— que cuando la invalidaciónse ha impuesto únicamente en castigo, quedaimpedida por la ignorancia o por otra causa se-mejante que excuse de culpa. Así lo enseñan elCARDENAL y BOLOGNETI, que cita a otros.
Prueba: Si cesa la causa —se entiende, direc-ta y completa—, cesa el efecto; ahora bien, enel caso presente la causa directa y completa dela anulación es la culpa, porque esta es la ma-nera como es causa de la pena, y la invalidaciónes una pena por hipótesis.
De esto se deduce una confirmación por elprincipio general de que la ignorancia que ex-cusa de la culpa excusa también de la pena, se-gún se ha enseñado y probado antes; ahora bien,tratándose de la pena de anulación de un acto,la razón para que deba cesar si cesa la causa noes menor que tratándose de otras penas; luegolo mismo hay que decir tratándose de ella.
Puede esto confirmarse por lo que dijimosen el libro 4.° de Orat. c. 30, n. 17, a saber,que quien por olvido natural deja el oficio di-vino, hace suyos los emolumentos, y eso a pe-sar de la ley penal que anula la adquisición delos emolumentos en contra de los que no rezanel oficio, porque por ese olvido cesa la culpay consiguientemente también la pena; luego lomismo sucederá en todos los casos semejantesa ese.
Se dirá que la concesión simoníaca de un be-neficio es inválida; ahora bien, esa invalidaciónes penal, y sin embargo obliga aunque la conce-sión se haya hecho a uno que desconocía inven-ciblemente la simonía, según se demostró en ellibro 4.° de Simón., cap. 57, n. 35.
Respondo que ese es un caso especial, dadoque eso se puso expresamente en esa ley en de-testación de ese delito.
Añado además que en ese caso siempre hayde por medio alguna culpa, sea del que otorga elbeneficio, sea de un tercero, y que eso bastapara que haya que sufrir esa pena aunque quienlo recibe esté libre de culpa, porque accidental-mente él también sufre en castigo del otro.

Lib. V. Distintas leyes humanas 568
También puede decirse que esa invalidaciónno sólo es penal sino que además se ha impues-to directamente para evitar todo el deshonorque de la simonía se sigue para las cosas sagra-das y para evitar toda mala nota e infamia simo-níaca en aquellos que consiguen válidamente be-neficios eclesiásticos.
4. E L DESCONOCIMIENTO DE LA INVALIDA-CIÓN ¿IMPIDE LA INVALIDACIÓN DEL ACTO?—Por último, acerca de esta tesis se presenta elproblema de si el desconocimiento de la invali-dación —pero no de la prohibición— que bastepara excusar de culpa contra la ley, impide lainvalidación del acto. También esto depende delproblema que se discutió antes de si el descono-cimiento de sola la pena excusa de ella aunquese haya pecado contra la ley. Acerca de éstenuestro juicio fue que la negativa era más ver-dadera.
En consecuencia ahora debemos decir quecuando la ley humana prohibe el acto añadien-do la invalidación a manera de pena, si no sedesconoce la ley como prohibitiva aunque se ladesconozca como invalidante, el acto contrarioa la ley es inválido, porque tal desconocimientono excusa del pecado contra la ley y por consi-guiente tampoco excusa de la pena aunque sela desconozca; luego tampoco excusa de la inva-lidación, porque la invalidación no es una penaque requiera la especial contumacia que requie-ren la excomunión y otras censuras semejantes.
Además, de esa manera se incurre en la irre-gularidad penal —aunque se desconozca la penamisma— si no se desconoce la prohibición niqueda uno excusado de culpa; luego lo mismosucede con cualquier inhabilidad de la persona;luego lo mismo sucede también con la invali-dación.
Puede esto demostrarse —finalmente— porinducción de lo que sucede con el beneficiadoque no reza el oficio culpablemente: aunquedesconozca la pena, no hace suyos los emolu-mentos; y así en otros casos.
Esta doctrina vale también —indistintamen-te— lo mismo si el acto invalidado por la leyestaba ya condenado, que si es ahora cuandoella lo condena, pues esto es algo muy extrín-seco y accidental, según dije también tratandode la pena. Esto se verá más claro por el puntosiguiente.
5. SEGUNDA TESIS.—Digo —en segundo lu-gar— que cuando la ley, determinando la formasustancial que se ha de observar en el acto, enconsecuencia anula el acto que se realiza sin talsolemnidad, no es posible impedir ese efectotal como la ley lo prescribe mientras subsista eldefecto, y que por tanto el acto realizado encontra ¿e lo que manda la ley no puede ser
válido. Hablamos en el supuesto de que la leyse mantiene en su vigor y de que no media dis-pensa alguna del príncipe.
Se prueba, en primer lugar, por una razóngeneral —llamémosla así— filosófica: La formaestablecida así por la ley es sustancial a tal actobajo tal o cual concepto, quiero decir, en su serde contrato, de profesión, de testamento u otrosemejante; ahora bien, sin forma sustancial lascosas no pueden subsistir; luego sin tal formatampoco el acto puede tener su ser; luego sifalta la forma, es imposible impedir el efectode la nulidad.
En segundo lugar, la ley se opone a la vali-dez de tal acto; luego si —por hipótesis— lavoluntad del príncipe no deroga la ley, ningúnparticular puede con su voluntad oponerse aella ni impedirla; luego ningún impedimento su-ficiente para ello es concebible.
Esta tesis se confirmará más a una con la si-guiente. En efecto, esta ley, en tanto invalida elacto en cuanto que virtualmente prohibe o noadmite —en cuanto a su valor— el acto reali-zado sin solemnidad; por tanto, la misma razónpoco más o menos existe para ella que para laley que directamente y de suyo prohibe e inva-lida el acto.
6. Digo, pues —en tercer lugar—, quecuando la ley prohibe e invalida el acto de unamanera absoluta y sencilla, esa anulación nopuede ser impedida por una causa inferior nipor ninguna ocasión particular a excepción dela dispensa expresa o presunta —como ahorase dice— del príncipe.
Esta tesis es generalmente admitida, como severá por las citas que haremos enseguida.
Se prueba suficientemente por la razón gene-ral de que la que produce este efecto es la ley,y la ley de suyo siempre es eficaz, y cuando ellahabla y prohibe de una manera absoluta, nin-guna voluntad ni poder inferior pueden impe-dirla.
Lo explico de la siguiente manera: Para queel efecto sea válido a pesar de tal ley, es precisoque haya alguna razón suficiente para interpre-tar que esa ley en ese caso no tiene valor, esdecir, que la intención del legislador no fueobligar a observar tal forma en tal oportuni-dad; ahora bien, esta interpretación no es ad-misible tratándose de las leyes invalidantescuando la excepción no está en la ley misma oen otra.
La mayor es evidente por lo dicho, porqueun acto no puede tener valor en contra de unaley que se le oponga; luego, al revés, para quepueda tener valor en un caso, es preciso que laley no se haya dado para él.
Prueba de la menor: Solamente pueden con-cebirse tres o cuatro causas u ocasiones por las

Cap. XXII. Maneras de impedir la invalidación de un acto 569
cuales en un caso particular pueda hacerse esainterpretación de esa ley: una es, falta de vo-luntad por parte de aquel que obra contra laley por ignorancia; otra será esa misma faltapor miedo; la tercera puede ser que el que haceel contrato o el que obra ceda de su derecho;la cuarta puede ser alguna necesidad que fuercea interpretar por epiqueya que la intención dellegislador no fue obligar en ese caso; puedeañadirse —en quinto lugar— el cese de la cau-sa y de la razón de la ley.
De estas dos trataremos mejor en el capítulosiguiente, ya que —si son verdaderas— se daen ellas una dispensa interpretativa de la ley.De las otras tres, ninguna es suficiente.
7. En primer lugar, nadie duda de que laignorancia de la ley invalidante —ya verse úni-camente sobre la fuerza invalidante de la ley,ya absolutamente sobre toda la ley— no impidela invalidación del acto.
Esto es claro por la GLOSA DE LAS CLEMEN-TINAS, a la cual siguen CÓRDOBA y otros en ge-neral, DECIO, el ABAD, FELINO y otros, SOTOcon muchos que citaremos después al tratar dela promulgación de la ley invalidante necesariapara que la invalidación tenga efecto; más auto-res cita también SÁNCHEZ. Se prueba suficien-temente por las DECRETALES y por el LIBRO 6.°.
La razón es la que se ha tocado antes, que laignorancia sólo puede excusar de culpa; ahorabien, la invalidación no depende de la culpa,porque no es una pena —como se dijo en elcapítulo XIX—, dado que no se impone en cas-tigo o venganza del pecado sino directamentepor el bien común; luego la ignorancia no pue-de ser un obstáculo para este efecto.
Se dirá que cuando la ley prohibe sencilla-mente el acto, entonces la invalidación es cas-tigo del mismo acto realizado contra la ley.
Respondo que aun ese no es propiamente uncastigo en la primera intención de la ley, pues loque de suyo busca ésta con la invalidación es elbien común, como se ve en la ley que invalidael matrimonio entre consanguíneos y en otrassemejantes.
Estas leyes —incluso en esto— son moralesy directivas, según he dicho antes, y por tantola ignorancia no impide este efecto. Por eso aunlos autores que a la invalidación la llaman penadicen que es una pena tan intrínseca que la ig-norancia no la impide; SÁNCHEZ cita a muchosde ellos, aunque bastantes —según las citas quehe hecho antes— más bien la invalidación ladistinguen de la pena.
Una confirmación por comparación: En lairregularidad —que no es pena— se incurre apesar de la ignorancia, como consta por el co-
rrespondiente tratado; y lo mismo sucede conla inhabilidad —que tampoco es pena—, comose ve en la inhabilidad por afinidad o parentes-co para el matrimonio; luego lo mismo sucede-rá con le caso presente.
8. SOLUCIÓN DE UNA DIFICULTAD.—Por úl-timo, la tesis es clara por inducción de lo quésucede con el testamento falto de la debida so-lemnidad y con otros casos.
Hay un ejemplo que basta por muchos: el dela solemnidad que el CONCILIO DE TRENTO re-quiere para la validez del matrimonio. En efec-to, es cosa ciertísima que si, en donde el CON-CILIO está promulgado, se celebra ahora el ma-trimonio sin esa solemnidad con ignorancia, esematrimonio es nulo. Así lo han enseñado todoslos modernos que han escrito sobre el matrimo-nio, también MEDINA; y están de acuerdo todoslos teólogos, porque las palabras del CONCILIOson absolutísimas y el añadir esa excepción seríatemerario.
Más aún, la razón por la que quiso el CONCI-LIO que para el efecto de la invalidación fuesenecesaria en todas las parroquias la promulga-ción de ese decreto y concedió el espacio de unmes a partir de la promulgación, fue para queno se celebrasen matrimonios con ignorancia.Luego la ignorancia no impide la nulidad.
Lo mismo puede verse en los otros impedi-mentos invalidantes del matrimonio, de la pro-fesión o de cosas semejantes.
Se dirá que la invalidación muchas veces seestablece en favor de quien hace el contrato;ahora bien, un beneficio no se otorga a quien noquiere aceptarlo, cual es quien lo desconoce.
Respondo —en primer lugar— que por auto-ridad superior también a quien no quiere se leotorga un beneficio cuando ese beneficio es con-veniente para él o para el bien común.
Digo —en segundo lugar— que ese tal notiene una voluntad contraria al beneficio sino alo sumo una falta de voluntad, cosas muy dis-tintas, pues la ignorancia —por sí sola— nocausa voluntad contraria —digámoslo así— po-sitivamente, sino únicamente falta de voluntad,y muchas veces se hace un beneficio a quien lodesconoce y sin su consentimiento expreso nitácito.
Puede decirse además que nunca falta con-sentimiento presunto; por más que ni ese es ne-cesario, pues estas leyes de suyo se dirigen albien común.
9. SOBRE LOS QUE CONTRAEN MATRIMONIOPOR MIEDO.—Que tampoco el miedo impide lainvalidación puede fácilmente demostrarse conel mismo ejemplo. En efecto, si el miedo a la

Lib. V. Distintas leyes humanas 570
muerte le fuerza a uno a contraer ahora matri-monio sin párroco ni testigos, no hará nada; yque lo mismo sucede en general con quien con-trae matrimonio por temor con un impedimen-to invalidante, lo enseñan TOMÁS DE V I O , M E -DINA y otros modernos, SOTO y AZPILCUETA.Luego lo mismo sucederá con cualquier otra leyinvalidante.
Se dirá que eso sucede en el matrimonio por-que el temor mismo invalida el contrato, y poreso no puede influir en orden a impedir otrasinvalidaciones.
Respondo —en primer lugar— que esa inva-lidación es accidental para lo que ahora trata-mos, porque, aunque concediéramos que el te-mor no anulaba el matrimonio, sin embargo elmatrimonio entre consanguíneos celebrado portemor sería inválido, y así —como bien ob-servó S Á N C H E Z — en eso juegan dos impedi-mentos.
Puede esto explicarse con la opinión de losque dicen que el matrimonio contraído por te-,mor grave infundido no sólo para contraerlosino también para consumarlo, no anula el ma-trimonio, y eso para que lo que se concediócomo favor no se convierta en daño: creo queesos tales no concederían que el matrimonio en-tre consanguíneos sea válido aunque se celebrepor temor infundido para contraerlo y para con-sumarlo. Después del CONCILIO TRIDENTINOtampoco puede decirse que sea válido el matri-monio celebrado sin párroco ni testigos por untemor así, como también enseña SÁNCHEZ; lue-go toda la razón es que el temor grave no bastapara impedir la eficacia de las leyes invalidantes.
10. E L MIEDO DISMINUYE LA LIBERTAD PE-RO NO IMPIDE LA INVALIDACIÓN. SOLUCIÓNDE UNA OBJECIÓN.—Expliquémoslo —finalmen-te— con la razón devolviendo la objeción pro-puesta.
Lo único que de suyo hace el miedo es dis-minuir k voluntad y libertad; ahora bien, estonada tiene que ver en orden a impedir la inva-lidación de los actos que produce tal ley sinoque más bien de suyo ayuda a que anule toda-vía más, ya que la ley no es favorable sino másbien contraria a tales violencias.
Además, más impide a la voluntad la igno-rancia que el temor, y sin embargo la ignoran-cia no impide la invalidación; luego tampoco laimpedirá el temor.
Se dirá que con eso se prueba bien que eltemor no impide la invalidación de suyo y envirtud de su efecto intrínseco, pero que sinembargo, para evitar un peligro gravísimo demuerte, puede impedirla, puesto que la ley hu-mana no obliga con tanto rigor, y por eso, aun-que prohiba y anule el acto, si amenaza un pe-
ligro grave de muerte en caso de que se realiceel acto, la ley humana no obligará ni impediráque se realice válidamente.
Respondo que una cosa es la ley consideradadesde el punto de vista de la prohibición delacto, y otra desde el punto de vista de la in-validación.
En cuanto a lo primero, puede suceder queel temor, a un acto contrario a la ley lo excusede culpa —al menos en lo que tiene de contra-rio a la ley humana—, como aparece en el casode que uno por temor haga la profesión antesde cumplido el año de prueba, o de que paraevitar la muerte contraiga matrimonio externa-mente con una afín: es probable que entoncesno peca contra la prohibición de la Iglesia, pres-cindiendo de si peca contra la reverencia debi-da al sacramento, cosa que ahora no interesa.
En cuanto a lo otro de la invalidación, noes necesario que la eficacia de la ley quede im-pedida, ya que esa eficacia no depende de la cul-pa que en ello se cometa, según se ha dicho.Tampoco es necesaria la validez del acto paraevitar la muerte, porque la amenaza de muertea nadie le fuerza más que a hacer lo que estéen su mano, pues no es él sino la ley la queanula el acto; luego no existe ninguna razónpara que cese la eficacia de la ley.
11. RESPUESTA A UNA SEGUNDA OBJECIÓN.—Se urgirá diciendo que a veces la validez delacto puede ser necesaria para evitar la amenazade muerte, por ejemplo, si uno por temor se veforzado a casarse con una consanguínea y a con-sumar enseguida el matrimonio: entonces la va-lidez del contrato es necesaria para poder con-sumar el matrimonio sin pecado mortal.
Respondo que el temor a la muerte puede ex-cusar de la obligación de la ley humana que nacede ésta, pero que no excusa de la obligación dela ley natural que nace a base de algún efectode la ley humana, efecto que el temor no pudoimpedir porque no depende de la voluntad delhombre.
Por ejemplo, si uno comete simonía acerca deuna cosa que está consagrada por institucióneclesiástica, el miedo no le excusará; y tampocosi comete injusticia vendiendo una cosa a unprecio superior al legal. Pues lo mismo, en elcaso presente uno no queda excusado por razóndel miedo, porque en realidad el miedo no leinduce a obrar contra la ley eclesiástica sino acometer fornicación.
En efecto, lo que la ley eclesiástica hace in-mediatamente es que esas personas —como diceel C O N C I L I O — sean inhábiles, inhabilidad queal hombre no le es posible hacer que desapa-rezca por el miedo; y de ahí resulta, en con-secuencia, que la cópula entre personas que han

Cap. XXII. Maneras de impedir la invalidación de un acto 571
contraído matrimonio de esa manera externa,siempre sea fornicaria, y por tanto, cuando unose ve forzado a ella, no se ve inducido a obrarcontra la ley humana sino contra la natural, ypor eso tal temor no excusa.
Y si se pregunta cómo consta que la Iglesiahaya impuesto esa inhabilidad de una maneratan absoluta que no cese ni siquiera en un pe-ligro tan grande, y qué razón puede darse detan gran rigor, respondo que eso consta por elsentir y práctica de toda la Iglesia y por el con-sentimiento general de los doctores.
Y la razón es que el poner o admitir esa ex-cepción en la ley sería contrario a la eficacia yal fin de la ley misma; sobre todo siendo comoes ese peligro muy remoto y por eso indigno deque la ley lo tomase en cuenta, puesto que loshombres, para eludir la ley, tomarían de ahíocasión para infundir ese temor con relación aluso del matrimonio, uso que no puede ser lícitosin quebrantar antes la ley invalidante.
12. TERCERA OBJECIÓN.—Se urgirá dicien-do que a veces uno infunde a otro ese temorpara, de la nulidad del acto, sacar una ventajacon gran perjuicio del otro, el cual por la violen-cia se ve forzado a realizar así el acto; luego pa-rece irracional que la ley favorezca al que haceinjusticia en perjuicio del que la padece; ahorabien, le favorecerá si quien infunde a otro untemor injusto, obtiene la nulidad del acto queél injustamente pretende, y será perniciosa paraquien padece la injusticia.
Sirva de ejemplo el testamento falto de la de-bida solemnidad si uno, por un temor grave, alhacer su testamento, se ve forzado a no guardarla solemnidad requerida para su validez, a finde que la herencia no pase a aquel a quien élquiere hacer su heredero sino a otro y tal vezal mismo que le mete miedo: en ese caso, si elacto no es válido, ese inicuo conseguirá en vir-tud de la ley lo que él injustamente pretende:esto parece absurdo. Además, esa solemnidad seimpuso en favor del testador a fin de que des-aparezcan las ocasiones de eludir su intención;luego no debe observarse de tal forma que re-dunde en desventaja suya, conforme a la re-gla 61 del derecho en el LIBRO 6.° DE LAS DE-CRETALES: Lo que se concede en favor de algu-no no se ha de volver en su perjuicio; luego enese caso la ley no producirá su efecto. Y lomismo sucederá siempre que el miedo tengacomo efecto el eludir la ley y el obrar en con-tra de su fin.
Respondo que nada de esto impide que elacto, realizado sin la solemnidad de la ley, seainválido, porque carece de forma sustancial, sinla cual no puede subsistir. El que se le prive deella inicua e injustamente poco importa, por-
que la nulidad sustancialmqnte proviene de lafalta de forma, y es accidental que provengade una causa o de otra.
Tampoco es verdad que la ley coopere a laviolencia injusta del otro, sino que a pesar deella produce su efecto porque así conviene albien común. Por esta razón tampoco se toma encuenta el perjuicio particular de esta o de aque-lla persona, perjuicio que se sigue accidental-mente y que la ley no siempre puede impedir.
Así, la regla del derecho que se ha citado, enese caso no tiene valor, porque esa regla se hade entender de cuando se concede algo porel bien particular y cesa respecto de ese mismobien, o de cuando era por el bien común y cesaen general y se convierte en perjuicio común.
Sin embargo, en aquel caso particular, quienhizo injusticia quedará obligado a resarcir eldaño que causó, y eso tanto en el fuero de laconciencia como en el fuero externo si se le pue-de probar el miedo y la injusticia.
13. E L QUE LA PERSONA INTERESADA CEDADE SU DERECHO, NO IMPIDE QUE LA LEY PRO-DUZCA SU EFECTO DE INVALIDACIÓN, Y ESO
POR EL BIEN COMÚN. LO MISMO SUCEDE CONLA SOLEMNIDAD DEL MATRIMONIO CON TESTI-GOS Y CON EL MATRIMONIO QUE SE CONTRAEPOR TEMOR.—Por lo dicho aparece claro lo quehay que decir acerca de lo tercero, a saber, sila anulación cesa cuando la persona interesadacede de su derecho. Hay que decir que estonada importa y que no impide que la ley pro-duzca su efecto.
La razón de principio es que la ley, con lainvalidación, mira el bien común, y ese bien nocesa aunque el inconveniente particular parezcacesar por la cesión voluntaria de la persona.
Ni puede uno renunciar al bien común ni de-rogarlo cediendo del propio, de la misma ma-nera que nadie puede renunciar a un privilegioque se ha concedido directa y primariamente ala comunidad y del cual él participa por razónde todo el cuerpo, según dije largamente al tra-tar del Juramento; así pues, esa cesión en elcaso presente es impertinente y nula, y por con-siguiente no puede impedir la invalidación.
Esto puede demostrarse también por induc-ción en las dos clases de invalidación que he-mos dicho antes.
En efecto, por más que el testador diga quecede de su derecho y que su deseo es que el tes-tamento —aunque falto de la debida solemni-dad— sea válido, no lo conseguirá, según doyahora por supuesto; esto parece indiscutible porlo que se refiere a la validez del testamento encuanto tal instrumento, por más que se discute—pero de eso no tratamos ahora— sobre la efi-

Líb. V. Distintas leyes humanas 572
cacia de la voluntad para dar la propiedad enel fuero de la conciencia.
La cosa es menos dudosa acerca de la solem-nidad que el CONCILIO prescribe para la cele-bración del matrimonio: por mucho que quie-ran los contrayentes ceder de su derecho y con-traer el matrimonio de otra manera, no lo lo-grarán, y eso aun en el caso de que de ese con-trato no hubiera de seguirse ningún inconve-niente, porque la ley general eso no lo toma encuenta.
Lo mismo sucede con la ley que anula losmatrimonios que se contraen por temor: aun-que la víctima del temor quiera ceder de su de-recho y contraer válidamente el matrimoniopara poder consumarlo lícitamente y así escaparde la muerte, no lo logrará. Esta es la opiniónmás verdadera, la cual discute muy bien SÁN-C H E Z : así conviene para el bien común quebusca la ley, y la disposición expresa de la leyy su razón subsisten siempre aunque la personaparticular quiera ceder de su derecho para anu-lar el inconveniente particular, al cual la ley notoma en cuenta.
14. OBJECIONES.—Puede objetarse que laley que exige un año entero de prueba para lavalidez de la profesión, era general antes delCONCILIO TRIDENTINO, y sin embargo uno po-día ceder de su derecho y la anulación cesaba;luego lo mismo sucederá con cualquier otra leysemejante mientras ella no excluya expresamen-te el poder de ceder de su derecho disponiendoque no se pueda renunciar a ese derecho como lodispuso el CONCILIO TRIDENTINO para aquelcaso.
En segundo lugar, pueden aducirse en contralas leyes canónicas y civiles que dicen que se de-ben mantener los juramentos —en contra de lasleyes civiles que los anulan— cuando puedencumplirse sin perjuicio del alma: así las DECRE-TALES, el LIBRO 6.° y las AUTÉNTICAS. Estas le-yes suponen que uno puede ceder de su dere-cho aun en contra de las leyes invalidantes, yque así es lícito cumplir el juramento; luegoentonces, por la renuncia al propio derecho, cesala invalidación de la ley.
La razón es que estas leyes muchas veces con-tienen un favor particular, al cual uno puederenunciar, según las DECRETALES.
15. A lo primero respondo que aquella an-tigua ley no invalidaba sin más, sino bajo lacondición de que ambas partes —el novicio y elconvento— no cediesen de su derecho, o sea, noconsintiesen libremente en que la profesión sehiciese antes. Por consiguiente, aquella ley nocontenía una prohibición absoluta de que la pro-
fesión no se hiciese antes, sino únicamente bajoesa condición.
Tampoco estaba dada entonces primariamen-te por el bien del estado religioso ni de una ma-nera absoluta, sino en provecho de los que ha-cían el contrato y en dependencia de su re-nuncia.
Todo esto se deduce manifiestamente del ca-pítulo Ad Aposíolicam; más aún, en él se da aentender que entonces de alguna manera estabaprohibida esa renuncia, no de una manera ab-soluta sino en el sentido de que no se hiciese acada paso o de que no se admitiese sin más nimás esa renuncia al año de prueba, el cual escosa sabida que se puso para ayudar de la fra-gilidad humana.
Por tanto, aquella ley no era invalidante niuna de esas de las que ahora tratamos, puestoque ni daba forma sustancial al contrato sinoque señalaba el tiempo para hacerlo, ni prohibíalo contrario de una manera absoluta sino conuna condición determinada.
En cambio el CONCILIO TRIDENTINO estable-ció una ley prohibitiva absoluta, y añadió unacláusula invalidante también absoluta, y por tan-to —aunque el CONCILIO no lo dijera expresa-mente—, no cabe renuncia al propio derecho.
Por consiguiente, puede más bien devolverseel argumento diciendo que cuando la ley da for-ma mandando o prohibiendo de una manera ab-soluta e invalidando sin más el acto, no hay lu-gar a renuncia por parte de los particulares niesa renuncia debe impedir la nulidad del acto.
16. Pero entonces sale al paso lo segundoque se ha puesto en la objeción. Acerca de estepunto, podría tratarse largamente sobre la fuer-za obligatoria y sobre la clase de obligación deesas leyes, y sobre el modo como el juramentoprevalece de alguna manera en contra de ellas.
Pero como acerca de esto hablé largamenteen el tratado del Juramento, digo brevementeque— en primer lugar— esas leyes no son sen-cillamente prohibitivas sino sólo puramente in-validantes, más aún, ni siquiera invalidantes deuna manera absoluta sino —digámoslo así—bajo la condición de que aquel en cuyo favor sedieron no renuncie a su derecho.
En efecto, hay una gran diferencia entre unaley a la vez prohibitiva e invalidante, y otra pu-ramente invalidante: la primera no sólo invali-da el acto —en el caso de que se haga—, sinoque además prohibe que se haga, y así normal-mente tal ley no se da en favor de los particu-lares sino en atención al bien común, y por esola renuncia de una persona particular no debepesar nada para impedir su efecto.
La cosa es clara, porque esa renuncia no pue-

Cap. XXIII. ¿Epiqueya en las leyes invalidantes? 573
de impedir que el realizar un acto contrario auna ley prohibitiva absoluta sea pecado, puestoque la voluntad de un particular no puede hacerque una ley prohibitiva no obligue; tampococabe renuncia respecto de la obligación de laley; luego tampoco cabe ni tiene fuerza respec-to de la invalidación, pues no es verisímil queel legislador, al prohibir el acto sin niguna con-dición, quisiera establecer la invalidación única-mente bajo esa condición.
En cambio la ley puramente invalidante noprohibe el acto de una manera absoluta sinoque se da en favor de los particulares, favor alcual ellos pueden renunciar. Por eso dijo NICO-LÁS DE TUDESCHIS que una ley a cuyo favoruno puede renunciar, no es tanto una prohibi-ción como una exhortación, se entiende respec-to de ese uno, pues respecto de los otros puedetener fuerza prohibitiva: ¡también acerca delprivilegio decimos que no es verdadera ley res-pecto de aquel a quien se concede sino respectode los otros!
Tales parecen ser aquellas leyes; pero nos-otros hablamos de las leyes que prohiben y anu-lan de una manera absoluta. Y si acaso esas le-yes —como es probable— contienen una inva-lidación absoluta, hay que decir que por el ju-ramento no se impide la anulación del acto sinoque se mantiene su efecto, efecto que no estabaprohibido por la ley, y que así, por la renunciade la persona particular, el acto que la ley in-valida de una manera absoluta, no es confirma-do en su mismo j e r sino sólo virtualm^nte almantenerse por otro camino el mismo efecto,según se explicó más extensamente en el lugarcitado.
CAPITULO XXIII
EN LAS LEYES QUE INVALIDAN EL ACTO POR EL
H E C H O MISMO Y ANTES DE TODA SENTENCIA¿ H A Y LUGAR A LA EPIQUEYA?
1. RAZÓN PARA DUDAR.—ALGUNOS AFIR-MAN QUE AUN EN LOS SITIOS EN DONDE SE HAPROMULGADO EL T R I D E N T I N O , EN CASO DE NE-CESIDAD LA EPIQUEYA BASTA PARA CELEBRARMATRIMONIO SIN TESTIGOS.—La razón para du-dar es que, tratándose de las leyes invalidan-tes— no menos que tratándose de las que úni-camente son prohibitivas o preceptivas—, pue-de haber lugar a interpretar la voluntad del le-gislador; luego conjeturando sobre la intencióndel legislador, podrá cesar la invalidación lomismo que cesa la obligación.
Prueba de la equiparación: Así como las le-yes prohibitivas generales pueden en un casoparticular no solamente no ser útiles sino tam-
bién perjudiciales, así también podrán serlo lasleyes invalidantes en cuanto tales, o —lo que eslo mismo— así como, tratándose de las prime-ras leyes, puede cesar la razón de ellas en uncaso particular, y eso rio sólo negativamentesino también de una manera positivamente con-traria, lo mismo tratándose de las leyes inva-lidantes, por ejemplo, si de la invalidación deun contrato, en un caso particular se siguen ab-surdos contrarios a la intención del legislador.
A esto se añade que —en conformidad conesto— muchos juristas enseñan que una ley queanula el acto en favor de alguien, no surte efec-to si la anulación cede en- perjuicio suyo, por-que entonces la razón dé la ley cesa de una ma-nera contraria, ya que lo que se había concedidopara bien se convierte en daño y así resulta con-trario a la intención del legislador y a la reglajurídica antes ictada.
Esto enseña de una manera absoluta FELINOcon ROMÁN, el cual dice que una enajenaciónrealizada por un menor, aunque el derecho laanula, sin embargo se mantiene si cede en uti-lidad del menor. Así también dijo AZPILCUETAque un contrato hecho por un religioso sin li-cencia de su superior, aunque de suyo no tengavalidez, si a pesar de ello cede en utilidad dela religión, se mantiene, porque la anulación sedio en favor de ella. De la misma manera—poco más o menos— dice el mismo AZPIL-CUETA que una enajenación de bienes eclesiás-ticos realizada sin guardar la forma prescrita porla Iglesia y en contra de una ley invalidante, esválida si es útil a la Iglesia y en ella se observala forma que se debe por el derecho natural. Ylo mismo dice sobre una elección que se hagaen contra de la forma prescrita por el derecho.
Finalmente, por este principio algunos hanllegado a decir que —por epiqueya— ahora,aun en los lugares donde se ha promulgado elConcilio, puede alguna vez ser válido el ma-trimonio entre católicos celebrado sin párroco ysin testigos, a saber, en caso de extrema nece-sidad cuando no hay párroco y la salvación eter-na de un moribundo concubinario peligra si an-tes no contrae matrimonio con la concubina yademás apremia la necesidad de legitimar loshijos.
2. PENSAMIENTO DEL AUTOR, NEGATIVONORMALMENTE.—Esto no obstante, juzgo que,tratándose de las leyes invalidantes que fijan laforma sustancial para los contratos humanos oprohiben de una manera absoluta los actos queellas invalidan, no se debe admitir excepciónpor sola epiqueya en cuanto a la invalidacióndel acto. Esto normalmente, porque, tratándosede cosas que dependen de distintas circunstan-cias, apenas puede establecerse una norma gene-

Lib. V. Distintas leyes humanas 574
ral que —puestos a imaginar e inventar casos—no sufra alguna excepción; por eso hablamos delas cosas humanas normales tal como sucedenordinariamente, y así decimos que un acto quela ley, de una manera sencilla y absoluta, decla-ra inválido, nunca puede resultar válido por solaepiqueya en contra de las palabras de la ley.
Lo pruebo —en primer lugar— con relacióna las cosas en que la ley impone la forma sus-tancial: En ningún caso puede la cosa subsistirsin esa forma; luego en ningún caso puede tam-poco cesar una invalidación que procede de lafalta de esa forma.
Se dirá que entonces no es que la cosa subsis-ta sin forma sustancial sino que esa forma dejade ser sustancial lo mismo que si hubiese me-diado una dispensa de ella.
Pero a eso se responde que la forma sustan-cial —constituyendo como constituye la esen-cia de la cosa—, a ser posible debe ser siem-pre la misma; debe también ser inmutable ensu línea, de tal manera que al menos sólo pue-da mudarla aquel que la estableció: por esta ra-zón decimos que nadie fuera de Cristo NuestroSeñor puede hacer que un sacramento sea vá-lido sin su forma sustancial, y en esto no se ad-mite epiqueya ni dispensa por parte de otro quedel mismo Cristo; luego lo mismo hay que de-cir tratándose de toda forma sustancial impues-ta por la ley.
3. RAZÓN PARA TODAS LAS INVALIDACIO-NES.—En segundo lugar, acerca de toda invali-dación prohibitiva del acto, es probativa la si-guiente razón: Una ley que invalida la volun-tad para un acto, inhabilita a la persona, seaen general sea para contraer con otra forma dis-tinta de la que señala la ley, según se explicóal principio del capítulo anterior; ahora bien,una inhabilidad producida por la ley no puederestablecerse por vía de epiqueya, porque lomás a que puede llegar la epiqueya es a ex-cusar de la obligación, pero no alcanza a dar unpoder que no se tiene ni a devolver un poderque ha sido quitado: para esto se requiere unacto positivo que en ese caso no ejecuta ni unsuperior ni nadie que tenga autoridad para de-volver el poder que se ha quitado o para supri-mir la inhabilidad producida.
Tampoco puede pensarse que la inhabilidadcese de suyo, ni que se impusiera con la condi-ción de que en caso de necesidad quede supri-mida o como en suspenso, pues esto es —digá-moslo así— contrario a una inhabilidad que seha impuesto de una manera absoluta y sin res-tricción alguna; es también contrario a lo ha-bitual en tales leyes cuando imponen la inhabi-lidad de una manera absoluta, como aparece cla-
ro en la inhabilidad para contraer matrimoniocon una consanguínea en grado prohibido, in-habilidad que en ningún caso puede cesar si noes por dispensa.
4. Por esta razón dicen comúnmente losdoctores que una persona inhábil para el ma-trimonio, por ningún peligro o temor de muertepuede contraer matrimonio ni consumarlo, por-que ese matrimonio nunca será válido, y eso acausa de la inhabilidad, la cual no se restablecepor el temor ni por ninguna circunstancia se-mejante. Esto enseñó SOTO, y le siguen MEDI-NA y otros modernos. Luego lo mismo sucederácon cualquier otra inhabilidad semejante.
Lo mismo puede verse tratándose de la irre-gularidad: ésta es de suyo perpetua, porque,aunque en un caso su uso pueda quedar en sus-penso con relación al acto que prohibe pero queno invalida, sin embargo ella misma no puedequedar suprimida si no es mediante una dis-pensa.
Y lo mismo sucede con la excomunión y conlas otras censuras, las cuales no quedan suprimi-das por —llamémoslas así— circunstancias ex-trínsecas si no las suprime la absolución o si lamisma ley no fija un término para que, al cum-plirse, cesen.
Esto tiene lugar también, como es claro, enlas invalidaciones y en las inhabilidades: a ve-ces se imponen hasta un determinado tiempo,por ejemplo, cuando se requiere determinadaedad, etc.; otras veces se hace excepción me-diante otras leyes: por ejemplo, en caso extre-mo de necesidad por la inminencia de la muer-te, a cualquier ministro del sacramento de laconfesión, por inhábil que sea, se le hace hábil,no por epiqueya sino en virtud de la ley escri-ta u oral.
5. Como contrario a esta opinión puede ci-tarse a MOLINA, el cual piensa que algunas ve-ces se debe moderar este rigor de la ley cuando,de buena fe y observando la equidad natural,se ha omitido no toda la solemnidad sino algu-na pequeña circunstancia: entonces la mismaequidad natural parece exigir que se mantengala validez del acto. De este punto hablaremosen el capítulo XXVI.
Ahora únicamente digo que hay que atenersea la teglk dada, y que esa regla tanto será máscierta cuanto más grave sea la materia de laley, como la materia de sacramentos o de esta-do religioso; y así juzgo que, como regla nor-mal, en general es verdadera, porque las razo-nes aducidas son generales; y aunque quizá pue-da caber excepción recurriendo a conjeturas so-bre la intención del legislador, sin embargo a

Cap. XXIII. ¿Epiqueya en las leyes invalidantes? 575
mí ahora no se me ocurre ninguna excepciónque sea admisible normalmente.
En efecto, si el contrato está ya hecho y enrealidad fue inválido por falta de solemnidad,después no cabe la epiqueya ni la razón de equi-dad a base de los efectos que se hayan seguidoo de las ventajas que hayan resultado para laotra parte, pues esto es accidental. Y si se tratade un contrato que está por hacer, contrato quetenga efecto válido y permanente, entonces lacosa es siempre muy grave y no puede intentar-se —en contra de una ley invalidante— por solauna necesidad extrínseca y sin el apoyo de al-guna ley.
Este es el sentido en que se debe entender latesis propuesta, como es evidente, pues si la ex-cepción se hace en virtud de otra ley, ya no seráepiqueya sino derecho. Y este es el sentido enque se ha de entender lo que dice FELINO, que,por razón de un peligro, es válido un acto rea-lizado con una forma contraria a la mandadasi lo omitido es de consejo: en este sentido, esotiene base en el derecho, y de esa manera sonadmisibles semejantes excepciones.
6. DIFERENCIA ENTRE PROHIBICIÓN E IN-VALIDACIÓN.—Con esto se ha respondido a larazón para dudar que se puso al principio deeste punto. En efecto, la invalidación no esequiparable a la prohibición: la prohibición, porsu naturaleza, admite la excusa de ignorancia ode impotencia moral, y por eso en casos norma-les cesa con frecuencia, pues —si se miran bienlas cosas— casi en toda la interpretación quese hace de la ley mediante la epiqueya, entraalguna impotencia moral; en cambio, la invali-dación no se basa en la obligación ni requierevoluntad o poder del subdito, sino que más bienproduce en él —aun sin quererlo él— una im-potencia o inhabilidad que no puede desapare-cer por sola la excusa.
En segundo lugar, tratándose de las leyes sen-cillamente preceptivas o prohibitivas, la unifor-midad en la observancia de la ley no es tan ne-cesaria para el bien común, que —moralmentehablando— muchas veces no pueda convenir noobservar la ley; en cambio, tratándose de lasleyes que imponen una forma sustancial o queproducen una inhabilidad, la uniformidad esmás necesaria, porque ordinariamente esas leyesson más graves y su trasgresión es más peligro-sa, y por tanto, para el bien común es más con-veniente el que se observen inviolablemente queel que se evite algún inconveniente en algúnque otro caso.
7. En cuanto a la regla establecida por FE-LINO, digo que ella se debe entender de las le-yes que no invalidan por el derecho mismo sino
que mandan que se invalide el acto si se hacede otra manera: entonces, siendo válido el acto—aunque tal vez esté prohibido hacerlo— noes extraño que por epiqueya pueda hacerse lí-citamente, pues en manos del juez estará el juz-gar si tal acto —realizado por necesidad— debedespués ser anulado.
Y si esos autores hablan de los actos que lasleyes invalidan por el hecho mismo, su reglaúnicamente será aplicable cuando la invalidaciónno es absoluta sino condicional, como suele sercuando principalmente se impone en favor dealguna persona particular, invalidación que in-cluye esta condición: si ella no cede de su de-recho o si la invalidación no cede en perjuiciode esa persona.
Esto es lo que sucede en el caso de la ena-jenación de un menor, según piensa claramentela GLOSA DEL DIGESTO. Y —supuesta la opi-nión de AZPILCUETA, de la que trataremos máslargamente en su propio lugar—, lo mismopienso que se debe decir del contrato de un re-ligioso. De esta manera, en estos casos no semantiene el acto por epiqueya en contra de unaley absolutamente invalidante, sino por los tér-minos de una ley no sencillamente invalidante.
Asimismo, el otro ejemplo tomado de AZPIL-CUETA, si es verdadero, no se basa en la epi-queya sino en que aquella ley se basa en la pre-sunción; de esto hablaremos en el punto si-guiente.
Finalmente, el ejemplo aquel del matrimoniosin párroco ni testigos no es probable. Por con-siguiente, el argumento puede devolverse, por-que en ese caso no es verdad que el matrimo-nio sea válido en contra de una ley invalidante.Así pensó muy bien AZPILCUETA al decir que enningún caso puede uno apartarse de la formadel Concilio: lo primero, porque sus palabrasson expresas y precisas; y lo segundo, porque sien un caso se diese licencia, se abriría la puer-ta para otros, lo cual sería un gran inconvenien-te en contra del sentido y de la intención de laley.
Esta razón es aplicable en su tanto a todaslas leyes invalidantes. Lo mismo enseña larga-mente SÁNCHEZ.
CAPITULO. XXIV
LA LEY INVALIDANTE ¿SE VE A VECES PRIVADADE SU EFECTO POR ESTAR BASADA
EN PRESUNCIÓN?
1. OPINIÓN NEGATIVA.—Es opinión de mu-chos que la ley muchas veces no anula de he-cho el acto por fundarse en presunción y no ser

Lib. V. Distintas leyes humanas 576
muchas veces la verdad conforme a la presun-ción. Así piensan los doctores que dicen que lasleyes preceptivas que se basan en presunción noobligan en conciencia cuando de hecho falta labase de la verdad; lo mismo dicen, en conse-cuencia, acerca de las leyes invalidantes, sea queéstas prescriban la forma sustancial del acto, seaque prohiban el acto de una manera absoluta.
Esos autores los cité largamente en el capítu-lo XXII del libro 3.° algunos aduce AZPILCUE-TA, el cual piensa lo mismo, y de este principiodeduce que la enajenación de cosas eclesiásticasrealizada sin la forma jurídica, aunque la anuleel derecho es válida en conciencia si de hechose observa la justicia natural y la enajenaciónes útil para la Iglesia. Lo mismo sostuvieronSAN ANTONINO, NICOLÁS DE TUDESCHIS y otros.
Lo mismo deduce AZPILCUETA acerca de laselecciones que se hacen sin la solemnidad queel derecho requiere para su validez, es decir,que son válidas en conciencia si por lo demásson justas y se hacen con una forma que seasuficiente por el derecho natural. Esta fue tam-bién la opinión de INOCENCIO, de GUIDO DEBAYSIO, de TUDESCHIS y de FELINO.
2. M U C H O S PIENSAN QUE LOS TESTAMEN-TOS FALTOS DE SOLEMNIDAD SON VÁLIDOS ENCONCIENCIA.—Así también, dicen muchos quelos testamentos inoficiosos o faltos de solemni-dad son válidos en conciencia y aseguran al queha sido hecho heredero si le consta la voluntadlibre del testador y que no hubo de por medioninguna violencia, fraude o engaño.
Que esta es la opinión más común lo pruebacon muchas citas COVARRUBIAS, y lo sostieneMEDINA y en parte SOTO: éste sostiene una opi-nión media, a saber, que tal acto es válido enconciencia, pero que se puede también en con-ciencia pedir al juez su invalidación. No nostoca ahora a nosotros examinar esto.
Tampoco puede aplicarse eso a todos los ac-tos, pues algunos de ellos, si una vez son váli-dos, ya no pueden invalidarse, como el matri-monio y la profesión, a los cuales a veces losautores extienden esa opinión. En efecto, FELI-NO —con TUDESCHIS— dice que la profesiónhecha sin la solemnidad jurídica obliga en con-ciencia y es válida si se ha hecho y aceptado consuficiente libertad y justamente, según las DE-CRETALES.
La razón general es que, faltando la base,falta también cuanto se basó en ella; ahora bien,en esa invalidación la base es la cosa que se pre-sumió; luego no existiendo esa base, la invali-dación no tiene sentido ni puede el legisladorpretenderla justamente.
3. REFUTACIÓN DE ESA OPINIÓN EN SU SEN-TIDO GENERAL.—Esta opinión, si se toma en elsentido general que exigen los ejemplos aduci-dos, ciertamente no puede sostenerse, porquede ella se siguen muchos y grandes absurdos.
En efecto, si las leyes que imponen una de-terminada solemnidad como necesaria para lostestamentos, enajenaciones, elecciones y otrosactos humanos semejantes, se basan en presun-ción, lo mismo habrá que decir de todas las le-yes que imponen semejante solemnidad comonecesaria para las profesiones, matrimonios yvotos, y en general de todas las que requierencircunstancias especiales no necesarias por el de-recho natural, como es el permiso del tutor porparte del pupilo, etc., porque todas esas leyesse basan en los peligros de engaños, o en el pe-ligro o temor de engaño, coacción o de algunaotra injusticia; luego esa regla habrá que apli-carla en general a todas las leyes.
Así ahora el matrimonio clandestino celebra-do por una razón honesta o por necesidad y sinninguna injusticia presunta, sería válido; igual-mente, la profesión hecha antes de la edad legí-tima será válida si consta del perfecto conoci-miento y consentimiento del que profesa; y lomismo habrá que decir de la profesión hechaantes de cumplir el año de prueba si consta queel novicio en un tiempo más corto ha experi-mentado plenamente la aspereza de la regla yque por ambas partes ha habido todo lo que serequiere por derecho natural, porque tambiénesa ley se dio por una presunción semejante, asaber, que en esa edad y en ese tiempo la pro-fesión no se hace con perfecto juicio, delibera-ción o experiencia. Ahora bien, estas cosas yotras semejantes son absurdas y no puede darseninguna razón aceptable de diferencia, ya queno puede negarse que también estas leyes sedieron por una presunción igual.
Y lo mismo habría que decir de las leyes queinvalidan las aceptaciones o donaciones —inclu-so gratuitas— por el peligro de soborno delos ministros de la justicia, por ejemplo, de los

Cap. XXIV. Invalidación y presunción 577
jueces, notarios, etc., pues si uno de éstos es-tuviera seguro de su voluntad e intención deobservar la justicia y no temiera ser sobornado,podría aceptar válidamente y con seguridad deconciencia en contra de la ley que invalida laaceptación: esto significaría una gran corrupciónmoral.
4. REGLA GENERAL VERDADERA.—AXIOMACOMIJN.—Por eso juzgo que más bien hay queestablecer como regla general la contraria, a sa-ber, que los actos realizados en contra de lasleyes que establecen una solemnidad sustancialcomo necesaria para su validez, son nulos por lafalta de tal solemnidad, y eso aunque se reali-cen con verdadero consentimiento y sin ningunafalta contraria a la ley natural.
Lo pruebo —en primer lugar— por la razónya aducida, dado que en muchos casos necesa-riamente hay que afirmarlo así, y la razón es lamisma para todos los casos. Ahora bien, la ra-zón general es que esa forma es sustancial poruna determinación humana justa. Luego sin ellael acto es inválido, porque nada puede subsistirsin forma sustancial.
Más claramente: La ley humana, por una cau-sa justa, puede inhabilitar o hacer impotente lavoluntad del subdito de tal manera que ésta nopueda traspasar la propiedad si no es de unadeterminada manera y con determinadas cir-cunstancias; luego si la ley lo dispone así deuna manera absoluta y es justa, siempre produ-ce ese efecto y nosotros no podemos limitarla alos casos particulares en que de hecho se en-cuentra el mal que se teme, ya que la ley mis-ma no hace esa diferencia ni puede ésta dedu-cirse de la razón en que se basa la justicia dela ley, según explicaremos enseguida.
Confirmación: De no ser así, tales leyes se-rían muy ineficaces y poco útiles, puesto queapenas podría hacerse en contra de ellas nadaque no pudiera mantenerse por algún título co-lorado, y fácilmente se formarían dictámenes deconciencia acerca de tales títulos con la finalidadde tranquilizar o tal vez de engañar las propiasconciencias.
Esta regla tiene valor —por la misma ra-zón— tratándose de las leyes que de una ma-nera absoluta invalidan los actos: los prohibensin más aunque en un caso particular no tenganlugar los males que la ley teme, porque la razónvale igual, a saber, que la ley no se basa en unhecho particular, sino que tiene en cuenta larazón general y esa razón siempre subsiste aun-que cese en un caso particular.
De esta forma venimos a parar en el axiomacomún de que el efecto de la ley no queda im-pedido —aunque su razón cese en un caso par-ticular— cuando la razón general subsiste y laley puede observarse sin peligro del alma, comomuy bien observó COVARRUBIAS.
5. Según esto, dos son las cosas a las que
ante todo hay que atender en este punto: unaes que estas leyes de que tratamos, en realidadno se basan en presunción sino en una verdadsólida, y que por tanto siempre consiguen suefecto.
Esto lo indiqué ya en el capítulo XXII dellibro 3.°, y ahora lo explico de la siguiente ma-nera: En el legislador la presunción puede con-cebirse para una de dos cosas: o para dar la ley,o para invalidar el acto en un determinado casoen que cesan los inconvenientes que temía laley; ahora bien, en ninguno de esos dos casosse da una presunción que se aparte de la verdad.
Acerca del primero, la cosa es clara, porqueuna cosa es el peligro de un mal, y otra el malmismo; por otra parte, aunque la ley se dé paraque no sucedan los males, pero sin embargo nose da por presunción de esos males sino por co-nocimiento cierto del peligro de ellos; ahorabien, la presunción no dice conocimiento ciertosino conjetura; luego la razón de aquella ley noes la presunción sino el conocimiento cierto delpeligro.
Confirmación: La presunción propiamente di-cha, versa sobre hechos particulares; ahora bien,la ley aquella que se da en general no presumeacerca de ningún hecho particular sino única-mente tiene en cuenta en general el peligro quehay en todos ellos, sea que llegue sea que nollegue a efecto en cada uno de ellos, y por tantoacerca del peligro no hay presunción sino cer-teza.
Por consiguiente aquella ley, tal como se dadesde el principio, no se basa en presunción. Ydespués, con relación a los efectos particularescuando anula cada uno de los actos, tampocose basa en presunción sino en una cosa que escierta, a saber, que este acto carece de la so-lemnidad requerida por el derecho. En efecto,tal acto no lo invalida la ley porque en él hayantenido lugar fraudes, etc., ni porque en estecaso particular se presuma esto acerca de estoscontrayentes, sino únicamente porque le faltasolemnidad, sea lo que sea de la manera naturalque en él se haya observado u omitido.
Además ese acto no se invalida más que envirtud de la ley que se dio y en conformidadcon la razón que hubo para darla; ahora bien,la ley no se dio por presunción sino por unacausa cierta justa, causa que también se halla er^este caso particular aunque en él no se den frau-des, pues de suyo estaba expuesto al peligro deellos: eso es lo único que la ley tuvo en cuenta,y justamente pudo anular los actos realizadosde otra manera prescindiendo de lo que había desuceder; luego también hace eso tratándose de talacto particular, porque la ley es justa y su ra-zón de ser no cesa; y aunque cesase en un casoparticular, su efecto no quedaría impedido.
6. EXPLICACIÓN DEL PENSAMIENTO DEL AU-TOR POR COMPARACIÓN CON LA APARIENCIA DE

Lxb. V. Distintas leyes humanas 578
SIMONÍA.—Expliquémoslo con una compara-ción: La ley canónica que, para evitar los peli-gros de simonía, prohibe un acto porque tieneapariencia o peligro de simonía, obliga en cadacaso particular aun en aquellos en que constaque no se comete simonía en contra de la leynatural: ese acto será simoníaco en virtud de laley positiva, y en consecuencia, si la ley lo anu-la, será nulo, porque esa ley no se basa en pre-sunción acerca de los hechos sino en conoci-miento cierto del peligro y en la razón generalde evitar los peligros; luego lo mismo sucederácon las leyes de que ahora tratamos.
Parece que esto lo tuvo muy bien en cuentaANTONIO GÓMEZ cuando dijo que estas leyesno se basan en presunción sino en una realidadde la cual podía constar con certeza. Esa opi-nión sigue BURGOS DE PAZ. LO mismo piensaabiertamente MOLINA en las razones de la se-gunda opinión, las cuales en esto admite. Y lomismo piensa de hecho COVARRUBIAS, y tambiénLEDESMA, y todos los que sostienen que estoscontratos son nulos en ambos fueros: los autoresaducidos los citan largamente.
7. Hay que tener en cuenta —en segundolugar— que aunque la regla propuesta es ver-dadera en general, en su aplicación a cada unade las leyes es necesario atender a las fórmulas,intención y materia de ellas, porque no todas seordenan al mismo efecto.
Unas anulan sencilla y absolutamente los con-tratos atendiendo al bien común: para ellas valesiempre la regla dada, como consta ante todocon relación a la ley del CONCILIO TRIDENTINOque anula los matrimonios clandestinos; y lomismo sucede con otras parecidas.
Otras anulan no sencillamente sino en favorde una de las partes y como dándole opciónpara elegir lo que le resulte mejor o más útil:esto es tal vez lo que sucede con los contratosde los menores, de las iglesias, de los religio-sos, etc.
Otras pueden atender a la conveniencia deambos contrayentes e invalidar los contratos—como quien diere— bajo esta condición: si laspartes de mutuo acuerdo no condescienden niceden de su derecho.
A veces puede también la ley no anular la vo-luntad del que obra ni impedir su efecto sinoúnicamente anular la escritura —por ejemplo,un testamento, u otra semejante— a fin de queno tenga validez para producir los efectos quetal escritura —cuando es válida— suele pro-ducir.
Por consiguiente, acerca de todas estas leyeses verdad en general que producen su efecto in-dependientemente de la presunción propiamente
dicha, es decir, de la que se forma sobre el en-gaño o injusticia que se presuma tuvo lugar ental hecho particular; sin embargo, la invalida-ción no siempre es así sino en conformidad conlas fórmulas de la ley, a las cuales hay que mi-rar en cada caso particular, pues a nosotros nonos toca ahora aplicar la doctrina a cada una delas leyes.
8. ¿QUÉ JUZGAR DE LA OPINIÓN GENERALANTES CITADA?—Con esto queda ya claro lo quese ha de pensar de la opinión general citada. Encuanto que piensa que las leyes generales inva-lidantes tienen por base la presunción, a mí nome gusta su modo de expresarse, según he ex-plicado. Sin embargo, no nos atemos a las pa-labras.
Si quiere decir que esas leyes se basan en lapresunción particular no sólo del peligro sinotambién del hecho —la que antes Üamé defini-tiva— es falso que tales leyes se basen en lapresunción, y por tanto también es falso quecuando en los casos particulares cesen los frau-des y otros males semejantes, cesen también susefectos.
Pero si por presunción entiende el temor yconjetura general sobre los peligros que amena-zan si tal acto se realiza sin la debida solemni-dad, entonces concedemos que esas leyes se ba-san en la presunción, pero negamos que falle laverdad aunque en el hecho particular no hayafraudes, porque la base de la ley no fue la pre-sunción de esos fraudes en ese sentido.
Podría decirse que cesaba la presunción dela ley cuando cesasen en general en toda la co-munidad los peligros y las razones para temerfraudes: entonces cesaría la ley no sólo en uncaso particular sino en absoluto, pues resulta-ría inútil e irracional; ahora bien, no es de temerque —dada la corrupción de la naturaleza— ce-sen de esta manera las presunciones de tales le-yes, porque en realidad no son presuncionessino juicios ciertos.
9. Por consiguiente, sobre los ejemplos adu-cidos, respondo que ninguno de ellos es admi-sible.
Que las enajenaciones de bienes eclesiásticosrealizadas sin la solemnidad sustancial son nu-las, lo juzgo a una con INOCENCIO y otros; otracosa es si la Iglesia puede confirmarlas y añadirsolemnidad aunque una de las partes se opongaa ello.
Lo mismo juzgo de las elecciones no debida-mente hechas, y eso aunque el electo sea digno;ni pienso que éste pueda con buena concienciaretener el cargo o la prebenda si no se suple eldefecto de alguna manera.

Cap. XXV. Las leyes meramente prohibitivas ¿invalidan el acto? 579
Asimismo el testamento falto de solemnidades completamente nulo; otra cosa es si las le-yes anulan también la voluntad del testador.
Finalmente, lo que se decía de la profesiónreligiosa es del todo improbable, pues si hayfalta de solemnidad sustancial contraria a lasleyes eclesiásticas, la profesión no será válidaaunque se haya hecho con la mejor fe y con to-das las circunstancias que bastan por el derechonatural: esto consta ahora claramente por elCONCILIO TRIDENTINO, y ya nadie lo niega;más aún, ni la GLOSA ni TUBESCHIS hablan defalta de forma sustancial sino de solemnidad ac-cidental, como verá quien los lea.
CAPITULO XXV
¿TODA LEY QUE PURA Y SENCILLAMENTE PRO-HIBE UN ACTO, POR ELLO MISMO LO INVALIDA,DE FORMA QUE TODO ACTO CONTRARIO A LA
LEY PROHIBITIVA SEA NULO?
1. Hemos distinguido anteriormente dosclases de leyes invalidantes: unas que directa-mente invalidan prohibiendo, otras mandandoo dando una determinada forma al acto: acercade ambas es necesario explicar cuándo o conqué fórmulas lo hacen.
Ahora sólo tratamos de las prohibitivas, dadoque en ellas hay una especial dificultad nacidaprincipalmente de la ley Non dubium, en la cualel emperador declara que todos los contratos yactos semejantes contrarios a una ley prohibitivason inválidos e inútiles y tenidos por no hechos,y añade que esto vale aunque la ley no diga queel acto no sea válido sino únicamente que nose haga.
Se dirá tal vez que esta ley es civil y que noobliga en conciencia.
Pero se responde —en primer lugar— quetambién las leyes civiles obligan en conciencia.Además, obran eficazmente lo que pretenden,y del efecto mismo de la invalidación se siguenaturalmente la obligación en conciencia, segúnse explicó ya. Además, aquella ley fue canoni-zada por el PAPA GREGORIO, se encuentra en elDECRETO, y de acuerdo con ella está la regla 64del Derecho Canónico en el LIBRO 6.° DE LASDECRETALES: LO que se hace contra el derechodebe tenerse por no hecho, que parece tomadadel CÓDIGO.
El segundo argumento es de inducción, por-que, primeramente, la ley natural, al prohibirun acto, lo hace inválido, según se vio antes.Además, las leyes de la Iglesia que prohiben losmatrimonios entre consanguíneos los invalidan,
y eso que no contienen otras palabras que lassencillamente prohibitivas. Lo mismo podrá ver-se en los antiguos decretos que prohibían losmatrimonios de los religiosos hasta INOCEN-CIO I I : no tenían formas invalidantes fuera delas sencillamente prohibitivas.
Argumentamos —en tercer lugar— por la ra-zón: la voluntad de un inferior no puede sereficaz en contra de la voluntad de un superior;ahora bien, cuando la ley prohibe sencillamenteun acto, se le opone la voluntad del superior;luego no puede ser eficaz. Es oportuno paraesto el capítulo Venientes en que se dice queel juramento de un inferior no puede obligar encontra de la voluntad o decreto de su superior.Lo mismo se deduce del cap. 2 de Testibus.Esto es verdad principalmente tratándose de loscontratos y de otras acciones semejantes, qué noson válidas sin el apoyo del derecho, pues elderecho no coopera a los actos contrarios a laley.
Por último, de una acción pecaminosa nadiepuede obtener fruto ni efecto; ahora bien, esasacciones prohibidas, si se hacen, son pecadosgraves; luego por ello mismo son también in-válidas.
2. PIENSAN BASTANTES QUE UNA LEY SENCI-LLAMENTE PROHIBITIVA DEL ACTO, AUNQUENO AÑADA MÁS, LO INVALIDA.—Por estos argu-mentos, es opinión de bastantes juristas queuna ley sencillamente prohibitiva del acto, aun-que no añada más, lo anula.
Así piensa BARTOLO en la ley Non dubium,y JASÓN cita a otros más. Lo mismo BARTOLOen la ley Cum lex, la GLOSA DEL LIBRO 6.° yTUDESCHIS con otros. Lo mismo TIRAQUEAU,que cita a otros más, y la GLOSA. Y a esta opi-nión parecen inclinarse COVARRUBIAS y GREGO-RIO LÓPEZ, que entiende aquella ley de la mis-ma manera. En lo que sigue citaremos a otros.
3. DIFICULTAD DE ESA OPINIÓN ENTENDIDAGLOBALMENTE.—Esa opinión, tomada así glo-balmente, es difícil de sostener. A ella se oponeotro principio bastante admitido en derecho:Muchas cosas está prohibido hacer, las cualessin embargo, una vez hechas, son válidas.
Esto puede confirmarse también con muchosejemplos. El matrimonio le está prohibido aquien tiene voto simple de castidad, y sin em-bargo es válido según las DECRETALES.
Asimismo, quien tiene voto de entrar en unareligión estrecha, tiene prohibición de profesaren una más laxa, pero si lo hace, la profesión esválida según el LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES.
Y en general está prohibido dar a uno lo quese ha prometido a otro, y sin embargo la dofla-

Lib. V. Distintas leyes humanas 580
ción es válida. Otros muchos casos así hay quela citada opinión general no niega.
Por esta causa sus autores han hallado diver-sas limitaciones y distinciones con el fin de ex-plicar tanto la tesis como la ley Non dubiutn,según puede verse en ÁNGEL y SILVESTRE. Estepone cuatro limitaciones: de la segunda, quees sobre el favor de una persona particular, seha tratado en el capítulo anterior; la tercera serefiere a las leyes que dan forma a los actos:de ella hablaremos en el capítulo siguiente; lasotras es preciso examinarlas aquí.
4. OPINIÓN DE QUE UNA LEY SENCILLAMEN-TE PROHIBITIVA QUE NO AÑADA PENA, INVALI-DA LOS ACTOS.—En primer lugar, dicen muchosque cuando una ley prohibe sencillamente sinañadir pena, invalida, pero que si añade pena,no invalida. Así piensa SILVESTRE con TUDES-C H I S , el CARDENAL y JUAN DE ANDRÉS; otrosmás cita FELINO.
La primera parte la dan por supuesta por laley Non dubium con la opinión general. Paraprobar la segunda aducen la ley última De Re-pudíis del DIGESTO, en la que el Jurisconsulto,del hecho de que se añada una pena deduce queel acto no es inválido; aducen también la leySandio del DIGESTO.
La razón es que el añadir una pena indica quela intención del legislador no fue gravar a lossubditos con dos cargas, la pena y la invalida-ción.
5. REFUTACIÓN DE ESA OPINIÓN.—Pero esaopinión no parece satisfacer en ninguna de susdos partes.
Contra la primera valen el principio y losejemplos aducidos, y otras muchas razones quediremos después.
Sobre la segunda parte, no es verdad en ge-neral que una ley que imponga pena no sea in-validante: a lo sumo podría establecerse esa re-gla para las leyes puramente penales, las cuales—dado que no prohiben sencillamente el actosino que únicamente imponen como condicional-ínente la pena a quien lo realice— es claro que,si no declaran eso expresamente, no lo anulan;en efecto, como no prohiben el acto de una ma-nera absoluta, ninguna señal de invalidación que-da en ellas.
En cambio, si se trata de una ley propiamen-te dicha —la ley directiva que prohibe sencilla-mente el acto— no hay duda que pueda invali-dar el acto y añadir una pena según se demos-tró en el capítulo XIV. Pero puede decirse queesto tiene lugar cuando ambas cosas se ponenexpresamente en la ley: ésta puede imponer dos
penas; pero como esto no se presume cuando nose dice expresamente, ello no es así cuando úni-camente prohibe y añade la pena.
6. Pero en contra de esto está que solo elhecho de añadir una pena no es un indicio sufi-ciente de que el acto prohibido no sea anuladosi por lo demás las fórmulas prohibitivas abso-lutas bastan para anularlo, según observaron ex-presamente PEDRO DE A N C H ARAÑO y TUDES-C H I S , que cita a otros.
La cosa es clara —en primer lugar— porquela invalidación —según dijimos antes— no espena, y así, aunque se añada otra pena, no esuna pena doble ni inmoderada. Y aunque seandos cargas, son de distinto orden y tienen distin-tas causas, y por tanto muy bien pueden unirse:la invalidación se impone de suyo porque con-viene para el bien común, la pena por razón deuna culpa.
Por tanto la ley Sanctio que se aducía en con-tra, no hace al caso: lo primero, porque se re-fiere a penas impuestas no por una misma leysino por distintas —una general, otra particu-lar— para las cuales la razón es muy distinta.En efecto, aquí nos referimos a una misma lejinvalidante y punitiva, la cual en rigor puedetambién imponer una doble pena, puesto quequien quebranta una ley invalidante, peca nomenos sino de suyo más gravemente que quienquebranta una ley prohibitiva pero no invali-dante; luego, —sin dejar la invalidación— bienpuede esa ley añadir una pena.
Luego la pena no es indicio de que una leyprohibitiva no invalide; a no ser tal vez en al-gún caso especial en que la misma clase depena suponga la validez del acto, como sucedeen el caso de aquella ley última según la inter-preta BARTOLO ante citado y según observare-mos nosotros de nuevo después.
Con esto hemos respondido a los argumen-tos de aquella opinión. Pero no omitiré unacosa, a saber, que cuando la prohibición mismade la ley es pena de otro delito, no invalida sino lo declara con fórmulas expresas y evidentes.
La razón es que entonces esa ley no es direc-tiva y su intención directa no es que tal actono se realice, sino el castigo y venganza del otropecado, y por tanto no se la ha de interpretarcon el rigor propio de una ley prohibitiva e in-validante sino conforme a las reglas de las leyespenales: una de ellas es que se interpreten mássuavemente.
Añádase que en las penas no se incurre antesque se dé sentencia si esto no se expresa sufi-cientemente en la ley.

Cap. XXV. Las leyes meramente prohibitivas ¿invalidan el acto? 581
7. OPINIÓN DE QUE CUANDO LA CAUSA DELA PROHIBICIÓN ES TEMPORAL, LA LEY NO IN-VALIDA, PERO SÍ CUANDO ES PERPETUA. HAY—en segundo lugar— otra distinción bastantecomún, a saber, que se debe atender a la causade la prohibición de la ley: si la causa es tem-poral, es señal de que la ley prohibitiva no in-valida, pero si es perpetua, es señal de invali-dación. Así BALDO conforme a la GLOSA DE LASCLEMENTINAS.
Prueba de la primera parte: El efecto no su-pera a la causa, y por tanto el acto suele res-tringirse a las exigencias de la causa, según elDIGESTO. Así, la ley que prohibe que el ma-trimonio se celebre en determinados días, no loanula —como consta por el título De Matrimo-nio contra interdictutn Ecdesiae— porque tieneuna causa temporal.
La segunda parte la dejamos como probadapor todas las razones aducidas al principio, pues—si alguna vez— entonces una ley prohibitivapuede anular cuando tiene una causa proporcio-nada.
8. LA ANTERIOR DISTINCIÓN ES INSUFICIEN-TE.—Acerca de esta opinión, la primera partepodemos por ahora aceptarla como favorable yverdadera para cuando la ley emplea únicamen-te una fórmula prohibitiva; pero no la admiti-mos como suficiente para explicar la cosa nicomo bien deducida de aquel principio.
La razón de lo primero es que si la prohibi-ción absoluta basta para invalidar, el que la pro-hibición o su causa sea temporal no basta parajuzgar que la ley no invalide.
Prueba de esto y a la vez de lo segundo: Noes incompatible el que la causa sea temporal yel que la ley prohibitiva —si lo dice expresa-mente— invalide. Prueba: La menor edad, estemporal, pues pasa pronto con el tiempo, y sinembargo hay muchas leyes que por ese capítuloanulan los actos. También el año de prueba esuna causa temporal, y sin embargo su falta anu-la la profesión. Asimismo, el adulterio o el ho-micidio con maquinación era una causa transito-ria, y sin embargo por razón de él se dio unaley invalidante.
Se dirá que aunque el acto fuese transitorio,el impedimento que dejó es permanente y per-petuo. Pero esto es una petición de principio,porque la causa de la ley no es ese impedimen-to: la causa fue el pecado cometido, y el impe-dimento es efecto de la ley, ya que se puso nopor la naturaleza de la cosa sino en virtud dela ley; luego por una causa temporal la ley pue-de anular el acto y hacer a la persona perpetua-mente inhábil para él.
La razón es que el acto, aunque sea temporal,es digno de que la ley lo invalide, o al menos,si la anulación no es una anulación penal quese imponga por una acción pasada, puede tener
una causa temporal razonable —como es laedad, la cual depende de un tiempo determina-do—, y basta que convenga para entonces nosólo prohibir sino también anular los actos quese hagan en ese tiempo; lo mismo se ve tam-bién en el caso de la sentencia que se da endía festivo o de noche.
Luego tratándose de una ley prohibitiva, paraver si anula o no, no debe atenderse a si la cau-sa es temporal o no sin tener en cuenta lasotras fórmulas.
9. Tampoco la segunda parte —que es dela que propiamente se discute— puede defen-derse indistintamente.
En efecto, el voto simple de castidad o deentrar en religión es de suyo causa perpetuapara prohibir el matrimonio, y sin embargo nolo anulan.
Asimismo, el parentesco que se contrae se-gún el catecismo, es perpetuo, y sin embargo laley que por razón de él prohibe el matrimonio,no anula el acto según el LIBRO 6.° DE LAS DE-CRETALES.
La razón es que sola la causa —aunque seaperpetua— no anula el acto si no se añade lavoluntad del legislador, voluntad que debe es-tar suficientemente expresa en la ley; ahorabien, no está suficientemente expresa por solala prohibición, como prueban los ejemplos adu-cidos y el principio aquel de que Muchas cosasestá prohibido hacer, las cuales sin embargo, sise hacen, son válidas.
10. TERCERA LIMITACIÓN: CUANDO LA LEYP R O H I B E EL ACTO POR RAZÓN DE SU SUSTAN-CIA, NO DE sus CIRCUNSTANCIAS.—La terceraexplicación o limitación de esa opinión es quevalga para cuando la ley prohibe el acto porrazón de su sustancia, pero no para cuando loprohibe por razón de sus circunstancias, porejemplo, porque se realice en tal tiempo, en tallugar. Así BALDO con PABLO CASTRENSE —con-forme a la GLOSA DE LAS AUTÉNTICAS—, ÁN-GEL, SILVESTRE y casi todos los restantes.
De esta distinción admitimos la segunda par-te, que es favorable. Pero no se ha de entenderque el acto no pueda ser anulado aunque úni-camente se lo prohiba por razón de las circuns-tancias o únicamente en cuanto a sus circunstan-cias con tal que a la prohibición se añada lainvalidación.
De esta forma es nula la profesión hecha den-tro del año de prueba, y eso aunque no se pro-hibe la profesión de una manera absoluta nipor razón de ella misma sino en tal tiempo ypor razón de esa circunstancia. Así también, losactos judiciales prohibidos en día festivo son in-válidos, como vimos en el tratado de la Reli-gión, y eso a pesar de que únicamente se prohi-ben por razón de la circunstancia del tiempo.

Lib. V. Distintas leyes humanas 582
Y lo mismo sucede con otras cosas así que seprohibe hacer en lugar sagrado, según dijimosen el mismo tratado: son inválidas aunque la*prohibición se dé únicamente por la circunstan-cia del lugar.
Pero estas invalidaciones están expresas enlas leyes, y si no se hiciera así, por razón de laprohibición no se tendrían por nulos los actos,según dijimos —en los pasajes citados— acercade los contratos realizados en lugar o día sagra-do en contra de la prohibición de la Iglesia.
Luego esa parte es verdadera, pero no por lacosa prohibida, sino por sola la fórmula prohi-bitiva, y así aporta poco para la solución de ladificultad; más aún, de ella se saca algún indi-cio —aunque él solo no es definitivo— de quela forma prohibitiva de suyo no es suficientepara invalidar.
11. La otra parte no parece que pueda de-fenderse en general. Esto se ve —en primer lu-gar— en la prohibición del matrimonio que se dapor el impedimento del voto simple de castidad ode entrar en religión: la prohibición se refiere ala sustancia del matrimonio y al acto en sí mis-mo y por razón de él, y sin embargo no queda in-validado en virtud de la prohibición.
Para eludir este argumento, algunos añadenotra fórmula o limitación, a saber, que no bastaque se prohiba la sustancia del acto si además nose la prohibe directamente: no hace esto el voto,pues en él lo que directamente se manda es dar aDios lo prometido, y en consecuencia —como unresultado de ello— se prohibe el matrimonio,que es una prohibición indirecta.
Pero esta solución no me agrada. Lo primero,porque esas limitaciones y fórmulas se añadensin razón ni prueba para eludir la dificultad, yde ahí se sigue que en cualquier otro caso pue-de hallarse una evasiva semejante, y así un pun-to tan grave queda confuso y sin una regla fijapara distinguir cuándo una prohibición es inva-lidante.
En segundo lugar, voy a urgir el ejemplo adu-cido: aunque la prohibición del matrimonio, encomparación con la ley natural de cumplir losvotos, parezca indirecta o más bien remota—porque esa ley prescinde de esta o de la otramateria y de que el precepto sea negativo oafirmativo —según dije en otro lugar—, sin em-bargo una ley que obliga a no realizar un actocuya carencia o privación ha sido prometida aDios, prohibe tal acto bastante directamente;ahora bien, la prohibición del matrimonio estácontenida en esa ley como una especie bajo elgénero, y esto basta para la prohibición de que
trata la ley Non dubium, como consta por su te-nor; luego esa prohibición será directa.
Además, aunque concediéramos que por soloel derecho natural esa prohibición era indirecta,pero la ley eclesiástica a tal persona le prohibedirectamente el matrimonio.
Y nada importa que lo prohiba por la con-dición del voto, porque también prohibe el ma-trimonio con una consanguínea por tal condi-ción; más aún, en este caso no prohibe senci-llamente el matrimonio a tal persona sino contal persona, en cambio en aquel lo prohibe sen-cillamente, puesto que a quien tiene el voto sele hace la prohibición respecto de todas las per-sonas.
Por consiguiente, por lo que hace a la prohi-bición, el voto simple y el solemne son iguales,como se dice en el dicho capítulo Rursus, y sinembargo se diferencian en lo de la invalidación,que la Iglesia ha puesto para el voto solemney no para el simple; luego es señal de que laprohibición en cuanto tal, por más que sea di-recta y específica, no invalida.
Por último, si las razones de la opinión co-mún que se han aducido al principio fuesen vá-lidas, poco importaría que la prohibición fuesedirecta o indirecta, porque bajo ambas moda-lidades le es contraria la voluntad del legisladory el acto es gravemente defectuoso; luego o am-bas formas de prohibición bastan, o ninguna.
12. Además de esta, existen otras prohibi-ciones bastante directas de la Iglesia acerca delmatrimonio las cuales no lo invalidan: tales sontodas las que establecen impedimentos prohi-bitivos pero no invalidantes.
Expresamente en las DECRETALES se prohibedirectamente a los incestuosos contraer matri-monio: esa prohibición es perpetua y se da deuna manera absoluta y directa, y sin embargono invalida; luego sola la fórmula prohibitiva noindica que la voluntad del legislador sea contra-ria a la validez de acto, y por consiguiente esnecesaria alguna otra cosa que demuestre talvoluntad, ya que ésta puede ser prohibitiva perono invalidante.
También fuera de la materia del matrimoniose encuentran ejemplos; en efecto, la ley queprohibe el juego de dados, lo prohibe de unamanera bien directa y sencilla, no en cuanto alas circunstancias de lugar y tiempo sino encuanto a la sustancia del acto, y sin embargono anula el acto.
La mayor se supone. La menor consta por-que las ganancias de ese juego no están sujetasa restitución en conciencia, pues aunque al quepierde se le da opción a entablar proceso para

Cap. XXV. Las leyes meramente prohibitivas ¿invalidan el acto? 583
reclamarlas en juicio, sin embargo, antes de quese dé sentencia, el otro no está obligado a res-tituir; luego es señal de que adquirió la propie-dad de ellas y de que por consiguiente el actofue válido, aunque después puede ser revocado.
Esta es la opinión común de los Teólogos, delos autores de Sumas, de AZPILCUETA, SOTO yCOVARRUBIAS, que cita a otros, y está admitidacomúnmente en materia de restitución. Se basaprincipalmente en que las leyes que prohibenel juego, lo prohiben sencillamente y no añadencláusula invalidante —como aparece por el D I -GESTO y las DECRETALES— sino que a lo sumodan opción para entablar proceso de reclama-ción, como aparece por el CÓDIGO y por laNUEVA RECOPILACIÓN.
13. Por último, existe un ejemplo excelen-te, que está tomado del DIGESTO y que se hallaen el LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES, en el cualse dice así: La sentencia ciertamente no se debedar condicianalmente, pero si se da ¿qué se vaa hacer? Y es útil que inmediatamente se debaempezar a contar el tiempo para apelar.
Consta ahí —como observa la GLOSA— quetal sentencia está prohibida, pero que si se da,es válida. Y sin embargo esa prohibición es bas-tante directa y absoluta, y de suyo tiene unacausa perpetua basada en la regla de que losactos legales no admiten condición ni día, comoobserva la GLOSA.
Se dirá que lo que se hace es, no prohibirsencillamente la sentencia, sino únicamente elque se dé condicionalmente. Pero ¿esto qué im-porta cuando una sentencia dada así queda sen-cillamente prohibida? Más aún, esa manera deprohibir podría parecer más anulatoria, puestoque parece referirse a la forma del acto, a sa-ber, que la sentencia se dé de una manera ab-soluta, y que de ahí nace la prohibición de lasentencia condicional, manera de prohibir quesuele anular los actos. De este punto tratare-mos en el capítulo siguiente.
Añádase que las prohibiciones relativas a loscontratos —de las cuales habla la ley Non du-bitim—- no suelen ser absolutas de no hacercontrato sino de no hacerlo de esta o de aquellamanera o sin esta o aquella condición. Por ejem-plo, al menor se le prohibe enajenar sus bienessin permiso de su tutor o sin un decreto deljuez; a la esposa se le prohibe hacer contratossin permiso de su marido; y así otros casos.Luego o con tales excepciones y adiciones se
elude aquella opinión a fin de que nunca puedaser realidad que una ley que prohibe directa-mente el acto lo anule, o sin razón ni fundamentoalguno se aplica a unos actos y no a otros.
14. La cuarta distinción o limitación es laque trae GREGORIO LÓPEZ antes citado: diceque esa opinión vale para cuando la nulidad delacto resulta perjudicial únicamente para los quehacen el contrato o para alguno de ellos, perono si cede en perjuicio de un tercero. Un ejem-plo de esto último lo toma del capítulo Sicut,en el que al clérigo de órdenes mayores se leprohibe ejercer el oficio de notario, y sin em-bargo dice —siguiendo a JUAN DE ANDRÉS—que el instrumento notarial hecho por él no esnulo, porque en ese caso la pena de nulidad ce-dería en daño de los contrayentes, los cuales ennada faltaron.
Pero lo que le movió a JUAN DE ANDRÉS nofue esa razón sino la otra que se ha tocado enla primera limitación; esa opinión y razón fue-ron de PEDRO DE A N C H ARAÑO, y TUDESCHISno los reprueba, por más que en ese caso parti-cular hace uso de otras distinciones.
Otro ejemplo aduce tomándolo de BALDO:que aunque a los doctores asalariados les estu-viese prohibido hacer de abogados, si obraranen contra de esta prohibición sus actos no se-rian inválidos.
15. REFUTACIÓN.—Pero esta opinión, encuanto a la regla general que admite, no respon-de satisfactoriamente a las dificultades propues-tas hasta ahora. Y en cuanto a la excepción, noparece que sea fundada ni bastante consecuente.
Bn primer lugar, porque cuando el acto seprohibe o se anula no como pena sino directa-mente por alguna razón de virtud o de bien co-mún, no se atiende a si la nulidad del acto cedeen perjuicio particular o no, sino que sencilla-mente se anula sígase de ahí lo que siga; luegosi la prohibición absoluta basta para invalidar,no será obstáculo para ello el que la nulidaddel acto ceda en perjuicio de otro sin culpa suya,porque esto es accidental y la ley no lo tiene encuenta.
El antecedente es claro por inducción: la leyanula el testamento falto de solemnidad aunqueello ceda en gran perjuicio del que ha sido he-cho heredero; y muchas veces se invalida lasentencia dada de una manera indebida aunquepor lo demás sea justa y la invalidación ceda enperjuicio de la parte a cuyo favor está la justi-

Lib. V. Distintas leyes humanas 584
cia, la cual no tuvo ninguna cooperación en lanulidad de la sentencia.
Tratándose de una materia semejante, si laley prohibe que nadie ejercite el oficio de nota-rio antes de ser examinado, puede, más aún,suele anular los actos realizados antes del exa-men, y eso aunque tal vez sólo ponga prohibi-ción —según veremos después—, y sin embar-go, por parte del perjuicio de un tercero, la ra-zón es la misma; luego esa razón no basta paraimpedir la anulación si por lo demás la fórmu-la de prohibición la significa suficientemente.
Por último, en la promesa que se hace pormedio de una tercera persona, entra de por me-dio el perjuicio de aquel en lugar del cual elotro hace la promesa, y sin embargo tal acto,en cuanto que lo prohibe o anula el derechocivil, no produce ninguna obligación respectode él aunque él en nada haya cooperado a eseacto; luego para la nulidad del acto eso no setiene en cuenta.
Por consiguiente, dado que la ley No» du-bium se expresa en términos muy generales, nohay base para añadirle esa excepción si se ad-mite su regla general como GREGORIO LÓPEZpiensa que se debe admitir. En esto decimosque no es consecuente. Tampoco lo es cuando—en los ejemplos que aduce— dice que, si laprohibición es absoluta, el acto no queda anu-lado.
En cuanto al último ejemplo, no es eso loque enseña BALDO: lo único que dice es queaquellos doctores, conforme a la ley, pueden sercastigados.
Y en cuanto al primer caso del clérigo de ór-denes mayores que ejercita el oficio de notario,si es verdad —como sostiene la opinión co-mún— que sus actos no son inválidos, más ló-gico sería decir que eso no lo prohibe sencilla-mente aquella ley sino que lo único que hacees —como observa TUDESCHIS— mandar quese impida.
16. QUINTA LIMITACIÓN.—La quinta limi-tación o distinción es sobre las leyes prohibiti-vas. Algunas prohiben sencillamente sin añadirninguna fórmula que mantenga la validez delacto: esas invalidan; otras, además de la prohi-bición, añaden algo que no se podría añadir sino se mantuviese la validez del acto y que nopodría tener lugar acerca de un acto inválido:tales leyes no pueden invalidar sin quedar aldescubierto que contienen cosas contrarias e in-compatibles. Esto enseñan CYNO, BARTOLO,BALDO y casi todos los otros, y largamente SIL-VESTRE.
Pero sin' duda esta distinción no respondesatisfactoriamente a las dificultades propuestas.
En efecto, en contra de la primera parte —atincon esa limitación— valen los ejemplos aduci-dos, pues en ellos las leyes prohibitivas hablansencillamente y no añaden fórmulas con que pa-rezcan mantener ni anular el acto de una ma-nera especial.
Contra la segunda parte puede objetarse que—supuesta esa opinión— no parece que puedaevitarse la contradicción en esas leyes: si lafórmula prohibitiva basta para anular, luego envirtud de su mismo significado significa invali-dación y la produce; luego la ley contiene cosascontradictorias: primero prohibe el acto y des-pués lo mantiene.
Sin embargo esto no es concluyente en contrade aquella opinión, porque puede responderseque la fórmula prohibitiva, tomada en absoluto,tiene esa virtud, pero que no es incompatiblecon ello el añadir algo que limite su significadoy fuerza, y así dijo SILVESTRE que cuando sepone esa añadidura, la prohibición no es unaprohibición absoluta sino relativa y parcial,pues tal ley, dice, en parte prohibe y en parteconcede, y así no es una ley sencillamente pro-hibitiva, que es de la que habla la ley Non du-bium.
17. Pero todavía podemos urgir diciendoque casi nunca esa ley mantiene el acto de unamanera directa, es decir, concediendo o hacien-do algo, sino más bien presuponiendo, por ejem-plo, cuando manda que un acto que está prohi-bido de esta o de la otra manera sea anulado, ocuando reconoce su efecto y manda que se ob-serve, o de otra manera parecida; luego esa leyno confirma el acto de una manera positiva sinoque se comporta negativamente, ya que no in-valida; luego por lo que toca a la prohibición,prohibe de una manera sencilla y absoluta yno añade nada con que limite la prohibición ola saque de su significado propio: lo único quehace es no añadir una invalidación, y que no laañade lo indica por los otros efectos que pre-supone.
Luego es señal de que la prohibición de suyo—por muy absoluta que sea— no invalida,, yque por consiguiente no se ha de establecercomo regla que una ley prohibitiva invalide sino mantiene expresamente el acto, sino másbien —al contrario— que no invalida si o ex-presamente no añade una cláusula invalidante oalgo con que la indique suficientemente.
Confirmación: Esa manera de mantener unacto prohibido por la ley, a veces tiene lugarpor obra no de una misma ley sino de distintasleyes, de forma que una lo prohibe y otra lomantiene sea en la manera de castigarlo seamandando que sea anulado, como expresamente

Cap. XXV. Las leyes meramente prohibitivas ¿invalidan el acto? 585
dice JUAN DE ANDRÉS. En ese caso la segundaley, al mantener el acto que la primera sencilla-mente prohibía, en nada deroga a la primeraley ni concede lo que ella había quitado: única-mente supone que la primera ley prohibiendono anuló, y por tanto dispone algo acerca deese acto manteniéndolo, es decir, suponiendoque había sido válido; luego la fórmula prohibi-tiva —puesta de una manera absoluta en la pri-mera ley— no había bastada para invalidar.
18. Finalmente, en confirmación de todo lodicho, voy a emplear un argumento tomado dela antigua ley de la Iglesia que —como se pue-de ver en las DECRETALES— prohibía los ma-trimonios clandestinos.
Aquella ley, de una manera directa, particulary absoluta, y con toda la ponderación que cabíaen una prohibición, prohibía aquel acto —comoes claro por las palabras Penitus inhibemus—,y sin embargo, según opinión cierta de los teó-logos, hasta el CONCILIO DE TRENTO no lo anu-laba.
Esa opinión el CONCILIO la aprobó al princi-pio de su decreto. Sus palabras son muy dignasde notarse para lo que ahora tratamos. Enseñaque los matrimonios clandestinos celebrados conconsentimiento libre de los contrayentes, fueronválidos y verdaderos matrimonios mientras laIglesia no los hizo nulos, y al mismo tiempoañade: Sin embargo, la Santa Iglesia de Dios,por justísimas causas, siempre los detestó y pro-hibió. Luego —según el pensamiento del CON-CILIO— una prohibición absoluta, por cualquierponderación y detestación del acto de que vayaacompañada, no lo anula.
19. Por eso algunos, puestos en evidenciapor este argumento, responden que eso sucedesólo en materia de matrimonio y que esa ma-teria hay que exceptuarla de la regla de la leyNon dubium. Esto dijo DECIO.
Pero aunque sea verdad que en el matrimo-nio —por la gravedad y peligro de la materia—se requiere una forma anulatoria más particulary libre de duda, sin embargo, el que sola la pro-hibición no baste para anular no es exclusivosuyo, pues alcanza a todos los actos irretracta-bles o irrepetibles, como dijo la ROTA.
En consecuencia, parece alcanzar también alos otros actos que aunque puedan ser anulados,sin embargo no lo son en virtud de sola la pro-hibición, pues consta ya que la prohibición notiene de suyo esta virtud si no se le añade otracosa.
Y lo que algunos dicen, que las cosas espiri-
tuales son más difíciles de anular que las tem-porales, poco hace para el caso.
Lo primero, porque aunque esto sea verdadtratándose de las cosas que no pueden ser anu-ladas por el poder humano —por ejemplo, queel sacerdote consagre a pesar de todas las pro-hibiciones posibles, etc.—, sin embargo conotras cosas no sucede así, sobre todo cuando setrata de una invalidación antecedente, es decir,que impide que el acto sea válido.
Y lo segundo, porque el matrimonio, en cuan-to que es un contrato humano, puede ser anu-lado por la ley de la Iglesia, como consta porel TRIDENTINO. Luego si la prohibición absolu-ta basta para anular un contrato ¿por qué no lohizo antes con el matrimonio clandestino?
20. Responden —en conformidad con la úl-tima limitación que se ha puesto— que no loinvalidó precisamente porque otras leyes canó-nicas lo mantenían.
Pero en contra de eso está que la ley canóni-ca nunca hizo que tal acto fuese válido, sinoque lo supuso válido y a lo sumo declaró quees válido mientras la ley humana no lo invalida.Así pues, lo único que se hacía era declarar queera válido en aquel tiempo porque la ley huma-na no lo anulaba y no porque otra ley lo man-tuviese, o mejor, porque —digámoslo así— laque lo mantenía era la ley natural: esto era loúnico que podía declarar la ley humana y lo queel TRIDENTINO declaró, declaración que no aña-día validez al acto sino que la suponía.
Solución del autor
21. Poniéndome ya a manifestar brevemen-te lo que tengo por verdad, quiero advertir losiguiente.
Podemos —en primer lugar— hablar de laley puramente prohibitiva en su sentido naturalo —lo que es lo mismo— atendiendo sólo a lafuerza de las fórmulas supuesto el significadopropio y riguroso de la palabra prohibir sin nin-guna adición, ampliación ni interpretación delderecho positivo.
En otro sentido podemos hablar de la pala-bra prohibir como ampliada o extendida en vir-tud de alguna ley humana que establezca la re-gla general de que el sentido de la ley prohibi-tiva jurídicamente se deba interpretar de tal ma-nera que tenga fuerza de ley invalidante, y esoaunque se dé con solas fórmulas prohibitivas sinañadir ninguna cláusula invalidante.
La opinión general antes citada parece proce-der de esta segunda manera, y puede basarse en

Lib. V. Distintas leyes humanas 586
la dicha ley Non dubium o en otras leyes civileso canónicas. De éstas es preciso hablar en par-ticular en los capítulos siguientes. Ahora vamosa solucionar el problema únicamente en el pri-mer sentido.
22. LA LEY PURAMENTE PROHIBITIVA, PORSOLA LA NATURALEZA DE LA COSA NO ANULA ELACTO SI TAL EFECTO NO SE MANIFIESTA SUFI-CIENTEMENTE DE OTRA MANERA. DigO, pues,que —por sola la naturaleza de la cosa— la leypuramente prohibitiva no anula el acto si talefecto o intención del legislador no se manifies-ta suficientemente de otra manera.
Esta tesis parece ir en particular en contrade BALDO, el cual a la nulidad de un acto pro-hibido la llama su pena natural, porque, dice,todo lo que está prohibido es naturalmente in-válido. Este dicho lo aprueba DECIO. Pero locontrario enseñó con razón FELINO con INO-CENCIO y otros que cita.
Por tanto, esta tesis la tengo por comúnmen-te admitida, porque —según he dicho— los ju-ristas que parecen pensar lo contrario se basanen el derecho positivo; otros suponen esta tesiscomo cierta; parece probarse por todo lo adu-cido, y se confirmará más por lo que se dirá enadelante.
La razón de ella puede explicarse de la si-guiente manera: Prohibir un acto e invalidarloson efectos muy distintos; luego para que la leylos produzca, sus palabras deben expresarlos su-ficientemente; ahora bien, sola la fórmula pro-hibitiva no expresa el efecto de la invalidación;luego no lo produce naturalmente la ley queemplea una fórmula pura y sencillamente pro-hibitiva, y eso por más directa y particularmen-te que prohiba el acto.
El antecedente es claro: lo primero, porqueprohibir no es más que mandar y obligar a queel acto no se haga, y en cambio invalidar no esmandar sino realizar, es decir, hacer ineficaz ala voluntad o a su consentimiento, o inhabili-tar a la persona; y lo segundo, porque esos dosefectos son separables el uno del otro, pues mu-chas veces se prohibe el acto pero no se lo in-valida, como es evidente y como consta por lodicho; más aún, muchas veces se prohibe unacto que no pueda invalidarse, como cuando aun sacerdote se le prohibe consagrar o a un obis-po ordenar; por el contrario, también a vecesse invalida un acto si llega a hacerse aunque nose prohiba hacerlo, según se dijo acerca de laley puramente invalidante. Por consiguiente,esos dos efectos son distintos.
23. La primera consecuencia, a saber, quees necesario que —para que la ley produzca am-bos efectos— sus fórmulas los expresen, consta
por la nautraleza y por el poder de la ley y dela voluntad humana. En efecto, aunque anteDios —para obrar— baste la voluntad, entrelos hombres no basta si no se expresa suficien-temente al exterior, según se demostró al prin-cipio de este tratado y en el tratado de las Cen-suras, y como es bien sabido en toda materiade juicios y de contratos. Por eso las palabrashumanas no obran más de lo que significan.Luego si las palabras de la ley no significan esedoble efecto, no pueden producirlo.
Y que sola la fórmula preceptiva o prohibiti-va no signifique el efecto de la invalidación, pa-rece también claro: lo primero, por la primitivaimposición de tal palabra, ya que no se impusopara significar un efecto que la ley produzcapor sí misma sino la obligación moral que im-pone al subdito al cual pretende mover a haceralgo o reprimir para que no lo haga; y lo se-gundo, por el empleo habitual de esa palabra,empleo que demuestran bien todos los textosque hemos aducido en contra de la opinión co-mún. Por consiguiente, lógicamente se deduceque una ley dada con sola esa fórmula no anulanaturalmente el acto que prohibe.
24. TRATÁNDOSE DE LEYES ODIOSAS Y PORCONSIGUIENTE TAMBIÉN DE LAS INVALIDACIO-NES, EN CUANTO SE PUEDA DENTRO DEL SIGNIFI-CADO PROPIO, SE H A DE RESTRINGIR EL SENTI-DO DE LAS PALABRAS.—Esta razón puede confir-marse por aquel principio —tan conforme a laluz natural— de que, tratándose de una materiaodiosa, el sentido de las palabras —en cuanto sepueda dentro de su significado propio— se hade restringir más bien que ampliar; ahora bien,la invalidación de un acto es muy odiosa y con-traria a la naturaleza, dado que de algún modo—de la manera que se ha explicado anterior-mente— quita un derecho natural; luego la pa-labra prohibir no debe alcanzar a este efecto quede suyo no significa si no fuerzan a ello otraspalabras o la necesidad de la materia.
Ayuda también como segunda confirmaciónde esto, la regla 15 del LIBRO 6.° DE LAS DE-CRETALES: La interpretación se ha de hacer encontra de quien pudo dar la ley con más cla-ridad, regla que en el caso presente puede re-forzarse con la regla 30: En las cosas oscurasse ha de seguir lo menos.
En efecto, no hay duda que en el caso pre-sente el legislador, si lo que pretendía era in-validar, hubiese podido expresar más claramen-te la invalidación; luego debió hacerlo, ya quela palabra prohibir —ella sola— por lo menoses ambigua; luego si no lo hizo, tenemos razónpara interpretar que no lo pretendió y seguimoslo menos atribuyendo a la ley el mínimo efec-to que en virtud de esa palabra puede tener.

Cap. XXVI. Maneras de invalidar al prohibir 587
También puede confirmarse esto diciendoque la invalidación en que se incurre por haberquebrantado la ley es penal; ahora bien, si enla ley no se dice eso, en las penas no se incurrepor el hecho mismo; luego tampoco en la in-validación, pues —como muy bien dijo INOCEN-C I O — no es una pena natural de quienes hacencontrato en contra de la ley o en contra del man-dato del príncipe, el que la acción contraria ala ley sea inválida.
Esto es verdaderísimo, digan lo que diganDECIO y BALDO antes citados: lo primero, por-que ninguna razón puede darse de la connatura-lidad de esta pena; y lo segundo, porque la leynatural prohibe hacer muchas cosas que no in-valida; más aún, para que invalide, es precisoque fuerce a ello la materia; luego —natural-mente— lo mismo debemos decir de la ley po-sitiva.
25. RESPUESTA A LA RAZÓN PARA DUDAR.—Y no vale en contra de esta solución la primerarazón para dudar que se puso al principio, por-que toda ella se basa en el derecho positivo, delcual trataremos después.
Acerca de la inducción que se hace en el se-gundo argumento, la respuesta resultará clarapor los dos capítulos siguientes.
En cuanto a la razón que se ha propuesto enel tercer lugar, se responde que la voluntad deun inferior no prevalece en contra de la volun-tad del superior en aquello en que ésta le escontraria, sino únicamente en aquello en que elsuperior no es contrario. Esto sucede en el casopresente: como el superior prohibe el acto, elsubdito no puede oponérsele sin pecar; y lomismo, si el superior invalidase el acto, el infe-rior no podría hacerlo válidamente. Sin embar-go como el superior —mediante una ley pura-mente prohibitiva— naturalmente se opone a larectitud y libertad del acto pero no a su validez,por eso el acto, aunque esté mal el hacerlo, esválido.
En efecto, para que el acto sea válido, no esnecesario de suyo que la voluntad del superioro la ley humana le favorezca o asista positiva-mente: basta que no se le oponga invalidándolo;porque la voluntad tiene por derecho natural elpoder de hacer contratos, de dar y de hacerotras cosas semejantes mientras el superior nole quita esa facultad o no se la impide en cuan-to al poder mismo y al valor del acto.
Por tanto no es dificultad el que el acto seamalo, pues un acto malo puede producir váli-damente esos efectos, como es evidente; másaún, muchas veces la ley y Dios mismo favore-cen al acto en cuanto a su validez y efecto aun-que no le favorezcan en cuanto a su malicia, co-mo se ve en las consagraciones, matrimonios yprofesiones celebradas pecaminosamente.
¿Existe algún caso en que la malicia del actoimpida su validez? Esto se verá por los capí-tulos siguientes.
CAPITULO XXVI
¿CUÁLES SON LAS PALABRAS O MANERAS COMOUNA LEY PROHIBITIVA ANULA EL ACTO?
1. Antes de empezar a explicar el derechopositivo, es preciso exponer lo que es necesarionaturalmente —además de la prohibición— paraque una ley prohibitiva anule el acto, pues ha-biéndose dicho que sola la fórmula prohibitivano basta, es preciso explicar qué fórmulas sonsuficientes por parte de la ley para expresar lainvalidación de un acto prohibido.
No tratamos de la invalidación de un actopor falta de forma —de esto trataremos en elcapítulo siguiente—, sino de la invalidación deun acto sencillamente prohibido.
Pues bien, para explicar esto, es necesariodistinguir entre invalidación penal, e invalida-ción no penal sino cuyo fin directo es el biencomún.
Además, tratándose de la invalidación penal,hay que distinguir entre la invalidación que sedeja por fulminar —por mandarse únicamenteque se realice— y la que se impone por el he-cho mismo.
Acerca de la que solamente se deja por ful-minar, casi nada nuevo tenemos que decir: talanulación no la realiza en modo alguno la leyinmediatamente sino que el que debe realizarlaes el juez, y propiamente sólo se realiza a par-tir del momento de la fulminación de la sen-tencia. Entonces no se anula lo pasado, a noser que contenga alguna injusticia especial oalgún delito digno de una pena mayor, o a noser que la ley añada la cláusula por el hechomismo, pues sin ella la ley no obliga a retro-traer la sentencia anulatoria del acto. De no serasí, la ley que impone por el hecho mismo unaanulación penal, no añadiría nada sobre la queúnicamente manda anular el acto: esto no esverisímil. Por consiguiente tal ley no imponeobligación alguna en conciencia hasta que se désentencia, y entonces pasa con ella lo mismo quecon las otras leyes penales.
Cuando esta pena se impone por el hechomismo, dos son las maneras —ya las hemos in-sinuado antes— como puede imponerse: o deforma que la sentencia del juez se requiera an-tes de que el acto sea nulo en su efecto inclusoen cuanto a su obligación natural, o de formaque inmediatamente —ya antes de la senten-cia— sea en sí mismo completamente nulo.

Lib. V. Distintas leyes humanas 588
Esta última manera es la que con más fre-cuencia enseñan los autores; pero que tambiénla primera es verdadera y muy de tener encuenta, ha quedado bastante probado anterior-mente, lo da por supuesto MOLINA, y se deducede la regla general —bastante admitida— deque toda pena impuesta por el derecho mismocuenta normalmente con la sentencia declarato-ria del delito; ésta la hemos estudiado y expli-cado ya antes, y FELINO la confirma con mu-chas citas.
2. MANERA DE CONOCER LA CLASE DE INVA-LIDACIÓN PENAL.—Por eso, para conocer la cla-se de invalidación penal, no es preciso dar nue-vas reglas o indicios sino aplicar lo que dijimosacerca de la ley penal, pues con esta pena su-cede lo mismo que con las otras.
Así pues, si no se dice con suficiente clari-dad por el hecho mismo o por el derecho mismode una manera expresa o equivalente, el acto essencillamente válido y la anulación queda porfulminar.
Pero si se añade por el hecho o por el derechomismo o algo equivalente —por ejemplo, notenga valor, carezca de firmeza, como en el LI-BRO 6.° DE LAS DECRETALES— y no se añadenada más, la anulación es ciertamente por elhecho mismo, pero no obliga hasta que dé sen-tencia el juez, y así no anula inmediatamenteel acto en cuanto a su efecto ni en cuanto a suobligación natural hasta tanto que se dé senten-cia y que se retrotraiga, según se ha explicado.
Por consiguiente, para anular el acto del todo,es preciso añadir algo más. ¿En qué consiste esealgo más? Apenas puede entrar en una reglafija, pero suele indicarse ante todo con fórmulasque impiden la adquisición de la propiedad oque obligan a restituir, como no lo haga suyo,quede obligado a restituir inmediatamente, puespara tales efectos es necesario impedir inmedia-tamente la validez del contrato.
Lo mismo juzgo si —por parte de aquel aquien se obliga— la ley dice no quede obligadoa nada o algo semejante, pues respecto de élno es una pena sino un favor, y así inmediata-mente puede disfrutar de él, a no ser que quie-ra renunciar a él, y así entonces en rigor quedaimpedida la obligación natural y en consecuen-cia el acto desde entonces es nulo.
Otra cosa es si la ley dice no se le obligue apagar o no se oiga el acusador o algo semejante,porque en ese caso la ley no se opone desdeentonces a la validez del acto.
3. Hay que atender además a la materia.Si la ley dice que se anula el acto por el hechomismo y el acto es anulable antecedentemente—o sea, antes de que se realice— y no conse-cuentemente —o sea, después de ser válido—,
entonces la ley anula el acto al punto, comopuede verse en las leyes que anulan los matri-monios o las profesiones. Pero si el acto no esinvalidable ni en su mismo realizarse ni despuésde ser realizado, y sin embargo la ley dice quese anula tal acto, se entiende que se lo anulaen cuanto a su ejercicio o en cuanto a algunosde sus efectos, a la manera como en el derechocanónico se dice a veces que se anulan las orde-naciones realizadas en contra de la prohibiciónde la Iglesia, según se explicó más extensamen-te en otro lugar.
Además, esta anulación del acto en sí mismoy anterior a toda sentencia suele expresarse porsus efectos, como cuando acerca del matrimo-nio se dice que los cónyuges pueden pasar aotros votos, o que —no obstante tal contrate»—la prole es ilegítima, o que deben separarse per-petuamente: esta es la manera como en el de-recho —no sólo en el canónico sino también enel civil— suelen explicarse los impedimentosque invalidan los matrimonios, como aparecepor el cap. Super hoc con otros del mismo tí-tulo, y por otros textos semejantes.
4. CÓMO SE PRODUCE LA ANULACIÓN NO PE-NAL.—Acerca de la invalidación no penal hayque decir que se produce eficazmente y al pun-to —sin esperar a ninguna sentencia o decla-ración del juez— cuando la ley misma declaraque la anulación tiene lugar por el hecho mis-mo, o que el acto desde entonces no tenga va-lor, o algo semejante.
Esto es claro, dado que esta invalidación noes pena, según se ha demostrado antes; luegopara incurrir en ella no se necesita sentencia deljuez; luego si la ley declara que la anulacióntiene lugar por el hecho mismo, no hay queesperar a nada más.
Además, una "ey directiva obliga al punto enconciencia sin intervención de otro precepto ocosa semejante; ahora bien, tal ley —inclusocomo invalidante— es directiva y directamentenecesaria para el bien común.
Por último, podría confirmarse esto por in-ducción de las leyes que invalidan los matrimo-nios, las profesiones, etc.; pero como la cosaparece ser cierta y hallarse fuera de discusión,no me detengo.
Cuáles son las palabras que bastan para eso,puede entenderse suficientemente por lo queahora mismo y antes hemos dicho acerca de laley penal. También pueden verse FELINO —quelo trata largamente y que hace otras muchas ci-tas—, TIRAQUEAU y COVARRUBIAS. Pero es cier-to en general que —como se ha dicho ya mu-chas veces— las palabras prohibitivas no bas-tan sino que es necesario que se manifieste su-ficientemente o con palabras expresas o por losefectos o por la razón misma de la ley.

Cap. XXVII. Sola la prohibición ¿invalida a veces el acto? 589
Con esto cesan las instancias que se aducíanal principio del capítulo XXV acerca del matri-monio y de la profesión, pues en estas mate-rias, más que en otras, es necesario que se ex-prese la invalidación por la gravedad y peligrode la materia, como bien dice SÁNCHEZ.
Sin embargo es verdad que los antiguos de-cretos muchas veces expresan eso por los efec-tos de la invalidación, como son la separaciónperpetua, la ilicitud de la cópula, y otros seme-jantes de que se hablará en sus propios tra-tados.
CAPITULO XXVII
SOLA LA PROHIBICIÓN, POR SU PROPIA VIRTUDY NATURALEZA ¿INVALIDA ALGUNA VEZ EL ACTO
SIN LA AYUDA DE OTRA LEY HUMANA?
1. Hasta ahora sólo hemos dicho que la leyprohibitiva, por su propia virtud y —comoquien dice— teniendo en cuenta sólo la natura-leza de la cosa, no invalida el acto. Es preciso,pues, explicar si esta regla hay que entenderlaen un sentido indefinido —a saber, que la leypuramente prohibitiva no siempre invalida— oen un sentido general —a saber, que nunca in-valida por sí sola; y entendiéndola en este se-gundo sentido, si sufre alguna excepción.
En efecto, si es válida la razón aducida enel capítulo XXV, parece probar que sola la pro-hibición de la ley nunca invalida el acto, puesla palabra prohibir nunca significa nulidad sinosólo obligación de no hacer; ahora bien, las pa-labras de la ley nunca pueden hacer más de loque significan.
2. Pero en contra de esto está que muchasveces las leyes puramente prohibitivas parecentener este efecto por sí mismas y no en virtudde la ley Non dubium.
Pruebo esto —en primer lugar— acerca dela ley natural. Se dijo antes que a veces inva-lida el acto, y sin embargo en ella no podemosapreciar palabras invalidantes distintas de lasprohibitivas; tampoco es aplicable a ella la deci-sión de la ley No» dubium, ya que ésta es me-ramente positiva y precisamente el derecho na-tural queda fuera de su alcance; luego esto lecompete a alguna ley natural por parte de unamateria que tenga la misma inconveniencia enla continuación o conservación del acto que laque tuvo en su primera producción; luego lomismo podrá suceder tratándose de una ley po-sitiva prohibitiva del acto.
En efecto, si en el acto continuado se encuen-tra la misma razón o inconveniencia que hubo
en su producción, se entenderá que tal ley nosólo prohibe sino también invalida, ya que conla continuación de tal acto siempre se estaríaobrando en contra de la ley.
Primera confirmación: En este sentido pareceque se entiende y defiende muy bien la opinióncomún antes citada la cual sostiene que cuandola prohibición tiene una causa perpetua, tienefuerza invalidante: entiéndase, cuando la per-petuidad no se refiere a cualquier causa motivasino a la razón intrínseca consistente en la in-conveniencia que la ley tuvo en cuenta en el actopara prohibirlo.
Segunda confirmación: Cuando la ley prohibeel acto en atención a la justicia, entonces la pro-hibición hace que el acto prohibido sea injusto;luego tal ley siempre invalida el acto, porquesiempre obliga a quitar la injusticia cometiday en consecuencia obliga en conciencia a resti-tuir y a tener por no hecho lo que se habíahecho: esto es anular el acto.
Por último, esta es la manera como parecenanular el acto muchas leyes civiles que prohibenel acto de tal manera que, si se obra en contrade la ley, cede en injusticia contra otro, porejemplo, la ley que prohibe mejorar al hijo enmás de un tercio, y otras semejantes: estas le-yes obligan en conciencia e impiden la validezdel acto, y eso aunque la ley se exprese en tér-minos solamente prohibitivos.
3. Por estas últimas razones puede parecernecesario añadir alguna excepción a la regla ge-neral que se ha dado antes en la primera te-sis. Así piensa VÁZQUEZ, el cual pone algunasreglas para distinguir cuándo, por parte de lamateria o del motivo de la ley prohibitiva, pue-de deducirse la nulidad o la validez del acto. Deellas dos solamente tienen que ver con nuestrocaso.
Una es que cuando la ley prohibe el acto noen atención a la justicia sino a otra virtud —co-mo a la religión, la liberalidad u otra semejan-te— y no añade cláusula invalidante, entoncesnunca anula el acto.
De ahí deducirá alguno —argumentando porlo contrario— que si la ley prohibe el acto enatención a la justicia, por ello mismo invalidael acto: esto, sin embargo, ni lo concede eseautor ni es verdad, como diré enseguida. Y así,por esa regla no tenemos cuándo un acto es nulopor sola la prohibición, sino cuándo es válidoa pesar de ella: esto ya lo teníamos por la re-gla general que se puso en el capítulo XXV,pero por esta se añade que aquella regla gene-ral nunca sufre excepción tratándose de las le-yes que no colocan al acto en materia de jus-ticia.

Lib. V. Distintas leyes humanas 590
Esto tal vez sea verdad, pero no resuelve laobjeción que se ha puesto sobre la ley natural,la cual a veces hace nulo un acto prohibido aun-que la prohibición no se refiera a materia dejusticia, sino de rectitud, piedad u observancia,como es la prohibición del matrimonio entrehermanos o entre padre e hija, etc.
Por tanto también queda la dificultad de porqué no pasa lo mismo con una ley positiva dadav. g. en atención a la religión, si acaso tiene unacausa perpetua o la misma razón tratándose dela duración del acto o de su efecto que la quehubo tratándose de su producción.
4. SEGUNDA REGLA DE VÁZQUEZ.—La otraregla del mismo autor es que cuando la ley pro-hibe sencillamente el acto a una determinadaclase de personas de tal manera que señala alautor legítimo de ese acto, en consecuencia anu-la el acto realizado en contra de esa prohibición,y eso aunque no exprese más que la prohibición.No da la razón general de esta regla, pero la con-firma con distintos ejemplos de leyes que se re-fieren a testamentos y enajenaciones, como sonlas que prohiben hacer testamento a algunaspersonas o señalan la parte legítima de quepueden hacerlo; asimismo las leyes que prohi-ben enajenar por incapacidad, incapacidad de lacual se ha de juzgar conforme a algún modoprescrito por la ley.
En esta regla, en primer lugar se echa de me-nos la verdadera razón de ella. Además, tratán-dose de muchas leyes, puede parecer que estaregla es contraria a la anterior. En efecto, segúnesta regla la ley que al menor de dieciséis añosle prohibe profesar, invalidaría el acto realizadoen contra de ella, y eso en virtud de la prohi-bición aunque no pasara más adelante, puestoque es una ley que prohibe el acto a una deter-minada clase de personas, como dice la regla;ahora bien, esa consecuencia es falsa, comoconsta por el derecho antiguo, y es contrariaa la regla anterior, porque esa prohibición nose da a título de justicia sino de religión.
Y si esta regla se restringe a las leyes queprohiben atendiendo a la justicia, entonces noharán al caso los ejemplos que se aducen del pró-digo a quien se prohibe enajenar, porque esaprohibición no se da a título de evitar una injus-ticia sino de evitar la prodigalidad y el despil-farro de los bienes.
Igualmente, la ley que prohibe al menor ha-cer testamento, no anulará el testamento, por-que tampoco esa ley se da atendiendo a la jus-ticia sino a que se disponga como conviene detales bienes. Luego ¿por qué la pura prohibi-ción del testamento impuesta a un menor hade anular el testamento, y en cambio la pro-tiibición de la profesión impuesta a ese mismono ha de anular la profesión?
5. REGLA DE MENDOZA.—Por eso MENDO-ZA —a quien citaremos después— el cual piensaque la ley civil puramente prohibitiva algunasveces anula el acto en conciencia, establece otradistinción y regla.
Distingue tres clases de leyes: unas son lasque miran a la utilidad de aquel cuyo acto seprohibe; otras, las que miran a la utilidad deun tercero; otras cuidan de la utilidad pública.
Acerca de las primeras afirma que no anulanel acto en conciencia, y eso no sólo cuando úni-camente prohiben sino también aunque añadanuna cláusula invalidante, la cual piensa que úni-camente tiene efecto en orden a conceder o qui-tar acción judicial en el fuero externo.
Sobre las segundas y terceras leyes, dice queanulan los actos contrarios a la ley incluso enel fuero de la conciencia, y por los ejemplos queadujo da a entender que se refiere a esas leyesaun en los casos en que son puramente prohibi-tivas.
Pero lo primero, en cuanto a su segunda par-te, es falso, como consta por el capítulo ante-rior; en cuanto a la primera, fácilmente puedeadmitirse según nuestra regla general que sepuso en el capítulo XXV, la cual —tratándosede tales leyes— no tiene por qué sufrir excep-ción siendo como son de derecho privado, a noser que acaso la prohibición se refiera a un de-fecto sustancial en la forma del acto, conformea lo que se dirá en el capítulo siguiente.
En cuanto a lo segundo de las leyes que mi-ran a la utilidad de otro, no veo en qué puedabasarse el que la pura prohibición anule el acto,puesto que la ley de suyo es indiferente parabuscar la utilidad de un tercero, sea sólo pro-hibiendo el acto, sea además anulándolo. Porejemplo, si la ley, en provecho de los pobres,prohibe al clérigo hacer donaciones profanas,eso puede hacerlo sea sólo prohibiendo sea tam-bién anulando; luego de ese fin no se deducesuficientemente que sola la prohibición produz-ca anulación si en la ley no se añade alguna pa-labra para significar que se produce alguna otracosa, como sucede en el ejemplo de la ley queprohibe mejorar al hijo en más de una deter-minada cantidad, según diré en el capítulo si-guiente.
Mucho menos puede mantenerse esa reglageneral tratándose de las leyes que prohibenalgo por el bien común, porque también porese fin puede darse una prohibición que no in-valide, como se ve en la prohibición del juegoo de los regalos que se hacen a los ministrosde la justicia. Y lo mismo sucede en el ejemploque emplea aquel autor de la ley que fija elprecio de una cosa y prohibe venderla más cara:el acto contrario a esa ley no es nulo, puestoque la venta es válida por más que sea injustay que deje la obligación de restituir el exceso.

Cap. XXVII. Sola la prohibición ¿invalida a veces el acto? 591
6. PENSAMIENTO DEL AUTOR.—Digo —enconclusión— que la ley puramente prohibitivanunca anula el acto a no ser que o por ella cons-te que no sólo prohibe el acto sino que ademásimpide el efecto o la obligación que tal acto po-día producir, o de alguna manera determine osuponga la forma sustancial del acto y por lafalta de ella prohiba el acto.
Esta tesis —en cuanto a la regla general—ha quedado suficientemente probada en la pri-mera tesis con todo lo que se ha dicho ante-riormente. Lo que se refiere a la primera excep-ción se explicará enseguida al responder a lasrazones para dudar; y lo que se refiere a la se-gunda, en el capítulo siguiente.
La razón —resumiendo —es que ni se aduceexcepción alguna que no se reduzca a esos doscapítulos, ni se ofrece otra regla que parezcasegura para distinguir por la ley prohibitiva cuáles la que invalida y cuál no en virtud de la pro-hibición.
Lo mismo confirma la razón para dudar quese puso en el capítulo XXV, la cual vale siem-pre mientras no se dé otra razón por la cual solala prohibición baste para anular cuando no tienelugar el apoyo de la ley Non dubium.
Finalmente, esto quedará más claro al respon-der a las razones para dudar que se pusieronen el segundo lugar.
7. Acerca de la comparación que se estable-ce con la ley natural, niego la semejanza. Laley natural dicta no sólo lo que es bueno o maloen una acción, sino también lo que es eso en elejercicio del vínculo o efecto que tal acto podríadejar detrás de sí.
Si tal ejercicio tiene una malicia intrínseca dela misma naturaleza que la malicia de la acciónanterior, entonces es preciso que también eseejercicio esté prohibido en virtud de la mismaley natural y que por consiguiente quede impe-dido el efecto o vínculo que, sólo por razón detal ejercicio, podría producirse. En efecto, si seprodujese, sería también malo y contrarío a larazón, pues sería vínculo de iniquidad, comopuede apreciarse en el caso del matrimonio en-tre consanguíneos en primer grado.
En cambio para la ley positiva esta razón novale de la misma manera; a no ser que esa leysea» únicamente declarativa del derecho natural,porque entonces se la computa por la misma leyy la razón será la misma para ambas. Por ejem-plo, cuando la ley prohibe una promesa que esmala por parte del objeto, por ello mismo laanula, o mejor, declara que es nula, porque lamisma malicia que hay en el acto de prometerla habría en la obligación de hacer una cosamala si la promesa produjese esa obligación.
Por eso ahora no tratamos de las leyes po-
sitivas declarativas del derecho natural, sino delas constitutivas de nuevos derechos. Ahorabien, estas leyes no prohiben el acto por sermalo sino que prohibiéndolo hacen que seamalo. Y pueden prohibir el acto y no prohibirsino tolerar su efecto, sea porque la causa paraprohibir que hubo tratándose del acto, cesa tra-tándose del efecto, sea porque aunque esa causaperdure, no tiene tanta fuerza para prohibir elefecto como para prohibir el acto por no apa-recer una inconveniencia o deformidad tan gran-de en el uno como en el otro.
Esto es claro por los ejemplos que se hanaducido antes: la ley que prohibe contraer ma-trimonio en contra del entredicho puesto a unaiglesia, no lo anula, porque el vínculo perma-nece o el estado de matrimonio no es tan con-trario al entredicho de la iglesia como la cele-bración del matrimonio; y la ley que prohibeel matrimonio entre parientes según solo el ca-tecismo, prohibe el acto y no impide el efectopor más que esa clase de parentesco perduresiempre entre los cónyuges, porque la ley hu-mana juzgó que ese sólo era algún inconvenientepara contraer al principio el matrimonio perono para continuar en el matrimonio una vezcontraído.
8. CUANDO CONSTE QUE LA LEY POSITIVAP R O H I B E NO SÓLO EL ACTO SINO TAMBIÉN LAOBLIGACIÓN QUE DE ÉL RESULTA, TIENE VIRTUDPARA ANULAR EL ACTO.—De esto deducimosque cuando conste que una ley positiva prohibeno sólo el acto sino también la obligación yvínculo que de él resulta, tiene virtud para anu-lar el acto, porque entonces no sólo el acto sinotambién la obligación será mala por estar pro-hibida; ahora bien, una obligación mala o de-forme no puede ser válida, porque sería vínculode iniquidad, pues una ley que prohibe la obli-gación, mucho más prohibe el acto para el cuales la obligación, o al menos prohibe que sehaga por obligación.
Así pues, en ese caso tiene lugar la primeraexcepción indicada en la tesis, si es que se hade llamar excepción una vez que tal ley ya noes puramente prohibitiva del acto sino que avan-za más hasta impedir su efecto.
Por eso es preciso que esa ampliación se ex-prese suficientemente en la ley. Y puede expre-sarse —en cuanto ahora se nos ofrece— de dosmaneras.
Una es con palabras expresas. Esta maneraestá libre de ambigüedades y escrúpulos; peroesas palabras ordinariamente coinciden con aque-llas con que se suelen anular los contratos deuna manera expresa o equivalente, y entoncesno puede decirse que tal ley sea sólo prohibi-tiva sino invalidante en absoluto.
La otra manera será cuando la razón de la

Lib. V. Distintas leyes humanas 592
ley prohibitiva mira más o igual al efecto delacto que al acto mismo por prohibirse el actoúnicamente con el fin de evitar tal efecto: en-tonces es señal de que se prohibe más el efectomismo, según aquello de que aquello por lo cualuna cosa es tal, aquello es más.
Un ejemplo de ello puede ser la ley que pro-hibe imponer una pena a los esponsales: la ra-zón de esa prohibición es para que los matrimo-nios sean libres, según las DECRETALES; portanto, la ley que prohibe imponer tal pena, nosólo niega acción judicial civil para exigir talpena, sino que además impide en absoluto quede ese contrato nazca ninguna obligación a lapena, pues tal obligación siempre estorbaría lalibertad del matrimonio.
Otro ejemplo es el de la ley civil que prohibela promesa de revocar el testamento o de hacerheredero: a esa ley se la tiene por invalidanteen virtud de la razón de la prohibición, que esque los testamentos deben ser libres, según elCÓDIGO, y así se interpreta comúnmente la leyStipulatio hoc modo del DIGESTO. Ejemplosparecidos pueden verse en BARTOLO y otros, yen COVARRUBIAS.
Por consiguiente, existe también esta manerade anular; pero es necesario que conste sufi-cientemente de la clase de prohibición y de surazón, pues en caso de duda siempre se presumea favor de la validez.
Esta parte la persuade también la primeraconfirmación que se ha puesto antes, y por esono es necesario responder a ella de otra ma-nera.
9. OBSERVACIÓN.—Acerca de la segundaconfirmación conviene advertir que una cosa esque el acto sea injusto, y otra que sea nulo: asíla venta a un precio superior al precio justoes injusta, y sin embargo no es nula aun cuandoel exceso sea superior a la mitad; luego para quela ley anule el acto, no basta que lo prohiba enatención a la justicia.
La razón es que, a pesar de la injusticia, elacto puede realizarse con suficiente voluntad pa-ra su validez, y después puede mantenerse qui-tando la injusticia o resarciendo la injusticia co-metida; por tanto, sola la injusticia contraria ala ley prohibitiva no basta para anular el acto,por más que tal ley puede bastar para crear laobligación de restituir. Así la ley que fija el pre-cio de las cosas, aunque prohiba vender máscaro, no puede decirse que invalide el acto rea-lizado en contra de esa prohibición, porque —se-gún he dicho— la venta es válida con la obli-gación de restituir el exceso.
Únicamente podría parecer probable que unaley que prohiba atendiendo a la justicia anuleel acto injusto, cuando la única manera que hayde resarcir la injusticia es anulando el acto: eneste caso la validez del acto sería vínculo de ini-quidad, pues permitiría perseverar en la injus-ticia, y por eso parece que esa validez queda im-pedida en absoluto.
Pero ni siquiera esto puede afirmarse en ge-neral, porque si uno se ha casado con una encontra de la promesa hecha a otra, comete in-justicia contra ésta, y esa injusticia no puede re-sarcirse si el matrimonio que ha venido despuéses válido; y sin embargo, no por eso la ley queprohibe tal matrimonio lo anula.
Lo mismo sucede con la venta y con la en-trega de una cosa prometida o vendida pero noentregada a otro: el último contrato es válidoaunque sea prohibido e injusto, y eso tanto enel caso de que pueda como de que no puedaresarcirse. La razón es que el último contratocon entrega es posterior al primero y lo desha-ce, y así, aunque en el acto mismo se cometauna injusticia, pero ésta no se continúa sino quecesa; y la que una vez se cometió, se debe re-sarcir de la manera que se pueda, y si no se pue-de, eso es accidental y no basta para anular elacto.
Por consiguiente, de la razón de justicia o in-justicia considerada ella sola en sí misma, nopuede deducirse si una ley anula el acto; siem-pre hay que mirar si las palabras y la razón dela ley exigen eso.
Las otras leyes de que se hace mención en laúltima confirmación, entran en la última partede la tesis, que se va a explicar en el capítulosiguiente.
CAPITULO XXVIII
EN VIRTUD DEL DEREC H O COMÚN CIVIL ¿TODOACTO CONTRARIO A UNA LEY PROHIBITIVA ES
INVÁLIDO POR EL DERECHO MISMO?
1. LA LEY Non dubium.—En este capítulovamos a explicar la decisión de la ley Non du-bitim y la doctrina de los juristas que la ex-plican. Brevemente, digo —en primer lugar—que las leyes civiles que prohiben el acto sen-cillamente y en cuanto a su sustancia, aunquesean puramente prohibitivas y no añadan otracláusula invalidante, lo anulan.
Esta tesis parece bastante clara por la dichaley Non dubium, pues en ella expresamente seanulan todos los contratos contrarios a la ley,

Cap. XXVIII. La invalidación y las leyes prohibitivas civiles 593
y después esa decisión se extiende a las inter-pretaciones de todas las leyes tanto antiguas co-mo modernas, de forma, dice, que lo que la leyprohibe hacer, si se hace se tenga no sólo porinútil sino también por no hecho, y eso por másque el legislador únicamente haya prohibido ha-cerlo y no haya dicho en particular que lo quese ha hecho debe ser inútil. ¿Hay algo másclaro?
2. OPINIÓN DE FERNANDO MENDOZA.—Sinembargo, a pesar de lo evidente de estas pala-bras, cierto jurista moderno ha tratado de limi-tar el sentido de esta ley de forma que se en-tienda no de todos los actos contrarios a unaley prohibitiva sino únicamente de los que serealizan eludiendo la ley. En efecto, él distinguedos maneras de violar la ley: una, obrando abier-ta y claramente en contra de las palabras de laley, y ésta se llama sencillamente contraria a laley; otra, cumpliendo las palabras de la ley peroobrando fraudulentamente contra su intencióny prohibición, y esto se llama eludir la ley. Puesbien, dice que el emperador en la ley Non du-bium habla sólo de los actos que se realizan elu-diendo la ley y que esos son los que anula, .notodos los otros contrarios a las leyes prohibi-tivas.
Se guía por el principio de la misma ley Nohay duda que obra contra la ley quien, atenién-dose a las palabras de la ley, se esfuerza contrala voluntad de la ley, en el cual la ley habla ma-nifiestamente de los actos que se realizan elu-diendo la ley; y a este principio trata de aco-modar todas las demás palabras. Por eso —di-ce— el emperador no dijo Mandamos que estose aplique a todas las leyes, sino Mandamos engeneral que esto se aplique también a todas lasinterpretaciones de las leyes.
Por consiguiente, no dio una regla para todaslas leyes que prohiben de una manera manifies-ta y desnuda con las palabras mismas, sino paracualquier ley prohibitiva según su auténtica in-terpretación, o al contrario para cualquier actoque se realice en contra de la ley no manifiesta-mente sino según una interpretación falsa yfraudulenta.
3. RESPUESTA A UNA OBJECIÓN.—Finalmen-te, confirma esto por la ley original, cuyo autorfue el emperador Teodosio y que está en el CÓ-DIGO DE TEODOSIO en el libro 1.° de las Nove-las de Teodosio, el cual se encuentra despuésdel fin del Código, título 4.°
Consta allí que Teodosio dio esa ley con oca-sión de ciertos curiales que teniendo prohibidoencargarse de representaciones en asuntos ajenos,ellos mismos tomaban en arriendo esas repre-sentaciones fingiendo que tomándolas en arrien-do ya no eran representaciones: era esta una ma-nera de tener las representaciones. Por eso acer-ca de ellos se añade en la dicha ley original que
quedaron cogidos por los lazos de la antigua ley,y con esa ocasión se decreta lo demás que selee en el CÓDIGO DE JUSTINIANO en la dicha leyNon dubium. Luego se hace bien en inter-pretarla limitándola a las trasgresiones fraudu-lentas.
Y si se objeta que no menos sino más pareceviolar la ley quien obra manifiestamente en con-tra de ella que quien lo hace dolosa y fraudu-lentamente, y que por tanto, si aquella ley anulalo que se hace fraudulentamente contra la ley,mucho más anula lo que se hace manifiestamen-te contra ella, responde —en primer lugar—negando esa afirmación, sea porque las dostrasgresiones son iguales —puesto que ambasson contrarias a la voluntad del legislador, y enel fraude hay un exceso—, sea porque esto esmás pernicioso para el estado, puesto que deesa manera se multiplican las trasgresiones y sedisminuyen los castigos. Responde —en segun-do lugar— que, sea lo que sea de la compara-ción entre las trasgresiones, el emperador allítrató únicamente de la fraudulenta, que es laque tocaba a su intento, y que la otra clase detrasgresiones la dejó a la disposición de otrasleyes porque podía resultar bastante clara porsus palabras.
4. Esta interpretación, aunque es ingeniosa,no sólo no tiene base en aquella ley sino que escontraria a su intención y a sus palabras, y esolo mismo si se la considera entera —tal comoestá en el Código Teodosiano—, que en el trozodel Código de Justiniano. Voy a explicarlo.
Aunque sea verdad que la ocasión de aquellaley estuvo en el hecho aquel de los curiales yque en ella se comienza detestando las accionesque tienden a eludir la ley, sin embargo en laley estuvo en el hecho aquel de los curiales yse añade enseguida: Sin embargo, para que nosuceda que les despreciadores de la ley se ocul-ten tras el velo de su fraude ni les quede la ex-cusa disimulada de su habilidad, por esta ley—de validez perpetua— decretamos que se qui-ta también a los curiales la facultad de tomar enarriendo fincas ajenas, y que las cosas arrenda-das caen en poder del fisco. Así pues, ni el arren-datario ante el arrendador, ni el arrendador anteel arrendatario quedará sujeto a acción judicialen contra de esta ley. Y después siguen las pa-labras que —dejando otras— añadió inmediata-mente JUSTINIANO: Porque queremos que el pac-to que se sigue entre aquellos que lo hacen pro-hibiéndolo la ley, aparezca nulo, nulo el conve-nio, nulo el contrato.
Sobre este contexto —tal como está en Teo-dosio— quiero observar que, antes de dar estaregla general, Teodosio prohibió expresamente alos curiales el arriendo. Por consiguiente, alobrar después en contra de aquella ley, ya noera posible que obraran fraudulenta sino mani-

Lib. V. Distintas leyes humanas 594
fiestamente, y sin embargo inmediatamente anu-la el contrato, a ambos contrayentes les niegaacción judicial, y da como razón la regla general:Porque queremos que el pacto, etc.
Luego no trata ya solamente de quien obrafraudulentamente en contra de la ley sino tam-bién de quien la quebranta en contra de sus pa-labras expresas y particulares; así suenan tam-bién manifiestamente aquellas palabras: Quie-nes contraen prohibiéndolo la ley: resulta du-rísimo intepretarlas limitándolas únicamente ala trasgresión fraudulenta contraria a la inten-ción de la ley, sobre todo repitiéndose como serepiten tantas veces en la misma ley y exten-diéndose —expresa o implícitamente— a lascosas prohibidas.
5. ANÁLISIS DEL TEXTO DE JUSTINIANO.—Por eso quiero analizar más el contexto de Jus-tiniano. Este, viendo que la intención de Teodo-sio había sido esa, dejó todo lo que se referíaal caso particular de los curiales y puso única-mente la regla general de que ningún contratocontrario a una ley prohibitiva sea tenido porválido; ahora bien, más contrario a una ley pro-hibitiva es un contrato contrario a las palabrasy a la intención de la ley que el que, reteniendolas palabras, es contrario a la intención. Por esoen ambos textos se añadió la ampliación a lasinterpretaciones de todas las leyes, etc., la cualno se puso como una restricción reducida a lastrasgresiones fraudulentas de las leyes sino co-mo una ampliación que las alcanzase.
En efecto, habiendo decretado el emperadorque todo acto contrario a una ley prohibitivasea inválido, declara que ese decreto debe al-canzar a las interpretaciones de todas las leyes,es decir, a todo lo que se entiende que entraen ellas según la verdadera intención de las le-yes aunque las palabras no lo expresen bastan-te. Este sentido es manifiesto por la razón ypor las palabras que se añaden: A fin de queal legislador le baste solo el haber prohibido loque no quiere que se haga, y lo demás puedadeducirse —como si estuviera expreso— de lavoluntad de la ley.
Así pues, lo primero que pone como base esque baste la prohibición; luego ésta basta —sialguna vez— cuando está expresa.
Además, toda la eficacia la pone en la volun-tad del legislador; ahora bien, donde ésta opo-ne mayor resistencia es en la prohibición ex-presa.
Finalmente, la razón por la que a un acto rea-lizado fraudulentamente se lo tiene por inválidoes que —por la voluntadde la ley— se lo tienepor expresamente prohibido; luego la invalida-ción se dirige ante todo a lo expresamente pro-hibido y después a lo demás en cuanto que caedebajo de eso. Luego siempre y ante todo seentiende que caen bajo esa ley los actos contra-rios a una ley expresamente prohibitiva, y a la
manera de ellos se declaran también inválidoslos actos fraudulentos.
Por eso de nuevo en la misma ley se repiteque lo que se hace en contra de una ley pro-hibitiva debe ser inútil, y eso aunque el legis-lador únicamente lo haya prohibido sin decir enparticular que los actos contrarios deben serinútiles. Y de nuevo se manda que lo que sesiga de lo realizado prohibiéndolo la ley, seavano e inútil.
6. De esta manera se deduce también la ra-zón de esta interpretación. En efecto, aquellopor lo cual una cosa es lo que es, es más quela misma cosa; ahora bien, la razón por la queesta ley anula las cosas que están implícitamen-te prohibidas es porque entran en la prohibiciónexpresa; luego mucho más anula esa ley las co-sas expresamente prohibidas.
Ni tiene fuerza alguna el argumento de laopinión contraria, porque este sentido se de-duce no menos de la ley original de Teodosioque de la resumida de Justiniano, pues aunquela ocasión para dar aquella ley fue la trasgre-sión fraudulenta de una ley determinada, no poreso se castigó únicamente la trasgresión fradu-lenta sino que lo que se hizo fue más bien am-pliar la pena de la trasgresión manifiesta a latrasgresión fraudulenta.
Esto precisamente es lo único que se dio aentender al principio de la ley al decirse: Yno evitará las penas que se ponen en las leyesquien se excuse fraudulentamente en contra dela intención de la ley prevaliéndose de sus pa-labras: luego no parece dudoso que, en virtudde aquella ley, quedan anulados los actos con-trarios a una ley prohibitiva en todos los casosen que aquella ley puede obligar.
7. SEGUNDA TESIS.—Sin embargo, digo —ensegundo lugar— que aunque en virtud de aque-lla ley el acto sea inválido por el derecho mismo,con todo tal invalidación no obliga en concien-cia ni tiene efecto hasta tanto que el juez désentencia declaratoria.
Pruebo esto —en primer lugar— por el prin-cipio que se puso antes acerca de la ley penal:que en la pena —aun en la que se impone porel hecho mismo— no se incurre antes que se désentencia; ahora bien, la anulación que se im-pone en aquella ley es penal; luego no se incu-rre en ella antes de la sentencia de suerte quelos contrayentes estén obligados a la anulacióndel contrato o a los otros efectos que entranen ella.
La menor es clara. Lo primero, por aquellaspalabras de la misma ley: Y no evitará las penasque se ponen en las leyes, pues eso se puso comobase de lo que se diría después. Y lo segundo,porque esa invalidación se puso en castigo dela trasgresión de la ley; luego es pena; luegodebe revestir las cualidades propias de una pena.
Pruebo lo mismo —en segundo lugar— por

Cap. XXVIII. La invalidación y las leyes prohibitivas civiles 595
las palabras de la misma ley. Primeramente,Teodosio, hablando primero en particular delos curiales que tomaban en arriendo cosas aje-nas, manda que las cosas arrendadas caigan enpoder del fisco, de lo cual puede deducirse muybien, que, en virtud de tal ley, el arriendo noqueda del todo anulado sino —digámoslo así—confiscado. Después añade: Ni el arrendatarioante el arrendador, ni el arrendador ante elarrendatario queda sujeto a acción judicial: lue-go lo que hace es negar acción judicial, no anu-lar enseguida en conciencia. Y en consecuenciaañade de nuevo: Queremos que él contrato quese sigue entre aquellos que lo hacen prohibién-dolo la ley aparezca nulo.
Quiero llamar la atención sobre las palabrasqueremos que aparezca, que son muy aptas parareferirse al acto del juez y por tanto se han deinterpretar en sentido benigno: no dicen que elacto sea nulo en absoluto sino que así debe apa-recer, es decir, ser declarado y juzgado.
El mismo sentido tiene aquello: Téngase nosólo por inútil sino también por no hecho, en-tiéndase en juicio, ya que estas y otras palabrassemejantes suelen referirse a la sentencia del juez.
Finalmente, con esta interpretación están deacuerdo las palabras del PAPA JUAN: LO que seacepta en contra de las leyes, merece ser deshe-cho por las leyes. En esta interpretación deaquella ley coincide con nosotros en cuanto aesta parte MENDOZA, y a lo mismo se inclinaMOLINA. Otros antiguos hablan confusamente:algunas veces interpretan la ley en el sentido denulidad por el derecho mismo, otras de nulidadpor excepción. Si se entiende en este segundosentido, es claro que el acto no es del todo nuloen conciencia hasta que se lo anule por excep-ción; en cambio en el primer sentido, pareceque se debe decir que la ley impone obligaciónen conciencia desde el primer momento.
8. OBJECIÓN.—RESPUESTA.—PENSAMIENTODEL AUTOR.—Según esto, podemos objetar con-tra la tesis establecida diciendo que envuelveuna contradicción: anula el acto por el derechoo por el hecho mismo, y no obliga al punto enconciencia. En efecto, si v. g. un contrato esnulo por el derecho mismo, luego ni traspasala propiedad ni da derecho; luego no da seguri-dad en conciencia a quien posee algo en virtudde tal contrato; luego produce obligación enconciencia.
Respondo que no puede negarse que, si seexaminan las palabras de aquella ley, indican quela pena se impone por el derecho mismo —con-forme a lo que se dijo antes acerca de la leypenal—, como aparece por aquello: Sea tenidono sólo por inútil sino también por no hecho,y por aquello: Pero si de ello se sigue algo, ve-mos que es vano e inútil.
Digo, sin embargo, que esa ley no obliga a loscontrayentes a ejecutar en sí mismos tal pena nia rescindir el contrato antes de la sentencia.Esto es más claro cuando los contrayentes seponen de acuerdo y ninguno de los dos pide alotro la disolución o anulación del acto, porqueen ese caso ninguno de los dos hace injusticiaal otro y ambos parecen ceder de su derecho.
•A pesar de ello, aunque uno reclame en privado,el otro no estará obligado en conciencia, porqueninguno de los dos está obligado en concienciaa sufrir o admitir la pena hasta tanto que el juezle fuerce a ello, como en un caso semejante dijomuy bien CASTRO.
Ni son contradictorias aquellas dos cosas, asaber, el que la nulidad se imponga por el he-cho mismo y el que no obligue en concienciaantes de la sentencia, pues tratándose de penasprivativas —sobre todo cuando requieren la ac-ción del que es castigado— es frecuente queesas dos cosas se den al mismo tiempo, segúnse vio anteriormente.
9. CONCLUSIÓN.—Digo, pues, que se diceque tal acto es nulo por el hecho mismo o porel derecho mismo porque, por el hecho mismode ser contrario a una ley prohibitiva, está su-jeto a retractación y nulidad desde el mismomomento en que se hace, de tal manera que,aunque la sentencia contra la validez del acto sedé mucho tiempo después, sin embargo esa sen-tencia tiene valor retroactivo hasta el tiempo enque aquél se hizo y en consecuencia revoca yanula todos sus efectos y suprime todos losefectos y utilidades que el contrayente ha con-seguido a partir del acto en todo ese tiempo, loscuales sin embargo podría en conciencia retenersi en el tribunal humano no se hiciese nadacontra aquel acto.
Que esta manera de invalidar el acto por elhecho mismo le sea posible a la ley humana,parece evidente por lo que se dijo acerca de laspenas que la ley impone por el hecho mismo,pues —según he explicado— esta invalidaciónde que ahora tratamos es penal.
Y que esta clase de invalidación por el he-cho mismo es de la que al menos habla la leyNon dubium, lo deduzco —en primer lugar—por aquellas palabras que están en la ley de Teo-dosio: que las cosas arrendadas caen en poderdel fisco, las cuales indican manifiestamenteque aquellas cosas que han sido arrendadas, porello mismo quedan confiscadas; ahora bien, enla confiscación se incurre por el hecho mismo,y su fuerza consiste en que la sentencia decla-ratoria del delito se retrotrae hasta el tiempoen que se cometió el delito, por más que antesde la sentencia ni quita la posesión, ni quita

Lib. V. Distintas leyes humanas 596
o impide del todo la propiedad, y en consecuen-cia tampoco anula del todo el acto en conciencia.
Lo deduzco —en segundo lugar— de aquellaspalabras de ambos códigos: Queremos que élpacto, etc. subsiguiente, aparezca nulo. Estaspalabras al menos tienen este sentido: que eljuez debe juzgar y declarar ese acto como si porél no se hubiese hecho ningún contrato o con-venio, y por consiguiente debe declarar que nopudo imponer ninguna obligación o tener efectoalguno; así pues, es preciso que tal sentenciatenga valor retroactivo, ya que la declaración sehace acerca del acto mismo de una manera ab-soluta y consiguientemente a partir del momen-to en que se realizó.
10. Voy a explicar más esto —en tercer lu-gar— sobre aquellas palabras: Téngase tales ac-ciones no sólo por inútiles sino también por nohechas. Se las Llama inútiles, porque no puedenproducir fruto alguno; luego hay que tomarlasa partir del principio: de no ser así, podrían serno poco útiles. Y esto se explica cuando seañade: Pero aunque se haya seguido algo deaquello que se hizo prohibiéndolo la ley, vemosque también eso es vano e inútil.
Por la misma razón se dice que tales accionesson tenidas por no hechas, ya que de ellas hayque juzgar como si no se hubiesen hecho, y porconsiguiente se deben quitar todos sus fru-tos, etc.
De esta manera se explica también esta pa-labra en la ley Iubemus, en que la enajenaciónde bienes eclesiásticos indebidamente realizadase anula con estas palabras: Quien esto inten-tare, pierda todo el fruto de su temeridad, y elprecio quede adquirido en provecho de la igle-sia, y reclámense las fincas con sus frutos, pen-siones y aumentos de todo el tiempo intermediopara guardarlos como si nadie en absoluto lashubiese comprado o vendido. Luego tener algopor no hecho no es otra cosa que haber incu-rrido por el hecho mismo en nulidad, al menospor ficción del derecho.
En efecto, según advierte BARTOLO, las pala-bras ser tenido, ser juzgado por no hecho y otrassemejantes adquieren significado por ficción delderecho y por tanto no se oponen a la valideznatural del acto, al revés, la suponen, y no sóloen cuanto a la acción material externa —comoparece interpretar BARTOLO— sino también encuanto a la validez moral u obligación naturalsi no se la excluye por otro camino, ya que lasfórmulas de rigor se deben interpretar limitán-dolas a su efecto propio y suficiente.
Por consiguiente, es buena la interpretaciónde aquella ley que se hace entendiéndola de lainvalidación por el hecho mismo, y eso aunqueel acto no sea del todo nulo en sí mismo y en
cuanto a su obligación natural, y por consiguien-te es muy compatible que sea inválido por elhecho mismo por ficción del derecho y que sinembargo no se produzca obligación en concien-cia de deshacerlo hasta que el juez dé sentencia.
11. Pero puede hacerse una segunda obje-ción: que los actos contrarios a una ley prohi-bitiva ya eran inválidos de esa manera por elantiguo derecho antes de la época de Teodosio;luego la ley Non dubium añadió una invalida-ción mayor: de no ser así, hubiese sido super-flua; luego la invalidación la produce no porficción del derecho o en orden a la sentencia deljuez, sino de una manera absoluta y en sí mis-ma en orden al juicio de la conciencia.
El antecedente es claro por la citada ley Pacta,en que se dice que los pactos contrarios a laley sea de un derecho indudable que no tienenninguna fuerza, pues aunque también esa es unaley del Código, fue una ley del emperador Anto-nino, el cual fue mucho más antiguo, y todavíaen la misma ley se da a entender que aquel de-recho era más antiguo cuando se dice que esde derecho comprobado.
Y no puede decirse que la ley Non dubiumfuese únicamente declarativa de un derechoantiguo y no constitutiva de un nuevo derecho,pues lo contrario indican muchas frases de lamisma ley, como aquella de TEODOSIO: Por estaley de validez perpetua ordenamos, y aquella:Queremos que el pacto subsiguiente aparezcanulo, y aquella: Mandamos en general, pues laspalabras queremos, mandamos manifiestamenteson propias de quien establece un nuevo de-recho.
12. A una objeción semejante a esa respon-de extensamente MENDOZA en consonancia consu interpretación y— en resumen— dice queen virtud del derecho antiguo eran inválidos losactos contrarios a una ley expresamente prohi-bitiva, pero no los que se realizaban únicamenteeludiendo la ley sin ser contrarios a su letra—como él mismo explica tomando el agua muyde arriba—; que la ley Non dubium añadió laanulación de los actos que se hacen eludiendola ley, y que así no es superflua ni solamentedeclarativa sino constitutiva de un nuevo dere-cho. Esta respuesta podría mantenerse —aunsin admitir la anterior interpretación— diciendoque la ley Non dubium renovó el derecho anti-guo, lo declaró más, y además lo amplió dela manera que se ha dicho.
Con todo, creo que esa respuesta no es nece-saria en ninguna de esas dos formas por no en-contrarse en el derecho antiguo esa pena ni laanulación tal como la dio por el hecho mismola ley Non dubium, a saber, con la añadidura

Cap. XXVIII. La invalidación y las leyes prohibitivas civiles 597
Que lo que se hace contra la ley se tenga porinútil y por no hecho, y eso por más que el le-gislador únicamente haya prohibido hacerlo yno haya dicho en particular que lo que se hahecho debe ser inútil. Esta añadidura es propiade esa ley, por ella principalmente parece quese dio, y no se encuentra en ningún derechomás antiguo.
En efecto, por lo que toca a las leyes del Di-gesto, aunque muchas veces dicen que los con-tratos torpes no tienen peso, que los pactos con-trarios a las buenas costumbres son inútiles, yse añade que si alguno escribe algo en contrade la ley o en contra del edicto del pretor, notiene validez; aunque estas expresiones —repi-to— y otras semejantes sean del antiguo dere-cho, sin embargo en ellas nunca se manifiestaque sola la prohibición de la ley baste para anu-lar el acto por el derecho mismo de la maneraque se ha explicado.
Lo primero, porque cuando dicen que es inú-til o que no es válido, puede entenderse sólo enorden a la obligación civil o a conceder acciónjudicial civil; y lo segundo, porque esas leyessiempre hablan de actos que incluyen fealdad,como son los que se refieren a una obligaciónpara adelante y que obligan a hacer algo quesea malo o que esté prohibido por la ley: talpacto es inválido —incluso naturalmente— noen castigo sino porque la materia misma no essusceptible de tal obligación. Esto aparece claropor la ley Veluti, en la cual se ponen ejemplosde pactos torpes, como si uno promete cometerhomicidio o sacrilegio. Semejantes a estos sonlos pactos contrarios a las buenas costumbresde que hablan otras leyes.
13. LA PROMESA CONTRARIA A LAS BUENASCOSTUMBRES ES NULA.—Únicamente es precisoadvertir que una promesa puede ser contraria alas buenas costumbres naturales, y que entonceses completamente nula; otras veces es contrariasolamente a las costumbres civiles, y entoncesbasta que sea nula civilmente, pues la cosa hayque entenderla proporcionalmente.
Lo mismo pasa también con el citado párrafoúltimo, que trata de los testamentos y legados:entonces se dice que se ha escrito algo contrarioa la ley cuando el testador manda hacer algocontrario a la ley: ese mandato no tiene valoralguno.
Y así esas leyes no contienen invalidación pe-nal: lo que hacen —digámoslo así— es mani-festar la invalidez intrínseca y natural.
De la misma manera entiendo la ley Pactaquae contra: en ella se dice que esto es de de-recho indudable porque es más natural que po-
sitivo, y porque no es penal sino inrtínseco alacto.
Esta parece que es también la interpretaciónde otras leyes semejantes del capítulo últimoExtra de Pact., en el que la Glosa explica estolargamente, y advierte muy bien que un pactose llama torpe o porque es de una cosa torpeen cuanto al acto mismo en absoluto, o porquees de una cosa que no está bien ni convienehacer por pacto u obligación, como la entregade una cosa espiritual y otras cosas semejantesde las cuales hablamos ampliamente en el li-bro 2° sobre el Juramento.
Así pues, la invalidación penal que por elhecho mismo imponen las leyes únicamente pro-hibitivas, no es del antiguo derecho sino quela introdujo la ley Non dubium, la cual en estofue nueva y constitutiva, no sólo declarativa.
Pueden valer en confirmación de esto los di-chos de los jurisconsultos que cita largamenteMENDOZA: tenían por ley imperfecta a la queprohibía hacer algo y no rescindía lo hecho olo castigaba con otra pena. Luego es señal deque, en virtud del derecho antiguo, sola la pro-hibición no imponía pena de invalidación si nolo decía expresamente. Por consiguiente, esta leyfue nueva.
14. TERCERA OBJECIÓN.—Pero entonces sa-le al paso una tercera objeción. En efecto, deesa explicación se siguen dos inconvenientescontrarios en extremo.
El uno es que todos los contratos contrariosa una ley únicamente prohibitiva, son inválidospor el hecho mismo —por lo menos de la ma-nera que se ha explicado— en virtud del dere-cho civil: esto parece duro e increíble.
La consecuencia es clara, porque aquella leyhabla en términos generalísimos y amplía su de-cisión a las interpretaciones de todas las leyestanto antiguas como modernas, y en éstas pareceincluir a todas las leyes que habían de venirincluso después dé ella. Nosotros mismos hemosimpugnado todas las limitaciones y distincionesque aplican los juristas. Luego la regla habráque entenderla indistintamente de toda ley pro-hibitiva, a saber, que anula el acto por determi-nación e interpretación del derecho civil.
El otro inconveniente que se sigue es queningún contrato queda anulado por el hechomismo en el fuero del alma o de la conciencia,sino a lo sumo en orden a la sentencia del juez:esto no parece admisible, como acerca de algu-nos contratos —los de las esposas, menores, tu-tores, y otros semejantes— dicen las opinionesmás comunes y más probables.
La consecuencia es clara, porque no existeninguna ley civil que pueda invalidar los contra-tos más expresamente que la ley Non dubium;

Lib. V. Distintas leyes humanas 598
luego si ella nó anula de la manera dicha,tampoco lo harán las otras.
Estas objeciones suscitan muchos y gravesproblemas que no podemos tratar aquí de propiointento; por eso ahora responderemos breve-mente, y al fin daremos algunas reglas que pue-dan ser útiles para la solución de los otros pro-blemas.
15. Sobre la primera parte de la objeción,VÁZQUEZ reconoce que, en virtud de aquellaley, todos los contratos prohibidos por leyeshumanas son también nulos y completamenteinválidos por el derecho mismo: esto —segúnparece— él mismo entiende que es en concien-cia y al punto sin más declaración o sentenciadel juez. Con más razón diría lo mismo de lainvalidación por el hecho mismo tal como nos-otros la hemos explicado.
Pero pone tres limitaciones. La primera, queeso se entienda así tratándose únicamente de losterritorios del imperio.
Esta limitación es verdadera, como diré enla cuarta tesis. En consecuencia hay que decirque la interpretación de esa ley —en cuantoque alcanza a los otros territorios— únicamen-te puede adaptarse a las leyes que puede inter-pretar el emperador, y que por tanto, en fuerzade esa ley, esa interpretación no es aplicable alas leyes canónicas ni a las leyes dadas por so-beranos no sujetos al emperador, según explica-remos en las tesis tercera y cuarta. De esta ma-nera se evitan muchas de las instancias y ejem-plos que se han aducido antes.
16. LAS LEYES INVALIDANTES PUEDEN QUE-DAR ABROGADAS POR LA COSTUMBRE. La Se-gunda limitación es que eso se entiende así paralos sitios en que aquella ley esté en vigor, puessi ha sido abrogada por la costumbre, no tendráefecto.
También esta limitación la juzgo verdadera,pues doy por supuesto que también las leyesinvalidantes pueden ser abrogadas por la cos-tumbre, según diremos después en el libro 7.°,y lo mismo ha podido suceder con ésta. Másaún, MOLINA opina que así ha sucedido dehecho y que la costumbre ha prescrito en contrade esa ley.
Pero es preciso advertir que esta costumbreno hay que deducirla de la práctica de aquellosreinos o regiones en que esa ley de suyo no obli-ga, ya que la costumbre de esas regiones nadainfluye en los territorios del imperio, como esevidente, y por tanto la derogación de tal leyqueda incierta para nosotros por sernos desco-nocidas la práctica y costumbres de esas re-giones.
Así que lo único que podemos decir es quefácilmente pude suceder que quedara derogada
por ser demasiado rígida y por abarcar demasia-das cosas siendo como son tantas las leyes queprohiben acciones y contratos humanos. Por esotambién pudo suceder que quedara en vigor paraalgunos actos más importantes y que para losotros fuera derogada. Pero esta es una cuestiónde hecho.
17. La tercera limitación es que se entiendade las leyes que prohiben sencillamente el actoen cuanto a la sustancia de éste o —por decirloasí— en cuanto a su ejercicio, pero no de lasleyes que prohiben sus circunstancias, sobre todolas de tiempo o lugar, que son muy extrínsecas.
También juzgo —con la opinión común— queesta limitación es admisible, porque las penasse deben restringir y porque sólo de las prime-ras leyes puede decirse que prohiben sencilla-mente el acto: lo único que prohiben las otrases que se haga en un determinado lugar otiempo.
Esto no quita que una ley pueda invalidar elacto por razón de tales circunstancias, pero de-cimos que eso no tiene lugar en virtud de laley Non dubium y que en consecuencia otrasleyes sólo lo hacen cuando lo dicen suficiente-mente, pues sola la prohibición de las circuns-tancias no basta. Así lo hemos dado por buenoantes al tratar de la tercera limitación.
Las instancias que allí se hacían contra la se-gunda parte general, casi todas se tomaban delas leyes canónicas, las cuales no sirven contrala ley No» dubium, que es civil; de ellas ha-blaremos en el capítulo siguiente. Las otras deljuego y de la sentencia condicional, a mi me pa-rece que prueban —ya lo dijimos— que la leyNon dubium no anula el acto de suerte que notenga en sí ningún valor antes de que así lodeclare o de que lo anule al sentencia.
18. La limitación que allí se añade de laprohibición directa o indirecta, a mí no me pa-rece de gran peso, pues eso parece que importapoco si el acto en sí mismo está de hecho pro-hibido; más aún, parece que eso lo excluye lamisma ley Non dubium al extender su decisióna todas las interpretaciones de las leyes y a todaslas formas fraudulentas de violarla.
La razón —finalmente— por que dije que setrata de las leyes que prohiben el acto en cuantoa su práctica o ejercicio, es que si la ley permiteel acto y señala la manera de hacerlo y sólo pro-hibe los actos que se hagan de otra manera, yaesa es otra clase de prohibición, la que nosotrosllamamos de especificación o condicionada; deella hablaremos en el capítulo XXXI.
Por último, dije que eso se debe entenderde las circunstancias ajenas a la sustancia delacto, pues sola la circunstancia de persona no

Cap. XXVIII. La invalidación y las leyes prohibitivas civiles 599
bastará. En efecto, aunque la ley prohiba el actoa tal o cual clase de personas, prohibe sencilla-mente el acto aunque no se lo prohiba a todaslas personas, y tiene lugar la interpretación dela ley Non dubium; así se ve también por elcaso particular con cuya ocasión se dio, a saber,una ley prohibitiva que afectaba únicamente alos curiales —no a todo el mundo en general—,porque con relación a ellos el acto quedó sen-cillamente prohibido en sí mismo y en su sus-tancia.
19. Añado además —supuesta nuestra inter-pretación de dicha ley— que puede aceptarsetambién la primera limitación común de quetenga lugar tratándose de las leyes puramenteprohibitivas y que no añaden otra pena. Enefecto, si el legislador añadió otra pena, pareceque se contentó con ella; ahora bien, hemosdemostrado que la anulación introducida por laley Non dubium es penal; luego no es de creerque el emperador quisiese multiplicar las penassino que habló de las leyes únicamente prohibi-tivas.
En este sentido favorece a ello la regla delDIGESTO que tratándose de tales penas la es-pecie deroga al género; ahora bien, la ley Nondubium en esto contiene cierta generalidad porser como una interpretación universal de lasotras leyes; luego si en la otra ley se impone unapena especial, esa pena impide la pena o inter-pretación general. Así pensó también la ROTAcon CIÑO, DYN. y otros.
Ni es obstáculo para esto lo que se objetóantes contra la primera limitación, porqueaquello parece derivarse de la naturaleza de lacosa en el supuesto de que esta invalidación nosea penal, en cambio nosotros reconocemos quela palabra prohibir de suyo no produce esta in-validación, y que tal como se produce en virtudde la ley Non dubium, es penal, y que así estapena procede de una ley distinta de la otra queprohibe pero que no impone otra pena. Portanto, la dicha limitación cae aquí muy bien.
20. De esta manera, hay que mantener tam-bién —en buen sentido— la segunda limitación,la de la ley que añade otra manera de deshacerel acto, o una palabra para indicar que tiene másvalor del que permite la ley No» dubium. En-tonces hay que atenerse a esa ley especial, lacual deroga a la general, lo primero por ser es-pecial, y lo segundo, porque por eso mismo laprohibición no es tan perfecta, absoluta y puracomo se requiere en la ley Non dubium.
Ni son obstáculo para esto las objeciones que
se hicieron contra la quinta limitación común,porque esas objeciones, o tienen valor contra losque digan que las leyes prohibitivas anulan desuyo y no por la interpretación y adición generalde una ley civil, o al menos están tomadas deleyes y materias canónicas, las cuales —segúndijimos— no hacen al caso.
21. Además, la segunda distinción común—en cuanto que admite la regla general tratán-dose de leyes que tengan una causa perpetuapara prohibir— no puede condenarse con talque se la entienda en ese sentido no por la na-turaleza de la palabra prohibir ni por cualquierderecho, sino únicamente por el derecho civil ycomún y en virtud de la ley Non dubium. Enefecto, si en alguna ley puede esa regla tener suefecto, ante todo lo tendrá en las leyes que ten-gan una causa perpetua. Ni valen contra estesentido las instancias que se han opuesto, porqueestán tomadas de las leyes canónicas.
Si esa perpetuidad puede contribuir a la in-validación por sí misma sin necesidad de mássentencia declaratoria que se haya puesto en laley, queda dicho ya.
Y en cuanto a la limitación que se hace enla segunda parte acerca de las leyes prohibitivasque tienen una causa temporal, a saber, que novalga para ellas la interpretación de la ley Nondubium, no veo con qué argumento suficientepueda probarse, pues aunque, si se atiende sóloa la fuerza de la prohibición, eso es verdad enel sentido que se ha explicado antes al tratar dela ley natural, sin embargo, si se tiene en cuentael derecho positivo, no es necesario, porque laley Non dubium no tuvo en cuenta la causa dela prohibición sino si la prohibición era absolu-ta; ahora bien, una prohibición puede ser abso-luta aunque su causa sea temporal.
Además, la ley Non dubium castiga en gene-ral y sin hacer distinciones todas esas trasgre-siones, y aunque la causa de la ley sea temporal,sin embargo su trasgresión puede ser grave ydigna de esa pena.
Finalmente, esto se prueba por el raciocinioque se ha hecho contra esa segunda limitaciónen su primera parte, pues, aunque las instanciasaducidas allí estén tomadas del derecho canó-nico, sin embargo las leyes civiles podrían hacerprohibiciones semejantes, y ciertamente la pro-hibición que se hizo a los curiales en la mismaley Non dubium tuvo una causa temporal, a sa-ber, que la solicitud y cuidado de su cargo nose viesen entorpecidos ni la rectitud se desmo-ronase: podía el oficio ser temporal, y así sertemporal también la causa.

Lib. V. Distintas leyes humanas 600
Y si se dice que la causa era perpetua porquemientras dura el oficio dura la causa, en ese sen-tido de cualquier ley prohibitiva habrá que de-cir que su causa es perpetua, porque mientrasdura la causa, perdura también la razón de laprohibición.
Por consiguiente, esa limitación— en cuantoa esa parte— no la admito, como en un casosemejante no la admite el DIGESTO.
Asimismo, tampoco admito la cuarta que pusoGREGORIO LÓPEZ del perjuicio de los contrayen-tes o de un tercero, porque ni tiene base ni esconforme a la ley Non dubium y a sus fórmulas.
22. Otra limitación podría añadirse, a saber,que aquella disposición valga para los actos quecrean vínculos disolubles y que tienen efectosrevocables, pero no para los que, una vez váli-dos, no son invalidables, tales como el matrimo-nio, la profesión religiosa y otros parecidos.
Esta limitación sería tal vez útil si la dispo-sición de aquella ley alcanzase al derecho canó-nico, pues en materia de ese derecho se encuen-tran tales actos indisolubles. En cambio, en losactos meramente civiles y humanos no sagra-dos no se da esa irrevocabilidad, y por tantoesa limitación no es aplicable a eÚos, ya quese ha dicho que la disposición de aquella leyúnicamente alcanza a la materia civil. Y eso pres-cindiendo de que, aunque fuese posible, no tie-ne base en la ley ni una base suficiente, y contraella vale la razón que propondré enseguida.
Por último, otra limitación puede ser que esaley se restrinja a las materias graves, en las cua-les las prohibiciones son también graves y portanto los actos contrarios son dignos de tan gra-ve pena: una ley que castigase tan gravementelos actos leves sería injusta.
Esta limitación parece, sí, probable, pero nonecesaria, porque si el acto prohibido entra enla generalidad de las fórmulas de dicha ley, nohay por qué exceptuarlo de la pena: si la tras-gresión fue leve, también su invalidación seráuna pena leve, y así siempre se observa propor-ción e igualdad; y si el acto no está prohibidode una manera absoluta por no ser materia deuna prohibición civil, entonces es del todo extra-ño a la materia de aquella ley y no hay por quéhacer de él una excepción especial.
23. RESPUESTA A LA SEGUNDA PARTE DE LAOBJECIÓN.—En cuanto a la segunda parte dela objeción, MENDOZA dice —en primer lugar—que en caso de duda, se debe pensar que lasleyes civiles no anulan los actos sencillamente yen sí mismos en cuanto a la obligación naturalo en el fuero de la conciencia, sino que única-mente conceden o quitan acción judicial civil,
y que de esa misma manera anulan algunos ac-tos en dependencia de la sentencia del juez. Sinembargo no niega que las leyes civiles puedanhacerlo; más bien lo afirma expresamente; perorequiere que la ley manifieste con suficienteclaridad esa su intención y ese efecto, porquesi la cosa queda dudosa y oscura, siempre inter-pretaremos que la ley anula de la manera mejor.
Yo juzgo que esta regla es verdadera y quepuede probarse suficientemente por lo que que-da dicho sobre la interpretación de la ley Nondubium.
A pesar de todo, la objeción parece tener sufuerza, porque —si la ley Non dubium no lohizo— nunca se juzgará que la ley civil mani-fieste suficientemente anulación absoluta delacto, es decir, en cuanto a todo su valor y obli-gación natural.
Respondo sin embargo —brevemente— ne-gando la consecuencia, porque, tratándose demuchas leyes civiles, puede haber una razón mu-cho mayor para interpretar que anulan totalmen-te aun en cuanto a la obligación natural.
La razón para distinguir estas leyes —segúnhemos explicado antes— se debe tomar en partede las palabras y en parte de la materia.
CAPITULO XXIX
LOS ACTOS CONTRARIOS A LAS LEYES CANÓNICASPURAMENTE PROHIBITIVAS ¿SON INVÁLIDOS POR
EL DERECHO MISMO?
1. LAS LEYES CANÓNICAS PROHIBITIVAS DELOS ACTOS, NO LOS INVALIDAN POR EL H E C H OMISMO SI ELLO NO CONSTA POR OTRA PARTE,SEGÚN LA OPINIÓN COMÚN DE TEÓLOGOS Y JU-RISTAS.—La razón para dudar se puso en el ca-pítulo XXV. A pesar de ello hay que decir quetal acto no es inválido por el derecho mismo,porque las leyes canónicas que prohiben el actodirectamente y en cuanto a su sustancia, no loanulan por el hecho mismo si por otras palabraso por otras señales particulares no consta talefecto.
Esta tesis puede verse en la GLOSA DE LASDECRETALES, y parece que es ahora opinión co-mún de los teólogos e incluso de los juristas,pues esta es la regla que casi siempre empleanen la explicación de los decretos de los Pontí-fices.
Asimismo esta es la regla que empleamos enla explicación de las penas en que se incurre porel hecho mismo; pues bien, la invalidación ane-ja a la prohibición, ordinariamente es una pena,y cuando no es pena, es una carga pesada, lacual no se presume que la ley imponga si no lo

Cap. XXIX. La invalidación y las leyes prohibitivas canónicas 601
dice expresamente; ahora bien, se ha demostra-do que por la naturaleza de la cosa la palabraprohibir no lo expresa suficientemente: ningu-na ley canónica hay que haya atribuido esa fuer-za o significado a esa palabra. Esta razón pruebaacerca de toda invalidación por el hecho mismo,tanto de la en que se ha de incurrir median-te sentencia declaratoria como de la en que seha de incurrir antes de dicha sentencia.
Finalmente, por esta razón los Pontífices yConcilicios en sus decretos, cuando quieren in-validar, tienen buen cuidado de añadir una cláu-sula invalidante en la cual expresan además elmodo y el tiempo de la anulación. Un excelenteejemplo de ello hay en el capítulo Statutum delLIBRO 6.° DE LAS DECRETALES: primero se pro-hibe expresamente a los legados apostólicos laaceptación de regalos, y después se añade la anu-lación de la aceptación obligando en concienciaa restituir: juzgó el Pontífice que sola la prohi-bición no bastaba para esa obligación.
2. Dicen algunos que la cláusula invalidan-te no se añade por esa razón sino para que loscontrayentes no puedan renunciar a su derecho,cosa que podrían hacer si la ley únicamente pro-hibiese y con prohibir anulase —como quiendice— de una manera práctica pero sin formu-larlo, como parece hacerlo mediante la cláusulainvalidante.
Pero esta razón carece de base, porque enrealidad esa cláusula se añade para expresar elefecto de la invalidación, como aparece bienclaro en el ejemplo que se acaba de aducir.
Es también falsa esa diversidad de situaciones,porque muchas veces los contrayentes no puedenrenunciar a la prohibición aunque no se añadala cláusula invalidante, como se ve en la pro-hibición del CONCILIO TRIDENTINO de no con-traer matrimonio sin antes hacer las proclamas:no es lícito hacer otra cosa sin dispensa por másque los contrayentes quieran renunciar a su de-recho, porque esa ley se dio no en favor deellos sino del sacramento mismo y del bien co-mún. ¿Por qué, pues, el Concilio no añade enese caso la cláusula invalidante y en cambio laañadió al exigir la presencia del párroco y de lostestigos? Porque en este caso quiso anular elacto y en aquel no.
Esto mismo se explica muy bien por el capí-tulo Non solum del LIBRO 6.° DE LAS DECRETA-LES: a ciertos religiosos se les prohibe admitira nadie a la profesión antes de cumplir el añode prueba y se anula expresamente la profesiónsi se hace antes, pero no en general sino paraaquella religión. Por consiguiente, ni el acto erainválido en virtud de la prohibición, ni despuésse lo invalida más de lo que se dice expresamen-te, y sin embargo entonces no se podía renun-ciar a aquella ley.
3. CONSTITUCIONES DE SIXTO V y CLEMEN-TE VIII SOBRE LAS PROEESIONES.—Vamos aexplicarlo además por las dos constitucionesque publicaron SIXTO V y CLEMENTE VIII.SIXTO V primero prohibió hacer la profesiónsi no era de una determinada manera, y comoquiso que si se hacía de otra manera no tuviesevalor, añadió una cláusula invalidante. DespuésCLEMENTE VIII, al confirmar la prohibición,suprimió la invalidación: luego supone que lasimple prohibición no invalida, y también supo-ne que la prohibición sin cláusula invalidantepuede bastar para que no pueda renunciarse aella, pues —como es evidente— eso es lo quesucede con esa prohibición.
Lo mismo puede verse en los cánones queprohiben aceptar regalos: cuando quieren anularla aceptación, lo dicen expresamente, y en cam-bio cuando no lo dicen, no se juzga que hayaanulación, y eso aunque la prohibición sea detal naturaleza que las partes no puedan renun-ciar a ella.
Un ejemplo de la ley invalidante lo hay en laque invalida la aceptación simoníaca, y de la leysolamente prohibitiva en la prohibición del TRI-DENTINO de no aceptar regalos en la ordenación,ley a la cual no pueden renunciar las partes por-que se dio por el bien común. Luego no fue esala razón de añadir la cláusula sino que sin ellano se produciría el efecto.
En efecto, el poder de renunciar nace de otrafuente, a saber, de que la ley se haya dado enprovecho y favor particular, favor al cual unopodría renunciar mientras no se le impida; ahorabien, esto es así no sólo tratándose de las leyesprohibitivas sino también de las invalidantes.
4. SENTIDO EN QUE GREGORIO CANONIZÓLA LEY Non dubium.—En contra de esta tesisestá la objeción que se puso antes, que la leyNon dubium fue canonizada por GREGORIO.
Respondemos negando esa afirmación, puestoque Gregorio nunca la aceptó para que tuvieraefecto en el derecho canónico sino que hizo usode ella para el efecto de otra ley también im-perial.
En efecto, en la carta 7.a, contra cierto testa-mento de cierta abadesa había alegado Gregoriola ley del emperador JUSTINIANO en que pro-hibía a los monjes hacer testamento, y en con-secuencia manda que se retracte todo lo que sehizo por aquel testamento y que se devuelvanlos bienes al monasterio. En confirmación deesta orden añade: Porque la constitución impe-rial mandó manifiestamente que los actos con-trarios a las leyes deben ser tenidos no sólo porinútiles sino también por no hechos: en estaspalabras alude claramente a la ley Non dubiumy le atribuye el efecto que nosotros hemos ex-

Lib. V. Distintas leyes humanas 602
plicado antes, pero no con relación a los cáno-nes sino a las otras leyes imperiales.
5. SENTIDO DEL CAPÍTULO Quae contra.—Pero puede urgirse con el capítulo Quae contradel LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES, en el cualse establece como regla que los actos contrariosa las leyes deben ser tenidos por no hechos:con esto parece que quedó canonizada la reglade la ley Non dubium.
Según esto, aunque de ahí no se deduzca laanulación —por el hecho mismo y al punto enel fuero de la conciencia— de todos esos actos,al menos se sigue que —según el derecho Ca-nónico— la sentencia del juez debe tratar todosesos actos de tal manera que se los tenga por nohechos a partir de su primer momento y que serevoquen todos sus efectos.
Así parecen entender esa regla DIÑO, la GLO-SA y otros canonistas. Otros en cambio —comoadvierte SÁNCHEZ— la aplican solamente a lasacciones contrarias a las leyes que dan formasustancial a los actos. Pero esta restricción pare-ce excesiva y sin base en el texto; el rigor dela primera opinión parece mayor, pero la reglano explica ese rigor sino que habla en términosmuy generales.
Por eso juzgo que se debe aplicar a todas lasacciones contrarias a las leyes, pero no de unamanera uniforme sino en proporción a la ma-nera como son contrarias a la ley o a la clasede prohibición legal a la cual es contrario elacto.
Por consiguiente, esa regla más parece ins-truir al juez que a la persona particular, pues—según dije antes siguiendo a BARTOLO— losactos contrarios a las leyes son tenidos por nohechos por ficción del derecho, y la ficción delderecho suele hacerse ante todo en orden al jui-cio externo; por tanto, al decir la regla que talacto debe ser tenido por no hecho, instruye aljuez dicíéndole que vea en qué grar'o el acto escontrario a la ley y que conforme a eso lo cas-tigue o lo anule.
6. ¿CUÁNDO UN ACTO DEBE SER DECLARADONULO?—Pues bien, un acto puede ser contrarioa la ley no sólo cuando se realiza sino tambiéndespués en sus efectos: entonces el acto debe serdeclarado nulo en absoluto.
Tal vez sea esto a lo que ante todo se refieraaquella regla, y en este sentido explicamos antesla ley Pacta quae contra, de la cual parece to-mada esa regla. En este sentido la regla no creaninguna dificultad, pues la anulación de tal actono se hace en virtud de la ley positiva sino porla naturaleza de la cosa, de la que —según hedicho antes— es expresión la ley.
Puede también el acto ser contrario a una leyque invalida por el hecho mismo: también en-tonces debe el acto ser anulado o declarado nulodesde el momento en que se hizo.
Finalmente, puede ser sólo contrario a unaley prohibitiva: entonces tal vez podrá el juezanular el acto y en cuanto a esto tenerlo por nohecho, a saber, a partir del momento en quela sentencia lo anula; pero la sentencia no podrátener valor retroactivo que alcance hasta el co-mienzo del acto, a no ser que la ley haya dichoexpresamente que imponía esa pena a manerade confiscación por el hecho mismo.
Esto es aplicable también a la invalidaciónde que sea capaz el acto. En efecto, a veces elacto es indisoluble en cuanto al vínculo, actoque no puede ser anulado —por ejemplo, el ma-trimonio—, y entonces, si se realiza en contrade una ley sólo prohibitiva, no puede despuésser anulado en sí mismo, pero sin embargo sue-le ser disuelto en cierto sentido separando tem-poralmente a los cónyuges, según lo que en elcapítulo I se dijo acerca del matrimonio con-traído en contra del entredicho impuesto a unaiglesia.
Asimismo la ordenación recibida de manos deun obispo ajeno y sin licencia legítima, aunqueesté prohibida es válida; sin embargo, de algunamanera se la anula temporalmente en cuanto alejercicio del orden, conforme al capítulo Episco-pus in Dioecesim.
Otros actos que son invalidables, aunque sehagan válidamente en contra de una ley prohi-bitiva podrán —por razón del delito— ser anu-lados y así ser tenidos por no hechos en virtudde aquella regla. Pero como esta invalidaciónúnicamente se impone como pena —la cual enaquella regla no se señala como una pena queen todo caso se haya de imponer necesariamen-te sino como una pena a propósito para tal de-lito conforme al capítulo Vides— siempre que-dará al prudente arbitrio del juez considerar lagravedad de la culpa y ver si esa pena es propor-cional a la gravedad o si no es más a propósitootra según las circunstancias, y entonces podrámantener el acto y castigar el delito.
CAPITULO XXX
EN LOS REINOS NO SUJETOS AL IMPERIO, LOSCONTRATOS HUMANOS CONTRARIOS A LEYES CI-VILES PURAMENTE PROHIBITIVAS ¿SON INVÁLI-
DOS POR EL DERECHO MISMO?
1. TESIS NEGATIVA.—Respondo brevemen-te: En donde no obliga el derecho civil comúno imperial, las leyes civiles que prohiben los ac-tos directamente y en sí mismos y sencillamente,de suyo no anulan por el hecho mismo los actoscontrarios a ellas.
Esta tesis es una consecuencia de las anterio-res, porque tal anulación tendría lugar o por lanaturaleza de la cosa en virtud de las fórmulas

Cap. XXX. La invalidación fuera del Imperio 603
de tales leyes —y esto no, según se ha demos-trado en la primera tesis—, o en virtud de laley Non dubium —y esto tampoco, porque noobliga en dichos reinos—, o en virtud del dere-cho canónico —y esto tampoco, porque noexiste en él ninguna ley que generalice aquellainterpretación, y además, aunque existiese, úni-camente obligaría en materia civil en los terri-torios propios de la Iglesia—, o, finalmente, envirtud de alguna ley de tal reino que generali-zase aquella interpretación: esta ley habría quedemostrarla, y si no, no sería creíble; y si enalgún sitio la hay, tendrá en su territorio la mis-ma fuerza que la ley Non dubium tiene en losterritorios del imperio.
2. De esto podemos deducir que en nuestroreino de España las leyes puramente prohibitivasno anulan los actos si no lo manifiestan suficien-temente mediante alguna cláusula especial. Lomismo habrá que juzgar de los otros reinos se-gún sus leyes y costumbres. Así pensaron denuestro reino MOLINA y VÁZQUEZ.
La razón general debe ser que ninguna leyexiste en España que interprete así en generalla simple prohibición de las leyes; luego nobastando ésta —por la naturaleza de la cosa—para anular, ninguna base hay para esa interpre-tación.
Puede esto confirmarse con dos prácticas.Una es de los mismos reyes: cuando quierenanular el acto, no se contentan con prohibir sinoque expresan de una manera especial la anula-ción. Un ejemplo a propósito lo hay en la RE-COPILACIÓN: después de hacer algunas prohibi-ciones relativas a las dotes y a los regalos entreesposos, se añade: Y para evitar los fraudes,mandamos que todos los contratos, pactos y pro-mesas que se hagan, en virtud de esta ley seannulos en sí mismos y de ningún efecto.
No tuvo razón MATIENZO para añadir que lomismo sería aunque no se hubiesen añadido es-tas últimas palabras, pues en confirmación deello no aduce ninguna ley del reino sino única-mente la ley Non dubium —de la que ya seha hablado— y la ley Fraus, en la que sólo sedice que el fraude es contrario a la ley, peronada se dice de invalidación. Luego en aquellaley se añadieron esas palabras porque eran ne-cesarias para dicho efecto.
Otra práctica es la costumbre del mismo rei-no: así se entienden comúnmente las leyes queprohiben aceptar regalos, jugar a los dados, pa-gar lo que se ha perdido en el juego con el dine-ro que se dejó en fianza y otras semejantes
cuando no añaden cláusula invalidante; y cuan-do la añaden, se estudian las fórmulas de talforma que la invalidación no se interpreta en unsentido más amplio que el que las fórmulas sig-nifican, y únicamente se juzga que se incurre enella a manera de pena y por consiguiente en laforma y con las restricciones propias de las le-yes penales según lo exigan sus fórmulas, comose dijo antes.
3. INTERPRETACIÓN DE LA LEY SOBRE LOSCONVENIOS CONTRARIOS A LAS BUENAS COSTUM-BRES o A LAS LEYES REALES.—Puede argüirseen contra aduciendo las leyes de España: en laley 28, título 11 de la Quinta Partida se diceque ninguna promesa o convenio contrario auna ley real o a las buenas costumbres se debecumplir, y eso aunque en él se haya añadidouna pena o juramento. GREGORIO LÓPEZ pare-ce interpretar esa ley conforme a la ley Nondubium; luego esa ley tiene efecto en el reinode España, y en él introducirá —con relacióna todas las leyes prohibitivas— la interpretacióngeneral que la ley Non dubium introdujo paralos territorios del imperio.
Respondo —sin embargo— que esa interpre-tación no es indispensable: el mismo GREGORIOLÓPEZ, para explicar esa ley, cita la ley Si sti-puler del DIGESTO, en la cual se habla de lapromesa contraria a la ley o a las buenas cos-tumbres objetivamente, es decir, de la promesade hacer algo malo o prohibido por la ley; aho-ra bien, de esa promesa se dice que no obliga,no porque la prohibición de la ley anule el actosino porque hace que el acto sea malo, y en con-secuencia —como por su naturaleza la promesade un acto malo es nula —de ahí se sigue quetal promesa, por su misma naturaleza, no obliga.
Esta interpretación se confirma muy bien porel hecho de que de esa ley se dice que no obligaaunque se haya añadido un juramento: en efec-to, el juramento no es vínculo de iniquidad, yno obliga a una cosa mala. Eso sí, si se tratasede una ley que lo único que prohibiese fuese elacto de prometer o de pactar, no sería verdaden general que no obligaba aunque se hubieseañadido un juramento, según se demostró enotro lugar. A esto se añade que en esa ley nosólo se dice que tal pacto no obliga sino tam-bién Non deve ser guardado, es decir, cumpli-do, palabras que parecen significar también laobligación de no cumplirlo; luego es señal deque esa ley habla de la promesa de obrar encontra de la ley, y así nada tiene que ver connuestro caso.

Lib. V. Distintas leyes humanas 604
CAPITULO XXXI
LAS LEYES QUE DAN FORMA A LOS ACTOS HU-MANOS ¿ANULAN SIEMPRE LOS QUE SE HACENSIN TAL FORMA AUNQUE LA LEY NO AÑADA
CLÁUSULA INVALIDANTE?
1. TAMBIÉN LAS FORMAS MORALES DAN ELSER A LAS COSAS MORALES. AXIOMAS DE LOSJURISTAS.—Hemos hablado de la manera de co-nocer la anulación que producen las leyes di-rectamente prohibitivas; resta explicar cuándolas leyes que dan forma a los actos o a loscontratos, en consecunecia anulan los actos fal-tos de tal forma y por tanto contrarios a talesleyes.
Algunos responden —sin limitaciones ni ex-plicaciones— que siempre que una ley mandaalgo como forma del contrato, anula los actosrealizados de otra forma, y eso aunque no añadacláusula invalidante.
Esto puede basarse en que la forma es la queda el ser a la cosa, y este principio también esverdadero tratándose de la forma moral con re-lación a los actos morales, porque la falta deforma casi destruye la sustancia de la cosa, comose dice en el DIGESTO. Por eso es común el pro-verbio de los juristas: De no guardarse la for-ma resulta la nulidad del acto, como se dice enlas leyes 1, 2 y 5 del CÓDIGO, que cita GRACIA-NO, en otras leyes que citaremos después, y enla GLOSA con el texto de las DECRETALES.Véanse también TUDESCHIS, otros doctores, yDECIO. Otras citas hace TIRAQUEAU.
2. LA OMISIÓN DE UNA FORMA ACCIDENTALNO QUITA LA SUSTANCIA NI ANULA EL ACTO.Pero esta opinión no puede aceptarse sin hacerdistinciones, porque no toda forma del acto,aunque esté mandada por la ley, es sustancial.
En efecto, muchas veces la solemnidad es ac-cidental, como consta tratándose de los sacra-mentos, del matrimonio, de las sentencias, delas elecciones; ahora bien, la omisión de unaforma accidental no quita la sustancia del actoy consiguientemente no lo anula; luego no todaomisión de forma o no todo cambio de formaanula el acto, sino que hay que distinguir entreforma sustancial y no sustancial.
De este modo toda la dificultad del problema
se reducirá a saber cuándo la forma prescritapor la ley es sustancial o sólo accidental. Nosiempre resulta fácil distinguir esto, sobre todocuando sucede que en un mismo decreto o leyse ponen unas cosas que son accidentales y otrasque pertenecen a la sustancia, como observa laGLOSA. Por eso los doctores señalan distintasreglas para distinguir estas formas. Vamos a re-cordar las principales, pues aunque cada una deellas no basta, todas ellas contribuyen a que—tomándolas juntas— pueda conocerse la cali-dad de la forma.
3. PRIMERA REGLA.—PRIMER SENTIDO DEELLA.—La primera regla es que cuando la for-ma prescrita por la ley contiene una cosa deequidad natural, entonces su omisión hace in-válido el acto, pero no en los otros casos si laley no tiene cláusula invalidante.
Puede servir de ejemplo la forma judicial: enella entra que si no ha precedido infamia, nose proceda contra nadie inquiriendo acerca deél en particular, o que la acusación se haga porescrito y que a la denuncia preceda la adverten-cia, según las DECRETALES: todos esos requisi-tos tienen su origen en la equidad natural, y poreso se los tiene por sustanciales.
La primera parte de esta regla puede tenerdos sentidos. Uno es que se entienda de la equi-dad de suyo necesaria para la validez del acto,de tal manera que su omisión impida natural-mente la validez del acto: entonces con más ra-zón la ley positiva" que impone una forma ba-sada precisamente en esa equidad, la imponecomo sustancial, de suerte que su omisión hacenulo el acto.
Esto es evidente, porque cuando por hipóte-sis entra de por" medio el derecho natural, talley no tanto será constitutiva como declarativade ese derecho. Por consiguiente, para conocertal ley y su equidad, hay que emplear las reglasque se dieron antes acerca de la ley natural, ypor tanto este sentido propiamente no tiene quever con la forma positiva de que ahora tratamos.
4. SEGUNDO SENTIDO.—El otro sentido pue-de ser que se entienda de una forma prescritapor la ley la cual sea moralmente necesaria paraguardar la equidad, pues aunque de suyo no laincluya necesariamente, sin embargo sin ella ono se guardará nunca la equidad o lo más fre-cuente será que no se guarde, y en cambio conella lo más frecuente será que se guarde.
En este sentido la regla es probable, sobre

Cap. XXXI. Leyes que dan forma sin cláusula invalidante 605
todo cuando ese peligro de fraude o injusticiaamenaza no sólo en el acto mismo sino tambiénen su validez y efectos. Sin embargo, tampocoen este sentido la regla es de suyo infalible nisuficiente, pues aunque este sea un gran indiciode que la ley establece esa forma como sustan-cial, él solo no basta si faltan otras conjeturaso una base mayor en las palabras de la ley,como se verá más por lo que después diremos.
Por eso es más cierta la segunda parte —ne-gativa— de la regla. En efecto, si la forma noconsiste en una cosa que de suyo sea muy nece-saria para la equidad sino para el ornato o parauna mayor perfección, y por otra parte no seañaden palabras invalidantes, no hay base parajuzgar que esa forma sea sustancial. Otra cosaserá si la ley añade una cláusula invalidante,porque la eficacia de la ley puede alcanzar aesto y esas palabras bastan para significar esteefecto, como veremos.
5. SEGUNDA REGLA.—La segunda regla esque cuando la forma es tal que no se puederenunciar a ella, es sustancial, pero si puede re-nunciarse a ella, no lo será. La insinúa la GLOSADE LAS DECRETALES y la sigue FELINO, el cualcita a BALDO y a otros que expresamente sóloponen la segunda parte.
La razón de la regla puede ser que la sustan-cia y la esencia de una cosa es inmutable, y portanto, si —por lo que respecta a la voluntad dela parte que cede de su derecho— puede elacto ser válido sin tal solemnidad, es señal deque esa solemnidad no es sustancial; y al revés,cuando es tan necesaria que ni la voluntad delos contrayentes puede suprimirla, es un granargumento de que es sustancial.
6. ESTA REGLA NO ES GENERAL.—Sin em-bargo, tampoco esta regla es general, y por loque toca a las cosas morales, su utilidad es bienpoca.
En primer lugar y acerca de la primera part^,muchas solemnidades sólo accidentales de losactos hay, que están mandadas como tan im-prescindibles que ni por voluntad de los actuan-tes se pueden lícitamente omitir. Esto consta,por ejemplo, acerca de la solemnidad accidentalde los Sacramentos o del Sacrificio de la Misa,y acerca de las proclamas públicas que debenpreceder al matrimonio, y acerca de la formaque para la excomunión se prescribe en el LI-BRO 6.° DE LAS DECRETALES.
La razón es que incluso un precepto sobre laforma accidental puede no mirar al provechoparticular sino al común o a la dignidad y equi-dad en sí misma, y por tanto los particulares,al actuar, no pueden renunciar a ella.
Se dirá que aunque no puedan renunciar demodo que omitiéndola el acto resulte lícito, perosí pueden renunciar de modo que omitiéndolael acto resulte válido. Pero de nada sirve esto,porque esa renuncia es nula y no tiene ningúnefecto, dado que, tanto si se hace como si no sehace la renuncia, el resultado será el mismo,pues con renuncia o sin ella el efecto es válidoy en ambos casos es pecaminoso. Luego si en-tonces el acto es válido, no es porque se puedarenunciar a la forma sino porque —por hipó-tesis— esa forma es accidental: si de hecho loes o no lo es, hay que deducirlo de otros prin-cipios.
7. También la segunda parte de esta opi-nión la ataca NICOLÁS DE TUDESCHIS diciendoque el juramento pertenece a la sustancia deltestimonio judicial, según las DECRETALES, ysin embargo —según las mismas DECRETALES—las partes pueden renunciar a él.
FELINO y otros responden que el juramentoes, sí, necesaria para la validez del testimoniosi las partes no ceden de su derecho, pero queno pertenece a su sustancia, ya que —en abso-luto— pueden separarse del acto.
Pero esta especulación interesa poco para unacosa moral. Porque aquí llamamos sustancial acuanto es tan necesario para la validez del acto—tal como se hace en estas determinadas cir-cunstancias— que su omisión hace nulo al acto:en este sentido el argumento prueba que puedehaber alguna circunstancia —como lo era el añode prueba antes del CONCILIO TRIDENTINO—que sea necesaria pero a la cual pueda renun-ciarse.
Por consiguiente, en el ejemplo aducido, esverdad, sí, que el juramento no es sustancial onecesario para todo testimonio válido, porquesin él puede algunas veces el testimonio ser vá-lido, al menos por consentimiento de las partes,pero sin embargo —mirando la cosa en sí mis-ma y manteniéndose intactos los derechos deambas partes— puede decirse que el juramentoes sustancial al testimonio por ser necesariopara su validez.
Lo mismo sucede con el tiempo prefijado porel delegante para terminar dentro de él la causa:en absoluto puede llamarse sustancial porquepasado él el proceso no tiene ninguna validez,a no ser que dentro de ese tiempo las partes ha-yan consentido en prorrogarlo, según se dice enlas DECRETALES.
8. TERCERA REGLA.—La tercera regla esque cuando la ley establece un acto que hade revestir una solemnidad inventada por lamisma ley, es señal de que la forma es sustan-cial y absolutamente necesaria; no así cuando

Lib. V. Distintas leyes humanas 606
esa forma es añadida a un acto ya previamenteestablecido.
Pueden servir de ejemplos las formas de lossacramentos, las cuales son sustanciales a ellosporque de una manera peculiar fueron por pri-mera vez establecidas por Cristo Nuestro Señor.También en las leyes humanas hay repetidosejemplos: de solemnidad en las enajenaciones,en las CLEMENTINAS; de solemnidad en las elec-ciones, en las DECRETALES; y otras semejantes.
Pero esta regla, tomada en general, no satis-face; sin embargo en un determinado sentidopuede ser muy útil.
Explicación de la primera parte: Tambiénuna solemnidad accidental puede a veces ser es-tablecida juntamente con la sustancial. Ejem-plos: la mezcla del agua comenzó con la mismainstitución de la Eucaristía; en la consagraciónde un altar o de un cáliz, tal vez la Iglesia in-ventó y mandó a la vez no sólo la solemnidadsustancial sino también la accidental. Y al revés,puede ser que aunque un acto no se establezcapor primera vez, se le añada por primera vezuna forma sustancial, como se ve en los testa-mentos, en las enajenaciones y en las elecciones:últimamente eso fue lo que hizo el CONCILIOTRIDENTINO con el contrato matrimonial; asi-mismo, una forma antigua que antes no era sus-tancial, puede por una nueva ley convertirse ensustancial: así el año de prueba antes del CON-CILIO TRIDENTINO no era sustancial para laprofesión como lo es ahora, y sin embargo es-taba ya establecido y a su modo era necesario.Luego hablando en general, esa señal no es ne-cesaria ni suficiente.
9. CUARTA REGLA.—LIMITACIÓN DEL PO-DER EN CONFORMIDAD CON LA FORMA PRESCRI-TA POR AQUEL QUE DA EL PODER.—Explicaciónde la segunda parte, que podría constituir unanueva regla: Cuando el legislador que inventa ymanda la forma da también poder para realizarel acto observando tal forma, es un gran argu-mento —y en lo legal casi infalible— de quetal forma es sustancial al acto; en cambio, cuan-do se da por supuesto el poder y se añade unanueva solemnidad, no se la tiene por sustancialsi no se expresa eso con una cláusula especial.
La primera parte es muy común, y la sostienela GLOSA DE LAS CLEMENTINAS que dice quecuando desde un principio se da el poder bajotal forma, la falta de esa forma anula el acto.
Lo mismo piensa FELINO a propósito del ca-pítulo Ex parte: como en éste el Pontífice da
a ciertas personas la facultad de conceder de-terminadas prebendas con el consejo del obispo,dice que si las conceden sin el consejo del obis-po, la concesión es nula por no haber observadola forma con cuya condición se dio el poder. Lomismo dice a propósito del capítulo Cutn dilec-ta, y se prueba por el DIGESTO.
Lo confirma muy bien el ejemplo de los sa-cramentos: como el poder que se ejercita en lossacramentos lo dio el mismo autor de los Sa-cramentos, la forma que El señaló es sustancial;en cambio la solemnidad que añadió la Iglesiaes accidental.
De aquí se sigue que cuando se delega el po-der y se señala la forma de proceso para unacausa, se juzga que la falta de tal forma viciael acto, como prueba el citado capítulo Cum di-lecta: Por lo cual, el proceso que ellos atentenen contra de la forma de nuestro rescripto y delorden legal, decretamos que sea inválido e inú-til, y el capítulo Venerabili con su GLOSA: Cu-yos procesos hemos casado por ser contrarios altenor de nuestro mandato; la GLOSA explica elhemos casado, es decir, hemos declarado inútilesy nulos, se entiende por el defecto cometido enla forma.
La razón es que el poder queda limitado enconformidad con la forma prescrita por aquelque da el poder; por tanto, el acto en que nose observa la forma, sobrepasa al poder, y así esnulo, como hecho sin poder; por consiguientea la forma se la juzga sustancial. Y lo mismo seentiende aunque no se añada ninguna fórmulainvalidante especial, porque en esto está la di-ferencia entre esta forma y las otras que danpor supuesto el poder: que por su modalidadespecial lleva consigo la limitación del poder, ypor tanto no necesita de otra cláusula invali-dante.
10. En cambio, cuando se da por supuestoel poder y lo que se manda es la forma o unamodalidad especial de proceso, si no se añadeuna cláusula invalidante la forma que se siguees accidental y su omisión no se juzga que anu-le el acto.
Esto enseñan la GLOSA y FELINO con otros,y así se dice en el capítulo Dilectus y en laley 1.a de Appellat. del CÓDIGO en la que a unasentencia del pretor dada sin guardar el ordendebido, se la llama no nula sino injusta.
Lo mismo se halla en la ley penúltima, en laque a la sentencia recitada sin haberla escrito,aunque anteriormente fuese contraria a la forma

Cap. XXXI. Leyes que dan forma sin cláusula invalidante 607
no se la juzgaba nula hasta que en esa ley seañadió la cláusula invalidante. Esto está muybien basado en esta regla, diga lo que diga Ti-RAQUEAU.
Así también, la forma que se ha de observaral fulminar una sentencia de excomunión, esaccidental, porque se la señala para quienes tie-nen ya poder para excomulgar y no se añadenada que signifique una mayor necesidad de esaforma.
La razón es la contraria a la primera parte:esta forma da por supuesto un poder absolutoque podía obrar válidamente sin tal forma, ypor tanto, si una nueva ley no suprime ni ami-nora expresamente ese poder, se juzga que elacto dimana del antiguo poder y que así es vá-lido aunque se realice de una manera indebidapor no observarse la nueva solemnidad o forma.
Por consiguiente, para que a esa forma se latenga por sustancial, es preciso que se diga ex-presamente en la ley. Tal vez es eso lo que sehizo en el capítulo Novit.
11. EXPLICACIÓN DE LA REGLA.—Puede ex-plicarse esta regla por otra que dan frecuente-mente los juristas —y puede servir tambiénpara lo que se ha dicho acerca de las leyes pro-hibitivas—, a saber, que cuando la ley, al de-terminar la forma, añade que el acto no puedahacerse de otra manera, impone una forma sus-tancial sin la cual el acto no es válido.
Esta regla, si es verdadera, se cumplirá aunen el caso de que se suponga que el poder esanterior a la institución de la forma, porque alañadir la negación no pueda hacerse de otra ma-nera, etc., no sólo se da una sencilla prohibiciónsino que además se limita el poder mismo omás bien se quita ese poder con relación a losactos que se realicen sin tal forma. Por esta ra-zón puede ampliarse esta regla a todas las leyesque prohiben el acto con la expresión y nopueda de otra manera o sencillamente nadiepueda, etc.
Puede servir de ejemplo la ley de las INSTI-TUCIONES que prohibe que el marido enajene ladote contra la voluntad de la mujer: en ella sepone la fórmula no pueda.
Lo mismo se ha de decir de la ley que prohi-be que el padre mejore al hijo más que en unadeterminada parte de la herencia, y de otras se-mejantes que emplean las palabras relativas alpoder pueda o no pueda, según puede verse entodo el título 6.°, libro 5° de la RECOPILACIÓNde leyes de España.
Y lo mismo de las leyes que establece que elmenor impúber no puede hacer contratos, ni
tampoco el púber si está bajo curatura, como seordena en las PARTIDAS.
Semejantes a estas son las leyes que fijan lacantidad de lo que se puede regalar, u otras queexpresa o virtualmente añaden la cláusula queno puede regalarse más.
Por eso dije en el capítulo XXII que a ve-ces las leyes prohibitivas anulan los actos pro-hibidos aunque no añadan la cláusula propiapara anular, porque se entiende que prohibenpor defecto de una forma que dan por supuestao que virtualmente establecen; esto se entiendeque hacen las leyes que prohiben mediante lafórmula no pueda, porque siendo el poder laprimera base de la validez de un acto, quien nie-ga el poder quita la raíz de la validez y consi-guientemente excluye la forma sustancial, lacual no puede emplear más que quien tengapoder.
12. INTERPRETACIÓN DE LA FÓRMULA NOpueda.—Esta regla sobre la fórmula No puedala trae BARTOLO; la sigue FELINO; TIRAQUEAUenriquece muchísimo la lista.
Por su parte BARTOLO establece cierta dife-rencia entre las fórmulas No puede —que es depresente— y No pueda, que mira al futuro: tra-tándose de esta última dice que la regla es vá-lida, porque en ese caso se niega el poder tam-bién para el futuro, cosa que no se hace con lafórmula de presente.
Pero esta diferencia no vale nada, como ob-servan TIRAQUEAU y COVARRUBIAS con JASÓN; ypuede darse como razón que la ley habla siem-pre, y por tanto, aunque con fórmula de presen-te diga No puede, cuando después se hace elcontrato siempre dice eso, porque la ley perdurasiempre, y así siempre se opone al acto quitan-do el poder: luego esa distinción no vale nada.
13. Sin embargo, no falta razón para dudarde esta interpretación, porque la fórmula Nopuede es ambigua y muchas veces no significanegación de poder —digámoslo así— de hechosino de derecho.
En efecto, aquello podemos sencillamenteque podemos de derecho, y por eso se dice sen-cillamente que no podemos las cosas que nopodemos hacer lícitamente; luego de la fórmulaNo pueda no se deduce suficientemente una fal-ta de poder que anule el acto, sino únicamenteuna prohibición en cuya virtud no sea lícito elacto.
Ciertamente la GLOSA DEL LIBRO 6.° DE LASDECRETALES que se suele citar para esto, única-mente dice que la negación añadida a la palabra

Lib. V. Distintas leyes humanas 608
Puede crea necesidad: esto es verdad, porquecrea la necesidad consistente en la obligación;pero de ahí no se deduce que cree una necesi-dad que consista en la impotencia para el actocontrario en cuanto a su validez.
Por consiguiente, cuando en el citado capítu-lo 1.° se dice No puede lícitamente, la GLOSAobserva que la añadidura lícitamente sobra, por-que eso ya había quedado dicho con la fórmu-la No puede: en efecto, aquello podemos quepodemos de derecho, ya que las acciones con-trarias a las buenas costumbres hay que creerque tampoco podemos hacerlas, como se dice enel DIGESTO. Por eso en el cap. Facial diceSAN AGUSTÍN que el hombre debe hacer por lasalvación de otro lo que puede, pero que nodebe pecar por la salvación de otro, y eso por-que no puede lo que no le es lícito. Y así en lasDECRETALES se dice que un cónyuge que co-nozca la existencia del impedimento de consan-guinidad, no puede unirse con la otra parte por-que no puede hacerlo lícitamente.
Luego —dado que las palabras de las leyesque suenen a rigor se deben interpretar con be-nignidad—, aunque la ley diga No pueda, bastaentenderlo en el sentido de lícitamente; luegoeso no basta para anular sino para prohibir.
Por consiguiente, BARTOLO y los otros auto-res que se han citado como defensores de aque-lla interpretación, parece claro que se basan enla regla de la ley Non dubium de que las ac-ciones contrarias a las leyes prohibitivas son nu-las. Ahora bien, según nuestra opinión y en losterritorios en que la ley Non dubium no está envigor, aquella interpretación no parece admisi-ble. Y así, esa fórmula no establecerá una for-ma sustancial para la validez del acto, sino úni-camente una forma o modalidad necesaria parala rectitud del acto, ya sea ésta sustancial ya ac-cidental en orden a la validez.
14. D E LA FÓRMULA NO pueda SE H A DEJUZGAR POR LA MATERIA Y LAS CIRCUSTAN-CIAS.—Esta objeción —a mi modo de ver—prueba que la doctrina y regla que se han dadosobre la fórmula No puede no es infalible nisuficiente si se atiende a ella sola: para dar unjuicio completo acerca del sentido de esa fórmu-la, hay que tener en cuenta la materia y lasotras circunstancias.
Esto pensó también COVARRUBIAS, el cualademás insinúa otra ambigüedad: en efecto, aun-que la fórmula No pueda, puesta en la ley, serefiera al hecho mismo o a su validez y no a laconciencia, cabe la duda de si quita el poderúnicamente civil —o sea, para obligarse civil-mente—, o también para obligarse naturalmen-te. Por eso es preciso considerar las otras fórmu-
las de la ley, y cuando ésas falten, se deberáconsiderar la materia.
Puede —en primer lugar— considerarse si elacto al cual se da forma depende de un poderconcedido por el príncipe, por el estado o poruna autoridad jurídica —como es una sentencia,una elección, la enajenación de bienes comuneso eclesiásticos, y toda administración pública oque se realiza con autoridad pública, como esle oficio de tutor o curador y otros semejan-tes—, o si es un acto de propia autoridad ypropiedad, como es hacer testamento, enajenarcosas propias, etc.
Tratándose de la primera clase de acciones ycuando la ley prohibe el acto o su modalidadcon la cláusula No pueda o no pueda de otramanera, etc., es muy probable la presunción deque esa fórmula prohibe el acto mismo de talmanera que si se hace de otra manera es inváli-do: lo primero, porque la ley parece hablar delpoder que conceden ella misma o el príncipe, ylo segundo, porque se juzga que el que imponela forma es el mismo que da el poder, y así valela regla que se ha dado antes de que esa for-ma es sustancial.
Un ejemplo —al menos por comparación—lo hay en el CÓDIGO: NO se venden de otra ma-nera que con la autoridad imperial, etc. BARTO-LO observa que se trata de una forma sustancial.
15. ¿QUÉ DECIR CUANDO EL ACTO ES DEPROPIEDAD PRIVADA?—En cambio, cuando elacto es de propiedad privada, el cual de suyono depende de un poder concedido por la leyo el estado, la cosa es distinta: lo primero, por-que entonces no se trata de quitar un poder queprovenga de la ley o del estado, sino un poderque le compete a cada uno por el derecho na-tural o por derecho de gentes; y lo segundo,porque entonces la ley da por supuesto el poderpara realizar el acto al cual ella da forma, y portanto —en virtud de las palabras— no pareceque la forma sea sustancial si eso no se explicacon palabras bien expresas; ahora bien, no pa-rece que sean tales las palabras no pueda deotra manera si por otro camino no puede cons-tar que la intención de la ley es limitar senci-llamente el poder de obrar y no sólo el de obrarlícitamente; por eso, para explicarlo, ordinaria-mente suelen añadirse palabras invalidantes.
Y si no se añaden esas palabras, hay que aten-der a las circunstancias. En primer lugar, hayque examinar todo el texto, y principalmente aver si la fórmula No pueda recae sobre el efec-to u obligación que se produciría si el acto fue-se válido, porque entonces es señal de formasustancial: eso sucede, por ejemplo, cuando enel DIGESTO se dice que si no se expresa la causa,no puede establecerse una obligación.

Cap. XXXII. Leyes que dan forma con cláusula invalidante 609
Hay que mirar, en segundo lugar, si —segúnla clase de materia y según la práctica— talespalabras suelen quitar la administración de losbienes o limitarla de tal forma qué no puedaejercerse sin el consentimiento del otro o sin laautorización del juez. También en ese caso sejuzga que la ley prescribe una forma sustancialo que quita sencillamente el poder moral: esosucede con las leyes de testamentos y enajena-ciones que aducíamos antes.
En efecto, aunque la propiedad de las cosassea de derecho de gentes en lo que se refiere alreparto de las cosas en general, sin embargo lamanera particular de adquirir o traspasar la pro-piedad depende mucho del derecho humano;por eso, cuando la ley quita el poder de dar—sea de una manera absoluta, sea sin licencia oconsentimeinto del otro—, o niega el poder dehacer testamento o nombrar heredero, o —alrevés— quita el poder de nombrar herederos aotros además de estos determinados o de me-jorar a alguno de ellos a no ser en una deter-minada parte de la herencia, y cosas semejantes,se juzga que la ley prescribe una forma sustan-cial, que esa ley quita sencillamente el poder, yque en consecuencia invalida el acto.
Por último, la costumbre y la aceptación co-mún de la ley en un sentido o en otro, puedepesar mucho para la solución de esta duda.
CAPITULO XXXII
MANERA COMO IMPIDEN LA VALIDEZ DEL ACTOLAS LEYES QUE DAN FORMA A LOS ACTOS Y QUE
AÑADEN CLÁUSULA INVALIDANTE
1. Es regla admitida y casi general que siuna ley da forma y añade la cláusula de quesi el acto se hace de otra manera no tenga valor,sea inválido o inútil o algo parecido, entoncesla forma es sustancial y sencillamente necesariapara la validez del acto.
Esta regla está generalmente admitida, se en-cuentra en las DECRETALES, la trae FELINO,que cita a otros, y consta por lo dicho acercade la eficacia de las leyes sencillamente prohibi-tivas con cláusula invalidante, lo cual es lo mis-mo que prohibir con esa misma cláusula el quese haga de otra manera.
Por consiguiente, lo único que conviene ad-
vertir es que es necesario que las fórmulas con-tengan una invalidación de presente o por elderecho mismo, porque si no —como ensegui-da se explicará más—, no expresarán una ne-cesidad absoluta para la validez del acto.
2. En efecto, a esta regla generalmente sele añade una aclaración, a saber, que vale paracuando la solemnidad se prescribe como obliga-toria en la ejecución misma del acto —pues en-tonces es sustancial—, pero no si la solemnidadda por supuesto que el acto está ya ejecutado,pues entonces es señal de que es sólo accidental.
Esta aclaración la puso BARTOLO, que en losescolios cita a otros muchos. Le siguen TUDES-C H I S y FELINO, que cita a otros. También citaa otros TIRAQUEAU, sobre todo a BALDO.
Ejemplos de lo primero son el de la solemni-dad que se requiere al hacer testamento— parahacerlo se exigen en el mismo acto una deter-minada modalidad y un determinado número detestigos—, y el de la solemnidad que se re-quiere para las elecciones.
Un ejemplo de lo segundo lo hay en la leyque exige que, si se hace una donación, se dé aconocer, o que por las ventas se pague tal ga-bela y que, si no se paga, no haya venta.
La razón de lo primero es que cuando la for-ma se exige para el acto mismo y se añade quesi se hace de otra manera no valga, la ley mis-ma se opone inmediatamente a la validez delacto y por eso a tal forma —según nuestramanera actual de hablar— se la tiene por sus-tancial.
La razón de lo segundo es que, cuando, lacondición es para después, da por supuesto queel acto se ha realizado ya sin oposición de laley y que consiguientemente es válido, y portanto, aunque después parezca anularlo por laomisión subsiguiente, eso es a manera de pena,y por eso no tiene efecto inmediato hasta tantoque se aplique la pena, a no ser que la ley ma-nifieste expresamente un rigor mayor, según lasreglas que se dieron antes acerca de la ley penal.
3. Por eso he dicho que esta aclaración seha de entender para cuando la ley añade deuna manera absoluta la fórmula De otra manerano valga u otra parecida, pues si no añade esafórmula, aunque ponga la solemnidad para el

Lib. V. Distintas leyes humanas 610
acto mismo, no se sigue que sea sustancial, yaque también una forma accidental puede a vecesrequerirse para la misma ejecución de la cosa.
Puede servir como ejemplo el juramento que«—según la ley Rem non novam— deben prestarlos jueces al principio del juicio: se exige parael acto mismo, y sin embargo, aunque se omita,el acto es válido, como observa la GLOSA.
Lo mismo sucede con la forma que se debeobservar al dar sentencia de excomunión segúnel LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES, y en ese sen-tido se expresan los citados autores.
Estos, sin embargo parece que se olvidaronde la otra parte, porque a veces la solemnidadse requiere para antes del acto: por ejemplo,para la enajenación de cosas eclesiásticas se re-quiere previamente el mutuo acuerdo de las par-tes, para las elecciones la investigación o infor-mación. Por mi parte pienso —conforme al sen-tir de estos autores— que esta solemnidad an-tecedente entra en la primera parte como perte-neciente a la sustancia del acto. Esto pensó BAR-TOLO, y expresamente FELINO.
Y la razón es que entonces se juzga que mo-ralmente el acto comienza por tal solemnidadantecedente, y ya entonces, si la acción se hacede otra manera, la ley se opone a ella.
Así pues, si esa limitación y doctrina se en-tiende de esta manera, parece aceptable, y porlo que se refiere a la segunda parte —de la con-dición subsiguiente— es favorable y no necesi-ta más explicación.
4. LA DICHA INVALIDACIÓN ALGUNAS VECESPUEDE SER PENAL, PERO ORDINARIAMENTE NOLO ES.—Acerca de la segunda parte —de cuan-do la forma se requiere en el acto mismo y concláusula invalidante—, pueden presentarse algu-nos problemas.
Uno, si la invalidación se entiende que seproduce por el derecho mismo al punto y antesde la sentencia, o si se requiere sentencia almenos declaratoria de tal defecto.
Sobre esto hay que decir —brevemente—que la invalidación ordinariamente no es penal—como es evidente—, puesto que se imponepor sí misma, o, mejor dicho, se sigue de lafalta de forma aunque no haya de por medioculpa ninguna.
Sin embargo algunas veces puede ser penal.Un ejemplo de ello hay en el capítulo Novit,en el que se manda a los obispos que no pon-gan ni depongan abades sin el consejo y asen-timiento de sus frailes y después se anulan esosactos si se hacen de otra manera.
La GLOSA observa sobre ello que esas inva-lidaciones son por el derecho mismo, pero hacemal en basarlas en la ley Non dubium, porque—según dije antes— esa ley sirve poco para lainterpretación de los cánones; luego la razón de
que sean por el derecho mismo es que eso sedice allí expresamente.
Y que esa invalidación fue penal, se deducemás claramente del texto completo en que sedice: Y si acaso presumieres atentar en contrade nuestra prohibición, nosotros con la auto-ridad apostólica anulamos tales nombramien-tos, etc., y decretamos que carecen de toda fuer-za y estabilidad. Quiero hacer notar la palabrapresumieres, pues por ella consta bien claro quela invalidación se impone en castigo de la des-obediencia y trasgresión.
5. EN LA ANULACIÓN NO PENAL, PARA QUEEL ACTO SEA NULO NO SE NECESITA SENTEN-CIA.—Así pues, cuando la anulación no es pe-nal, es cosa clara que no se necesita sentenciaalguna para que el acto sea nulo de la maneraque lo anula la ley, porque para esa nulidad desuyo no se requiere culpa sino que basta la fal-ta de forma, ni hay ninguna razón para que senecesite sentencia a no ser que expresa o vir-tualmente se exija en la misma ley, según loque se dirá al tratar del problema siguiente.
En cambio, cuando la anulación es penal,puede parecer probable que se debe aplicar laregla de la ley penal, a saber que aunque la anu-lación se haya dado por el derecho mismo, nose incurre en ella antes de la sentencia declara-toria, aunque después la sentencia deberá tenerefecto retroactivo hasta el momento del acto.
A pesar de todo, como esta pena no es purapena sino que incluye también la falta de for-ma sustancial, como cosa normal parece másprobable que se incurre en ella al punto por esecapítulo aunque la razón de pena no bastase.
Digo como cosa normal porque por las fórmu-las de la ley tal vez alguna vez podrá hacerseexcepción: así en el dicho capítulo Novit la pa-labra presumieres indica —según la doctrina co-mún— que en esa pena no se incurre si el de-fecto se comete sin presunción, por ignoranciao por otra negligencia parecida, y consiguiente-mente indica que esa solemnidad no es sustan-cial sino únicamente una solemnidad que se re-quiere bajo esa pena, y por tanto es probableque entonces no se incurre en ella antes de lasentencia declaratoria.
6. D I C H A S LEYES ¿ANULAN EN CONCIEN-CIA?—Otro problema puede ser si las leyes queanulan por falta de forma, anulan el acto en ab-soluto —incluso en cuanto a la obligación natu-ral en conciencia—, o solamente en el fuero ex-terno.
Pero acerca de este problema se han tocadoya muchos puntos anteriormente y también enel tratado del Juramento, y apenas puede esta-blecerse sobre él una norma general: las leyespueden darse en los dos sentidos y por tantopara conocer la clase de anulación, hay que te-

Cap. XXXII. Leyes que dan forma con cláusula invalidante 611
ner en cuenta sus fórmulas, materia y circuns-tancias, según enseñan COVARRUBIAS y MOLINA.Juzgo que esto sucede ante todo con las leyesciviles.
En cuanto a las leyes divinas positivas quedeterminan las formas sustanciales de algunosactos, es cosa clara que en consecuencia anu-lan al punto y por el hecho mismo y en con-ciencia el acto al que falta tal forma entera,como se ve por el tratado de los Sacramentos ydel Sacrificio de la Misa.
Lo mismo pienso —en segundo lugar— acer-ca de las leyes canónicas que determinan for-mas semejantes, sobre todo si de alguna maneratocan materias de sacramentos y —en su tan-to— también de sacramentales.
Así puede verse en la solemnidad sustancialque se requiere para el contrato matrimonialpor determinación del CONCILIO TRIDENTINO.Y lo mismo disponen muchas veces las leyesacerca de las órdenes, las cuales si no se hacende tal o cual manera, las anulan, según el DE-CRETO. Pero en estos casos la anulación se hade acomodar a la materia, pues es solamenteuna suspensión, y por tanto, si se impone porel hecho mismo, se incurre en ella al punto sinmás sentencia lo mismo que en una censura.
Lo mismo puede observarse también en lasconsagraciones y bendiciones establecidas por laIglesia, por ejemplo, en la primera tonsura, enla consagración de altares y cálices, porque, sino se guardan las formas establecidas por laIglesia, serán nulas y —sin más declaración—se deberán repetir, ni será lícito antes hacer usode tales cosas como de cosas bendecidas o con-sagradas.
Tratándose de otros actos más temporales oexternos —como son las enajenaciones, eleccio-nes, juicios, etc.—, la cosa puede parecer másdudosa; sin embargo, juzgo que se debe decirlo mismo, porque estas leyes —según dije— nose basan en una verdadera pre'sunción, y así loque directamente pretenden es la realidad o lanulidad del acto en sí misma y no sólo en ordena la prueba o a la acción judicial humana.
7. LOS ACTOS QUE SON NULOS POR EL DERE-C H O CIVIL POR FALTA DE FORMA, LAS MÁS DELAS VECES SON NULOS EN CONCIENCIA.—Más fá-cilmente puede suceder esto tratándose de lasleyes civiles, porque lo que principalmente sepretende en el derecho civil es la paz y el gobier-no externo, cosas que suelen realizar los jueces.
Sin embargo, creo que con más frecuencia laverdad es que los contratos y actos que son nu-los por el derecho civil por falta de forma, sonnulos en conciencia, sobre todo cuando pertene-cen a la administración pública, como son lassentencias, las elecciones y otros actos semejan-
tes, los cuales dependen mucho de las mismas le-yes y del poder público, y por tanto, si la leymisma se opone a ellos invalidándolos, producesu efecto al punto, ya que no se basa en unafalsa presunción sino en que así conviene al biencomún.
En cambio tratándose de otras leyes queatienden más al bien de los particulares y danforma a los contratos, a los testamentos y aotras cosas semejantes, a veces suelen las leyesno anular la obligación interna ni impedir la va-lidez natural del acto sino únicamente o negaracción judicial o anular tal instrumento o escri-tura de suerte que no haga fe en juicio; peroalguna veces anulan el acto en absoluto, inclusoen cuanto a su validez natural.
Sobre esto, es preciso examinar con exactitudlas fórmulas de la ley e interpretarlas siempreen sentido estricto, porque la materia es odio-sa. Sin embargo, tengo por verdad que siemprees lícito en conciencia hacer uso de estas leyespara anular los actos, y que aquel que ha que-dado excusado de alguna obligación o promesao que posee alguna cosa mediante una senten-cia justa dada según esa ley, la posee con segu-ridad de conciencia y está excusado del cumpli-miento de la obligación mientras la ley civil nosea derogada por la canónica y se observe comojusta en su fuero.
En efecto, aunque tal vez la ley por sí sola nosuprima del todo la obligación natural, da poderal juez para anular del todo el acto y en conse-cuencia para suprimirla o para traspasar la pro-piedad de la cosa: esto no sobrepasa las atri-buciones de la ley civil y, supuesto que existatal ley, es necesario que pueda observarse sinocasión de injusticia ni pecado.
Por ejemplo, tratándose de la ley que deter-mina la solemnidad del testamento, aun conce-diendo que por sí sola anula el testamento perono la voluntad del difunto y que por tantoquien ha sido hecho heredero en un testamentofalto de solemnidad puede retener la herenciacon seguridad de conciencia mientras no lo exi-ja otro —porque está moralmente cierto de lavoluntad del difunto—, sin embargo aquel quedebiera ser sucesor de la herencia en caso de nohaberse hecho testamento, podrá con seguridadde conciencia entablar pleito y reclamar la he-rencia y, si la obtiene, retenerla, porque la leyle concede esto y —al menos mediante senten-cia— la herencia se le aplica a él de una ma-nera eficaz.
8. ¿QUÉ DEFORMACIÓN DE LA FORMA BAS-TA PARA ANULAR EL ACTO? ALGUNOS PIENSANQUE UNA PEQUEÑA DEFORMACIÓN NO MERECESER TENIDA EN CUENTA.—El último problemapuede ser qué grado de deformación de la for-

Lib. V. Distintas leyes humanas 612
ma sustancial basta o es necesario para anularel acto, pues esa forma es divisible y requierevarias palabras, acciones o testigos, o cosas se-mejantes, y por eso puede omitirse total o par-cialmente, y en cosa grave o en cosa leve.
Si se omite del todo o en cosa grave, es cier-to que se anula el acto. Pero la duda suele sercuando lo que se omite es cosa leve o muy pe-queña, pues algunos creen que entonces el actono se anula, porque en cosas morales lo pocoes igual a nada.
Así piensa MOLINA y cita a MOLINA —conBARTOLO y otros— que dice que la omisión deuna solemnidad pequeña no vicia el acto; y lomismo piensa ALVAR. VALAS.: ¿Qué resulta sino se hace algo de lo que el pretor mandó quese observase como cosa leve? GREGORIO LÓ-PEZ, al citar esta opinión, no la condena. Tam-bién parece dar esto por supuesto FELINO conotros muchos que cita.
Y si se pregunta qué omisión de solemnidaddebe ser ju2gada leve, responden que esto sedebe dejar al arbitrio de las personas prudentes.
9. LOS ANTIGUOS PIENSAN QUE EL ACTO RE-SULTA NULO POR CUALQUIER OMISIÓN.—La opi-nión contraria —a saber, que el acto queda vi-ciado o anulado por cualquier omisión de la for-ma sustancial o de una parte de ella—, la sos-tienen bastantes antiguos que cita GREGORIOLÓPEZ —ALBERTO, ÁNGEL, JUAN DE ANDRÉS—a cuya opinión se inclina él mismo.
La sostiene también AZOR. Pone como ejem-plos los casos de que en un testamento falte untestigo o en una elección uno de los electores:esto es indudable, pero puede responderse —yno sin razón— que esas solemnidades, según laprudencia, no son leves sino graves.
Otro ejemplo es el de la inversión del ordenprescrito para los procesos, como en pedir con-sejo antes o después del acto: parece una faltaleve, y sin embargo anula el acto, según las DE-CRETALES. Pero tampoco esta omisión debe sertenida por leve, pues el consejo —como obser-vó FELINO— hubiese podido influir en la sen-tencia.
Otro ejemplo puede tomarse del DIGESTO:en él se dice que la transacción es nula no sólocuando el pretor la permite sin conocimientode la causa, sino también, dice, si no ha inves-tigado todos los puntos que manda el rescripto—a saber, la causa, el modo, las personas—aunque haya investigado algunos.
Luego sea lo que sea lo que se ha omitido
de la forma sustancial, el acto queda viciado.Causa de ello puede ser que la esencia de unacosa consiste en algo indivisible, como dicen losfilósofos; pues así también, la forma consiste enla integridad, y por eso una pequeña falta lavicia, como dio a entender también BALDO.
10. OPINIÓN MÁS SEGURA.—UNA DISTIN-CIÓN. LOS CAMBIOS QUE HACEN VARIAR ELSENTIDO DE LAS PALABRAS, SIEMPRE INVALIDANEL ACTO AUNQUE EL CAMBIO SEA SÓLO DE UNALETRA.—Así pues, esta opinión parece más se-gura en la práctica, sobre todo porque si eso sedeja al arbitrio de las personas prudentes, pier-den mucha fuerza las leyes que dan forma sus-tancial a los actos, y, si una vez se da lugar ose permite la excepción, apenas puede darse otraregla.
Por otra parte, no está mal la distinción quetrae FELINO tomada de IMOLA: que cuandoconsta que el orden es sustancial, cualquier omi-sión en él vicia el acto —sea leve o grave elperjuicio que produzca—, y en cambio cuandola cosa es dudosa, entonces se puede distinguirentre perjuicio leve y grave: lo mismo se puededecir razonablemente en cualquier duda sobre laforma sustancial.
También puede aplicarse a esto la doctrinaque suele darse sobre el cambio en la forma delos sacramentos: si es, digámoslo así, formal—es decir, si cambia o destruye el sentido delas palabras, aunque sea por el cambio de unasola letra—, siempre vicia el acto; en cambio sies material —es decir, si las palabras conservanla misma significación—, no lo vicia. En el pri-mer caso, el cambio u omisión siempre es graveaunque parezca versar sobre una cosa pequeña;por el contrario, el segundo cambio puede lla-marse leve aunque por tratarse de una cosa sen-sible parezca mayor.
Pues lo mismo en lo que ahora tratamos:si la omisión de una cosa que parece pequeñaes contraria a la intención y pensamiento de laley, entonces siempre vicia y no se la puedetener por leve sino por grave, porque puede im-portar mucho; en cambio, si no sólo se trata deuna circunstancia materialmente leve sino queademás parece importar poco para el fin de laley, entonces no parece viciar, porque es comonada.
De esta manera pueden conciliarse los dichosautores, ya que, si se examinan con atención losejemplos que aducen o las ocasiones en que ha-blan, parece que hablaron en el sentido dicho.

Cap. XXXIII. Comienzo de la invalidación 613
CAPITULO XXXIII
¿CUÁNDO LAS LEYES INVALIDANTES COMIENZAN
A PRODUCIR EL EFECTO DE LA INVALIDACIÓN?
1. LAS LEYES INVALIDANTES SON NORMA GE-
NERAL DE LAS ACCIONES Y POR CONSIGUIENTE,
PARA QUE OBLIGUEN, DEBEN SER PROMULGA-DAS.—Aunque más arriba se haya hablado dela ley, sin embargo, como de algunas leyes inva-lidantes se juzga que tienen algo especial, hayque explicarlo ahora brevemente.
En primer lugar, doy por supuesto que unaley invalidante no anula el acto hasta tanto quese haya promulgado solemnemente. En esto es-tán de acuerdo todos. Y la razón es que antesde la promulgación no es ley.
Se dirá que esto es verdad en cuanto a lafuerza obligatoria, porque la obligación llega atener lugar mediante el conocimiento, el cual seda por medio de la promulgación; pero no su-cede lo mismo con la virtud invalidatoria, por-que la invalidación no depende del conocimien-to, y por tanto —según dijimos antes— tienelugar incluso en contra de los que la desco-nocen.
Se responde que, aunque en esto haya algunadiferencia —porque la invalidación en cada casoparticular no se realiza, como la obligación, porla aplicación de la conciencia—, sin embargocoinciden en que ambas deben realizarse me-diante una regla pública y notoria y, por consi-guiente, propuesta a todos, cosa que únicamen-te se hace por la promulgación.
La razón es que también la ley invalidante esregla general de las acciones humanas, y portanto debe de suyo ser justa y, en consecuencia,propuesta públicamente también como invali-dante, porque es necesario que la gente sepacómo pueden y deben realizar sus acciones paraque sean válidas; de no ser así, se seguirían in-numerables inconvenientes en la comunidad, ypor eso, también para este efecto es natural-mente necesaria la promulgación de la ley.
2. SEGÚN SE DIJO, BASTA UNA SOLA PRO-
MULGACIÓN HECHA EN LA CORTE DEL PRÍNCI-PE O EN LA METRÓPOLI.—Doy por supuesto
—en segundo lugar— que de suyo y para eseefecto, basta una sola promulgación hecha enla corte del príncipe o en la metrópoli del reino.Esto es aplicable tanto a las leyes civiles comoa las canónicas, conforme a lo que se dijo antesacerca de ambas.
Una prueba de ello es también que ni por lanaturaleza de la cosa o por sola la razón, ni porningún derecho positivo se exige otra cosa tra-tándose de estas leyes.
Algunos modernos, sin embargo, piensan locontrario por lo que se refiere a las leyes canó-
nicas invalidantes, a saber, que aun después depromulgadas en Roma, no tienen efecto hastatanto que se promulguen en cada una de las pro-vincias. Así piensa MEDINA. Se cita también aSOTO pero —según diré— sin razón.
El argumento que aducen es que las invalida-ciones eclesiásticas se refieren a cosas más gra-ves y de mayor importancia, y que por tantono conviene que se obre de otra manera.
Se responde que para establecer una regla fijay tratándose de una cosa no necesaria por soloel derecho natural, no bastan las conjeturas sino hay una ley positiva. Por tanto esa razón alo sumo indica que a veces puede ser conve-niente establecer otra manera de promulgación,pero de ahí sólo se puede deducir que a la pru-dencia de los prelados y pontífices toca determi-nar también en sus leyes la forma de la promul-gación según la calidad de la materia, pero noque ello sea naturalmente necesario si no sedice en la ley expresamente.
Un ejemplo muy bueno lo hay en el CONCI-
LIO TRIDENTINO: en la ley que anula el matri-monio clandestino declaró expresamente que se-ría necesaria la promulgación en cada una delas diócesis, porque la materia era gravísima ysi se obraba de otra manera podrían seguirsemuchos inconvenientes. Sin embargo, de ahí—argumentando con lo particular del caso—más bien se saca un indicio de que eso no esnecesario si no se dice expresamente en la ley.Esto quedará más claro por lo que luego di-remos.
3. DESPUÉS DE LA PROMULGACIÓN, BASTAN
DOS MESES PARA QUE UNA LEY INVALIDANTE
TENGA SU EFECTO; ESE TIEMPO ES NECESA-
RIO.—Hay que dar por supuesto —en tercerlugar— que, una vez hecha la promulgación enla corte del príncipe, basta el tiempo ordinariode dos meses para que en adelante la ley inva-lidante comience a tener su efecto. Así piensantodos.y así se deduce de la auténtica Uf novaeconstitutiones, la cual habla manifiestamente dela ley invalidante.
Y la razón es que ninguna ley ni constituciónhay que exija mayor espacio de tiempo para lasleyes invalidantes qué para las otras. Tampocoes ello necesario por sola la naturaleza de lacosa, porque, por esta parte, lo que basta paraobligar basta también para anular.
De esto se sigue que ese tiempo, tratándosede estas leyes, se ha de entender de la mismamanera que tratándose de las otras, conforme alo que dijimos antes, pues se entiende de lasleyes del Sumo Pontífice y respecto de aquellasregiones para las cuales ese tiempo es suficien-te, puesto que, si distan más, se debe concederun tiempo prudencialmente más largo: esto esespecialmente necesario tratándose de estas le-yes por los inconvenientes que de la anulaciónpodrían seguirse.

Lib. V. Distintas leyes humanas 614
4. En consecuencia, hay que decir —encuarto lugar— que, tratándose de las leyes ci-viles, ese tiempo es necesario para que la leyempiece a anular los actos contrarios a ella.Eso enseñan todos los doctores que citaré en-seguida.
La razón es que tampoco hay ninguna ley ci-vil que para este efecto se contente con un tiem-po más breve.
Más aún, la citada auténtica, que concede elespacio de dos meses, habla de las leyes testa-mentarias que contienen invalidación.
Además, esa ley, antes de pasado ese tiempo,no tiene fuerza de ley respecto del lugar parael cual se necesita ese tiempo, o al menos noestá suficientemente aplicada a él; luego de lamisma manera que no obliga, tampoco invalidaallí.
Finalmente, si la ley anula el acto, obliga ano hacerlo de la manera que se ha dicho antes;ahora bien, antes de pasado ese tiempo no obli-ga; luego tampoco anula.
5. PIENSAN BASTANTES QUE LAS LEYES CA-NÓNICAS TIENEN EFECTO INVALIDATORIO ENCUANTO SE HACE EN ROMA LA PROMULGACIÓNSOLEMNE.—Sólo queda una dificultad acerca delas leyes canónicas, pues muchos canonistaspiensan que esas leyes tienen efecto invalidato-rio en cuanto se hace en Roma la promulgaciónsolemne.
Esto sostienen TUDESCHIS, DKCIO, FELINO ycasi todos los comentaristas del capítulo Nove-rit, JUAN DE ANDRÉS y la GLOSA con el textodel LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES, TORQUEMA-DA, JUAN STAFILO, AZPILCUETA, SOTO, SILVES-TRE y DE ROSA. Se basan en algunos decretosdel LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES que parecensuponer que las constituciones apostólicas tie-nen este efecto inmediatamente.
Por consiguiente, la razón es únicamente quelos Pontífices pueden hacer esto y manifestaronque querían hacerlo; luego lo hacen.
6. ESTA REGLA NO SE ENTIENDE DE TODASLAS LEYES CANÓNICAS SINO SÓLO DE LAS LEYESPONTIFICIAS QUE TIENEN LA CLÁUSULA Desdeahora.-—Pero hay que observar —en primer lu-gar— que esta opinión no se ha de entender enabsoluto de todas las leyes canónicas, porqueen este sentido no se prueba con ningún textojurídico ni sería conveniente por las razonesaducidas en el segundo y cuarto arguitnento, queson también aplicables aquí. Por es;o, cuandouna ley eclesiástica invalidante se da sencilla-
mente sin añadir ninguna cláusula que excluyacon suficiente claridad ese tiempo, es manifies-to que no invalida antes de pasado el tiempoordinario que en cada una de las provincias senecesita para que las leyes obliguen.
Prueba: Mientras una ley nueva no excluyeel derecho antiguo ordinario ni se opone a él,hay que juzgar que se da en conformidad con él,pues la derogación de un derecho siempre sedebe evitar en cuanto se pueda, como diré des-pués; ahora bien, por el derecho común y anti-guo se requiere aquel tiempo: más aún, en cuan-to que es necesario para que la ley llegue a co-nocerse, parece naturalmente necesario; luegosi la ley nueva no lo excluye, se ha de entenderen conformidad con él. Esto lo confirman tam-bién las razones anteriores.
Por consiguiente, con más razón aún constaque cuando una ley canónica concede expresa-mente un tiempo más largo para comenzar aobligar, en consecuencia lo concede tambiénpara comenzar a invalidar —a no ser que de unamanera clara y expresa diga otra cosa—, por-que es también un derecho ordinario que la leyno invalide antes de obligar.
7. Así pues, la opinión de que tratamos, alo sumo es verdadera tratándose de las leyespontificias que tienen la cláusula Desde ahorau otras semejantes, ya que esas cláusulas parecenexcluir toda dilación, pues de no ser así, seríansuperfluas. En ese sentido hablan de ellas expre-samente TUDESCHIS y otros que se han citadoantes, y en la misma forma habla la GLOSA, queaprueban en general el CARDENAL, BONIFACIO yotros en las CLEMENTINAS, y les siguen los teó-logos modernos en general y SÁNC H EZ, que citaa otros; de su opinión no debemos apartarnos,porque en realidad este parece ser el pensamien-to de los Pontífices.
Pero hay que observar que las leyes de esaclase en que se ponen esas cláusulas, normalmen-te tratan de determinadas cosas o acciones sobrelas cuales el Pontífice puede disponer y dispen-sar libremente, como son los beneficios y laconcesión de ellos, y por tanto, tratándose deellos, muchas veces inhabilita las personas o im-pide la validez de la concesión a partir del díade la promulgación. Así lo hizo recientementeClemente VIII en este reino de Portugal esta-bleciendo un nuevo impedimento —por defectode raza— para ciertos beneficios eclesiásticos,y Sixto V hizo y declaró también esto respectode las profesiones religiosas, porque la validez

Cap. XXXIII. Comienzo de la invalidación 615
de la profesión depende también de la aceptaciónde la Sede Apostólica.
8. Pero tratándose de otras cosas que no de-penden así de la libre determinación de los Pon-tífices sino que suponen algún derecho naturalque a veces la ley humana modifica, eso nuncase hace sin conceder tiempo suficiente para quela ley llegue a ser conocida: lo primero, porqueordinariamente eso sería nocivo para el bien co-
•mún; y lo segundo, porque parecería ser de al-guna manera contrario al derecho natural, se-gún se explicó con el ejemplo de la ley del Con-cilio Tridentino que anula los matrimonios clan-destinos.
Pero aunque esto sea así, sin embargo siem-pre se ha de presumir a favor de la ley, y portanto, siempre que una ley canónica tenga unacláusula de esas, en cuanto llegue a ser cono-cida se ha de observar para evitar el peligro denulidad. Y si por ignorancia se ha hecho algocontrario a ella y tiene ser permanente de cuyasubsistencia y realidad dependen otros efectos,por la misma causa de evitar el peligro se debesuplir el defecto.
9. Mas ¿qué hacer si la ley —entendidaasí— parece demasiado gravosa y contraria albien común? ¿Será lícito apelar al mismo Pon-tífice y entretanto no observar la ley?
Se responde que, aunque tratándose de res-criptos particulares, se admita esta clase de ape-lación o suspensión —según el capítulo Signi-ficaste con las observaciones que allí se hacen—porque tales rescriptos muchas veces dependende un hecho cuyo desconocimiento es admisibleen el Pontífice, pero tratándose de leyes gene-rales, como observan los doctores no se admiteesa clase de apelación o suspensión, porque enel Pontífice no se presume desconocimiento delderecho y del bien común, y aunque la ley ge-neral en algún lugar traiga algún inconveniente,no por eso pierde su eficacia.
Por tanto en ese caso puede, sí, apelarse alPontífice, pero entretanto obsérvese la ley, por-que siempre podrá observarse sin malicia y porlo demás ella de suyo obliga aunque contengaalgún inconveniente o dificultad.
10. OTRA PREGUNTA.—Preguntará alguno—acerca de las leyes invalidantes, tanto civiles
como canónicas— si durante el espacio de tiem-po en que aún no obligan ni producen su efec-to de anular el acto o de inhabilitar las personasque no consientan en ello, al menos producenese efecto si quiere y acepta la anulación o in-habilitación aquel a quien puede afectar la ven-taja o desventaja de tal invalidación.
En efecto, puede parecer que uno puede ha-cer uso de una ley invalidante —favorable paraél— incluso antes del tiempo señalado por laley para obligar: lo primero, porque ese tiempose concede en favor y beneficio de los contrayen-tes, y uno puede renunciar a él; y lo segundo,porque aunque el legislador no quiera obligarantes v. g. de pasados dos meses, sin embargole agradará que todos los que lleguen a cono-cerla la observen antes; luego por igual razónes de creer que quiera que, si el subdito deseatambién someterse enseguida a la ley, el actosea inválido.
A esto parece favorecer BARTOLO, el cualdice que, aunque los estatutos que causan per-juicio no tienen efecto antes del tiempo fijado,sin embargo los que son ventajosos producensu efecto inmediatamente. La misma distinciónhace TORQUEMADA.
11. PENSAMIENTO DEL AUTOR.—Esto noobstante, hay que decir que cuando una ley in-validante difiere el efecto de la invalidación o dela inhabilitación hasta un determinado tiempoy hasta que se realice una determinada formade promulgación, la ley no puede producir eseefecto antes, y que esto no depende de la volun-tad de los subditos ya se trate de la dilación paraellos de una ventaja o de una desventaja: estoes muy accidental, y la ley mira al bien común,para el cual conviene que en esto se establezcauna regla fija.
Un ejemplo evidente de ello hay en el decre-to que anula el matrimonio clandestino: en nin-guna parte pudo tener efecto ni inhabilitar aninguna persona —-por mucho que ella lo qui-siera— para contraer de esa manera, si no eraobservando el orden y modo prescrito por elConcilio Tridentino, porque el legislador noquiso que la ley tuviera efecto de otra manera,ya que así convenía para el bien general de laIglesia.
Luego lo mismo sucede con todas las leyes

Lib. V. Distintas leyes humanas 616
de esa clase cuando en ellas se señala la formaen que han de promulgarse y el tiempo en quehan de comenzar a invalidar.
Y lo mismo hay que decir cuando la ley nodeclara nada especial sino que comienza a obli-gar y a tener efecto según el derecho común.En efecto, la razón es la misma para el tiempoque el derecho común prescribe con relación auna ley así, que para el tiempo que —cuandoen ella se expresa— la ley designa en particu-lar: también la primera ley suspende su efectohasta el tiempo señalado y no deja la suspensióna la voluntad de los subditos. Lo primero, por-que no tiene en cuenta la ventaja particularsino el bien común; lo segundo, porque podríanseguirse engaños y otros inconvenientes y escán-dalos; finalmente, porque la ley habla para to-dos indistintamente.
12. Por lo cual, nunca esta ley comienza atener efecto con relación a quien quiera obser-varla antes que con relación a quien no quiera.En efecto, si la ley está suficientemente promul-gada y ha pasado el tiempo suficiente para quetenga efecto, lo tiene también sobre los que ladesconocen y los que no quieren cumplirla; encambio, si la promulgación no es todavía com-pleta con el tiempo suficiente para su divulga-ción, no tiene efecto alguno ni siquiera sobrelos que quieren cumplirla, porque esto no de-pende de la voluntad de ellos sino de la delpríncipe.
Por lo que toca a lo que se aducía sobre laobligación de la ley, en parte hay semejanza yen parte no. Hay semejanza en que el subdito—aunque lo quiera— no puede estar obligadoa la ley antes del tiempo determinado, porqueel legislador no quiso obligar antes. Pero haydiferencia en cuanto a la ejecución de la ley enel acto mandado o prohibido: este acto el sub-dito —si quiere— puede ejecutarlo sin obliga-ción; en cambio la anulación no puede ejecutar-la, porque ésta no depende de él sino déla ley.
En cuanto a BARTOLO y TORQUEMADA, nohablan de las leyes invalidantes sino de los pri-vilegios que se conceden en favor de los parti-culares.
CAPITULO XXXIV
LAS LEYES PUNITIVAS ¿AFECTAN TAMBIÉN A LOSACTOS INVÁLIDOS?
1. Este problema puede ser común a lasleyes penales y a las invalidantes, y por eso estelibro, en que hemos tratado de ambas, será
oportuno terminarlo con su estudio y solución.Puede suceder que se dé una ley penal con-
tra quien administra un sacramento, contraquien contrae matrimonio en determinada for-ma, o contra quien hace testamento u otro actosemejante, acto que uno después ejecuta exter-namente pero con algún impedimento invalida-torio del acto. Pues bien, el problema es si quiende esa manera ejecuta un acto que está prohi-bido bajo una determinada pena, incurre en ella.
La razón para dudar es que si el acto es nulo,sólo en un sentido equívoco lleva el nombre detal acto: un bautismo nulo no es bautismo, yun testamento falto de la solemnidad sustancialno es testamento; ahora bien, las leyes penalesno castigan los actos aparentes sino los verda-deros; luego no afectan a tales actos.
Primera confirmación: Las fórmulas de lasleyes penales se han de interpretar en sentidoestricto y más propio; luego no han de alcanzara los actos fingidos sino restringirse a los ver-daderos.
Segunda confirmación, por inducción: Quienniega externamente la fe por temor a los casti-gos pero la conserva internamente, no incurreen las penas de los herejes, pues aunque aparez-ca como hereje, en realidad no lo es.
Asimismo, quien hiere a otro de muerte, side hecho el otro no muere aunque sea por mi*lagro, no incurre en las penas del homicidio,por ejemplo, en la irregularidad, etc., y eso úni-camente porque el acto no llegó a efecto; luegolo mismo sucederá con todos los actos que porsu nulidad no producen efecto.
Asimismo, un notario que ponga una falsedaden un documento público, si acaso ese docu-mento por otros capítulos es inválido y nulo, se-gún el CÓDIGO no incurre en las penas de losfalsificadores.
2. Pero en contra de eso está que, aunqueel acto sea nulo en cuanto al efecto moral, sinembargo es un verdadero acto real ejecutado ex-ternamente en contra de la prohibición de laley; luego por él no se incurre en la pena de laley menos que si fuese válido.
El antecedente aparece claro en los ejemplosaducidos. Quien hace una escritura, en realidadla hace externamente y pone en eÚa una false-dad: el que después esa escritura sea válida ono, es algo accidental respecto de la intenciónde quebrantar la ley. Y lo mismo sucede con elmatrimonio clandestino si acaso resulta que esentre afines o cosa parecida.
La razón es que la ley de suyo prohibe ese

Cap. XXXIV. Las leyes penales ¿afectan a los actos inválidos? 617
acto externo en cuanto que procede de la inten-ción de obrar en contra de la ley; ahora bien,todo esto se da en nuestro caso; luego la penade la ley alcanza también a quien obra de esamanera.
Confirmación: Ese acto así realizado es dignode esa pena porque es malo y porque en cuantopuede es contrario a la intención de la ley.
Una última confirmación: De no ser así, porun acto nulo nunca se incurrirá en la pena dela ley, ya que no hay mayor razón para uno quepara otro acto, y si las anteriores razones sonprobativas, prueban para todos los casos; ahorabien, esta consecuencia es falsa: de no serlo, elexcomulgado que absuelve sacramentalmenteno quedaría irregular, dado que la absoluciónque da es nula; y lo mismo sucedería con quiena sabiendas rebautizase, porque el segundo bau-tismo es también nulo; y así en otros casos.
3. PRIMER PUNTO CIERTO.—En este temahay algunos puntos ciertos. Uno es, que el actoque se intenta en contra de una ley prohibitiva,aunque tal vez sea nulo, es malo y digno depena, y por tanto justamente puede el juez cas-tigarlo como él merezca.
Esto prueban todas las razones aducidas enel segundo lugar, porque ese acto es humano ymoral y contrario a la razón, ya que —en cuantodepende de la intención del que lo hace— escontrario a la ley; luego es digno de pena, yconsiguientemente el juez puede también casti-garlo por ser vengador de los trasgresores de lasleyes.
Y no sólo los actos consumados sino tambiénlos intentados en contra de la ley, son dignosde pena. En esto todos coinciden. Pero dudansi a ese acto hay que tenerlo por consumado osólo por intentado, y, en consecuencia, si sele debe la pena ordinaria de la ley o una penaextraordinaria, y —lo que más nos toca a nos-otros—, en el caso de que la ley imponga unapena o censura por el hecho mismo, si por talacto se incurre en ella.
4. Es cierto —en segundo lugar— que al-gunas veces, por un acto nulo, se incurre en lapena de la ley. También esto lo prueban algunosde los ejemplos aducidos en las últimas razones.
No menos cierto es —en tercer lugar— quepor un acto nulo no siempre se incurre en talpena. Esto prueban también algunos de los
ejemplos puestos en el primer lugar; enseguidaaduciremos otros.
Así pues, queda la dificultad de explicar cuán-do un acto nulo basta para incurrir en la penade la ley y cuándo no, y cuál es la regla quepuede observarse en esto.
5. REGLA COMÚNMENTE ADMITIDA.—En es-te punto, la regla comúnmente admitida es quese debe mirar a la intención primaria de la ley:si lo que principalmente pretende es castigarel acto puramente externo y la mala intenciónde quien lo hace sin atender al efecto jurídico,entonces por el acto nulo se incurre en la penade la ley, según el DECRETO, en el que la GLO-SA y otros hacen notar esto. Pero si a lo queprincipalmente mira la ley es al efecto y por éles por lo que castiga el acto, entonces, no si-guiéndose el efecto, cesará la pena de la ley yconsiguientemente por un acto nulo no se incu-rrirá en ella, ya que ese acto no produce el efectopor el cual principalmente se pone la pena dela ley.
Esta regla la tomo de BARTOLO; la trae tam-bién FELINO, que cita a otros y aduce distintosejemplos en los cuales no coinciden todos losdoctores que cita; aduce además varias explica-ciones y limitaciones que demuestran que esaregla es bastante oscura. En efecto, aunque suspartes parecen ser verdaderas —puesto que laley produce efecto según la intención principaldel que la da—', pero queda oscuro cuándo unaley pretende castigar solamente el acto o suefecto y qué regla se debe observar en esto.Para explicar esto, voy a añadir brevemente al-gunas tesis o reglas.
6. PRIMERA TESIS.—RESPUESTA A LA RAZÓNDE BALDO.—Digo —en primer lugar— quecuando una misma ley invalida el acto y poneuna pena para quien lo ejecute, por el acto nulose incurre en esa pena.
Esta tesis es de BARTOLO, FELINO y de otrosque cita TIRAQUEAU, y es bastante conforme a laprimera parte de la regla anterior, pues enton-ces aparece bastante clara la intención de la ley:si al anular el acto lo castiga, demuestra con bas-tante claridad que lo que quiere es castigar elacto aunque éste no tenga efecto jurídico, yaque la ley misma lo impide.
Ni es obstáculo para esto la razón de BALDO,que arguye diciendo que por un acto nulo no se

Lib. V. Distintas leyes humanas 618
incurre en la pena porque de la nada no salenada. Esto —repito— no es dificultad, porqueun acto nulo no es del todo nada, ya que, aun-que bajo el aspecto v. g. de venta sea nulo, peroes un intento de venta nacido de mala inten-ción, y por tanto con razón puede ser castigadoy de hecho tal ley lo castiga.
Tampoco será dificultad el que la ley a unmismo tiempo invalide el acto y lo castigue,porque la invalidación puede no ser pena peroser conveniente por sí misma —sea por el biencomún, sea para resarcir algún daño, y ademásde esta compensación el acto es susceptible decastigo—, o aunque sea pena, puede el acto serdigno de ella de distintas formas.
De la primera manera anuló el CONCILIO DETRENTO el matrimonio clandestino, y sin embar-go manda que quienes de esa forma lo con-traigan nulo sean castigados.
De la segunda manera anula el derecho laventa simoníaca de un beneficio, y sin embargola castiga con otras varias penas.
Muy de acuerdo con esto está el CÓDIGOcuando dice que quien vende una cosa sagrada,aunque jurídicamente la venta no tenga lugar,sin embargo incurre en crimen de lesa religión.Lo mismo puede confirmarse por el DIGESTO,por el LIBRO 6.° DE LAS DECRETALES y por lasCLEMENTINAS.
7. OBJECIÓN DE LA LEY Ea qutdem.—Puedeobjetarse la ley Ea qutdem. En ella se dice quesi uno ha vendido un escalvo con la condiciónde que no pueda concedérsele la libertad y aña-diendo una pena contra quien no cumpla la con-dición, aunque después el dueño le manumitano conseguirá lo que pretende ni el siervo con-seguirá la libertad, pero el primer vendedor delesclavo no podrá exigir al manumitente la pena,porque el acto fue nulo. Ahora bien, la pena sehabía puesto en el mismo contrato que anulabala manumisión, y así BARTOLO deduce de ahíque no basta para contraer la pena que el acto—de hecho— sea contrario.
Respondo que en ese caso no se trata de unaley que anule y castigue, sino de un pacto pri-vado que prohibe la concesión de la libertadbajo una determinada pena. Ese pacto, en virtudde su forma, más bien parecía no anular el actosino sólo castigarlo, conforme a lo que se dijosobre el modo como las leyes prohibitivas anu-lan. Por consiguiente, como —a pesar de esto—aquella ley declaró que la manumisión era nula,no quiso que se exigiera la pena, no porque un
acto inefica2 o frustrado no pueda ser castigado,sino porque de esa manera el pacto hubiese sidodemasiado riguroso y desigual.
8. SEGUNDA TESIS.—Digo —en segundo lu-gar— que cuando la ley castiga un acto cuyonombre lleva consigo la nulidad en virtud dealguna ley o determinación, entonces por eseacto nulo y sin efecto se incurre en la pena dela ley.
La tesis es clara y se sigue manifiestamenteen virtud de la primera parte de la regla gene-ral que se ha puesto al principio, porque en-tonces bastante demuestra la ley que su voluntades castigar únicamente la acción nacida de malaintención, puesto que habla de un acto que nopuede tener efecto jurídico.
Además, de no ser así, esa ley sería inútil,puesto que nunca un malhechor podría en vir-tud de ella ser castigado, ya que el acto de quehabla tal ley nunca puede —por hipótesis—dejar de ser nulo sea por sí mismo sea en virtudde la primera ley; luego para que tal ley seaútil y pueda tener efecto, es preciso que casti-gue los actos nulos.
Además, la razón de esta tesis es la misma quela de la anterior: En efecto, una ley que anulaexpresamente un acto y añade una pena, casti-ga un acto nulo porque lo supone nulo, y sinembargo lo castiga; ahora bien, en nuestro casotambién la ley penal supone un acto nulo y a élse refiere; luego lo castiga a pesar de su nuli-dad, puesto que nada en absoluto importa elque esa nulidad se dé por supuesta por otra leyo que sea producida por ella.
Finalmente, voy a explicarlo con ejemplos: Enla pena que impone la ley a los rebautizantesse incurre sin duda por un acto nulo, puesto querebautizando no puede producirse un acto váli-do; asimismo, en la pena de la ley que castigalas segundas nupcias celebradas en vida del pri-mer cónyuge, se incurre por un matrimonio quees nulo por el mismo capítulo, puesto que elsegundo matrimonio no puede ser válido mien-tras dure el primero; e igualmente, en la penade la ley que castiga al clérigo de órdenes ma-yores o al religioso profeso que se case, se in-curre por un matrimonio inválido, que es elúnico que pueden celebrar tales personas. Luegolo mismo sucede en todos los casos como esosen que exista la misma razón.
9. COROLARIO.—De esto deduzco también—ampliando la tesis— que en esos casos no sólose incurre en la pena por un acto inválido, sino

Cap. XXXIV. Las leyes penales ¿afectan a los actos inválidos? 619
que no se puede incurrir en ella por un acto vá-lido, puesto que si acaso resulta que un actoque se tenía por nulo es válido, no se incurriráen la pena de la ley. Esto puede parecer extra-ño, pero es verdad. Voy a explicarlo.
Si uno, creyendo que otro está bautizado, lebautizase de nuevo con intención de rebautizarle,y después de hecho viniese a ponerse en claroque no estaba bautizado o que el primer bautis-mo había tenido un defecto esencial y había sidoinválido, ese tal no incurriría en la pena de laley que castiga a los rebautizantes, porque élno sería rebautizante en realidad sino sólo pu-tativamente o por conciencia errónea, y la leycastiga al verdadero rebautizante, no al putativo.
Lo mismo sucede con quien contrae otro ma-trimonio creyendo que es el segundo y despuéscae en la cuenta de que el primero fue nulo:en ese caso no incurre en las penas.
Lo mismo dije en el tratado de las Censurasde quien celebra misa o administra solemne-mente un sacramento creyendo que está exco-mulgado: si después cae en la cuenta de que laprimera excomunión fue nula, no quedó irregu-lar, porque esta pena no está impuesta al exco-mulgado putativo que administra sino el verda-dero excomulgado. Pues lo mismo sucede ennuestro caso.
De esta manera se amplía también la primeraparte de la regla general que se puso antes,porque estas leyes de que tratamos no sólo nocastigan por el efecto sino que además dejan decastigar cuando el acto tiene efecto. Por consi-guiente, de una manera directa y —como quiendice— formal castigan el acto en cuanto que esnulo y porque se realiza con el defecto invali-dante que se expresa por el mismo nombre deldelito, a saber, rebautismo, segundas nupcias,y otros semejantes. De esta manera desaparecela extrañeza, porque tal ley pretende castigar tal.delito cuando es verdadero, no sólo putativo;ahora bien, tal delito no existe en realidad cuan-do el acto no es inválido sino verdadero y consu propio efecto.
10. SOLUCIÓN A UN PROBLEMA.—Acercade esta tesis y de la anterior puede preguntarsesi valen para el caso en que el acto que se inten-ta es nulo por un capítulo distinto del que laley pretende castigar. Por ejemplo, uno tomauna segunda mujer en vida de la primera cre-yendo que para ello no hay ningún otro impe-dimento, pero después resulta que el segundomatrimonio ha sido nulo además por otro capí-tulo, v. g. porque la segunda mujer era consan-guínea o afín en grado invalidante: ¿se incurri-rá entonces en la pena de la ley que castiga las
segundas nupcias? Y lo mismo en el caso delrebautizante si en el segundo bautismo hubodefecto.
En efecto, parece que en estos y en otros ca-sos semejantes se incurre en la pena, porque serealiza el acto meramente externo y nacido demala intención que la ley pretende castigar;luego hay todo lo necesario para incurrir en lapena de esa ley.
Explicación: Si la segunda nulidad no suprimela primera, luego tampoco la añadidura de lanueva nulidad puede impedir la pena de la pri-mera.
A pesar de ello, digo que entonces no se in-curre en las penas de las leyes que castigan losactos por la particular nulidad y maldad que re-sulta de la circunstancia que lleva consigo elnombre bajo el cual la ley castiga tal acto.
Así pues, la ley que castiga al rebautizante,pretende castigar a aquel que en cuanto puedeadministra o pretende administrar un segundobautismo válido y que lo haría así si no mediaseel obstáculo del primero. Y lo mismo en el casode las segundas nupcias.
Por eso dije en el tratado del Bautismo quequien externamente rebautiza a un bautizadosin intención de bautizarle, no incurre en laspenas, porque, en realidad y por lo que a él toca,no administra un rebautismo verdadero sino fin-gido; y lo mismo sucede con quien contrae ma-trimonio externamente con una segunda mujertambién —por lo que a él toca— sin consenti-miento ni voluntad. Luego lo mismo sucederáaunque lo haga con intención en el caso de quede hecho haya otro defecto aunque desconocido,porque entonces las segundas nupcias las preten-de celebrar únicamente por conciencia errónea,pero en realidad de verdad no intenta celebrar-las, porque lo que intenta celebrar son unasnupcias que son nulas por otro capítulo.
De esto se sigue también que si un religiosocontrae matrimonio con una que él no sabe sies su consanguínea con intención de contraerloen cuanto de él dependa, y en,, realidad ella no esconsanguínea suya, no incurre en las penas da-das contra los religiosos que se casan —más bienincurrirá en la pena de la ley que prohibe elmatrimonio con una consanguínea en el sentidode que el desconocimiento de tal impedimentofue culpable—, porque ese matrimonio, talcomo lo intentó el religioso, ya no era verda-dero sino aparente por otro capítulo.
Conforme a esta doctrina creo que se debeentender la primera parte de la regla generalque se ha puesto antes, cuando supone que loúnico que esas leyes castigan es puramente elacto con mala intención: en efecto, debe enten-derse de un puro acto que por lo demás baste

Lib. V. Distintas leyes humanas 620
de suyo para el efecto si no media el impedi-mento por el cual tal ley únicamente pretendecastigar tal acto; asimismo, debe entenderse deuna mala intención cuyo objeto sea tal acto enrealidad y no sólo en el pensamiento o en unaconciencia errónea.
11. Explicación y confirmación: Si uno asabiendas se rebautizase con agua de rosas sa-biendo que esa agua no sirve para bautizar válida-damente, no incurriría en las penas de los rebauti-zantes; luego aunque —por ignorancia— creaque sirve, no incurrirá en las penas, porque laconciencia errónea no basta para las penas delas leyes humanas si en realidad no existe elacto que la ley pretende castigar.
Esta doctrina la tomo de los juristas, los cua-les dicen que un notario que haga un docu-mento falso, no incurre en las penas de los fal-sificadores si ese documento resulta ser falsopor otro capítulo, sino que debe ser castigadode una forma extraordinaria. En efecto aunqueesa ley castigue el acto por razón de la false-dad, la cual basta para anular el documento, sinembargo no lo castiga sino en la hipótesis deque por lo demás —si no mediase la falsedad—sea válido.
Esto enseñó BALDO en el CÓDIGO, aunque locontrario piensa en el capítulo Ex tenore, endonde cita a BARTOLO. Este no afirma eso sinmás sino con diversas distinciones, y nunca diceque aquel notario incurra en la pena ordinariade los falsificadores, sino que debe ser castiga-do por lo atroz de su delito, lo cual puede en-tenderse de una pena extraordinaria, según dijotambién BALDO.
Parecido a esto es lo que dijo el mismo BAL-DO, que un enfiteuta que vende una cosa sinconsultar al amo, no cae en confiscación si laventa fue por lo demás nula por falta de solem-nidad o por cualquier otra causa distinta de lade haberlo hecho sin consultar al amo.
Así lo explicó muy bien TIRAQUEAU, la GLO-SA con el CARDENAL y otros muchos que él cita.Este desarrolla lo mismo, y establece la reglageneral de que cuando una ley castiga un actonulo, hay que entenderlo de un acto que no seanulo por más capítulo que por el defecto quela ley pretende castigar.
12. TERCERA TESIS.—Digo —en tercer lu-gar— que cuando una ley castiga un acto queen tiempo de esa ley era válido —aunque sehiciese mal— y después es anulado por una ley
posterior, la pena de la primera ley no será apli-cable a ese acto realizado después inválida-mente.
La razón hay que tomarla de la segunda par-te de la regla que se ha puesto antes: que en-tonces la ley, al imponer la pena, dirigía su in-tención al acto válido y únicamente pretendíacastigar la malicia que se añadía en alguna ma-nera de realizar tal acto; luego después que elacto fue anulado, falta la materia de aquella ley,dado que después el acto que se hace externa-mente, no es aquel de que hablaba la primeraley, ni su malicia es la misma sino otra muydistinta, pues cosas muy distintas son ejecutarindebidamente un acto válido e intentar ejecutarun acto nulo. Acaso esto segundo sea a vecesmás grave, pero es sencillamente distinto, y portanto la pena de la primera ley no alcanza a ello,sobre todo porque, aunque sea más grave, puedeno ser tan nocivo ni tener los inconvenientes aque atendía la primera ley. Además, la mismainvalidación es una molestia que puede hacerlas veces de pena.
Puede servir de ejemplo el matrimonio clan-destino: antes del Concilio Tridentino era váli-do aunque estuviese prohibido bajo algunas pe-nas, pero ahora es inválido en virtud del decretodel Concilio; por tanto, los que lo contraen in-válidamente no incurren en las antiguas penas,según opinan con probabilidad algunos moder-nos y como extensamente desarrolla SÁNCHEZ.
A éstos favorece el Concilio Tridentino almandar que los que contraigan matrimonioclandestina e inválidamente sean castigados ajuicio de los ordinarios: al decir esto parece pen-sar que los tales no incurren en las otras penasprescritas por las leyes o constituciones.
Esto es muy probable con relación a las penasen cuanto que estaban establecidas por leyesanteriores al concilio; si algunas han sido esta-blecidas o renovadas después por leyes más re-cientes, esta tesis en rigor no valdrá para ellassino que de ellas habrá que juzgar por otrosprincipios.
13. CUARTA TESIS.—Digo —en cuarto lu-gar— que cuando la ley prohibe un acto que,a pesar de la prohibición, puede hacerse válida-mente, y añade una pena, ordinariamente sólose incurre en ella por un acto válido.
La razón es que entonces la ley principalmen-te atiende al acto según su sustancia y efecto yno sólo según su apariencia externa. Por ejem-

Cap. XXXIV. Las leyes penales ¿afectan a los actos inválidos? 621
pío, si la ley prohibe una venta, principalmenteatiende a la enajenación y a la venta válida; lue-go ésta es también lo que directamente castiga;luego por la venta inválida no se incurre en lapena. Luego lo mismo se ha de entender en otroscasos parecidos.
Esto confirma también la regla vulgar de quelas palabras se han de entender incluyendo elefecto, según se dice en las DECRETALES, cuyaGLOSA cita muchos ejemplos. Se encuentra tam-bién en el DIGESTO, en el que se dice tambiénque el conato no perjudica si no ha tenido efec-to, se entiende cuando las palabras de la leysignifican de suyo un acto perfecto. Más citashacen TIRAQUEAU, la GLOSA y REBUFFE.
Ayuda también la regla de que el nombre sinmás significa la cosa verdadera, no la fingida, y,en consecuencia, que si significa un acto, signi-fica un acto válido, no un acto nulo. Por ejem-plo, la palabra sentencia significa una sentenciaválida, según el capítulo último y las CLEMEN-TINAS; la palabra condena significa la que hasido confirmada, según el DIGESTO; la palabradesheredar indica cuando se hace debidamente.
La razón es que acto válido y acto inválidosólo lo son analógicamente, y por tanto, la pala-bra sin más significa el acto válido. Véanse so-bre esto REBUFFE y RIPA.
La razón tiene más fuerza todavía porque estodebe ser así ante todo tratándose de penas, lascuales se deben restringir y reducir al sentidopropio y riguroso de las palabras.
14. RESPUESTA A UNA OBJECIÓN.—Puedeobjetarse que de ahí se sigue que un sacerdoteexcomulgado y declarado tal, que administra aalguno el sacramento de la penitencia, no incu-
rre en irregularidad; ahora bien, esta consecuen-cia es falsa.
La deducción es clara, porque ese sacramentoes nulo por falta de jurisdicción; luego por eseacto no se incurre en irregularidad, que es lapena del sacerdote excomulgado que administresacramentos.
Por esta y por otras excepciones como estahe dicho en la tesis que ésta se debe entendercomo cosa ordinaria, no como cosa infalible.
El caso ese del sacerdote excomulgado lo es-tudié a fondo en el tomo 5.°, y juzgué más pro-bable que, a pesar de la nulidad de la absolu-ción, en ese caso se incurre en irregularidad;lo mismo me parece ahora, porque, si atendemosa la intención de los cánones, bajo esa pena pro-hiben al excomulgado todo ejercicio del poderde orden aunque se realice con ese defecto, de-fecto que necesariamente debe tener tal comolo ejercita un excomulgado. Así pues, la ley queimpone esa pena, ya supone el defecto en unacto realizado por un excomulgado, y su inten-ción es castigar ese acto y por tanto, aunque seanulo, con tal que esa nulidad la tenga en virtudde la excomunión, lo castiga.
A esto hay que atender ante todo en las leyes, y se reduce a la regla que se puso en la se-gunda tesis. En efecto, si la ley, explícita o vir-
. tualmente, supone en el acto nulidad o el defec-to que de ella suele nacer —aunque no siemprenazca—, se juzga que castiga también el actoque resulta nulo en virtud de una censura o deotro defecto semejante; en cambio, cuando lanulidad proviene de otro capítulo, no es apli-cable la razón dicha y rige la regla general deque una ley que habla del acto, se entiende quehabla de un acto válido, porque sólo a éste selo tiene por tal sin más.
FIN DEL LIBRO QUINTO