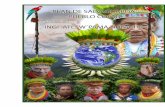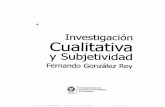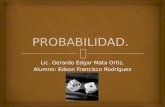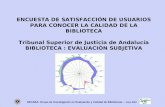Josefina Calcaño de Temeltas* · 2018-08-09 · objetiva, y el que tiende a la salvaguarda y...
Transcript of Josefina Calcaño de Temeltas* · 2018-08-09 · objetiva, y el que tiende a la salvaguarda y...

L a J u r is d ic c ió n C o n s t it u c io n a l e n V e n e z u e l a : P a s a d o , P r e s e n t e y F u t u r o
Josefina Calcaño de Temeltas*
En nuestro pais en ninguna época, ni presente ni pretérita, hemos tenido verdadera jurisdicción constitucional. Control constitucional sí, desde luego, y muy amplio y muy temprano en nuestra vida republicana. Control que en las primeras Constituciones hasta la de 1857 era de carácter político, esto es que correspondía al Congreso examinar la regularidad de la ley frente al texto constitucional, y es a partir de la carta de 1858 que reviste naturaleza judicial.
Paralelamente al control judicial objetivo, directo, principal, concentrado y de efectos generales (era erga onmes), nuestro ordenamiento positivo contempla, también desde el siglo pasado, otros dos mecanismos complementarios de control constitucional: el control preventivo y el control difuso.
El llamado “control preventivo de la constitucionalidad de las leyes” que en nuestro derecho consiste en un control interorgánico ejercido por dos ramas del Poder Público, la ejecutiva y la judifcial, aparece en la primera constitución venezolana de corte genuinamente federal; la del 28 de marzo de 1864, a través de la figura del “veto Ejecutivo” y se mantiene, con algunas variantes, hasta nuestros días.
En cuanto al otro instrumento de control, el difuso, éste se despliega en nuestro derecho interno en dos vertientes: el que opera sobre la norma legal en su dimensión objetiva, y el que tiende a la salvaguarda y efectividad de los derechos y libertades fundamentales (dimensión subjetiva).
El control difuso de la norma en sentido material no tenia en Venezuela origen ni desarrollo constitucional sino legal, pues es el Código de Procedimiento Civil dictado el 14 de marzo de 1897 el que otorga potestad a los jueces de cualquier nivel y ubicación territorial, para inaplicar en un juicio entre particulares sometido a su jiuisdicción, una norma legal que considere inconstitucional, previsión que permanece invariable en los Códigos procesales de 1904, 1916 y en el vigente de 1986.
La otra manifestación del control difuso en nuestro medio, atinente a la protección de los derechos y Ubertades de los ciudadanos encuentra postulado originario en la Constitución de 1811, regulación específica desde la de 1830 respecto a la garantía de la libertad personal (babeas corpus) y se extiende globalmente a todas las garantías acordadas a los venezolanos a partir de la Constitución de 1864. Y en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales promulgada el 22 de enero de 1988, se establece ampliamente la
Discurso de Incorporación de la doctora Josefina C a lc a ñ o de T em e lta s a la Academia de Ciencias Politicas y Sociales, como Individuo de Número de esa Corporación. 16 de marzo del año 2000.
61

regulación procesal de las acciones y recinsos pertinentes para impedir el menoscabo de esos derechos y garantías, sea por una ley (amparo contra normas- art.3°), ima sentencia (amparo contra decisiones judiciales-art.4°) o un acto administrativo, vías de hecho y conductas omisivas de la Administración (Art. 5).
La coexistencia en el derecho positivo venezolano de las tres técnicas de control constitucional conocidas y practicadas en derecho comparado: el control concentrado, el control difuso y el control preventivo, ha conducido a algunos observadores foráneos (v.g. Fix Z am u d io , F e rn á n d e z S e g a d o , entre otros) y comentaristas patrios (v.g. BREWER, A y a la , L a R o c h e , entre otros) a conceptuar a Venezuela como país de "control integral de constitucionalidad".
Si tal definición del sistema venezolano puede aceptarse, con reserva, empero forzoso es disentir si de ella pretende inferirse que nuestro país sea en derecho comparado arquetipo de control constitucional. Y no lo es, en mi criterio, por lo que afirmé en las palabras iniciales de esta exposición: la carencia de una jurisdicción constitucional.
En efecto, para que exista una verdadera jurisdicción constitucional se requiere la confluencia de los siguientes elementos:1. un órgano judicial especializado para conocer exclusivamente del contencioso- constitucional.2. Que las decisiones que ese órgano pronuncie sobre la incompatibilidad de las normas legales o de igual rango con el texto constitucional produzcan su eliminación del ordenamiento positivo con efectos generales y obligatorios.3. Que exista una adecuada articulación entre los diferentes mecanismos de control constitucional y sus operadores y el máximo órgano judicial de control.
De estas normas caracterizadoras de una jurisdicción constitucional la doctrina iuspublicistas contemporáneas asigna prevalencia a la especialización del órgano judicial de control.
Y esa especialización no se circunscribe a la materia competencial especifica del tribunal, si no extiende a su composición, a la cualificación técnica que se exige a los magistrados constitucionales “para aplicar en forma adecuada los delicados y complejos instrumentos de interpretación constitucional, la cual, si bien participa de los elementos propios de todo hermeneútica jurídica, posee caracteres peculiares, derivados de los contenidos específicos de las disposiciones fundamentales, que ameritan, para su con^rensión, de una particular sensibilidad sobre los valores supremos consagrados en la lex legum” '.
Ahora bien, tradicionalmente en nuestro país, el control judicial abstracto de constitucionalidad de las normas jurídicas ha sido atribuido monopólicamente al Tribunal supremo, sea cual fuere su morfología y evolución en el tiempo’.
Josefina Calcaño de Temeltas
1 F ra n c isc o F e rn án d ez Segado: El control de la constitucionalidad en Iberoamérica ", en el colectivo "Perspectivas Constitucionales, Edit. Coimbra, Lisboa, 1997, p. 983; y HÉCTOR Fix Zam udio: La Justicia Constitucional en Iberoamérica y la Declaración General de Inconstitucionalidad, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1984, p. 492.
2 Sobre esta evolución vid. JOSEFINA C a lc a ñ o de T em elta s en “Aspectos Generales del
62

Pero además de esa, que es su función primordial, al Máximo Tribunal se le ha conferido un cúmulo de competencias disimiles (contencioso-administrativo, penal, civil, laboral, mercantil, agrario, familia, etc.) lo que lo convierte en un órgano polivalente ya que ejerce, por sí solo, funciones que en otros países corresponden, por separado, a una Corte o Tribunal Constitucional, a una Corte de Casación o Corte Suprema, y a un Consejo de Estado.
No obstante, para cumplir con tan extensas señaladas competencias y otras que le son adicionadas en algunos instrumentos legales, la estmctura organizativa de la Corte Suprema de Justicia se mantenía inalterable. Bajo la vigencia de la Constitución de 1961, esto es, durante casi cuatro décadas, la Corte Suprema de Justicia estaba estmcturada en base a tres Salas: Político-Administrativa, Casación Penal y Casación Civil, integradas cada una por cinco magistrados y la conjunción de estas tres Salas, formaba la Sala Plena (quince magistrados), como órgano de control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y acto de igual rango. Como es fácil colegir, se producía una conformación heterogénea de la Corte en Pleno, integrada con magistrados provenientes de Salas de variado espectro competencial, mayoritariamente (10 de las Salas de Casación) formados en disciplinas jurídicas (penal, civil, mercantil, laboral, procesal) ajenas a la materia constitucional que, por tanto, poco aporta a los debates de esta índole por desconocimiento de las técnicas y herramientas interpretativas indispensables en la contextura intelectual de un juez constitucional.
Por otra parte, en este largo periodo (desde 1961) tampoco hubo modificación normativa tendente a frenar la anarquía interpretativa del texto constitucional proveniente de las decisiones de los jueces en ejercicio del control difuso en cualesquiera de sus vertientes.
Esta negativo marco institucional en materia de control constitucional no podía pasar inadvertido por los juristas patrios ni dejar indiferente a algunos Magistrados de la propia Corte catedráticos de derecho público o estudiosos del tema constitucional.
Varios intentos de reforma se formularon, casi todos bajo la rúbrica “Anteproyecto de la Ley Orgámca de Jurisdicción Constitucional”. El más antiguo data del año 1965, elaborado por los distinguidos profesores Sebastián Martín Retortillo, Francisco Rubio Llórente y Allan Brewer-CarIas para el Ministerio de Justicia. Tomando como base este documento, la Comisión de Administración Pública (CAP) presidida entonces por Brewer-Carías publicó en 1972 otro anteproyecto’ y tres lustros más tarde, en 1988, la Comisión para la Reforma del Estado (COPRE) presenta un nuevo anteproyecto redactado por el profesor Carlos M. Ayala Corao“.
Revista de Derecho Constitucional N° 2
régimen legal de la Corte Suprema de Justicia”, E.J.V. Colección Textos Legislativos N° 8, 3a. Edición - Caracas, 1994.Este anteproyecto aparece en el Informe sobre la Reforma de la Administración Pública Nacional, publicado por la Comisión de Administración Pública. Tomo 11, Apéndice V. 1972. C a r lo s M. A y a la C orao : “Bases para la elaboración de un Anteproyecto de Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional”, en Separada de la Revista de Derecho Público No. 39 -
63

Pero ninguno de esos anteproyectos resuelve la existencia de un órgano judicial especializado para el conocimiento del contencioso-constitucional. Ni el del Ministerio de Justicia de 1965, ni el de la Comisión de Administración Pública de 1972, porque ambos mantienen la competencia que la Constitución de 1961 asignaba en esta materia a la Corte en Pleno y a la Sala Político Administrativa. Tampoco el anteproyecto AVALA-Copre porque éste atribuye la jurisdicción constitucional a una Sala Federal prevista en el mismo texto de 1961, que no era sino una Corte en Pleno reducida a nueve miembros, todos Magistrados en ejercicio de sus fimciones en sus respectivas salas.
A comienzo de los noventa se pensó en la creación de una Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, adicional a las ya existentes y compuesta por cinco nuevos Magistrados.
Esta solución, que propugné en mucbos escenarios (discursos, conferencias, foros, cátedra universitaria) cobró bastante fuerza en los sectores jurídicos nacionales y tuvo eco en la Comisión Bicameral del Congreso encargada de la reforma a la Constitución de 1961, la cual la incorporó en el articulado de la proyectada reforma’.
En virtud de que la anunciada reforma constitucional no se concretó, por falta de voluntad política, propuse formalmente ante la Corte y el congreso la creación de la Sala Constitucional a través de una reforma puntual de los artículos 4° y 24 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia que, en mi opinión, lo permitía, con competencias limitadas basta tanto se produjera su creación definitiva del texto constitucional, proposición que no fue respaldada por mis colegas de la Corte.®
Josefina Calcaño de Temeltas
Julio-Septiembre 1989 - E.J.V., Caracas 1990. En la Introducción de ese Anteproyecto A y a l a expresa; ... “Cualquier proyecto de ley sobre la jurisdicción constitucional en Venezuela debe tener como presupuesto necesario la creación de una sala especializada en el control constitucional. Esta Sala no es otra que la Sala Federal Constitucional prevista en el articulo 216 del propio Texto Fundamental, aunque su integración no sea la ideal”.En ese proyecto de reforma a la Constitución de 1961, elaborado por la Comisión Bicameral del Congreso, la norma respectiva estaba redactada así: “La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala Constitucional que ejercerá las atribuciones señaladas en los artículos 163, 173 y en los ordinales 3°, 4°, 5°, 6° y 8” del articulo 215 de la Constitución, y las demás que le confieran las leyes”. Es decir, que correspondería a esa Sala todos los asuntos concernientes al control concentrado de la constitucionalidad de los actos de efectos generales y de igual rango, asi como et control previo de la constitucionalidad de las leyes orgánicas y de las leyes en general, y dirimir las controversias en que una parte sea la República o algún Estado o Municipio, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades.El texto completo de mi propuesta aparece, entre otros documentos, en: “El Contencioso- Administrativo: Puntual de la Democracia”; Discurso de Orden pronunciado en la sede de la Corte Suprema de Justicia en el acto de apertura de las labores judiciales de 1993, Publicaciones de la CSJ, Caracas, 1993; Informe presentado a la Presidencia de la Corte el 23 de abril de 1996 para ser sometido a la consideración del Pleno; artículos publicados en el diario “El Universal” el 8, 14 y 18 de octubre de 1997, titulados: “Por qué una Sala Constitucional?” (I), “Por qué la Sala Constitucional y no la Sala Federal”? (II) y “La Sala Constitucional ya” (III); y en “El órgano de control constitucional y su reforma”. Ponencia presentada en el V Congreso Venezolano de Derecho Constitucional realizado en Mérida en1997.
64

A finales de 1997 el Consejo Superior Asesor del Ministerio de Justicia, coordinado por el Profesor de Derecho Constitucional H e r m a n n E s c a r r á M a l a v é ,
presentó para la consideración del Ministro de Justicia Hilarión Cardozo un Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Constitucional en la que también se propone la creación de una Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, documento que tuvo muy escasa difusión.
El mismo año 1997 la Corte Suprema de Justicia designó una Comisión coordinada por el Magistrado H u m b e r t o J. L a R o c h e , la cual elaboró también un “Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Constitucional”’, que presentó a la consideración del cuerpo en abril de 1998, en el cual se establece que la jurisdicción constitucional “se ejerce por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia... y por tos demás tribunales de la República”, en los términos que precisa esa ley (artículo 1°) y se regula en forma sistemática tas competencias y tos procedimientos ante la jurisdicción constitucional.
En este texto, en cuanto a la acción de nulidad se acoge el criterio sustentado en la jurisprudencia de la Corte en años recientes para determinar los actos susceptibles de ser atacados por ante la Sata Constitucional, esto es, un criterio netamente formal; la ejecución directa e inmediata de la Constitución, sean actos normativos o individuales.
En cuanto al control preventivo de tas leyes nacionales, estadales y municipales, la legitimización activa no se concreta a la rama ejecutiva sino que se extiende a los particulares siempre que demuestren un interés jurídicamente relevante en que la ley de que se trate no entre en vigencia.
Igualmente compete a la Sata Constitucional decidir las controversias de naturaleza constitucional, que se suscite entre órganos constitucionales.
Se incorpora en este anteproyecto una competencia innovadora en nuestro medio pero establecida desde hace algunos años en otros ordenamientos (v.g. Argentina; Brasil; Costa Rica; Portugal) como es el control de la conducta omisiva del legislador, con lo cual se sanciona no sólo inactividad absoluta del legislador a dictar obligatoriamente una regulación con rango de ley a la que está obligado con arreglo a la Constitución, sino también cuando la normativa debida ha sido dictada de forma parcial, incompleta.
Asimismo se contempla otorgar a la Sala Constitucional en el control de la constitucionalidad de los partidos políticos cuando realicen actividades contrarias a los principios constitucionales.
Se establece también un sistema de revisión de las decisiones de amparo constitucional pronunciadas por los tribunales de la República que atenten contra tos derechos y garantías constitucionales o sean dictadas fuera de su competencia, en cuyo caso la Sala Constitucional puede confirmarlas, revocarlas o anularlas.
Revista de Derecho Constitucional N° 2
7 En la redacción de este Anteproyecto y su Exposición de Motivos, tuvo destacada actuación el abogado An t o n io C a n o v a G o n z á l e z , integrante de la Comisión y Asistente del Magistrado L a R o c h e .
65

Según la Exposición de Motivos de este Anteproyecto “la revisión de los fallos de amparo constitucional no constituye una verdadera instancia de conocimiento, pues procede sólo frente a decisiones ya firmes, es decir, contra aquellas que ya hubiesen agotado todas las instancias normales de conocimiento, pudiendo negarse a la revisión discrecionalmente, y sólo con el simple paso del tiempo, sin que ello constituya lesiones al derecho de defensa de los justiciables”. (Resaltado mío)
Como puede apreciarse la manera de asumir esta competencia es equivalente a la figura del “certiorari” que existe en los Estados Unidos de Norteamérica y también en Colombia desde 1991. Al respecto, comparto totalmente los planteamientos formulados por un sector de la doctrina, según la cual:
... “La figura propuesta sería una violación del derecho de acceso a la Justicia que tienen los ciudadanos, pues condiciona ese acceso a la voluntad discrecional de un tercero; su posible juzgador. Además, según el Anteproyecto, la decisión que tomaría el posible Juzgador no sería escrita ni motivada; el ciudadano nunca sabrá porque su caso no fue uno de los asuntos revisados”.
“De igual manera, el certiorari en la forma prevista en el Anteproyecto viola el derecho a la igualdad de los ciudadanos, pues mientras unos son privilegiados porque su caso será revisado por razones tan aleatorias como la lotería, otros son perjudicados porque su caso no será revisado por razones que ellos desconocen...”8.
Por otra parte, estimo que al órgano máximo de control constitucional debería atribuírsele en exclusividad, el conocimiento de las acciones de amparo constitucional que se ejerza contra las altas autoridades de Estado (actual artículo 8° de la Ley Orgánica de Amparo), así como el amparo contra normas y contra las sentencias o decisiones judiciales de los tribunales de cualquier jerarquía, incluyendo las de las Salas o Pleno de la Corte Suprema de Justicia, cuando lesionen un derecho constitucional.
Por último, en la secuencia cronológica del tratamiento de la jurisdicción constitucional en Venezuela, el proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente el cual fue aprobado referendariamente el 15 de diciembre de 1999“, no ofrece variantes significativas ni estructural ni competencialmente, respecto al anteproyecto de jurisdicción constitucional redactado por la Comisión de la Corte Suprema.
En efecto, en cuanto al órgano de jurisdicción constitucional, en este texto se crea “La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia” nueva denominación de la Corte suprema de Justicia'“.
Josefina Calcaño de Temeltas
8 Jesús M aría C a s a l y José V icen te H aro , en el Ensayo de éste “La Justicia Constitucional en Venezuela y la Necesidad de un Tribunal Federal Constitucional”. Revista de Derecho Administrativo No. 6. Mayo - Agosto 1999. Edit. Sherwood, pp. 101-102.
9 La Constitución de la República (Bolivariana) elaborada por 131 constituyentes fue sometida a referéndum el 15 de diciembre de 1999 y el resultado de la votación fue el siguiente: el texto constitucional fue declarado oficialmente aprobado por el voto de 2.929.678 electores (71,24%) mientras que el “No” obtuvo 1.182.669 (28,76%). La abstención fue de 54,55%.
10 No sorprende que sea la sala Constitucional la opción escogida por el constituyente de 1999 por cuanto el Presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró el Título VIII (“De la Protección de la Constitución”) era el Dr.
66

También se acoge la inteqjretación de la Corte en lo atinente a'los actos objeto de control en estos términos; “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley” (Art. 334).
Igualmente proclama al Tribunal Supremo de Justicia garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales y el máximo y último intérprete de la Constitución, pero difiere en relación al proyecto de ley al extender, la vinculación de las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y no sólo a los demás tribunales de la República (Artículo 335).
En cuanto a las competencias específicas de la Sala Constitucional, además de las típicas de cualquier órgano de control constitucional, como son, la declaratoria de nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional o cualquier órgano en ejercicio del Poder Público, que colidan con la Constitución, se introducen otras atribuciones que no estaban contempladas en el anteproyecto de la Corte.
Entre éstas, las más importantes o novedosas son;- Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la
Asamblea Nacional, la conformidad de la Constitución con los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación (numeral 5, Art. 336). En la redacción de este numeral se observa una incongruencia, pues invierte los términos del instrumento de control y a que debería ser “la conformidad de los tratados con la Constitución” y no al revés como allí se expresa.
- Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente de la República; y
- El control previo de constitucionalidad del carácter orgááico de las leyes que así hayan sido calificadas por la Asamblea Nacional, sobre las cuales si la Sala Constitucional declara que la ley de que se trata no es orgánica, ésta perderá ese carácter (Art. 203).
La Constitución remite a la ley orgánica respectiva, o sea, a la Ley de la Jurisdicción Constitucional que lógicamente habrá de ser dictada con prontitud, establecer los términos o el mecanismo de revisión de las sentencias de amparo constitucional y las de control de constitucionalidad de leyes y normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República.
La reimpresión, por error de copia, de la Constitución Bolivariana, aún no publicada en Gaceta Oficial, ofrece algunos parágrafos al legislador para determinar el mecanismo de revisión; los fallos sometidos a revisión emanados de los jueces
Revista de Derecho Constitucional N° 2
H erm ann E s c a r rá , Coordinador del Consejo Superior Asesor del Ministerio de Justicia que redactó en 1997 un Anteproyecto de la Ley de la Jurisdicción Constitucional en el que, precisamente, se postulaba la Sala Constitucional en la Corte Suprema.
67

que ejercen el control incidental de la constitucionalidad de normas o el protector de derechos o garantías, serán sentencias definitivamente firmes, es decir, que hayan agotado todas las instancias de conocimiento. Sin duda, este numeral 10 del artículo 336 es uno de los más confusos e imprecisos en el aspecto de las competencias. En primer lugar, en mi criterio, lo correcto era establecer separadamente cada una de las dos situaciones, pues obviamente no es lo mismo el proceso de amparo constitucional que concluye con una decisión desestimatoria o estimatoria de la violación de un derecho o garantía constitucional de un particular, decisión generalmente objeto de apelación ante una instancia superior, que la sentencia de un juez que decide implicar en un caso concreto sometido a su conocimiento una ley o norma jurídica que considera inconstitucional, y la cual, en ese punto, no está sujeta a apelación.
En segundo lugar, ha debido incluir algún elemento esclarecedor acerca de cuál de los sistemas de revisión existentes en derecho comparado sería la pauta en Venezuela: si el del certiorari ya comentado, si el fundado en causales taxativas de rechazo, si el de suspensión, o cualquier otro que se estimase conveniente.
Sería lamentable que el legislador o el juzgador venezolano por una errada interpretación o ignaro conocimiento, desvirtuara el importante instituto jurídico que significa la necesaria articulación entre los diferentes mecanismos de control constitucional existentes en el ordenamiento interno y el máximo órgano de control de la Constitución, articulación que constituye pieza indispensable para evitar el resquebrajamiento de la unidad interpretativa del Texto Fundamental por las variadas lecturas de éste de los múltiples operadores constitucionales incidentales, que ha sido, hasta ahora, una de las debilidades de nuestro sistema de justicia constitucional.
Tampoco se delimita en la Constitución de 1999 la materia de la jurisdicción constitucional frente a la que corresponde en propiedad a la jurisdicción contencioso-administrativa, la cual comprende no sólo la ilegalidad del acto administrativo sino también su posible inconstitucionalidad ínsita en la “contrariedad al derecho”, tal como se establece en muchas legislaciones de avanzada (v.g. española) y había sido reconocido en la jurispmdencia de los últimos años de la Sala Político-Administrativa. Omisión que, no dudo, habrá de ocasionar serios tropiezos.
No obstante las observaciones anteriores, reitero que, én sus grandes líneas en cuanto al tema de las competencias, las disposiciones constitucionales ahora vigentes y las legales proyectadas no chocan sino que se complementan. Aquellas cubren algunos aspectos no contemplados en éstas (como el control de los tratados internacionales, los estados de excepción, etc.) y viceversa (como el control de los partidos políticos, el ámbito de control de la jurisdicción contencioso-administrativa, etc.)
De manera que, en principio, podría concluirse que la carencia de una jurisdicción constitucional en Venezuela finalmente ha sido atendida.
Sin embargo, infortunadamente no ha ocurrido asi.
Josefina Calcaño de Temeltas
68

En efecto, yerra la Constitución Bolivariana en el diseño del órgano de control constitucional.
Y yerra por lo siguiente:La Sala Constitucional se crea, al formar parte integral del Tribunal Supremo de
Justicia, está sometida al mismo régimen legal que éste, tal como lo previene el artículo 262 constitucional, cuyo texto tampoco bace distinción alguna en cuanto a la selección ni en la capacitación técnico-jurídica de los Magistrados que conformarán las seis Salas del Tribunal Supremo. (Arts. 263 y 264).
Asimismo, al estar la Sala Constitucional incorporada al Tribunal Supremo de Justicia, pasa a conformar su Sala Plena junto con las otras cinco Salas del mismo, lo que forzosamente implica -por no existir exclusión al respecto- que deberá igualmente ejercer una serie de competencias atribuidas a la Plenaria que no se compaginan con la índole de las funciones propias de un órgano máximo de control constitucional. Me refiero al enjuiciamiento del Presidente de la República o de las otras altas autoridades del Estado (Art. 266, numerales 2 y 3); así como la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, y la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República y defensorías públicas", a lo cual se suman los asuntos administrativos y burocráticos conocidos y decididos en el Pleno del Tribunal.
De abí que, la Sala Constitucional recién creada en Venezuela se aleja frontalmente del paradigma de jurisdicción constitucional que se encama en una Corte o Tribunal Constitucional autónomo e independiente de los poderes tradicionales del Estado, incluido el Judicial, y el cual es común denominador en casi todos los ordenamientos constitucionales a nivel mundial. Independencia que le permite asumir, sin presiones ni interferencias, el papel que está llamado a desempeñar en una sociedad democrática como es, esencialmente, asegurar la libertad de los ciudadanos y limitar el Poder del Estado cuando las decisiones de sus órganos, de cualquier naturaleza, contradigan las normas o principios constitucionales, o atenten contra los derechos fundamentales.
Convencida de que una institución semejante se revela indispensable en Venezuela en los años que se avecinan, he abandonado la posición que antes mantuve en relación con el órgano de control constitucional en nuestro país.
Y, contrariando la orientación de todos los antecesores reseñados, con la misma vehemencia que otrora propugné la Sala Constitucional, hoy sostengo la inconveniencia de esa fórmula en Venezuela y postulo la creación de un Tribunal Constitucional.
Este reverso criterio es resultado de una madura reflexión sobre el funcionamiento del Supremo Tribunal por mis vivencias en la alta magistratura judicial durante dos décadas, y de un exhaustivo análisis comparativo del desanollo de la jurisdicción constitucional en otras latitudes, especialmente en el ámbito
Revista de Derecho Constitucional N° 2
Aunque el artículo 267 establece que para el ejercicio de esta última atribución (referente a la administración, gobierno y administración y vigilancia del Poder Judicial) el Tribunal Supremo en Pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales, es obvio que la planificación de la Política Judicial y responsabilidad en el manejo de los recursos y conducción del cuerpo judicial ha de ser tratado en el Pleno del Tribunal.
69

latinoamericano, que ofrece perspectivas de adecuación de nuestras instituciones jurídicas a la dinámica socio-económica y politica presentes en Venezuela en un momento histórico que dará inicio a un nuevo ciclo constitucional.
La Sala Constitucional en los términos anteriormente propuestos se justificaba en el contexto del ordenamiento que nos regía, como una solución inmediata al problema perentorio de la carencia de una jurisdicción constitucional. Era entonces un estadio intermedio entre la generalización de una Corte en Pleno y el paso futuro y definitivo a lo que constituye el desiderátum del régimen ideal en esta materia; la instauración de un Tribunal Constitucional".
El estudio del derecho comparado nos enseña que, en la ya aceptada flexibilización de la teoría clásica de M o n t e s q u ie u acerca de la división tripartita de las funciones del Estado, debe añadirse la función constitucional como un cuarto poder. Y así como en el esquema tradicional el reparto de fimciones se materializa a través de los órganos ejecutivos, legislativos y judiciales, en la función constitucional se concreta en una jurisdicción constitucional.
Ahora bien, de acuerdo con los cánones de jurisdicción constitucional de corte europeo, continente del cual es originaria, esa jurisdicción se radica en un Tribunal Constitucional. La génesis de los Tribunales Constitucionales es obra del filósofo del derecho H a n s K e ls e n quien lo incluyó como una pieza jurídica fundamental en su proyecto de Constitución austríaca de 1920 (Constitución del 1° de octubre de 1920), modelo seguido por la España republicana en la Constitución de 1931 (Tribunal de Garantías Constitucionales). Pero es a partir de la segunda postguerra cuando la institüción de un Tribunal Constitucional se expande velozmente en casi toda Europa continental y se consolida hasta nuestros días extendiéndose a otros muchos países de Asia, Africa y de Europa oriental. Así, en orden cronológico se crean; el Tribunal Constitucional en 1948; el Tribimal Federal de Garantías Constitucionales alemán en 1949; el Tribunal Constitucional Turco en 1961, yugoslavo en 1963, portugués en 1976, español en 1978, belga en 1983. Y en Polonia (1985), Hxmgría (1989), Checoslovaquia (1991), Rumania (1991), Bulgaria (1991), Andorra (1993)".
La misión central común de todos estos tribunales es ejercer el control concentrado de la constitucionalidad de las leyes y de los tratados, denominado en esos ordenamientos “control abstracto de normas”; el control concreto de normas o recurso indirecto, que se plantea como cuestión incidental que ha de resolverse con anterioridad a la aplicación de una norma legal que se presume inconstitucional a una caso concreto sometido al conocimiento de un juez, quien, en tal situación, debe suspender el procedimiento y elevar a la jurisdicción constitucional la cuestión de la validez de la norma con el fin de que se verifique en esta sede su constitucionalidad
Josefina Calcaño de Temeltas
'2 De la misma opinión, C a r lo s A y a la C o rao : “Reflexiones sobre la jurisdicción constitucional en Venezuela”, en el colectivo II Jornadas Colombo-Venezolanas de Derecho Público, Universidad Extemado de Colombia, Bogotá, 1996, p. 641.
13 La bistoria de los Tribunales Constitucionales, fundamento, estructura y competencias puede verse en; LOUIS F av o reu : Los Tribunales Constitucionales, Editorial Aries, S.A. Barcelona, España, 1994.
70

(es la llamada “cuestión de inconstitucionalidad”); y el recurso de amparo constitucional de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución, el cual puede plantearse sea directamente ante el Tribunal Constitucional, sin previa intervención de ninguna instancia intermedia, o una vez que se haya agotado la vía judicial procedente, según la legislación respectiva.
Estas son las competencias esenciales de los Tribunales Constitucionales, pero ello no excluye- y de hecho así sucede con frecuencia - que puedan serle adicionadas otras, siempre que sean materias afínes al control constitucional, las cuales generalmente se incluyen en los estatutos reguladores de los tribunales constitucionales de cada país atendiendo a sus necesidades reales y de la organización del Estado de que se trate, sea unitario o federal.
Pero en lo que no hay diferencia alguna es respecto a la conceptuación de la naturaleza del órgano de control constitucional. En efecto siguiendo el diseño Kelseniano el Tribunal Constitucional se define como “una jurisdicción creada para conocer especial y exclusivamente en materia de lo contencioso constitucional, situada fuera del aparato jurisdiccional ordinario e independiente tanto de éste como de los poderes públicos”'".
L o u is F a v o r e u destaca nítidamente la diferencia fundamental que existe entre un Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional: mientras que el primero se sitúa necesariamente -y de ahí su nombre- en la cúspide de un edificio jurisdiccional, el segundo se halla fuera de todo aparato jurisdiccional'’. Y esta ubicación del Tribunal Constitucional se justifica, según su ideólogo K e lse n , porque “el órgano encargado de hacer respetar la Constitución no puede asimilarse a uno de los poderes que controla”'®.
En esa misma línea, el reconocido tratadista de Derecho Público, E d u a rd o G a r c í a d e E n te r r í a subraya que el Tribunal Constitucional es “un verdadero comisionado del poder constituyente para el sostenimiento de su obra: h Constitución, y para que mantenga a todos los poderes constitucionales en su calidad estricta de poderes constituidos; es así el verdadero defensor de la Constitución, su intérprete supremo, tanto para su garantía y protección, como para su desarrollo y adaptación a lo largo del tiempo”'’.
Esta dimensión conceptual del órgano supremo de control constitucional exige su total independencia respecto del resto de los órganos del Estado, ya que al Tribunal Constitucional le toca fiscalizar la regularidad constitucional de sus actos. Independencia que, de hecho y de derecho, impone la singularidad orgánica, funcional, administrativa y procedimental de los Tribunales Constitucionales a fin de garantizar la ausencia de sumisión frente a los otros poderes públicos'*.
Revista de Derecho Constitucional N" 2
*4 Louis F av o reu : Los tribunales Constitucionales, cit. p. 13.15 L ouis F av o reu . Ibid. p. 34.16 H ans K elsen : “La garantie jurisdictionelle de la Constitution”, Revue de Droit Public. \929,
pp. 197 y ss.17 E d u a rd o G a rc ía de E n te r r ía : La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional,
Editorial Civitas, Madrid, 1994 p. 198.18 La bibliografía temática es muy amplia: Además de los expresamente citados en este trabajo,
71

El catedrático español Francisco Fernández Segado , ampliamente conocido en nuestro medio por su encomiable labor de análisis y difiisión de los sistemas de justicia constitucional en Latinoamérica, al referirse a la cuestión de la autonomía del Tribunal Constitucional sostiene que, aunque se reconozca que éste es un órgano de naturaleza jurisdiccional porque el procedimiento de actuación y el valor de sus decisiones se hallan en la órbita de la jurisdicción, sin embargo es evidente que el Tribunal Constitucional no es un órgano que deba ser encuadrado en la común organización judicial. Y agrega que donde la independencia del tribunal Constitucional cobra su pleno significado es precisamente, en la relación de éste con los restantes poderes del Estado pues, de otro modo, le seria bien dificultoso cumplir con rectitud sus fimciones que, en gran medida, entrañan la resolución de conflictos de intereses y atribuciones entre mismos poderes estatales".
Debe advertirse que un sector muy importante de la doctrina, sin desconocer el carácter jurisdiccional de las sentencias de los tribunales constitucionales, subraya que los conflictos que éstos han de resolver tiene, necesariamente, substancia política, ya que operan sobre una norma penetrada de esa substancia (la Constitución). Se afirma, en tal sentido, que “la diferencia obvia entre un juez constitucional y el juez ordinario es que los valores en que ha de buscar su juicio el primero son, en primer término, los valores políticos decididos por el constituyente, en tanto que el segimdo son simple valores civiles, laborales, penales, etc., configurados por el legislador ordinario y respecto de los cuales tanto su distinto nivel de decisión como el tráfico ordinario en que se aplican corrientemente han borrado ya su carácter de valores políticos originarios para convertirse en puramente técnicos’”“. Es, pues, cierto, que tales tribunales deciden conflictos políticos, pero lo característico es que la resolución de los mismos se hace por criterios y métodos
Josefina Calcaño de Temeltas
pueden consultarse, entre otros: G u stav o ZaGREBELSKY: La Gustizia Costituzionale, Bologna, 1988; José M an u e l C a rd o zo A co sta : “La Justice dans le cadre des pouvoirs de l’Etat”, en Annuaire International de Justice Constitucionale; Aix Marseille, Presses Universitaires, 1989, y en esa misma obra: NicoLÓ Z anon; H um berto Q u iro g a L airé: Derecho Constitucional latinoamericano, México, UNAM, 1991; HÉCTOR Fix-Zamudio: “Los Tribunales y Salas Constitucionales en América Latina” en Estudios jurídicos en homenaje a Don Santiago Barajas Montes de Oca, México, UNAM, 1995; MAURO C ap p e lle tti: “El Control Judicial de la Constitucionalidad de las Leyes”, en La Justicia constitucional (Estudios de Derecho Comparado) México, UNAM, 1987; ALLAN R. B rew er-C arías: “El sistema panameño de control concentrado de la constitucionalidad” en El nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano; Volumen II, pp. 890-974; JAVIER PÉREZ ROYO: Tribunal Constitucional y división de poderes. Edit. Tecnos, Madrid, 1988, F ran c isco RUBIO-LLORENTE; Estudios sobre la Constitución: La forma del poder. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1993; José M an u e l Cepeda: El Derecho de la Constitución en Colombia, Universidad del Externado de Colombia, Tomo I, 1993; JOSÉ A n g e l M arín : Naturaleza Jurídica del Tribunal Constitucional, Editorial Ariel, Barcelona,1998.
19 F ran c isco F e rn án d ez Segado: “La jurisdicción Constitucional en Bolivia”. En Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 1998, pp. 81, 82, 90.
20 E d u a rd o G a rc ía de E n te rr ía : La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, op. cit. p. 178.
72

jurídicos, no sólo formalmente, (en forma judicial) sino materialmente, administrado el Derecho por cauces de rigurosa lógica jurídica.
Ya antes me refería a la especialización esencial que se requiere en el órgano de control constitucional y a que esta especialización no se circunscribe a las materias de la competencia del tribunal sino que se extiende a su composición. Y sobre este último punto deseo insistir pues guarda estrecha relación con el que acabo de exponer. En efecto, aceptado sin ningún disenso en el constitucionalismo contemporáneo que la Constitución es la norma juridica suprema del Estado, diferente de las normas ordinarias porque es la norma fundacional de las otras leyes, “su interpretación necesita de jueces especiales, es decir, jueces que realicen interpretaciones también fundacionales”” . Jueces que tengan un talento particular”, que comprendan que la Constitución es una norma viviente, que contiene “normas abiertas”, conceptos susceptibles de interpretaciones evolutivas que deben ser adoptadas por jueces creativos y de una especial formación jurídica.
Por ello, el tratadista Otto Bachof con propiedad ha dicho: “la labor, llena de responsabilidad, de interpretación normativa de la Constitución y de protección de un sistema de valores, necesita una instancia especializada en estas cuestiones, requiere personas de notoria experiencia en cuestiones de Derecho y de práctica constitucionales; una experiencia -en definitiva- que no tiene el juez ordinario, ni puede tenerla. También requiere esta función un órgano con carácter representativo que pueda decidir por si solo con suficiente autoridad cuestiones de tan trascendentales consecuencias políticas. Se requiere, pues, un Tribunal Constitucional especial”” .
Un sistema de control constitucional ajustado a los parámetros estructurales y conceptuales descritos es et modelo que ha inspirado a buen número de constituyentes latinoamericanos al momento de organizar en sus respectivos países la justicia constitucional.
En efecto, con gran riqueza creativa, sin renunciar a originales institutos jurídicos desconocidos o impracticados en et Viejo Continente (v.g. la acción popular) conciliando sistemas en apariencia irreductibles (como el “judicial review” y el “civil law”) con audacia y sin complejos, han interpretado la racionalidad del modelo europeo y, persuadidos de su conveniencia, en la renovación de sus ordenamientos han incorporado una jurisdicción constitucional representada en la figura de una Corte o Tribunal Constitucional.
Este iimovador diseño de la justicia constitucional se aprecia en el Apéndice de mi trabajo, en el cual se examina cada una de las Cartas Políticas de los diecisiete países latinoamericanos en lo que guarda relación con sus sistemas de control constitucional; las modalidades del órgano de control (antecedentes, creación, estructura, integración, competencias, recursos y procedimientos), los textos legales que lo regulan y comentarios doctrinarios y jurisprudenciales atinentes en algunos casos.
Revista de Derecho Constitucional N“ 2
21 R o n a ld D w orkin: Laws Empire, Fontana Press, Londres, 1986, p. 380.22 O tto B achof: Jueces y Constitución, Editorial Civitas, Madrid, 1985, p. 55.
73

De ese apéndice extraigo, en una comprimida reseña, los países que ilustran esa corriente de inserción de un Tribunal o Corte Constitucional en América Latina.
1. Paises latinoamericanos con Cortes o Tribunales Constitucionales
A. Chile
Cronológicamente la tendencia comienza en Chile. En efecto, en este país sudamericano, en la reforma a la Constitución de 1825 realizada a través de la Ley de Reforma Constitucional N° 17.728 de 1970, se incorporó al ordenamiento jurídico e institucional de Chile un organismo denominado Tribunal Constitucional. Dicho tribunal se constituyó el 10 de septiembre de 1971 y estaba conformado por cinco jueces (denominados Ministros) designados, tres por el Presidente de la República con acuerdo del Senado, y dos por la Corte Suprema de Justicia de entre sus miembros. Sin embargo, sólo duró en funcionamiento tres años, debido al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 que da origen a la Junta de Gobierno Militar, la cual decreta la disolución del Tribunal Constitucional.
La Constitución de Chile vigente, aprobada en plebiscito del 11 de septiembre de 1980, restablece el Tribunal Constitucional, regulado por la propia Constitución y por la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal, publicada el 19 de mayo de 1981, en la cual se caracteriza a dicho Tribunal como un “órgano del Estado autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder”. Está integrado por siete miembros que reciben el tratamiento de “Señor Ministro”, designados: tres por la Corte Suprema de Justicia de entre sus miembros, un abogado por el Presidente de la República, dos abogados elegidos por el Consejo de Seguridad Nacional, y un abogado electo por el Senado. El mandato es por ocho años.
En cuanto al sistema de control de constitucionalidad este es concentrado en el Tribunal Constitucional, mediante acción directa, con efectos erga orunes y constitutivos de la declaratoria de inconstitucionalidad y un control difuso confiado exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia” .
El constitucionalista Héctor Fix-Zamudio comenta que durante el período del gobierno militar el funcionamiento de este tribunal fue artificial, ya que sus principales atribuciones concierne a los conflictos entre los diversos órganos del Estado. Sin embargo, señala que el 21 de diciembre de 1987 resolvió un asunto que puede considerarse de trascendencia por estar relacionado con los Derechos Humanos. Ese día, por una mayoría muy estrecha, con varios votos de disidencia y a petición del Ministro del Interior, y el Tribunal Constitucional declaró la responsabilidad del conocido político José Clodomiro Almeida, colaborador del Presidente Allende, por violación al Artículo 8° de la Constitución pues el fallo
Josefina Calcaño de Temeltas
23 En el apéndice de mi trabajo se insertan los comentarios al sistema chileno de HUMBERTO N ogueira a.: “La Jurisdicción Constitucional en Chile: Evolución y perspectivas”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano. Edición 1998, p. 123 y ss; y HÉCTOR Fix-ZamudiO: “Algunas tendencias predominantes en el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo”, en El Nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano, Volumen I, IV Congreso Venezolano de Derecho Constitucional.
74

consideró que el señ o r A lm eida p ro p u g n ab a la v io lenc ia y su s ten taba u n a doctrina to ta lita ria fo n d ad a en la lucba de c lases“ .
En todo caso, al establecerse la normalidad constitucional el 11 de marzo de 1990 en el plebiscito del 30 de julio de 1989 que resultó contraria al régimen militar, se determinó la aprobación de varias reformas constitucionales que han dado mayor ímpetu al desenvolvimiento del Tribunal Constitucional chileno y así lo registra la doctrina.
B. Guatemala
Hasta la Constitución del 15 de septiembre de 1965 sólo existía en Guatemala el control difuso del la constitucionalidad de las leyes conferido a todos los tribunales de la República. A partir de la Carta de 1965 se estableció un sistema mixto; un control concentrado, principal y de alcance general, que vino a existir en paralelo con el control difoso. A los efectos del control concentrado abstracto de las leyes y otras disposiciones normativas, se creó un tribunal especializado que recibió el nombre de “Corte de Constitucionalidad”, regulado en la Constitución y en la Ley de Amparo, Habeas Corpus y de Constitucionalidad del 3 de mayo de 1966. Pero esta Corte no se concibió como un órgano permanente sino temporal, esto es, que únicamente se reunía cuando se intentaba una acción de inconstitucionalidad, y la legitimación activa era muy restringida. El funcionamiento de esta Corte sólo duró quince años y su rendimiento fue poco fructífero pues “conoció un número reducido de acciones constitucionales que en un solo caso prosperaron, con lo que se evidenció la ineficacia del sistema”“ .
La Constitución vigente de Guatemala, del 31 de mayo de 1985, recrea en un título específico, la Corte de Constitucionalidad que es “un Tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado” /Art. 268, Título VI, Capítulo IV). Está integrada por cinco Magistrados Titulares designados; 1 por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, 1 por el Pleno del Congreso de la República, 1 por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, 1 por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 1 por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. La integración se eleva a siete cuando esta Corte conozca de asuntos de inconstitucionalidad en contra de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso de la República, del Presidente o del Vicepresidente de la República, escogiéndose los otros dos Magistrados por sorteo de entre los suplentes. (Art. 269). El mandato es por cinco años.
El control es mixto. La Corte de Constitucionalidad ejerce concentradamente el control abstracto de constitucionalidad de las normas legales o disposiciones de carácter general; conoce en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de
Revista de Derecho Constitucional N° 2
24 HÉCTOR Fix-ZamudiO: Algunas tendencias predominantes..., op. cit., pp. 50 y 51.25 Vid. Q uiñones López, A lm a B.: “Organos de Justicia Constitucional en Guatemala” en /
Conferencia da Justicia Constitucional da Ibero-América, Portugal e Espanha, Lisboa, 1995, p. 656; y HÉCTOR Fix-Zamudio; Algunas tendencias predominantes..., p. 48.
75

Amparo, de las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente y el Vicepresidente de la República y en apelación de los amparos decididos por cualquier tribunal de la República y de otra serie de materias constitucionales. Todos los tribunales son competentes para conocer en casos concretos la excepción de inconstitucionalidad de una ley, y deben necesariamente pronunciarse al respecto.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala es una de las más prestigiosas de América Latina. Y ese prestigio se lo ha ganado por la fuerza y sapiencia de sus decisiones. Un ejemplo es muy ilustrativo. Lo narra uno de sus principales actores, E p a m in o n d a s G o n z á l e z D u b ó n , quien era Presidente de la Corte de Constitucionalidad para la época en que se sucedieron los hechos, y así los describe:
“El 25 de mayo de 1993, en horas de la mañana, el Presidente de la República, Jorge Serrano Elias, se dirige al pueblo por la cadena de radio y televisión, para comunicar su decisión de dejar sin efecto más de 40 artículos de la Constitución; derogar 20 artículos de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; disolver el Congreso de la República; dejar sin efecto la integración de la Corte Suprema de Justicia y proceder a nombrar nuevos Magistrados; asumir las facultades legislativas y dejar sin efecto la integración de la Corte de Constitucionalidad. La decisión quedó plasmada en el decreto denominado “Normas Temporales de Gobierno” emitido por el Presidente.
“Se había producido un golpe de Estado que, por primera vez en la historia del país, lo daba el propio Presidente que hacía poco más de dos años había sido electo por el pueblo en comicios libres.
“La Corte de Constitucionalidad en ejercicio de las funciones que le asigna la Constitución, entre otras, la de actuar en asuntos de su competencia, dictó resolución ese mismo dia, 25 de mayo, en la que se hizo un análisis jurídico del caso y consideró que la decisión del Presidente contenida en el referido Decreto, y todos los actos que del mismo se derivaran, no sólo transgredían determinados artículos de la Constitución, sino que representaba el rompimiento del orden constitucional. Como consecuencia, declaró que aquellos actos adolecían de nulidad ipso jure...y declaró inconstitucional el Decreto.
Pero... “el gobierno de facto actuaba: el Congreso quedó disuelto; se suspendieron las transmisiones de dos estaciones de televisión; los otros canales y todas las radiodifusoras pasaron a difundir en la Cadena Nacional de Radio y Televisión...la policía impidió la circulación de periódicos. No obstante, algunas evadieron el control y lograron que ese día circulara un limitado número de ejemplares en los que se condenaba el golpe; la prensa, en general, rechazó la censura y, entre otros argumentos se invocaba la sentencia de la Corte de Constitucionalidad.
... “Los días transcurrían. La Corte estimó que las resoluciones de los tribunales no deben quedarse como declaraciones líricas desprovistas de efectividad, sino que deben ser cumplidas. En caso de resistencia, el derecho pone a su disposición los medios coercitivos para doblegar la conducta rebelde.
... “El 31 de mayo, la Corte dictó un auto -en seguimiento de la sentencia- mediante el cual se requiere del Ministro de Gobernación y al de Defensa Nacional para que presten el auxilio necesario a efecto de que la sentencia se publique en el Diario Oficial...y se cumpla debidamente por el Organismo Ejecutivo.
El día siguiente, primero de junio, el Ejército invitó a los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad a una reunión en el Palacio Nacional. En esa reunión el Ministro de la Defensa y los Comandantes de las diferentes Zonas Militares de la República informaron
Josefina Calcaño de Temeltas
76

a los Magistrados que el Ejército, en cumplimiento de los ordenado por la Corte decidió prestar el auxilio requerido...y comunicó al Presidente...que la sentencia debía ser atacada, pero que el Presidente decidió abandonar el cargo (nota de la autora de este trabajo: se exilió en Panamá) antes que restablecer la institucionalidad.
... “La sentencia de la Corte se había ejecutado: se restableció el imperio de la Constitución y, como consecuencia, se reinstaló la Corte Suprema de Justicia y el Congreso de la República...Sin embargo, el 2 de junio el Vicepresidente se retractó de su decisión de renunciar y declaró que a él le correspondía asumir la Presidencia. Contó con el respaldo del Ministro de la Defensa...y del reinstalado Presidente de la Corte Suprema de Justicia...
“Diferentes sectores de la sociedad se pronunciaron contra el Vicepresidente y se organizaron manifestaciones populares de protesta.
“Ante el agravamiento de la crisis, la Corte de Constitucionalidad emitió el Auto de fecha 4 de junio, en el que se consideró que la estructura del Organismo Ejecutivo, al igual que la de otros organismos, también fue alterada con el golpe de Estado, por lo que, en cumplimiento del fallo de la Corte, el Ejecutivo debía también estar integrado y funcionar de conformidad con lo prescrito por la Constitución...lo que traía aparejada la consecuencia de que se encontraba inhabilitado para el ejercicio de la Vicepresidencia y para optar al cargo de Presidente de la República.
... “En la parte declarativa la Corte resolvió que el Congreso de la República debía proceder a designar a la persona que desempeñe el cargo de Presidente de la República...en un plazo de 24 horas;...y designar al Vicepresidente de la República conforme a la Constitución...La resolución fue notificada al Congreso el 4 de junio a las 19 horas con 30 minutos.
... “El día 5 en horas de la tarde,...el Congreso, cumpliendo con lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, conoció y aceptó la renuncia que finalmente presentó el Vicepresidente, y a las 23 horas...eligió como Presidente de la República, al abogado Ramiro de León Carpió, quien tomó posesión esa misma noche.
“El orden constitucional se había restablecido planamente”26.
El fallo de la Corte de Constitucionalidad del 25 de mayo de 1993 y los subsiguientes autos de ejecución, fueron suscritos por los conocidos constitucio- nalistas que la integraban, además de su Presidente Epaminondas González, Jorge Mario Garcia Laguardia, Gabriel Larios Ochaíta, Adolfo González Rodas y Carlos Enrique Reynosos Gil. Tuvo resonancia y reconocimiento de toda la comunidad jurídica internacional y de los gobiernos democráticos del Continente.
Lo he narrado in extenso no sólo por su indiscutible trascendencia histórica, sino también por el dramático final de Don Presidente Epaminondas González. A los pocos meses de estos sucesos, una noche cuando regresaba a su hogar, fue asesinado. Y esta acción -calificada por G a b r ie l L a r io s O c h a íta , comparable a los grandes magnicidios por la posición de la Corte en el esquema Constitucional de Guatemala- se atribuye a un hecho político, por la actitud valiente y decididamente democrática del Magistrado Epaminondas González al frente de la Corte de Constitucionalidad.
Revista de Derecho Constitucional N" 2
26 La sentencia, los autos subsiguientes y comentarios pueden consultarse en: “La Eficacia de la Justicia Constitucional en el Caso de Guatemala” en el colectivo Estado de Derecho, Contribuciones No. 2, CIEDLA, Buenos Aires, 1994, pp. 17 a 45.
77

Josefina Calcaño de Temeltas
C. Colombia
El caso de Colombia presenta características peculiares.Mientras estuvo vigente la Constitución de 1886 (y sus reformas) el control
concentrado abstracto de constitucionalidad de las leyes estaba encomendado en Colombia a la Corte Suprema de Justicia en Pleno, control paralelo al difuso que ejercían todos los jueces al inaplicar las leyes en casos concretos cuando las consideraban contrarias al Texto Fundamental. Ahora bien, en los últimos años, en la estmctura de la Corte Suprema de Justicia existía una Sala Constitucional, pero ésta no era una Sala Autónoma sino una “Sala-Ponente”, esto es, que su atribución consistía en elaborar los proyectos de sentencias relacionados con las competencias constitucionales atribuidas a la Corte Suprema y someterlos a la discusión y votación de la Plenaria, la cual podía entonces acoger o rechazar el proyecto de sentencia presentado por la Sala Constitucional. Este es el motivo del fracaso del ensayo colombiano de jurisdicción constitucional en un órgano especializado.
La vigente Constitución Política de Colombia sancionada por la Asamblea Nacional Constituyente, que rige desde el 7 de julio de 1991 crea una Corte Constitucional a la cual se le confiere “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución” y se le atribuye un elenco importante de competencias de naturaleza constitucional, incluida la revisión de las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales. (Art. 241). El Consejo de Estado, por su parte, además de desempeñar funciones de Tribunal Supremo en lo contencioso-administrativo, conoce de las demandas de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional. (Art. 237). Se mantiene en el sistema colombiano de justicia constitucional el control incidental de constitucionalidad de las leyes que ejercen los tribunales inferiores.
La Disposición Transitoria 22 de la Constitución de 1991 determinó que mientras la ley no fijara otro número, la Primera Corte Constitucional estaría integrada por siete Magistrados para un período de un año. En 1996 la Ley Estatutaria de Administración de Justicia fijó la integración en nueve miembros, quienes, según los términos de la Constitución, son elegidos por el Senado de la República para periodos individuales de ocho años, de sendas temas que le presenten el Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrán ser reelegidos. (Art. 239 C.N.).
El aspecto que deseo resaltar en el nuevo marco constitucional colombiano es la ubicación del órgano máximo de control constitucional, tema que ha sido objeto de una aún abierta polémica en el país vecino. Se trata de que el constituyente de 1991, si bien dio un paso significativo al instituir un órgano especializado de control constitucional, empero no otorgó a éste la independencia requerida frente a los otros órganos del Estado, especialmente los judiciales, elemento que constituye una de las características distintivas de una auténtica jurisdicción constitucional, según postula la tesis que he asumido en el presente trabajo.
78

En efecto, al organizar en el Título V (Capítulo I) la estructura del Estado colombiano se coloca en un mismo articulo (116) como órganos de la administración de justicia: la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la justicia penal militar, y demás tribunales y jueces. Por otra parte, tampoco dispone la Corte Constitucional de autonomía económica y financiera, pues es al Consejo Superior de la Magistratura al que corresponde elaborar y ejecutar el presupuesto de la rama ju^dicial (Art. 256, ord. 5°) por lo que, en este aspecto queda subordinada a ese^ Cuerpo, resultando así también mermada la independencia de la Corte Constitucional.
La conocida jurista colombiana S a n d r a M o r e l l i R ico” se encuentra entre quienes critican duramente lo ocurrido y lo expresa en los siguientes términos: “...La admisión de esta importante institución del Estado Constitucional (la Corte Constitucional) estuvo precedida de amplísimos debates protagonizados por la Corte Suprema de Justicia, que presentía su amputación, así como por el Consejo de Estado. Esto para no mencionar otros enemigos furibundos, que luego no dubitaron en ocupar tan dignísimo cargo en calidad de Magistrados de la misma. Pues bien, este clima de conflictos y consensos comportó que la Constituyente no erigiera la Corte Constitucional como un órgano autónomo del Poder Judicial, y tanto menos que consolidara un sistema de control concentrado...No es tan sólo un aspecto formal. La consecuencia directa es que en Colombia, la Corte Constitucional no sólo hace parte de la rama judicial del poder público, a pesar de su naturaleza sui gèneris, sino que por lo demás ni siquiera se la erige corno su vértice...”’*.
M o r e ll i -R ic o también juzga severamente la actuación, en general de la Corte Constitucional colombiana. Al hacerlo, entre otros argumentos expresa;
“La pregunta que a veces se impone en nuestro medio es si la Corte Constitucional tiene claridad de su misión histórica, y por sobre todo si tiene presente el hecho de que debe legitimarse ante el Estado y la sociedad civil, para lograr desempeñarse corno órgano responsable de los equilibrios institucionales y sociales.
“La historia occidental en estos últimos decenios da cuenta del prestigio que justamente han ganado este tipo de corporaciones, en virtud de la pertinencia y razonabilidad de sus sentencias; sentencias que han actualizado el texto constitucional y han conciliado de manera efectiva los distintos intereses sociales en juego, contribuyendo al consenso social y a la solidificación de sus instituciones. Todo ello sin perjuicio de que inicia'lmente hubiesen afrontado no pocas resistencias, incluso al interior del Estado y por sobre todo en el poder judicial”.
Comenta varias sentencias y concretamente respecto a una de ellas dice;
Revista de Derecho Constitucional N" 2
27 S a n d r a M o r e l l i Ric o : “La Corte Constitucional: ¿Un legislador complementario?”. Universidad Externado de Colombia, Temas de Derecho Público No. 45, Bogotá, Abril 1997, p p .13-14.
28 H e r n a n d o YÉPEZ A r c il a no parece compartir la misma opinión de Sandra Morelli como se desprende de sus comentarios en: “Interrogantes sobre la Justicia Constitucional en Colombia”, en el colectivo II Jomadas Colombo-Venezolanas de Derecho Público, cit. p. 684. Un resumen de esos comentarios puede verse en el apéndice de este trabajo, en el Capitulo sobre Colombia.
79

... “No ha dado la Corte Constitucional muestras importantes de independencia frente al ejecutivo cuando de los estados de conmoción se trata, lo que indudablemente constituye un importante obstáculo en el camino de lograr la legitimidad que le corresponde.
...No ha sido valerosa la Corte Constitucional en lo concerniente al control de Constitucionalidad ...La tendencia ha sido de avalar los decretos del ejecutivo en materia de conmoción interior...Y lo más grave: detrás de este comportamiento sigue reinando una visión autoritaria del Estado que encuentra en la figura del gobierno la tabla mesiánica de salvación de todos nuestros problemas. Lo que resulta más paradójico es que a pesar de su actitud condescendiente en este ámbito, un solo fallo le ha significado la arrogante propuesta presidencial de privarla de la facultad de control sobre los motivos que llevaron a la declaratoria de la conmoción interior.
“ ...Pareciera pues que la Corte Constitucional no ha tomado plena conciencia del hecho que le corresponde legitimarse mediante sus decisiones y que éstas deben tener presente, en primer término, el telos de no permitir el desdibujamiento del Estado Constitucional...Que se trata de la realización del Estado de derecho, de la autonomía de las entidades territoriales, de la democracia, de la participación, del pluralismo, de la prevalencia de los derechos fundamentales...”29.
En relación con el comentario que hace S a n d r a M o r e l l i respecto al rechazo o resistencia de los órganos cúpulas del poder judicial colombiano a aceptar la creación de un tribunal ad-hoc separado de su órbita, es lamentable constatar que esa posición no es singular a Colombia, pues uno de los motivos determinantes para frenar en la mayoría de los países de nuestra región, la construcción de un sistema de jurisdicción constitucional concentrado en un órgano autónomo e independiente, no ha sido un posible analfabetismo jurídico sobre esta institución o de su misión y beneficiosas implicaciones, sino -aflige decirlo- los celos institucionales y la mediocridad enquistada en los tribunales supremos que no desean perder la parcela importante de poder que significa el control de la constitucionalidad de los actos del Poder Público, control sobre el cual además, temen estar ellos comprendidos. Todo lo cual no es más que manifestación de subdesarrollo cultural que, hasta ahora, luce insuperable.
D. Perú
La constitución peruana del 12 de julio de 1979, que entró a regir un año después, introdujo una importante innovación en el sistema de jurisdicción constitucional de ese país mediante la incorporación de un Tribunal de Garantías Constitucionales especialmente creado como órgano de control de la Constitución (Art. 296). Este Tribunal, que inició sus actividades el 19 de noviembre de 1982, fue disuelto el 5 de abril de 1992, tras la interrupción democrática de ese año en el Perú.
El llamado “Congreso Constituyente Democrático” sancionó el 31 de octubre de 1993 una nueva Constitución que, sometida a referendo, fije aprobada el 29-12- 1993, al cual al regular la jurisdicción constitucional creó un organismo constitucional especializado que recibió la denominación de Tribunal Constitucional, actualmente vigente, caracterizado, según lo establecido en el artículo 201
Josefina Calcaño de Temeltas
29 S a n d ra M o re ll i Rico, op. cit. pp. 57-73-74.
80

de esa Carta, por ser un órgano de control de la Constitución independiente y autónomo de los otros poderes del Estado, disposición recogida en los mismos términos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional publicada el 10 de enero de 1995’®.
Este tribunal está integrado por siete Magistrados elegidos por el Congreso de la República (con el voto favorable de dos tercios de sus miembros), por un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección iiunediata.
Corresponde al Tribunal constitucional conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad; conocer en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de babeas corpus, amparo, babeas data, y acción de cumplimiento; y conocer los conflictos de competencia, o de atribuciones asignadas por la Constitución, conforme a la Ley.
Por otra parte, también contempla la Constitución de 1993 el control difuso al determinar “en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Iguabnente prefieren la norma legal sobre toda otro norma de rango inferior”. (Art. 138)
La doctrina no es benévola al juzgar el sistema pemano. Pero las críticas no versan sobre la instauración de un Tribunal Constitucional, que es la opción que privó en el Congreso Constituyente sobre la propuesta del oficialismo que sustentaba una Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia. Ni tampoco específicamente sobre sus competencias. El cuestionamiento se fundamenta en la escasa voluntad política de la mayoría parlamentaria fujimorista y del propio Presiente de la República en fortalecer el fimcionamiento del Tribunal. Para el Profesor F r a n c i s c o J. E q u ig u re n , esto se evidencia tanto por el tiempo que tomó la regulación normativa del Tribimal como en la exigencia de obtener seis votos conformes para declarar la inconstitucionalidad de una ley, de lo que se desprende “que el imponer votos que conlleva poco menos que la unanimidad de los Magistrados tienen el inocultable propósito de dificultar grandemente la expedición de sentencias de inconstitucionalidad”.
El mismo autor describe la situación actual del Tribunal Constitucional peruano así... “Instaurado el Tribunal el 24 de junio de 1996 (tras dos años y medio de espera), la principal preocupación de la comunidad jurídica y política nacional era saber si este órgano -con las limitaciones impuestas- sería capaz de poder arribar a alguna sentencia fundada de inconstitucionalidad. Y así fue, contra todos los pronósticos, pues la primera acción de inconstitucionalidad que resolvió el Tribunal Constitucional...interpuesta contra la Ley que creó el Consejo de Coordinación Judicial y dispuso la reorganización de todo el sistema judicial, declaró... inconstitucionales algunos artículos de la referida ley...”. Esto ocasionó una violenta
Revista de Derecho Constitucional N° 2
30 No comparto la opinión de Br e w e r -C a r Ía s según la cual: “En América Latina, el único caso de la creación de un Tribunal Constitucional separado del Poder Judicial es el del Tribunal de Perú”, pues como se desprende del presente trabajo, idéntica ubicación tienen los tribunales constitucionales en otros países de la región. Vid. Al l a n R. B r e w e r -C a r ía s : “Justicia Constitucional”, Tomo VI de Instituciones Políticas y Constitucionales. Universidad Católica del Táchira. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas, 1996. p. 434.
81

reacción de la mayoría parlamentaria oficialista que dio inicio a una acusación constitucional (antejuicio político) contra los Magistrados Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo y Guillermo Rey, aduciendo que habían violado la Constitución al fallar por la inaplicación de la ley (control difuso) cuando lo que correspondía era - ante la existencia de sólo tres votos conformes declarar infundada la acción de inconstitucionalidad. Desoyendo el amplio rechazo público y de la comunidad jurídica nacional a esta pretensión, la mayoría parlamentaria aprobó, el 29 de mayo de 1997 la acusación de los tres Magistrados por “infracción de la Constitución” y dispuso su destitución del cargo. Al quedar el Tribunal Constitucional reducido a cuatro miembros e imposibilitado de funcionar, imnediatamente el Congreso dictó una ley rebajando el quòrum para la actuación del Tribunal de seis a cuatro miembros. De este modo, antes de cumplir un año de funcionamiento, el Tribunal Constitucional resultó herido de muerte al sufrír una inaceptable afectación a su autonomia y al ejercicio de la labor jurisdiccional... En sólo cinco años, el régimen fijjimorista ha liquidado en dos oportunidades al órgano de control de la constitucionalidad, la primera a través del autogolpe y la segunda mediante la destitución por el Congreso de los tres Magistrados’” '.
También F e rn á n d e z S e g a d o hace una aguda crítica del sistema peruano en un interesante trabajo sobre el control normativo de la constitucionalidad en el Perú, al que califica “Crónica de un fracaso pronunciado”. Refiriéndose específicamente al incidente relatado por E g u ig u re n comenta:
“El 2 4 de mayo, al amparo, supuestamente del artículo 9 9 de la Constitución que habilita a la Comisión Permanente del Congreso para acusar ante éste por infracción de la Constitución, entre otros, a los miembros del Tribunal Constitucional, la citada Comisión acordaba acusar ante el Pleno a los tres Magistrados más incómodos para el oficialismo... Días después el congreso condenaba a los tres magistrados, lo que llevaba aparejada su sustitución. Se consumaba así una de las mayores arbitrariedades de un sistema regido por el arbitrismo, y desde luego una de las mayores quiebras del Estado de Derecho en el Perú... Al oficialismo nunca le había resultado cómodo el control de la constitucionalidad, como se demostró con la actuación presidencial contra el antiguo Tribunal de Garantías tras el “autogolpe” de Estado. Se avino, forzado por las circunstancias, a constitucionalizar tal control en la Carta de 1 9 9 3 creando un Tribunal Constitucional. Se intentó -y consiguió- neutralizar dicho control mediante el artículo 4 ° de la Ley Orgánica del Tribunal (quóram) y ahí residió la causa de todos los desajustes ulteriores. El fracaso no sólo se habia consumado, sino, más aún, n o r m a t i v i z a d o ” . 3 2
E. Bolivia
Bolivia también cuenta con un Tribunal Constitucional. Sin embargo, su definición como órgano independiente es ambigua, por lo siguiente:
Josefina Calcaño de Temeltas
31 Fr a n c is c o J. Eg u ig u r e n P.: “Poder Judicial y Tribunal Constitucional en el Perú”, en Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Aflo 1998, p. 52, 54, 55, 56. Otros comentarios del mismo autor sobre el tema se consignan en el apéndice de este trabajo.
32 F r a n c is c o Fe r n á n d e z S e g a d o “El Control Normativo de la Constitucionalidad en el Perú: Crónica de un fracaso anunciado”. Revista Española de Derecho Constitucional, Aflo 19, N° 56, Mayo-Agosto 1999, pp. 41-42.
82

En sus inicios, el Tribunal Constitucional boliviano es creado, como figura estelar, en la “Ley de Necesidad de la Reforma de la Constitución Política del Estado” (Ley 1473) sancionada por el Congreso el 31 de marzo de 1993, que reforma la Constitución del 2 de febrero de 1967 en la cual el control de constimcionalidad (aunque difuso) lo ejercía el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. En esta Ley Constitucional de 1993 se diseñaba el Tribunal Constitucional como un órgano absolutamente desvinculado del Poder Judicial, pues se le dedicaba un Título específico, el IV, en tanto que la rama judicial era objeto del Título III.
A partir de ese momento se suscitó un enconadísimo debate cuyo común denominador se encontraba en el argumento de que la creación del Tribunal venía a despojar a la Corte Suprema de sus atribuciones básicas, lesionando gravemente su naturaleza y, en general, como una medida atentatoria contra la independencia del Poder Judicial. Narra el ya citado Profesor F e rn á n d e z S e g a d o , quien participó activamente en el proceso constitucional renovador de Bolivia, que la propia Corte Suprema, en un documento donde expresaba su total desacuerdo con la creación del Tribunal Constitucional, llegaba a advertir “de modo realmente absindo y disparatado, que con la constitucionalización del Tribunal Constitucional se estaría vulnerando flagrantemente toda la estmctura constitucional a través de un verdadero golpe de Estado con el objeto indisimulado de dividir la autoridad de la Magistratura Suprema”” .
A modo de alternativa, un sector del Poder Judicial y de la doctrina recomendaron la creación de una Sala Constitucional dentro de la Corte Suprema. Lo cierto es que, como resultado de toda la polémica generada, en la ley N° 1585 de Reforma de la Constitución, promulgada el 12 de agosto de 1994, se alteró sustancialmente la naturaleza del Tribunal Constitucional el cual pasó a ser regulado en un Capítulo (el tercero) que se ubica dentro del Título relativo al Poder Judicial, cuyo encabezamiento reza:
“El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la nación, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de Distritos, los Tribunales y jueces de instancia y demás Tribunales y Juzgados que establece la Ley... El Consejo de la Judicatura forma parte del Poder Judicial”. (Art. 116)
Pero este mismo texto constitucional contiene otra disposición que resulta incongmente con el articulo 116 transcrito, y es la que origina la ambigüedad acerca de la categorización del Tribimal a que antes me he referido. Se trata del artículo 119 inserto en el Capítulo III, el cual determina que: “El Tribunal Constitucional es independiente y está sometido sólo a la Constitución”, de donde puede inferirse que, en realidad, predominó la volimtad reformadora de erigir dicho tribimal como un órgano de control constitucional autónomo.
Revista de Derecho Constitucional N° 2
33 F ra n c isc o F e rn án d ez Segado: “La Jurisdicción Constitucional en Bolivia: La Ley N° 1836, del 1° de abril de 1998, del Tribunal Constitucional”. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Edición 1998 N* 72. Otros comentarios de este autor y todo lo relacionado con el Tribunal Constitucional boliviano puede consultarse en el Apéndice de este trabajo.
83

En todo caso, la Ley que regula el Tribunal Constitucional de Bolivia (Ley N° 1836) dictada el 1° de abril de 1998, también proclama la independencia de este Tribunal reiterando en sus mismos términos la previsión del artículo 119 de la Constitución Política, y lo habilita para dictar los reglamentos necesarios para su organización y funcionamiento.
Como quiera que esta Ley reguladora establece su entrada en vigencia plena 365 días después de la posesión de los Magistrados del Tribunal Constitucional, vale decir, el 1° de abril de 1999, sería muy apresurado evaluar ahora si el número de cinco Magistrados que lo integran resulta insuficiente para atender el cúmulo de competencias que le han sido atribuidas, como es el temor expresado por los comentaristas de esta institución en ese pais.
F. Ecuador
Ecuador estrena un auténtico Tribunal Constitucional en 1998. En efecto, en la Constitución de 1949 se creó en Ecuador un Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual sólo tenía en materia de control constitucional la función de “formular observaciones” sobre normas jurídicas y si encontraba que una “ley o precepto legal” violaba la Constitución, el Tribunal suspendía “hasta que el Congreso dictamine sobre ellos”. Era el Congreso, órgano político, el cual ejercía el control final de la constitucionalidad pues sólo a esta institución correspondía “declarar si una ley, decreto o reglamento, acuerdo, orden, disposición, pacto o tratado público es o no constitucional” (Art. 165). En 1967 se estableció un sistema de control constitucional disperso ejercido por el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Corte Suprema de Justicia y el Presidente de la República.
En 1978 se somete a referéndum una nueva Constitución, la cual entró en vigencia con el retomo a la democracia en 1979. En la reforma a esta Carta efectuada en 1992 (vigente desde 1993) se mantuvo y reorganizó el Tribunal de Garantías Constitucionales, pero no se le otorgó plenas facultades decisorias, pues debía someter a la decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sus resoluciones sobre la inconstitucionalidad de las disposiciones normativas de carácter general, las que únicamente podían ser suspendidas por dicho Tribunal, para que dicha Sala dictara el fallo definitivo y con efectos erga omnes. Por lo que se desprende, que en efecto, flie a la mencionada Sala Constitucional, creada en la citada reforma, a la que se le confirió las mencionadas facultades decisorias.
En una nueva reforma constitucional realizada en 1996 se suprimió la Sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia y tanto ésta como el Tribunal de Garantías Constitucionales fueron sustituidos por un Tribunal Constitucional. Sin embargo, la doctrina critica que la esencia misma de todo Tribunal Constitucional, que consiste en ser el intérprete supremo de la Constitución, quedaba eliminada, pues se establecía (desde 1979 y se mantenía en 1996) que “en caso de duda sobre el alcance de las normas contenidas en la Constitución, sólo el Congreso Nacional las interpretará de un modo generalmente obligatorio”. (Arts. 173 y 179)
En el año 1997 surge una crisis institucional en el Ecuador que generó la destitución del Presidente de la República Abdalá Bucaram -acusado de incapacidad
Josefina Calcaño de Temeltas
84

mental- lo que trajo como consecuencia que los ecuatorianos se pronunciaran ese mismo año a favor de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. A tal fín, en vista de que la Constitución que databa de 1979 (con sus reformas de 1992 y 1996) no establecía los mecanismos para efectuar la mencionada convocatoria, se hizo necesario acudir a la realización de una consulta popular para decidir su puesta en marcha. El 25 de mayo de 1997 los ecuatorianos fiieron entonces llamados a un referendo, en el que se pronunciaron sobre dos aspectos: en cuanto a la legalidad del mandato de Fabián Alarcón quien ejercía interinamente la jefatura del Estado en sustitución del mandatario defenestrado por decisión del Congreso con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y sobre la necesidad de reformar la Constitución. En ambos casos se impuso el “Sí”. La Asamblea sesionó entre el 20 de diciembre de 1997 y el 5 de junio de 1998 y la nueva Carta Magna entró en vigencia el 10 de agosto de 1998, coincidiendo con la toma de posesión del Presidente Jamil Mahuad.
En esta Constitución de 1998 se regula el Tribunal Constitucional en un Título específico, concebido como un organismo jurisdiccional especializado, que no forma parte de los poderes tradicionales del Estado, e integrado por nueve vocales designados por el Congreso.
En una perspectiva de valoración del funcionamiento de este tribunal constitucional podría decirse que su mutismo ante los recientes (enero 2000) e indeseables hechos acaecidos en el Ecuador que culminaron con el derrocamiento del Presidente Mahuad, contrasta con la actitud decidida de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala en defensa de la institucionalidad democrática, a que antes me referí.
* * *
He expuesto sintéticamente la historia reciente de los Tribunales o Cortes Constitucionales en Latinoamericana. La tendencia es clara y parece irreversible hacia la instauración en nuestro hemisferio de órganos judiciales ad-hoc como la fórmula más idónea para garantizar, sin interferencias ni dependencias de ninguna índole, el respeto y la sumisión de todos los poderes constituidos a los parámetros de su actuación definidos en el Texto Fundamental, y a interpretar y armonizar la letra constitucional a las realidades y exigencias de los nuevos tiempos.
Pero un alerta cabe. No basta con la existencia real en los países del área de órganos judiciales dotados de tales condiciones. Los hechos que he presentado sin comentarios adicionales, son objetivamente reveladores en algunos casos de las flaquezas de esas instituciones frente al poder avasallante de los gobernantes y, en otros, de las dificultades que atraviesan para obtener el respeto de esos mismos factores de poder y el reconocimiento ciudadano de sus actuaciones. De ahí la necesidad de que sus integrantes adquieran conciencia de que el fortalecimiento y aún la misma subsistencia de los órganos que representan sólo se obtiene a través de sabias, oportunas y valientes decisiones.
Valga evocar en ese sentido algunas frases del profesor García de Enterría: “...Sin hipérbole puede decirse que la pervivencia como institución básica de un sistema político de un Tribunal Constitucional depende exclusivamente de sí mismo, de su autenticidad y de su rigor. Ningún otro órgano constitucional, ningún otro
Revista de Derecho Constitucional N° 2
85

órgano político, se juega literalmente su vida día a día como éste sobre el acierto de su fimción...”” .
2. Paises Latinoamericanos con Salas Constitucionales
Ahora bien, en algunos países latinoamericanos aún subsiste el modelo de control concentrado de la constitucionalidad en cabeza de sus Cortes Supremas” que, en unos pocos, asume la modalidad de una Sala Constitucional especializada inserta en la estructura organizativa de aquellas. Tal es el caso de Costa Rica, El Salvador, Paraguay y Nicaragua.
Pero esta fórmula, como advierte la doctrina” tiende a ser abandonada por el constitucionalismo latinoamericano o, por lo menos, desvirtuada respecto a su sentido originario a su sentido originario, como veremos.
A. El Salvador
De esas Salas Constitucionales la más antigua es la de la República de El Salvador creada en la Constitución de 1983 (reformada en 1991 y 1992). En una Sala especializada dentro de la organización interna de la Corte Suprema de Justicia de ese país y, por ende, no es un órgano independiente.
Está integrada por cinco Magistrados designados por la Asamblea Legislativa y le corresponde conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el babeas corpus, las controversias entre el órgano legislativo y el Ejecutivo y las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía.
La percepción que tengo sobre el funcionamiento de esta Sala, obtenida en congresos y foros constitucionales iberoamericanos que su rol y presencia en el escenario latinoamericano dista mucho de ser modélico.
B. Paraguay
La Constitución de la República del Paraguay, expedida el 20 de junio de 1992, establece como una de sus novedades más resaltantes, una Sala Constitucional integrante de la Corte Suprema de Justicia. A dicha Sala se le atribuye “conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instmmentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a la Constitución en cada caso concreto, y en fallo que sólo tendrá efecto en relación a este caso” (Art. 260). De manera que sólo ejerce un control concentrado incidental.
Al respecto, el jurista paraguayo Gustavo Becker M.” , comenta; “...En Paraguay, en el momento actual, ni la Sala Constitucional ni la Corte Suprema de
Josefina Calcaño de Temeltas
34 E d u a rd o G a rc ía de E n te rr Ia : La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional, op. cit. p. 185.
35 Tal es el caso de: Uruguay, Panamá, Honduras, Brasil, México, Venezuela.36 F ra n c isc o F e rn án d ez Segaix), en La Jurisdicción Constitucional en Bolivia..., op. cit p.73.37 G u s ta v o B ecker M: “Breves reflexiones sobre el Acuerdo y Sentencia N° 208 de la Sala
86

Justicia en Pleno, tienen la posibilidad de declaración de inconstitucionalidad con efectos generales (erga omnes), sino solamente con relación al caso concreto particular (inter partes). Como puede entenderse, esta situación constituye una muy señalada limitación que, además, abre un amplio espacio no sólo para el conflicto - lo que ya es de por sí grave- sino inclusive para el absurdo jurídico, como ya se ha demostrado en diversos casos desde 1992”.
En el mismo sentido. M a u r o C a p p e l l e t t i indica que “...la Sala Constitucional de Paraguay tiene facultades bastante modestas y tradicionales, si la comparamos con otros organismos similares en el ámbito latinoamericano, ya que sus decisiones, aun cuando se refieran a la inconstitucionalidad de disposiciones legislativas. Sólo tienen efectos particulares en casos concretos, no obstante que...predominan en la jurisdicción constitucional de nuestra época los efectos erga omnes de las declaraciones de inconstitucionalidad de las normas de carácter general’”*.
C. Nicaragua
En relación con la Sala Constitucional de Nicaragua, creada en la Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política publicada el 15 de junio de 1995, no hay mucho que decir. Se trata de una Sala más incorporada en esa reforma a las otras existentes en la Corte Suprema de ese país, y sólo es una Sala-Ponente similar a la que existía en Colombia antes de la creación en 1991 de la Corte Constitucional. En efecto, de conformidad con la Constitución de 1995, es a la Corte Suprema de Justicia en Pleno, integrada por doce Magistrados electos por la Asamblea Nacional, a la que corresponde “conocer y resolver los recursos de inconstitucionalidad de la ley, y los conflictos de competencia y constitucionalidad entre los Poderes del Estado”. (Art. 163).
D. Costa Rica
La Sala Constitucional de Costa Rica, aunque integrada a la Corte Suprema de Justicia por disposición de la Ley de Reforma Constitucional N° 7128 de fecha 18 de agosto de 1989, que la crea, sin embargo difiere tanto en su concepción como en su funcionamiento de las Salas Constitucionales de El Salvador. Paraguay y Nicaragua, comentadas.
En efecto, para algunos, entre ellos R o d o lf o P iza E s c a la n te , ex-Presidente de dicha Sala...” no puede afirmarse que la Corte Suprema ejerza jurisdicción constitucional por cuanto que la Sala Constitucional no forma parte de la Corte, sino que es un pleno Tribunal Constitucional con jurisdicción constitucional universal suprema, e inclusive es el árbitro de su propia competencia y de la competencia de
Revista de Derecho Constitucional N° 2
Constitucional Paraguaya”, en el Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 1996, p. 568.
38 M a u ro C a p p e lle tti, citado por H é c to r Fix Zamudio en “Algunas tendencias predominantes en el constitucionalismo latinoamericano contemporáneo” en el colectivo Nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano. Volumen I, Caracas, 1996.
87

la Corte Suprema, bien que dicha Sala Constitucional, administrativa y orgánicamente, se integre en la Corte Suprema de Justicia”” .
Pues bien, es precisamente en atención a los dos últimos elementos subrayados; la integración orgánica y administrativa de la Sala que, en el contexto del análisis que hago en este trabajo sobre la naturaleza de los Tribunales Constitucionales como órganos autónomos e independientes de los poderes tradicionales del Estado incluido el Judicial, me lleva a concluir que la referida Sala, aunque tenga un estatuto jurídico propio que regula, no posee los atributos que perfilan una Corte o Tribunal Constitucional.
E. Cuba
Y es por los mismos motivos que también diciendo de F e r n á n d e z S e g a d o en la consideración de que el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales creado en la Constitución de Cuba promulgada en La Habana el 5 de julio de 1940, ha de ser considerado como el primer Tribunal Constitucional Latinoamericano*®.
En efecto, ese Tribunal fue instituido en la Carta de 1940 como una Sala integrante del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo Presidente era a su vez quien presidía el Tribunal de Garantías cuando éste conociera de asuntos constitucionales, oportunidad en la cual debía constituirse con quince Magistrados, siete de ellos (incluyendo el Presidente) en su condición de Magistrados del Supremo, por disponerlo así tanto la Constitución como la Ley que organiza ese Tribunal en 1949. (Art. 3“ )
El citado autor fundamenta su apreciación de considerar el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales cubano -el cual existió hasta el triunfo de la revolución fidelista- como el primer Tribunal Constitucional Latinoamericano en que, además del nombre que se le adjudicó (igual que el español de 1931), dicho tribunal fue objeto de regulación separada de la Ley Orgánica del Poder Judicial y porque la última palabra en cuanto a la conformidad de las actuaciones de los distintos poderes del Estado con la constitución la tenía el Tribunal Supremo, sino el de Garantías Constitucionales.
No obstante los rasgos anotados, la configuración de ese organismo judicial mixturado con el Tribunal Supremo, así como su falta de especialización por ejercer también competencias en materia social, son dos factores al menos que, en mi criterio, no lo acreditan como Tribunal Constitucional en el sentido tantas veces
Josefina Calcaño de Temeltas
39 R o d o l f o P iz a E s c a l a n t e : “La Sala Constitucional como órgano integrante de la Corte Suprema de Justicia” en el colectivo Reflexiones sobre la Ley de Necesidad .. op. cit pp. 113114; y en “La justicia Constitucional en Costa Rica”, en el colectivo / Conferencia de Justicia Constitucional de Iberoamérica. Portugal e Espanha, Lisboa 1995, pp. 364-374.- En general, casi todos los autores coinciden en señalar las particularidades de la Sala Constitucional de Costa Rica, ubicándola como un caso especial en el contexto de las Salas Constitucionales existentes. (F e r n á n d e z S e g a d o ; N o r b e r t LOs in g ; La Ro c h e ; A y a l a ; B r e w e r -C a r ía s ).
40 Fr a n c is c o F e r n á n d e z S e g a d o : “El control de Constitucionalidad en Latinoamérica: Del Control político a la aparición de los primeros Tribunales Constitucionales”.- Ponencia presentada en Caracas en el VI Congreso Venezolano de Derecho Constitucional, Octubre 1999, UCAB.- Mimeo, pp. 36 a 43.
88

expuesto. Constituye quizás, eso sí, el que abrió el camino, medio siglo más tarde, al surgimiento de las Salas Constitucionales en los países centroamericanos, especialmente en Costa Rica.
Y precisamente, en lo que concierne a esos países del continente donde existen Salas constitucionales no sobra hacer mención a su densidad demográfica. En efecto, para el año 1997, la República de El Salvador presenta una población de5.662.000 habitantes, Costa Rica 3.468.000, y Paraguay 5.089.000. Ahora bien, ello no es comparable, en términos de presión social y conflictos institucionales, a países como Venezuela cuya población, según la misma fuente*' y período es de22.777.000 con una proyección para el año 2000 de 24.170.000 habitantes, lo que, como es fácil colegir, ameritan contemplar organizaciones judiciales mejor elaboradas para enfrentar y resolver la situaciones mucho más complejas.
Señores:El análisis comparativo es, necesariamente, la base de toda comprensión social.
Es importante para confrontar los problemas propios y sus posibles soluciones a la luz del examen de las transformaciones, tendencias y respuestas de otras sociedades a cuestiones y dificultades comunes.
El prestigioso constitucionalista alemán P e t e r H a b e r le * ’ resalta la ventaja del estudio del Derecho Comparado cuando indica que el estudioso puede rescatar el “destilado” de las experiencias ajenas.
Y el Magistrado Emérito H u m b e r to J. L a R o c h e atinadamente observa que a pesar de las frecuentes y a menudo profundas diferencias en las sociedades occidentales, muy especialmente en las Latinoamericanas, existe determinada herencia jurídica - cultural esencialmente común, una solidaridad al compartir ciertos valores, y principios fundamentales de tipo socio-cultural llamados a conformar la generalizada armazón de esas sociedades. De ahí la conveniencia de redactar ensayos de tipo comparativo tendentes a determinar las vertientes del proceso constituyente de América Latina. Y agrega que “dentro de esas corrientes, es importante la creación de Cortes Constitucionales, como Tribunales Especiales en la jurisdicción constitucional, así como su deslinde de las llamadas salas Constitucionales como Departamento colocados dentro de la Corte Suprema de Justicia”*’.
N o r b e r t LO sing, por su parte, sostiene que “valores comunes y problemas similares, respetando las diferencias existentes, hacen de América latina un “Continente ideal” para el estudio del Derecho Constitucional Comparado. El dar y
Revista de Derecho Constitucional N° 2
41 Fuente: Almanaque Mundial del aflo 1999, el cual también figura como apéndice de este trabajo. No menciono a Nicaragua, con 4.993.000 habitantes, porque su Sala Constitucional no es la que ejerce la jurisdicción constitucional sino el Pleno de la Corte Suprema de ese pais, como hemos dicho.
42 Citado por NoRBERT LOsiNG, Director del Programa “Estado de Derecho” de la Fundación Konrad Adenauer, en la Presentación de los dos tomos sobre El Nuevo Derecho Constitucional Latinoamericano, publicados por la Editorial Texto, Caracas, 1996.
43 Hu m b e r t o J. La R o c h e : “Cortes y Salas Constitucionales en América Latina”, en la obra colectiva citada: El Nuevo Derecho Constitucional..., Tomo II, p. 876.
89

tomar de ideas y experiencias enriquece significativamente los debates constitucionales nacionales”““.
* * *
El trabajo que he presentado a esta Academia se inspira en esa linea de pensamiento. Al exponer las últimas transformaciones en los ordenamientos constitucionales de una serie de países de América Latina, he pretendido poner de relieve el papel preponderante asignado en el régimen jurídico contemplados en sus Textos Fundamentales, al órgano de control constitucional que ha de imperar en esas sociedades.
Para esta fecha ha culminado un proceso constituyente inédito en Venezuela. La Carta Magna elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente elegida el 25 de julio e instalada el 5 de agosto de 1999 es la última Constitución Latinoamericana del siglo XX. Se presumía, por tanto, su vocación de avanzada y nutrida en las corrientes más depuradas del constitucionalismo contemporáneo. Esperanza frustrada. Es un articulado constitucional profuso, difuso y confuso que, en temas de gran importancia se sitúa en la retaguardia. Uno de ellos es el que ha sido objeto de esta disertación. Desdeñando experiencias exitosas en otras latitudes, incluso las más cercanas, ha optado por construir una jurisdicción constitucional departamentalizada en una Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia, en lugar de instituir una Corte o Tribunal Constitucional orgánicamente autónomo e independiente.
Una jurisdicción constitucional así concebida no resuelve satisfactoriamente el problema de la carencia de esa jurisdicción a la que me refería al inicio. En efecto, la Sala Constitucional que se crea dentro de la estmctura organizativa del Tribunal Supremo“’ implica que no ostentará autonomía e independencia, factores que, de acuerdo con los parámetros de derecho comparado examinados, son indispensables para el cumplimiento de las funciones constitucionales contraloras que corresponden a un órgano de esta naturaleza, control que no debe excluir a la rama
Josefina Calcaño de Temeltas
44 NORBERT LOsing, op. cit.p. 7.45 El 22 de diciembre de 1999, cuando el pais se encontraba inmerso en la peor tragedia natural
de su bistoría producida por inundaciones y deslaves, de incuantiñcables pérdidas humanas y materiales, la Asamblea Nacional Constituyente, diciendo actuar “en ejercicio del poder constituyente originario otorgado por el Pueblo Soberano de Venezuela", decretó un “Régimen de Transición del Poder Público”, por el cual declaró la disolución del Congreso de la República y la cesación de sus funciones de los senadores y diputados que lo integran (Art. 4°), nombró una Comisión Legislativa Nacional integrada por 21 ciudadanos escogidos por la propia Asamblea (Art. 5°), y disolvió la Corte Suprema de Justicia y en su lugar conformó el nuevo Tribunal Supremo previsto en la Constitución y designó sus veinte miembros. Estas medidas han sido fuertemente objetadas por la mayoría de los juristas venezolanos quienes consideran ilegitimo el Decreto (publicado en Gaceta Oficial N° 36.859 del 29-12-1999), por carecer de titulo jurídico legitimo para su emanación ya que la Constitucióif aprobada en referendo el 15-12-1999 no habia sido aún publicada en Gaceta Oficial (lo fue solo el 30-12- 1999 G.O. N° 36.860) y, por ende, mal podía ser aplicada antes de su entrada en vigencia. Además ni las Disposiciones Transitorias de la misma Carta, ni en el Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente (que se invoca como fundamento del Decreto) prevén ese régimen de transición respecto de las señaladas instituciones.
90

Revista de Derecho Constitucional N° 2
judicial ni a su cúpula. Significa igualmente que esa Sala Constitucional46 estará sometida al régimen legal y reglamentario que rige el funcionamiento interno del cuerpo colegiado al cual se integra -el cual además, será excesivamente complicado con el incremento de nuevas Salas y Magistrados- participar en el engranaje administrativo, burocrático y directivo de esa institución y, como grave complemento, ejercer en el Pleno del Tribunal Supremo funciones características de esos órganos judiciales pero ajenas a un Tribunal Constitucional, sobre las cuales ya me referí Supra47.
46 Esa Sala Constitucional está integrada por cinco Magistrados. De los nombrados por la Asamblea Nacional Constituyente solo uno es versado en Derecho Constitucional. La preside un penalista (quien se desempeñaba como Presidente de la Sala de Casación Penal) de la extinguida Corte Suprema de Justicia. Los restantes son procesalistas y de otras disciplinas.
47 Según el Artículo 266 de la Constitución Bolivariana son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: 1.- Ejercer la jurisdicción constitucional conforme al Titulo VIII de esta Constitución; 2.- Declarar si hay o no méritos para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional (cambia el nombre de Congreso de la República) hasta sentencia definitiva; 3.- Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento para Presidente o Presidenta de la República, de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los Ministros o Ministras, del Procurador o Procuradora General, del Fiscal o Fiscala General, del Contralor o Contralora General de la República, del Defensor o Defensora del Pueblo, los Gobernadores o Gobernadoras, Oficiales u Oficialas, Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas de la República y, en caso afirmativo, remitir los autos al Fiscal o Fiscala General de la República o a quien haga sus veces, si fuere el caso; y si el delito fuera común continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva; 4.- Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio y otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos de que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la Ley podrá atribuir su conocimiento a otro Tribunal; 5.- Declarar la nulidad total o parcial de los Reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente; 6.- Conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados por la Ley; 7.- Decidir los conflictos de competencia entre Tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico; 8.- Conocer del recurso de casación; 9.- Las demás que le atribuye a la Ley.La atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; la señalada en los numerales 2 y 3 en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en Sala Político Administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto por esta Constitución y la Ley.Y el articulo 267 es el del siguiente tenor:“Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República y de las Defensorias Públicas. Igualmente, le corresponde la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial.”“La Jurisdicción Disciplinaria Judicial estará a cargo de los Tribunales Disciplinarios, que determine la Ley.”“El régimen disciplinario de los magistrados o magistradas y jueces y juezas estará fundamentado en el Código de Etica del Juez Venezolano o Jueza Venezolana que dictará la Asamblea Nacional. El procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido proceso, en los términos y condiciones, que establezca la Ley.”
91

Para los fines de la República, no basta que la Constitución sea dictada por el celo más puro, es preciso inspirarse además en la historia de las pruebas y decepciones por las que ha pasado el país que se constituye; no basta tampoco que abimde en buenos principios y que contenga las declaraciones más solemnes de los derechos del hombre; lo que realmente importa, es que se establezca una organización política y jinídica tal que los principios tengan necesaria aplicación y los derechos suficientes garantías. Estas no son palabras mías. Las pronunció hace más de un siglo un preclaro constituyente de Guatemala y las evoco por su pertinencia en esta hora histórica para Venezuela**.
El ilustre escritor mexicano O c ta v io P az , en una lúcida interpretación de los procesos constituyentes latinoamericanos y la causa histórica de la ausencia de sentimiento constitucional en nuestros países, expresa:
“Cada una de las nuevas naciones hispanoamericanas tuvo al otro día de la independencia, una constitución más o menos (casi siempre menos que más) liberal y democrática. En Europa y los Estados Unidos esas leyes correspondían a una realidad histórica: eran la expresión del ascenso de la burguesía, la consecuencia de la revolución industrial y la destrucción del antiguo régimen. En Hispanoamérica sólo servían para vestir a la moderna las supervivencias del sistema colonial. La ideología liberal democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica concreta, la ocultaba. Là mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido incalculable y alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con naturalidad... De ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma”49
En aras de no ser tan severa con la Carta Política venezolana surgida recientemente en el proceso constituyente, me tomo la licencia de cambiar “mentira” por “utopía” en el texto del escritor. Un considerable número de disposiciones contenidas en la Ley Fundamental que estrenará nuestra Patria en los albores de una nueva canturria, son sólo eso: Utopías. Y retórica. Excesiva y dañina retórica constitucional.
Ojalá no nos lleven a transitar nuevamente el tenebroso sendero de las convulsiones internas, pues como alertó en momentos históricos pasados el gran jurisconsulto y poeta venezolano C e c il io A g o s ta , éstas:
“Sólo han dado sacrificios, pero no mejoras; lágrimas, pero no cosechas; han sido siempre un extravio para volver al mismo punto, con un desengaño más, con un tesoro de menos”.
Josefina Calcaño de Temeltas
“Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo en pleno, creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales.”
48 Citado por Jo rg e M ario G a rc ía L a g u a rd ia en La Defensa de la Constitución (Prólogo de HÉCTOR Fix-Zamudio).- Universidad San Carlos de Guatemala-Marzo 1986, p. 25
49 O ctav io Paz: El Laberinto de la Soledad, Editorial Cátedra. Madrid, 1998, p. 265.
92