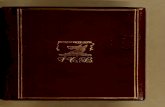Santiago Bilbao - Poblamiento y actividad humana en el extremo norte del Chaco Santiagueño
Karlovich - Un Nuevo Diccionario de Quichua Santiagueño
Transcript of Karlovich - Un Nuevo Diccionario de Quichua Santiagueño
-
8/18/2019 Karlovich - Un Nuevo Diccionario de Quichua Santiagueño
1/3
Un nuevo diccionario del Quichua
Santiagueño
Atila Karlovich F.
Pedro Jesús Vega y Rosa Mafalda Abdala (Grupo
Sunisapis). El Quichua Santiagueño: Simi Taqe,
Imapaskuna / Diccionario y otras cosas más.Tucumán: Ediciones Centro de Estudios Regionales.
2005
Si bien en los últimos años las publicaciones referentes al quichua santiagueño se han
multiplicado, sigue siendo notoria la falta de material tanto científico como didáctico para
satisfacer la creciente demanda. En cuanto a la lexicografía tenemos nada más que el
diccionario de Domingo Bravo, una obra de méritos incuestionables que está por cumplir sumedio siglo. Los años que corrieron no desmerecen la obra pero sí hacen necesario un trabajo
que tenga en cuenta los avances que beneficiaron a la quechuística en los últimos 30 años. Porotra parte el vocabulario que incluye Jorge Alderetes en su libro sobre el quichua (y que puede
bajarse gratuitamente de internet) es una herramienta muy útil que está a la altura de los
últimos logros pero no tiene las pretensiones de ser un diccionario.
Se entiende por lo tanto que cuando el Grupo Sunisapis de Tucumán anunció la aparición de
un nuevo diccionario con enfoques novedosos, las expectativas por parte del público
interesado eran mayores. Lo que ahora tenemos en la mano es un libro de casi 350 páginas
atractivamente editado por la Fundación Centro de Estudios Regionales. Sin duda se trata de
una obra a la cual las buenas intenciones le sobran. Que sin embargo – y lo decimos de
entrada – no cumple con las expectativas puestas en ella.
Hay que destacar el esfuerzo que debe haber significado para los autores desprenderse de la‘signografía’ de Domingo Bravo. Sin duda se trata de un paso importante y necesario que
podría haber ido en la dirección correcta si no se hubieran dejado llevar por la poco feliz
revisión del alfabeto de la Academia Mayor del Cuzco aprobada por el III Congreso Mundial
realizado en Salta en octubre del 2004 (y de cuya redacción participaron los autores del
diccionario, Pedro Jesús Vega y Rosa Mafalda Abdala). Así, este trascendental paso no fue
dado con consecuencia y coherencia, sumándose ahora, a las dificultades que ya había, los
problemas de las velares/postvelares africadas, el de las semiconsonantes y el de la ‘r ’/ ‘rr ’.
Parece casi paradójico que los autores, aparentemente sin comprender que están optando por
una escritura etimológica, recomiendan la restitución de /h/ inicial en la escritura (hamuy por
amuy) para los temas que en el protoquechua comienzan con ‘h’ y que la han perdido en el
dialecto santiagueño,. Este criterio que podría ser interesante y muy atendible pero queimplica instancias a evaluar cuidadosamente para asegurar la coherencia del trabajo, es
-
8/18/2019 Karlovich - Un Nuevo Diccionario de Quichua Santiagueño
2/3
arrojado por la borda cuando los autores violentan la pauta silábica de la lengua (diferente a la
del castellano) o cuando incluyen préstamos (a los que confunden con ‘neologismos’) mal
refonologizados.
Los problemas, eso sí, comienzan en la tapa y terminan en la contratapa. A saber: El títuloSimi Taqe (por ‘Diccionario’) es un neologismo que usa el Ministerio de Educación del Perú,
bastante acertado para el dialecto cuzqueño-boliviano que, sin embargo, en santiagueño no
significa nada (y en todo el libro tampoco se lo explica). Taqe en cuzqueño-boliviano es
‘granero’, ‘depósito’ (de palabras en este caso), concepto que en el dialecto local – de ser
necesario – se habría podido reemplazar por Simi Pirwa, expresión pandialectal que, por
cierto, es el título del más reciente diccionario de quechua cuzqueño (Hancco Mamani 2005).
La contratapa termina con un loable imperativo: ¡Kichuata ama qonqaychis! (‘¡No olviden el
quichua!’). Sin intenciones de hacer de maestra ciruela, Vega y Abdala – gente que enseña el
quichua – deberían saber que es qonqaychischu y que no hay discusión sobre esto. Y que, para
ser coherentes con su propia escritura, deberían haber escrito el nombre de la lengua
como kichwa.
Entre tapa y contratapa está la obra. Después de una introducción en la cual los autores
buscan aclarar sus intenciones, el trabajo se inicia con una primera parte que llaman
‘Esquemas’, una suerte de esbozo gramatical. Si bien algunas de las tablas pueden ser de
utilidad para los alumnos, el análisis no va mucho más allá de lo que ya había propuesto
Bravo en 1956. La terminología empleada es por demás confusa y los ejemplos que dan en
muchos casos hacen dudar de los conocimientos del idioma por parte de los autores: de las 20
oraciones que proponen en las páginas 74 y 75 por ejemplo no llega a la media docena las que
pueden considerarse como correctas. Cuando hablan de “sufijos preposicionales” y
“conjuncionales” (no existiendo ni conjunciones ni preposiciones en el quichua) revelan un
enfoque gramatical desde el castellano que no se puede describirse sino como ingenuo. Para
colmo las tablas de clasificación de sufijos son caóticas y un mismo sufijo puede aparecer en
varias de ellas.
La segunda y tercera parte comprenden los ‘diccionarios’ (quichua-castellano y viceversa)
propiamente dichos. Sin embargo no creemos que sea procedente llamar ‘diccionario’ a meros
listados de vocablos, incompletos, a veces antojadizos, plagados de errores y imprecisiones.
Es imposible enumerar aquí todas las falencias que hemos observado solo hojeando
someramente. Pero veamos algún ejemplo: en la parte quichua-castellano se da el
vocablo chaki que los autores traducen por ‘sed’. Esto no es correcto ya que chaki- no es otracosa que una raíz verbal que requiere de un sufijo nominalizador para convertirse en un
sustantivo. Chakiy sería ‘sed’. Este error de confundir raíz verbal con sustantivo es recurrente
en toda la obra y ejemplos como toqya por ‘reventón’, yarqa por ‘hambre’ y sama por
‘respiración’ abundan. Pero sigamos con nuestro ejemplo: el verbo chakiy (‘secarse’ ‘perder
humedad’ ‘tener sed’) no figura en la lista (aunque sí su participio chakisqa ‘seco’). Del
homónimo chaki, una raíz nominal que significa ‘pie’ aparentemente se olvidaron los autores
y sólo ponen en la lista su derivado chakilu (‘patón’). Veamos otros errores escogidos al azar:
‘ordeñar’ es chaay o chaway, pero el diccionario consigna chaay o chanay. Mutki- es otra raíz
verbal que habría que nominalizar primero y que los autores traducen por ‘olor’. No es
así: mutkiy es ‘olfato’ y asnay vendría a ser ‘olor’. Chinkay es ‘perderse’ y no ‘perder’ como
quieren los autores. ‘Perder’ es chinkachiy, vocablo que el diccionario parece desconocer.Para compensar consigna chinkakuy, derivación que no nos consta a nosotros.
-
8/18/2019 Karlovich - Un Nuevo Diccionario de Quichua Santiagueño
3/3
En la cuarta parte, titulada ‘Imapaskuna’ (¿no será más bien ‘Imakunapas’?) se olvidan de que
se trata de un diccionario de quichua santiagueño e introducen fonemas extraños a la lengua,
incluyendo voces con rasgos de glotalización y aspiración característicos del quechua
cuzqueño. Para colmo titulan una sección como “Las posvelares” (pag.233) y dan una breve
explicación sobre los fonemas oclusivos que lo único que demuestra es que los autores no
saben qué es un fonema ni qué significan punto y modo de articulación. Y así podríamosseguir aduciendo ejemplos de errores y descuidos como los de cambiarle el nombre al poeta y
salamanquero atamishqueño José Antonio Sosa por Osvaldo Sosa y al estudioso boliviano
Donato Gómez Bacarreza el apellido por Gómez Barrenechea.
A esta altura tenemos razones de sobra para dudar de la pericia de los autores para encarar un
trabajo de esta envergadura. Es duro decirlo, pero hacer un diccionario requiere de una
preparación y un rigor profesional que no está al alcance de aficionados bienintencionados. Si
hacemos esta crítica que puede parecer inmisericorde lo hacemos porque se trata de un
diccionario y no de cualquier libro. Es que el diccionario por su naturaleza es de carácter
autoritario: el que lo usa confía y necesita confiar en su autoridad. Por lo tanto no podemos
dejar de advertir a potenciales usuarios sobre las manifiestas falencias de la obra,especialmente a los educadores. Las fundaciones y entidades que financian este tipo de obras
pueden hacer con su dinero lo que les parezca más provechoso. Pero no podemos dejar de
recomendarles que para la próxima vez se hagan asesorar por gente que realmente sabe y que
se abstengan de apoyar iniciativas que sólo redundarán en perjuicio del quichua santiagueño.