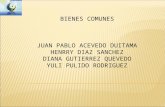LA REGULACIÓN DE LOS BIENES COMUNES Y AMBIENTALESbdigital.unal.edu.co/64881/1/3097041.2017.pdf ·...
Transcript of LA REGULACIÓN DE LOS BIENES COMUNES Y AMBIENTALESbdigital.unal.edu.co/64881/1/3097041.2017.pdf ·...

LA REGULACIÓN DE LOS BIENES COMUNES Y AMBIENTALES:
PERSPECTIVAS DESDE EL AMBIENTALISMO, LA JUSTICIA Y EL DERECHO HACIA NUEVAS FORMAS
COMUNITARIAS
Gustavo Adolfo Ortega Guerrero
Universidad Nacional de Colombia Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Doctorado en Derecho Bogotá D. C. (Colombia)
2017


LA REGULACIÓN DE LOS BIENES COMUNES Y AMBIENTALES:
PERSPECTIVAS DESDE EL AMBIENTALISMO, LA JUSTICIA Y EL DERECHO HACIA NUEVAS FORMAS
COMUNITARIAS
THE REGULATION OF COMMONS AND ENVIRONMENTAL GOODS: PERSPECTIVES FROM ENVIRONMENTALISM, JUSTICE
AND LAW TOWARD NEW COMMUNITARY FORMS
Gustavo Adolfo Ortega Guerrero
Tesis presentada como requisito parcial para optar al título de Doctor en Derecho
Director
Ph. D. en Derecho, Gregorio Mesa Cuadros
Universidad Nacional de Colombia Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales
Doctorado en Derecho Bogotá D. C. (Colombia)
2017


A mi familia, incondicionales por siempre
a Gimena Méndez mi esposa, gracias por tu compañía, amor y luz infinita de alegría


Agradecimientos
Un especial agradecimiento a quienes hicieron posible esta investigación, por su contribución al proceso constante de intercambio de ideas, saberes, experiencias y conocimientos colectivos: al director de tesis Profesor PhD en Derecho Gregorio Mesa Cuadros por sus aportes, orientaciones y discusión permanente, así como sus enseñanzas sobre los amplios temas del derecho ambiental y el ambientalismo. A mis compañeros y colegas del Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA) de la Universidad Nacional de Colombia, por todos sus aportes en este camino investigativo, así como su valiosa amistad, especialmente a los profesores y candidatos a doctores en Derecho PhD (C), Luis Fernando Sánchez y Carlos Quesada Tovar. A mis queridos amigos de la Maestría MSc en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, Alejandro Mora Motta, candidato a doctor PhD (C) en Economía de la Universität de Bonn y a July Carolina Rojas, por los profundos debates para la búsqueda de alternativas ambientales, así como los innumerables proyectos que esperamos realizar después de este trabajo. A mi colega y amiga candidata a doctora en Derecho PhD (C) de la Universidad del País Vasco Yary Saidy Bellmont, por sus aportes y enseñanzas en la consolidación de una teoría de la justicia ambiental. A los profesores PhD, Germán Palacio y Gabriel Colorado del Instituto Amazónico de Investigaciones (IMANI), quienes permitieron aportar a los procesos y experiencias de investigación en la Amazonía de la frontera trinacional. Al profesor PhD André Nöel Roth, por sus aportes a la investigación y contribución al trabajo publicado en coautoría en la Revista de la Universidad de Lanús, sobre el análisis de políticas públicas en materia de bienes comunes y ambientales. A todos los profesores quienes impartieron clases en el Doctorado en Derecho, especialmente a los profesores PhD, Bernd Marquardt, Rodrigo Uprimny y Oscar Mejía Quintana por sus comentarios y recomendaciones metodológicas. A los profesores Antoni Pigrau y Susana Borrás de la Universitat de Rovira i Virgili de Tarragona en Catalunya, por compartir e intercambiar ideas de sus experiencias investigativas en los eventos académicos. A todos los demás que contribuyeron de una y otra manera con el desarrollo y culminación de este trabajo. A todas las comunidades locales indígenas, raizales, campesinas, urbanas, y afro incluyendo sus líderes y autoridades, por permitir compartir sus prácticas y conocimientos de las reglas tradicionales como alternativas frente al uso y conservación de los bienes comunes y ambientales. A funcionarios de autoridades ambientales e instituciones gubernamentales, por compartir sus experiencias en la gestión local sobre bienes ambientales con comunidades. A las demás asociaciones y organizaciones ambientales por permitir acceder a sesiones de diálogo, entrevistas e información. A Leila Housni, por su invaluable apoyo al acercamiento con comunidades y líderes raizales en San Andrés Islas. A Liseth Escobar Aucu, investigadora de la Maestría en Estudios Amazónicos del Instituto Amazónico de Investigaciones (IMANI), por compartir sus experiencias y resultados de su investigación sobre las ‘Transformaciones en las relaciones de gobernanza del recurso pesquero de los lagos de Tarapoto’ en el

Amazonas colombiano. A Ángel Lucas, por su acompañamiento en las investigaciones con las comunidades Zenú en el Norte de Córdoba. A Johan Jaimes, biólogo de la Universidad Nacional de Colombia sede Amazonía, por su aporte en la comprensión sobre prácticas de pesca y las especies que hacen parte de la tradición de las comunidades del Lago Tarapoto en el Amazonas colombiano. A Viviana Rodríguez, Hernando Méndez y Robert Barreto, por su apoyo y asistencia a esta investigación. A todos los demás colegas, profesores, y estudiantes de los cursos a quienes imparto clases de pregrado y posgrado que han sido de uno u otro modo un apoyo a las actividades de investigación, especialmente, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA).

Resumen XI
Resumen
En este trabajo se presentan alternativas para la regulación de los bienes comunes y ambientales, a partir de aportes en la conceptualización y desarrollo teórico y metodológico como salida a los problemas ambientales y la crisis de civilización. Se propondrán las alternativas en el dilema de los bienes comunes y ambientales, partiendo de la necesidad de ampliar las visiones del ambientalismo, la justicia y el derecho hacia formas de constitucionalismo ambiental contemporáneo. Adicionalmente, se presenta un desarrollo propio la ‘teoría de la inversión de la tragedia de los bienes comunes’ como un análisis crítico y explicativo respecto a la realidad actual en los modelos de estatalización y privatización que han conllevado a la crisis ambiental. Por esta razón se propone encontrar la superación a esta crisis mediante el reconocimiento de las nuevas formas comunitarias dentro de la concepción amplia del derecho y los derechos como fórmula superadora al formalismo jurídico, las injusticias, las discriminaciones históricas, los procesos de colonialidad, el modelo económico insostenible del capitalismo y consumismo, hacia verdaderos modelos de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental. Además, se desarrollan los análisis históricos de la evolución sobre el derecho de propiedad, las teorías del acceso y la acumulación por desposesión en la definición de los bienes comunes y ambientales, las formas de regulación social y jurídica sobre el ambiente y la naturaleza, la evolución teórica de los bienes comunes y las discusiones sobre los valores entre lo individual y lo colectivo. Finalmente, se presentan las perspectivas hacia las nuevas formas comunitarias, mediante estudios de caso en los cuales se pretende aportar elementos metodológicos interdisciplinares, para la construcción de modelos de complejidad ambiental con la finalidad de generar un análisis de interacción, evolución y adaptación de formas de regulación comunitarias direccionadas al uso y aprovechamiento sostenible de los bienes comunes y ambientales, en función a las ventajas que representan las medidas inmediatas, el seguimiento a las regulaciones, el conocimiento local sobre los ecosistemas, la conservación de bienes como fuentes de vida, la defensa y apropiación del ambiente y del territorio por parte de comunidades locales, así como la generación de mejores condiciones para satisfacer la justicia en la distribución de la riqueza y el reconocimiento cultural y ético en la conservación y sostenibilidad del ambiente en relación al futuro de la humanidad y el planeta.
Palabras clave: ambientalismo, bienes ambientales, bienes comunes, derecho ambiental, derechos ambientales, justicia ambiental, reglas comunitarias


Abstract XIII
Abstract This academic work presents some alternatives for the regulation of common and environmental goods, based on contributions in conceptualization and theoretical and methodological development as solution for environmental problems and the crisis of civilization. Alternatives will be proposed in the dilemma of common and environmental goods, based on the need to broaden the visions of environmentalism, justice and the right towards forms of contemporary environmental constitutionalism. Additionally, the ‘theory of 'investment of the tragedy of the commons' is presented as a critical and explanatory analysis of the current reality in the models of State and privatization that have led to the environmental crisis. For this reason, it is proposed to overcome this crisis through the recognition of new community forms within the broad conception of law and rights as a formula that overcomes legal formalism, injustices, historical discriminations, coloniality processes, the model unsustainable economic growth of capitalism and consumerism, towards true models of environmental sustainability. In addition, this research addresses the historical analyzes of evolution on property rights, theories of access and accumulation due to dispossession in the definition of common and environmental goods, forms of social and legal regulation of the environment and nature, theoretical evolution of the common goods and discussions about the values between the individual and the collective. Finally, the perspectives towards the new community forms are presented, through case studies in which it is intended to provide interdisciplinary methodological elements for the construction of environmental complexity models with the purpose of generating an analysis of interaction, evolution and adaptation of forms of community regulations aimed at the use and sustainable use of common and environmental goods, based on the advantages represented by immediate measures, monitoring of regulations, local knowledge about ecosystems, conservation of goods as sources of life, defense and appropriation of the environment and territory by local communities, as well as the generation of better conditions to satisfy justice in the distribution of wealth and cultural and ethical recognition in the conservation and sustainability of the environment in relation to the future of humanity and the planet. Keywords: environmentalism, environmental goods, common goods, environmental law, environmental rights, environmental justice, community rules


Contenido XV
Contenido
Resumen Lista de figuras Lista de tablas Introducción
CAPÍTULO 1. LA DEFENSA DE LO COMÚN: UNA REVISIÓN A LAS FORMAS DE REGULACIÓN SOBRE EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA 1.1 Perspectivas antiguas y premodernas: Una mirada actual a las discusiones
sobre la dimensión de lo público y los dilemas del patrimonio común
1.2 Las otras visiones de lo común 1.3 El influjo de la modernidad sobre ‘lo común’: Apropiación y desposesión de
la naturaleza en los comienzos de era capitalista 1.3.1 Modernidad y colonialidad: La desposesión de la propiedad comunal
en el mundo 1.3.2 La crisis de lo común: Capitalismo y globalización, resistencias y
alternativas 1.4 Aproximación a las teorías de los bienes comunes
1.4.1 Revisión a la teoría liberal de la propiedad y a la tragedia de los bienes comunes
1.4.2 Superando el individualismo: Una mirada desde la acción colectiva y las instituciones sociales
1.5 Alternativas a la privatización y al Estado: Las otras maneras de actuar y pensar desde las perspectivas comunitarias
1.6 La frontera final: Avances hacia las teorías críticas 1.7 Las salidas desde lo común: Individualismo, colectivismo, igualitarismo y
libertarismo: Las perspectivas comunitaristas y neoliberales 1.8 Inversión de la tragedia: Superando las perspectivas liberal y neoliberal y
las contradicciones del discurso del desarrollo y la sostenibilidad ambiental
CAPÍTULO 2. LAS ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN: AVANCES DEL AMBIENTALISMO, LA JUSTICIA Y EL DERECHO
2.1 La crisis de civilización 2.2 Una propuesta desde el ambientalismo 2.3 Hacia una teoría de la justicia ambiental: Aportes a las alternativas de
regulación
XIII XVIII XIX 1
25
37
60
67
81
86 90
91
95
98 102
109
121
131
132 137

XVI Contenido
2.3.1 Fundamentos de la teoría de la justicia y críticas al modelo de imparcialidad (neutralidad)
2.3.2 Elementos de la justicia material: Perspectivas distributivas y re-distributivas: Bienes, necesidades y reconocimiento ético
2.3.3 La justicia frente a los bienes comunes y ambientales: El reconocimiento de la deuda ecológica y ambiental
2.3.4 Elementos para la consolidación de la justicia ambiental y la sociedad igualitaria: La irrupción de las jerarquías y desigualdades
2.4 Alternativas de regulación ambiental desde el derecho y los derechos 2.5 Una nueva concepción desde el constitucionalismo ambiental
contemporáneo 2.5.1 La organización política ambiental 2.5.2 Los avances del constitucionalismo ambiental
2.6 Críticas y alternativas al Estado contemporáneo
CAPÍTULO 3. NUEVAS FORMAS COMUNITARIAS: EL CAMBIO DE PARADIGMA 3.1 La crisis de los sistemas formales de regulación 3.2 El fracaso de las regulaciones formales: La crisis de los bienes comunes
ambientales globales y locales 3.3 Elementos para alcanzar soluciones desde la participación 3.4 Cómo se construyen las nuevas formas comunitarias: Acción, deliberación,
participación y auto-organización 3.5 Las reglas comunitarias para el manejo de los bienes comunes y
ambientales 3.6 Participación comunitaria en la conservación 3.7 Cambiar y mejorar la calidad de vida y del ambiente en las ciudades desde
las formas comunitarias 3.8 Cómo resolver las disputas internacionales por el acceso a los bienes
comunes ambientales 3.9 Las formas comunitarias y su respuesta a los problemas de deterioro de los
bienes comunes locales 3.10 Cómo se reparten los bienes y beneficios y se proveen otros bienes para
satisfacer necesidades básicas 3.11 Las estrategias de conservación comunitaria y su comparación con las
regulaciones de los Estados 3.12 El cambio de paradigma hacia el reconocimiento de las regulaciones
comunitarias y la sostenibilidad ambiental
Conclusiones
151
152
153
163
170
172
181 183 194 203
213
214
232 238
242
255 259
278
286
300
304
307
311

Contenido XVII
Anexos
A. Comparación entre la deuda externa financiera y la deuda ecológica B. Interacción entre tipos de escalas, a nivel de instituciones y regulaciones C. Dilema del juego del prisionero D. Resiliencia de las regulaciones comunitarias en materia de bienes
comunes y ambientales E. Sistemas socio-ecológicos (SSE) F. Cartografía caso Xcalak G. Cartografía PNN Bahía Málaga H. Cartografía caso MDL Zenú I. Atributos de individuos en comunidades frente a la regulación de bienes
comunes ambientales J. Clasificación de derechos y tipos de reglas K. Tratados internacionales ambientales sobre bienes comunes globales L. Glosario
BIBLIOGRAFÍA
313 325 326 328
329 330 331 332 333
334 335 336 339 345

Lista de figuras XVIII
Lista de figuras
Figura 1. Índice de bienestar humano y huella ecológica comparada 190 Figura 2. Evolución y adaptación de las nuevas formas comunitarias y sus
regulaciones en periodos de crisis de los ecosistemas para su conservación
249 Figura 3.
Niveles de comparación en términos monetarios de la deuda externa financiera y la deuda ecológica
325
Figura 4. Interacción entre diferentes escalas y niveles de instituciones para el manejo de bienes comunes
326
Figura 5. Representación del dilema del prisionero en el juego único 328 Figura 6. Los conceptos del marco de relaciones del modelo socio-ecológico desde
un enfoque de resiliencia
329 Figura 7. Esquema básico de los sistemas socio-ecológicos 330 Figura 8. Mapa ubicación Xcalak 331 Figura 9. Mapa ubicación PNN Bahía Málaga 332 Figura 10. Mapa de áreas de reforestación vinculadas al proyecto de captura de
carbono en el municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba, Colombia)
333

Lista de tablas XIX
Lista de tablas
Tabla 1. Situaciones de interacción entre los sistemas formales e informales para el manejo de bienes comunes y ambientales
258
Tabla 2. Atributos y condiciones que son usados en la definición de reglas de quienes tienen autorizado acceder y usar adecuadamente los bienes ambientales
334
Tabla 3.
Clasificación de derechos y tipos de reglas para la regulación de bienes comunes y ambientales
335
Tabla 4. Tratados internacionales que componen el sistema de reglas formales para el manejo de bienes comunes y ambientales
336
Tabla 5. Tratados internacionales regionales para la regulación de los bienes comunes y ambientales
337


Introducción
En la actualidad, cuando una serie de problemas ambientales se hacen más evidentes, es prioritario avanzar hacia propuestas que contribuyan en instancias políticas y jurídicas para consolidar alternativas que permitan un cambio de paradigma frente a la actual crisis de civilización. La situación actual no es menos que preocupante, no hay instante en el que no se haga referencia o se sepan noticias sobre los graves problemas ambientales que afectan el planeta, definiéndose entre un continuo agotamiento, alto nivel de deterioro y una inminente destrucción y desaparición de los bienes naturales disponibles. Según los informes de diferentes investigadores, expertos, universidades, científicos, académicos independientes, organismos internacionales, ONG, agencias de noticias, entre otros, existe una conclusión que es coincidente: nos encontramos ante una gran devastación y agotamiento de bienes ambientales en los últimos años, a causa, principalmente, de las actividades humanas, en un mundo altamente industrializado, tecnológico, consumista y extractivista, manifestándose en una pérdida masiva de la biodiversidad, grandes extinciones, agotamiento de la pesca de los mares, océanos y ríos, degradación de las tierras cultivables, disminución de la disponibilidad de fuentes de agua, desaparición de los bosques naturales, deforestación intensiva, cambios climáticos y un sinnúmero de problemas relacionados, los cuales dan lugar a la afectación de los límites de la biósfera y los ciclos de la naturaleza, como la contaminación, la alteración de los ecosistemas, extracción y consumo de minerales y petróleo.
La dificultad frente a la búsqueda de la solución, es que, ante la crisis, se han propuesto una serie de alternativas que, en realidad, no conducen a una respuesta efectiva y a largo plazo que permita consolidar la sostenibilidad ambiental en las políticas de los países. Es posible encontrar algunas soluciones, como el optimismo científico y tecnológico que se encuentran centradas el campo aplicado, pero sin comprender la complejidad de las limitaciones de la ciencia y los avances de la tecnología en relación a sus altos niveles de incertidumbre, que, no obstante, desconocen los impactos negativos de dichos avances, y que, en todo caso, no pueden relegar el problema del consumo en el sistema económico y los problemas de afectación a los ecosistemas. Por otra parte, alternativas consistentes en la intervención estatal mediante imposición de límites y medidas drásticas a la sobreexplotación de recursos, pero con el falso ideario de prometer soluciones a través de la excesiva regulación en las legislaciones y la normatividad jurídica que resultan ineficaces frente a la ansiada salida de ‘sostenibilidad’ que se encamine a contrarrestar el deterioro, agotamiento y contaminación de los bienes ambientales y naturales. O igualmente, en salidas que propugnan por presuntas salidas de regulación mediante el libre mercado, privatización de los bienes y beneficios, ‘concesiones de explotación’ privadas de los bienes estatales, e incluso, en el establecimiento de sistemas de ‘pago por contaminación’, como si no fueran ya

2 La regulación de los bienes comunes y ambientales
evidentes las graves consecuencias de sobreexplotación que se han originado en la actual economía capitalista.
Lo cierto es que ninguna de estas alternativas, se ha preocupado en abordar el problema de fondo, pues, sus cadentes fórmulas ya han sido aplicadas al interior de las acciones y políticas, y los resultados, son el reflejo del fracaso en la consecución de metas y objetivos proyectados respecto al alcance de los indicadores de sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, es necesario cambiar el enfoque para cuestionar y redireccionar el cambio del paradigma sobre las áreas de acción a fin de encontrar una solución real a la problemática. Así pues, frente a la tecnología, se debe buscar la eficiencia respecto a sostenibilidad, o la reducción de las cantidades de materia consumida, así como el fomento al desarrollo de energías renovables, aunque aclarando que no debe ser visto sólo bajo esta fórmula, sino en el cuestionamiento de las formas de democratización en el acceso a las energías y los bienes, del control geopolítico de los países y los monopolios que mantienen las grandes empresas para que pueda ser accesible a todos. En cuanto al mercado, claramente debe buscarse la posibilidad de establecer límites del crecimiento de los patrones de producción y consumo en los sectores ricos de la población, y el reconocimiento de los límites de la biósfera. Y respecto al derecho y la política, sus avances dependerán de la participación real y efectiva por parte de los ciudadanos, la sociedad civil y de las comunidades locales en asuntos importantes e instancias democráticas deliberativas de regulación y aprovechamiento de los bienes ambientales en los diversos escenarios globales.
La situación continúa siendo poco alentadora, pues en la actualidad, estas posiciones se siguen manteniendo sin generar mayores cambios, y sus efectos adversos, evidencian más bien, el incremento de los problemas ambientales, precisamente, porque el auge de las tecnologías y la falta de regulación efectiva de las acciones políticas y de los instrumentos del derecho, traducidos en el aumento en las cantidades totales de materiales y energías que son consumidas por los seres humanos dentro del proceso económico, así como la alta dependencia sobre los bienes que hoy se consideran ‘esenciales’ en los modos de vida de las personas y las sociedades industrializadas, en el ya amplio margen de necesidades básicas en la actual sociedad de consumo, que ha conllevado a la contaminación y degradación así como todas las demás repercusiones sobre el ambiente (e. g. un computador, un teléfono móvil o internet, ahora son considerados bienes esenciales, para quienes los utilizan como herramientas de trabajos, estableciéndose en algunos países como derechos fundamentales).
Se vislumbra entonces, que ninguna de todas estas posibles respuestas planteadas en teorías convencionales, puede ser consideradas soluciones reales y efectivas a la problemática y mucho menos respecto a la solución de los conflictos ambientales, pues, al contrario, continúan siendo cada vez más latentes. En consecuencia, las teorías alternativas se han propuesto replantear el papel del derecho en sus formas jurídicas convencionales, para encontrar una protección ambiental de los bienes ambientales y naturales, respondiendo precisamente a la alta proliferación de normas han conllevado, a una flexibilización en los estándares

Introducción 3
ambientales de contaminación y a una estrategia sobre el avance en la apropiación y el despojo de los bienes comunes y ambientales, en el que se incluye, la repartición de beneficios y riqueza en unos pocos sectores sociales dominantes y centros de poder. El análisis radica en las tensiones de regulación y desregulación que incumben esencialmente al análisis del derecho, y que involucra a cada uno de estos fenómenos en relación a la conservación de los bienes comunes y ambientales. En la mayoría de países, se ha vuelto habitual encontrar argumentos para identificar la falta de regulación sobre determinados tipos de bienes ambientales como los bosques naturales o las tierras baldías, utilizándolos como excusa para dar respuesta a través de una nueva regulación jurídica, en la que se prometen beneficios ambientales, para luego descubrir que tras su aprobación, lo que realmente termina generándose, es el favorecimiento a los sectores económicos dominantes que resultaron beneficiados a través de las nuevas figuras de explotación y apropiación de dichos ‘recursos’. Lo que se describe a partir de este fenómeno, no es nada más que la apropiación de los bienes que anteriormente se definían como comunes, es decir, aquellos que pertenecían a todos, pero que luego de las nuevas medidas legislativas, tienden a ser privatizados o a ser dispuestos en las manos de algunos sectores privilegiados de la sociedad.
Esto se explica desde diversas teorías, que han identificado la relación preexistente entre la dimensión de lo jurídico, lo político y lo económico, conllevando, inevitablemente la necesidad de análisis desde una perspectiva interdisciplinar del problema. Todo esto ya ha sido descrito en diversos estudios, que describen las formas de intervención de empresas transnacionales y de grandes capitales en las políticas internas de los países, razón por la cual, el poder de los Estados modernos, sigue siendo dominado y condicionado esencialmente por el influjo e intercambio de estos factores políticos y económicos respecto al modelo imperante del capitalismo y de las clases sociales dominantes. En este mismo sentido, y a la luz del análisis histórico, se explicaría, cómo, ante las crisis experimentadas por el sistema económico de libre mercado, éste tiende a acudir a formas de expansión, entre ellas, los conflictos y las guerras, pero adicionalmente, la conquista de nuevos espacios sobre los bienes comunes, generando intereses y expectativas de los sectores influyentes de poder a nivel global. De ahí que sea el mismo régimen jurídico adoptado en desarrollo de las políticas del Estado, el que determine las formas de ‘privatización de los beneficios’, establecimiento del cobro por el acceso a los bienes, e incluso requerimiento del pago de uso del espacio ambiental mediante los cuestionados ‘permisos o derechos de contaminación’, lo que resulta diametralmente opuesto al intento material de reconocimiento de los derechos ambientales consignados en las primeras constituciones políticas y declaraciones ambientales internacionales (i. e. Declaración de Estocolmo de 1972 sobre Ambiente Natural y Humano, Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Ambiente y Desarrollo)1.
1 Una muestra es la prevalencia en materia de políticas ambientales y regulación jurídica respecto a la aplicación cada vez más amplia del principio ‘quien contamina paga’, también denominado ‘contaminador-pagador (pay polluter principle) o internalización de los costos ambientales, el cual, según diferentes autores,

4 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Por tanto, se comprueba con el análisis sobre las realidades, la gran contradicción entre las políticas económicas de los países, y las políticas ambientales que estos mismos proclamaron en los diferentes instrumentos jurídicos. En consecuencia, durante los últimos años, se ha buscado implementar una serie de acciones para el establecimiento de medidas sobre la regulación de los bienes comunes y ambientales partiendo de algunas teorías, que, si bien ya han sido revaluadas en el pasado, se siguen manteniendo en auge en el actual establishment político en cada uno de los países con la finalidad de mantener esos mismos intereses. En esta medida, las acciones de derecho y política que han sido definidas en los últimos tiempos, siguen partiendo de la equivocada creencia en la teoría de la Tragedia de los bienes comunes expuesta por Hardin publicada en la revista Science en 1968, para quien a la idea de bienes comunes debe asociarse de manera indefectible al concepto de ‘tragedia’, es decir, una situación indeseable según la frase panfletaria de Lloyd en 1833, en alusión a las tierras comunales en Inglaterra que terminaron cayendo en manos de los grandes terratenientes de la época, como medida política y jurídica aparentemente implementada para evitar su deterioro. Los argumentos son claros desde estos postulados, llevando finalmente a Hardin (1968) a concluir en su teoría que: “la libertad de los recursos comunes resulta la ruina para todos”, por lo cual no hay más salida que “abandonar los recursos comunes” (p. 1248). En este sentido, la teoría de la tragedia, ha generado un menosprecio sobre la idea de los ‘bienes comunes’, por lo cual, sus consecuencias han sido importantes en las decisiones políticas de los gobiernos, pero aclarando que tal idea de desprecio, no proviene en si misma de los planteamientos del ‘ecologismo radical’ al cual se adscribe su autor, sino más bien, del trasfondo real de su argumentación, que yace en la explicación de los postulados del liberalismo político y económico, de los pensadores e ilustrados clásicos, que van, desde la teoría económica de Smith (1776) y su referencia a la teoría política del Estado de Hobbes (1651), particularmente de la visión pesimista sobre la naturaleza de los seres humanos en el ‘estado originario’, hasta la teoría política y económica de Malthus (1798) sobre la afectación del crecimiento demográfico y su repercusión en la disminución y disponibilidad de los bienes de consumo para toda la población.
Aunque la teoría de la ‘tragedia’, se ha mantenido como sustento de las políticas ambientales, luego de pasar aquella instancia en la que fue aclamada y reconocida por los círculos científicos y académicos, en los años siguientes, comenzaría a desvirtuarse, situándose en el centro de críticas, por las repercusiones en la regulación en el uso y acceso de los bienes comunes en la práctica sobre argumentos que no son ciertos. Al respecto, se ha señalado a la teoría de la tragedia de haberse vuelto repetitiva, monótona, confusa, inadecuada, injusta, poco efectiva, además, porque desde su enfoque, sigue utilizando el término ‘comunes’ para referirse de manera indebida a la falta de regulación sobre estos mismos bienes, confundiéndolos con el ‘libre acceso’ (open access) o res nullius (cosas de nadie).
establece una crítica frente a su perspectiva economicista de ‘consumidores’ de bienes y servicios, que desconoce el enfoque sobre la definición de los derechos de ciudadanía ambiental.

Introducción 5
Por lo tanto, lo que realmente demuestra esta teoría, es el menosprecio por la existencia de este tipo de bienes, que repercute en las instancias de decisiones globales y locales, sobre las problemáticas ambientales, acudiendo a decisiones estatales de gobiernos u órganos de representación, que buscan en muchos casos, suprimir las áreas comunes como parques naturales, reservas forestales, parques públicos, bosques naturales o tierras comunales a cambio de una regulación de mercado utilizando regímenes de pago, o incluso más grave, generando un cambio de regulación hacia su privatización, concesión y aprobación de proyectos de desarrollo con altos impactos ambientales regresivos.
Entonces, esta descripción sobre la transición y evolución de las políticas y el derecho, ha incentivado las formas exclusivas de regulación estatal y/o privada de ‘explotación’, lo cual, también se encuentra planteado en el mismo texto de la Tragedia de los bienes comunes, al acudir a las únicas salidas definidas luego de la Segunda Guerra Mundial, en las alternativas del socialismo y capitalismo, que se enfocarían más tarde en el modelo de libre mercado tras la caída del socialismo. En esta medida, el descrédito a la teoría de la tragedia se origina luego, en la aparición de las teorías contemporáneas de los bienes comunes, sobre las cuales se cuestiona y pone en entredicho las fórmulas de estatalización o privatización de los bienes comunes como superación de los problemas ambientales, demostrando una vez más, que, luego de varias décadas, el resultado ha sido el fracaso de las políticas y sus medidas legislativas, logrando en su lugar y de manera preocupante, un gran éxito, en el aumento de la acumulación de riqueza, generación de injusticias y desigualdades a través del desarrollo del actual proceso económico.
En suma, ambos tipos de regulación estatal o privada de los bienes comunes, mediante prohibiciones en el acceso, pago de impuestos o tasas, creación de mercados verdes, pagos por derechos de contaminación, y concesiones a empresas, se convierten, en soluciones que en el fondo representan los mismos intereses, con el agravante de involucrar la ineficacia, ineficiencia, sobreexplotación, injusticias e inequidades por parte del Estado y los sectores económicos privados. Como lo expone Ostrom (1990), en relación al papel del Estado sobre los bienes comunes: “los representantes en el Congreso recomiendan una nueva legislación nacional aun cuando las leyes se aplican de manera irregular”, pues “algunos eruditos sobre la ‘tragedia de los bienes comunes’ recomiendan que el ‘Estado’ controle la mayoría de los recursos naturales para evitar su destrucción, otros sugieren que la privatización resolvería el problema. Sin embargo, lo que se observa en el mundo es que ni el Estado ni el mercado han logrado con éxito que los individuos mantengan un uso productivo, de largo plazo, de los sistemas de los recursos naturales” (p. 25).
En consecuencia, ante los efectos reales percibidos, del auge de las políticas de privatización, expropiación y despojo de los bienes comunes y sus beneficios, no podrían ser vistos en absoluto, como procesos de avance frente a un modelo de sostenibilidad, pues han conseguido como resultado, de manera contraria, un incremento de deterioro ambiental, de las desigualdades e inequidades sociales y ambientales en el mundo, a partir de fenómenos tan impactantes como la

6 La regulación de los bienes comunes y ambientales
sobreexplotación, el incremento de réditos por contaminación, las externalidades negativas e incluso, de renta de los bienes por improductividad mediante prácticas de monopolio, oligopolio y fases de escasez de la tierra, de los bienes comunes y ambientales. En ese sentido, se percibe un enfrentamiento entre dos lógicas contrapuestas del desarrollo frente a miradas de la sostenibilidad ambiental, a partir de puntos excesivamente opuestos y contradictorios que tampoco lograron ser dirimidos por las políticas de ‘desarrollo sostenible’ que fueron anunciados con optimismo luego del Informe Brundtland en Naciones Unidas (ONU, 1987.) En esta medida, hablar de un desarrollo sostenible desafía toda lógica y racionalidad ambiental, entendiendo que sus bases conceptuales son totalmente opuestas, al remitir, por un lado, la sostenibilidad ambiental como el límite al crecimiento, ‘explotación’ y aprovechamiento mediante el cuidado de las actividades humanas que puedan afectar los sistemas ecológicos y sociales; y por otro, al propender por el derecho al desarrollo del crecimiento económico continuo casi ilimitado, con desconocimiento de los mismos límites a los ecosistemas, la biosfera y el planeta.
Pero en el mismo discurso de política con el cual se ha buscado atenuar esta relación de oposición evidente entre los dos términos, las apuestas por cambiar la realidad han sido inútiles, en gran parte porque las acciones se han centrado en las mismas salidas utilizando una retórica en el cambio discursivo sobre el problema del crecimiento2. Así es como la evolución de la agenda internacional, se construyó inicialmente a partir del reconocimiento de la contradicción entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental, siendo indispensable para contrarrestar o prevenir los impactos ambientales ocasionados a costa del desarrollo, entendiendo en su momento, que un mayor desarrollo implicaba una menor sostenibilidad, y viceversa. Pero años más tarde, con la invención del ‘desarrollo sostenible’, se viene intentando cambiar esta mirada, bajo el fundamento de buscar un mayor desarrollo con una mejora en la calidad ambiental, es decir, intentar encontrar el punto de equilibrio entre estas dos visiones. Esto resulta contradictorio, pues no puede entenderse que el problema ambiental simplemente va a desaparecer con el cambio de representación que le damos los seres humanos a las realidades, pues sería tanto como pretender que un deseo expresado en un papel, cambie inmediatamente la realidad. Precisamente se trata de aquello que no han podido entender los representantes de los gobiernos en el mundo, pues, se continua expresando y reproduciendo de la misma manera, a través del nuevo concepto de ‘economía verde’ (green economy) proclamado en la Conferencia Río +20 de 2012 (ONU, 2012), sobre el cual el futuro de las políticas de los países, estaría definido bajo el supuesto que ya no existe ninguna contradicción en el término ‘desarrollo sostenible’, sino que, incluso, se podría impulsar un mayor desarrollo económico con una mayor sostenibilidad ambiental.
Estos intentos han sido en vano, y el concepto de ‘economía verde’ tiende a ser más difuso y contradictorio que el de ‘desarrollo sostenible’, pues su verdadera
2 Esto ha sido descrito en la teoría de la economía ambiental y de la economía ecológica como el fallo de
mercado, pues el sistema económico tiende a crecer más allá de los límites que establece el sistema finito de la biósfera.

Introducción 7
intención no es otra que el intento del capitalismo por explorar nuevas fronteras de apropiación y explotación del ambiente. Es decir, lo que se promete de cara a los problemas ambientales generados por el modelo de desarrollo económico, genera una falsa expectativa que es utilizada estratégicamente para justificar la necesidad de ir tras la explotación de los bienes comunes ambientales. Algo totalmente absurdo si se lo mira desde el mismo sistema capitalista, que intenta ser ‘verde’, cuando en realidad no puede llegar a serlo. Su interés, desde luego, no pasa por buscar los verdaderos límites o solucionar el problema ambiental, sino utilizar este argumento como excusa para expandir su propia frontera de crecimiento. En definitiva, lo que se intenta significar a través de este argumento, es que es el capitalismo es el verdadero origen del problema, y por tal motivo, no puede pretender ser la solución y mucho menos llegar a concebir una idea de ‘capitalismo sostenible’, pues sería difícil y casi imposible que plantee una verdadera alternativa ambiental. Como lo mencionaba Bookchin (1989), desde la perspectiva del ecologismo libertario, adelantándose a la aparición del ‘capitalismo verde’ y sus problemas: “Hablar sobre ‘límites al crecimiento’ dentro de una economía capitalista de mercado, sería igual que hablar, de límites a la guerra dentro de una sociedad guerrera […]. El capitalismo no puede ser ‘persuadido’ a los límites de crecimiento como no se puede ‘persuadir’ a los seres humanos a que dejen de respirar”. En esta medida, “los intentos del capitalismo ‘verde’, para convertirse en ‘ecológico’, están condenados por la naturaleza misma del sistema como un sistema de crecimiento ilimitado”. En el mismo sentido, lo ha venido planteando Martínez-Alier (2015), sobre dicha crítica al desarrollo sostenible y a la economía verde en las políticas emprendidas por los países en los últimos años: “El crecimiento verde y el desarrollo sostenible son una contradicción. No puede haber un crecimiento económico que sea verde. Es falsamente verde. La economía actual se basa en más petróleo, más carbón, más palma, más cobre... Hablar de desarrollo sostenible es engañar a la gente”.
Considerando todos estos problemas, se hace necesario encontrar salidas a la crisis ambiental, partiendo de la defensa de los ‘bienes comunes’, más allá de los intentos fallidos y fracasos de regulación en el pasado, a través de regulaciones comunitarias que ya se han ido consolidando en el tiempo como modelos sustentables, y que son producto de las formas de vida y dispositivos culturales que han creado las comunidades, y que trascienden al individualismo predominante de las sociedades actuales, para consolidar la búsqueda hacia el cambio y reconocimiento del derecho y la justicia ambiental, en el marco ideológico del ambientalismo. Hablamos de nuevas formas comunitarias que crean a su vez nuevas formas de regulación en el derecho, desde una nueva perspectiva, en la que ya no se puede seguir pregonando la tragedia de los bienes comunes que ha sido desmentida por cientos de miles de investigaciones que han evidenciado que los bienes comunes no se encuentran en situación de ausencia de regulación, ni que están destinados al deterioro, agotamiento o destrucción, sino que efectivamente, son conservados de manera sustentable a partir de la regulación de las comunidades locales, en gran medida, porque éstas entienden que de ellos depende su subsistencia. A partir de aquí, se mencionarán a continuación tres

8 La regulación de los bienes comunes y ambientales
aspectos que deben ser abordados en relación a la trascendencia de la regulación de los bienes comunes y ambientales frente a la crisis ambiental experimentada en el mundo actual.
El primer punto, referido a la preocupación sobre las cuestiones asociadas a la pobreza, la desigualdad y el desarrollo humano. En las sociedades existen sistemas de necesidades que deben ser satisfechas a través de los elementos materiales aprovisionados por el conjunto de bienes que algunas comunidades han denominado fuentes de vida o satisfactores materiales de las necesidades básicas de sus integrantes. Este aspecto es muy importante en la regulación de los bienes ambientales, pues se trata de los elementos sobre los cuales se pueden llegar a materializar las políticas nacionales e internacionales, en relación a la eliminación de la pobreza. Explicado de otra manera, si no es posible llegar a una sostenibilidad ambiental que garantice la disponibilidad y renovabilidad de dichos bienes, se llegará a un punto de inflexión en el cual, no se podrá garantizar la satisfacción de las necesidades de la población. Y es que, esta situación no depende exclusivamente de la garantía de disponibilidad, sino adicionalmente de los criterios de redistribución de la riqueza que es extraída de dichos bienes, para cambiar la realidad en las condiciones actuales de pobreza y desigualdad. Al respecto, es paradójico, que la humanidad haya llegado a un nivel de crecimiento económico tal que le permita generar una sobreproducción de alimentos, pero al mismo tiempo, existan sectores de la población en diversos países y regiones del mundo que sigan muriendo de hambre.
Según el Informe de Desarrollo Humano para 2015 y 2016, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (ONU, 2015, 2016), la pobreza extrema se extiende a 836 millones de individuos y “una de cada nueve personas en el mundo padece hambre y una de cada tres, malnutrición”. Todos estos problemas que fueron discutidos como parte fundamental en la Agenda 21 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, no tienen en cuenta el aumento de las cifras en escenarios futuros por la incidencia de las problemáticas asociadas como el cambio climático, las transformaciones de los ecosistemas, la falta de disponibilidad de agua y los desplazamientos y conflictos ambientales. Es por esto que resulta indispensable en la actualidad la generación de un verdadero vínculo entre el desarrollo humano con la sostenibilidad ambiental a partir de la regulación de los bienes comunes ambientales.
El segundo punto, es la propuesta de regulación y discusiones que giran en torno a los bienes comunes ambientales, como eje central de las soluciones que permitan superar la crisis ambiental, en función de los aspectos más relevantes para las sociedades actuales, que deben ser tenidos en cuenta dentro del cambio sobre la comprensión, compromiso y solidaridad que deben asumir las generaciones presentes con el fin de cimentar el reconocimiento material de los derechos del ambiente, de la naturaleza y de las generaciones futuras. Es decir, los esfuerzos que se encaminan hacia la búsqueda de alternativas frente a las problemáticas actuales, para superar la crisis en el estado de afectación y desconocimiento de los derechos ambientales, en la discusión principal de las sociedades contemporáneas

Introducción 9
sobre la falta de reconocimiento material de la justicia ambiental, comenzando por la determinación sobre la verdad de los problemas, conflictos e injusticias que se padecen en el mundo.
Este no es un elemento menor, sino de suma importancia pues se relaciona con el reconocimiento de la verdad, en el cual se generan suspicacias al creer que se da como hecho los graves problemas ambientales que percibimos a diario, pero en la actualidad, tiende a ser difícil precisamente, por discursos intencionados que tienden a poner en entredicho el reconocimiento sobre la verdad de las cosas. Al respecto, se han venido observando estrategias en la negación a los problemas a través de algunos sectores, que, utilizando los diferentes medios informativos y estudios científicos, terminan distorsionando las realidades sin importancia del malestar y perjuicio que ocasionen. Es así como, aquellos grupos de políticos y científicos afines a los sectores más tradicionales y conservadores de la sociedad, han vuelto tendencia, defender la posición ‘negacionista’ o ‘escéptica’ a las problemáticas, acudiendo a argumentos que buscan el rechazo al reconocimiento real de los diferentes problemas, así como su verdaderas causas y efectos. La cuestión sobre las realidades, se vincula a la reproducción de una misma estrategia que haya sido utilizada en el pasado, generando repetición de mentiras hasta que éstas sean transformadas en verdades incuestionables. Y es que, desde diferentes formas de pensamiento ambiental, se reclama no seguir acudiendo a la negación de las problemáticas ambientales, como el cambio climático global de origen antrópico, bajo medidas que buscan defender intereses de trasfondo real, pues con esto sólo se conseguirá como ya ha ocurrido, alcanzar el rotundo fracaso en las políticas ambientales, en relaciones internacionales entre los países y en las medidas hacia posibles catástrofes ambientales. Es importante citar que se trata de la misma estrategia empleada por las grandes potencias mundiales dentro del juego de poderes para desconocer la implicancia y vinculación de sus responsabilidades internacionales sobre las cuales deberían asumir obligaciones concretas en materia ambiental soportada en los intereses económicos (e. g. como el caso de Estados Unidos frente al Protocolo de Kioto y toda su posición respecto al problema del cambio climático por afectación a su economía)3.
También es cuestionable la acción de sectores negacionistas y abolicionistas del poder estatal, quienes han utilizado la misma estrategia de desinformación, aunque, encaminada a la negación de las realidades, para denunciar el robo y saqueo a los ciudadanos del común ocasionado en el pago por la contaminación, argumentando que ciertos científicos y centros de poder político, han generado una ‘conspiración’ sobre los problemas ambientales globales, con el fin de sacar provecho a través de la generación de impuestos y tributos que finalmente no son invertidos en las políticas ambientales, sino que terminan siendo desviados en beneficio de las mismas clases dominantes. Si bien, esta posición describe parte de
3 Al respecto, sobre los peligros de la negación de las problemáticas, de los conflictos y de la realidad, se
debe recordar la mala experiencia de la segunda guerra mundial, en la propaganda de la Alemania Nazi, liderada por Joseph Goebbels, para quien no importaba si una situación es real o no, pues a través de ciertas fórmulas de propaganda “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad” incuestionable.

10 La regulación de los bienes comunes y ambientales
la realidad, dicha estrategia no puede ser admitida, pues no deberían confundirse las realidades y ficciones con las medidas que son implementadas por el Estado, pues la crítica en sí, debe recaer sobre los problemas de ineficiencia, ineficacia y corrupción que están implícitas en las formas de relación social y de poder promovidas a través del poder estatal, que, en todo caso, no pueden desviar el reconocimiento sobre responsabilidad de quienes deberían asumir por el costo de las externalidades ambientales negativas4.
A propósito, se creó todo un escándalo en torno a la exclusión de informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) dentro de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, en lo que se conoció como el ‘climategate’, respecto a una supuesta manipulación y exageraron las cifras y los impactos en las proyecciones sobre escenarios de aumento de la temperatura global, situación que al final, sería descartada de ese supuesto fraude por diferentes científicos y entidades gubernamentales, al verificar que sus resultados eran concordantes con otras investigaciones de universidades y centros de investigación, y que confirmarían la vinculación de las actividades humanas con el cambio climático, como ya se ha publicado en reiteradas investigaciones, demostrando las serias evidencias e indicios sobre el cambio climático de origen antrópico, que en todo caso, seguirán siendo rechazadas por los negacionistas5. Esta serie de sucesos parecería no ser más que otra estrategia para desviar el fondo de la discusión. Entonces, qué argumentos se puede seguir contraponiendo a esta realidad, negando las cifras de aumento progresivo que se tienen desde hace más de un siglo sobre los inventarios de gases producto de los combustibles fósiles y su repercusión en la variación del clima global, cómo llegar a descartar totalmente los estudios que demuestran el aumento actual en la temperatura promedio global de 1° C en la actualidad y de las proyecciones que se hacen para finales de este siglo
4 Las externalidades ambientales son las afectaciones en el nivel de bienestar, tanto positiva como negativa, de un individuo o grupo de individuos sobre otro u otros individuos, sin que exista una compensación económica o monetaria de por medio. El término remite a aquello que tiene a quedar por fuera de las relaciones económicas del mercado, y que no es tenido en cuenta en el costo final de los bienes y servicios en la sociedad. De esta manera, cuando alguien adquiere un bien, no se pregunta si se le está cobrando parte de los costos o daños ambientales que se ocasionaron en la producción del mismo, pues cuando no se realiza, se está generando una externalidad. Las externalidades se clasifican, por una parte, una externalidad positiva cuando alguien está generando beneficios a los demás, como, por ejemplo, al conservar y cuidar un bosque natural, pero sin recibir un pago monetario a cambio. Por otra parte, se generan externalidades negativas, cuando alguien está contaminando a otros individuos, sin asumir un costo o sin pagar por esa contaminación, esos daños o impactos negativos al ambiente (Daly y Cobb, 1997; Laffont, 2008).
5 Se trata del incidente sobre la filtración de correos electrónicos a la Climatic Research Unit (Unidad de Investigación Climática) de la Universidad de East Anglia en Inglaterra, en el 2009, según la cual, en conversaciones entre los científicos, se intentaba, supuestamente, manipular los resultados de las investigaciones para dar mayor importancia a los estudios que aceptaban la relación del origen antrópico del cambio climático, dejando de lado los estudios que negaban esta relación, lo cual era señalado como una serie de eventos que incidían en las evaluaciones del IPCC, situación que más tarde sería calificada sin fundamento en varias investigaciones oficiales del Parlamento Británico, pero también, de distintos institutos científicos, universidades, investigadores y agencias y autoridades ambientales en el mundo, incluyendo la Agencia para la Protección Ambiental (EPA) en Estados Unidos, en el cual se terminó concluyendo que no existían pruebas de manipulación y que los resultados concordaban con los datos de otras investigaciones, por lo cual, quedaba descartada la posición de los negacionistas que calificaban estos sucesos como una gran conspiración mundial (HC, 2010, Satter, 2010).

Introducción 11
en mínimo 2°C; cómo calificar de falsas las fotografías satelitales que demuestran el retroceso y desaparición de los glaciares en los Andes, pero también, cómo desacreditar los testimonios de las comunidades tradicionales que relatan los cambios que afectan sus bienes comunes ambientales locales, en el caso de los Inuit en el Ártico, que han visto el proceso de deshielo y las migraciones atemporales de los narvales y la desaparición de los osos polares, de las comunidades raizales pesqueras del Caribe que describen la disminución de la pesca en comparación con décadas pasadas, o de los pueblos Ticoya en el Amazonas que relatan cómo se han experimentado variaciones en los temporales de lluvias y sequías que ya no se manifiestan de la misma forma como lo relataban las generaciones anteriores. Si todo esto es un fraude, la mayor parte del mundo estaría mintiendo, porque cada uno de nosotros ya hemos venido experimentando la alteración del clima, que además, como equivocadamente lo confunden los negacionistas, no necesariamente indica que en todas las regiones en el mundo exista un calentamiento global, sino que tan sólo es una de las diferentes formas en las cuales se manifiesta la gran problemática global, como ya lo han pronosticado los científicos, escenarios de sequías más fuertes, pero también, de una mayor intensidad en los inviernos, lluvias e inundaciones en otras regiones del mundo.
En consecuencia, si se permitiera este intento de extrapolación a toda discusión o debate donde se relacionen los problemas ambientales, sin importar las evidencias científicas por muy reales que sean, o incluso, con el desconocimiento de las medidas ya establecidas como el ‘principio de precaución’ reconocido en el derecho ambiental internacional, continuará ocurriendo lo que menos se desea, una situación de negación que conlleve a peligros y vulnerabilidades sobre los efectos reales que yacen en los impactos de las actividades humanas6. Así es como gran parte de los problemas, siguen este mismo rumbo, con el agravante de que ya han ocurrido y seguirán ocurriendo si no se toman medidas, por ejemplo, cuando se defiende la inexistencia de la extinción de especies acudiendo a una explicación exclusiva de selección natural (e. g. extinción de especies por intervención humana), o la negación de los efectos en la salud de agentes químicos potencialmente nocivos (e. g. caso Minamata por contaminación con mercurio), o la falta de diligencia frente a riesgos potenciales de la actividades industriales que puedan ocasionar catástrofes y muertes (e. g. el caso de muertes en Bhopal por contaminación con cianuro), o la negación de los impactos negativos ocasionados al ambiente en proyectos de extracción de minerales o hidrocarburos (e. g. casos derrame de petróleo, Exxon Valdes en Alaska, BP en el Golfo de México, contaminación en Nigeria, Chevron en Ecuador), o en definitiva, en la negación de la crisis ambiental, o de fenómenos como la disminución de la calidad ambiental, la pérdida y deterioro de los bienes comunes y ambientales.
Se trata entonces, de una distorsión generalizada que se origina en la creación de manipulación, desinformación, o el desinterés de los asuntos importantes que
6 Parece no ser suficiente para los negacionistas, la aplicación del principio de ‘precaución’, según el cual, en las situaciones en las que pese a no existir certeza científica y ante la posibilidad de la ocurrencia de daños graves e irreversibles, no se deberán dejar de tomar medidas para evitar la generación de dichos daños (ONU, 1992).

12 La regulación de los bienes comunes y ambientales
son promovidas por unas clases dominantes y sectores afines que buscan deformar las realidades en su afán de poder, condenando al mundo al caos y la destrucción total de su existencia. Lo que se menciona aquí, no es más que el producto de los conflictos entre distintos sectores que ceden o resisten ante las pretensiones y dinámicas de los factores de dominación. En este sentido, la reproducción y mantenimiento de las relaciones de poder, no son más que el resultado del establecimiento de las jerarquías sociales y antropocéntricas desde algunos sectores dominantes que acuden a tales estrategias sin importancia del malestar general causado, para mantener su lugar de privilegio. Como lo narraría Orwell (1949) en su novela Nineteen Eighty-Four, en relación al poder y los conflictos latentes entre los seres humanos: “no se trata de si la guerra es real o no, la victoria no es posible. No se trata de ganar la guerra, sino de que esta sea constante. Una sociedad jerarquizada solo es posible si se basa en la pobreza y en la ignorancia. En principio, el fin de la guerra es mantener a la sociedad al borde del hambre. La guerra la hace el grupo dirigente contra sus propios sujetos y su objetivo no es la victoria, sino mantener la propia estructura social intacta”. En la otra cara, se encuentran las jerarquías antropocéntricas, que ya han sido descritas en formas de pensamiento contrahegemónicas, que discuten la cuestión ética sobre la utilización de la naturaleza como un simple medio o herramienta para lograr fines o preferencias humanas, los cuales son causa eficiente de los problemas y conflictos. Aquí es importante retomar el pensamiento de Mesa-Cuadros (2007), acerca de que: “la historia ambiental ha demostrado que la naturaleza es depredada y contaminada, incluso es usada como un instrumento de guerra, no solo en periodos de conflictos armados, sino también en tiempos de paz, cuando las extracciones, intercambios, consumos, contaminaciones y desechos se incrementan sustantivamente, supuestamente para garantizar la paz social; no obstante, gestan las bases de nuevos conflictos”. Al mismo tiempo, en alusión al pensamiento expresado por el jefe Seattle, sobre el dilema del precio que se les pone a las cosas, en las cuestiones éticas y de valores: si es posible decir que realmente “se puede comprar o vender” algo, cuando la tierra y las demás cosas de la naturaleza no le pertenecen al ser humano, y que más bien es el ser humano, quien le pertenece a la naturaleza.
Así es como las formas de pensamiento no convencionales, hacen parte del punto de partida para la construcción de nuevas alternativas frente a la crisis ambiental, lo que involucra no sólo el desarrollo teórico, sino también del reconocimiento de las formas prácticas de los individuos y las comunidades y su relación con el ambiente, creando resistencias sociales. En una reciente entrevista, Chomsky (2017) resume en gran medida lo que muchos teóricos e investigadores han identificado respecto de esta realidad que tiende a ser marginada de la toma de decisiones de los centros de poder por parte de las instituciones formales: “los pueblos indígenas están salvando al planeta de un desastre ambiental” convirtiéndose en “especie de ironía en la que, de todas las fuerzas líderes en el mundo, la que realmente está previniendo un desastre son las comunidades indígenas”. Mientras tanto, se observa cómo las políticas de las organizaciones y los diferentes Estados continúa fracasando. Quienes observan la realidad que se

Introducción 13
esconde tras aquella apariencia distorsionada, saben perfectamente “que nos estamos enfrentando a una catástrofe ambiental en potencia, y no en un futuro lejano” y que en “todo el mundo, son las comunidades indígenas las que están tratando de combatirlo”. Como se deduce de la relación de poderes, descrita por la teoría de los conflictos ambientales, existen múltiples situaciones en las que comunidades locales se tienen que enfrentar en más de una ocasión a empresas extranjeras o transnacionales que extraen y vacían los ‘recursos naturales’, siendo ellas mismas quienes defienden su territorio al que le han dado una significación adicional que supera el simple sentido de explotación, desde un punto de vista cultural, pero también, en razón a que estas mismas comunidades no se han dejado influenciar totalmente por la lógica de explotación, y son ahora los lugares en los cuales se resguardan los valiosos recursos que aún han sido conservados y que ahora son preciados y codiciados por los grandes poderes económicos.
El tercer punto, se refiere a la relación existente entre la regulación de los bienes comunes ambientales y la materialización y consolidación de la justicia ambiental distributiva y generacional. La manera como se reparten los beneficios extraídos de este tipo de bienes, corresponde al mismo sistema que ha sido creado a partir de las relaciones de poder, lo cual incide en que, a su vez, la justicia ambiental sea un tema pendiente a la luz del presente siglo. Según el informe de Oxfam Internacional para 2016 (Oxfam, 2016), “el 1% de la población posee más riqueza que el resto del planeta, y sólo ocho personas poseen el mismo patrimonio que aproximadamente 3.600 millones en todo el mundo” (p. 5). Adicionalmente, este “1% más rico de la población ha recibido más ingresos” durante los últimos 25 años, que “el 50% más pobre en todo su conjunto”. En cifras oficiales, reconocidas por Naciones Unidas a partir del Informe sobre bienestar global 2016 publicado por el Credit Suisse Research Institute (CSRI, 2016) “El 1% de la población mundial posee el 46% de la riqueza”, lo cual incide en la falta de poder de estos grupos marginados sobre la transformación de las instituciones de gobierno, la política y la legislación. Es por ello, que se requiere avanzar hacia un reconocimiento desde las teorías de la justicia, la concepción del ambientalismo, y la participación y aplicación del derecho y del reconocimiento de los derechos vulnerados, con el fin de encausar a los sectores más pobres para que tengan un nivel real de participación en términos redistributivos. De allí que la identificación sobre las causas que originan las injusticias ambientales entre seres humanos, sean indispensables, pero sin desconocer que, por otra parte, también existen consecuencias de las actividades humanas con el ambiente. No será posible, por lo tanto, hablar de una justicia ambiental completa sin reconocer ambas dimensiones, las desigualdades entre seres humanos, pero también, la desigualdad en las relaciones que terminan generando afectaciones sobre los ecosistemas.
Al respecto, cabe resaltar las diferentes formas en las regulaciones jurídicas sobre los bienes comunes y ambientales, como parte de la base estructural que permiten avanzar hacia la consolidación de la justicia fáctica, siendo entendibles únicamente a través de los cambios históricos experimentados a lo largo del tiempo y el espacio, conforme a los contextos sociales en las relaciones culturales y de poder de los seres humanos frente a la naturaleza. En este sentido, se ha visto en

14 La regulación de los bienes comunes y ambientales
los diferentes momentos que, las categorías de regulación están definidas en las relaciones culturales de las comunidades y en el ejercicio del poder político. En esta investigación se abordan las categorías y las formas que se han establecido para regular los ‘bienes comunes ambientales’, refiriéndose al vínculo entre el ambiente, el derecho de propiedad y la tierra. Al respecto, es necesario recordar, que, si bien las categorías que se definen a partir de una tradición ontológica determinada, teniendo en cuenta la construcción y los avances de las diferentes disciplinas, también debe aclararse que estas mismas, buscan identificar los elementos conceptuales para avanzar hacia la comprensión y análisis de las realidades sociales, y en este caso concreto, de los conflictos y problemáticas ambientales. En este sentido, es necesario señalar que las diferentes formas de regulación social y jurídica que se describen a lo largo de la historia, corresponden a una relación sobre el nivel de alcance de la sustentabilidad y/o sostenibilidad, de acuerdo al modo en el que se establecen las normas para el uso, acceso y disposición de los elementos del ambiente y la naturaleza. Los análisis que se profundizarán en este trabajo, se remiten a la interrelación de la regulación social y jurídica para garantizar los niveles máximos permisibles de capacidad de carga social y ecosistémica según el término de sostenibilidad/sustentabilidad adoptado del inglés ‘sustainability’, sea a nivel interno o externo al sistema respectivamente7.
Es imprescindible, además, abordar el análisis de la sostenibilidad y del ambiente, desde una perspectiva de la complejidad, en el sentido de adecuar la contextualización histórica y social a las condiciones ecosistémicas, que sólo pueden entenderse aplicando una perspectiva crítica desde el modelo interdisciplinar. Esto corresponde a una respuesta frente a las tradicionales formas del derecho y la política, que se han centrado excesivamente en los modelos del análisis discursivo y de argumentación formal, que encuentran límites en su aplicación a los métodos en los estudios ambientales. La mayoría de trabajos que se vienen adelantando en el derecho sobre los bienes comunes ambientales, están remitidos exclusivamente al papel de las instituciones formales de gobierno, en cuanto al papel regulador del Estado. En este sentido, debe superarse ese planteamiento de soluciones a los problemas ambientales, que parte únicamente del análisis formal de la argumentación e interpretación de las normas jurídicas, adoptando una dimensión de lo real y concreto que se percibe únicamente en el entorno natural y sus dinámicas comprendidas en la perspectiva sistémica altamente compleja, de la interrelación de los elementos biofísicos y sociales. Esta idea, define el método de estudio de los bienes comunes y ambientales que se busca desarrollar dentro de este trabajo, para aportar una comprensión más amplia
7 Las controversias sobre la genealogía del término refieren a la adaptación del inglés ‘sustainability’, que
ha suscitado diferentes discusiones, al aceptar en la primera versión el término sostenibilidad, mientras que en la segunda versión, prefiriendo la traducción de sustentabilidad, pero que luego de esta diferencia en la traducción, se utilizó para expresar una diferencia conceptual adicional en español, bajo el entendido que, cuando se hace referencia al primero, refiere a la imposición de los límites de capacidad de carga y de la huella ambiental sostenible a través de una regulación externa a los sistemas sociales de las comunidades e individuos, es decir, acudiendo a la imposición de normas a través del Estado, mientras que en la segunda, se entendió como la misma capacidad de autorregulación interna comunitaria mediante acuerdos directos entre individuos para establecer los límites de afectación a los ecosistemas.

Introducción 15
de la interrelación entre lo social y lo natural, a través de la teoría de la complejidad. En esta medida, habrá un contexto en la historia que nos muestra cómo en diferentes momentos se han adoptado modelos sostenibles e insostenibles, que corresponde precisamente al conocimiento del entorno y a las experiencias que han trascendido a la hora de establecer el manejo y límite del ambiente por parte de las sociedades.
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante resaltar, por lo tanto, las formas sociales y jurídicas establecidas para la regulación de la complejidad relativa a los bienes comunes y ambientales, desde el punto de vista histórico: la primera, relacionada con el desarrollo de las formas de propiedad y de la tierra, como forma primigenia de regulación sobre los ‘recursos naturales’ incluyendo la regulación sobre la materia y energía en el desarrollo de la industrialización; y la segunda, respecto a la evolución del concepto de ‘ambiente’, desde las primeras regulaciones sociales en la antigüedad y las sociedades premodernas, que corresponde al origen y consolidación del derecho ambiental en la actualidad. Resaltando la relevancia de esta diferenciación, en el trabajo se hacer énfasis en las formas de regulación social del ambiente y la naturaleza encaminadas a exaltar la importancia de los aspectos colectivos que trascienden los intereses exclusivamente individuales, los cuales son indispensables en el enfoque del análisis jurídico, político y ético, para establecer un mirada desde la regulación, pero también desde el discurso y reconocimiento de los derechos que han sido definidos por su importancia histórica a nivel colectivo.
Es así, como la relación entre lo ‘ambiental’ y lo ‘colectivo’, toma relevancia en el sentido de las reivindicaciones sociales y comunitarias orientadas a la búsqueda de una defensa por el espacio, el lugar, el territorio y las condiciones ambientales adecuadas para satisfacer el bien común en formas dignas de subsistencia y reconocimiento cultural. Al respecto, desde el punto de vista del derecho, el ‘ambiente’ se encuentra definido en tres dimensiones que ya han sido reconocidas en los diferentes sistemas jurídicos en el mundo: como un derecho, como un interés y como un bien o patrimonio. En cada una de las definiciones, lo ambiental comparte una característica repetida, que es ‘lo colectivo’ y/o ‘lo común’ repercutiendo en la definición jurídica y política del ambiente, en tanto, aparece como una forma de derecho e interés colectivo y también como una forma de bien o patrimonio común o colectivo. Conforme se verá en el desarrollo de esta investigación, la idea de los ‘bienes comunes y ambientales’, hará alusión a lo ‘común’ y lo ‘ambiental’, como aspectos que se encuentran vinculados y que comparten e intercambian en características esenciales en la defensa de los derechos ambientales.
Así, por ejemplo, en la explicación más aceptada, los bienes comunes están definidos como el conjunto de bienes que son compartidos por todos, lo cual también se encuentra en la noción de lo ambiental como algo que es común a todos, y que es retomado dentro del concepto del patrimonio común. Partiendo nuevamente de la definición de ‘ambiente’ como la interacción entre lo social y lo natural, su esencia, por ende, siempre se identificará con aquello que es producto de esta interacción. Ahora bien, existen controversias al tratar de conceptualizar los ‘bienes ambientales’ desde la perspectiva actual, por cuanto, existe una remisión a

16 La regulación de los bienes comunes y ambientales
la tecnología en tanto asunto trascendental en las sociedades contemporáneas, pues si bien, el concepto de lo ambiental está definido en relación al todo, hay desacuerdos en cómo se podría delimitar el alcance de este concepto. De esta manera, se han planteado diferencias respecto a si se deben incluir o no, ciertos efectos de las relaciones virtuales del mundo tecnológico dentro de lo ambiental, en el sentido de establecer si hay afectación directa e inmediata a la naturaleza, aunque, de todas formas, debe reconocerse que las relaciones virtuales siempre influirán en la relación de los valores y en la contribución a la extracción de los recursos en el ambiente.
Para delimitar el alcance del problema de investigación, se definirán los ‘bienes ambientales’ como el tipo de bienes en donde está incluida la interacción inmediata y directa, entre lo biofísico y lo antrópico (lo humano). En este sentido, habrá interacciones virtuales, del conocimiento o de la cultural que afectarán de manera directa el ambiente, cuando demandan uso de materia y energía, pero pueden encontrarse otras que, por estar en escenarios ficticios o abstractos, no necesariamente conllevan de manera implícita las consecuencias de sus acciones a la realidad del mundo biofísico (salvo que incidan directamente en los comportamientos culturales de la realidad ambiental). En esta medida, se propone el concepto de ‘bienes comunes y ambientales’ o bienes comunes ambientales, para significar el conjunto de bienes en el cual se presenta la interacción directa e inmediata entre lo biofísico y lo antrópico (lo humano) repercutiendo de manera determinante en los intereses colectivos de todos los individuos.
Desde el punto de vista conceptual, se debe referir la diferencia existente entre las expresiones recursos y bienes, para lo cual, se preferirá enfocar la perspectiva amplia de los bienes conforme al reconocimiento de derechos ambientales. En este sentido, para el caso de la expresión ‘recursos’, esta definición ha sido aplicada desde la visión materialista definida a partir de la materia y energía, que luego es ingresada al proceso económico, generando una relación directa y necesaria con el término ‘explotación’; mientras que en la definición de bienes, es mayor y define el contenido amplio para referirse a las fuentes materiales que satisfacen las necesidades básicas, pero también, de la posibilidad de establecerlos como bienes jurídicos protegidos y sujetos de derechos orientados a su conservación y renovabilidad de los ciclos vitales. Es por esta razón, que, en la definición de recursos, estos únicamente estarán concebidos como cosas que no son titulares de derechos, en cambio, en la definición como bienes jurídicos protegidos, existe un contenido ético y de justicia que, en algunos casos, determinará los límites a través incluso de restricciones, pero también en la posibilidad de reconocerle derechos al ambiente y la naturaleza.
También es indispensable mencionar las diferencias conceptuales, se hace referencia a dos características identificadas sobre el contenido de los bienes comunes ambientales, según las teorías recientes que son indispensables para su regulación: la primera, relacionada a las condiciones, que se remiten a sus atributos, elementos y partes que componen el entorno biofísico (common pool resources), descritos a través de los diferentes tipos de bienes, como la pesca en los mares y

Introducción 17
lagos, la madera de un bosque, el agua de fuentes naturales, la atmósfera terrestre, etc.; y la segunda, referida a las formas de regulación establecidas a través de la propiedad y del acceso de los bienes comunes (common property), por medio de normas, las instituciones, los sistemas de mercado, y los dispositivos y formas sociales y culturales que han sido creadas para su regulación, incluyendo los regímenes de propiedad privada, propiedad pública o estatal, propiedad colectiva y el libre acceso. Al respecto, se ha presentado en el derecho internacional, una discusión sobre si de hecho, debería permitirse la utilización del término ‘bienes’, pues estos no tendría por qué generarse cierto tipo de derechos sobre estos elementos ambientales, aunque han sido las mismas regulaciones internacionales que en aplicación del principio de soberanía, han permitido determinar la titularidad sobre los recursos naturales dentro de los territorios de los países, facultando a su vez el establecimiento de regímenes de propiedad. Y, por otra parte, porque desde la práctica política y jurídica, lo que se ha presenciado en última instancia, son negociaciones sobre derechos de apropiación y explotación de los bienes comunes y ambientales. Por ejemplo, algunas teorías, han identificado en la realización de las cumbres del clima dentro de Naciones Unidas, una forma de negociación sobre la manera cómo se reparten derechos del bien común global de la atmósfera, generando apropiaciones de ciertos países que la utilizan para depositar la contaminación de las emisiones resultantes del proceso de industrialización. Por eso, se aclara que, a pesar de encontrarse en la definición, tanto en los componentes como en las regulaciones sociales, las características de los bienes comunes ambientales se remiten, por un lado, a aquellos elementos que se encuentran disponibles en el ambiente, mientras que, por otro, se refieren a la forma cómo estos bienes están definidos en su uso, acceso y aprovechamiento a través de normas e instituciones creadas para su regulación.
Ahora bien, en relación a la definición de los bienes comunes, si bien es posible que se identifiquen bajo distintas figuras de regulación establecidas por los sistemas jurídicos mediante categorías de propiedad, también es cierto que en todo caso, el género de los bienes comunes ambientales mantiene siempre un contenido de carácter colectivo, pues, los titulares de estos derechos no pueden abusar arbitrariamente de los mismos, por lo tanto terminarían afectando de igual manera la sostenibilidad de los bienes de carácter colectivo. Así pues, algunas conductas y acciones por parte de grupos de individuos o empresas, que, en ejercicio de su libertad económica y de propiedad privada, creen tener una facultad o autorización para generar altos niveles de contaminación, degradación, deterioro o sobreexplotación, argumentando que sus conductas se adecúan a los límites de las regulaciones ambientales, pues estas comprenden las libertades de disposición de sus derechos que se les ha sido concedidos de manera legítima; no son más que indicios de la afectación, sobre una situación a la cual no pueden llegar a exponer a los demás a esta serie de daños, pues terminará afectando los intereses de todos. Es decir, que nos encontramos claramente ante la existencia de unos límites establecidos por el interés común, y que son expresados a través de la función social y ecológica de la propiedad para garantizar el bien común en la sociedad.

18 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Al mismo tiempo se debe aclarar, que la investigación está sujeta al estudio de los bienes comunes y ambientales ‘renovables’ (denominados comúnmente en las legislaciones como ‘recursos naturales renovables’), que para efectos del análisis sobre sostenibilidad y sustentabilidad corresponderá a los límites establecidos para garantizar la regeneración natural a partir de los ciclos vitales de los ecosistemas. En consecuencia, el nivel de sostenibilidad y/o sustentabilidad dependerá de las reglas definidas para el uso y acceso de estos bienes, ya sea a través de un tercero o de los mismos involucrados. Actualmente se identifican dos sistemas de reglas que han sido consolidados en relación a los bienes comunes y ambientales, conforme a la explicación anterior: de un lado, el sistema de reglas formales que corresponde a los ordenamientos jurídicos nacionales y sistema internacional según la disposición formal del Estado en lo que se ha denominado regulación externa; y del otro, las reglas informales creadas por comunidades locales o regulaciones internas. Estos dos sistemas tienden a interactuar permanentemente, y en la mayoría de los casos, pueden llegar a contraponerse, por lo cual se crean problemas para encontrar una salida adecuada que garantice la conservación y uso dentro de los límites naturales de regeneración de este tipo de bienes.
A esta situación se le ha denominado el dilema de los bienes comunes, que implica la respuesta adecuada que se debe dar en relación a la regulación de su manejo permitiendo respetar los límites de capacidad de carga y huella ambiental de los ecosistemas. En este sentido, el paso previo antes de establecer la forma precisa de regulación, es intentar dar explicación sobre cómo se produce la interacción entre los sistemas de reglas formales e informales para el manejo, conservación y uso sustentable de los bienes comunes y ambientales. Al respecto se aclara, que no obstante de definirse en la teoría como reglas informales, las reglas comunitarias no son menos importantes comparándolas con las reglas formales, sino que contrario a ello, en la mayoría de los casos resultan imprescindibles para establecer un uso adecuado en términos de sostenibilidad ambiental. Se trata entonces, de la noción de sistemas que han sido creados y aplicados por las comunidades a partir de tradiciones, convenciones, reglas, sanciones y dispositivos culturales, que, a pesar de ser numerosas, en su mayoría no han tenido un verdadero reconocimiento por los sistemas jurídicos formales, y que implica una mirada crítica al ‘formalismo del derecho’. Y esta falta de reconocimiento de las reglas comunitarias crea problemas graves frente a la regulación, manejo, gestión y uso sustentable de los bienes comunes y ambientales. En este sentido, el término ‘informal’, no significa que deba existir un desconocimiento al derecho de los ordenamientos jurídicos, sino que debe ser visto como una integración a los sistemas formales, en la necesidad de dar reconocimiento a este tipo de reglas para encontrar unas dinámicas de complementariedad y eficacia.
En el desarrollo del trabajo se analizan estos escenarios en las dinámicas de interacción que deben ser definidas entre estos dos sistemas para consolidar un uso y conservación de estos bienes, así como la posibilidad de desarrollar instrumentos para el reconocimiento a partir de procesos de participación

Introducción 19
comunitaria en decisiones de instancias jurídicas y políticas. La integración de las reglas informales al reconocimiento social o al sistema formal, debe estar determinada adicionalmente, por la garantía de los límites de capacidad de carga de los ecosistemas, pues sería absurdo y escaparía a toda lógica pensar en acudir a la aplicación de un tipo de reglas que, a pesar de contener acciones colectivas, vayan en contra de los fines socialmente deseables de la sostenibilidad ambiental. Al respecto, puede analizarse las distintas formas de regulación en el contexto de la evolución histórica y teórica, así como el análisis de regulación de los bienes comunes y ambientales por parte de los sistemas formales e informales en las distintas épocas y sociedades. En esta parte del trabajo conformada por el análisis histórico referido a la evolución de las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza en la que se tratarán las discusiones conceptuales que han sido desarrolladas en las distintas explicaciones teóricas de los bienes comunes y ambientales, se abordará a partir de las perspectivas sobre la integración de las teorías acerca del uso, acceso, apropiación y desposesión.
Al respecto, en años recientes se ha tendido a generar una serie de tensiones entre las distintas teorías, tratando de excluir las demás explicaciones, pero lo que se observa es que todas ellas sólo explican un parte del contexto histórico y social hasta la actualidad. Así, por ejemplo, la ‘teoría de la propiedad’ afirmará su fundamentación sobre cómo existen intereses defendidos por los distintos regímenes de propiedad que resultan determinantes en la forma como se disponen los beneficios sobre los bienes comunes por parte de unos sectores de la sociedad frente a otros, pero al mismo tiempo, cómo mediante la figura de la propiedad estatal se reparte beneficios a los sectores económicos influyentes, bajo una misma idea de explotación de los recursos. Esta teoría no puede ser excluida, pues aún hoy, los derechos de propiedad definen en gran medida el acceso efectivo a los bienes comunes, así como la exclusión a los demás individuos frente a los beneficios. Por otra parte, la ‘teoría del acceso’, nos remite a los casos particulares, en los cuales, es importante diferenciar el derecho de propiedad del acceso efectivo a los beneficios, pues no en todos los casos corresponde con las facultades previstas en los regímenes, y puede incluso, repercutir en la forma como se apropian bienes públicos o los de propiedad colectiva en la práctica, sin que necesariamente se conviertan en privados o sin que se generen concesiones para su explotación. Y por otra parte, tampoco se podría dejar de lado la ‘teoría de la desposesión’, según la cual, la aparición en diferentes formas de regulación en la historia, se relacionan con el análisis de la apropiación, sino en su efecto contrario, con la generación de riqueza, aprovechamiento y beneficio a costa del despojo de los bienes y de los territorios, o incluso, de la privatización de los bienes que antes eran de todos, pero que después generan un cambio de régimen hacia la apropiación privada sin ningún tipo de reconocimiento de derechos colectivos que han sido afectados.
En el análisis histórico, no sólo es importante abordar las distintas formas de regulación social y jurídica del ambiente y de la naturaleza, sino también, respecto a las relaciones sociales y de poder, que también se encuentran dentro del contexto de una historia ambiental de apropiación y transformación de los ecosistemas, en los cuales, también identifican problemas sobre la afectación de la naturaleza, y que

20 La regulación de los bienes comunes y ambientales
son relevantes para comprender identificar las experiencias que revelan las regulaciones actuales. Al respecto, se hará énfasis en la importancia que ha tenido en dicha regulación, el influjo de la modernidad sobre el concepto de lo común, pues es a partir de ese momento cuando se empieza a relacionar un menosprecio por lo común y colectivo y una exaltación de lo individual y privado. De allí se argumentará que el avance del discurso del desarrollo y el progreso, toma forma con la industrialización y la hegemonía del capitalismo como sistema económico dominante, partiendo de los valores del individualismo racional que conlleva una contradicción con el discurso de la sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, se retomarán las discusiones finales respecto al marco ideológico necesario sobre los valores sociales que permitan establecer una salida a la problemática encaminada a identificar los elementos de regulación sobre el ambiente y la naturaleza para la consolidación de la justicia ambiental completa.
Posteriormente se abordarán las perspectivas desde el ambientalismo, la justicia y el derecho, en la necesidad de aportar y construir las teorías necesarias para la comprensión y propuesta de alternativas a la regulación comunitaria de los bienes comunes y ambientales. La justicia es esencial para satisfacer los valores y principios que han sido la base del reconocimiento de los derechos ambientales y de la ciudadanía ambiental global, permitiendo la construcción de una nueva perspectiva del derecho diferente de la tradicional de los Estados modernos y el liberalismo. En relación al ambientalismo, se profundizará en la concepción de lo que ha sido establecido no sólo desde el punto de vista teórico e ideológico, sino también en el activismo social y político en la lucha por el reconocimiento, la diferencia y el diálogo de saberes de las comunidades locales. Se trata de un aporte adicional, de construcción de una nueva perspectiva teórica con bases ideológicas y prácticas que sólo de manera reciente se ha empezado a discutir sobre la base de la resistencia de formas de vida de las comunidades locales que subsisten, se relacionan, perciben y se apropian de sus territorios y de sus bienes.
Al respecto, se han relacionado conceptos como ambientalismo y ambientalismo político y popular para significar las luchas y resistencias de otras formas de pensar e interactuar desde de las comunidades e individuos en relación con el ambiente y la naturaleza. Según se describirá más adelante, se trata de casos y formas de acción en las cuales, se van consolidando las relaciones de comunidades locales e individuos que resisten y reivindican una serie de derechos e intereses ambientales frente a su territorio, sin llegar necesariamente al ejercicio puramente intelectual, pero que, en todo caso, se identifica con las causas que originan la defensa por el ambiente y el territorio. Por eso, es importante avanzar hacia la construcción del ambientalismo como marco teórico e ideológico de la nueva forma de organización social y política ambiental, que encause la interpretación, aplicación y reconocimiento de las reglas locales al uso, aprovechamiento y conservación ambiental y la garantía de los derechos ambientales. Se busca identificar situaciones en las cuales sean las mismas comunidades quienes puedan contribuir a la conservación de los bienes a partir de su uso y aprovechamiento sustentable, ante las falencias y el fracaso por parte del

Introducción 21
Estado y los sistemas formales de reglas. Al respecto, los estudios recientes han demostrado cómo existe una serie de ventajas al reconocer y fomentar las regulaciones comunitarias, por cuanto, son los individuos y comunidades locales, quienes tienen un mayor conocimiento del entorno, y por ello, son quienes pueden generar un mayor seguimiento a las reglas internas para el acceso a los bienes, y establecen criterios más justos y equitativos para la redistribución de los beneficios sociales.
De acuerdo con lo anterior, se abordarán algunos casos sobre los cuales se analiza la interacción de interacción en las reglas informales definidas por las comunidades locales con las establecidas por las instituciones formales y del derecho formal de los Estados, profundizando en el contexto latinoamericano y de los sectores del mundo menos aventajados, según la necesidad del reconocimiento para establecer las condiciones en donde se puedan producir modelos sustentables sobre los bienes comunes ambientales. En este sentido, existen elementos que permiten adoptar un modelo de relación entre los avances teóricos con los aportes prácticos y estudios empíricos sociales, con el fin de establecer a aportes desde estudios cualitativos de investigación social y análisis de sistemas complejos, que permitan definir soluciones mediante la integración del diálogo de saberes locales y expertos, así como del reconocimiento de las regulaciones informales para afrontar la crisis ambiental. Las condiciones mencionadas en la teoría de la complejidad ambiental, involucran los análisis de interdependencia de las problemáticas que determinan la necesidad de comprensión desde las diferentes escalas de análisis, pues aquello que tiene repercusión en las problemáticas globales, se relaciona e incide en las problemáticas nacionales, regionales y/o locales, y viceversa. La deforestación intensiva de los territorios de los países del Sur, impacta en el aumento de la problemática global de cambio climático, diversidad biológica, desertización y sequía, y de manera inversa, estas problemáticas locales repercuten en las problemáticas globales. Los modelos agroindustriales basados en monocultivos, muchos de estos con organismos genéticamente modificados artificialmente, generan graves impactos en la salud humana y en la diversidad biológica local. El cambio climático global genera graves alteraciones en los ecosistemas y comunidades locales, afectando la disponibilidad de agua, la desaparición de especies endémicas, desplazamientos ambientales, desaparición de islas, incremento en el nivel del mar, blanqueamiento de los arrecifes de coral, etc.
Se ha comprendido a partir de los enfoques de la complejidad y de los sistemas complejos en materia ambiental, que las soluciones no pueden estar enfocadas exclusivamente en salidas locales o globales, sino que deben existir diferentes tipos de medidas en las diferentes escalas, pero resaltando que la discusión sobre los bienes comunes globales, contiene una interrelación directa e interdependiente con los bienes comunes locales, por lo que, las acciones que se adopten sobre cualquiera de ellos, puede potencializar o agudizar, ya sea, incrementar las consecuencias hacia una mayor crisis si se sigue descuidando y fomentando el deterioro y sobreexplotación en su regulación y aprovechamiento, o una salida justa, eficiente y eficaz mediante estrategias de conservación y uso sustentable que

22 La regulación de los bienes comunes y ambientales
perduren en el tiempo. En este trabajo se hablará de experiencias comunitarias compartidas de redes locales que trascienden hacia espacios en redes regionales y globales como alternativas frente a los problemas que originan la actual crisis.
Se ha entendido, además, esta necesidad de limitar el uso y acceso para su aprovechamiento, pero todavía hay un énfasis excesivo respecto al reconocido fenómeno free ride expuesto en la literatura sobre los bienes comunes, debido a la falta de cooperación entre individuos o países, para generar una regulación efectiva de los elementos del ambiente. El hecho es que si bien, hay sectores que no quieren cooperar o aportar a las acciones colectivas de conservación de los bienes ambientales, acudiendo a esta posición para sacar provecho, existen otros que sí están dispuestos a hacerlo. En el plano internacional, cuando los países principalmente responsables deciden no comprometerse con los instrumentos jurídicos internacionales, se favorecen del esfuerzo de los demás países para reducir los impactos, los daños o enfocarse en acciones de conservación que trascienden en la escala local. En el plano local, cuando las comunidades conservan los bienes, el Estado y algunas empresas tienden a crear proyectos de explotación sobre estos. En algunos casos, la situación también es descrita como el acto de aprovecharse de una situación sin el mayor esfuerzo, o sacando provecho del esfuerzo de los demás para favorecerse del mismo. El free ride, tiene una cara oculta que casi nunca es develada, y que resulta definiéndose en el contexto de las causas que originan las deudas ecológicas y ambientales que reproducen e intensifican las desigualdades y desequilibrios generados por las actividades humanas frente a la naturaleza, pero también, en alusión a la indebida apropiación, despojo, saqueo, robo, uso excesivo y desproporcionado, destrucción, devastación, contaminación y daños por parte de los países enriquecidos sobre los ecosistemas, bienes ambientales, fuentes de vida y subsistencia de los pueblos y países empobrecidos, a causa de los patrones de producción y consumo establecidos por el actual modelo de desarrollo (Robleto y Marcelo, 1992; Martínez-Alier, 2001, 2002; Bravo y Yánez, 2003; Mesa-Cuadros, 2007)8 9.
Las ‘deudas ambientales’, los conflictos e injusticias, se encuentran en un enorme nivel de interrelación que no pueden desconocerse, estableciendo las
8 El concepto de deuda ecológica, nace de las reuniones alternas a la Cumbre de Río de Janeiro en 1992,
realizada por diferentes sectores de la sociedad civil, como movimientos sociales, representantes de pueblos indígenas y tradicionales, sectores académicos, organizaciones ambientalistas, que, preocupados por discutir aquellos temas de justicia ambiental internacional, reclaman a los representantes de los gobiernos, su inclusión al no ser tenidos en cuenta por los países dentro de la agenda de negociación de la Declaración sobre Ambiente y Desarrollo. En esta medida, y según se profundizará más adelante en relación al concepto de justicia ambiental, el aporte del concepto de deuda ecológica, proviene del activismo social y político latinoamericano, que luego sería recogido en el trabajo de Robleto y Marcelo (1992, p. 8), respecto a la falta de restitución de los seres humanos en relación a la naturaleza, y que es complementado por Borrero (1994) a un concepto más amplio que incluiría no sólo la deuda ecológica sino también, la deuda social y la responsabilidad internacional para ampliar el concepto al de deuda ambiental, relacionada con las externalidades negativas que los países ‘desarrollados’ dejaban de asumir frente a los países “en desarrollo”.
9 De acuerdo con Musgrave (1959), en su teoría económica de los bienes públicos, que también ha sido referida por otros autores, el free riding es el término adoptado del inglés, para hacer referencia a una situación en la que un sujeto o free rider (traducido algunas veces como “gorrón”) se beneficia de una situación o de acciones emprendidos por otros sin contribuir o pagar por ello.

Introducción 23
consecuencias éticas y jurídicas sobre los derechos. Y en el caso de las deudas, estas son consideradas fuentes de obligación y responsabilidad histórica “derivada de los elevados niveles de producción y consumo de los seres humanos, que superan ampliamente las necesidades fundamentales de ciertos sectores de la población, en especial la de países enriquecidos o ‘desarrollados’, y que no ha sido debidamente restituida y compensada al ambiente” (Ortega, 2011, p. 41). Obligaciones originadas no sólo en la falta de reciprocidad con la naturaleza, sino también en la ausencia de equidad ecosistémica, social y generacional en relación a los daños causados por las actividades humanas que no han tenido un reconocimiento global (erga omnes) diferenciado y limitado; pero que por otra parte demandan un reconocimiento de la dimensión ética y política y la responsabilidad histórica, bajo compromisos de reparación integral del daño, el reconocimiento público y las medidas o compromisos de no repetición (Borrero, 1994).
A lo que se quiere referir sobre el problema de los bienes comunes y ambientales, es el hecho de encontrarnos en discusiones muchos más complejas de las que aparentemente se discuten en instancias teóricas, discursos políticos y debates jurídicos, pues detrás existe una multiplicidad de factores que no pueden dejar de abordarse, y que responden precisamente a la visión de complejidad ambiental. En este sentido, hay que abordar de manera integral, el discurso de los bienes comunes ambientales y de los derechos ambientales colectivos, incluyendo, además, la conflictividad que está latente, pero también, sobre las responsabilidades históricas que han conllevado a la ausencia de una justicia ambiental completa, de injusticias por la corrupción en instancias estatales y privadas, y de la falta de acciones afirmativas y de reconocimiento de la gobernanza en las regulaciones comunitarias. En este sentido, ni las instituciones gubernamentales de los países, ni las instancias internacionales han generado un escenario propicio para el reconocimiento de la justicia ambiental en defensa de los bienes y derechos ambientales de las comunidades locales. Basta ver en la escala nacional, cómo se refleja en la falta de impulso a las políticas ambientales para favorecer las políticas económicas extractivistas o industrializadas, así como la ausencia de instancias judiciales especializadas en materia de derechos colectivos y ambientales, percibidas como una barrera al límite al crecimiento económico. Y del mismo modo, en el plano internacional, en el marco de las políticas de Naciones Unidas que no han dado este paso, pero además, respecto a los conflictos resueltos por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), frente al desconocimiento de protección y conservación real de los ecosistemas, en el que se aprueban medidas y decisiones que van en contravía de los mismos instrumentos del derecho ambiental internacional -como si estos no hicieran parte integral del derecho internacional-, pero aún más grave, generando desconocimiento de los derechos de las comunidades tradicionales, que en muchos casos, no tienen una decisión de fondo, más allá de instar a las partes a la buena fe y al mutuo acuerdo sobre las medidas para la conservación ambiental. Claramente, en materia ambiental, como ya lo han identificado diferentes teóricos, movimientos sociales, organizaciones ambientalistas, no existen actualmente, mecanismos de exigibilidad para reclamar las responsabilidades ambientales ante las continuas injusticias que se manifiestan

24 La regulación de los bienes comunes y ambientales
a diario, y que replican la afectación a los derechos humanos ambientales, relegados por las élites y centros de poder, al verlos como factores que ponen en riesgo la reproducción de un sistema que permite seguir ejerciendo sus privilegios y la dominación mundial en el sistema globalizado.
Aún estamos lejos de un nivel óptimo en materia de conservación y sostenibilidad ambiental, y del aprovechamiento y uso de los bienes comunes ambientales dentro de los límites de la capacidad de carga y la huella ambiental sostenible, tanto desde lo local hasta lo global, pero, al mismo tiempo, esto debe ser un punto de partida para enfrentar el reto hacia las verdaderas salidas a la crisis que enfrentamos en el mundo. Así, por ejemplo, muchos de los análisis de políticas públicas y de regulación de los bienes ambientales por parte de los gobiernos, han identificado varios aspectos que empiezan a superar la teoría de la tragedia de los bienes comunes. En esta medida, los países son cada vez más conscientes y han empezado a comprender, que, si no se toman medidas frente a los graves impactos del progreso industrial y tecnológico, las acciones efectivas estarán condenadas al fracaso. En muchos casos, se han intentado diferentes fórmulas, desde los mecanismos de regulación directa, imponiendo sanciones por el incumplimiento de las normas, o mediante incentivos como los impuestos y tasas a nivel nacional, y finalmente a través del mecanismo de mercado de contaminación y pago por servicios ambientales. Pero lo que no se ha efectuado hasta el momento, es un apoyo consistente a alternativas con comunidades locales, todo esto debido, a que según se viene advirtiendo, los instrumentos adoptados internacionalmente, sólo han favorecido a las empresas y sectores enriquecidos del mundo, principalmente de los países desarrollados.
Las nuevas generaciones han comprendido en mayor medida los retos que tienen que asumir en las condiciones actuales, debido a las malas acciones de las generaciones pasadas, lo que se convierte en un punto de esperanza que puede permitir tener mejores expectativas de lo que puede suceder en los escenarios futuros que todavía no se consideran tan promisorios sobre cuestiones éticas, de justicia y de reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos en materia ambiental. Allí, existe un gran compromiso de nuestra parte como ciudadanos del mundo, y los límites de la sustentabilidad corresponden a la forma como interactuemos y nos relacionemos con el ambiente a través de la cultura. La cultura tiene un papel central en la solución a las problemáticas ambientales y en general, respecto a todos los problemas de la humanidad, que han sido el legado de la historia de valores del liberalismo y la modernidad, haciendo tránsito desde lo individual hacia lo colectivo. En consecuencia, este trabajo, al igual que el de muchos investigadores, buscará no sólo establecer un análisis sobre el estado actual de la situación y de las realidades ambientales, sino principalmente, aportar elementos para la comprensión y la solución a la crisis, las problemáticas y los conflictos que emergen sobre los bienes comunes ambientales y sobre el ambiente, en una realidad que si bien no es la más deseable, pero que precisamente, determinará los pasos sobre los valores sociales en relación al futuro que le espera a la humanidad, a los ecosistemas y a la biósfera en el planeta.

CAPÍTULO 1. LA DEFENSA DE LO COMÚN: UNA REVISIÓN A LAS FORMAS DE
REGULACIÓN SOBRE EL AMBIENTE Y LA NATURALEZA
Las teorías convencionales han intentado explicar la evolución de las formas sociales y jurídicas sobre el ambiente y la naturaleza, a partir del avance de las prácticas sociales y del desarrollo del conocimiento asociados al ideal de progreso de la humanidad. Sin embargo, estas posiciones continúan generando un permanente desconocimiento a las dinámicas culturales, de poder y de valores que inciden en la creación de dispositivos e instituciones que son adoptadas desde el punto de vista social. Así es como durante los últimos siglos, determinados procesos que se vienen experimentando, tienden a ser vistos con gran naturalidad en virtud de las prácticas y acciones hegemónicas dominantes, entre las que se encuentran: la implantación del capitalismo y la economía de libre mercado, la defensa de los valores e ideales políticos del liberalismo, la defensa del individualismo racional consumista, y la exaltación de las formas de regulación social y jurídica de la propiedad privada individual.
En esta medida, como finalidad de este primer capítulo se propone avanzar hacia una perspectiva de la integración del análisis sobre las formas de regulación de los bienes comunes y ambientales, y los cambios de los contextos históricos, políticos y sociales, pero principalmente, aquellos fenómenos vinculados con la transición de las relaciones históricas que se consolidan bajo la influencia de los modos de afectación y alteración del entorno entre la sociedad y la naturaleza. El surgimiento de la modernidad, ha traído consigo, el reconocimiento de determinados valores que intentaron transmitir una mirada desde aquella óptica incuestionable a las regulaciones ambientales adoptadas por los actuales sistemas jurídicos. Sin embargo, esta situación no es más que el reflejo de la jerarquía y preeminencia de los valores individuales sobre los colectivos que han sido establecidos en los tradicionales modelos liberales. Es de esta manera, como el auge del liberalismo, viene generando un total menosprecio por lo común y colectivo, en favor de lo individual y privado, repercutiendo de manera idéntica, en el incremento de las problemáticas ambientales, y, en los intentos fallidos de regulación a través de la privatización de los bienes ambientales.
Para comprender los cuestionamientos al modelo liberal, es preciso determinar las tensiones históricas que se presentan entre los valores colectivos e individuales dentro de los procesos de afectación social que trasciende al entorno ecosistémico. Si bien, se identifica esta crisis ambiental generalizada asociada al individualismo,

26 La regulación de los bienes comunes y ambientales
la propiedad privada y la modernidad que han intensificado sus consecuencias, también han existido en el pasado, problemas ambientales que, sólo recientemente, han venido tomando relevancia a la luz de los estudios y teorías actuales. En esta medida, si bien las acciones colectivas tienden a asegurar las condiciones óptimas del ambiente, también han existido momentos en los que la ausencia total de regulaciones lo suficientemente eficaces, han conducido hacia resultados poco deseables. A esto, también se relacionan las tensiones frente a los dilemas colectivos e individuales, pues las restricciones a las conductas individuales que afectan a la colectividad, involucran la percepción colectiva de afectación sobre los bienes ambientales. En consecuencia, no se trata de asimilar la preexistencia de un conjunto de valores de las comunidades que han sido reproducidos indefinidamente en los comportamientos de conservación o sobreexplotación, sino que existe una explicación razonable con relación a la dependencia y comprensión como estrategias de adaptación sobre el entorno, los cambios y los límites que pueden llevar a generar graves problemas para los intereses colectivos. Afirmar lo contrario, sería entrar en el juego de los determinismos biológicos y sociales, que sostienen la existencia de conductas y comportamientos de los individuos que se replican biológica o culturalmente. Una afirmación frecuente es que las comunidades con determinado origen genético, étnico o social, conservan y se preocupan desde el punto de vista ambiental frente a otras, pero la realidad es, que esto realmente depende de la comprensión sobre las alteraciones que pueden ocasionar, así como de las preocupaciones por la subsistencia y los valores de significación cultural en relación con el territorio.
El problema referido a esta afirmación, es que los determinismos sociales han sido utilizados con frecuencia para atacar en igual medida las formas de interacción social con el ambiente, que en la mayor parte de los casos tiende a replicarse como defensoras del ambiente y del territorio. Así pues, en la mayoría de los casos, se ha visto que las comunidades orientan la conducta de los individuos para que estas sean compatibles con los intereses colectivos de conservación del ambiente y del territorio, debido a que sus conductas se explican a partir de la defensa frente a agresiones internas o externas que pueden afectar gravemente sus intereses, sus valores, sus creencias, su cosmovisión, sus tradiciones. Pero que en la mayoría de los casos se presente esa defensa de intereses, no quiere decir que en todos los casos las comunidades vayan a actuar de esta manera. De allí que las generalizaciones conduzcan de una manera inadecuada a incentivar ese ciclo del cual no pueden abolir los determinismos, y que las comunidades tengan cambios de valores sobre las bases culturales. Por eso es que en algunos casos se atacan desde el discurso político o ideológico a las comunidades buscando desprestigiar sus valores tradicionales para enfrentarlos con los modelos liberales de las sociedades mayoritarias. En algunos casos se ha enfrentado a su visión sobre los planes de vida o la idea de progreso, desarrollo o el bienestar convencional, en la medida en que su posición en defensa no permite ceder a los intereses generales que realmente son intereses de unos pocos sectores interesados en la explotación de sus recursos. Mientras que, en otros casos, cuando se equivocan, son atacadas sin consideración de los contextos sociales, históricos y culturales, por

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 27
sobreexplotar los bienes ambientales por sus prácticas impuestas por el modelo económico.
Entonces, no se puede seguir esgrimiendo en la descripción de comportamientos que encubren un desprestigio sobre formas de pensamiento diferentes a las convencionales, convirtiéndolas en patologías y atavismos culturales, que incluso en la actualidad, siguen siendo utilizadas para significar que determinadas raíces y orígenes de carácter cultural, determinan las formas de pensamiento en las que se encuadran la formas violentas, incivilizadas y destructoras. Por lo tanto, como se ha sostenido, los comportamientos que llegan a asegurar las condiciones ambientales adecuadas de las comunidades, sociedades, pueblos o naciones, dependen de la forma y capacidad en la que cada una sea capaz de percibir en cada momento esos cambios ambientales imponiendo límites con el fin de establecer las condiciones mínimas de supervivencia, de formas de vida, integridad cultural, creencias, defensa del territorio, bienestar y bien común asegurables a largo plazo10.
Es así, que existe una coincidencia entre los fines colectivos, con las condiciones que garanticen los valores de lo que es deseable socialmente, se hace extensible hacia la integridad y existencia grupal, que, a su vez, conlleva la dependencia frente a su entorno ambiental, por lo cual, los problemas ambientales resultan de la falla sobre la capacidad colectiva para percibir y reaccionar adecuadamente a tiempo frente a estos cambios del entorno. Sería bastante contradictorio que las mismas comunidades generaran formas de vida destructoras del ambiente, del cual depende su subsistencia, por lo menos de una manera consciente e intencionada, pero la historia de la humanidad nos muestra, que si bien han existido diferentes culturas, civilizaciones y comunidades, que pudieron adaptarse y establecer los límites de afectación, también existieron otras que no corrieron con la misma suerte y sucumbieron ante los cambios provocados gravemente al entorno natural. De esta manera, no se puede generalizar utilizando los determinismos, pero también hay que responder a los críticos de las regulaciones comunitarias, pues la dimensión colectiva está orientada hacia la integridad y subsistencia de las comunidades, lo cual no depende de su origen, pero, claramente está demostrado, que son estas comunidades las que tienen una relación directa de dependencia con el ambiente, y una percepción, apropiación y significación del territorio, lo cual, lleva a una lucha constante por la defensa de las fuentes de vida material y colectiva resistiendo a su desaparición, mediante límites que se establecen como fines y valores culturales de lo que es socialmente deseable para permanecer y mantenerse a lo largo del tiempo. Así es, como los problemas y conflictos en la historia ambiental, se identifican con la incapacidad de
10 Se ha visto en diferentes discursos y divulgación de la información, y los estereotipos sobre formas de pensamiento diferentes a las convencionales adoptada en occidente, e incluso, se explica de manera distorsionada, bajo supuestos análisis históricos, que ciertos países y sociedades generan mayores conflictos debido a sus creencias y a su cultura, cuando la realidad en muchos casos demuestra la lucha de conflictos provienen de la escala internacional a partir de la intervención y los neocolonialismos de potencias extranjeras que tiene intereses sobre los territorios, pero que al mismo tiempo tienden a desconocer que la misma historia de occidente ha sido una historia llena de conflictos llegando a trascender a la escala internacional en las guerras mundiales.

28 La regulación de los bienes comunes y ambientales
adecuar estos fines, pues una conducta contraria que indique afectación negativa, depredación y destrucción del ambiente, sería comparecer absurdamente a una especie de suicidio colectivo. En algunos casos las prácticas sociales han llevado a graves problemas, pero en la evolución sobre las formas sociales y jurídicas de regulación ambiental, tan sólo desde el momento en el cual, se empiezan a comprender estas dinámicas desde un concepto similar a lo ambiental, se ha podido encausar las acciones colectivas a los límites que garanticen de manera consciente estas condiciones en el tiempo.
Desde comienzos de la humanidad, han existido situaciones que sólo hasta ahora pueden ser reinterpretadas, bajo la conocida perspectiva contemporánea del ‘ambiente’, con las teorías que aparecen hacia finales de 1960, cuando se empiezan a advertir en los estudios sobre los efectos adversos a la naturaleza como consecuencia de las actividades humanas (Carrizosa, 2000). Antes de eso, no es posible efectuar una interpretación integral de los problemas ambientales, pues los estudios holistas e integralistas, indicarán que de manera previa los avances teóricos tienden a efectuar análisis sesgados mediante la separación y diferenciación entre lo ecológico y lo social disgregando el contenido de lo ambiental. Entonces, sólo con el reconocimiento de la dimensión social como parte de lo ambiental, puede explicarse de manera clara y coherente las afectaciones de las alteraciones en el pasado, que encuentran un escalamiento de los grandes problemas ambientales actuales desde la época de la industrialización11. Autores como Polanyi (1944), han mencionado precisamente esta transición de las sociedades agrarias hacia las sociedades tecnológicas industrializadas. Sin embargo, desde la antigüedad, filósofos e historiadores ya describían los procesos de alteración sobre las condiciones ambientales, aunque percibidos exclusivamente, o como el reflejo único de los factores del entorno ecosistémico, o como los impactos de los cambios generados por las dinámicas de los procesos históricos, sociales, políticos y económicos. Así, por ejemplo, en la época antigua, Platón (s.f.) y Aristóteles (s.f.), describen ampliamente, problemas como la degradación de las tierras cultivables, la deforestación intensiva de los bosques, la extracción de piedras y minerales y la disminución de la caza y la pesca en las sociedades antiguas, pero centrado en las causas relativas a los cambios sociales y políticos de cada una de las ciudades.
Por otra parte, los registros históricos refieren a las grandes construcciones, los acueductos, las vías, el desarrollo de la ciudad y complejos industriales del Imperio Romano, que comprendían acciones humanas frente a la naturaleza como el cambio de los cursos de agua, la producción agrícola extensiva, la demanda de materiales, la enorme extracción de madera de los bosques europeos y consumo de gran cantidad de materiales de canteras romanas que igualmente han sido
11 Las escuelas Integralista-holista en Francia, representada entre otros por Monod (1970) estableció el
concepto de ambiente como la interacción entre aspectos sociales, culturales y ecológicos, cambiando la anterior perspectiva enfocada únicamente en las ciencias naturales.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 29
comprendidos dentro de los cambios históricos en la organización política y social12. De manera similar, civilizaciones antiguas en otras partes del mundo, tuvieron procesos de declive y ocaso, relacionados a la devastación y cambios en las condiciones ambientales y climáticas por deforestación en hipótesis que toman cada vez más relevancia en respuesta a los enigmas de desaparición de grandes imperios, como, el Imperio Maya en Centroamérica, y el final de la cultura de los antiguos Rapanui en la isla de Pascua y la cultura Moche en el norte del Perú, pero todos ellos vinculados a los cambios de poder en los contextos sociales, políticos y religiosos.
En esta medida, los estudios ambientales que aparecieron de manera relativamente reciente, fueron los que consiguieron explicar mejor estas dinámicas no sólo desde las variaciones de los contextos sociales, sino, además en aspectos relacionados con las alteraciones que surgen a partir de los aspectos culturales en la relación entre sociedad y naturaleza. Los estudios ambientales y de ecología humana comenzaron auscultando en las fases primitivas la humanidad, las diferencias con las etapas previas de su evolución a partir del concepto de nicho ecológico, para analizar los cambios en la adaptación a las condiciones ambientales a través de la cultura. De allí que los primeros problemas surgen en el instante en el que los humanos dejaron este nicho, y pierden finalmente esa función y lugar natural dentro de los ecosistemas, sustituyendo la evolución natural, por la invención del conjunto de dispositivos artificiales como el conocimiento, la escritura, el lenguaje, las herramientas y las técnicas que resultan necesarias para adaptarse y sobrevivir a las condiciones del entorno.
Es decir, que la cultura y el conocimiento son creación humana que aparece en un momento histórico en el cual se observan ventajas comparativas entre los grupos que mantienen estas prácticas frente a otros que las descartan. El proceso de adaptación que se genera por medio de la cultura, es el producto de la transición desde las primeras sociedades cazadoras recolectoras hacia las sociedades sedentarias que adoptaron la domesticación y agricultura, permitiendo el desarrollo de las diferentes civilizaciones en la antigüedad. De este modo, la cultura pasa a ser según Ángel (1996), el instrumento fundamental para establecer la “forma de adaptación al entorno”, erigiéndose en el elemento determinante de intermediación de las interacciones entre la sociedad y la naturaleza, a través de la cual se imponen los límites a las conductas humanas que van convirtiéndose en tipos de regulaciones adoptadas en los distintos dispositivos normativos. Por intermedio de la cultura, se generaron los límites de regulación del ambiente y la naturaleza, para ejercer el control de las conductas individuales, y en esta medida, permitir la defensa
12 Tan sólo hasta ahora, se ha dado importancia histórica a ciertos sucesos que pasaron desapercibidos en la historia de la evolución tecnológica de las sociedades antiguas, pero de manera reciente, se ha enfatizado sobre las prácticas de las grandes transformaciones de la naturaleza, incluyendo los casos más estudiados como el Imperio en Roma, no sólo referidos a la construcción de las grandes ciudades, de los acueductos o las vías públicas que comunicaban la península itálica, sino de vestigios de los centros de fábricas para el procesamiento de trigo ampliamente demandados por la sociedad romana, incluso descritos por Vitruvio, en especial, la fábrica de molinos de Arnés en Francia. Del mismo modo, existen registros sobre la deforestación del Imperio Romano sobre los bosques europeos, pero también, de minas y canteras, entre las más famosas, las de Cartagena en la actual España.

30 La regulación de los bienes comunes y ambientales
de los intereses colectivos que llegaron a asegurar la integridad y subsistencia de los grupos humanos. En este orden de ideas, el éxito frente a la adaptación al entorno efectuado a partir de dispositivos culturales, es en cuestión, el resultado del esfuerzo colectivo, que perduró y se mantuvo durante mucho tiempo por diferentes generaciones hasta la actualidad. Es por esto que la cultura ha permitido alcanzar las condiciones necesarias para la colonización y adaptación a casi la totalidad de los lugares y ecosistemas del planeta, estableciendo la era del Antropoceno, en donde, el ser humano ha llegado a desarrollar niveles de técnicas, tecnología y conocimientos científicos en la actualidad, con la capacidad de alterar de manera drástica las condiciones naturales del planeta (Crutzen y Stoermer, 2000)13.
Es así que, como a partir del análisis histórico, se ha venido observando incluso hasta la actualidad, la defensa de las comunidades respecto a la percepción de lo que es común en su entorno, porque de eso depende su subsistencia, y no sólo en el tiempo inmediato, sino principalmente, en aquel que se proyecta más allá hacia el futuro por distintas generaciones más. Y en esta medida, la forma de asegurar dichas condiciones, se genera a partir de la regulación de los bienes comunes, que debe ceñirse estrictamente a unas reglas encaminadas a asegurar en el futuro, las condiciones mínimas en las que todos puedan acceder de manera efectiva, para satisfacer cada una de las necesidades de los individuos. Entonces, las comunidades se preocupan siempre por establecer qué cantidades de elementos son extraídos, consumidos, y afectados, pero también, de los que quedan disponibles para los demás miembros del grupo. Sólo mediante este análisis de la historia, se observa que dichas reglas vienen siendo creadas como parte de un gran número de regulaciones que ponen de manifiesto este control sobre las conductas individuales con el fin de asegurar los límites de afectación al entorno y encausarlas hacia el bien común y colectivo. Como consecuencia, el bienestar de las comunidades y de las condiciones ambientales, tiende a mantenerse asegurado por el grado de cumplimiento de las reglas colectivas. Sin embargo, esta aplicación ha generado dilemas, es decir, las discusiones sobre las formas y las condiciones sobre las cuales se cumplen de manera efectiva, puesto que las tensiones históricas han enfatizado en los argumentos relativos a las decisiones autoritarias que pueden afectar los derechos de los individuos. Debido a esto, la génesis y la evolución de las regulaciones sociales y jurídicas, han conllevado a la tradición del pensamiento, y principalmente, de la visión occidental, a una continua contraposición tajante entre la esfera colectiva o pública con la esfera particular o privada.
Como se verá a continuación, desde el punto de vista histórico, la perspectiva de lo colectivo ha prevalecido en las épocas antiguas y premodernas, aunque más tarde, con el tránsito hacia la modernidad, y el surgimiento del liberalismo, se han ido perdiendo estos valores en las sociedades actuales, para dar paso a las visiones radicales desde el individualismo, que han permeado las distintas dimensiones de la vida social en los diferentes ámbitos. Así, por ejemplo, en las versiones de la
13 El Antropoceno es una expresión reciente adoptada por Crutzen y Stoermer (2000), dentro de la geología y otras ciencias la Tierra para describir el periodo actual del impacto global de las actividades humanas en el planeta, al cual se asocia en los estudios ambientales con ‘el cambio global’ antrópico.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 31
antigüedad, la cuestión de realización humana, es un aspecto que no sólo correspondían a las metas del reconocimiento individual, sino a la defensa del sentido de pertenencia colectiva que se desprendía de las formas de organización social y política, como lo manifestaban los antiguos filósofos y pensadores, a partir de la capacidad que tienen los individuos para generar vínculos de solidaridad y ayuda mutua a través de la vida en comunidad14.
Más tarde, el continuo enfrentamiento de las perspectivas con el cual, las clases económicas utilizaron para deslegitimar el antiguo régimen, terminaron por intensificar las tensiones históricas entre el individualismo y el colectivismo, repercutiendo de igual manera, en las actuales formas de regulación social y jurídica que han sido creadas para limitar las afectaciones sobre al ambiente y la naturaleza. A partir de dichas tensiones, se empieza a debatir cuál es la mejor forma en la que se puede limitar y distribuir los beneficios del ambiente, bajo expresiones de ‘riqueza’ y ‘recursos’, pero al mismo tiempo, con la discusión sobre la creación de instituciones y prácticas que fueron establecidas para instituir los regímenes jurídicos y sociales de la naturaleza y la propiedad. Lo que se ha mantenido en relación a la naturaleza de dichas regulaciones, ha sido la diferencia entre las normas del derecho y las demás formas regulación social, bajo el argumento de diferenciar unos mecanismos que supuestamente aparecen con el monopolio de la fuerza legitima por parte de la sociedad y el Estado. En este sentido, la mirada histórica es relevante para abordar la cuestión que permite identificar entre las regulaciones antiguas y premodernas, respecto a las normas comunitarias que pueden ser incluidas o no, como parte de del derecho establecido en las dinámicas de los Estados modernos.
Algunas de estas reglas generadas a través de los dispositivos culturales, han sido reconocidas e integradas a los sistemas jurídicos, en el caso de las ‘vedas’ que han configurado las formas jurídicas para determinar las prohibiciones a la caza y pesca en ciertas épocas del año, garantizando la disponibilidad de dichos ‘recursos’. Pero otras, como determinados ‘tabúes’ sobre plantas y animales, o restricciones a lugares sagrados y demás reglas comunitarias que limitan el acceso y uso de los bienes ambientales, casi en su totalidad, han sido descartadas al considerarse como prácticas que se enfrentan a la institucionalidad formal, y que no pueden ser concebidas dentro de las formas jurídicas creadas dentro de la racionalidad de la modernidad. El modelo convencional resiste ante formas que van en contravía a su lógica, sin importar si pueden llegar a resultar más eficaces, y al final, terminan siendo relegadas y en la mayoría, desconocidas por los sistemas jurídicos en la actualidad. Algunas excepciones, han demostrado problemas en la integración de los dos sistemas, cuando se permiten regulaciones internas en el caso de las comunidades tradicionales, grupos étnicos y pueblos indígenas, aunque siempre bajo los condicionamientos de las normas del sistema jurídico predominante. Pero
14 Según la expresión ‘zoon politikon’ de Aristóteles (s. f.) descrita en la Politika, en cuanto a la naturaleza
social de los seres humanos bajo la enunciación de “el hombre es un animal político”, como se observa también en la organización de la sociedad, en cuanto a que “el hombre es un ser naturalmente sociable” y en la premisa “la naturaleza arrastra, pues, instintivamente a todos los hombres a la asociación política”.

32 La regulación de los bienes comunes y ambientales
en otros casos la situación es más crítica, ya que, en dichas situaciones las comunidades rurales y urbanas que intentan enfrentar los problemas y conflictos a través de procesos participativos, consultivos y deliberativos que influencien la toma de decisiones políticas, encuentran graves inconvenientes al no contar con los mecanismos o el poder necesario que logre trascender por medio de garantías efectivas y reales.
En consecuencia, el nimio reconocimiento que otorga el sistema formal a este sistema de reglas informales de las comunidades, conlleva a la concentración de las competencias de las decisiones ambientales, en las mismas instituciones formales de gobierno, argumentando que es bajo la primacía del principio de soberanía sobre los recursos naturales y las políticas nacionales que se toman decisiones a favor del interés general de la población. Pero, como se ha manifestado, esta premisa es sólo aparente, pues el verdadero trasfondo en las decisiones sobre el ambiente radica, en los intereses de determinados sectores sociales y económicos que influencian la toma de decisiones en favor propio sobre la cuestión de la riqueza que se encuentran en la explotación de este tipo de bienes. En este sentido, cabe preguntarse, si las agencias de gobierno como las autoridades ambientales en cada uno de los países toman decisiones autónomas con fundamentos científicos, o simplemente, siguen los intereses económicos y políticos conforme a los intereses de los sectores influyentes. Entonces, el sistema convencional de los Estados, que es el mismo que se ha consolidado a partir de las dinámicas políticas de las élites dominantes, impera y busca incentivar las decisiones partiendo del formalismo que es mantenido por las visiones conservadoras, normativistas, formalistas y positivistas, las cuales reconocen regulaciones jurídicas formales, y las apartan de las demás regulaciones, calificándolas de meras reglas morales o reglas particulares, que no son admitidas por los sistemas jurídicos actuales.
Por lo anterior, si se pretende avanzar hacia una forma que reconozca las regulaciones comunitarias, es claro que debe replantearse la mirada sobre los modelos formalistas en el derecho, responsables de defender el statu quo, en el que se aseguran los derechos, intereses y privilegios de unos pocos sectores que ejercen el poder en las sociedades del mundo globalizado. Los formalismos en la historia, han sido responsables de mantener las injusticias relacionadas con la distribución de la riqueza y los bienes ambientales, y en otros, responsables también del estado de vulneración de los derechos de los sectores con menos poder y que, por lo tanto, son los más vulnerables. Uno de los casos conocidos dentro de las vertientes del formalismo, han sido las implicaciones del positivismo en las ciencias sociales, y en particular, en el derecho. Al respecto, se debe mencionar que el positivismo jurídico, ha convertido en centro de análisis la validez del derecho, sustentado en convertir como objeto de estudio la norma jurídica positiva, esto es, la norma escrita plenamente válida, compatible con las demás normas de mayor jerarquía y expedida y promulgada por el órgano competente. Pero el positivismo, ha olvidado que la razón misma por la cual, en la historia de la humanidad, ha sido necesario transcribir y codificar las normas, más allá de la cuestión puramente

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 33
semántica, a una cuestión práctica relativa al registro escrito de los acuerdos sociales de las normas jurídicas que se originan a partir de una tradición oral consuetudinaria, y que son importantes para recordar y dar publicidad necesaria para el conocimiento y cumplimiento por parte de los individuos15.
La validez de la norma para su integración al sistema jurídico, según se ha indicado, desde luego, no sólo corresponde a una cuestión semántica, o de procedimiento y competencia por parte del legislador, sino que va más allá, como lo han sostenido las teorías posteriores, a una cuestión de aplicación del derecho en la práctica, lo cual se manifiesta en su grado de eficacia, pero también, respecto a los criterios de justicia, es decir, al cumplimiento de los valores sociales y los fines políticos de lo que es socialmente deseable. Visto de otra manera, el derecho es más que la norma escrita, y, por lo tanto, a esto se refiere la necesidad de exigir una fundamentación suficiente para establecer el reconocimiento del derecho de acuerdo con las realidades sociales y ambientales que se orientan a los fines establecidos según los ‘contextos jurídico-sociales y jurídico políticos’ (García-Amado, 2013).
El origen del formalismo se remite a la tradición de las primeras escuelas textualistas y exegéticas del derecho, posteriormente reintroducidas con el pensamiento filosófico general del positivismo, éste último, en el cual, se busca trasladar el paradigma del conocimiento y método científico de las ciencias naturales, al campo de las ciencias sociales, dejando de lado las cuestiones éticas y políticas que no corresponden propiamente al objeto de estudio, que es la validez de la norma jurídica escrita. Es decir, hay una disyuntiva entre el momento previo del proceso político relativo a la aprobación de la norma, y el proceso de reconocimiento y aplicación por parte de la institucionalidad del Estado. Es así como Kelsen (1934) plantea desde el positivismo, el conocimiento del derecho a partir de la ‘ciencia jurídica’ libre de cualquier cuestionamiento ético o político con la intención de aplicar una ‘teoría pura del derecho’. Sin embargo, las consecuencias del fracaso del positivismo jurídico, se manifiestan en su incapacidad de reconocer criterios importantes en la sociedad, que trascienden más allá de la simple validez positiva del derecho. Sus repercusiones, han sido vistas en la influencia de su mera instrumentalización utilizada para cimentar los sistemas políticos autoritarios, que por medio de estrategias de manipulación de masas y prácticas de dominación y desviación de los procesos democráticos, consiguen la generación legítima de todo tipo de normas, incluso aquellas que permitan y promuevan los actos de discriminación, persecución y genocidio, justificando su genealogía en la misma dinámica de ese proceso político que previamente es generado para validar y legitimar este tipo de actuaciones. Conforme a esto, la mayor muestra llevada al extremo en la historia de la humanidad, ha sido el régimen de la Alemania Nazi del Tercer Reich, en la cual se cometieron todo tipo de violaciones de derechos y
15 Si bien, el formalismo no corresponde exclusivamente a un único enfoque del derecho, en la perspectiva del positivismo fuerte, significa la necesidad de establecer la validez de las normas jurídicas partiendo de las instituciones formales que han sido creadas por el derecho, por lo cual, las demás que no se ajusten a estos requisitos dejan de ser válidas.

34 La regulación de los bienes comunes y ambientales
discriminaciones contra sectores de la población antes y durante la Segunda Guerra Mundial, justificados en la aprobación de normas plenamente válidas para el sistema jurídico16.
Respecto a los graves acontecimientos y sucesos que se han generado en las regulaciones sociales y jurídicas en la historia de la humanidad, se ha observado cómo diferentes teorías del derecho y de la política relevantes en la práctica durante los últimos siglos, vienen autoproclamándose como neutrales e imparciales, pero claramente su aplicación sólo conlleva a la instrumentalización en defensa de las jerarquías sociales y formas de legitimación de la dominación de sectores fuertes y poderosos frente a otros débiles y marginados, en los que predomina la carencia de reivindicación de nuevos derechos humanos, partiendo de medidas claras que permitan dirimir las injusticias que se puedan presentar dentro de las mismas sociedades. En esta medida, el cambio de paradigma experimentado luego de la segunda posguerra con el reconocimiento del sistema de derechos humanos, debe entenderse como una misma crítica a las perspectivas formalistas y positivistas, desde una nueva perspectiva del concepto de ciudadanía global, en la cual, ya no se permite a los Estados actuar de manera arbitraria, autoritaria e injusta frente a sus ciudadanos y los derechos mínimos que han sido reconocidos como inherentes dentro del sistema de los derechos humanos. Al respecto, es necesario señalar, que el aporte al cambio de paradigma de los derechos, no sólo corresponde a las vertientes del pensamiento del naturalismo jurídico (i. e. iusnaturalismo o iusmoralismo), pues las teorías que se han preocupado por garantizar los criterios éticos y políticos de justicia, no provienen exclusivamente de una concepción moral subjetiva o de los valores morales, sino en general, de los criterios axiológicos subyacentes a los valores que se corresponden con la distribución y reconocimiento material de derechos según los desarrollos de las diversas teorías de la justicia17.
La crítica ontológica del derecho, y su repercusión sobre el reconocimiento de las regulaciones comunitarias indispensables para la conservación y uso adecuado del ambiente y la naturaleza, conduce al cambio inminente de la mirada que se tenga respecto al derecho, buscando crear una perspectiva integral, con el fin de generar las salidas a los dilemas de las posiciones del iuspositivismo y el iusnaturalismo, y superar la separación de los aspectos éticos y de justicia con la validez del sistema jurídico, así como de la disyuntiva entre el proceso político y la aprobación de las normas del derecho, como se verá más adelante, bajo la consolidación y materialización de la teoría de la justicia ambiental, y del reconocimiento de los derechos ambientales colectivos. Las regulaciones sobre el ambiente, deben partir por el reconocimiento de las condiciones cambiantes del
16 Incluso se ha puesto en evidencia en los juicios de Nuremberg (1945), cómo el paradigma de
reconocimiento de derechos inherentes a las personas, se encuentra en una lógica totalmente opuesta pues la defensa de los altos mandos militares por los crímenes de guerra en los tribunales, consistía en argumentar durante el proceso, que estos simplemente cumplían con los mandatos establecidos por las leyes aprobadas.
17 En el entendido que, existen diferentes tipos de valores sociales que sirven de base para las construcciones teóricas, filosóficas e ideológicas: valores morales, valores éticos, valores religiosos, valores constitucionales, etc.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 35
entorno, y, por tanto, los cambios en las regulaciones no pueden esperar al simple criterio del sistema formal y a las instituciones formales establecidas por el sistema jurídico.
En este sentido, la revisión crítica al formalismo jurídico consiste, en que las decisiones y el reconocimiento de las normas que son tenidas como válidas dentro de un sistema jurídico, pueden extenderse más allá de las instituciones formales. Esto resulta imprescindible para la comprensión sobre las categorías de reglas formales e informales que son tenidas en cuenta, ante las diferentes problemáticas. Así, por ejemplo, para las posiciones formalistas, este criterio depende de las perspectivas sobre las fuentes válidas del derecho, en las cuales, sólo se admiten únicamente las normas jurídicas tanto escritas como no escritas, que tengan una aplicación generalizada sin excepciones a los casos particulares, que sean compatibles con normas de superior jerarquía o con convencionalismos sociales que satisfagan criterios y valores de justicia. El problema sobre el reconocimiento de las normas, es que en los casos en los cuales se tienen criterios de validez sobre normas de superior jerarquía bajo el modelo positivista, incluyen la composición del ordenamiento jurídico legal y constitucional incluyendo las normas de reconocimiento, que identifican al legislador como único responsable en establecer normas válidamente aplicables para la regulación ambiental, mientras que en el caso de los convencionalismos sociales, estarán sujetos a los valores de justicia de la mayoría de la sociedad, los cuales, deben ser aplicados de manera general para todos los casos sin excepción. En relación a las reglas informales de las comunidades, deberían ser vistas como una excepción a las exigencias del formalismo, por ser normas de carácter particular de acuerdo con las condiciones cambiantes del entorno social y ecosistémico, exigirían, si bien, no una aplicación de un nuevo sistema antiformalista, pero sí una posición intermedia en la cual se establezcan las excepciones al sistema formal, y puedan llegar a tener el mismo nivel de reconocimiento como normas jurídicas aplicables y plenamente válidas para la regulación de los bienes comunes ambientales en sus territorios.
Ahora bien, en la evolución histórica de las formas de regulación ambiental, así como a las críticas de los sistemas positivista y formalista, la perspectiva que se debe tener para la integración de las reglas informales de las comunidades aplicadas a los bienes comunes y ambientales dentro de sus territorios, es el reconocimiento que estas deben tener desde el punto de vista del ejercicio de los derechos colectivos. Es por esta medida, que la perspectiva liberal y formalista, en la reinterpretación de la historia ambiental, debe ser revaluada por lo menos desde la concepción subjetiva relativa a la formación de los derechos y su reivindicación y práctica, y reconocer, que no sólo de manera reciente, sino, desde comienzos de la historia humana, las formas de regulación ambiental que han existido en las diferentes sociedades en distintas épocas como la antigua y premoderna, hacen parte de la historia que en el derecho ha tendido a ser desconocida por diferentes tradiciones de los actuales Estados modernos (Ángel, 1995)18. En este sentido, las
18 Afirma Ángel (1995, p. 2) sobre la necesidad de hacer una reinterpretación histórica ambiental que “la perspectiva ambiental plantea una nueva manera de interpretar el pasado” y que, hasta años recientes, había estado muy restringida a las escuelas de historiadores.

36 La regulación de los bienes comunes y ambientales
regulaciones sociales que ahora se consideran informales, anteceden a las regulaciones formales actuales, razón por la cual, los cambios de valores sociales y en la transición de los contextos históricos, no pueden ser desconocidos ni olvidados, pues hacen parte de esa misma fundamentación relativa a la crítica de los valores liberales en las sociedades contemporáneas, que ahora son vistos con naturalidad, pero que en la evolución histórica son rebatidos, pues lo que realmente se erige como patrón de las regulaciones sociales y jurídicas, no es el individualismo, sino las conductas comunes inferidas a partir de la existencia de comportamientos sociales espontáneos que superan la competencia individual en el desarrollo biológico evolutivo hacia la cooperación entre individuos para alcanzar objetivos y formas de vida colectivas a largo plazo (Mesa-Cuadros, 2007)19.
Conforme a esto, la historia sobre la evolución de las formas de regulación social y jurídica, son indispensables para entender la diversidad en la que se presentan estas regulaciones, pero al mismo tiempo para comprender, cuál ha sido la fundamentación de la propiedad colectiva y la transición de los valores sociales que incidieron en el éxito o en el fracaso del aprovechamiento adecuado y sostenible de los bienes comunes y ambientales. En este caso, si los problemas se encuentran en los valores sociales que determinan las formas de regulación social y jurídica sobre el ambiente, dicha percepción también influirá a su vez la forma de valoración que los seres humanos darán a los elementos del ambiente, ante lo cual existirán de manera inevitable conflictos de valoración de acuerdo con las tradiciones culturales. Es esta en cuestión, la preocupación fundamental, cuando las comunidades buscan limitar las conductas individuales y ajustarlas al bien común, pues al perseguir este objetivo, terminará por desencadenar conflictos individuales e intergrupales de poder y dominación respecto al uso y acceso material e inmaterial efectivo a dichos bienes.
La evolución de las formas de regulación social y jurídica sobre el ambiente y la naturaleza en los diferentes contextos, han sido parte del reflejo de esta transición de valores sociales desde lo colectivo a lo individual y particular que permiten establecer los orígenes y comienzos de las formas antiguas y premodernas de regulación sobre la naturaleza en la predominancia de lo colectivo, pasando por la transición de los contextos en los cuales se van adoptando cambios culturales y de valores en la modernidad, que terminarán por definir la percepción actual del individualismo frente a los procesos que han sido relevantes en la comprensión de los bienes comunes y ambientales, comenzando por la evolución de la propiedad en general, la propiedad pública y privada, pero al mismo tiempo, los fenómenos
19 Los análisis teóricos y estudios que replantean la teoría de la evolución, vienen de mucho tiempo atrás, como, por ejemplo, en el concepto de ‘apoyo mutuo’ en las estrategias de adaptación teorizadas por Kropotkin (1902), desde la cooperación en las observaciones de las especies de animales, pasando por todas las fases de la historia humana, desde las sociedades antiguas, hasta las sociedades modernas industriales. Así se demuestra como en las estrategias de supervivencia, se extienden en fases de cooperación incluso socialmente. Estudios comparativos recientes desde el punto de vista biológico, han demostrado precisamente esa idea en la cual, la evolución no sólo implica competición entre individuos y especies, sino que también involucra los comportamientos de cooperación, lo cual también determina el éxito en la supervivencia. Uno de los estudios recientes que describen estos comportamientos han sido estudiados en las especies de chimpancés por Suchak et al. (2016).

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 37
que se generan en las fases de apropiación, despojo y acumulación de riqueza necesarios dentro del crecimiento económico del capitalismo, que finalmente, establecerá la crítica referida a la contradicción con la sostenibilidad ambiental en el mundo.
1.1 Perspectivas antiguas y premodernas: Una mirada actual a las discusiones sobre la dimensión de lo público y los dilemas del patrimonio común
La modernidad es el resultado de la primacía de los valores individuales que han sido definidos en algún momento de la historia con el fin de contrarrestar la imposición de las restricciones colectivas resultantes de la aplicación e interpretación de las convenciones y regulaciones sociales por parte de los regímenes totalitarios. En la perspectiva de autores como Trilling (1966) y Habermas (1999, p. 250), el individualismo se convierte de esta manera, en la característica principal de la modernidad, trascendiendo de manera idéntica a las regulaciones del derecho moderno que se definen por su punto de vista ‘individualista’. Al respecto, diferentes teorías han situado el origen de la modernidad, en el renacimiento europeo, con la aparición de determinados valores que defienden la idea antropocéntrica sobre el ser humano como centro del universo, para sustituir la vieja creencia de la idea de dios, en una nueva forma de reinterpretación sobre las creencias religiosas, la racionalidad, la identidad subjetiva, y los valores y libertades individuales. De acuerdo con Weber (1905), la característica principal de la modernidad ha sido el establecimiento de los valores que finalmente se impondrían a través de las visiones y acciones racionales, que buscan generar una concepción a partir de los avances de la ciencia y la tecnología, permitiendo concretar de este modo, las capacidades individuales que serán adoptadas en el nuevo sistema económico del capitalismo.
Esta ha sido la perspectiva aceptada durante los últimos siglos, aunque en la historia de la humanidad, dicha primacía de lo individual sobre lo colectivo, no ha sido la regla, sino la excepción, pues en la mayor parte de las regulaciones sociales, los valores colectivos han prevalecido sobre las libertades individuales. Desde las sociedades antiguas y premodernas, hasta las visiones actuales no occidentales, se ha mantenido esta tradición, sobre la cual, han surgido diferentes dilemas sobre los límites de actuación de las colectividades frente a los miembros e individuos que hacen parte de este reconocimiento social y político. En los estudios de la historia, se ha generado un consenso en el cual lo colectivo siempre ha antecedido a los valores individuales en la historia de la humanidad. Pero lo importante para el caso, es indagar la relación con la evolución sobre las formas de regulación sobre la naturaleza, pues estas también han ido cambiando a partir de esos mismos dilemas sobre las tensiones entre las dimensiones colectivas e individuales.
Según se observa, las discusiones sobre los valores establecidos en las sociedades, hacen parte de los cambios históricos de los elementos que influyen en las relaciones con el entorno, y que, por lo tanto, terminan respondiendo a las

38 La regulación de los bienes comunes y ambientales
dinámicas de los cambios y adaptación del proceso de evolución sobre las regulaciones del ambiente y la naturaleza. En este sentido, quizás las más importantes desde la perspectiva ambiental, fueron las formas asociativas que dieron origen a las primeras sociedades, en las cuales, los aspectos como la regulación sobre la propiedad y el acceso a la tierra fueron determinantes para la conformación de la organización social y política en las épocas antiguas y premodernas. Algunos factores que se han identificado en este proceso han sido las transiciones históricas sobre la concentración y el dominio de la tierra y la propiedad en relación a los cambios de definición, los límites de acceso y de disponibilidad, y la incidencia del poder político y religioso. En este sentido, es importante resaltar que, en las primeras formas de regulación, no hay separación entre las tradiciones religiosas, las prácticas culturales y la misma organización política, pues estas se crean alrededor de los poderes constituidos en las primeras ciudades de las antiguas civilizaciones.
La visión colectiva asociada a la estructura de poder y las primeras formas de organización política, fueron establecidas con el fin de instaurar la defensa de la identidad local frente a otros grupos con los cuales se formaban relaciones, en mayor o menor medida, según las tradiciones culturales compartidas o diferenciadas. Abordando en las tradiciones históricas, con las primeras discusiones filosóficas, los individuos se definían según su origen y filiación, el cual dependía del vínculo a determinado grupo con el que se identificaba y establecía una vida en comunidad. Así es como, mediante las instituciones antiguas, no sólo desde el punto de vista jurídico y político, sino también religioso y cultural, se van estableciendo formas de regulación que limitan las actuaciones de los individuos. En este macrocosmos, el individuo sólo actuará conforme a las reglas que le han sido impuestas en las convenciones sociales que direccionan los intereses colectivos, razón por la cual, el dominio sobre las cosas, incluida la propiedad, desempeñan un papel sobre el bien común por encima del interés particular.
Así se percibe en diferentes civilizaciones, desde Sumeria hasta Egipto, cuando se establece el dominio sobre las tierras, edificaciones, ciudades y propiedades en manos de las autoridades religiosas y políticas de acuerdo a la estructura social, cumpliendo una función colectiva en la conformación de las instituciones sociales frente a los intereses individuales. Entonces, existe un paso hacia el reconocimiento y diferenciación en las relaciones de lo público y lo privado, conforme a los factores que determinan los límites de la organización social y política, y que involucran diferentes elementos como los conflictos, las situaciones de descomposición de los valores, los cambios del entorno biofísico, la colonización de diversos territorios y las luchas y tensiones de poderes entre los sectores sociales privilegiados y ricos frente a los marginadas y pobres (Katary, 1989).
Sobre la interpretación de los ámbitos de lo público y lo privado, se centrarán grandes discusiones abordadas aún por diferentes autores en la actualidad, pero que, desde la fundación del pensamiento occidental, se han ido consolidando para dar paso a las concepciones desde la racionalidad, la religión y el reconocimiento de la alteridad. La primera cuestión, se remite a la separación de la explicación

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 39
espiritual hacia la racionalidad, que permite efectuar la distinción filosófica entre las esferas o ámbitos de los individuos en las interacciones de lo público y lo privado, conforme a la misma distinción de los valores individuales sobre los colectivos. Desde la Grecia antigua, se empiezan a dirimir estas disputas relacionadas a la primacía de los valores, estableciendo finalmente las regulaciones que debían ser aplicadas al interior de la organización política. En las primeras discusiones, Platón (s. f.) describe el ‘carácter comunitario de la sociedad’ que, desde su origen, pretende ser defendido a partir de la primacía de los aspectos colectivos sobre los aspectos individuales, con la firme intención de dar inicio a la comunidad política de la polis griega. Es por esta razón, que, al establecer una mayor importancia sobre lo colectivo, la distribución de las cosas al interior de una comunidad, sólo incumbe a la decisión de los ciudadanos, para promover la defensa de los fines colectivos, que impidan atentar en contra de la misma existencia de la organización política20.
Posteriormente, desde otra mirada, Aristóteles (s. f.) referirá sobre este tema, en la Politika, que la asociación natural entre seres humanos, se produce gracias a los lazos de familia que más tarde darán origen a la conformación de la sociedad por la ‘conveniencia y utilidad común’. En este sentido, la polis se presenta como un ‘hecho natural’ creado con la intención y convicción de consolidar el bien común a través de la búsqueda de unos fines socialmente deseables dentro de la asociación política (i. e. lo bueno). Por tanto, la conclusión es el reconocimiento de que “el Estado está por encima de la familia y de cada individuo”. Por otra parte, la fundamentación de propiedad, recae dentro del orden de dominación natural de las cosas que se genera a partir del dominio de los seres superiores, como los dioses y los humanos, sobre otros inferiores, como las plantas, los animales y los esclavos. Desde entonces, se empieza a identificar una jerarquía que ha sido reproducida por el pensamiento occidental, en la noción de apropiación sobre todas las cosas, que, en las versiones literarias como las que Homero (s. f.) representa en La Ilíada y La Odisea, se traducen en la intensa lucha que libra el ‘hombre’ contra las indomables fuerzas de la naturaleza. La fundamentación de los modos de apropiación de las cosas, en el pensamiento aristotélico, hacen parte del dominio natural descrito en las jerarquías antropocéntricas, que siglos más tarde se convertirá en la idea que dios ha creado todas las cosas para ponerlas a disposición de los seres humanos, pero también en los resultados de las guerras, los conflictos y el intercambio o venta en el mercado; que permitirán diferenciar los valores de ‘uso’ y los valores de ‘cambio’ que son importantes en la teoría ambiental para diferenciar los sistemas económicos de ‘la crematística y la oikonomía’21.
20 En el Libro V de la Politeia, Platón refiere el hecho de que la propiedad debe ser distribuida por los ciudadanos con la finalidad de contribuir al interés común de la organización del Estado. Esta posición se reafirma mediante la aplicación de los modos de vida ‘mesurados’ con el fin de no permitir la acumulación de propiedad como forma de individualismo que puede poner en duda la misma constitución de la organización política.
21 Se debe a Aristóteles (s. f.), una importante clasificación en economía, que, además, tiene implicaciones importantes para la regulación del ambiente. En cuanto a la ‘oikonomía’ se refiere a la administración del hogar a largo plazo, por lo cual, se asocia a ella los valores de uso; mientras que en el concepto de la ‘crematística’, lo importante son las transacciones entre individuos, por lo cual, está asociada a los valores de cambio, para

40 La regulación de los bienes comunes y ambientales
En la visión del mundo griego, los diferentes elementos culturales desde la tradición religiosa, así como el pensamiento y la filosofía que influyen en la formación del derecho y la organización política, han ido extendiéndose hacia otras culturas, abarcando el amplio margen de los avances sobre el pensamiento occidental, que implican a su vez, la determinación respecto a las formas como se definen las regulaciones sobre el ambiente y la naturaleza. Esta definición sobre los valores, se fundamenta a partir de los conceptos de lo público y lo privado, que habían sido reconocidos en las relaciones sociales desde la época antigua, y que, en la tradición griega, se conocían a través de las esferas públicas del mercado y la política y la esfera privada de la casa y el hogar (i. e. ecclesia, agora y oikos).
Esta definición aún es reinterpretada en las formas de pensamiento actuales, sobre la trascendencia que ha tenido hasta nuestros tiempos, pero con las diferentes formas de revisión de esos mismos conceptos que han ido variando con el cambio de los contextos en la historia. En la actualidad, se siguen usando los términos adoptados en la época romana antigua, entre las nociones de lo público y lo privado según las asociaciones que se aludían a los asuntos del pueblo (populus), dando origen también al concepto de república (res publica), entendida como la forma de la organización política que sucedería a las formas de la monarquía. Afirma D’Ors (1983), que el concepto de república en Roma, tuvo una connotación diferente a la polis griega, debido a que el énfasis yacía no propiamente en la civitas (ciudad) como dimensión espacial, sino en la dimensión subjetiva de “las personas (cives) que componen el pueblo” (p. 37). En este caso, Cicerón (s. f. c. 51 a. e. c.) refería el término de república, un significado general a todas las formas de gobierno conocidas en ese momento, pues, ‘res publica’ es la ‘res del populus’, en lo referente al gobierno de lo público, o lo mismo, el gobierno que afecta al pueblo (ibid.). Por eso, en su obra aparecen referencias al pueblo no sólo como el “conjunto de hombres reunidos de cualquier modo, sino la agrupación de las multitudes que se rigen por un mismo derecho a fin de generar una comunidad de intereses” (iuris consensu et utilitatis communione sociatus) (ibíd.). Mientras que la noción de ‘lo privado’ (privatus) en la asociación al término que se adopta en la actualidad, fue constituido mucho tiempo después, como lo exponen Ernout y Meillet (1979) al establecerse el concepto de lo singular (priuss) o lo propio (propius) que según se acostumbraba en la antigüedad, era la forma de referirse a los a los aspectos de la vida ‘particular’ de los ciudadanos (cives) que no involucra los asuntos de la esfera pública, pues se remite a los asuntos que están apartados de los demás y que pertenece a cada uno. Esa diferencia entre lo público y lo privado es fundamental para comprender la separación de las formas de regulación social y jurídica a través de las instituciones que han sido creadas mediante la separación entre el derecho público y el derecho privado, que también originan las categorías tanto de las cosas
generar riqueza en el corto plazo. En la actualidad, prevalece la visión de la crematística de la economía, con unos costos ambientales muy altos, por cuanto, se tiende a sobrevalorar la renta de capital de los valores de cambio, y a infravalorar el factor de los elementos ambientales como se encuentran en la naturaleza. Se habla entonces de un modelo insostenible que además implica el modelo de crecimiento económico sin límites biofísicos, que piensa exclusivamente en el corto plazo, pero no en los derechos ambientales ni intergeneracionales.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 41
o bienes que pertenecen a lo público y las que están bajo el dominio de los particulares en forma de bienes privados (‘res publicae’ y ‘res privatae’).
Los cambios en la concepción de lo público, también han repercutido ampliamente en tiempos recientes, en la filosofía y el pensamiento que se ha consolidado frente a los dilemas se mantienen sobre esa misma reinterpretación en el pensamiento occidental. En la naciente teoría política, diferentes autores, hacen énfasis desde la teoría contractualista del Estado, en la cual, lo público se relaciona a la idea de la voluntad general y la soberanía, en las versiones de Hobbes (1651), desde la naturaleza humana en el estado original, y en Rousseau (1762), para quien, la asociación conformada por los individuos no es natural, sino que surge de las ventajas y el provecho que tiene para sobrevivir, pero que en todo caso, el concepto de lo público hace parte de los asuntos de la voluntad del soberano para imponer el orden social. De manera reciente, en las teorías contemporáneas, se ha discutido esa distinción, y es Arendt (1958) quien profundiza e introduce un nuevo análisis sobre el significado de lo público y lo privado en las sociedades modernas, identificando no sólo en la naturaleza humana según los autores clásicos desde las fases del estado original anterior a la conformación de la sociedad, sino adicionalmente, frente a la cuestión relativa a la ‘condición humana’, en la medida en que por una parte, la existencia de unas necesidades básicas que corresponden a las condiciones biológicas y ambientales impuestas a todos los seres de la naturaleza deben satisfacerse partir del trabajo físico dentro del entorno natural (animals laborans), pero generando una mayor complejidad en las sociedades industrializadas en las cuales, el avance de la técnica, la tecnología y los demás avances, implican un alcance hacia la invención de formas de trabajo complejas en las fábricas (homo faber), para finalmente, dejar un margen de tiempo en el cual, los individuos pueden lanzarse hacia la acción de lo público, que indica la participación y prácticas referidas a la cuestión de la política.
Es por esta razón que para Arendt (1958), la acción política no es algo que sea inherente a todos los individuos, sino que surge exclusivamente de la participación activa sobre lo público, pues en muchos casos y por múltiples circunstancias, no todos están en la posibilidad de participar en la esfera de la política. Sin embargo, esto también ha sido discutido en los análisis recientes en los cuales, casi todas las actuaciones de los individuos están inmersas en las cuestiones públicas, y las acciones de conformación de las relaciones sociales, ya que necesariamente están marcadas e influenciadas por las decisiones políticas que surgen de esas mismas interacciones, y los individuos siempre buscan necesidades, identidades y reconocimiento desde el ámbito colectivo. Desde esta mirada, Weintraub (1997), refiere a que en la actualidad, no es tan fácil hablar de la distinción entre lo público y lo privado, en referencia al contexto de los tiempos pasados, pues se ha vuelto más complejo en la medida en que pueden coexistir varios ámbitos de discusión que se refieren a fenómenos y aspectos diferentes que resultan relevantes en el debate actual frente a las relaciones sociales: en primer lugar, podría referirse, a las discusiones sobre el alcance de lo público respecto a la interacción entre el sector público estatal y las privatizaciones, motivo por el cual, no necesariamente parece haber una contraposición en el ámbito económico y las relaciones sociales, pues

42 La regulación de los bienes comunes y ambientales
depende de los intereses que están siendo representados en instancias de decisiones políticas, llegando a coincidir estos mismos intereses; en segundo lugar, se refiere a la tradicional acción en el escenario de lo público, de la participación no sólo de individuos, sino también, de grupos, movimientos, asociaciones en el escenarios de la política buscando influir en la toma de decisiones en la era en la cual toma cada vez más importancia la opinión argumentada por parte de los ciudadanos; en tercer lugar, la intervención y las transformaciones de la vida privada de los individuos, familias y comunidades por las acciones que son emprendidas en las relaciones sociales abiertas así como por las políticas estatales; y en cuarto lugar, cuando se remite a la crítica de la misma distinción entre lo público y lo privado, en especial, sobre la ruptura entre la asociación histórica de lo público con lo estatal, pues no necesariamente los espacios de lo público están bajo el dominio de las instituciones formales de la organización política, sino que esta es más amplia, razón por la cual, puede hablarse de un concepto de lo público más allá del Estado.
Luego, el análisis sobre estas esferas se ha convertido en escenarios complejos, lo cual demuestra que se ha empezado a comprender la gran relevancia y trascendencia de la integralidad frente a las viejas contraposiciones que suscitaban las diferentes esferas de la vida social pues se van transformando en realidades dependientes de los factores de las estructuras de poder en las sociedades. En la misma crítica que se plantea sobre la identificación de lo público con lo estatal, la oposición entre el Estado y el mercado, ha perdido vigencia en el análisis de los contextos actuales de los modelos liberales y las economías globalizadas, en la medida en que las decisiones de gobierno hacen parte de las relaciones con las empresas y sectores privados de la economía, que no pueden verse como cosas distintas o alejadas unas de otras. Aunque funcionalmente, se siga distinguiendo lo gubernamental en referencia al sector público establecido por las instituciones, entidades y agencias del Estado a cargo de las élites burocráticas, y, por otro lado, lo no gubernamental y las empresas privadas que representan al sector privado, lo cierto es que desde gran parte de la historia ha existido un vínculo que compromete el poder económico al poder político, los cuales siguen dominados por estas élites.
El problema frente a este fenómeno, según precisan Benn y Gauss (1983) es que se ha tendido a vincular desde visiones que defienden el Estado, la definición reducida de lo público con lo estatal, y que, en todos los casos, se imponen los límites que orientan la libertad económica, de empresa, la propiedad o la libre iniciativa privada hacia el bien común, cuando en la mayoría de los casos existen coincidencias entre las decisiones que se adopta por la institucionalidad estatal con el poder de los sectores económicos influyentes. Esto se ha experimentado en toda la historia desde la creación del Estado, pero que ha tomado mayor importancia con el auge del liberalismo que abanderó las luchas de los sectores económicos en contra de las monarquías para establecer el ascenso al poder político, desde el mercantilismo pasando por la liberalización de las economías y las decisiones de política económica en la globalización del comercio internacional y los mercados

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 43
financieros que han mantenido los poderes de dominación sobre el resto de la sociedad.
Por todas estas dinámicas en la evolución del sistema social en el que se incluye el subsistema de lo económico, se ha experimentado, no tanto, un cambio en la estructura, sino más bien, un cambio en las jerarquías y los privilegios en la cual, la característica que se mantiene, es la reproducción sobre la dominación de uno de los sectores frente a otros, lo cual se viene replicando desde los tiempos antiguos: ciudadanos originarios y segunda clase, nobleza y súbditos, burguesía y clase trabajadora, sectores enriquecidos y empobrecido. La situación resulta aún más evidente bajo el dominio del actual modelo económico globalizado, en el cual, los mayores impactos de las desigualdades entre el Norte y Sur global, se mantienen por las actuaciones de una gran cantidad de empresas privadas y transnacionales, que son las que definen y direccionan las decisiones de las instituciones estatales sobre las cuestiones sociales y ambientales. En los mismos términos lo ha referido Ferrajoli (2001), explicando el fenómeno de desconocimiento de los derechos humanos, por las repercusiones de la globalización económica y las políticas neoliberales, en la cual, los límites entre lo público y lo privado, se van diluyendo hasta caer en el dominio de los capitales transnacionales. Teniendo en cuenta esto, las decisiones políticas y jurídicas sobre la explotación de recursos naturales como el petróleo, están acompañadas de presiones por los mismos gobiernos de los países pobres, que, sin distinción ideológica, ceden a las presiones que terminan generando altos costos sociales y ambientales. Es la misma dinámica que se ha emprendido en la liberalización de las economías. Por eso, se habla de una recomposición frente al análisis de los conceptos que establecen la regulación estatal, pues, pueden coincidir perfectamente los conceptos tanto de lo público-estatal con la defensa en intereses privados-estatales.
En todo este debate, se ha abierto un abanico de posibilidades para diferenciar lo público de lo estatal, precisamente desde la crítica relacionada en diferentes perspectivas ideológicas y teóricas, para significar que, en algunos casos, lo estatal sólo puede representar ciertos intereses públicos y privados, pero que lo público en esencia, reside en la deliberación, reconocimiento, participación y ciudadanía en relación a los intereses de la comunidad que resultan diferentes al mercado, al Estado o al ámbito privado, generando los criterios que han sido utilizados para formar la separación entre el Estado y la sociedad civil. Para Habermas (1962), la diferencia entre Estado y participación de la sociedad civil se encuentra en la distinción observada a lo largo del tiempo, entre lo político con lo público, significando que, al hacer uso de ésta última, lo que se quiere referir, son los procesos de discusión, debate, participación, deliberación, voluntad y opinión colectiva diferente a la institucionalidad del Estado. Por otra parte, lo privado, se extiende sobre una parte del mercado que no es intervenido por el Estado, o los asuntos de la intimidad personal y familiar, así como las libertades básicas que no deben ser intervenidas por el Estado, como las libertades de opinión, de conciencia y religiosa. El cambio de perspectiva en las realidades en las cuales no coincide lo público con lo estatal, se percibe con mayor fuerza en las críticas sobre esta postura, que provienen principalmente de los países en donde se ha visto involucrados los

44 La regulación de los bienes comunes y ambientales
intentos fallidos sobre los mismos fines del Estado que no representan los intereses y valores de la sociedad, y en los cuales, lo estatal deja de ser visto como sinónimo de lo público en el sentido de orientar las acciones frente al bien común, puesto que, en su lugar, dentro de la práctica, lo que se presenta es la defensa de intereses privados más influyentes, por lo cual se ha ido separando, e incluso, se ha llegado a afirmar, que en su mayoría, esta intervención y ejercicio del poder, lo verdaderamente público en el sistema capitalista, son los intereses comunes no-estatales y no-privados, es decir, algo diferente y nuevo (Quijano, 1988; Portantiero, 1989; Kean, 1992).
Partiendo de la anterior crítica, se han definido las diferencias de lo público como lo que está centrado en la vida social en el espacio público que es diferente a los asuntos de lo privado relativos a la familia y lo doméstico. Esto ha sido fundamental para algunas teorías como las expuestas por Goffman (1963), Sennett (1977) y Habermas (1981), las cuales explican los rasgos de la modernidad, a partir de estos conceptos, insistiendo que en la concepción de lo público hay una ‘sociabilidad fluida’ que se encuentran en la visibilidad, y la exposición a los demás, pero que lo importante, es cómo ha venido cambiando el concepto de lo público y lo privado para incorporar relaciones tanto formales en lo estatal y el mercado que surgen de las relaciones impersonales constituidas en lo público, en contraste al ámbito de relaciones personales informales con sujetos conocidos y diferentes amistades (público-político y privado-individual). Según Berger (1974), esta distinción es relevante para la sociedad moderna, pues se distinguirá la existencia de una vida personal de emotividad, cercanía y amistad diferente de la vida social pública, que conforma el sistema direccionado bajo el ámbito de lo político y lo público. Conforme a esto, las percepciones subjetivas se van involucrando más allá de la tajante separación o negación de los aspectos públicos que se podrían generar sobre algunos individuos que adquieren una posición más pasiva frente al ejercicio de la ciudadanía y de la participación política, pues la generalidad de los individuos es susceptible a entablar ambos tipos de relaciones, pero con un grado de diferencia en el cual cada uno entiende la diferencia del contexto. En otros términos, como lo concluye Habermas (1981), si la modernidad se ha caracterizado por la defensa de los valores individuales, también lo ha hecho en la privatización de las relaciones sociales y de la familia, pues en la antigüedad, estas estaban más expuestas a la intervención del soberano, pero ahora, muestran una mayor restricción mediante los límites de la esfera privada que se contrapone a la esfera de lo comunitario público, en la cual tiene lugar las democracias actuales frente a la opinión, la atención, el consenso y la voluntad colectiva (ibid.).
En consecuencia, la esfera de lo público está asociada a la participación de los sujetos dentro de la acción colectiva, y eso mismo se ha reconocido en las diferentes teorías, incluso dentro de las liberales. Por lo tanto, las formas, las instituciones y las convenciones sociales que se erigen como parte de la regulación frente al ambiente y la naturaleza, se encuentran vinculadas históricamente hacia los valores colectivos. De esta manera, las diferencias entre lo público y lo privado, están determinados por los valores colectivos e individuales, que también se han reflejado

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 45
en las diferentes formas jurídicas establecidas para acceder, usar, apropiar y transformar los diferentes elementos del ambiente. En consecuencia, en cada momento en el que, se advierte la importancia sobre la regulación del ambiente, se encuentran las discusiones, tensiones y dilemas sociales entre lo público y lo privado, que continúan dando origen a las normas del derecho, pero también, a los conflictos que residen tras el dominio de la distribución de la riqueza de los recursos. Las oposiciones y luchas por el poder que se han establecido en los diferentes momentos históricos, están determinados por las relaciones entre los grupos sociales, que se originan en las desigualdades y las jerarquías en el ejercicio del poder.
En esta medida, los conflictos se aseguran a partir de las relaciones que se establecen en la definición de cada uno de los elementos de la naturaleza, los cuales son percibidos como fuente de riqueza, a partir del uso, acceso y apropiación, de los bienes según la connotación de valoración económica establecida socialmente. En este caso, las primeras teorías en la economía política, reconocen la importancia del origen de la riqueza en las sociedades, a partir de los factores de producción, que se identifican en sociedades antiguas, premodernas y tradicionales, asociadas a los mismos bienes ambientales extraídos, que se encuentran en las relaciones de poder constituido alrededor del territorio, entendiendo además que existen actividades económicas mantenidas y reproducidas como forma de subsistencia, y que definen la dependencia sobre los bienes indispensables para mantener tal actividad. Entonces, aparece en el escenario de discusión, la idea del patrimonio común, encauzada a las metas colectivas de integridad y subsistencia de la vida en comunidad. Ese factor de producción de la economía, yace en asociación a los bienes de subsistencia, que serán relacionados a la tierra, pues en esta se desenvuelve el espacio que define el territorio, no sólo en relación al suelo y extracción de recursos, sino también a todos los valores y significados de apropiación y pertenencia de los lugares del entorno social y natural. Sobre este punto, es importante recordar que el valor de la tierra tan sólo toma fuerza a partir de la transición que se hace desde las sociedades cazadoras y recolectoras nómadas a las sociedades sedentarias que desarrollaron la agricultura y la ganadería como formas tradicionales de subsistencia, desde las cuales emergen las visiones primigenias de la propiedad como forma de fundación de los marcos jurídicos de apropiación, distribución, uso, acceso y disposición de la tierra y de los demás bienes que se encuentran como parte integrante del ambiente y la naturaleza.
De allí, que al introducir las relaciones frente a la idea del territorio, se empiezan a insertar las discusiones sobre las relaciones de poder alrededor del espacio biofísico y cultural, con lo cual, se incorporan las situaciones de conflictos en las luchas entre diferentes pueblos y naciones, pero también, internamente en los entre sectores sociales por la discriminación según el origen de los grupos e individuos, de acuerdo con las diferencias sociales y económicas que se mantenían en cada uno de los estadios en la historia. Diferentes situaciones han demostrado estas dinámicas, desde las épocas antiguas en las cuales se manifestaban estos conflictos desde los grandes imperios en la antigüedad. En este escenario, las

46 La regulación de los bienes comunes y ambientales
luchas se mantuvieron entre los poderes políticos, religiosos y económicos, por la dominación de la riqueza, las tierras, los palacios, y las edificaciones en las tensiones políticas, étnicas y religiosas que se relatan en la historia de las civilizaciones antiguas.
Con la creación de las ciudades, se empiezan a generar grandes cambios, que aparecen luego de la sedentarización de las sociedades humanas, en la que se identifican dinámicas variables del orden social y político, pero al mismo tiempo, alteraciones dentro del curso de la historia ambiental, consistentes en el incremento de la extracción de recursos consumidos que generan grandes transformaciones y alteraciones de los ecosistemas. Las ciudades fueron las primeras unidades políticas que abren paso a las grandes civilizaciones, que han permitido sostener las dinámicas de los centros de poder que se extienden sobre otros territorios más cercanos, pero al mismo tiempo, incentivan la competencia por el dominio frente a las demás ciudades. Este desarrollo amplía los impactos sobre el entorno natural, pues la invención de lo artificial, es lo predominante en la creación de las ciudades, que se fundan y expanden alrededor de los lugares que resultan estratégicos para la demanda de bienes extraídos de las tierras fértiles y que se consolidan como el paso obligado de las antiguas rutas comerciales22.
Alrededor de las primeras ciudades, se fueron estableciendo las condiciones para la instauración del poder y la aparición de los conflictos entre los diferentes sectores y los intereses entre la concepción de lo público y privado. En muchos de los casos, el concepto de lo público colectivo, se adoptó en defensa del orden social establecido sobre la defensa de los intereses de las clases dominantes, en el centro del poder político y religioso. En este sentido, Garelli (1969), Wagner (1999) y Veytia, (2014) mencionan que en las antiguas civilizaciones, entre ellas, Sumeria y Egipto, las tensiones manifiestas de los intereses públicos que se generaron entre las clases dominantes de la nobleza y la clase sacerdotal frente a la asignación de tierras de usufructo y arriendo a las unidades familiares, pero principalmente, en las actividades económicas que fueron estableciendo la aparición de algunas tierras de dominio privado en manos de pequeños propietarios y agricultura que se fueron extinguiendo ante las guerras, las variaciones en el clima y las continuas deudas con la nobleza. En Grecia, la aparición de conflictos, se relaciona con los intereses en pugna, condicionados a las decisiones de las ciudades, las decisiones políticas de las clases dominantes, conllevando a desencadenar guerras y conflictos entre las diferentes ciudades. De manera similar, como lo señala Croix (1981), otros factores adicionales también contribuyeron, como el valor de la propiedad, el crecimiento de la población, la falta de tierras, la pugna entre clases e innumerables conflictos que terminarían desencadenando el surgimiento de la revolución social y la expansión de los territorios hacia nuevas colonias griegas en el mediterráneo.
22 En la evolución de las técnicas, que se originan con el desarrollo de la cultura, dan lugar a la invención
herramientas y artefactos, que se llevarán a su máxima expresión con la creación de las ciudades que se definen como lo artificial en oposición a lo natural, entendiendo que es una creación humana que altera gravemente el paisaje y el entorno natural.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 47
Por otra parte, en Roma, la mayor diferencia fue retratada ampliamente por la distinción entre las clases sociales patricias y plebeyas (patricii y plebeius), teniendo en cuenta que los derechos de ciudadanía se originaban a partir de la descendencia de los antiguos fundadores, frente a los sucesores de extranjeros migrantes. Allí se formaron conflictos por los intereses demandados por sectores de las clases plebeyas compuestas por comerciantes que empezaron a escalar en el poder económico, pero que encontraron límites en el ejercicio de los derechos políticos y en el acceso al poder. En este contexto, fueron reiteradas las reivindicaciones en relación a los límites sobre las tierras conquistadas que se sumaban a los territorios del ager publicus, en cabeza de las clases dirigentes, que se mantuvieron intactas, tras las fallidas reformas agrarias, como la de Tiberio Sempronio Graco en el Senado, con la que se buscaba efectuar una limitación a las tierras y distribuirla entre los sectores más pobres, y que finalmente acabaría cayendo con la oposición de intereses de sectores políticos y militares establecidos. Más tarde, con la instauración del imperio, la expansión sobre nuevos territorios debidos a las campañas militares, ocasionaron frecuentes conflictos con los pueblos conquistados, lo cual fue determinante para el desarrollo de las discusiones históricas que ha sido tomada recientemente en relación a la relevancia de los derechos colectivos de las naciones. Entre estos asuntos importantes en los debates actuales, se encuentra el desarrollo del Ius Gentium en oposición al Ius Civile, el cual hace referencia a las múltiples formas, tanto derecho entre naciones o entre pueblos distintos a la sociedad romana, para regular las relaciones no sólo de los ciudadanos romanos (cives), sino de las relaciones entre el imperio y los individuos que hacían parte de los pueblos conquistados (peregrinii).
Esta diferencia, marca un importante momento en la fundamentación del derecho actual de los derechos colectivos, en la medida en que es retomado en los debates actuales como los expuestos por Kymlicka (1995), para plantear las discusiones sobre los valores que deben prevalecer en las sociedades, no sólo entre los individuos de una misma nación, sino, para hacer referencia a las relaciones y reconocimiento individual y colectivo, que ha sido plasmada hace unos años sobre el discurso a favor de los derechos diferenciados de grupos o colectividades. Los debates actuales sobre el multiculturalismo y los estados plurinacionales, se enmarca en las discusiones que nacen en esta reinterpretación histórica en la evolución del derecho, pero que van más allá, del acostumbrado debate actual liberal-comunitarista, que, a su vez, está inmerso en las cuestiones anteriores de tensiones entre el colectivismo y el individualismo. Debido a esto, teóricos como Taylor (1990; 1995), aclaran que lo interesante más allá de la discusión sobre la prevalencia de valores liberales o comunitarios en la sociedad, que no pueden ser suprimidos en las relaciones sociales, lo que se busca es direccionar la discusión ontológica para lograr comprender aquello que es bueno y justo en una sociedad. En esta idea, lo que se especifica es que en diferentes casos se expresan y prevalecen tanto intereses colectivos e individuales, pero es indispensable que se respete la esfera individual, y que, al mismo tiempo, se restrinja y adecúe hacia los fines colectivos que establecen los criterios de justicia equitativa y solidaridad mutua entre los integrantes del grupo. En este sentido, Sandel (1982), es quien profundiza

48 La regulación de los bienes comunes y ambientales
en relación a la crítica frente a la tradicional teoría de la justicia liberal sobre lo bueno y lo justo, manifestando que, dentro del discurso, la cuestión de los valores individuales y colectivos, el liberalismo se ha equivocado, pues no se han presentado grandes argumentos para desvirtuar, que todos aquellos valores y principios de solidaridad, altruismo y cooperativismo, sean inconsistentes o incompatibles con la idea misma de la sociedad justa incluyendo a aquella sociedad que se rige bajo los principios de la perspectiva liberal.
De manera concreta, Walzer (1983, 1997), quien ha incursionado en este mismo debate teórico, no sólo bajo el ideal de la tolerancia y reconocimiento de los valores de distintas sociedades no liberales que hace parte de su pensamiento, sino también, bajo la misma conclusión en la cual el concepto de justicia está vinculado al pluralismo, y que, la justicia está asociada a las relaciones sociales, entendiendo que ‘una sociedad humana es una comunidad distributiva’, lo cual quiere decir, que existe una necesidad de crear vínculos colectivos con la necesidad de compartir, dividir tareas e intercambiar, bienes materiales colectivos, grados de reconocimiento, honor, ideologías, poder, conocimiento, valores dentro de la sociedad. Esto es indispensable, pues el horizonte de la discusión, se remite a la idea del colectivismo, que históricamente se ha identificado siempre desde la filosofía clásica y la filosofía política, así como ideologías, respecto a la necesidad de defender una serie de bienes, valores y principios de grupo que tienen mayor grado y están por encima del interés individual y el individualismo. En esta paradoja inacabada, se continúan discutiendo que el bien común es más importante que el bien individual, pero que el bien común depende y es creado por los individuos, aunque aquello que también es cierto, que, sin límites al individualismo, también se verá afectado gravemente el bien común. Hace varias décadas, Berkman (1929) ya identificaba la solución de este dilema, que ha sido retomado en las teorías económicas actuales, argumentando que la igualdad entre sujetos de un grupo, no necesariamente implica una pérdida de individualidad única, pero sí, una definición de igualdad en los niveles de libertad que se reflejan en la igualdad de oportunidades para el desarrollo de cada una de las capacidades y talentos individuales.
En cuestión, las discusiones sobre los valores e intereses colectivos en las sociedades, se han concretado en la identificación de los límites que se han ido definiendo en la primacía de lo colectivo sobre lo individual, mediante la idea de lo común, en donde se reflejan al mismo tiempo, las distintas formas de regulación que se han definido en el devenir histórico sobre el ambiente y la naturaleza. Aparece la idea del patrimonio común, que es tan antigua como la humanidad misma, pues, las primeras comunidades entendían de manera natural el establecimiento de aquellas cosas que eran esenciales para la convivencia y subsistencia como grupo. Es en esta medida, ver como impensable para aquel entonces, una definición de propiedad particular que dominara y se impusiera en términos del bienestar colectivo de las primeras sociedades. Frente a los conflictos sociales que se presentaban sobre la distribución material, antes del derecho, se establecía la imposición de la fuerza y la violencia de unos sobre otros, de los más

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 49
fuertes sobre los más débiles, tanto en las instancias de individuos y comunidades. Esta idea se replica, en el dominio en el establecimiento de los primeros códigos y leyes que conllevan a ese orden, que posteriormente se adoptarán bajo la interpretación, aplicación y ejecución de sectores dominantes. En el código de Hammurabi, las leyes griegas antiguas y el derecho romano antiguo que surge luego de la aprobación de las Leges Liciniae Sextiae y la Lex Duodecim Tabularum, todas tienen la misma tradición del establecimiento de leyes escritas frente a los vacíos establecidos que favorecían la interpretación en favor de los sectores sociales predominantes. En todas estas tradiciones, aparece una característica típica, que es la legitimación del orden a partir del gobierno y la religión, fundada en la sacralidad del derecho, que repite el mito fundacional respecto al cual, el derecho es entregado por los dioses, para establecer el orden a través de su cumplimiento23.
Dentro de todos, el mejor ejemplo es la historia del derecho romano, tras la caída de la monarquía y la transición a la república, en el cual, las costumbres sociales ancestrales (mores majorum) que sustentaban las decisiones en el derecho, son sustituidas luego del recrudecimiento e intensificación de luchas de clases que conllevan a una formalización de las magistraturas, bajo una aparente resolución y dilución de los conflictos24. Sin embargo, los problemas frente a la distribución de la riqueza y de las tierras del ager publicus, finalmente tendrían una aparente solución, pues, la limitación sobre el domino de la tierra, volvería a caer en el dominio en las clases dirigentes y militares que dan paso a la creación del imperio25. En relación a lo anterior, se observa a la luz de las teorías actuales, la existencia de un momento en la historia, en la cual, frente a las injusticias de la realidad social, que provienen de la aplicación del derecho informal consuetudinario por las interpretaciones parcializadas, se busca el establecimiento de un supuesto formalismo que luego resulta proclive a la manipulación, favorecimiento y detentación de poderes recreando las mismas condiciones de las injusticias históricas y sociales. El formalismo, por lo tanto, no ha logrado demostrar tampoco, que esté libre de arbitrariedades, pues la concreción de la justicia, depende no sólo de la aplicación de un conjunto de normas preexistentes, sino en la misma discusión sobre si estas normas formales pueden conducir hacia la justicia conforme a los
23 En la antigua Sumeria se observa un complejo sistema de normas mediante las cuales se regulan
diferentes aspectos de la vida social, en estrecha relación con las instituciones religiosas desde las que se concibe el derecho como una virtud entregada por los dioses a los hombres. Se ha dado cuenta de una gran codificación de diferentes corpus normativos como las leyes de Ur-Namma (c. 2100 a. e. c.); las leyes de Lipit-Ishtar 42 (c. 1930 a. e. c.); las leyes de Eshnunna 43 (c. 1770 a. e. c.); y el Código de Hammurabi (c. 1750 a. e. c.) (Roth, 1995).
24 Se mencionan algunas reformas del derecho romano antiguo, en la demanda sobre la falta de claridad de aplicación del derecho, que se sustentaba en el favorecimiento de las clases patricias, lo cual originó la división de aplicación de las magistraturas patricias y el tribuno de la plebe con el fin de permitir la representación de las clases plebeyas en las instituciones jurídicas establecidas.
25 En igual medida, se recuerda la aparente resolución de conflictos de las clases sociales en la antigua roma, con la limitación a la acumulación de la tierra por parte de las clases patricias, tras la aprobación de las Leges Liciniae Sextiae (367 a. e. c.) de máximo 500 yugadas, conduciendo más tarde al inminente fracaso tras la distribución establecida entre los generales retirados del ejército, quienes se convertirían en los grandes terratenientes de estas áreas, dejando tan sólo lo disponible alrededor de las ciudades para actividades de pastoreo común.

50 La regulación de los bienes comunes y ambientales
valores sociales y democráticos en las sociedades. Por lo tanto, la invención del Estado de derecho, no significa que sean las normas en desarrollo del principio de legalidad las que conduzcan en sí mismas a la justicia material, sino que, la misma noción, involucra lo que se entiende por derecho, no sólo el que está formalizado sino en las demás normas orientadas a satisfacer los fines y valores.
Una posición similar en contra de las tradicionales teorías históricas del derecho, entre ellas las expuestas hasta entonces por Savigny (1814), fue la defendida por Ihering (1872), en Der kampf ums recht (La lucha por el derecho), pues, el derecho no se manifiesta exclusivamente en términos de la historia de las sociedades, o en su afán por constituir el statu quo, sino que se debe al establecimiento de la lucha contra las injusticias que se generan en las sociedades, correspondiendo en parte a la forma de resolver disputas en tiempos de paz, pero también, como producto de la lucha contra lo que se considera injusto. Entonces, la definición no sólo del derecho entendido como conjunto de normas que compone el derecho objetivo, sino esencialmente en la concepción del derecho subjetivo en el ejercicio, formación y reivindicación de los derechos, surgen en las luchas, oposiciones y conflictos sociales, pues de lo contrario, perdería su razón de ser y su finalidad dentro de las sociedades. Esto es consecuente con la evolución de los derechos, pues existe también una historia en la que el sistema de normas e instituciones rechaza y desconoce determinadas problemáticas e intereses de la sociedad, pero una vez son dimensionadas, tienden a abrir espacios de debate político y jurídico para su reconocimiento.
Teniendo en cuenta lo anterior, desde las perspectivas antiguas y premodernas se han creado las formas de regulación jurídica sobre el ambiente y la naturaleza, empezando por las que regularon el uso y acceso a la tierra que se asociación a lo común desde el dominio soberano de la nobleza y las élites religiosas y militares. Varias formas que han sido descritas históricamente no sólo en las visiones occidentales, sino también desde las otras perspectivas de lo común, en la cual, predominan las formas colectivas sobre las privadas, hasta entrada la modernidad con lo cual se cambian los valores sociales. En este sentido, se observa una transición hasta la idea de regulación jurídica del patrimonio común, particularmente desde el derecho romano, desde donde se adopta la mayor parte de las tradiciones de los sistemas jurídicos en occidente. En los imperios antiguos, tanto en Sumeria como en Egipto, la tierra era común, y existían formas de acceder a ella, mediante el pago de impuestos, arriendos y usufructo a los templos y palacios, que representaban la idea de los dominios de la realeza. En ambos casos, la tierra tenía un dominio exclusivo de los reyes que constituían la autoridad máxima del sistema político-religioso, manteniendo la potestad de asignar parte del territorio a las clases nobles, propietarios ricos, funcionarios, militares, familias y templos (Garelli, 1969 y Wagner, 1999)26.
26 Las primeras formas que se remontan al periodo dinástico arcaico en Sumeria, en donde la tierra se
concentró en la producción de las unidades familiares de usufructo (kur) y en el control de la propiedad por parte de los templos y palacios (ni-enna) quienes impulsaron la agricultura a través del arrendamiento de feudos a cambio del pago de tributos e impuestos (urula).

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 51
Varios autores han insistido en la regulación de la tierra partiendo de una perspectiva de lo común, que más tarde empieza a establecer el concepto de propiedad tanto común y pública como privada. En relación a Sumeria, Ellickson y Thorland (1995), mencionan sobre el auge de las actividades económicas que permitieron alguna asignación de derechos privados sobre los territorios, que en todo caso, se sometían al pago de impuestos y cánones de la renta para mantener el gasto del poder central de gobierno y los demás costos asociados a la provisión de bienes públicos, como la seguridad, los acueductos, los diques y canales de riego y las vías públicas, etc.27. De otro lado, Warburton (1997) afirma sobre “el sistema económico agrario en Egipto” que éste se basaba “en el cobro de impuestos y renta”, siendo la tierra algo que estaba garantizado por el Estado, en función a las actividades agrarias por parte de sectores privados. Para Katary (1989), si bien la tierra privada hacía parte de la economía agraria, no constituía la única forma ni las más importante en relación al acceso a la tierra, pues en su mayoría se establecía a través de contratos de arrendamiento (‘shn’) y subarriendo de los dominios de la monarquía. En este análisis, coincide Lorton (1995), quien afirma que la propiedad en su mayoría estaba administrada directamente por el gobierno y los templos siendo los “mayores terratenientes”28. De esta manera, según lo concluye Veytia (2014), la forma de propiedad sobre la tierra tiene una función colectiva esencial para la organización política de la monarquía, permitiendo en ciertas ocasiones la presencia de la propiedad privada mediante el pago de impuestos.
En cuanto a las formas de regulación de la antigua Grecia, las reglas se fijaban por las costumbres de la polis, en los bienes asignados telestai sobre la oikos, que era definida por Aristóteles (s. f., 1252b 12-4) como una “comunidad constituida naturalmente para la satisfacción de las necesidades cotidianas” quien manifiesta que tanto en la familia como en la ciudad, debe existir un equilibrio entre el bien común de los individuos, que implicará dar privilegio en ciertas ocasiones a la propiedad colectiva, pero en otros dando prioridad a la definición de la propiedad privada. Por ejemplo, asegura que será necesario complementar las dos formas de propiedad, permitiendo especialmente la propiedad privada, aun cuando se sabe que “la propiedad en este caso se hace común en cierta manera” pues “los ciudadanos poseyéndolo todo personalmente, ceden o prestan a sus amigos el uso común de ciertos objetos” por lo cual será preferible “que la propiedad sea particular, y que sólo mediante el uso se haga común”.
Adicionalmente, Aristóteles (ibid.) identifica la preocupación central respecto al “poco interés que reviste la propiedad común” en la medida en que “cada individuo piensa en sus intereses privados y se cuida poco de los públicos” salvo si por esta misma causa los individuos resultasen afectados personalmente. Es por eso, que, en gran parte de sus escritos, la propiedad común aparece vinculada a los intereses públicos, en la medida en que se hacen indispensables para el mantenimiento de la
27 Aunque en este trabajo Ellickson y Thorland (1995) están más preocupados por defender la pluralidad de formas de regulación jurídica sobre la propiedad en la historia antigua rescatando especialmente la idea de ‘propiedad privada’ que había sido menospreciada por algunos historiadores.
28 Según los datos encontrados en los registros del papiro Wilbour, los palacios llegaban a controlar alrededor del 90% de las propiedades.

52 La regulación de los bienes comunes y ambientales
organización política. En relación a esto, en la época arcaica (h.750 a h.500 a. e. c.), la propiedad se fundamentó en las actividades económicas que tenían diferente valor para la sociedad, desde la agricultura y la ganadería llegando a dar mayor importancia durante la época clásica (h.500 a 323 a. e. c.) a las actividades comerciales que fortalecerían la economía monetaria. Según Aristóteles (ibid.), las actividades de los pastores nómadas tienden a ser más ‘ociosas’ en comparación con otras que requieren mayor inversión de trabajo como la agricultura, pero el intercambio comercial se consolida como la base de la acumulación de riqueza a través de la especulación monetaria coincidiendo con la visión crematística.
En el caso del derecho en Roma, se observa un momento único de la historia en el cual, se establece de manera clara, la definición concreta respecto a la teoría del patrimonio común (res communis omnium), que ha servido de fundamento para la adopción occidental de las regulaciones en los sistemas jurídicos contemporáneos, estableciendo posteriormente, las bases del derecho en gran parte de los países en el mundo. El concepto de propiedad (proprietas), se crea gracias a las dinámicas que varían la misma formación de las instituciones jurídicas de acuerdo a los contextos sociales, políticos y económicos de cada uno de los periodos históricos de la sociedad romana. Conforme a esto, la propiedad privada de la tierra se consolida durante el cambio que sufren las principales actividades económicas de pastoreo por actividades asociadas a la agricultura. Según los antecedentes retomados por Franciosi (1995), en la historia de fundación de la civitas, las tribus etruscas y sabinas mantenían en sus inicios, una fuerte tradición de pastoreo, razón por la cual, en este periodo, la tierra no tiene una importancia considerable que permita constituir las primeras formas de regulación a través de la figura de la propiedad privada. Por el contrario, las tierras son percibidas como un bien común con regulación propia de las reglas definidas por la comunidad, sin que sea posible la exclusión de los demás individuos y grupos en cuanto a su uso, acceso y aprovechamiento. Más adelante durante la ocupación de las tierras bajas y fértiles por parte de las tribus latinas en Lacio y Campania, surgió un mayor interés a fin de generar un sistema jurídico de regulación privada para el desarrollo de la agricultura.
En este sentido, existen grandes coincidencias con la evolución de las formas de regulación de civilizaciones anteriores, aunque en mayor similitud a la tradición del derecho griego, identificando un momento de repartición de las tierras (bina iugera) con la fundación de Roma (753 a. e. c.), que fueron asignadas al pater familias (padres de familia) de acuerdo a su facultad de administración y mando (potestas) frente a su familia, esclavos, tierras, animales y demás cosas vinculadas a su poder de administración en el hogar (dominus). A partir de este momento, toma forma la constitución de la organización política en torno a los clanes gentilicios (gens), que se identifican de acuerdo al linaje de los vínculos familiares según el parentesco, para constituir grupos que convivieron en las tierras dentro de un mismo territorio, y que más tarde, esas primeras formas de reconocimiento de autoridad y poder, se establecieron dentro de las prácticas sociales, pero después, con la conquista de nuevos territorios, aparecería un concepto más amplio sobre la

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 53
extensión del poder de mando y orden militar sobre los ciudadanos y los territorios conquistado en la idea de imperium, que daría origen a un concepto importante en los análisis de la noción de lo público, como es más tarde, la definición de soberanía (Kaser, 1960).
A pesar de que existen discusiones sobre la forma de distribución de la propiedad, la teoría planteada por Mommsen (1888) es la más aceptada en la actualidad, por cuanto refiere a que, si bien pudo darse la repartición individual, entendida como una especie de asignación privada, habrían existido ‘tierras comunes’ a todos los miembros de las gens de donde extraerían los recursos necesarios para asegurar la subsistencia de los demás individuos. En este sentido, cabe pensar que gran parte de la extensión del territorio romano estaría conformada por tierras en titularidad colectiva, que determinarían la conformación social y política desde el periodo arcaico. La tierra en el derecho romano, mantiene un fuerte contenido religioso, y se constituye como el legado de los antepasados que dejan las distintas generaciones (heredium) para establecer la base de la organización política y militar29 30. Es debido a esto, que Gayo (s. f.) en su obra de las Institutiones (Instituciones), refiere a que la tierra en la tradición romana, es sagrada, no puede venderse, y que, sólo en casos excepcionales, el derecho podría concebir una venta simulada (imaginaria venditio) a partir de prácticas de solemnidades rituales (mancipatio), que, en todo caso, no implicaba como tal, la ruptura del vínculo con los ancestros. Es de esta manera que surge dentro de estas prácticas religiosas y jurídicas la figura de la mancipium, que fue la forma de dominio de la tierra, la casa y el conjunto de cosas, que debían ser administradas por el pater familias, con destino al sustento familiar y social, en el que se incluía, la manutención de esclavos y animales domésticos (Amunategui, 2011) 31.
El avance hacia el concepto jurídico de patrimonio común, comienza con la recopilación del derecho en la Ley de la XII Tablas (Lex Duodecim Tabularum) (451 y 450 a. e. c.), que incluye la clasificación de las cosas (ius in re), y particularmente
29 La bina iugera fue considerada la parcelación por lotes de la yugada (iugera), superficie capaz de trabajar
en un día una yunta de bueyes (iugus), que serviría de medida para la asignación de la heredium definida como la unidad familiar de tierra de dos yugadas (cinco hectáreas) y transmitida a los hijos por línea paterna (herencia).
30 Se establecía en la antigua Roma, una organización política, militar y religiosa a partir de las asambleas de los comicios centuriados (comitia centuriata), de acuerdo a la pertenencia de los individuos a cada una de las centurias de los clanes gentilicios.
31 Es importante recordar las solemnidades que fueron creadas para la venta de la tierra, por su asociación sagrada en la perspectiva del lugar de los ancestros. El procedimiento que fue aplicado para la venta de los bienes vinculados a la tierra, exigía al pater familias contar con la presencia de testigos, y la asistencia del tasador (libripens), encargado de verificar el pago en bronce del precio de venta de los bienes res mancipi, que eran, el fundus o tierra, la domus o casa, los esclavos y los animales de carga (Gayo, s. f.). Por otra parte, las categorías de tipo de bienes se referían al nivel de importancia dentro de la sociedad, como una forma de valoración, observada a través del ritual solemne de la mancipatio, que permite identificar claramente las cosas importantes res mancipi que hacen parte de este procedimiento como requisito para la negociación y venta (principalmente la tierra) y otros bienes res nec mancipi que no requieren de esta solemnidad, pues no se consideran tan importantes durante este periodo (bienes muebles, pecunia o dinero y animales salvajes no domados).

54 La regulación de los bienes comunes y ambientales
las Tablas 6ta y 8va que adoptan la regulación sobre el ‘dominio y posesión’, las reglas de la mancipatio, las reglas de la prescripción de las tierras (usucapio), así como los ‘derechos prediales’, en la que se determinaban los límites a los derechos de propiedad privada, el establecimiento de las cosas públicas como las servidumbres de derechos sobre los edificios, de vías públicas y de paso; los linderos de las tierras y la regulación de las aguas. Sin embargo, lo más importante ha sido la evolución del concepto de propiedad, que va desde la mancipium desde la monarquía, que más adelante se generaliza en la república con la noción del dominium sobre las cosas del patrimonio privado, y culmina en las últimas fases del imperio con el concepto de proprietas (lo propio).
En su análisis sobre la evolución del derecho romano, Schultz (1934) señala que el concepto de propiedad para ese entonces, tenía una connotación y relevancia diferente al que se ha adoptado en las teorías modernas del derecho, pues independiente del término adoptado, la propiedad se asociaba básicamente al dominio de las cosas, pues se trataba de una forma sencilla para explicar los efectos en la vida práctica y jurídica de la sociedad32 33. Basado en las nociones de propiedad, se van estableciendo los conceptos sobre la clasificación de las cosas, de derecho de lo humano (ius) y derecho de lo divino (fas) y cosas de lo divino (res divini iuris) excluibles de patrimonio personal (res extra patrimonium), las cosas de lo humano (res humani iuris), las cosas que integran y no integran el patrimonio (res in patrimonium o res extra patrimonium), las cosas que eran objeto o no de comercio en el mercado (res in commercium y res extra commercium), las cosas de nadie (res
32 Es una de las características en los periodos históricos de la antigua Roma, según lo describen autores
como Schultz (1934), los juristas romanos no habían desarrollado un concepto de ‘propiedad’ como fue entendido posteriormente, pero en la clasificación de las cosas de los derechos reales (ius in re), se aplicaban definiciones generales a modo de principios que permitieron la utilización de conceptos cada vez más específicos a partir de la analogía.
33 Los desarrollos del derecho romano, se adoptaron a través de la jurisprudencia, que era entendida de manera diferente a los sistemas jurídicos actuales, pues se constituía no sólo de las decisiones judiciales o sentencias de los altos tribunales, sino principalmente de la doctrina elaborada por los juristas y jurisconsultos, quienes ejercían su profesión de interpretación a través de la realización de conceptos, comentarios y aclaraciones de la ley. Una aproximación en contexto se encuentra en la obra de Ulpiano (s. f.) para quien “la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y de lo injusto”, en el sentido de determinar los actos justos o injustos y las conductas lícitas o ilícitas. Fue común encontrar variaciones del término, pero, en suma, consistía en la respuesta de los ‘prudentes’ o sabios del derecho. Según Cicerón (s. f. c. 55 a. e. c.), la jurisprudencia estaba compuesta de cuatro actividades: i) respondere, en cuanto a prestar conceptos sobre hechos o cuestiones jurídicas presentadas; ii) cavere, consistente en establecer las formas para asegurar los negocios o establecer medidas para la protección de los derechos e intereses; iii) agere, referido al establecimiento de procedimientos, solemnidades y presentación de pruebas y alegatos; y iv) scribere referente al acto de componer y publicar conceptos, comentarios y tratados de derecho. En la época de Augusto, se determinó dar relevancia a los conceptos de los jurisconsultos más notables y crear el Concilium Principis un tribunal colegiado conformado por un grupo de juristas notables quienes asesoraban al príncipe emperador y decidían en materia de derecho (Krüger,1967). Posteriormente durante el reinado de Adriano, según Gayo (s. f.) se dictaminó que los jurisconsultos debían tener ius publicum “si todos coincidieren en una sentencia, lo que así opinen alcanza fuerza de ley; más si disiente, está permitido al juez seguir la opinión que quiera” (Kunkel, 1965).

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 55
nullius), las cosas relictas que tenían dueño pero que ya no (res derelictae) y los esclavos abandonados por sus amos (servi sine dominio) (Gayo, s. f.)34.
La clasificación más general que sigue siendo utilizada en la actualidad por los sistemas jurídicos, se presenta en la diferencia entre lo público y lo privado, que establece el régimen de las cosas privadas o particulares (res privatae o singulorum) y las públicas limitadas al objeto de apropiación privada (res publicae). Conforme a la tradición, existe una clasificación más detallada de las cosas de uso público bajo el dominio y administración exclusiva de la civitas (res publicae in publico usu) (e. g. lagos, estanques, canales, ríos, puertos, parques, edificios públicos, vías, caminos, foros, baños, teatros, etc.), mientras que existían otras cosas del pueblo que permitían su exclusión en el uso y acceso mediante concesión a particulares a cambio de impuestos, incluyendo las de dominio del imperio (res fiscales) (e. g. las tierras públicas conocidas como ager publicus, botín de guerra, los edificios para la sesión de las magistraturas y de los cónsules, etc.) (Pomponio, s. f.).
En el derecho romano, el régimen aplicado a los bienes que eran públicos, era estricto, pues el patrimonio no podía estar sujeto al dominio ni a la explotación privada por particulares. Sin embargo, esta concepción ha cambiado con el devenir de los Estados modernos, pues la concepción ideológica del liberalismo, que ha permeado las instituciones, ha sido más flexible en esta clasificación, tanto en las normas como en las instituciones que aplican y crean el derecho (i. e. jueces, funcionarios administrativos, órganos de representación, etc.). Es difícil encontrar ahora, sistemas de regulación de los bienes públicos que se mantengan intactos, pues en la nueva concepción de los bienes estatales, así como de la idea moderna de soberanía, permite ceder total o parcialmente las facultades del dominio y explotación mediante privatizaciones y concesiones de los bienes públicos. Los fenómenos de privatización e influencia de las teorías del neoliberalismo, han sido claros en la definición de las nuevas formas de apropiación sobre las cuales se extienden los intereses de los sectores privados sobre los bienes públicos.
De otra parte, el concepto del patrimonio común, aparece en los desarrollos posteriores de las regulaciones jurídicas en la obra de Marciano (s. f.) en la definición de las cosas comunes (res communis) que, según interpretaciones de algunos autores en la actualidad, podría deberse a un concepto similar al de bienes públicos establecido hacia el siglo III a. e. c., pero que, debido a la influencia de las escuelas filosóficas, terminaría adoptando una definición a partir de un término diferente35. La definición que surge a partir del derecho romano, es la más
34 En el caso de las cosas sagradas que conformaban aquellas del derecho divino y cosas públicas, que
estaban por fuera del comercio, se trataba de derechos que a pesar de formar parte del patrimonio del pueblo romano (populus), no podían ser objeto de comercio o apropiación individual (Gayo, s. f.).
35 Se ha discutido bastante sobre el origen del término res communis omnium debido a que en los registros históricos lo asocian exclusivamente con la obra de las Institutiones de Marciano (s. f.) (según el libro Institutiones-Digesto del Corpus Iuris Civilis, encontrado en Marcianus libro tertio institvtionvm), sin que aparezca dicho concepto en obras de otros juristas romanos. Al parecer, se trataría de un sinónimo retomado desde la literatura y filosofía para referirse a los ‘bienes públicos’, que luego sería incorporado a tradición

56 La regulación de los bienes comunes y ambientales
importante dentro de la teoría del patrimonio común, debido a análisis que se realiza sobre el origen histórico frente a las relaciones de lo común y lo público, que se han debatido hasta tiempos actuales para establecer la regulación de diferentes aspectos relacionados a los bienes ambientales y naturales. La idea de la res communis, proviene desde el periodo más antiguo en el derecho romano, para referirse a los límites de lo que podría ser objeto o no del dominio privado36. Esta noción es fundamental en la formación del concepto res communis omnium o ‘bien común de todos’ por derecho natural para designar el conjunto de cosas que, dada su naturaleza y su importancia colectiva, no podían entrar a formar parte de la propiedad privada (e. g. elementos como el aire, el agua corriente, el mar, el litoral, etc.). La res communis omnium permite dar una aproximación a la idea del ‘patrimonio común’ y a los ‘bienes comunes’, que se desarrolla en la tradición jurídica, apartándose incluso de la res publicae, en una noción diferente, para determinar que no todas las cosas que conforman el patrimonio común, se encuentran administradas o reguladas directamente por el Estado.
Adicionalmente, en razón a la disposición de los derechos sobre el acceso, la res communis omnium fue fundamental para suplir las necesidades propias de los individuos, e incluía la posibilidad de acudir a las autoridades públicas, en caso de alteración sobre las cantidades de estos bienes disponibles para los demás, como fue el caso concreto de afectación por uso del agua para los cultivos o en el caso de construcción de obras que afectaran otros bienes de uso público, debido a que requerían de la autorización previa a fin de no afectar el restante consumo de los demás individuos. Por otra parte, en cuanto a la tierra, en la regulación pública del derecho romano, fue muy importante la categoría del ager publicus constituido por los territorios conquistados durante las campañas militares, los cuales serían incorporados al mantenimiento fiscal de la república y del imperio, por medio de la entrega a propietarios privados a cambio del pago de tributos (tributum). Según Capogrossi (1981), la forma de constitución de la ager publicus es muy similar a la conformación de la titularidad de la tierra colectiva de las gens romanas, pues si bien, los miembros de los clanes gentilicios nunca fueron titulares directos de la tierra res mancipi, éstos mantenían una posesión por su pertenencia al clan, como sucede con la titularidad pública del ager publicus, aunque en posesión exclusiva de los clanes patricios37.
jurídica. Sin embargo, no existe una conclusión sobre la procedencia misma de la obra de este autor, por cuanto incluso se ha referido a una compilación mucho más antigua que ha sido retomada de algunos filósofos.
36 Podría explicarse la concepción arcaica desarrollada más adelante en la definición de res communis, como todo aquello que trasciende las esferas privadas siendo tangencial a ellas. Aunque la diferencia radica en que la res communis se delimitaría a los intereses compartidos entre individuos, para dar paso a un concepto del orbi romano, en la forma de organización social y política bajo el término res communis omnium (patrimonio común) compartida por todos los individuos en Roma.
37 Debido a la indeterminación de las concesiones sobre el ager publicus, los problemas de recaudos de los tributos implicaron que sólo se cobrara por la utilización en las ‘tierras provinciales’ más no en las propias ‘tierras itálicas’, ante lo cual se buscaría con la Ley Antoniana hacia el año 212, poner fin a esta distinción entre territorios, que posteriormente en la época de Justinano I, desaparecería totalmente al perder su eficacia, dictaminando una sola forma de propiedad según los conceptos clásicos de dominium o proprietas.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 57
En los siglos posteriores, el derecho romano, empieza a tener una fuerte influencia por la tradición de la religión judeo-cristiana adoptada por Constantino I y Teodosio I. Será más tarde, con el comienzo del Medioevo cuando se retoman todas las tradiciones para conceptualizar el derecho partiendo de la recopilación de las normas e instituciones de Justiniano I, hasta llegar a la noción del derecho de propiedad tal como se conoce en la actualidad, que se relaciona al trabajo de Bartolo en cuanto a la identificación de las facultades de uso, disfrute y disposición de las cosas, que más adelante, en relación al interés económico se adoptará la idea de ‘bienes’. En la historia de los otros pueblos de Europa, se identifican regulaciones similares, que recibieron en menor o mayor medida la influencia del derecho romano, aun cuando sus tradiciones se manifestaban de diversas maneras en la figura de lo común. En el caso de los pueblos Germanos, se establecieron formas de repartición de tierra comunal por unidades diferenciadas bajo la expresión ‘mark’ y ‘terminus’ (comarca’). De la misma manera, los pueblos que ocuparon Hispania prefirieron acudir en igual medida a la denominación de lo comunal. De otra parte, en la introducción del régimen romano en Galia, particularmente en Borgoña, con el Código de Teodosio, hubo un régimen de propiedad proindiviso de comuneros que en realidad se refería a derechos de copropietarios del pueblo Galo, con lo cual se mezclaron ambos regímenes de propiedad, pero con regulaciones específicas de compensación en caso de desconocer las reglas de siembra y recolección de las cosechas como de repartición de los beneficios (i. e. madera, pasturas, cosechas, etc.). En Lombardía, existía el derecho de los copropietarios de arrendar bajo la figura de libellario nomine (ibid..). En otros casos, como la Ley Sálica de los pueblos Franco Salios, no hubo claridad de los regímenes de propiedad sobre la tierra, pero dentro de las prácticas y formas de regulación se observa principalmente la herencia de la tierra de acuerdo con el uso y la siembra según la división por familias, que posteriormente evolucionaría hacia la división de propiedad privada individual en la baja Edad Media.
Las formas de propiedad sobre la tierra, van evolucionando en el mundo antiguo, y han sido objeto de distintas discusiones relativas a la importancia en las diferentes culturas y civilizaciones en la historia, que se enmarca, en relación de lo común y de lo privado, abordada en los debates de la crítica histórica. En algunos casos que se consideran particulares, como el de Coulanges (1889) en The origin of property of land (El origen de la propiedad de la tierra), replantea los trabajos que se mantenían hasta ese momento, partiendo de una crítica a la generalización de las formas colectivas, al sostener, que los regímenes propios de los distintos pueblos europeos en muchos casos eran diferentes a los establecidos en el derecho romano, pues desde su perspectiva, la propiedad comunal que fue adoptada en las regulaciones sociales, sigue siendo diferente a la noción del comunismo primigenio, en la medida en que para las civilizaciones, la propiedad, especialmente la privada, tuvo mayor trascendencia en comparación con las formas que establecían la comunidad de bienes.
Pero esta crítica, reiterada también desde el liberalismo, sobre la importancia y centralidad de la propiedad privada, es contraria a la historia que han sido la base de diferentes estudios, como los expuestos por Maurer (1854), Laveleye (1856),

58 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Viollet (1872) y Mommsen (1888), los cuales enfatizan, como se ha visto, sobre el hecho, que, los bienes comunes y la propiedad colectiva dentro de las sociedades antiguas, antecede a otras formas de regulación como la propiedad privada, debido a la gran importancia que tenía esta para la subsistencia de los grupos y comunidades38. En esta medida, lo que empezó a ser reconocido en el derecho romano antiguo desde la categoría de bienes comunes de todos (res communis omnium), pasaría a tomar gran relevancia en el desarrollo del derecho actual, desde las regulaciones internacionales hasta la definición de las legislaciones nacionales sobre los bienes ambientales, llegando a consolidar la idea de patrimonio común de la humanidad (res communis humanitatis). Este concepto se ha tornado fundamental alrededor de los debates contemporáneos relacionados con las formas jurídicas y políticas encaminadas a satisfacer los valores de justicia y equidad desde la solidaridad y acción colectiva a favor de las generaciones presentes y futuras en el mundo global.
Sobre la figura de patrimonio común de la humanidad, surgen los desarrollos teóricos de Cocca (1972), que son aportados y adoptados dentro de las regulaciones del derecho internacional, que más tarde, han buscado ser ampliados hacia la universalidad de los bienes comunes globales. Esta noción, se ha convertido en una alternativa frente al vacío de la regulación internacional, que luego, determina las formas de acceso sin restricciones en el acceso por parte de los países. Según aclara Santos (1998), el concepto de patrimonio de la humanidad ha tenido mucha más trascendencia en la globalización del derecho, que aquella que había sido prevista inicialmente, pues lo que se había retomado como una regulación en la evolución histórica en ciertas legislaciones nacionales desde la tradición antigua, ahora empieza a ser aplicada en las relaciones internacionales desde una acción colectiva, para indicar que la res communis humanitatis, comprende bienes globales, los cuales, tienen un interés común, y deben ser vistos como la limitación al concepto tradicional de soberanía de los países. En este sentido, la teoría del patrimonio de la humanidad, está vinculada a la necesidad de reconocer la existencia de un conjunto de bienes y elementos a los cuales, indistintamente todos los individuos y todos los grupos, comunidades, naciones y países, pueden acceder a este tipo de bienes, pero que, en la misma manera, deben adoptar medidas que contribuyan a su conservación por la importancia para el reconocimiento de derechos e intereses intergeneracionales (Christol, 1976).
Alrededor del patrimonio común, se han desplegado una serie de debates sobre los intereses políticos y económicos, que han determinado los puntos de discusión sobre los cuales, se han generado las controversias en la práctica y exigibilidad del
38 Según resaltan los trabajos citados por Coulanges (1889), para Maurer (1854) “toda la tierra en el comienzo era común […] y era de todos, es decir del pueblo”; en el caso de Laveleye (1856) concluía que “la tierra arable era cultivada en común” lo cual implicaba que tan sólo “la propiedad privada creció después de esta antigua propiedad común”, y para Viollet (1872) “la tierra se mantenía en común […] “antes que la tierra se convirtiera en propiedad privada en las manos de una familia un individuo”. En todo caso, es importante señalar que el trabajo de Coulanges, es una crítica al origen de la propiedad común, en la que incluso, antepone la propiedad privada como régimen con igual o mayor importancia en la regulación de las culturas en la historia antigua, e incluso, refiere que la mayoría de los pueblos no desconocían la trascendencia de la propiedad privada en la organización política de la antigüedad.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 59
cumplimiento de los derechos y deberes por parte de los países. Algunos autores entre los que se encuentran Ramakrishna (1990), Steins y Edwards (1993), Kapur (2002) y Conca (2010), han identificado los cuatro problemas principales que se suscitan en torno a la discusión sobre las cuestiones prácticas percibidas de las realidades jurídicas y políticas, en las cuales se involucran los debates sobre los bienes comunes y la idea del patrimonio común, desde la perspectiva de las relaciones internacionales.
En primer lugar, por las contradicciones e inobservancias que encuentra la interpretación de la teoría del patrimonio común con las formas de regulación establecidas en las diferentes escalas global, regional y local, para determinar los niveles de eficacia que permitan el acceso colectivo y común de manera equitativa, pero también, en razón a la garantía de acción colectiva y la cooperación entre países para su conservación. Diferentes cuestiones sobre los recursos genéticos y la biodiversidad, han demandado la necesidad de interpretación sobre los derechos y los deberes, en la medida en que, casi todos quieren acceder, pero no todos contribuyen a la conservación, pasando por las tensiones del sistema económico que tiende a permitir la sobreexplotación en las economías locales. De la misma manera, sobre este aspecto, existe una interpretación de la teoría del patrimonio que tiende a desconocer el mismo derecho que tienen las comunidades locales sobre el conocimiento ancestral, en el cual, existe una clara vulneración frente a los derechos colectivos de estos grupos.
En segundo lugar, se ha dicho que la teoría del patrimonio común, debe estar enfocada a la realización de la justicia, y en este sentido, debería estar encaminada a salvaguardar los intereses de las generaciones presentes y futuras, pero en distintas ocasiones, termina convirtiéndose en un argumento de legitimación sobre la apropiación indebida de los bienes comunes. En este punto se enmarca la posición que han defendido las potencias globales que, utilizando la misma noción de patrimonio común, buscan instrumentalizar el discurso con el fin de abrir las fronteras de apropiación sobre bienes naturales que se encuentran en territorios de otros países, sin que se reconozca el derecho de soberanía. Sobre esta interpretación, es preciso señalar que, no se trata de una oposición que hagan algunos países frente a la idea del patrimonio común, sino que, determinados espacios que no tendrían por qué estar dentro de esta categoría, tienden a formar parte de las discusiones sobre si debería generarse esta declaración para que desde los escenarios de geopolítica, cualquier país que tenga la capacidad, pueda acceder y disponer libremente de este tipo de bienes sin restricción por parte del país que tiene el derecho. En esta discusión entra el conocido debate de la declaratoria de la Amazonía como patrimonio común, con el fin de desconocer los derechos de soberanía de los países que tienen dichos territorios, y a su vez, legitimar las acciones que generan deuda ambiental39.
39 Principalmente se mencionan algunos debates que han sido tradicionales sobre la cuestión de
declaratoria de patrimonio común, en algunos escenarios de opinión que se han contrastado en relación a la Amazonía y otros como la Antártida, pero que en la realidad evidencian los desequilibrios internacionales, a los

60 La regulación de los bienes comunes y ambientales
En tercer lugar, la idea de patrimonio común, ha sido interpretada y aplicada desde la representación de las organizaciones internacionales que tienen en cuenta únicamente los intereses de países y sectores políticos y económicos más influyentes dentro de las decisiones intergubernamentales, lo cual, es percibido en la misma crítica sobre la diferenciación entre los conceptos de lo público y lo estatal, pues, si se trata de algo que trasciende las fronteras y las barreras de la soberanía de los países, entre otras cosas, por la primacía en el reconocimiento de derechos generacionales, estas mismas instituciones han sido una limitación a la participación real de la sociedad civil.
Y, en cuarto lugar, según lo han mencionado autores como Baslar (1998); Young, et al. (1999) y Ostrom, et al. (1999), existe la preocupación principal sobre la falta de mecanismos e instrumentos que permitan asegurar los compromisos sobre los cuales, se extienden las responsabilidades y obligaciones de los Estados frente a la conservación de los bienes comunes globales del patrimonio de la humanidad. Tanto los regímenes de la tradición internacionalista que permite el libre acceso sobre los bienes, como en la falta de instituciones, instancias y ausencia de recursos económicos y financieros, son las cuestiones que continúan repercutiendo en el fracaso de la gobernanza global de los bienes comunes, en especial, frente a los problemas globales que no encuentran una coincidencia clara entre las acciones y los resultados obtenidos. En las diferentes circunstancias, en especial, la falta de regulación sobre las aguas internacionales, que pese a tener un interés común, en el derecho internacional están definidas como libre acceso, estableciéndose áreas disponibles para cualquier país que quiera acceder a él, sin ningún tipo de restricción. En otros casos como los de biodiversidad y cambio climático, es aún más contradictorio, pues a pesar de existir un marco regulatorio, no se tienen los medios para el reconocimiento real, y los intereses económicos buscan minimizar la exposición a las barreras ambientales que puedan impedir la ‘explotación de los recursos naturales’.
De esta manera, se ha evidenciado esa relevancia del concepto de patrimonio común en ambas dimensiones, desde las relaciones globales, en la cuales, se ha intentado fundamentar la creación de normas e instituciones, con el fin de establecer medidas para la conservación y sostenibilidad, pero también, en el significado que manifiestan las comunidades partiendo de las tradiciones antiguas y premodernas, con lo cual, el derecho surge siempre con la finalidad de afrontar problemas que surgen en la evolución de los contextos históricos, políticos y sociales que buscan generar los límites a las conductas individuales y de las colectividades que deben ser encaminadas a la defensa de lo común. Este análisis se convierte, no sólo de la historia de las antiguas civilizaciones en la mirada occidental, sino que se repite en los patrones que han sido identificados en diferentes sociedades y culturas, en la mayor parte de la historia de los seres humanos que anteponen los intereses colectivos, a partir de formas premodernas, que han sido menospreciadas por los
cuales se contrasta en la ausencia de discusión frente la posibilidad igual de repartir también los beneficios de otro tipo de bienes que se concentran en algunos sectores ricos, como las reservas de petróleo del mundo, el capital financiero de los países ricos o de patrimonio cultural de la humanidad.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 61
sistemas político y económico, en la necesidad de reintroducir las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza, en respuesta al cambio y pérdida de su nivel de influencia en las sociedades, con la modernidad, la consolidación del capitalismo y la prevalencia de los ideales y valores del liberalismo de los actuales Estados nacionales.
1.2 Las otras visiones de lo común La perspectiva de las formas colectivas, de acuerdo con la realidad actual, no
se encuentra ni representa de manera exclusiva en las regulaciones antiguas ni en las tradiciones occidentales, sino que también se identifican otras miradas de lo común, de formas de vida y culturas tradicionales en diferentes comunidades que aún perviven, resisten y conviven con las tradiciones del sistema globalizado. Conforme a esta crítica, se observa el origen de los debates en los escenarios integrados por diferentes grupos que componen una gran diversidad cultural en razón a los diversos orígenes étnicos y nacionales, sobre los cuales, se retoma el discurso de la interculturalidad, el multiculturalismo y el pluralismo en las sociedades contemporáneas. En la historia de la humanidad, estas diferentes maneras de percibir y representar las realidades, se encuentran múltiples formas de paradigmas de lo común sobre lo individual, como parte de los arquetipos que se repiten en las relaciones de los seres humanos, en alusión a los lazos que representan la necesidad de relación intersubjetiva encaminada a garantizar las estrategias de subsistencia, pero también, de las particularidades propias de los contextos, que han servido a la creación de vínculos que establecen los valores para la integridad de los grupos que se resisten a las formas hegemónicas de la globalización.
De acuerdo con esto, si lo común, es la expresión de la historia de la humanidad que ha conllevado al éxito, en una necesidad natural de relación e identidad individual y colectiva, en el mismo sentido, su importancia para otras culturas y civilizaciones, se ha manifestado en términos similares a la regulación social de las cosas, en especial, la evolución sobre formas que se asimilan a la propiedad, o a las reglas establecidas sobre la tierra y los bienes ambientales y naturales, de acuerdo con la limitación que ejercida colectivamente sobre las conductas individuales en todas las sociedades humanas. Teniendo en cuenta lo dicho antes, es importante mencionar que la historia universal está compuesta no sólo de la tradición occidental y eurocéntrica, y que, en los procesos de conquista y colonización, estas tensiones interculturales, revelan y confirman la misma idea que se encuentra en las formas premodernas, de la primacía de los valores colectivos sobre los individuales. Siguiendo la definición de Amin (1989, p. 9), se traduciría en la imposición del culturalismo que se debe a la misma visión sesgada y a la dominación del sistema económico, en la cual ‘el eurocentrismo’ aparece como una ‘deformación, pero sistemática e importante, que la mayoría de las ideologías y teorías sociales dominantes padecen’, generando un paradigma, “con frecuencia en la vaguedad de las evidencias aparentes y del sentido común”, expresándose por medio de “prejuicios trivializados” incluidas las formas de conocimiento de las ciencias sociales”.

62 La regulación de los bienes comunes y ambientales
En esta medida, la existencia de aspectos que coinciden en la idea de la defensa de lo colectivo, exige la otra mirada sobre las particularidades de contexto que tienden a ser ignoradas en los análisis históricos sociales. De allí que la crítica expuesta, mencione además, los procesos de dinámicas sociales que se encuentran presentes en la mayor parte de las culturas sobre el concepto de lo común y lo colectivo, identificadas más allá de las jerarquías sociales, formas de gobierno político-religiosas de la nobleza, diferencias de clases, y distribución de la tierra, en otros aspectos que deben ser considerados sobre las diferencias que han existido en la lucha entre las visiones en los procesos de conquista y colonización sobre esos territorios. Así pues, la realidad de las tradiciones de los sistemas jurídicos y políticos de los países a lo largo de la historia, fueron objeto de estos procesos de colonialidad, en la que sólo podría ser abordada partiendo de esta oposición entre las particularidades que resisten en otras formas de concebir las regulaciones sociales y el derecho y las formas como se ejerce el poder dentro de las estructuras sociales. En las diferentes partes del mundo donde se han experimentado dichos procesos, se ha establecido una tensión con las formas tradicionales de las comunidades, que hacen énfasis en las maneras como conciben la defensa de unos intereses y de un territorio común y colectivo, que tiende a ser desconocido por la prevalencia de las interpretaciones de la modernidad y de los Estados modernos. Esto también se explica, analizando las visiones de los pueblos conquistados y despojados, que responden a su propia historia y se remonta a varias generaciones, en tradiciones ancestrales que aún contienen formas premodernas. Algunos casos más emblemáticos se observan en los países del Sur global, en los cuales, han surgido gran parte de las teorías alternativas sobre la interpretación del derecho, que sólo se puede explicar a partir de las críticas frente a la modernidad y a la colonialidad del pensamiento y las instituciones sociales que han sido impuestas históricamente. Así pues, en el caso de Latinoamérica, y del contexto de sus países, esta realidad está conformada por la diversidad cultural que se remite a unas prácticas de los pueblos indígenas americanos, que se remontan incluso al origen y representación de las grandes civilizaciones (e. g. Mayas, Aztecas e Incas) que se mantienen en muchos aspectos, de manera previa a la llegada de los conquistadores europeos, y que se replicó de manera idéntica en otras partes del mundo, en regiones de Asia y África, donde se perciben cuestiones similares de comunidades que mantienen intactas estas tradiciones tras la intervención de los cambios experimentados por los procesos de colonización.
De esta manera, las tradiciones de las culturas no occidentales, han sido defendidas y fundamentadas en el significado de la tierra, resultando esencial en la conformación de los territorios colectivos que garantizan la subsistencia de todos los miembros de la comunidad. En la historia de estos pueblos, los conflictos también han sido latentes, pues han existido de manera similar una estructura social de clases dominantes en la historia ancestral, que se manifiesta en la forma como se reparten los beneficios de la tierra y los bosques, incluyendo partes del territorio reservado para el uso público y libre acceso de los sectores sociales más pobres, y también, los cambios sobre las formas de control a través de las tierras mediante el pago de impuestos (e. g. como en el caso de los imperios en las culturas de América

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 63
y en las dinastías de Asia, como en China, Japón e India) (Miranda, 1962; Ho, 2005)40.
Sin embargo, lo importante del análisis histórico, es resaltar que, al interior de esas otras perspectivas de lo común, existe un sistema de prácticas colectivas tradicionales, que han resistido hasta la actualidad, erigiéndose en formas de lucha contrahegemónicas a los procesos de colonización, que buscan contrarrestar y oponerse a la reducción y pérdida de territorio, mediante cambios en los valores tradicionales, orientados a la defensa de prácticas, instituciones y reglas internas a través de las figuras jurídicas que sobreviven a las tradiciones modernas y liberales. En este sentido, es importante mencionar ciertas particularidades de los contextos de algunos países que fueron escenarios de persecución de los pueblos originarios casi hasta su extinción, mediante formas de genocidio, conflictos y guerras, mientras que, otros se resistieron e integraron a los colonizadores, permitiendo conservar tradiciones, intereses y prácticas que se han adoptado a partir de políticas de multiculturalismo y de la interpretación de los derechos diferenciados.
De esta manera, se mencionan precisamente esas diferencias específicas entre el Sur y el Norte global, en relación a los diferentes conflictos interétnicos e interculturales, así como en otros tipos de discriminaciones de origen racial presentes durante los tiempos más recientes. En el caso de Norteamérica, reflejado por ejemplo, en los procesos de colonización de territorios de Canadá y Estados Unidos, que luego han sido retomados en los amplios debates multiculturales entre las posiciones liberales y comunitaristas, para referirse a los derechos de naciones indígenas que ha sido adoptado mediante el término ‘minorías nacionales’, para referir a hechos históricos de persecución que conllevaron una reducción significativa y comparativa de los grupos de habitantes originarios que mantienen sus tradiciones culturales, los cuales tienden a ser absorbidos por la cultura de las sociedades mayoritarias. Así es como las categorías surgidas en la definición de minorías, siempre ha sido una cuestión de controversias, pues en contextos del Sur, como en el caso de Latinoamérica, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica, este concepto se ha tratado de manera relativa, ya que en ciertas regiones existe una población mayoritaria de pueblos originarios o de descendientes de pueblos y naciones africanas, discriminados en los mismos procesos de colonización, que se han ido integrando a la cultura de las sociedades minoritarias dominantes con privilegios dentro de las estructuras sociales y del poder. Por esta razón, la cuestión de los derechos indígenas y tribales en el plano internacional, ha tenido una difícil
40 Según lo describe Miranda (1962) en el caso del imperio Maya, que el dominio directo e inmediato del territorio recaía sobre las grandes ciudades en las cuales se concentraba el poder político y religioso. En el caso de la pérdida de interés por el dominio directo sobre la tierra, se cita el caso del imperio Inca, por el pago de impuestos sobre la utilización de la tierra, que además se estableció a partir de la división social del trabajo en unidades familiares (ayllu) por el interés público colectivo de las actividades económicas. Respecto a otras culturas, como lo señala Ho (2005), en China y Japón, existieron formas de posesión y tenencia sobre la tierra similares a los feudos de Europa, en los cuales, los señores que eran los propietarios, pagaban impuestos a la nobleza, pero sin la posibilidad de utilizar directamente en las prácticas agrícolas, pues debían ponerla en renta para el trabajo de los campesinos. Del mismo modo, la regulación de tierras públicas, permaneció intacta durante varias dinastías hasta el cambio de los sistemas políticos, sobre los lagos, ríos, arroyos, y tierras adyacentes a las riberas que siempre fueron consideradas como dominio del soberano.

64 La regulación de los bienes comunes y ambientales
adecuación a los contextos de los países, pues, se han buscado alternativas a partir de los conceptos de derechos étnicos, que incluso, para el marco de interpretación pueden variar en gran medida41.
Retomando el análisis anterior, se observa cómo las formas diferentes a la tradición de la modernidad, han constituido prácticas colectivas, sistemas jurídicos, y derechos colectivos en función de grupo, que se constituyen en instrumentos para la defensa de la integridad y la subsistencia y cultura de comunidades y pueblos que han sido marginados, perseguidos y extinguidos, padeciendo condiciones de desventaja frente a los sectores dominantes de las sociedades modernas. En consecuencia, surgen procesos de resistencia mediante estas formas que se construyen a partir de las visiones diversas de lo común, y que de acuerdo con Escobar (2000), implican formas de vida desde lo local, que aún existen en el mundo globalizado y que parten de las concepciones comunitarias del lugar, resistiendo a esa globalidad de lo convencional y a la centralidad del sistema económico capitalista.
Es por esto que, las discusiones, han sido direccionadas hacia la aceptación de las discusiones sobre la interculturalidad, multiculturalismo y pluralismo nacional que se reflejan en el reconocimiento de las otras formas de pensamiento caracterizadas como premodernas, y que, siguen reflejando valores colectivos que intentan resistir desde la antigüedad a las formas de pensamiento occidental hegemónico de la modernidad, deviniendo en la aparición de diferentes conflictos, pero también, la posibilidad de plantear alternativas al individualismo racional que ha desencadenado la misma crisis ambiental. Entonces, estos procesos tienden a constituirse alrededor de las otras visiones de lo común, por lo cual, continúan tornándose en relevantes respecto a las dinámicas globales, para reintroducir el debate sobre la interpretación de los sistemas de derechos humanos, que deben buscar la necesidad de dar reconocimiento real y efectivo a los derechos colectivos y del territorio a los grupos étnicos y tradicionales por parte de los Estados, para avanzar de manera necesaria hacia propuestas teóricas que incluyan la perspectiva del pluralismo jurídico.
Este ha sido el caso de las realidades que se presentan en las características de contextos, pues se cuestiona precisamente la formalidad del derecho y su definición en la versión construida desde la modernidad, teniendo en cuenta, que resulta determinante en las discusiones sobre los bienes comunes y ambientales. Es así como se vienen cuestionando a partir de los enfoques de multiculturalismo y pluralismo jurídico, la identificación de procesos como formalismo, positivización,
41 A pesar de que diferentes países han ratificado el Convenio 169 de 1989 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales (OIT, 1989), en muchos de ellos se presentaron casos de violación de estos derechos que han llegado incluso a instancias internacionales, por ejemplo en los casos que ha tenido que fallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Mayagna (Sumo) AwasTigni vs Nicaragua, Yakye Axa y Sawhoyamaxa vs Paraguay, Saramaka vs Surinam, Sarayaku vs Ecuador (CIDH, 2001, 2005, 2006a, 2007, 2012). En otros países principalmente de África, Asia y Oceanía no ha sido ratificado, y en el caso de Nicaragua, este se ratificó en 2010, y hasta 2017, sólo lo han ratificado 22 países, con lo cual se observa la tensión de los gobiernos nacionales frente a derechos diferenciados de estos pueblos en relación a partes de sus territorios.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 65
modernidad, liberalismo, etnocentrismo y colonialidad, que han generado una serie de problemas en las prácticas sociales sobre lo que es considerado en tanto producción como aplicación del sistema jurídico normativo. Al respecto, se menciona que una de las finalidades de las regulaciones sociales y jurídicas, desde la visión moderna, es establecer el orden social con el fin de resolver los conflictos partiendo de la aplicación de estas normas formales. Sin embargo, resulta claro desde una visión amplia, que no todo el derecho debe ser entendido desde ese formalismo. De acuerdo con la postura del pluralismo, el Estado no es el único productor del derecho, es decir, que, en las sociedades, el derecho estatal no es el único que existe, sino que también, existen formas jurídicas que también deben ser reconocidas socialmente de acuerdo con la aplicación y los mecanismos establecidos por los individuos dentro de las comunidades (e. g. jurisdicción indígena, justicia comunitaria, regulaciones colectivas, etc.) (Bobbio, 1991).
De ahí que, los avances teóricos, permitan identificar la relación estrecha entre el formalismo estatal y liberalismo, por la necesidad de satisfacción de los principios de igualdad formal, unidad política y seguridad jurídica que resultan fundamentales para la realización de las libertades individuales dentro de las sociedades políticas (Hobbes, 1651; Locke, 1690). Y también, su relación con la visión del positivismo jurídico, pues su teoría sobre la formación del derecho válido, sólo reconoce su desarrollo desde la estructura institucional y normativa jerarquizada, que también se ha tendido a implementar en las relaciones internacionales, del derecho que es aprobado formalmente por los países (Kelsen, 1934). Entonces, una teoría que reconozca abiertamente las diversas visiones de lo común, que también ha sido traducido, como la perspectiva intercultural y el reconocimiento de la diversidad institucional, no puede encasillarse en los modelos liberal, del formalismo y del positivismo fuerte, pues resultaría contrario a su propia fundamentación.
Lo mismo sucede con la crítica a la reproducción de las lógicas racionales de la modernidad, que han sido el resultado de las realidades coloniales y post-coloniales provenientes de la visión occidentalizada predominante, con la cual, se identifica la imposición de una sola perspectiva que ha generado el desconocimiento de la alteridad, en procesos históricos de violencia y destrucción dentro de la consolidación del capitalismo moderno (Fitzpatrick, 1983). Por eso, es difícil y contradictorio pensar las construcciones teóricas del Sur, en las que, no se tengan en cuenta esta crítica de los procesos históricos y fenómenos de discriminación y marginalidades de los pueblos originarios, minorías y grupos étnicos, que han soportado esta imposición, bajo una aparente coherencia, jerarquía, neutralidad, imparcialidad y racionalidad, que en todo caso, responde a la aplicación de sus fundamentos ideológicos del liberalismo que contradicen esa misma perspectiva con la cual, se mantienen las injusticias generadas en la negación de reconocimiento sobre formas distintas a su dominación hegemónica (Kennedy, 1997).
En los países del Sur, del mundo islámico y de Oriente se ha intentado trasplantar los sistemas del derecho occidental, en especial, tras los fenómenos de las últimas décadas sobre la globalización del derecho y de universalización de los

66 La regulación de los bienes comunes y ambientales
derechos humanos, que, en muchos casos, ha sido instrumentalizado por la política para buscar la imposición de las visiones, más que el diálogo intercultural de los derechos. Según la descripción de Santos (1987, 1998, 2002), el paradigma convencional resulta de las relaciones de poder, que es realmente la última instancia sobre la cual se plantean alternativas de la discusión respecto a las sociedades plurinacionales. Uno de los casos más importante es el de Bolivia, en el cual, se han adoptado estas mismas críticas a los Estados nacionales, como una forma de rechazo a la imposición de una única visión de las instituciones formales del derecho occidental, para declarar en la Constitución que se trata de un Estado plurinacional, acorde con las tradiciones históricas y las realidades sociales que reconoce la diversidad de sus habitantes, y que son diferentes a las realidades de otros países, que de manera contraria han relegado la importancia del debate sobre las minorías nacionales. Es por esto, que, en la visión del Estado moderno, los poderes hegemónicos opuestos a esa diversidad, buscan un mayor control a través de las formas de dominación, monopolio de la violencia, desarrollo de prácticas, instituciones, burocracia que se trata de imponer cada vez más, sobre otras formas sociales alternas del derecho. Es por esto, que, en los mismos estudios críticos, se ha puesto en duda la universalidad de los valores occidentales que también se han impuesto en las visiones sobre el derecho, y, por lo tanto, frente a la defensa de lo común (Geertz, 1994; Sinha, 1995). Entonces, el paradigma convencional responde a las estructuras de poder de los Estados nacionales, que se manifiesta en estas prácticas e instituciones que establecen lo que se entiende por derecho (abogados, jueces, funcionarios, instituciones, procedimientos, etc.), debido a la validez que se genera en el mismo ordenamiento jurídico, por lo cual, las demás prácticas de comunidades locales se encuentran en desventaja de reconocimiento de sus reglas e instituciones. En ciertos espacios y territorios en los cuales, no exista presencia de las instituciones estatales, puede darse, por lo tanto, mayor reconocimiento a las reglas y prácticas de las comunidades, pues casi siempre, estas tienden a oponerse al sistema formal del derecho que buscar descartarlas del estatus jurídico (Cotterrell, 1983; Teubner 1997; Griffiths, 2006).
El reconocimiento del derecho indígena y de los grupos étnicos, ha dependido de la concepción e imposición del concepto de soberanía por parte de los Estados modernos, pues estos pretenden establecer sus formas de dominio sobre el territorio y de la población, y pueden ver amenazas en otras formas al permitir regulaciones diferentes a sus tradicionales instituciones y reglas formales. Entonces, igual que la misma discriminación histórica sobre sectores oprimidos y marginados de las sociedades como ha sido el caso de Latinoamérica, el derecho de esas comunidades se empieza a menospreciar, degradar y subordinar por las prácticas de las sociedades mayoritarias, a pesar de contener características similares al derecho formal (Correas, 1994; Stavenhagen, 2002). Por ejemplo, en países que no han reconocido el derecho de los pueblos indígenas y tribales, y en aquellos en los que incluso se han reconocido estos derechos pero envueltos en distintos conflictos por el desconocimiento de los territorios debido a la explotación de los ‘recursos naturales’, su consolidación se enfrentan permanentemente a las políticas aplicadas de los modelos económicos extractivistas, lo cual equivale a

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 67
desconocer todo tipo de derechos diferenciados reivindicados por dichas comunidades. En los debates actuales, se ha visto un nuevo elemento sobre la diversidad y pluralidad en las sociedades, que han trascendido más allá de los espacios coloniales, poscoloniales y de-colonialidad, hacia la deconstrucción del discurso de la modernidad y postmodernidad de las sociedades industrializadas, comunidades de centros urbanos y comunidades rurales (Santos, 1995).
En esta medida, la discusión sobre el reconocimiento y desconocimiento de las regulaciones comunitarias por parte del derecho formal, que involucra una amplia variedad de conflictos sociales, ha tenido que establecer ópticas diferentes que han sido tratadas dentro de los mismos mecanismos de participación, jurisdicciones especiales, acciones afirmativas o mediante el reconocimiento de derechos que han sido logrados mediante la interpretación y argumentación de la jurisprudencia, acudiendo a demandas y presiones sociales para lograr cambiar las perspectivas conservadoras que antes habían sido negadas históricamente. Pero la cuestión planteada al respecto, es que, si bien han existido ciertos avances, por qué el sistema jurídico convencional tiende a seguir desconociendo las prácticas de comunidades que pueden catalogarse de propias regulaciones jurídicas y sociales. Incluso retomando la premisa de la jerarquía jurídica y política sobre la cual se deben subordinar estas prácticas, no como una simple concesión estatal, sino como un derecho autónomo e inherente en sí mismo (Sieder, 2002).
La respuesta está en lo que ya se ha mencionado antes, es decir, en las tensiones sobre las cuales, el sistema convencional, pretende imponerse y controlar todas las prácticas sociales, con el fin de extender su poder en la sociedad, pero también, de los recursos que se esconden en los territorios, en el ambiente, en la riqueza y en los valores que finalmente son los que influyen en este mismo proceso de dominación hegemónica del liberalismo y la modernidad. Es de esta manera, que el derecho formal, busca deslegitimar las regulaciones comunitarias que siguen siendo desconocidas, bajo distintos argumentos como el hecho de mencionar, que esas prácticas son simples metas o intereses políticos y morales, costumbres, convencionalismos (Teubner, 1992). Pero estas mismas prácticas sociales, se reflejan en una realidad de eficacia sobre las regulaciones orientadas desde una perspectiva diferente sobre lo común, que es vista como un obstáculo para la expansión de los intereses que son defendidos por el sistema formal establecido por los mismos poderes dominantes dentro del Estado y las sociedades. En fin, lo que se observa, no es más que la negación de las diversas formas de percibir el mundo, incluyendo la defensa de lo común desde lo local, contra los poderes hegemónicos que se manifiestan en los intereses económicos, sobre los cuales, esa idea se ha ido transformando a partir del influjo de la modernidad sobre lo común, que claramente se identifican a partir de la evolución del nacimiento y avance del capitalismo que se origina en los procesos de apropiación o acumulación por desposesión, que permitieron más tarde impulsar las primeras fases de la sociedad industrial y post-industrial.

68 La regulación de los bienes comunes y ambientales
1.3 El influjo de la modernidad sobre ‘lo común’: Apropiación y desposesión de la naturaleza en los comienzos de era capitalista Los grandes cambios y transformaciones que se han generado respecto a la
concepción de los valores y en general, del pensamiento en las sociedades contemporáneas, ha sido un tema abordado en gran parte desde las teorías sociales de los últimos tiempos, sobre las cuales, se ha identificado la influencia y papel fundamental de la modernidad sobre la reconfiguración y redefinición de las percepciones históricas sobre la idea de lo común, que ha sido sustituida por los valores liberales de primacía de las libertades individuales, la propiedad privada y la libertad económica. Y esto es importante, pues, pese a las diferentes teorías y críticas de la modernidad y el liberalismo, en el actual sistema mundial, dentro de las dinámicas políticas y económicas que imperan en las realidades de los países, tal análisis referido, ha sido desconocido permanentemente en los debates en los cuales, aparece con ‘naturalidad’, la primacía del sistema económico de acumulación de capital, y la idea de lo individual y la propiedad privada impuestas sobre la defensa del patrimonio común. En este sentido, el discurso de la modernidad y del liberalismo que se ha establecido para despreciar y reducir la idea de lo común, al resultado de los intereses individuales, mediante el cambio de valores que se establecen en la evolución histórica, como resultado de las reivindicaciones de los grupos de poder, pero que esa misma forma de pensamiento convencional presenta como una forma de progreso en la que los nuevos valores son mejores, pues hacen parte de esa misma linealidad en la historia. Sin embargo, el argumento sobre el progreso, busca recurrir al individualismo, con el fin de reproducir las lógicas de pensamiento impuestas, que desconocen, marginan y discriminan una perspectiva colectiva, que pueda ser reconocida como materialmente justa en la distribución de los bienes y cargas en la sociedad.
En el fondo, el discurso del liberalismo no puede llegar a fundamentar de manera suficiente y consistente, algunas razones que tienden a convertirse en axiomas, como: ¿por qué siempre lo individual deba primar sobre lo colectivo?, o respondiendo en esa misma dinámica, ¿por qué existe la necesidad de dar primacía al individualismo a costa del bien común? O seguir permitiendo sobre esta noción, las grandes desigualdades sociales en el mundo, y mucho menos, en oponerse a la introducción de nociones premodernas o formas posmodernas en las cuales, pueda darse mayor importancia a lo común sobre lo individual, así como, en su idea de apartar las visiones éticas, culturales o espirituales que trasciendan a su inmanente materialismo racional. Del mismo modo hay una contraposición en la concepción moderna del interés general, que según se ha visto, en diferentes ocasiones se opone al bien común, desde lo local, pues, se ha acudido a este concepto para defender de igual manera cuestiones de interés nacional que se manifiestan en grandes proyectos de inversión pública y privada, que generan los conflictos sobre el ambiente.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 69
Entonces, este cambio de paradigma sobre lo colectivo y lo individual, que se manifieste en lo común y lo privado, es parte de una transición histórica social, política y económica que se refleja en los diferentes dispositivos que son adoptados por el sistema jurídico. En esta medida, en los términos de Ferrajoli (2007) que el derecho no sólo se remite a la adopción de las normas sino adicionalmente a los intereses que están en formación, exigibilidad, ejercicio y reivindicación política y social, la razón por la cual el concepto de lo común se ha ido desvaneciendo para dar lugar a lo privado, es precisamente por los intereses que se adoptaron con la modernidad, pero principalmente, que fueron demandados en las revoluciones liberales. Al respecto, es importante retomar las condiciones que permitieron precisamente el éxito de la visión moderna en la formación de las diferentes formas de pensamiento, pero principalmente, aquellas que permearon las características sobre el Estado moderno y las formas de regulación sobre el ambiente. Al respecto, existen tres factores que se identifican de manera general, los cuales han sido explicados ampliamente por Marquardt (2010): los cambios en la evolución de las distintas formas de organización política en relación a los intereses y conflictos que se van estableciendo en las sociedades, la evolución de los sistemas económicos desde la antigüedad hasta la modernidad y el cambio en la racionalidad de la modernidad.
Estos elementos se van presentando de manera alterna durante la evolución de los cambios de valores, perspectivas y formas de regulación social, con el nacimiento de la modernidad, el renacimiento, la racionalidad, la ilustración, el antropocentrismo y los cambios de visión sobre el ambiente y la naturaleza, fenómenos que resultaron importantes para generar los cambios de las sociedades. Es así como el concepto de ambiente, determina las formas de regulación social y jurídica, en relación a esa misma transición histórica diferenciada, de cambios, conflictos y reivindicaciones de los sistemas políticos, económicos y sociales, que marcan un antes y un después en la diferencia de lo antiguo y lo moderno. Así es como en las perspectivas antiguas y premodernas, se busca identificar una noción de la naturaleza en todo lo que puede ser opuesto a lo humano, desde una perspectiva orgánica en donde la sociedad existe gracias a la fuente de recursos que extrae de ella, pero definiéndose también como parte de esa misma naturaleza, que busca ser dominada, pero que termina siendo mucho más grande que la voluntad humana.
En la Edad Media, las concepciones premodernas, retoman esa visión del mundo antiguo, tras la caída del Imperio Romano de Occidente (476), por las invasiones de los pueblos nómadas europeos en la conformación de los Estados nacionales, desarrollando finalmente la idea de propiedad que se sustenta en la dominación de poder político y militar (auxilium et consilium) de los territorios por parte de los reyes y la nobleza, bajo nuevas formas de organización vinculadas al sistema económico agrario que gira en torno a las extensiones de la tierra (feudum). Este nuevo orden social, se estableció según las diferencias de clases sociales de un sector que mantenía los privilegios frente a otros sectores que vivían dentro de los dominios, realizando las actividades de siembra, cosecha y ganadería, pero que se vieron influenciados por los aspectos más importantes del derecho romano en la

70 La regulación de los bienes comunes y ambientales
transición del imperium a la soberanía del rey, y la posibilidad de delegación de este dominio entre los señores y vasallos, estableciendo los conceptos como el dominio útil (de uso), el dominio directo (de disposición) y el dominio eminente (del soberano) (eminens). Otras figuras trascendentes originadas en estas formas jurídicas, fueron las concesiones o licencias de la iura regalía y las enfiteusis establecidas para el ejercicio de los bienes a cambio del pago de arrendamiento e impuestos que otorgaban su aprovechamiento exclusivo. El sistema económico del feudalismo, permitió la existencia de múltiples formas de uso, posesión o tenencia que implicaba más o menos facultades sobre la tierra, muchas de ellas retomadas de las instituciones del antiguo derecho romano, como el concepto de dominio directo, pero en la mayor parte, mediante el dominio útil cedido a la utilización de la tierra, que en todo caso, siempre estaría regido en la facultad de disposición del dominio eminente sobre el territorio (facultad de expropiación) (Cordero y Aldunate, 2008).
Estas formas, en la cuales se fueron definiendo una serie de privilegios y conocimiento exclusivo de las élites, trascendió hacia los periodos de dominación de las monarquías, que darían origen a los principales dominios de los diferentes Estados europeos del antiguo régimen (ancien régime), en los cuales se sigue reproduciendo la idea de la naturaleza, alterada además, por los mismos procesos de avances de las técnicas y del pensamiento que dominarían más tarde las nuevas percepciones sobre la racionalidad de la modernidad. La tierra, sigue manteniendo la base de la riqueza, pero no sólo en las propiedades del suelo, sino también, en un sentido amplio, que incluye los ‘recursos’ de la naturaleza. Y el conocimiento sólo está reservado para las clases dominantes, pues claramente, representa más problemas que ventajas en relación al mantenimiento de las estructuras sociales, de las jerarquías frente a la clase de la servidumbre. En síntesis, el concepto de propiedad y la estructura social, en este periodo fueron sustentados en el dominio del soberano representado por el rey o monarca (no el pueblo), dentro del establecimiento del orden social en el que no se reconocen derechos de ciudadanía sino simples privilegios percibidos por los títulos que se conceden a la nobleza, de los cuales, también depende el consenso y la división de la propiedad sobre la naturaleza (Clarke y Kohler, 2005)42.
En relación al pensamiento, las ideas, la filosofía, el conocimiento natural, el desarrollo de las técnicas y el arte, permiten revelar el cambio en las concepciones de la naturaleza, que van distanciando de las explicaciones puramente religiosas en la organización política, para sustituir el centralismo de dios por el del ser humano, resaltando de esta manera el papel del individuo como sujeto principal en las relaciones sociales y del conocimiento científico, con un mayor protagonismo de éste en el destino de la sociedades. La diferencia yace en términos comparativos con las sociedades antiguas, pues las decisiones eran colectivas y el margen de decisión era muy reducido, pero la modernidad existe un gran espectro de decisión
42 Aquí es importante mencionar desde la definición del derecho, concretamente, del reconocimiento de derechos, pues en toda sociedad hay un derecho que es la regulación de normas, aunque en el antiguo régimen, está traducido en el derecho del monarca y la nobleza de sus dominios, privilegios y títulos (no derecho de propiedades), pero que se caracteriza por la ausencia subjetiva de reconocimiento y ejercicio de derechos de ciudadanía (Clarke y Kohler, 2005).

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 71
que corresponde a las libertades individuales, en las cuales, si bien el individuo está condicionado por la sociedad y sus reglas, éste puede decidir cada vez en mayor medida sobre su posición, así como de su aporte o su reivindicación frente al orden impuesto. Esto conduce a la defensa de las libertades mínimas, entre otras, conforme a la ideología, opinión política, libertad religiosa, libertad de pensamiento, así como en la necesidad de establecer las ventajas de la propiedad privada sobre la propiedad común y colectiva. Es por esta razón, que, en el desarrollo del pensamiento, el cambio en la percepción orgánica y holística de la naturaleza, cambia drásticamente con estos nuevos valores, hacia una mirada racional, mecanicista, materialista y utilitarista de la naturaleza, que cada vez, va cosificando sus elementos como simples objetos y fuente de materiales, para ser alterada de manera artificial e ilimitada por el ser humano (Atkinson, 1991).
Esto es fundamental, según Ost (1996) y Naredo (1993) quienes se refieren a la historia ambiental desde la perspectiva contemporánea, como un margen de cambio de la concepción orgánica a la concepción racional sobre la naturaleza persistente en la sociedad contemporánea, cada vez más materialista, y con el afán de satisfacer las preferencias a través del consumismo sin límites claros en la explotación, apropiación y transformación, eliminando el lugar de inmanencia, grandeza e intangibilidad que tiene la naturaleza, para ser totalmente dominada por los seres humanos. En este sentido las fuentes de la tradición occidental, son explicadas partiendo de ese mismo racionalismo que ha sido el resultado de la invención del conocimiento, la dicotomía y la fragmentación disciplinar respecto a la visión sesgada de la comprensión del mundo. Como lo expresan Shapin y Schaffer (1985), el pensamiento que ha predominado en occidente, y, por ende, desde las primeras universidades hasta finalmente encumbrarse en las discusiones modernas, ha sido una tradición del resultado de la fragmentación disciplinar, implicadas dentro de las categorías contrapuestas que hace parte del paradigma del conocimiento. Una recreación está consignada en las visiones del conocimiento del centro de poder mundial, que hicieron parte del imperio británico, en los análisis discursivos en la conformación de formas de conocimiento, que incluyen el debate entre Hobbes y Boyle pues mientras el primero, desde una visión antropocéntrica considera que las ciencias sociales son más importantes, al estudiar las relaciones del poder en las sociedades, llevan a pensar en que los hombres construyen la sociedad y son quienes deciden su destino; mientras que el segundo, enfatiza en la idea biocéntrica defendida desde las ciencias naturales en la cual, los hombres no son los que hacen la naturaleza, debido a que esta ha existido siempre. Una clara contraposición entre el poder político y el poder científico en la modernidad, que actualmente no resulta tan excluyente, sino que ambos, han sido instrumentos de dominación entre los seres humanos: y entre los seres humanos y el ambiente. La fragmentación disciplinar, es la separación entre lo social y lo natural, repercutiendo en la idea más aceptada del sistema actual, en el que, el ser humano deja de ser parte de la naturaleza, y ahora tiene una capacidad racional a partir de las relaciones sociales y políticas que le apartan racionalmente, superando la idea de dios, hacia una visión antropocéntrica.

72 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Esta manifestación también ha sido la razón principal del fundamento equivocado que condujo a las ciencias ambientales y ecológicas, según Capra (1982) a la separación trascendental de la idea de la naturaleza comenzando desde visiones mecanicistas consolidadas luego en formas aún más avanzadas de conocimiento racional, pero con el problema de sus limitaciones para comprender integralmente el concepto de lo ambiental. Durante mucho tiempo, las ciencias naturales empezaron a reclamar un mayor protagonismo y un mayor status frente a las ciencias sociales, lo cual se puede ver reflejado más tarde, en la definición de lo ambiental equivalente a la noción de lo ecológico, pero no de lo social. Actualmente, esta discusión puede percibirse precisamente en el mayor reconocimiento que ha obtenido el conocimiento científico, respecto al enorme interés y las relaciones entre la ciencia y los grandes capitales privados, que han enfocado las formas de conocimiento que resultan determinante para transformar el ambiente, apropiarlo y dominarlo tecnológicamente. En igual medida ha resultado para los avances de desarrollo militar de las potencias mundiales, en las guerras y conflictos históricos, pues supieron adaptar, orientar y administrar rápidamente estas formas de conocimiento para sus propios intereses de dominación social y geopolítica en el mundo.
Entonces, esta influencia sobre la idea de lo común desde la predominancia de cierta parte de la visión occidental, explica el aislamiento y la resistencia de los valores colectivos, en la medida en que el mismo pensamiento de occidente ha sido diverso, pero termina dando relevancia ha formas que han residido en la racionalidad moderna, bajo una condición dualista, reduccionista, especializada, racionalista, individualista, y unidireccional. El término dualista, hace referencia a que siempre se quiere explicar todo, por lo menos, a partir de categorías propias, previamente definidas y contrapuestas que se oponen unas a otras, generando las grandes dicotomías sobre las cuales se crean situaciones difíciles o paradojas interminables (bien-mal, cuerpo-alma, ciencia-religión, ricos-pobres, etc.). Es reduccionista, en la medida en que quiere explicarlo todo a través de las partes (el átomo), o de casos muchas veces aislados. Pretende ser especializada, puesto que, una vez ha reconocido las formas generales de conocimiento (filosofía y letras, derecho, filosofía natural, medicina, etc.), establece teorías aún más específicas, que incluso, han generado su éxito frente a otras culturas (física, biología, geología, ingenierías, sociología, antropología, ciencias políticas, etc.) (sin desconocer que tiene tanto aspectos positivos como negativos relacionados al conocimiento científico). Es una visión racionalista, pues ha alejado las explicaciones religiosas y mitológicas, para sustituirlas por un orden de ideas lógicas, coherentes entre sí, encaminadas a la búsqueda de verdades (episteme). Tiende a ser individualista, resaltando el papel no sólo a nivel de la reivindicación de los derechos o de la intervención de la sociedad y el Estado sobre el individuo, sino también, en la producción de ideas y conocimiento científico, desde una perspectiva de reconocimiento y competencia, antes que en cooperación y producción colectiva. Y es unidireccional, pues, desde su nivel de superioridad, considera que es la mejor visión, que está guiada por una idea única y lineal de progreso.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 73
Según lo han mencionado diferentes enfoques, entre ellos Santos (2014), en la historia de la filosofía, la ciencia y la teoría del conocimiento, las discusiones que conllevaron a la dicotomía sujeto-objeto, expresando lo objetivo (biofísico) y lo subjetivo (la percepción y opinión), han conllevado sus repercusiones más importantes de la división ontológica así como sus consecuencias epistemológicas, a la cosificación de la naturaleza, entendiéndola como un simple objeto o lugar desde el cual se extraen las fuentes de materia y energía (materias primas y recursos) que ingresan y mantienen el proceso económico. Afirma Leff (1994, 2004), sobre la cosificación de la naturaleza (objetivación), ha conllevado al establecimiento de un proceso de producción material, acumulación y expansión económica dentro de la racionalidad moderna del capitalismo, razón por la cual, ante una crisis que ha sido producto de esta visión, es necesario empezar por modificar esas estructuras de pensamiento sobre las cuales se reproduce esa misma lógica de explotación, para avanzar hacia la construcción de una epistemología ambiental.
En respuesta a esa visión occidental que ha sido impuesta en los procesos hegemónicos de globalización, se han propuesto las visiones desde la perspectiva ambiental que se opone como alternativa a diferentes formas de pensar y concebir el mundo, desde la diversidad y desde lo cultural. Algunos teóricos del pensamiento ambiental como Carrizosa (2000), Escobar (2000), Elizalde (2003) y Leff (2004), han contribuido al cambio en la perspectiva del conocimiento en los estudios ambientales, para superar la visión predominante occidental. Frente a la visión dualista o fragmentada, se proponen las visiones holistas que plantean la explicación de las cosas en su conjunto, entendiendo que el ambiente es un sistema que está compuesto de una serie de elementos, y que no pueden ser analizados separadamente, sino de manera completa. Como salida a la visión reduccionista, se busca una visión integral, pues, antes que separar los elementos, deben ser integrados en cuanto a su análisis, entendiendo que la interrelación de los elementos ambientales, tanto sociales como ecosistémicos, son interdependientes unos de otros, por lo cual, si se afecta algún componente, se reflejará en los impactos, efectos y consecuencias sobre los demás elementos. Para superar la visión especializada del conocimiento, se acude a una visión complementaria, según la cual, ante el análisis de la complejidad ambiental, deberá acudirse a formas de conocimiento no sólo desde una única disciplina, sino también desde los enfoques interdisciplinares y transdisciplinares, pero también, a la participación de los saberes y participación de las comunidades locales y de los ciudadanos no expertos. En relación a las salidas de formas exclusivamente racionalistas, también es necesario integrarlas a las formas culturales y espirituales, pues todos los individuos y todas las comunidades, no son iguales, sino que también existe diferencia en el concepto de la alteridad, por lo cual, las formas de percibir e interactuar con el entorno, son diversas, y surge a partir de la cultura y de la ética. Ante el individualismo y egoísmo, debe proponerse una forma de comprensión, construcción y alternativas desde la defensa de lo colectivo, y es precisamente, porque en la definición teórica, política y jurídica el ambiente hace parte de lo colectivo, es decir, lo que trasciende y va más allá de lo individual. Y frente a la

74 La regulación de los bienes comunes y ambientales
unidireccionalidad y linealidad, se debería en su lugar, propender por alternativas pluralistas, en el que sean las mismas comunidades quien retomen los valores y acciones hacia los cuales proyectan sus planes de vida, hacia el bien común, pensando en la construcción de espacios para el presente y el futuro.
En síntesis, los cambios de la modernidad también han sido el producto de la influencia del pensamiento del racionalismo de la modernidad que ha sido plasmado a partir de la construcción del conocimiento en occidente, en formas lógicas y únicas de concebir el mundo, las cuales, durante dos siglos, conformaron y dominaron el conocimiento y los valores que direccionan y determinan los intereses y fines de las sociedades hasta la actualidad. Estas ideas hacen parte del desarrollo de todas aquellas teorías de pensadores clásicos que edificaron los postulados del pensamiento moderno a partir de los intereses representados desde sectores sociales, políticos y económicos en ascenso, que más tarde, dieron paso a la consolidación de valores y principios liberales. Algunas de estas ideas se pueden encontrar encuentran autores como Bacon (1620), que fundamenta desde el empirismo filosófico y científico del Novum organum, la necesidad de fundar las bases del conocimiento a partir de la experiencia partiendo desde lo particular, en la experimentación y la comprobación a través de la observación de la realidad, que ha sido determinante para el desarrollo de las técnicas para el dominio sobre la naturaleza por parte del ser humano. También, Descartes (1637) quien desarrollaría su pensamiento racionalista ontológico, entorno a la razón y a la duda metódica, que permite cuestionar las cosas para poder esclarecer la percepción de nuestros sentidos sobre las cosas.
Las ideas políticas de Hobbes (1651), sobre las teorías contractualistas, en la cual, la organización política se constituye como una salida al estado de naturaleza de lucha de todos contra todos, para imponer el orden social, en un convencionalismo en el cual, el soberano debe asegurar la imposición de este orden y el cumplimiento de las normas establecidas. En el caso de Locke (1690), quien establece los postulados del liberalismo, en la estructura de la organización política, dentro de la cual, su idea central es la fundamentación del derecho de propiedad privada individual por medio de la inversión de trabajo, autorizando la apropiación de las cosas del patrimonio común. Estas ideas, originaron el movimiento de la ilustración en el siglo XVIII que tendría como finalidad la difusión del conocimiento que había sido reservado para la nobleza. Al respecto, se desarrollan nuevas ideas del pensamiento filosófico, como los expuestos por Leibniz (1765) que establece los aportes al pensamiento racionalista de la filosofía, adoptando los postulados sobre la razón de las proposiciones en la lógica, y la verdad de esas proposiciones. Posteriormente Kant (1788), quien adoptará la idea de dignidad humana sobre la cual se desarrolla su teoría en la ética desde el pensamiento universal racionalista, con nuevos aportes a la teoría del conocimiento mediante la reinterpretación de los estudios sobre epistemología. Los aportes de Hegel (1807, 1837), sobre el pensamiento de la filosofía moderna, quien consolida el pensamiento racional del conocimiento universal de lo absoluto, y del eurocentrismo a partir de su

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 75
pensamiento sobre la historia universal y la filosofía de la historia43. Y la idea adoptada desde el utilitarismo, por Bentham (1789) y Mill (1859), en la cual, se demarca igualmente la idea de las libertades individuales del liberalismo, según la utilidad, placer o perjuicio que pueda ocasionar las conductas individuales, entendiendo que los derechos y libertades sólo van hasta donde empiezan los derechos y libertades de los demás (harm principle).
Este desarrollo de las ideas en el pensamiento de la modernidad, son indispensables para los cambios políticos y las revoluciones liberales presentada en Europa, inicialmente fundadas con el propósito de defender el ascenso de la burguesía en el nuevo modelo económico, actividades de crédito, comercio y mercantilismo en donde se definirían los nuevos rumbos del poder político, en reivindicaciones dirigidas a una monarquía en decadencia, altamente endeudada e incapaz de integrarse al nuevo proceso económico de producción soportado en la alta transformación de la naturaleza con el comienzo de la industrialización de las ciudades. Los ideales desde entonces, fueron defendidos desde el liberalismo y el movimiento de la ilustración por personalidades del pensamiento moderno como Voltaire (1765) y Rousseau (1762) quienes propondrán en cada una de sus versiones, la reformulación a la teoría del contrato y el orden social, y Montesquieu (1748), preocupado por las cuestiones de la organización política de los Estados liberales, de la aplicación de las leyes y de la división de los poderes, teorías que resultan fundamentales para entender el nuevo proyecto que habrían definido las élites para los siguientes siglos.
Es por este conjunto de factores, que, después de las revoluciones liberales, se erigirían las resultantes formas del Estado liberal, centradas en las libertades individuales, entendiendo que la participación política, todavía está restringida a quienes dominan el poder económico. Esta también será la primera forma de democracia liberal, que se limita al concepto de ciudadanía de los propietarios, quienes tienen la capacidad de influencia sobre la toma de decisiones a través de sus representantes políticos. Se establece posterior a este momento histórico, el Estado liberal democrático, definido como una de las primeras formas de reconocimiento de derechos y libertades individuales de tradición liberal (e. g. libertad religiosa, libertad de opinión, libertad económica, derecho de propiedad privada, principio de legalidad, igualdad formal ante la ley, etc.) y en igual medida de la división de poderes. En suma, estas formas de pensamiento de la modernidad, son importantes, pero también, aquellas realidades sociales que permitían identificar los conflictos políticos, religiosos y de clases sociales, que servirían a la proclamación de limitación de los poderes ejercidos por las anteriores monarquías absolutistas, y que también fueron indispensables en el auge de las actividades económicas que permitieron el avance de la expansión de las fronteras de los Estados europeos hacia nuevos territorios. Conforme a esto, los derechos que
43 Según Hegel (1837), la historia universal nace en Asia y culmina en Europa, con lo cual, se establece
una mirada de superioridad cultural que permite establecer las formas de pensamiento occidental que prevalecerá como explicación de la colonización, pero adicionalmente, de expansión del conocimiento racional y de los valores en los procesos de globalización.

76 La regulación de los bienes comunes y ambientales
surgen del liberalismo y los límites al ejercicio del poder, han sido los fundamentos que permitieron adoptar las primeras constituciones, en las que se genera un cambio en la concepción de soberanía anteriormente ejercido por las monarquías, para sustituirlas por una visión de democracia representativa. Es en este momento cuando se consolida la idea del poder constituyente, que desde la perspectiva de Sieyès (1789), se refiere al pueblo como tercera instancia (el tercer Estado), diferente a los tradicionales poderes de la nobleza y el clero, quien ejerce directamente la soberanía, en la medida en que el gobernante sólo es la persona que responde a esa representación de los intereses políticos de donde emana originalmente ese poder, y por ende, no tendría más límites que la misma legitimidad que le otorgue el pueblo. Al respecto se ha discutido la idea de este poder constituyente, pues en la actualidad, se sabe de antemano que los Estados nacionales, también se encuentran influenciados por la tradición de los derechos humanos, sobre la cual, ya no se puede seguir admitiendo esa ilimitación, pues hay un cuestionamiento precisamente a la tiranía de las mayorías, y además, porque existen cuestiones históricas de reconocimiento de derechos humanos encaminadas a la satisfacción de valores de justicia, que hacen impensable que sea el mismo constituyente quien pueda decidir si excluye la aplicación de estos derechos en algún momento en el futuro.
Debido a estas nuevas ideas provenientes de la modernidad, el concepto de la propiedad privada se convierte en un elemento central, dentro de las primeras formas del Estado liberal, que prestan todavía un gran valor de la riqueza asociada a la tierra y en los ‘recursos naturales’, donde se origina el concepto de mercancías, producción y transformación de las primeras formas de manufacturas, el mercantilismo, los inicios del comercio internacional, pero, especialmente, de generar una mayor extracción de recursos dentro de las colonias europeas. Así es como se empieza a establecer el discurso sobre la justificación de la apropiación y despojo de los territorios conquistados bajo el concepto de la res nullius, que, permite a las monarquías extraer todas las riquezas de esos territorios, particularmente los metales preciados, sustituidos luego por otras actividades económicas como la industrialización que definirá el dominio del poder económico. La apropiación y despojo de las tierras de las colonias, por ocupación y conquista, generaron los conflictos con los pueblos originarios, quienes no podrán resistir demasiado a la dominación, debido a la superioridad en las diferencias técnicas, entre ellas, las militares.
Con la modernidad, la propiedad queda marcada dentro de los nuevos valores individuales, y en contraste, lo común es visto con menosprecio. Esta idea se acentuará con los procesos de expansión de nuevos territorios, en las fases de conquista y colonización europea, debido al poder ejercido sobre los pueblos originarios, en un choque cultural sin precedentes, que impondrá la justificación del despojo y apropiación de las tierras, mediante el argumento de superioridad cultural y falta de reconocimiento de los individuos y pueblos indígenas como personas. Con el desarrollo de la teoría liberal, este argumento recaerá, en la incapacidad de

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 77
dominio de las tierras por parte de dichos pueblos, que han caído a la imposición de los conquistadores del viejo mundo44.
Esta posición defendida en las primeras versiones del liberalismo, fueron determinantes en el cambio sobre la visión económica sobre el origen de las riquezas, principalmente expuestas en Two treatises of government (Dos tratados sobre el gobierno civil) de Locke (1690), en donde se concluye que “todas las riquezas son producto del trabajo”, permitiendo, argumentar la apropiación de las tierras por parte de la Corona Británica sobre las tierras no trabajadas por los habitantes originarios en las colonias de América y la India. Más adelante, las teorías sociales, toman estos fundamentos relativos a las cuestiones del gobierno de los Estados liberales, para centrar y apartar los estudios de la economía política, con el fin de impulsar los procesos de extracción y transformación de las fuentes materiales sobre la naturaleza. Es en esta medida, que los primeros economistas, replicarían más tarde todas sus ideas económicas, como en el caso de Smith (1776) que en su obra An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones), desarrolla a profundidad las bases del liberalismo económico empezando por su teoría sobre la división del trabajo, en relación a las ventajas competitivas y sociales por la contribución que realiza cada individuo como parte de su actividad económica y en la posibilidad de mejorar las técnicas necesarias de producción, lo cual, da paso entre otros aspectos, al afamado concepto de la mano invisible del mercado, según el cual, las regulaciones económicas deben liberarse a las transacciones privadas, pues existe una capacidad de autorregulación que permite encontrar un mayor bienestar general.
Esto es importante, pues establecerá los comienzos de la teoría económica, desde la teoría clásica y las escuelas fisiócratas de Quesnay (1775) y Gournay (1767, 1772, 1774, 1776) que adaptaron los conceptos generales del liberalismo y del laissez faire a la economía, aceptando que la riqueza ya no yace exclusivamente en los recursos naturales dominados por los territorios de los países, sino, de manera adicional y principal, en la inversión de trabajo capaz de generar actividades económicas de producción o en otras posiciones, incluyendo también la importancia de la transformación y el intercambio e intermediación del comercio de las mercancías. Este debate, existió precisamente como respuesta a la contrapartida sobre la opinión creada y muy generalizada de esta escuela económica, de atacar el mercantilismo y las prácticas de la intermediación en el comercio como fuentes precarias de producción real, pues terminaban en su lugar generaban graves impedimentos para el bienestar social. De este modo, diferentes vertientes de la fisiocracia, y otras del liberalismo económico, dieron respuesta a la cuestión de los intereses de las clases económicas tanto de la burguesía como de los terratenientes
44 Este suceso se ha mencionado bastante, en la negación de derechos históricamente a los pueblos originarios, primero mediante el argumento del no reconocimiento como personas a los grupos los indígenas, resumido en el debate Sepúlveda-De las Casas, y el segundo; representado por el argumento expuesto por Locke (1690), de no reconocer los derechos sobre la res nullius, pues estos habitantes no eran dueños de las tierras bajo el concepto de fundamentación del derecho fundamental.

78 La regulación de los bienes comunes y ambientales
mediante la formulación de nuevas teorías inmersas en el debate. La posición conservadora económica que buscaba despreciar el comercio y la actividad industrial para seguir fomentando el valor de la naturaleza en la tierra, enfrentando fuertes oposiciones desde los intereses de la burguesía bajo los modelos liberales de libre cambio, mercantilismo e industrialización45. Otros aportes al estudio económico relacionados más tardes con los estudios ambientales, provenientes del trabajo An Essay on the principle of population de Malthus (1798), que por primera vez, abordaba en detalle las cuestiones demográficas del crecimiento poblacional en función de la disponibilidad de los recursos naturales necesarios para garantizar la subsistencia de un número determinado de individuos, lo cual, sería indispensable en las teorías contemporáneas vinculadas al debate de sostenibilidad y regulación de los bienes comunes y ambientales.
Conforme a todo lo expuesto, las características que se han enunciado de la modernidad, influenciaron las formas de apropiación privada de las tierras comunales, que como se ha visto, responde a un proceso histórico social de los cambios de valores en occidente, mediante la determinación del cambio de noción sobre el concepto de lo común. En referencia este punto, la importancia se encuentra en alterar la percepción sobre la propiedad comunal y de los bienes comunes, a partir de las ideas de la modernidad y el liberalismo, para permitir el establecimiento de las libertades individuales y con ellas la primacía de la propiedad privada sobre los intereses colectivos, incluyendo el manejo de las tierras comunales que habían sido reguladas mediante el modelo de la economía feudal, con las incidencias que tuvo esta transformación frente al desconocimiento de las formas de regulación de los pueblos originarios en los procesos de conquista y colonización desde occidente.
Más tarde, con el reconocimiento y desarrollo del principio de legalidad, se buscaría unificar todos los aspectos relacionados con los derechos civiles, pero principalmente, aquel que emerge del reconocimiento y regulación de la propiedad privada, permitiendo un avance en la adopción de las primeras legislaciones europeas, como por ejemplo, los cambios normativos en Inglaterra sobre las tierras comunales, y la aprobación del código civil napoleónico en Francia, que dará lugar a las fuentes del derecho que se implantarán en el contexto de los países de Latinoamérica, luego de las campañas de independencia. Estos nuevos fundamentos resultarían claves en la conformación del Estado de derecho puro o Estado de derecho formal, en el cual, se buscaría regular cada vez con mayor ambición y magnitud los ámbitos de la vida social mediante la adopción de leyes que responden a los valores liberales, y que coinciden con la preocupación de las primeras nociones de políticas para regular aspectos sociales del poder político y económico, la división legal sobre la división del poder público, las funciones de las
45 El laissez faire, laissez passer (dejen hacer, dejen pasar) estaba cimentado en la teoría de liberación de la intervención estatal sobre la economía, que para los fisiócratas consistía en el ‘librecambio de manufacturas, y en la libertad de regulación de las aduanas’, sin embargo, es importante indicar, que este concepto en la actualidad se utiliza para referir a la liberalización de las economías tanto en el comercio internacional, pero en su momento, era contradictorio con el pensamiento que le dio origen, en la medida en que se oponía fuertemente a las primeras formas de intermediación que se crearon con el mercantilismo.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 79
entidades, y finalmente, la idea de controlar todos los aspectos de la vida de las personas, y establecer los límites económicos así como la regulación del mercantilismo y el comercio internacional.
Esta forma de organización política, es puramente formal, debido a que sólo reconoce las regulaciones que se expiden dentro de su misma definición del formalismo legal, pero adicionalmente, porque tiende a despreocuparse por el reconocimiento material de los derechos en la práctica, que sólo interesan y siguen siendo controlados y manejados por los mismos poderes de los sectores dominantes de la sociedad. En esta medida, se proclaman los derechos civiles y políticos en los ordenamientos legales, pero sin que exista una aplicación material a todos los sectores sociales, pues no todos tienen acceso, debido a una visión reducida del concepto de ciudadanía que ha sido establecida con base en valores y principios que se reproducían desde las sociedades antiguas y patriarcales (sólo hombres descendientes de europeos, mayores de edad, propietarios, etc.). En este periodo histórico, la naturaleza entra a ser vista como parte del derecho de propiedad individual que ha sido establecido en las normas formales, desde la cual, también se percibe como fuente de la materia prima del proceso de industrialización, que se concentrará en primera medida, en las grandes ciudades europeas, y luego, en las demás ciudades y centros urbanos en el mundo.
Es debido a esto, que se reconocen los primeros problemas ambientales de la era contemporánea, según indica Marquardt (2006, 2009), son problemas marginales vistos localmente en relación a las condiciones sanitarias de las ciudades, pues consistía en determinar estos lugares en los cuales confluían las diferentes problemáticas ambientales por falta de alcantarillado y abastecimiento de agua, percibidos como remanentes de los problemas en las ciudades de la Edad Media, pero además, sumando las nuevas fuentes de contaminación que afectaban a la población en general, lo que se convirtió rápidamente en un mayor factor de afectación para los sectores más pobres de las clases obreras. Conforme a esto, a partir del desarrollo de la naciente industrialización en las ciudades europeas, la materia extraída del ambiente se va transformando, y se empiezan a marcarse grandes diferencias entre los conceptos de lo natural y lo artificial, caracterizado por la predominancia del paisaje. Como lo menciona Foucault (1974, 1977), los primeros problemas ambientales, estuvieron asociados teóricamente a las visiones sanitarias e higienistas, no porque existiera en sí mismo una preocupación desbordada por garantizar las condiciones de las personas en las ciudades, sino porque, esas condiciones empezaron a afectar la salud de la mano de obra, con lo cual, se ponía en riesgo el sistema de producción de las primeras fábricas e industrias en las ciudades.
La industrialización permitió la acumulación de riqueza a través del capital, en el cual, la tierra con los ‘recursos naturales’ y el trabajo dejan de ser las fuentes de riqueza y son sustituidos por la prevalencia del capital. Esta tradición se ha replicado por los economistas neoclásicos incluso en la actualidad, debido a la centralidad del capital que ahora define los otros factores de producción: la tierra y los recursos naturales entendidos como capital natural, y el trabajo como capital humano. Es de

80 La regulación de los bienes comunes y ambientales
esta manera, con la intensificación de la industrialización, que se marcan los inicios de era capitalista hace notoria la sobrevaloración que se da al dinero y el capital artificial (man-made capital) desde la visión crematística de la economía, y una infravaloración de la naturaleza (capital natural), que se reduce a las cantidades de elementos de materia y energía que ingresan al proceso económico. Al respecto, existen aspectos importantes en la tradición jurídica que se adopta desde el punto de vista económico, en la medida en que la naturaleza no sólo está comprendida dentro de la apropiación y transformación en mercancías (res mercante y lex mercatoria), sino adicionalmente, desde la perspectiva de la naturaleza como un ‘recurso natural’ (natural resource) destinado a la simple explotación económica, aspecto que en la tradición del derecho se logró incorporar rápidamente al desarrollo de instrumentos jurídicos, tanto en los tratados internacionales como en las legislaciones internas de los países relacionadas con las temáticas ambientales (e. g. las convenciones internacionales que tratan el concepto de recursos, los códigos de recursos naturales, las leyes especiales sobre los diferentes recursos naturales, etc.)46 47.
Durante este periodo de la historia, se produce un cambio drástico en las formas de producción y las relaciones preexistentes que se venían generando en relación a la naturaleza, situación que es abordada por Polanyi (1944), quien la definiría acertadamente como The great transformation (La gran transformación), de las sociedades tradicionalmente agrarias dependientes de la energía extraída de la biomasa hacia una nueva fase de sociedad de libre mercado basada en la industrialización intensiva, la dependencia en los combustibles fósiles y los modelos agroindustriales adoptados a partir del surgimiento de la ‘revolución verde’. Debido a las condiciones laborales experimentadas por los trabajadores durante la primera fase de la industrialización, se empiezan a reivindicar una serie de derecho sociales, y a desarrollarse teorías socialistas y comunistas, que reproducen esa visión materialista de la naturaleza, partiendo de un tipo de proceso económico cimentado igualmente en la industrialización y explotación de los recursos naturales, que ahora aparece bajo formas de estatalización de los medios de producción. Es por esta razón, que, la percepción de la naturaleza se mantiene, dado que tampoco hay diferencia en las economías socialistas, principalmente las creadas luego de la segunda posguerra mundial, pues estas incluso, llegaron en algún momento de la historia a tener mayor nivel de productividad que las economías capitalistas, pero en la misma medida, llegaron a generar problemas ambientales en algunos casos, conllevaron a desencadenar graves desastres y devastaciones (e. g. cabe mencionar los problemas a lo largo del siglo XX: el incidente nuclear de Chernóbil y la desaparición del Mar de Aral por prácticas agroindustriales en la antigua Unión
46 Los instrumentos del derecho ambiental internacional (DAI), han reproducido en los textos, estas
definiciones, como recursos genéticos, recursos naturales, recursos no renovables, recursos renovables, etc. 47 Algunos economistas neoclásicos como Pearce (1990) y Field (1995), prefieren referirse a la expresión
de economía de los recursos naturales, así como los demás economistas tanto desde la economía ambiental neoclásica como desde la escuela crítica de la economía ecológica, tienden a reproducir consciente o inconscientemente los conceptos de ‘recursos naturales’ a pesar de las cuestiones críticas que se han abordado en epistemología ambiental.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 81
Soviética, la contaminación industrial en China, y la contaminación de las aguas en la bahía de la Habana en Cuba).
Debido a los graves problemas en las condiciones de la población y la lucha entre las clases sociales, el Estado liberal capitalista, busca establecer ciertas medidas que puedan apaciguar las tensiones de las clases trabajadoras y los sectores más pobres, por lo cual, se empezarían a dar reconocimiento a los primeros derechos sociales, entre ellos, los derechos laborales, que permiten garantizar condiciones mínimas dignas, como la limitación de las jornadas laborales en las industrias, que más tarde darían lugar a otra serie de derechos entre los que se encuentran actualmente, el establecimiento de un salario mínimo, la garantía de seguridad social, educación y el acceso a vivienda digna, por lo cual, formando la teoría del Estado social de derecho. Dicha tradición se remite a las teorías constitucionalistas alemanas del sozialer Rechtsstaad que en algunos autores franceses se manifiesta en la noción del État sociale, y muy similar a la idea desarrollada más tarde sobre el Estado de bienestar en distintas versiones (welfare State, Wohlfahrtsstaat, État-providence), orientado hacia la búsqueda y satisfacción de los derechos humanos económicos sociales y culturales (DHESC) con el fin de garantizar el nivel y calidad de vida de los ciudadanos dentro del modelo liberal capitalista.
De allí, recordaba Stein (1850), que el Estado social de derecho, no puede ser tenido como sinónimo de socialismo, sino que es esencialmente una forma de Estado liberal capitalista en el cual se han establecido las mejores condiciones del crecimiento económico sostenido, creado precisamente, con la finalidad de impedir el tránsito hacia el Estado socialista, y de la misma manera, evitar el ascenso al poder político y la revolución de las clases sociales más bajas dentro de las estructuras y jerarquías sociales de los países. Alrededor de la teoría del Estado social de derecho, se ha profundizado mucho en los escritos dogmáticos, y las interpretaciones constitucionalistas, incluyendo la jurisprudencia en los pocos países que han adoptado esta forma de organización política, buscando la superación del reconocimiento formal del Estado de derecho puro, hacia la primacía de la materialización de los derechos, entre ellas, las garantías de los derechos sociales, económicos y culturales, pero sin existir realmente cambios significativos en la visión del ambiente y de la naturaleza, pues el mismo paradigma de producción y consumo del capitalismo, mantiene la visión de explotación como base de la supuesta garantía en la distribución de bienes dentro de las sociedades contemporáneas.
Se trata así, de un legado de la modernidad, en el cual, indistintamente de las regulaciones y los avances teóricos del liberalismo y del constitucionalismo en la actualidad, demuestran grandes contradicciones con las nuevas realidades, respecto a situaciones de prevalencia del individualismo, las privatizaciones o intervenciones del Estado en favor de sectores privados, todo lo cual sigue imperando y generado los grandes impactos ambientales de nuestro tiempo, así como del fracaso del discurso del desarrollo sostenible que en la práctica, tiende también a ser desconocido para justificar el avances de los procesos de desarrollo

82 La regulación de los bienes comunes y ambientales
económico así como de cierta legitimación social que permita la explotación de los bienes comunes y ambientales. Todo esto ha implicado la necesidad de una transformación en años recientes, de avanzar hacia nuevos tipos de organización social y política ambiental de derecho, con miras a dar respuesta a la crisis y el reconocimiento material de los derechos ambientales y de alcanzar una verdadera sostenibilidad ambiental. Claramente como se ha visto hasta ahora, la evolución del influjo de la modernidad ha sido el momento clave para entender el cambio de los valores sociales en la historia, generando consecuencias en las relaciones sociales que implican desplazar y reducir la importancia de lo común, de los bienes comunes y del patrimonio común, así como de las formas comunitarias y colectivas, o menospreciar visiones no occidentales y premodernas de regulación jurídica, para sustituirlas por la defensa del individualismo, la apropiación, el despojo de lo común, y de la concepción de explotación, que se han trazado, no sólo desde el fenómeno de la privatización y la centralidad de la propiedad privada, sino también en el papel del Estado, el capitalismo y la perspectiva de desarrollo y progreso unidireccional en la misma explotación y regulación del ambiente y la naturaleza.
1.3.1 Modernidad y colonialidad: La desposesión de la propiedad comunal en el mundo
Existe una reflexión en las relaciones Norte y Sur, relacionada a los aspectos
de la evolución y cambios de la propiedad comunal de las tierras en el mundo, que son imprescindibles para los análisis sobre la modernidad y la colonialidad que no han sido profundizados debidamente en las teorías convencionales de los bienes comunes. Al respecto, las formas de regulación social y jurídica que se han trazado desde occidente, han tenido gran influencia en las tradiciones de los países del Sur, que resisten la imposición en escenarios interculturales y plurinacionales donde se responde a las tensiones que generan las regulaciones de las comunidades diferenciadas. Con la conquista europea, los pueblos originarios fueron perdiendo sus territorios y tierras comunales, en los fenómenos descritos por diversas teorías, al considerar que, a toda apropiación de tierras, le corresponde de manera contrapuesta y equivalente, un despojo o desposesión de los territorios. Y estos procesos se generan en las lógicas de explotación y acumulación de riquezas, acrecentadas con los valores defendidos desde la modernidad para fomentar las distintas fases de la industrialización.
En un primer momento, las formas de desposesión de las tierras comunales de los pueblos originarios, se originó con las medidas proclamadas por las monarquías europeas, en modelos de explotación de la riqueza de las minas, para luego expandir las actividades de los colonizadores sobre las actividades agrarias en el modelo esclavista, en los sistemas de utilización indirecta de las tierras, mediante figuras de control social que establecían la cesión de su utilidad a los colonizadores europeos, y en otros casos, otorgando derechos de propiedad de las tierras comunales indígenas, a cambio del pago de impuestos. Los casos más importantes se establecieron en América y África, tierras inexploradas que necesitaban ser explotadas a pesar de la falta de medios de producción y mano de obra, ante lo cual

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 83
aparecía esta alternativa a la explotación directa. En algunos casos como en México, la dominación se impuso estableciendo propiedades de los señores terratenientes, y en otros casos, reconociendo las tierras colectivas indígenas a cambio del pago de los tributos. En Perú y Bolivia, se generaron procesos de explotación mediante las instituciones de la mita, impuestos pagados a cambio de trabajo para la explotación de las minas durante varios siglos, para permitir el traslado de las riquezas a Europa. Otros modelos, estuvieron centrados en la producción agrícola de las tierras debido a la facilidad de las condiciones territoriales y climáticas, aprovechadas por las colonias, ante lo cual, se acudió a la de mano de obra esclava africana, principalmente en el Caribe y en el sur de las colonias de los Estados Unidos. En África se describen procesos de concentración de las tierras sin privatización, mediante figuras de patronatos en modelos similares de explotación sobre privilegios concedidos a quienes administraban en representación de las monarquías europeas (Berry, 1988)
Con las revoluciones liberales en Europa, así como los procesos de independencia de las colonias, y el ascenso de las élites locales en los países del Sur, las tierras comunales enfrentaron una presión mayor, que finalmente, resultarían desintegrándose en la mayor parte del mundo. Debido a que el liberalismo representó los intereses de las clases económicas que accederían al control del poder político reemplazando a la nobleza, impulsaría los nuevos valores para fomentar el cambio del modelo económico, y la abolición de las instituciones y las formas del antiguo régimen, que eran vistas como impedimento para hacer la transición hacia el modelo de industrialización. En este proceso, se generó un desprecio aún mayor sobre la propiedad comunal, que devino en el cambio hacia la propiedad privada individual como sustento de las economías liberales, adoptadas bajo modelos liberales democráticos y reformas a los sistemas políticos y jurídicos para la privatización de las tierras comunales.
Este proceso de privatización se intensificó con la cesión de las tierras de las monarquías a los propietarios privados, debido a las deudas, que permitieron establecer la concentración de la propiedad y la riqueza de las clases económicas a través de formas de producción consistentes en arrendamientos. Con las ideas liberales provenientes de los sectores económicos que reclamaban mayores pretensiones a las monarquías, se establecieron pautas de la organización política como la limitación de poderes, que terminaría en el fin, caída y sustitución de las monarquías por las primeras democracias liberales. Esta transición fue importante en la repercusión de las decisiones frente al ‘problema’ de la propiedad comunal y la necesidad de definición de nuevos derechos individuales. En este caso, los bienes comunes (res communis) que se encontraban regulados mediante impuestos, y que servían de sustento para poblaciones pobres, empezaron a ser vistos con desprecio por su baja producción en los modelos de crecimiento económico del liberalismo clásico. El caso más relevante, ha sido documentado en diferentes textos históricos, respecto a la expedición de leyes en Inglaterra encaminadas a regular los ‘enclosures’ (Enclosure Acts 1773-1882) sobre los cuales se ordenaba el cercamiento de los terrenos comunales (i. e. tierra demanial) en favor de los grandes terratenientes, para permitir las condiciones de concentración de la

84 La regulación de los bienes comunes y ambientales
tierra y la riqueza de las clases económicas dominantes, ocasionando problemas sociales, entre ellos, el empobrecimiento de las poblaciones campesinas, generación de desempleo y disponibilidad de mano de obra barata que más tarde sería trasladada a las fábricas de las grandes ciudades (PUK, 1973, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1851, 1852, 1854, 1857, 1859, 1868, 1876, 1878, 1879, 1882)48.
Por otra parte, en cuanto a los procesos de independencia de las colonias, es importante citar dentro del contexto latinoamericano, la figura de expropiación de tierras comunales tras los cambios instaurados por las nuevas élites encaminadas a acabar las tradiciones indígenas y modernizar las formas de producción. El caso de Bolivia es el más notorio, luego de los conflictos indígenas que también fueron prolongados en el movimiento katarista, y la instauración de los gobiernos de las élites descendientes de españoles, en 1874 se empieza a tratar las regulaciones sobre la propiedad, con la expedición de la Ley de Exvinculación, que determinaba la sustitución de la propiedad colectiva de la tradición Inca (aillu) por la propiedad privada individual, generando décadas de conflictos, frente a la resistencia de los pueblos que veían amenazados no sólo sus territorios, sino también, su forma de organización e integridad grupal (Ticona, 2003). En toda América Latina se fueron reduciendo los territorios que habían sido reconocidos antes en la época de las colonias, y que finalmente fueron limitados en algunos países, a los resguardos que se resistían a su desaparición. En Colombia, se ha descrito esa transición, y algunos autores como Palacio (2001) han identificado la transición de los periodos históricos en la historia ambiental de la propiedad, empezando por el periodo de naturaleza liberalizada (1850-1930), correspondiente a la aplicación de las ideas del liberalismo luego de la independencia, que está adscrita a las mismas características frente al desprecio de las tierras comunales; pasando años más tarde a la fase de la naturaleza modernizada (1930-1980), según la cual, existe una gran preocupación por insertarse en los modelos económicos definidos en la industrialización con lo cual, se fundamenta en la idea de la extracción de los ‘recursos naturales’, y naturaleza ambientalizada y privatizada (1991-1993-presente), que dieron paso al desarrollo de las regulaciones constitucionales y legales que establecen las garantías, pero al mismo tiempo, buscaban políticas de liberalización de la economía hacia formas avanzadas de privatización del ambiente.
Frente a los contextos históricos de la modernidad y la colonialidad, que hasta el momento no habían efectuado análisis tan profundos, se empiezan a abordar algunas cuestiones desde las ciencias sociales que determinan los enfoques críticos posmodernos, posestructuralistas y post-coloniales, que involucran la relación y separación histórica entre Norte-Sur y Oriente-Medio Oriente y Occidente, dentro del análisis de la implantación de aspectos culturales, lingüísticos, ideológicos y de pensamiento que surgen de las relaciones del colonialismo y el imperialismo desde el pensamiento eurocéntrico, a partir de los cuales se terminan
48 De acuerdo con el desarrollo normativo Enclosures Acts (PUK, 1773-1882), el proceso de cercamiento
(enclosure) se efectuó en tres etapas: i) apropiación y delimitación de espacios previamente dedicados al uso colectivo; ii) la sustitución del sistema de ‘libre acceso’ por un sistema cerrado; y iii) el establecimiento de grandes terrenos que serían alquilados a campesinos empobrecidos.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 85
configurando las instituciones de dominación como regímenes de propiedad y formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza. Algunos autores han sido precursores y coinciden en sus conclusiones en el desarrollo de los estudios poscoloniales en diferentes regiones del mundo. Así, por ejemplo, los análisis de Said (1995) respecto a la crítica frente a la imposición y percepción occidental del mundo árabe; y los estudios de Chatterjee (1993) y Bhabha (2004) en relación al análisis de colonialismo en la India quienes introducen la concepción lo ‘subalterno’ como concepto de subordinación de aquellas prácticas culturales que son desconocidas por los colonizadores de occidente, y que vienen generado fuertes repercusiones en teorías de decolonialidad en Latinoamérica.
Los estudios empiezan con la crítica a la linealidad de la modernidad en su definición de progreso, según Dussel (2005), se trata de la historia que ha sido narrada desde occidente, desde las antiguas civilizaciones como la griega y la romana, y que más tarde serían expuestas como sinónimo de éxito de lo occidental y el primer mundo. Por otra parte, el análisis Castro-Gómez y Grosfoguel (2007) retoma nuevamente el concepto de los estudios poscoloniales para indicar que el menosprecio y rechazo de la alteridad, implica que hay una visión desde occidente que aparece como mejor y digna de ser reproducida, mientras que las otras formas y culturas tienden a ser subalternas, por la ideología que se representa en las políticas frente a la diversidad, el reconocimiento y la diferencia, considerando que el discurso de la multiculturalidad no es suficiente, ya que proviene de las mismas visiones occidentales similares al imperio en Roma, por su cultura dominante junto con otras formas que coexisten dentro de la misma dominación. En este sentido, sostiene Quijano (2000), la idea de un mundo colonizado desde la visión eurocéntrica, es una perspectiva de menor de edad, e incluso, culturas incivilizadas que deben ser educadas, dominadas, controladas y explotadas.
Para Mignolo (2007), la diferencia del enfoque decolonial que ha emergido como pensamiento propio latinoamericano, frente a la crítica de modernidad y colonialidad en diferentes formas de pensamiento son una adición a las explicaciones poscoloniales del estructuralismo y posestructuralismo derivado de los estudios sociales (e. g. Foucault, Lacan, Derrida) para superar las formas eurocéntricas de percibir la historia y dominación en las relacione de poder. En estas teorías se afirma que, a pesar de haberse efectuado la descolonización entendida como independencia frente al gobierno de los países europeos (e. g. las primeras guerras de independencia en América desde 1776 a 1830), estas relaciones no fueron completas, pues los Estados descolonizados se guiaron por los mismos valores y principios del liberalismo (e. g. Latinoamérica, India, Congo, etc.). Por esta razón, autores como Walsh (2007), plantean al interior del concepto de multiculturalismo, e interculturalidad, la necesidad de superar el pensamiento colonial, orientado a la descolonización y transformación, como base de un principio ideológico “anticolonialista, anticapitalista, antiimperialista y antisegregacionista”, que integra las nuevas formas democráticas hacia el pluralismo. En este caso se cita el movimiento katarista que finalmente va a influenciar la adopción de la Constitución Política de Bolivia, del Estado plurinacional, pretendiendo un cambia del paradigma convencional de ‘un solo Estado y una sola nación’.

86 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Es muy importante entender las críticas que se han planteado frente al colonialismo y la colonialidad, en relación a las regulaciones de los bienes comunes y ambientales, en la medida en que, las mismas instituciones y formas de regulación que se consideran no occidentales, tienden a ser marginadas y desconocidas por los Estados modernos, partiendo de tradiciones eurocéntricas que resisten al diálogo, reconocimiento e integración de la diversidad de acuerdo con los contextos históricos particulares. En la misma medida, según Amin (1998), se sugiere la superación del capitalismo pues se trata del sistema económico que ha sido creado desde a partir del surgimiento del liberalismo europeo, que se va extendiendo en los procesos de globalización hegemónica o mundialización para regir el sistema en su conjunto. Al respecto, Quijano (2007) indica que la colonialidad en Latinoamérica, permite finalmente, el desarrollo del capitalismo en el mundo, conforme a la explotación de los recursos naturales que aportarán su poder hegemónico, y la diferenciación en términos de dominación cultural. Este análisis está dentro de las relaciones que ha propuesto Wallerstein (2004), en cuanto a la formulación del sistema mundo, que ha sido en función de valores, cultura y sistema económico mundial en función de la división del trabajo y control de monopolios en diferentes actividades por poderes dominantes. De otro lado, la discriminación experimentada en las colonias, por aspectos étnicos y raciales que han contribuido en las jerarquías sociales y culturales, ha sido retomada en estudios sociales para rechazar la marginalidad de las regulaciones propias de los pueblos indígenas y grupos étnicos. Y el concepto ‘colonialismo interno’ propuesto por Stavenhagen (1965), que ha enfatizado las relaciones del Estado-nacional con los demás grupos diferenciados, pues lleva implícita su ‘perspectiva eurocéntrica’, de acuerdo a las relaciones desde la modernidad, donde yace la crisis de identidad en los actuales escenarios y espacios diversos sobre los cuales se han manifestado históricamente los conflictos sociales.
1.3.2 La crisis de lo común: Capitalismo y globalización, resistencias y alternativas
El sistema capitalista de libre mercado, ha determinado una concepción contradictoria sobre los bienes comunes, que desde la fundamentación resultaron en el menosprecio de esta forma de regulación a través de las teorías liberales. Pero ha sido por la misma concepción liberal del individualismo, que, en la explicación de los valores del egoísmo racional, se llega a una despreocupación generalizada por todo aquello que pueda involucrar primacía de valores colectivos. De la misma manera, se identifica la perspectiva esencialmente materialista de la economía de libre mercado, en un modelo de acumulación de riqueza mediante los valores abstractos del dinero que no conoce límites biofísicos. Por tanto, su finalidad se encuentra en la explotación de los recursos naturales para seguir fomentando los niveles de producción y consumo en la idea del desarrollo económico. Es por esta medida que se plantea una crítica a la posibilidad real que el sistema capitalista pueda llegar a los niveles adecuados de sostenibilidad ambiental, pues cualquier

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 87
intento de respetar ciertos niveles, implica contrariar su propia naturaleza (O’Connor, 1996, 1998).
Al mismo tiempo, los procesos de globalización hegemónica de los capitales y la liberalización de los mercados, intensifican los modelos extractivistas en el Sur, situación de gran importancia para la comprensión de la actual de la crisis de lo común en la era capitalista. Conforme a los planteamientos de Escobar (2000, 2014) la ‘crisis del capitalismo’ está fundada especialmente en las acciones del sector financiero en la escala económica global, y resulta ser generadora de pobreza y desempleo, e incluso debería ajustarse la expresión de ‘crisis de lo común’, pues los bienes comunes representan un problema frente a su conservación, y al mismo tiempo, la posibilidad de una salida para contrarrestar la crisis de crecimiento del actual sistema económico. Entonces, acudiendo a los procesos de privatización de lo que antes era común, se establecen nuevas formas de apropiación y desposesión para fomentar su crisis en la actualidad. Este fenómeno ha sido referido por Harvey (2003, 2010) como parte de la evolución de la era capitalista, en donde se justifica la apropiación y desposesión de los bienes comunes, mediante formas privadas o sistemas de pago de impuestos, al considerarlos ineficientes y generadores de problemas de conservación, con lo cual, el capitalismo avanza desde la fase de acumulación intensiva actualmente en crisis, hacia la fase de expansión sobre los pocos espacios que antes eran comunes.
Entonces, con los diferentes procesos de globalización, se logran generar grandes cambios sobre los bienes comunes y ambientales en todas partes del mundo, con múltiples características que refieren a un tipo de fenómeno asociado a prácticas e ideas localizadas que se van globalizando. En este sentido Santos (1998, 2009) explica de manera suficiente los procesos en los cuales la globalización nace a partir de los fenómenos contrapuestos de localismos que tienen éxito en la expansión de sus territorios en el sistema global, convirtiéndose en globalismos. De allí su expresión ‘globalismos localizados’, que ha sido desarrollada por Robertson (1997), en su concepto de glocalismos y glocalización, entendiendo estas nociones como algo que no puede desintegrarse, sino que corresponden a un mismo fenómeno. La globalización había sido identificada luego de la segunda mitad del siglo XX, cuando empieza a definirse el destino de los poderes de dominación desde diferentes ámbitos sociales. Así es, desde mediados de 1970, Wallerstein (1974) ya identificaba la consolidación del sistema-mundo en el cual se desarrollaban prácticas sociales que se irían intensificando masivamente por el mundo. Dos décadas más tarde, con el auge mismo del comercio internacional y las tecnologías de la información, se empezaría a describir propiamente el fenómeno de la globalización, definido por Giddens (1990, p. 64) para referirse a un fenómeno de características económicas y tecnológicas, que intenta unificar de manera generalizada el discurso de progreso” desde el punto de vista occidental, en el cual se observa “la intensificación de las relaciones sociales a nivel mundial que vincula localidades distantes de tal manera que los acontecimientos locales son modelados por eventos que tienen lugar a muchas millas de distancia y viceversa”. Para Morin (2004, p. 43), la globalización es un plan creado por Occidente, frente a la idea de desarrollo en el sentido amplio, debido

88 La regulación de los bienes comunes y ambientales
a su pretensión ‘pseudo-universalista’ que se impone para ser aceptada como direccionamiento del destino de la humanidad, que ‘ingenuamente’ cree tener validez para todos los contextos históricos, sociales y culturales.
Las discusiones han trascendido más allá de la simple generalidad, en torno a los debates de si la globalización ha sido un aspecto positivo o negativo, o si puede contener ambas características simultáneamente. La respuesta ha sido abordada a partir de un consenso, sobre el cual, como lo explica Escobar (2000), debe estar relacionado directamente con la pregunta sobre qué es lo que se globaliza y cómo se globaliza. Al respecto, se entiende que la globalización a la cual distintos teóricos han hecho énfasis, hace relación a la dimensión negativa del término, entendiendo que, frente a una serie de ventajas, existen unas desventajas que no pueden ser contenidas frente a este fenómeno, y que establecen una serie de problemas y conflictos para la humanidad. Entre estos, se encuentran los grandes problemas ambientales globales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, las sequías, los cambios y alteraciones en los ecosistemas, la sobreexplotación de los bienes comunes globales, la generación de desplazamientos y conflictos ambientales, etc. Esto con una característica especial, y es que son fenómenos que, si bien tienen origen en la globalización, se reproducen y repercuten continuamente en espacios localizados. Entonces, la respuesta es, que existe globalización desde diferentes puntos de vista, pero que existe una que es la que ha sumido a la humanidad en la crisis ambiental y de civilización en la actualidad. Entonces, este fenómeno que ha sido descrito como la globalización hegemónica, en donde lo que se globaliza es la generalidad del espacio, el capital, la historia occidental y las decisiones políticas a escala global. Por esta razón, la conclusión se remite a señalar que “con la globalización, el lugar ha desaparecido” (p. 125), pues este concepto hace parte de la construcción del territorio concreto por parte de las tradiciones culturales diferenciadas a las hegemónicas, de comunidades locales, sobre la base del trabajo, las tradiciones y la cultura.
La crítica principal, ha estado asociada con la centralidad de la economía (i. e. enfoque de globalización capitalocéntrica), en el cual, como lo referían Gibson y Graham (1996), la globalización se concentra en un excesivo centrismo del capitalismo sobre el que giran todos los aspectos humanos (no se debería vivir en función de la economía). Las demás contrariedades crónicas han sido descritas en a diferentes fenómenos percibidos en la actualidad. Comenzando por la desigualdad en las relaciones entre países y los sectores sociales: Norte-Sur, Oriente-Occidente, enriquecidos y empobrecidos, y otros tantos, sobre la base de injusticias entre países respecto a las condiciones de los sectores sociales, unos enriquecidos, otros empobrecidos, unos dominantes y hegemónicos, otros dominados, subalternizados y alterizado, unos del centro y otros de la periferia del poder global. Desigualdades más grandes del Norte más desarrollado, y Sur en desarrollo, con algunos cambios geopolíticos luego de la primera fase, en las que aparecen las nuevas potencias emergentes como China, India, Brasil y Sudáfrica sumadas a Rusia (BRICS), donde las relaciones del centro del comercio internacional generan la presión sobre las inversiones extranjeras y el flujo de los grandes capitales transnacionales, que adicionalmente sirven para financiar

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 89
actitivades extractivistas en los países en desarrollo. Desde el punto de vista político, en las desigualdades que se acentúan con los gobiernos neoconservadores, como el caso de Estados Unidos y Europa, en el cual, existe una regulación cada vez más fuerte respecto a las migraciones, procesos de discriminación y persecución, pero por otra parte, una desregulación frente al mercado y las condiciones ambientales, incluyendo el fracaso de las políticas y del derecho ambiental internacional.
Según lo refiere Amín (1997), el capitalismo no busca un equilibrio, sino que plantea una dicotomía, además, genera mayor desigualdad, sumerge aún más la crisis y la profundiza, partiendo de una falsa premisa que es bucar incentivos para una mayor producción y consumo en la mundialización de los mercados, para conducir finalmente a una economía especulativa. Aspectos adicionales que señalan Santos (1998) y Daly (1996), referentes a la globalización hegemónica, son, la estandarización de precios, calificación del riesgo sobre las deudas externas financieras, privatización de empresas estatales, establecimiento de política mínima de intervención, incentivos tributarios, flexibilización del mercado laboral y traslado de contaminación ambiental a bajo costo. Otros que han sido descritos, corresponden a la existencia y mantenimiento de las relaciones de jerarquía social y desconocimiento de los derechos intergeneracionales en materia ambiental, en el cual, ni siquiera en las fases del socialismo pudo resolver este problema, y mucho menos en el capitalismo, pues el sistema global funciona a partir de la diferencia no sólo de las clases sociales, sino de unas jerarquías previamente establecidas que dan lugar a la dominación entre los seres humanos, así como frente a la naturaleza. En esta medida, también las diferencias establecen un desconocimiento generalizado frente a cuestiones de derechos de las generaciones futuras, por las mismas lógicas de la racionalidad y del sistema económico capitalista. De otro lado, la consolidación de las relaciones internacionales a partir de los gobiernos de los Estados-nacionales, como únicos voceros en el escenario y agenda global, como se ha manifestado, respondiendo a esa visión de la modernidad y del formalismo de las políticas y del derecho en la tradición histórica internacionalista, que tienden a desconocer la participación de diferentes sectores de la sociedad civil global, en el cual se incluyen las comunidades locales, los ciudadanos las organizaciones no gubernamentales en especial de los países en desarrollo (Ortega, 2010).
Hasta aquí, la descripción de las características y consecuencias de la globalización hegemónica, imponene una mirada crítica que ha sido trascendental para los análisis ambientales, y de la respuesta desde el derecho y la política a la regulación de los bienes comunes y ambientales, pues a pesar de existir un gran desconocimiento a las otras formas de ver el mundo, se describen procesos que hacen parte de las resistencias y alternativas. En relación al desconocimiento de la diversidad, la cultura de lo que no se impone en las globalizaciones, está tomando cada vez mayor importancia para dar respuesta a la crisis creada por la globalización y el capitalismo. En este sentido Santos (1998), define la cultura como “un proceso social construido en la intersección entre lo universal y lo particular” que “lucha contra la uniformidad” (p. 46). Siguiendo a Wallerstein (1991) las respuestas están dentro del concepto de lo cultural, y “definir una cultura es una cuestión de

90 La regulación de los bienes comunes y ambientales
definir fronteras las cuales son esencialmente políticas” (p. 187). Por ello, las identidades están contenidas dentro de las diferencias. En esta medida, la cultura es esencial, pues ocupa un lugar importante contra los procesos hegemónicos de homogenización que han sido creados por los centros de poder, con lo cual, empieza a existir una definición desde la crítica al colonialismo y colonialidad, que es, la creación de respuestas desde las cultura plurales y diversas.
En este mismo sentido, Escobar (2000) afirma que la defensa del territorio y del lugar, es la oposición a la generalidad del espacio y al domino del capitalismo “como imaginario de vida”. Da manera tal, en los lugares en los cuales, han sido identificados como marginales, entre ellos, territorios del Sur global, en los que se han generado procesos de ‘hibridación cultural’, como en Latinoamérica, lo que significa que, aun existiendo una gran influencia del capital, de la modernidad, del capitalismo, los valores culturales crean elementos propios que se apartan de esas prácticas dominantes. Así se mencionan las prácticas locales de economías de subsistencia, diversificadas, cooperativismo, etc. En este mismo sentido, frente al desconocimiento de prácticas políticas y jurídicas no hegemónicas, podría incluirse a manera de ejemplo, las regulaciones comunitarias localizadas frente a la regulación de los bienes comunes y ambientales.
Si bien los procesos de globalización y evolución histórica del capitalismo, han sido abordados desde diferentes teorías críticas representados en distintos conceptos, se ha hecho énfasis a los graves problemas de extracción de los recursos naturales que se han ido intensificando en los últimos años por parte de las potencias mundiales (extractivismo, posextractivismo, reprimarización, acuerdo sobre las commodities, etc.). La crisis además fomenta una mayor extracción, debido a los bajos costes de producción y extracción de los bienes ambientales, y la economía intenta salir de la crisis mediante la apropiación de espacios y bienes anteriormente considerados como comunes. Sin embargo, la crisis de lo común, debe ser vista más allá de los fenómenos descritos, pues en realidad, son sólo una manifestación de las relaciones de dominación desde los centros de poder mundial. La globalización económica, hace parte de la agenda establecida internacionalmente (e. g. Acuerdos de Bretton Woods y del Consenso de Washington), pero en la realidad, las relaciones hegemónicas han sido descritas como el esfuerzo de las élites mundiales por establecer un nuevo orden mundial que han conllevado consecuencias de incremento de pobreza y desigualdad, concertando los diferentes puntos sobre los que se determina el futuro de la humanidad y del planeta, pero también, girando la atención en los últimos años, hacia la preocupación esencial de uno de los aspectos más trascendentales, de la sostenibilidad ambiental y la regulación de los bienes comunes y ambientales (Moncayo, et al, 1996).
Conforme a ello, los procesos de globalización, que han estado dominados por aspectos concretos de la regulación convencional del derecho, intentan defender los intereses de los centros de poder, desde la perspectiva del derecho formalizado y reconocido por los Estados-nacionales, que no obstante de concebir la centralidad del capitalismo, han sido resistidos con el avance hacia otras visiones de lo común

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 91
dentro del derecho y los derechos. En este campo se encuentran las propuestas alternativas que también se han ido globalizando, y que constituyen nuevas formas de pensamiento y acción de la globalización alternativa (Cavanagh, Wysham y Arruda, 1994). Particularmente en las discusiones en torno a los derechos y la visión de dialogo entre el universalismo y pluriversidad, desde los nuevos enfoques del constitucionalismo contemporáneo, se abordarán en profundidad más adelante, pero que también han sido retomadas en las discusiones culturales de alternativas teóricas a la regulación de los bienes comunes y ambientales desde la perspectiva de las alternativas colectivas y comunitarias.
1.4 Aproximación a las teorías de los bienes comunes En los estudios sobre los bienes comunes y ambientales, se han desarrollado
diferentes teorías que establecen la interpretación y fundamentación, desde la teoría liberal de la propiedad, desde los cuales, se ha buscado generalizar la primacía a la propiedad privada individual, llegando hasta la tragedia de los bienes comunes descrita por Hardin (1968), en su formulación clásica acerca de la situación de alto grado de deterioro de este tipo de bienes. Esta tragedia ha sido debatida desde diferentes frentes principalmente por su confusión conceptual que surge entre los bienes comunes (res communis) y el ‘libre acceso’ (res nullius). Algunas teorías anteriores, han sido retomadas en las últimas décadas, para contradecir los postulados de la tragedia, entre ellas, la acción colectiva expuesta por Olson (1965), que se oponía a la conclusión de resultados irracionales como el deterioro de los bienes comunes, mediante la creación de una serie de prácticas, convencionalismos e instituciones sociales desde las cuales se adecuaban las conductas individuales a los fines colectivos acudiendo a dispositivos sancionatorios que eran dirigidos por los mismos participantes. Pero a pesar de todo, la teoría de la tragedia tuvo un mayor impacto y acogida en el círculo académico dentro de los estudios ambientales, generando una notoria influencia en la aplicación de políticas y adopción de instrumentos jurídicos, pues a pesar de su posición teórica desarrollada desde el ecologismo radical, partía de las afirmaciones y axiomas del liberalismo, afirmando que las acciones individuales podrían llevar a resultados indeseables y por lo tanto, los bienes comunes parecían estar a la deriva de la sobreexplotación originada en los fines e intereses egoístas de los individuos.
Desde entonces, ha pasado mucho tiempo, y las diferentes teorías críticas han retomado los estudios sobre la acción colectiva, para refutar las afirmaciones de la tragedia, partiendo de análisis de las principales posiciones de economía ecológica, nueva izquierda, perspectivas de ecología política, todas llegando a conclusiones similares en los que se identificaban no sólo los dilemas clásicos frente a la definición de las formas de regulación, sino entendiendo que hacen parte de esa relación que se genera entre la sociedad y el ambiente, en espacios que están determinados por las relaciones de dominación, generación de conflictos ecológicos y ambientales, y elementos culturales diferenciados y éticos que hacen parte de las discusiones esenciales sobre justicia ambiental. Es por esto, que las teorías críticas sobre los bienes comunes, han representado un avance frente al reconocimiento de regulaciones comunitarias, que superen la visión del individualismo en el modelo

92 La regulación de los bienes comunes y ambientales
liberal y neoliberal, para convertirse en verdaderas alternativas para defender los modos diversos de pensamiento, los planes de vida y las percepciones culturales del territorio por parte de las comunidades locales, como algo diferente a la privatización pero también a la regulación del Estado, en formas comunitarias que es necesario resaltar y explicar en los nuevos contextos, encaminados a la construcción de escenarios alternativos frente a las actuales crisis. La transición de estas teorías críticas se erigen como preludio al desarrollo de la teoría alternativa desde el ambientalismo que se propondrá dentro de este trabajo, reintroducido igualmente en las discusiones del derecho y los derechos llegando a la discusión final, en torno a los valores colectivos e individuales, que también debe replantearse, de forma crítica la consolidación de los patrones insostenibles de producción y consumo, encontrando nuevas posibilidades para superar las visiones convencionales implantadas, y que son insuficientes, además de contradictorias, respecto al enfrentamiento entre las visiones convencionales del desarrollo y las relacionadas con la conservación y sostenibilidad ambiental.
1.4.1 Revisión a la teoría liberal de la propiedad y a la tragedia de los bienes comunes
El comienzo de los desarrollos teóricos sobre la propiedad, empieza a conformarse a partir de la fundamentación que plantea la visión racional del liberalismo, sobre la necesidad de argumentar ideológicamente la defensa de los nuevos valores sociales que determinan los cambios en la concepción del Estado y las formas de regulación sobre los bienes comunes. Es desde allí, que los enfoques liberales argumentan la defensa de la propiedad privada y las libertades individuales (e. g. como la libertad económica), como base de composición de los derechos fundamentales que deben ser aspectos básicos y elementales en las garantías del Estado frente a cada uno de los ciudadanos. Entonces, la propiedad privada individual se consolida como elemento central para el cambio de perspectiva frente a los derechos colectivos de las tierras comunales en la transición desde los antiguos Estados monárquicos a los Estados liberales democráticos a partir del siglo XVII. Adicionalmente, estas teorías liberales se enmarcan en las dinámicas de expansión de la colonización de nuevas tierras por parte de los Estados europeos, en aquellas fronteras que, según se describió anteriormente, fueron ocupadas y despojadas a los pueblos originarios. En este sentido, el discurso liberal de la propiedad, no sólo establece su argumentación en las concepciones del Estado, sino que también advierte la necesidad de reconfigurar las teorías basadas en la potestad divina de las religiones que durante siglos sirvieron de sustento a la teoría sobre la propiedad común y a la legitimidad de las monarquías sobre la tierra.
La teoría liberal de la propiedad, nace de la importancia en el cambio frente al concepto de riqueza derivado del factor de producción económico del trabajo, desde las publicaciones de Locke (1690) sobre el gobierno civil, quien parte de la descripción de la fase del estado previo o ‘estado de naturaleza’ en el cual ‘Dios’ provee a los ‘hombres’ de todos los bienes y recursos en ‘común’ para satisfacer

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 93
sus necesidades “según su mejor ventaja de vida y conveniencia”. En este sentido y sobre dichos supuestos, que el autor parte inicialmente del reconocimiento según “[…] nadie tiene originalmente un dominio privado, exclusivo del resto del patrimonio común […]”, pero que es a través del ‘trabajo’ invertido por cada uno de los individuos para obtener un elemento del patrimonio común, lo que ‘sustrae del estado de naturaleza’ dicho bien y lo convierte en privado (p. 80). Una comparación en los procesos de colonización en la teoría liberal, ha sido el cambio de concepción de la economía política frente a la riqueza, lo cual es un argumento para desvirtuar los derechos de los habitantes originarios sobre sus tierras, pues estos no invierten el trabajo necesario, por lo cual, en los nuevos territorios conquistados, ni siquiera existe un patrimonio común, sino tierras que no han sido apropiadas a partir del trabajo. Esta situación estuvo reflejada en las tierras colonizadas por la Corona Británica en América, en donde Locke (ibid.) advierte la falta de trabajo que deja de ser invertido por los pueblos indígenas sobre estos nuevos territorios, llegando a la conclusión de que dichos pueblos puede que sean ‘ricos en tierras, pero pobres en comodidades’. Es decir, desde la óptica del liberalismo, aquello que realmente interesa, no es en última instancia si una nación posee grandes extensiones de territorio o de recursos naturales, pues, si no invierte el trabajo necesario para la producción y transformación, es imposible que llegue a generar riqueza. Este es uno de los argumentos utilizados por los colonizadores europeos para justificar la ocupación y despojo de la res nullius que no ha sido sustraída adecuadamente del estado de naturaleza a través del trabajo.
Posteriormente, con el desarrollo de la teoría económica, el liberalismo llega a establecer sus máximos argumentos sobre la propiedad, con Smith (1759, 1776) cuando plantea las bases filosóficas del liberalismo económico a través del desarrollo de las teorías sobre la división del trabajo, la libre competencia y la propiedad privada individual49. En su libro The theory of moral sentiments (La teoría de los sentimientos morales), publicación en la que además de plantear los riegos éticos del libre mercado, Smith (1759) también explica ampliamente el funcionamiento y papel fundamental del egoísmo racional de los individuos en la sociedad, aunque apartándose de los argumentos de Hobbes (1651), al catalogar dicho sentimiento como un valor que es controlado por los individuos en su necesidad de crear lazos sociales de empatía (sympathy) para superar los fines meramente materiales de las personas. A pesar de esto, Smith (1776) desarrolló años más tarde, otros postulados importantes de la economía política en su libro An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones), en el que se muestra al egoísmo como un valor que contribuye de manera efectiva a la formación del bien común de la sociedad.
Allí se proponen las ventajas de la división y especialización del trabajo en el aumento de la productividad, puesto que los individuos al dedicarse exclusivamente a una única actividad, pueden incrementar sus rendimientos con posibilidad de
49 Otro autor influyente en el liberalismo económico además de Smith (1776) es Ricardo (1817) quien
propone la teoría de la renta de la tierra mediante el monopolio y la escasez.

94 La regulación de los bienes comunes y ambientales
mejorar los procesos necesarios para la producción de un bien. Según Smith, la división del trabajo proviene de la necesidad de intercambio de bienes que es inherente a la naturaleza humana. Y la motivación de los individuos para realizar dicho intercambio no es la ‘benevolencia’ sino el interés personal para mejorar su propia condición a partir del egoísmo. En este sentido, Smith (1776, p. 246) escribe en su libro: “nunca he sabido que hiciesen mucho bien aquellos afectos dirigidos a trabajar por el bien público”. Por tanto, el interés personal de los individuos “es conducido por una mano invisible para promover un fin que no era parte de sus intenciones iniciales”, es decir, para favorecer el bienestar general y el crecimiento económico mediante la adopción del libre mercado (ibid.).
El auge desplegado por las teorías liberales de la propiedad, repercutió finalmente en las decisiones adoptadas por los Estados modernos frente al ‘problema’ de la propiedad comunal y la necesidad de definición de nuevos derechos individuales. Los bienes comunes (res communis) fueron vistos entonces con total desprecio por su bajo desempeño en los modelos de crecimiento económico del liberalismo clásico. Una muestra de ello fueron las leyes enunciadas en los procesos de desaparición de la propiedad comunal, que se describió anteriormente, en Inglaterra frente a los ‘enclosures’ (Enclosure Acts 1773-1882) y el cercamiento de los terrenos comunales y la tierra demanial en favor de los grandes terratenientes. Es entonces como a partir de la teoría liberal, se empezó a concretar la ardua defensa de privatizar los bienes comunes (res communis), a través del proselitismo político liderado por las élites intelectuales, quienes empezaron a apoyar las ideas en favor de la necesidad de eliminar las tierras comunales para evitar el deterioro de una eventual sobreexplotación. En Inglaterra, Lloyd (1833) es uno de estos autores que responden a los intereses de las clases económicas, y se referirá a este asunto, citando como ejemplo la situación de los pastizales de ‘libre acceso’ abiertos a los campesinos en Inglaterra, en el que cada individuo (o pastor) buscaba maximizar su utilidad desde un punto de vista egoísta sin importarle la conservación misma del bien50. En Two lectures on the checks to population: Delivered before the University, Lloyd (1833) será el primero en describir y referirse a dicha situación, en alusión a la tradición literaria clásica, bajo la expresión de “la tragedia de los bienes comunes”51.
Un siglo más tarde Hardin (1968) retomará estos mismos argumentos para defender su postura desde el ecologismo radical, en el famoso y aclamado artículo Tragedy of the commons (La tragedia de los comunes) publicado en la revista Science hacia finales de la década de 1960. En este escrito, Hardin (1968) retomará dos ideas fundamentales para alertar las graves consecuencias de permitir la existencia de los bienes comunes: i) el estado de naturaleza anterior a la organización social, descrito por Hobbes (1651) como “la guerra de todos contra
50 Si bien para el liberalismo económico, el egoísmo racional es la base fundamental del bienestar general en los términos planteados por Smith (1776), encuentra cierta contradicción al ser considerado también como el causante del deterioro de las tierras comunales.
51 En el ejemplo citado por Lloyd (1833) se afirma lo siguiente: “[…] La tragedia de los bienes comunes se desarrolla de esta manera. Imaginen un pastizal abierto para todos. Es de esperarse que cada pastor intentará mantener el mayor número de ganado posible al interior del bien común […]”.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 95
todos”, al mostrar una naturaleza pesimista y egoísta del ser humano, que anteriormente había sido discutido y profundizado en las teorías económicas de Smith (1759, 1776); y ii) el crecimiento demográfico expuesto por Malthus (1798) con referencia a los límites en la disponibilidad de recursos en el planeta, en los estudios demográficos sobre sostenibilidad ecológica. Para Hardin (1968) el ‘bien común’ (o los comunes en la expresión inglesa commons) es la peor situación en la cual se puede encontrar un ‘bien’. Y en este sentido afirma con vehemencia: “La libertad de los bienes comunes resulta la ruina para todos” (p. 1244). Entonces desde este punto de vista, la única salida posible frente a este problema es evitar su existencia, ya sea a través de la privatización o de la estatalización. Sobre las conclusiones principales, Hardin (1968) sostiene que “los recursos comunes, si acaso justificables, lo son únicamente bajo condiciones de baja densidad poblacional”, pero insistiendo que “el aspecto más importante de la necesidad que debemos reconocer, es la necesidad de abandonar los bienes comunes, en la reproducción” (p. 1248). Aunque si bien, la teoría de la tragedia ha representado un avance frente a los temas abordados en el debate, sigue siendo objeto de críticas especialmente por los problemas conceptuales en los que, tanto Lloyd como Hardin, inciden al confundir los bienes comunes con el ‘libre acceso’. Y principalmente, porque en la historia reciente, las políticas que tuvieron auge con los postulados de la teoría de la tragedia, no fueron precisamente aquellas encaminadas a defender los postulados ecologistas de los bienes comunes, sino más bien, la ideología liberal y neoliberal que ha sido la que ha prevalecido luego de la caída de los regímenes socialistas y del Estado protector desde finales de 1980, descartando la solución fallida de estatalizar dichos bienes.
Otras teorías, no sólo han abordado la tragedia de los comunes, sino que adicionalmente han aportado la contrapartida de las salidas a la tragedia, para señalar, que, en lugar de erigirse como salidas definitivas al dilema de regulación, ha generado otro tipo de problemas. Esta teoría ha sido resumida en la expresión ‘la tragedia de los anti-comunes’, tanto en la crítica de la regulación fallida por parte de los Estados, como de la aplicación de regímenes privados que se han salido de control. Uno de los casos más citados fue el de los procesos económicos de la transición de los países de economías socialistas como los de la antigua Unión Soviética de Europa Oriental, que han conllevado al análisis de las paradojas referidas a productividad de los bienes, problema que también se ha planteado en la excesiva cantidad de derechos que se pueden derivar de las facultades que se generan sobre un bien en las economías capitalistas. El caso expuesto por Heller (1998) es la situación en la cual se establecen derechos de propiedad privada sobre los bienes que anteriormente se encontraban en la situación de bienes comunes o públicos, en el cual “existen demasiados propietarios con derechos de exclusión, haciendo que el recurso sea propenso a su infrautilización” (p. 2). La situación aquí descrita, lleva a pensar que, por un exceso en la asignación de derechos de propiedad, como ha ocurrido en diferentes regiones del mundo con las tierras comunales en excesivos minifundios agrícolas segmentados en derechos que van desde el uso, o usufructo de ciertas áreas y productos por varios individuos, lo que

96 La regulación de los bienes comunes y ambientales
implica que el bien deja de ser productivo y, por lo tanto, empieza a generar problemas para sus usuarios.
Pero este enfoque, que parte del mismo modelo de economías de mercado, parece entrar en cierta contradicción cuando identifican no sólo los problemas frente a la propiedad de las tierras comunales, sino adicionalmente, con el libre flujo e intercambio de los diferentes tipos de bienes y servicios así como en general, de los bienes renovables, en el fenómeno de falta de productividad del bien, debido al exceso o saturación de derechos de uso que corresponde de manera idéntica a la ausencia de derechos de exclusión. Esto quiere decir, que existen límites en la asignación de derechos, pues se necesita un mínimo de condiciones de exclusión para que el bien no deje de ser productivo, pero que, en las medidas adoptadas, no se pueda controlar adecuadamente la exclusión, llevando a desperdiciar el bien, por cuanto los propietarios o usuarios fallan en su aprovechamiento o en su uso efectivo (Buchanan y Yoon, 2000). En este caso, el enfoque desde las teorías económicas, ha sido criticado en relación a diferentes realidades que no son tenidas en cuenta dentro de los análisis, que van más allá al análisis de la productividad de los bienes, en los contextos de los países en desarrollo, pues no han sido vistos verdaderos procesos de reformas agrarias para la distribución de las tierras, y adicionalmente, porque en su discurso, se parte del argumento que sólo puede existir productividad bajo la idea de privatización y concentración de los derechos de la propiedad privada o estatal.
1.4.2 Superando el individualismo: Una mirada desde la acción colectiva y las instituciones sociales
Otro momento en la teorización de los bienes comunes, aunque si bien, concebido anteriormente, y con reconocimiento ulterior, se remite a los avances de la teoría de la acción colectiva respecto a las implicaciones de la cooperación en la elección racional de los individuos, y posteriormente los enfoques institucionalistas y neoinstitucionalistas que darán mayor relevancia a las instituciones sociales tanto formales como informales, involucrados en la regulación de los bienes comunes. Diversas teorías han surgido a partir de este primer planteamiento crítico de la racionalidad económica del individuo (homo economicus), que se presentan como enfoques vinculados al neoinstitucionalismo, y que han puesto como centro de análisis la interacción entre intereses de los individuos en la cooperación y la evolución de las instituciones respecto a las reglas sociales que son creadas, modificadas, eliminadas o adaptadas para la conservación de los bienes comunes.
Desde esta perspectiva, la teoría de la ‘tragedia’ empieza a ser desmentida con la reintroducción y reconocimiento años más tarde del trabajo publicado en The logic of collective action (La lógica de la acción colectiva) de Olson (1965), en la cual se cuestionaba el papel de la elección racional individual en la interpretación de las teorías liberales clásicas. Este trabajo fue publicado de manera anterior a la teoría de la tragedia, y ha tenido un gran reconocimiento intempestivo, en cuanto a la identificación y proposición de los argumentos fundamentales para contrarrestar los problemas del individualismo racional, que ya venían siendo discutidos desde la

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 97
teoría económica. De esta forma, para Olson (1965), no resultaba claro por qué individuos que tenían intereses personales o egoístas desde la visión tradicional de la economía, en ciertos casos optaban por perseguir metas colectivas que los llevaban a cooperar desinteresadamente (o por lo menos, era lo que parecía). Dichos comportamientos, no podían ser explicados satisfactoriamente desde la óptica liberal de elección racional basada en el egoísmo, pues todo indicaba que lo más racional para los individuos es perseguir su propio interés sin preocuparse por los demás (Quiggin, 1987). En esta medida, Olson (1965) admite dicha situación planteando el siguiente argumento: los individuos racionales actúan conforme a intereses colectivos gracias a medidas correctivas utilizadas por las mismas sociedades, ya que, “a menos que exista coerción o algún otro dispositivo especial para hacer que las actuaciones individuales coincidan con los intereses colectivos, el egoísmo racional de los individuos no permitirá que aquéllas sean acordes a las metas comunes o a los intereses de grupo” (p. 2).
Pero entonces, en la acción colectiva, se plantearon una serie de interrogantes que no habían sido resueltos por la perspectiva liberal y neoclásica de la economía, como, por ejemplo, ¿por qué las sociedades buscan limitar las actuaciones de los individuos? Y, ¿qué es lo que se obtiene de esta acción colectiva que pueda retribuir este esfuerzo? La respuesta está relacionada con los valores y fines que se plantea la misma sociedad y las comunidades que la conforman, pues, si se están regulando los comportamientos y conductas, es porque existen aspectos en los cuales, a pesar de estar definidos de manera individual, terminan afectando a todos los demás, si no se busca el cumplimiento de esos objetivos. En este sentido, pese a que la teoría de la acción colectiva ha enfatizado más en el papel de los dispositivos sancionatorios para persuadir a los individuos a metas colectivas, algunos desarrollos teóricos posteriores tuvieron gran repercusión, en la medida en que todo indicaba que no se trataba únicamente de la cuestión exclusiva sobre las formas, sino también, de la comprensión profunda a una situación extremadamente compleja del comportamiento de los seres humanos. Por ejemplo, se demostraba además que, ante la posibilidad de elección frente al consumo de bienes en el mercado, los individuos guiaban sus comportamientos por valores que se alejaban del egoísmo, para incorporar decisiones hacia valores altruistas y solidarios (Bergland y Matti, 2006).
En el mismo sentido, diferentes autores durante las últimas décadas, han presentado sus conclusiones respecto a la orientación de la acción colectiva. De un lado, Miller (1992) menciona que no es que sean realmente los grupos quienes determinen en definitiva los comportamientos de los individuos, sino que son los mismos individuos quienes utilizan estratégicamente la racionalidad individual y la comunicación para crear lazos comunes e identidades colectivas que serán recompensadas a largo plazo (Berkes, 1989). Por otro lado, Bratman (1993) menciona que las intenciones compartidas, representan el origen de cooperación entre los individuos en un grupo, pues todos ellos tienen formas de vida similares con las mismas expectativas, y tienen una ventaja mucho mayor cuando se ayudan mutuamente. Y también Ernst y Chant (2007) afirman que el modelo de la teoría de juegos, ha explicado precisamente que la acción colectiva, también puede ser vista

98 La regulación de los bienes comunes y ambientales
y percibida como una elección individual en la cual, mediante esta serie de comportamientos se genera una ganancia común. Es importante, pues estas conclusiones implican, que tan sólo desde la racionalidad, se han presentado argumentos para concluir que los comportamientos de los seres humanos no son exclusivamente individualistas, sino que tienen un gran contenido colectivo que tiende a ser ignorado por los valores hegemónicos.
Otras escuelas de pensamiento también han criticado la sobreestimación del individualismo en las relaciones sociales y de las sociedades con su entorno natural. El control sobre las conductas individuales, aparece en los estudios sociales con el institucionalismo clásico en los comienzos del siglo XX, desde el cual, se plantea el nuevo paradigma en la comprensión de comportamiento humano a través de la incidencia de las instituciones formales sobre la elección racional de los individuos en las sociedades. En este sentido, los bienes comunes conformarían tan sólo un punto dentro del cúmulo de intereses sociales que pretenden ser regulados a partir de las instituciones. Por lo tanto, el éxito en el manejo y conservación de los bienes comunes depende de la existencia de instituciones fuertes que actúen en el marco de aplicación de dichos fines. De acuerdo con el institucionalismo económico defendido por Commons (1931), una institución se define como “[…] una acción colectiva para el control, liberación y expansión de una acción individual” teniendo en cuenta que el “control de los actos de un individuo siempre se traduce en, y está destinado a producir, la ganancia o pérdida de otro u otros individuos” (p. 649). De igual manera, Hodgson (2006) ubica a las instituciones como la fuente principal de organización de las sociedades, y las define como “los sistemas de reglas sociales establecidas y comunes que estructuran la interacción social”, haciendo posible “el pensamiento ordenado, las expectativas y la acción dando forma y consistencia a las actividades humanas” (p. 2).
De manera reciente, el institucionalismo ha tomado nuevos rumbos, en los enfoques contemporáneos que han sido relevantes en su aplicación directa a los problemas ambientales relacionados especialmente, a aspectos de política y regulación de los bienes comunes a través de regímenes de propiedad. Para Vatn (2005), en el institucionalismo actual, la regulación de los bienes comunes y ambientales es un aspecto muy importante en la medida en que el análisis sobre estas instituciones, se constituye es la base material de las sociedades, conforme se determine el tipo de regulación, debidos a que terminará definiendo quién accederá al ‘recurso’ o a los beneficios y bajo qué condiciones. Desde esta perspectiva, aún sigue teniendo una gran importancia y protagonismo el Estado, quien es el que define cuáles son las instituciones formales, el conjunto de reglas dentro del derecho, mediante el cual se establecen los regímenes de los derechos de propiedad, o de las autorizaciones para el aprovechamiento de los ‘recursos naturales’ mediante licencias, permisos y concesiones ambientales, mediante criterios y reglas de distribución básicas para el acceso a estos bienes por parte de los sectores sociales, e incluso, estableciendo los mecanismos de solución frente a posibles conflictos por su uso y apropiación. Si bien, el institucionalismo es un enfoque que ha puesto los argumentos respecto a la necesidad de regular las

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 99
conductas colectivas, como se ha visto en este trabajo, acude excesivamente a las formalidades del Estado, y la privatización hace parte de ese mismo orden establecido, con lo cual, aún no es capaz de entender la necesidad de discurso alternativos en los cuales, los procesos históricos, de dominación, y las tradiciones culturales, son centrales para el planteamiento de nuevas alternativas que deben ser planteadas en los cambios de paradigmas actuales para enfrentar las diferentes dimensiones de la crisis civilizatoria.
1.5 Alternativas a la privatización y al Estado: Las otras maneras de actuar y pensar desde las perspectivas comunitarias
La característica fundamental de los enfoques contemporáneos sobre los bienes comunes y ambientales se encuentra en la superación de la teoría de la tragedia y a su principal conclusión de plantear dos únicas alternativas para superar los problemas de regulación de los bienes comunes y ambientales. En este sentido, el reconocimiento de las salidas que se han venido planteando desde las perspectivas comunitarias, es que no están centradas en el discurso de la racionalidad de la modernidad, vistas en una única fórmula o en la eliminación y prohibición de los bienes comunes, sino que, plantean contrariamente, a partir de la misma idea de lo común y de la ampliación a otros dispositivos culturales, las diferentes formas que pueden conllevar a la superación de la crisis mediante distintos tipos de reglas y mecanismos de participación social por parte de las comunidades. Dichos planteamientos han comenzado con los enfoques del neoinstitucionalismo y sus diferentes vertientes, partiendo de su argumento central respecto a las discusiones actuales van más allá de la privatización o estatalización, principalmente la crítica al excesivo modelo de la privatización y el fracaso de las regulaciones del estado, ante lo cual, debe darse reconocimiento pleno a las regulaciones de las comunidades.
Si bien, el neoinstitucionalismo no cuestiona aquella clasificación entre las regulaciones formales e informales que han sido producto de la racionalidad de la modernidad, explicadas previamente, sí ha cuestionado el papel exclusivo en la regulación de las instituciones formales sobre los aspectos sociales, por lo cual, realiza la defensa de aspectos que deberían regularse a partir de las formas de control despreciadas, y que, el mismo sistema ha definido como informales, entendiendo estas últimas, como las regulaciones directas a las cuales pueden llegar en común acuerdo los individuos y las comunidades sin intervención del Estado. El primer aporte más significativo fue presentado por Coase (1960) en su artículo The problem of social cost (El problema del costo social), en el cual se tratará el tema de las externalidades en la economía y las decisiones de políticas desde el análisis económico del derecho, planteando la preferencia sobre los acuerdos directos entre las partes interesadas siempre y cuando, se trata de situaciones en las cuales, derechos de propiedad están plenamente definidos e identificados y los costos de transacción de esos acuerdos sean menores a la

100 La regulación de los bienes comunes y ambientales
intervención de instituciones formales provenientes del Estado52. Dicho planteamiento es el punto de partida en las demás vertientes del neoinstitucionalismo, que han sido reintroducidas en los análisis sobre los dilemas de los bienes comunes y ambientales, pues, los economistas ambientales argumentarán que en última instancia, no son aspectos que hagan parte exclusivamente del costo social que no es tenido en cuenta dentro de las transacciones privadas, sino que debe ser extendido y comprendido dentro del concepto del ‘costo ambiental’, pues las actuales economías de libre mercado, no tienen en cuenta la incorporación de estos costos, por lo que surgen los problemas ambientales que no son asumidos, y que por lo tanto deben empezar a plantear la posibilidad de establecer diferentes instrumentos de regulación que permitan solucionar dichos problemas. Pero la mayor influencia de la teoría de la incorporación o internalización del costo social y ambiental, desde su comienzo hasta la actualidad, no ha sido la defensa de las reglas de las comunidades, sino en la cantidad de dispositivos económicos que fueron vistos como la solución a todos los problemas ambientales, en los que predominan las diferentes reformas fiscales y tributarias de los Estados, y el establecimiento de los mercados de contaminación que ahora han establecido de manera discriminada, el pago de los costos ambientales de aquellos bienes que anteriormente eran comunes, con mayor énfasis en la distribución de las cargas al consumidor, y con menos cargas a las grandes empresas en el mundo53.
Será más tarde con desarrollos teóricos y metodológicos que fueron aplicados de manera específica a la regulación ambiental que las vertientes más importantes empiezan a establecer la necesidad de un reconocimiento pleno de las regulaciones por parte de las comunidades como una alternativa a los problemas de sobreexplotación y deterioro. Quizás el libro más influyente Governing the commons: The evolution of institutions for collective action (El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones para la acción colectiva) de Ostrom (1990), es la muestra del cambio de percepción luego de la teoría económica liberal y la teoría de la tragedia. Allí se desmienten por completo los postulados de Hardin (1968), a partir de bases reales que se establecen en los diferentes estudios de caso alrededor del mundo, advirtiendo que el ‘libre acceso’ se trata en realidad de la falta de regulación sobre el bien común (i. e. ausencia de reglas), y que las comunidades, sí están preocupadas esencialmente por conservar dichos bienes.
52 Las ‘externalidades’ son definidas como el comportamiento de un agente que afecta al bienestar de un tercero (de manera positiva o negativa), sin que este último haya elegido esa modificación, y sin que exista un precio o valor de la contraparte que lo compense (Daly y Cobb, 1997; Laffont, 2008). Las externalidades negativas son aquéllas que disminuyen el nivel de bienestar, mientras que las externalidades positivas son aquellos beneficios percibidos indirectamente. Los bienes comunes se desarrollan en su mayoría como externalidades positivas.
53 Esta ha sido una realidad bastante recurrente en las diferentes legislaciones de los países, cuando se empieza dar marcha al principio quien contamina paga, también denominado incorporación o internalización de los costos ambientales, pues lo que se ha experimentado en los últimos años, no ha sido de ninguna manera el reconocimiento de las responsabilidades ambientales diferenciadas e históricas, sino que ha representado un mayor beneficio para los grandes capitales y empresas, debido a que los costos cada vez más recaen sobre los sectores de la población con menores ingresos, erigiéndose cada vez en menor medida, como una solución a los problemas que ha generado el mismo capitalismo.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 101
Del mismo modo, se advierte que los bienes comunes no se encuentran en peligro de deterioro, pues existen serias evidencias para afirmar que los bienes comunes son conservados a través de acuerdos informales creados por las comunidades. En este sentido, no existe una explicación precisa a través del modelo de elección racional basado en el egoísmo, con lo cual, el homo economicus no sólo es un ser individual sino adicionalmente colectivo. Es necesario aclarar, que si bien, se destacan las situaciones en las cuales existe cooperación, la explicación también está referida a establecer las ventajas que observan los individuos en la dinámica del juego de intereses, en un mayor beneficio de la cooperación desde el punto de vista individual aunque visto a largo plazo, razón por lo cual, en las dinámicas colectivas se preocupa por crear y cumplir las reglas de uso y acceso que son supervisadas continuamente y que, en caso de ser desconocidas, tienden a ser corregidas a través de dispositivos sancionatorios de carácter social (Ostrom, 1990).
En las teorías neoinstitucionalistas, se ha cuestionado la eficiencia y eficacia de las regulaciones directa de las instituciones formales reconocidas por el Estado en los sistemas jurídicos, pues de acuerdo con las investigaciones en la regulación directa por parte de las comunidades o los individuos, en las que ha denominado reglas informales, se ha comprobado una serie de ventajas en comparación con la regulación de las reglas formales, que implican, un mayor conocimiento del entorno local por parte de las comunidades, al percibir los cambios y alteraciones en las dinámicas de los bienes comunes y ambientales, lo que conlleva a otra ventaja, y es la posibilidad de tomar decisiones inmediatas en un tiempo mucho menor para resolver los problemas de disminución y deterioro, en comparación con el aparato burocrático estatal que opera a grandes distancias de los territorios desde los centro de decisión; y finalmente, en la medida en que, incluso frente a formas de regulación tanto privada como estatal, respecto a la distribución de los beneficios entre los integrantes, permite establecer mejores criterios de distribución de los beneficios, pues en el régimen de regulación estatal, estos se concentran en los acuerdos formales con particulares a cambio del pago de tributos o cuotas de participación sin mayores repercusiones en las condiciones de vida de los habitantes de los territorios, y en relación a la privatización, esta sólo concentra la acumulación de riqueza en unos sectores privilegiados e influyentes de la sociedad (Berkes, 1989; McCay, et al., 1989.; Dietz, Dolsak, Ostrom y Stern, 2002).
Aunque desde esta perspectiva, se ha insistido en relacionar los aspectos involucrados en la eficacia de las medidas, especialmente, en los casos en los cuales, los comportamientos frente a la cooperación o deserción, pueden conducir hacia la desintegración del mismo sistema de reglas comunitarias, lo que puede repercutir en otras formas que deben ser adoptadas. El caso más recurrente en los análisis, conlleva a la discusión sobre cómo prevenir las situaciones en las cuales, algunos individuos pueden percibir los beneficios de la cooperación frente a la regulación de los bienes comunes, sin llegar a aportar, o lo que es igual, sin llegar a cooperar pero que sacan provecho, lo que se ha denominado en los desarrollos teóricos como free riding. Sin embargo, este fenómeno según se ha seguido profundizando en los diferentes análisis de políticas públicas, no sólo en las situaciones o comportamiento de individuos en las comunidades, sino

102 La regulación de los bienes comunes y ambientales
adicionalmente en los análisis de las relaciones internacionales entre los países (algunos que no cooperan en las políticas ambientales internacionales pero sí se benefician del esfuerzo de los demás), situación que implica el debate en niveles de regulación y gobernanza en cada una de las diferentes escalas (i. e. local, nacional, regional, global) (Dietz, Dolsak, Ostrom y Stern, 2002; Ostrom, 2003)54.
También se han desarrollado análisis sobre los cambios institucionales, que han retomado las perspectivas de teorías de sistemas complejos para analizar las dinámicas ambientales entro lo social y lo ecológico, entendiendo que, así como existen permanentemente cambios en el ambiente, las formas de regulación y las reglas también deben cambiar, adaptarse o desaparecer (Levin, 1999). Estos enfoques que han repercutido en la formación de enfoques de las teorías evolucionistas, desde las teorías de juegos evolutivos, han explicado estas dinámicas de complejidad que no son tan fáciles de comprender, en especial, desde el punto de vista de las regulaciones ambientales. En los casos más representativos que han sido estudiados, y que han generado conclusiones, se destacan los trabajos de Rupasingha y Boadu (1998) sobre las situaciones y cambios en las instituciones comunitarias, describen y analizan los sistemas de reglas comunitarias que tienden a alcanzar un orden a través de fluctuaciones, cambios y evolución a través del tiempo. Como lo precisa Hinterberger (1993) la característica fundamental de dichas regulaciones es que no son estáticas o instantáneas, sino que corresponden a procesos que tienen lugar en un tiempo histórico y sobre el cual es posible aprender de la experiencia mediante la aplicación del modelo de prueba y error. Desde la perspectiva de Axelrod (1984), conforme a las conclusiones de sus investigaciones, implica que en los cambios que se observan respecto a las reglas, los usuarios luego de comprobar las estrategias de conservación y elegir cual es la más o la menos indicada, tienden a adoptar o rechazar tales medidas, lo que significa que los sistemas de reglas, o tienen éxito, o se adaptan a procesos evolutivos de las mismas realidades y cambios del entorno, o simplemente desaparecen al ser descartadas por las comunidades.
En relación a estas escuelas del neoinstitucionalismo y sus diferentes enfoques, el mayor aporte ha sido visibilizar la importancia de los acuerdos directos de los individuos y las comunidades, que, en la mayor parte de los casos, han sido más eficaces, eficientes y han logrado la finalidad en el aprovechamiento y regulación de los bienes comunes ambientales, influenciando en determinadas decisiones del Estado, la necesidad de vincularlo en procesos de participación. Sin embargo, otros problemas que se siguen discutiendo a partir de las teorías críticas, se encuentran en la falta de cambios profundos a las estructuras y relaciones sociales que están direccionadas por las formalidades del derecho estatal, el cual incluso, es retomado para respetar sin ningún cuestionamiento, esa misma división de lo formal y lo
54 El término free riding es una expresión que ha sido introducida en la teoría de los bienes comunes, para
denominar la situación, principalmente en los deportes como el ciclismo (alusión a ciclista) (rider) o en cualquier situación en la cual, un individuo obtiene buenos resultados a costa de los demás, sin un mayor esfuerzo, sin ayudar a conseguir los fines colectivos, pero que se aprovecha de tal situación para recibir una serie de beneficios gratis (free) sin invertir nada a cambio.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 103
informal, más allá de establecer que los mismos acuerdos pueden concebirse independientemente de ese reconocimiento, para generar cambios desde la base. Otros aspectos que también tienden a ser desconocidos, es la cuestión de las relaciones de poder, que se manifiestan finalmente en la creación de esa institucionalidad formal defendida a ultranza, como la mejor dentro del proyecto de racionalidad occidental, de imposición de modelos de desarrollo, defensa de la apropiación y privatización de los bienes comunes y ambientales, y por consiguiente, generación de conflictos ambientales, dentro de las discusiones de alternativas que cambien los paradigmas preestablecidos.
1.6 La frontera final: Avances hacia las teorías críticas El siguiente momento en la teorización de los bienes comunes se encuentra
conformado por las vertientes críticas de los sistemas políticos y económicos contemporáneos que se han ido globalizando. En este aspecto han sido fundamentales los aportes de dichas teorías como la economía ecológica, la ecología política y las perspectivas neomarxistas y de nueva izquierda, que han hecho énfasis en la distorsión de los argumentos, la generalización, confusión de conceptos y crítica epistemológica de las tradicionales teorías liberales y neoliberales que han direccionado los procesos de privatización y desconocimiento de las regulaciones comunitarias, como parte de la construcción ideológica del individualismo sobre el colectivismo.
En el caso de la economía ecológica, se ha enfatizado en los problemas crónicos del sistema económico y de la interpretación errónea de las escuelas ortodoxas acerca de los fundamentos de la tragedia de los bienes comunes. Su crítica, según lo recuerdan autores como Georgescu-Roegen (1970, 1975), Daly y Cobb, (1997) y Martínez-Alier y Schlüpmann (1997) se resumen en la crítica al individualismo metodológico aplicado y utilizado a las explicaciones de la elección racional del individuo (homo economicus); la ausencia de un reconocimiento de límites en la disponibilidad de recursos que ingresan al proceso económico, en la medida en que el sistema pretende crecer más allá de los límites del planeta y las leyes de la física (i. e. materia y energía, en la que se incluye la ley de la entropía); la sobrevaloración del capital artificial (man-made capital), la infravaloración de la tierra y los bienes naturales o ‘capital natural’ (i. e. visión crematística de la economía); y la primacía de los valores liberales centrados en la propiedad privada individual, la libertad de mercado, el utilitarismo consumista y el crecimiento económico ilimitado.
Concretamente en algunos trabajos particulares sobre los bienes comunes en la teoría económica, como los de Aguilera-Klink (1991, 1992), nuevamente se vuelve a la cuestión identificada por diferentes autores sobre la indebida expresión de la ‘tragedia de la propiedad común’, la que realmente ha correspondido a la simple y llana ‘malinterpretación en economía’ sobre bases teóricas altamente cuestionadas. En este sentido, hay inexactitud en la confusión del ‘libre acceso’ con la ‘propiedad común’ en los términos planteados por la tragedia, pues los argumentos centrales de la crítica son “a) que la propiedad común o comunal exigía,

104 La regulación de los bienes comunes y ambientales
y se guiaba, por unas normas claras y precisas de gestión y b) que esas normas prevenían o impedían el agotamiento de los recursos naturales renovables” (p.163). Desde las objeciones a la visión de la elección racional basada en el egoísmo que para la economía no ha sido clara ni siquiera en la formulación de la ‘mano invisible’, los economistas neoclásicos han malinterpretado a Smith (1776), pues tienden a separar los aspectos éticos de la economía, lo cual demuestra nuevamente, la influencia de la imposición de las visiones positivistas, los métodos y enfoques y la matematización de las formas de conocimiento extendida a las ciencias sociales.
Las otras perspectivas, han surgido de los enfoques del marxismo y neomarxismo, en los que se han retomado los aportes de la misma teoría clásica en Marx (1867) sobre la privatización de las tierras comunales y en su reformulación desde sus mismos postulados de Das kapital: Kritic der politischen oekonomie (El capital: Crítica de la economía política), en la que se cuestiona el modelo capitalista desde la acumulación originaria hasta las fases avanzadas de acumulación actual de capital soportado en el despojo y privatización de los bienes comunes y ambientales. También de otras obras clásicas del materialismo histórico, entre ellas la de Engels (1884) Der ursprung der familie, des privateigenthums und des Staats (De la familia, la propiedad privada y el Estado), en la que se analiza la genealogía de la propiedad en la historia antigua de occidente, en un recuento sobre el origen y la primacía de la propiedad privada para asegurar la institución social de la familia y la herencia, que a diferencia de la propiedad común, se fundamentó en el establecimiento de la división de las clases sociales, pero también en el hecho de la violación de la misma figura de la propiedad en fases de acumulación originaria, de revoluciones sociales que consistían básicamente en la defensa de la propiedad, en la cual, el papel del Estado ha sido la confiscación o expropiación (según la teoría propuesta, un fenómeno equivalente al robo de otra propiedad)55.
En algunos casos, se ha tratado de integrar enfoques diversos entre ellos la combinación entre el neoinstitucionalismo, la economía ecológica y neomarxismo, a fin de ampliar los argumentos del papel de las instituciones y de la redistribución de los bienes. En la versión del neoinstitucionalismo, Paavola y Adger (2005) argumentan la necesidad de vincular y complementar los avances de la economía ecológica y el neoinstitucionalismo, en el sentido de dar a la primera mayores herramientas en la toma de decisiones políticas y direccionar a la segunda hacia el estudio de los grandes problemas ambientales. Este nuevo enfoque denominado
55 El trabajo de Engels (1884) se basó principalmente en los trabajos de Morgan (1877), que desde la antropología se remitía a los mismos registros históricos de la antigüedad tanto en Grecia como en Roma, comparándolos con las formas de regulación sobre la propiedad de las naciones indígenas norteamericanas, llegando a la misma conclusión del establecimiento de una propiedad común en los comienzos de la historia de las sociedades humanas, aunque con una interpretación propia desde la crítica de la primacía de la propiedad privada basada en el materialismo histórico, que como es sabido, no corresponde al consenso sobre la historia antigua según los registros históricos, sino que es una construcción posterior desde la modernidad. En el texto de Morgan (ibíd.) se presenta la siguiente sentencia sobre la propiedad: “Desde el advenimiento de la civilización ha llegado a ser tan enorme el acrecentamiento de la riqueza, tan diversas las formas de este acrecentamiento, tan extensa su aplicación y tan hábil su administración en beneficio de los propietarios, que esa riqueza se ha constituido en una fuerza irreductible opuesta al pueblo. Pero, sin embargo, llegará un tiempo en que la razón humana sea suficientemente fuerte para dominar la riqueza, en que fije las relaciones del Estado con la propiedad que éste protege y los límites de los derechos de los propietarios” (p. 552).

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 105
‘economía ecológica institucional’ ha tenido como elemento de análisis, la identificación de la ‘interdependencia’ o interacción entre diferentes agentes e instituciones que mediante el juego de intereses crean instituciones para regular el acceso a los bienes comunes. Otra característica que se menciona acerca de la ‘economía ecológica institucional’ tienen que ver con la incorporación de los ‘costos de transacción’ en la gobernanza ambiental, siendo decisiva a la hora de implementar soluciones en dilemas frente a los bienes comunes de acuerdo a los planteamientos de Coase (1960). Por otro lado, el nuevo enfoque neoinstitucional de la economía ecológica acepta la existencia de diversas motivaciones que impulsan a una sociedad democrática por lo que se define a sí misma como punto de intermediación frente al conflicto de intereses entre actores; entendiendo que las instituciones no son eternas y que éstas siempre estarán sujetas a cambios evolutivos para adaptarse a nuevas condiciones. Por último, se advierte la necesidad de abordar estudios sobre los valores sociales que establecen las reglas para el manejo de los bienes comunes, en el sentido de sentar bases de justicia que deben ser forjadas en una sociedad (e. g. evitar los niveles de corrupción, fomentar la equidad, etc.).
En el caso de la vertiente del neomarxismo, se citan principalmente el trabajo del filósofo alemán Schmidt (1971), quien retoma el concepto de ‘metabolismo social’ (stoffwechsel) expuesto por Marx (1867) y lo traduce en el ‘metabolismo socio-ecológico’ desde el que concluye la existencia de un alto flujo de materia y energía en las sociedades contemporáneas que ha puesto en riesgo la integridad misma de los bienes comunes, lo cual hace necesario el replanteo del sistema económico actual de acumulación de capital sin límites de crecimiento (Delgado, 2012). En esta definición de metabolismo socio-ecológico, en términos de Martínez-Alier (2004), hace referencia a la analogía o metáfora biológica para ilustrar la circulación de las mercancías, y de manera más general como un “intercambio entre hombre y tierra”, o un “intercambio entre sociedad y naturaleza”, pero, además, de una transformación de las formas sobre la sustancia de la materia y energía. Este término, tomaría relevancia incluso en los estudios económicos que ya habían sido mencionados antes de las escuelas neomarxistas por Boulding y Ayres (1960), y que más tarde sería reinterpretado en ambos enfoques por Fischer-Kowalski (1997), definiéndolo como el “concepto estelar” utilizado para realizar “análisis de flujos de materiales”, es decir, una nueva metodología para cuantificar, los desequilibrios ambientales ocasionados por el comercio trans-local internacional.
Por otro lado, se mencionan también dos teorías que han hecho énfasis en las dinámicas actuales de los bienes comunes y ambientales, relacionadas con la teoría de la propiedad, en la que se ha complementado esta perspectiva en las fases actuales de la era capitalista. En primera instancia, está la teoría del acceso, a partir de la cual se pueden explicar ciertos fenómenos que han tomado auge en el sistema económico actual, diferenciándolo con las fases anteriores, en especial, de la propiedad de los bienes. Así por ejemplo, en su libro Age of access: The new culture of hypercapitalism where all of life is a paid-for experience (La era del acceso: La nueva cultura del hipercapitalismo donde todo en la vida es un pago por la experiencia), Rifkin (2000) hace un análisis de la denominada economía

106 La regulación de los bienes comunes y ambientales
hipercapitalista, en la cual, el derecho de propiedad ya no es tan importante, sino que empieza a ser visto como algo obsoleto, en razón de que aquello es verdaderamente importante, es el pago por la experiencia de usar cosas mediante el acceso a servicios o figuras contractuales sofisticadas que adoptan el fenómeno de la tercerización (e. g. arriendos, leasing, outsourcing, servidumbres de la tierra, etc.), por lo cual, en el mundo actual ya no es importante la mercantilización de bienes y tenencia de las propiedades y bienes físicos, sino el sistema de la propia mercantilización del tiempo y la experiencia cultural individual. Incluso, en su libro The zero marginal cost society (La sociedad del costo marginal zero), Rifkin (2014) llega a describir cómo diferentes bienes y servicios en el futuro serán más accesibles a bajos precios, e incluso, muchos de estos elementos serán gratis con el fin de incentivar el consumo saturado en economías altamente productivas y competitivas56. Dentro de la misma teoría del acceso, Ribot y Peluso (2005), han argumentado en relación a la teoría de los bienes comunes y ambientales, que el derecho de propiedad es sólo una de las formas o mecanismos que manifiestan la adquisición, control y manejo frente al acceso dentro del juego de relaciones de poderes por los cuales en los contextos ‘sociales’ y ‘político-económicos’ se “configuran las capacidades por las cuales las personas tienen para beneficiarse de los recursos”. Pero adicionalmente, porque esas relaciones de poder que repercuten en unos mecanismos de acceso, están basadas en una serie de derechos que se crean en las realidades actuales: “acceso a la tecnología, capital, mercados, trabajo, conocimiento, autoridad, identidad y relaciones sociales” (p. 173). De acuerdo con este planteamiento, el problema no es la propiedad, sino el análisis sobre los conflictos sociales de cooperación y no cooperación, pero en última medida, del análisis de quién se beneficia a partir de esas dinámicas de poder. Al respecto, si bien la teoría del acceso puede explicar ciertos fenómenos que se han ido presentando en las nuevas fases del capitalismo, desconoce la gran importancia que tiene actualmente sobre fenómenos que son imprescindibles en el mundo actual, entorno a la propiedad, que van desde las privatizaciones, apropiaciones y desposesiones de los bienes comunes y ambientales. Debido a esto, Geisler y Danelcer (2000) afirman que no es posible en la actualidad hablar de sistemas puros de propiedad, pues existen diferentes formas en las que se incluyen por ejemplo sistemas compartidos de intereses públicos y privados. En este punto, autores como Christman (1994) han hecho énfasis en la importancia de la propiedad para indicar, que, si bien existe una gran importancia en las discusiones sobre la distribución, la consagración de la propiedad liberal que se da como un hecho indiscutible en los sistemas políticos, puede llegar a ocultar la verdadera estructura de poder que se encuentra detrás, marginándolo del debate democrático.
56 Aunque se menciona la transición hacia economías que puedan establecer nuevos modelos de
intercambio y procesos similares al intercambio y la coproducción en economías locales, que han sido denominadas por Rifkin (2014) como colaborativos comunes, lo cierto es que contrasta claramente con la otra expresión de la fase avanzada del capitalismo, en la cual, por otra parte, existe otros bienes y servicios que si bien permanecían anteriormente como bienes comunes sin ningún costo, ahora son privatizados y deben ser pagados para poder acceder a ellos (e. g. espacios públicos, bienes como el agua, etc.).

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 107
Es por esta razón, que se mencionan también, los trabajos de geografía crítica que se han ido desarrollando en los enfoques del neomarxismo, en los que se destacan principalmente los trabajos de Harvey (2003, 2010), en relación a la explicación del fenómeno de las privatizaciones de los bienes comunes y ambientales en las últimas fases de crisis del capitalismo que ha sido descrita mediante el proceso de ‘acumulación por desposesión’ experimentado desde la década de 1970, a través de la creación e inclusión de nuevos bienes y servicios que han sido incorporados a las economías de mercados. Aquí, el autor nos refiere a una comparación con la acumulación originaria del capitalismo, pero con la diferencia de que ya no se trata de efectuar un cambio desde el antiguo sistema feudal centrado en el valor de las tierras, sino que su propósito es mantener el modelo del capitalismo en su estado actual, y prolongarlo más allá de sus mismos límites, superando las frecuentes crisis en las que se imponen los problemas de crecimiento. En este sentido se pueden mencionar dentro de estos fenómenos, los cambios de políticas que implican la privatización de empresas y servicios públicos, pero adicionalmente, la creación de nuevos derechos privados sobre los bienes que antes eran comunes y por los cuales, no era necesario pagar un precio por acceder a ellos (i. e. eliminación de los bienes comunes) (ibid.).
Al respecto, sobre este mismo fenómeno, otros autores críticos como Mattei (2011), han enunciado de manera reiterada los problemas actuales que deben enfrentar los bienes comunes. Por ejemplo, la desposesión de los bienes comunes y ambientales también puede estar originada en el fenómeno de la expropiación realizada por el Estado para el desarrollo de obras y proyectos, en donde se priva a una comunidad de los derechos que tiene de manera similar a la expropiación de un bien privado, pero con la diferencia que la tradición constitucional liberal protege al ciudadano privado incluyendo la indemnización, mientras que en la privatización de bienes colectivos no existen ninguna instancia para hacerlo. Aquí se denota la relación política del Estado con el sistema económico y las empresas transnacionales, lo que cambia drásticamente la perspectiva de relación de ‘lo público’ con lo estatal, en lo que se había analizado anteriormente. Para Mattei (2011), existe la necesidad de desarrollar una solución teórica al vacío jurídico de los bienes comunes, que esté acompañada de acciones reales, en la medida en que de ellos depende la realización de los derechos y necesidades fundamentales de la población.
Distintos desarrollos teóricos dentro de las escuelas de nueva izquierda como los de Negri (2006), han aportado al análisis desde la definición del ‘bien común’ no tanto como una creación abstracta de derechos sino una realidad que es construida y administrada colectivamente por sujetos activos, como parte esencial de la biopolítica. Este análisis ha sido retomado de las teorías establecidas por Foucault (1978b), sobre el biopoder, según el cual, la cuestión fundamental es quien domina los recursos de la naturaleza a través del gobierno, puede dominar las cuestiones políticas, las decisiones de la sociedad que dependen de los aspectos de la vida de los individuos, desde lo material y las necesidades de la población. En este sentido, Negri (2006) mencionará, que la respuesta frente a esa forma de dominación, radicará precisamente en la misma idea sobre la cual, la sociedad puede utilizar los

108 La regulación de los bienes comunes y ambientales
bienes comunes para resistir, debido a que estos mismos cumplen un papel fundamental en el cambio de paradigmas alternativos mediante la “construcción de espacios comunes reales” que transforman realidades, aunque sin una pretensión de gobernanza desde arriba, sino desde la construcción social diversa57.
En su libro Commonwealth, Negri y Hardt (2009) desarrollarán esta idea a profundidad, y advertirán además que, en la era de la globalización, “las cuestiones de mantenimiento, producción y distribución de lo común […] en el marco ecológico y socioeconómico se volverán cada vez más centrales” (p. 3). Los bienes comunes se convierten de esta manera, en formas de resistencia frente a los modelos privados, pero también a las pretensiones de dominación del Estado, esto es, un bien “ni privado ni público, ni capitalista ni socialista” que abre un nuevo espacio para la política (p. 4.). En los últimos enfoques, como los de Houtart (2012) y los trabajos conjuntos de Daiber y Houtart (2012), se han centrado sobre dicho análisis de los bienes comunes como parte de la resistencias y alternativas, de los movimientos sociales en el mundo ante las políticas neoliberales de privatización, donde el concepto de los bienes comunes hace alusión a los bienes que comparte el espacio del bien común de la humanidad en términos locales y globales más allá de las formas actuales de gobierno por parte del Estado y los sectores privados, y que pueden erigirse como salidas efectivas frente a la actual crisis.
En las últimas teorías críticas abordadas, se encuentran las perspectivas de la ecología política que centra su estudio en los conflictos ecológicos distributivos y en las relaciones de poder en torno a la naturaleza y a los bienes comunes. La ecología política ha sido uno de los enfoques con mayores desarrollos teóricos en el campo de los estudios ambientales, debido a su definición como inter-trans-disciplina en la cual confluyen aportes desde diferentes ciencias sociales. Los trabajos de Wolf (1972) fueron los primeros en dar una aproximación al concepto de ecología política, definiéndola como “las discusiones en lo local sobre las dinámicas de presión entre las decisiones de las grandes sociedades y las exigencias de los ecosistemas locales”. Otros autores como Martínez-Alier (2002) han definido a la ecología política como “el estudio de los conflictos ecológicos distributivos”, y que como afirma Palacio (2006) han centrado su estudio en las relaciones de poder que afectan la naturaleza, “en términos de su fabricación social, apropiación, y control” (p. 11). En el mismo sentido, Alimonda (2006, p. 51, 2008, p. 14), afirma que la ecología política es el “estudio de la articulación compleja y contradictoria entre múltiples prácticas y representaciones (incluyendo diferentes sistemas de conocimiento y dispositivos topológicos), a través de la cual diferentes actores políticos, actuantes en distintas escalas (local, regional, nacional, internacional), se hacen presentes, con efectos pertinentes y con diferentes grados de legitimidad, colaboración y/o conflicto, en la constitución de un territorio y en la gestión de su dotación de recursos naturales”.
57 Para Negri (2006) los bienes comunes difieren de la propiedad privada, pero son muy similares a la definición que se tiene de los bienes públicos en materia de biopolítica: “Entonces, ¿qué es la propiedad común? La propiedad común, desde el punto de vista jurídico, es fácil de definir: es la propiedad pública que, en lugar de tener patrones públicos o dueños públicos, es de sujetos activos en aquel sector o en aquella realidad, es administrada por ellos. […] Por tanto, más allá de la pública, la definición jurídica de lo común es aquella que puede hacer actuar dentro del carácter público la construcción de espacios comunes reales […]” (p. 175).

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 109
En este sentido, los bienes comunes y ambientales aparecen como el escenario de los conflictos de distribución dentro del escenario de sectores sociales que interactúan en función de las relaciones de poder, lo cual se convierte en lo político, que se convierte en análisis fundamentales para evidenciar los centros de dominación que pretenden imponerse dentro de estas mismas lógicas de acumulación, mientras que de otro lado, las comunidades locales con menos poder, resisten frente a los proyectos de desarrollo del capital global y el mundo globalizado.
Los aportes que son importantes de estas perspectivas críticas de la ecología política, más adelante se tratará la cuestión común sobre la influencia del marxismo y neomarxismo, y de las escuelas decisionistas y de enfoques de las teorías de poder, en las diferentes áreas del conocimiento que han centrado el análisis desde la cuestión filosófica del materialismo, en una misma tendencia que no es cuestionada en cuanto a la perspectiva de naturaleza objetivada y cosificada por los seres humanos, y que implican su dificultad para incluir otros aspectos éticos y culturales importantes dentro de las mismas resistencias y alternativas al proyecto hegemónico58. Entonces, ya sea en el mismo discurso en el cual, se ha relegado las cuestiones culturales como algo que no es importante o como algo que puede ser explicado como producto emergente de las relaciones de poder, e incluso, sobre la idea de la manipulación de las bases culturales a través de la política en una sola vía, lo que también se ha llevado de manera idéntica en las realidades históricas de los gobiernos socialistas o de ciertos sectores progresistas, a desconocer la cuestión intercultural de las sociedades. Según lo manifiestan Vayda y Walters (1999), en los problemas de la crítica interna de estos enfoques de ecología política y visiones neomarxistas y nueva izquierda, la cuestión es que la crisis ambiental y las dinámicas sociales, tienden a reducirse explicaciones frente a los cambios de las relaciones de poder de los humanos frente a la naturaleza, pero se desconocen otras cuestiones que empiezan a ser relevantes e indispensables para plantear las alternativas.
Es por esta razón, que si bien, estas mismas teorías han tendido a reiterar tales posiciones, algunas otras lo han comprendido de mejor forma, con el fin de buscar ampliar los aspectos adicionales que no sólo pueden ser vistas como el resultado de las tensiones de las relaciones de poder, por ejemplo, en las teorías de Escobar (1996a), Goldman (1998) y Berkes (2002), que incluyen además elementos indispensables, aquellas prácticas en la construcción y reivindicación de nuevos derechos e intereses colectivos interculturales, de las discusiones éticas y de justicia en las sociedades, que ahora deben influir para modificar ese mismo discurso con miras a fortalecer las resistencias de comunidades locales en relación a las presiones globales-nacionales por el dominio de los recursos naturales, oponiéndose a la construcción de los modelos liberales y neoliberales de explotación económica de la teoría de la tragedia, entendiendo de otro lado, que no
58 En las teorías de poder, iniciadas entre otros autores por Foucault (1978b), se han desarrollado escuelas en estudios de políticas y del derecho que han sido denominadas ‘decisionistas’, debido a que su principal preocupación es analizar la toman decisiones sociales que se originan e influyen a su vez en las relaciones de poder de la sociedad.

110 La regulación de los bienes comunes y ambientales
sólo se debe a la construcción de un proyecto ideológico que surge de la misma visión occidental predominante, sino de la inclusión de otras formas de ver el mundo que se manifiestan en las diferentes formas de vida de las comunidades locales, y que las alternativas deben comprender una visión no sólo desde la misma crítica occidental, sino desde las alternativas del pensamiento de la diversidad cultural (McCay y Acheson, 1987; McCay, 2002).
1.7 Las salidas desde lo común: Individualismo, colectivismo, igualitarismo y libertarismo: Las perspectivas comunitaristas y neoliberales Después del análisis sobre los avances en la evolución histórica y las
aproximaciones teóricas sobre los bienes comunes, la idea que se ha venido tratando en última instancia, es cómo las mismas regulaciones frente a distintos ámbitos de la vida social, incluyendo aquellos relacionados con el ambiente y la naturaleza, están permeadas de las cuestiones de trasfondo sobre los valores del individualismo y el colectivismo que plantean las alternativas a la misma crisis y valores que deben guiar las dinámicas en las sociedades actuales. Dentro de los diferentes enfoques y teorías críticas que se han desarrollado en los últimos siglos, se han planteado diferentes salidas que se pueden resumir en dos grandes vertientes, la primera, que busca establecer mediante la intervención misma del Estado a través de sus instituciones formales, mediante un discurso en el cual se establezca mayores ámbitos regulatorios, que puedan generar modelos impuestos de sostenibilidad ambiental; la segunda, se remite al cuestionamiento de esas mismas regulaciones que no han demostrado ninguna salida real en términos de sostenibilidad ambiental frente a esos mismos problemas que ha buscado resolver, desde la cual, se dice, que el Estado cuando anuncia una nueva regulación, no le importa resolver realmente la cuestión, sino simplemente, dirigir las economías para establecer impuestos y gravámenes en reformas fiscales y tributarias, o para concentrar la riqueza en los mismos sectores dominantes de la economía, quienes dictan las reformas políticas y jurídicas.
Según se ha visto, existe una crisis profunda de la institucionalidad estatal, pues, su lógica está inserta en los mismos procesos hegemónicos de dominación, con lo cual, los grandes cambios y transformaciones no se construyen desde arriba, sino desde abajo, en las bases sociales, por lo cual, se trata de un resultado de la lucha de intereses, en los cuales, los individuos y los grupos sociales han ido despertando de esa misma dominación, y resisten a la imposición desde una visión crítica. Entonces, la salida no está en confiar en esa misma institucionalidad dominante, con el fin de esperar la aplicación de la justicia ambiental material, pues en las mismas decisiones políticas, no ha demostrado sino la defensa de los mismos poderes de sectores privilegiados. Desde este punto de vista, son varias las teorías que han concluido que el Estado no ha sido la solución a ninguno de los problemas sociales y a los problemas y conflictos ambientales, aun cuando en algunos casos, sería posible conceder algunos avances en las condiciones básicas de vida, pues

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 111
antes que una solución, se ha incrementado aún más estos problemas y conflictos sin haber dado respuesta efectiva, y en muchos casos, reproduciendo las condiciones de desigualdad y dominación. La pérdida de legitimidad de las instituciones formales, ha sido la cuestión más importante, pues muchos sectores ya no creen que, mediante este proyecto de las élites, se puede confiar el futuro de la humanidad y del planeta. Una muestra real, son los graves problemas de las negociaciones y acuerdos internacionales en materia ambiental, ante lo cual, es claro determinar los intereses que se esconden detrás del poder. Incluso, ha sido tan cuestionado el papel de las organizaciones internacionales, que, en los próximos años, las cuestiones de gobernabilidad y gobernanza en lo nacional y global, serán cada vez más complejas, por lo cual, la institucionalidad formal tendrá que ceder a los criterios de justicia en los modelos democráticos y participativos reales de la sociedad civil global. Es por eso, que ante la misma crisis que experimentan los Estados nacionales en el proyecto ideológico occidental del capitalismo, el derecho toma una mayor relevancia a través de nuevas formas y escenarios alternos de regulación que permitan una transformación radical a partir del reconocimiento de las prácticas individuales y comunitarias con el fin de plantear verdaderos modelos ambientalmente sostenibles.
Dentro de las teorías críticas que se han desarrollado desde los dos últimos siglos, se ha apostado por la necesidad de construir las nuevas interpretaciones del derecho, la política y la economía. Distintas vertientes críticas en las cuales se afirma que son los individuos y las colectividades son quienes pueden generar estos grandes cambios hacia el futuro, han planteado críticas en las cuales, la institucionalidad formal estatal entrará en una disolución sin retorno, ante los grandes problemas y conflictos sociales que no son resueltos y que difícilmente puedan establecer estas alternativas. Estas críticas han conllevado la inevitable propuesta de la eliminación del Estado, como imposición de la voluntad de quienes detentan y ejercen el poder para imponer sus intereses, más que la búsqueda del bien común o el respecto por las libertades individuales bajo una concepción propia de justicia. Han sido diferentes ideologías, tanto desde el comunismo, el anarquismo como el neoliberalismo que proponen la superación de la organización social a través del Estado, pero con propuestas diferentes en cuanto a la misma definición de los valores sociales que deben dar origen a esa forma de organización política y al destino y futuro de las sociedades.
Es interesante en la medida en que los mismos debates, determinan la forma como se direcciona la regulación de las sociedades, mediante los debates de los valores entre el colectivismo y el individualismo, pero también, de los aspectos que deben involucrar una visión amplia del concepto de justicia y de justicia ambiental. Así es como en las luchas y reivindicaciones de los movimientos sociales, comunidades y organizaciones, se ha generado una evolución sobre los valores que representan intereses de sectores de la población marginados o discriminados, que han ido avanzando desde el concepto de justicia social, hacia las cuestiones étnicas, de género, ambiental, generacional, y otras tantas, sobre las cuales, se ha visto un concepto ampliado de justicia. Así es como, se puede dirimir finalmente este debate dentro de la evolución de las concepciones sobre la regulación del

112 La regulación de los bienes comunes y ambientales
ambiente y la naturaleza, cuando se determina lo importante y deseable en términos sociales. Cuando se habla de lo que es ‘justo’ partiendo de unos valores, en los que, se da primacía a las libertades individuales o se imponen el bien común o interés general por sobre el interés particular e individual. Y esto es finalmente lo que determina los valores aplicados a las formas que se establecen en la repartición, distribución y redistribución los bienes comunes y ambientales en las sociedades.
Así es como se discute en cada una de las teorías, los contenidos de la justicia desde los diferentes significados que se definen ideológicamente. En el liberalismo, se discuten los criterios de distribución en el Estado o en la organización política de acuerdo con los criterios de igualdad y diferencia, en los modelos del libertarismo e igualitarismo. En la visión del comunismo, se parte de la idea central de volver a un estado originario de eliminación del Estado y de la propiedad privada, la distribución de la riqueza con la imposición de los valores comunes bajo la limitación de las libertades del individuo. Y en el caso del anarquismo, encaminándose hacia una justicia en términos de redistribución, eliminación del Estado y de las jerarquías sociales, aunque con diferentes salidas en relación a los límites de intervención en la esfera del individuo y la propiedad privada individual. Entre las vertientes se destacan dos posiciones principales, que imponiendo restricciones a las actuaciones de comunidades frente a los individuos: la primera, que da más importancia a los valores colectivos, y la segunda, en la que prevalecen las libertades individuales. Dependiendo de donde se ubiquen, habrán salidas de diferentes tipos, y que describirán la preferencia personal entre posturas más comunitaristas o posturas más neoliberales y libertarias.
En las primeras discusiones frente a los valores, se retoman los debates provenientes desde el liberalismo, partiendo de la concepción del Estado, es su objetivo de mantenimiento y reproducción, desde las perspectivas intervencionistas hasta las teorías de la intervención mínima del Estado gendarme, en el cual, las libertades individuales y el individualismo deben estar aseguradas y prevalecen frente a las metas e intereses colectivos, mientras que la organización política establece los medios para el control social. En el liberalismo político, se han desarrollado las teorías sobre la idea de justicia, que incluyen los criterios de distribución de los recursos sociales, la distribución de los bienes, las capacidades y oportunidades que permitan definir lo que le corresponde a cada quien. Pero, las discusiones se enmarcan en resolver las tensiones entre la igualdad de resultados de la distribución de bienes indispensable para satisfacer los criterios de justicia, y el rechazo de igualdad material como asociación a la construcción de la idea de justicia.
En la perspectiva igualitarista varios autores, mantienen diferencias entre sus teorías, pero concuerdan en lo básico, por ejemplo, Rawls (1971), Ackerman (1980), Dworkin (1981) y Habermas (1983), afirman que lo principal en los sistemas democráticos liberales, es asegurar la distribución de recursos desde el principio de igualdad, sobre el cual, también debe sopesar los diferentes matices del lugar y las capacidades que tiene cada individuo dentro de la estructura de la sociedad. Mientras que en la réplica desde las visiones del libertarismo, como las de Bell

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 113
(1972), Nozick (1974), Hospers (1974), Buchanan (1975), Steiner (1977), se sostiene que el concepto de distribución de bienes en la sociedad, no radica en la fundamentación de la propiedad, sino que es una concepción política que parte de los principios ideológicos de la justicia, razón por la cual, desde el libertarismo no existe ningún argumento para asociar el concepto de justicia con la distribución igualitaria de la propiedad, pues este es un derecho natural absoluto e inviolable, el cual, depende de las mismas libertades y del trabajo que ha sido necesario en la obtención de las riquezas de cada individuo de acuerdo con sus capacidades59.
En este debate, la discusión sobre la distribución, no sólo ha residido en el derecho de propiedad que ha sido establecido de acuerdo a las diferencias de clases sociales, sino también en las capacidades y habilidades con las cuales cuenta cada individuo. Desde la perspectiva igualitarista, afirma Rawls que no se puede satisfacer la idea de justicia a partir de una distribución que parta de la libertad natural, en situaciones en las que aquellos que tengan más altos ingresos y habilidades naturales sean quienes sobresalgan en la sociedad, pues no existiría una competencia justa. En el mismo sentido Dworkin (1971) y Ackerman (1980) afirman que la igualdad de recursos sólo puede ser compensada si es corregida mediante medidas que puedan igualar dichas condiciones, pues la distribución inicial tanto de los bienes como de las habilidades individuales en las sociedades liberales, obedece en gran medida a cuestiones de suerte. Esta ha sido la fundamentación de la intervención del Estado a través de las medidas para efectuar esa igualdad a través de la imposición de impuestos, pues, en un sentido político, nadie puede abusar de su posición sin contribuir a los sectores menos aventajados.
En este sentido, los libertarios han dado una respuesta crítica a la intervención encaminada a neutralizar las desigualdades, pues desde el individualismo se considera injusta esta misma situación, en la cual, se le exige al individuo ceder sus privilegios para contribuir a las necesidades de la sociedad. En la posición de Fried (1978) y Kronman (1981), se plantea la crítica desde el libertarismo denominándola la teoría de las habilidades comunes, en la cual, a ningún individuo le está permitido sacar ventajas de su posición inicial en la distribución de bienes, ni tampoco, de sus habilidades innatas, pues, es como si las habilidades de cada individuo ni siquiera le pertenecieran a él, sino que fueron concebidas como parte del patrimonio común o público, en el cual, todos los individuos indistintamente de qué aporten a ese fondo común mediante sus habilidades y capacidades, tienen derecho a retirar partes iguales. En el caso más interesante, Nozick (1974) profundiza sobre este aspecto en relación a los bienes colectivos sociales (collective assets), en cuanto sostiene su crítica a la teoría de la justicia y los principios de la justicia de Rawls (1971), afirmando que se trata de una situación altamente injusta desde el punto de vista
59 El origen del libertarismo ha sido ubicado en la teoría de Locke (1690), profundizada por la corriente del liberalismo contemporáneo, partiendo de sus conclusiones teóricas de los bienes comunes y la teoría de la distribución en los siguientes términos: “Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores son comunes a todos los hombres, todo hombre tiene un derecho de propiedad sobre su misma persona. El trabajo de su cuerpo y el trabajo de sus manos son propiamente suyos” pero “el trabajo, siendo la incuestionable propiedad del trabajador, ningún hombre, salvo él mismo, puede tener un derecho a lo que una vez este trabajo estuvo unido” (cap. V, párralo 27).

114 La regulación de los bienes comunes y ambientales
individual, pues al parecer desde el igualitarismo “todos tienen cierto título o derecho sobre la totalidad de los bienes naturales (vistos en su conjunto) sin que nadie pueda reclamar un derecho diferenciado de esos bienes colectivos”60 (Nozick, 1974, p. 228).
Pero el igualitarismo, ha respondido aclarando que no es que las habilidades individuales estén contenidas dentro de un fondo común, pues no hace relación a la propiedad de los mismos, ya que cada uno es propietario de estos, pero como lo menciona Rawls (1971, 2001), estas habilidades individuales deben estar orientadas a cumplir fines sociales, en la medida en que diferentes habilidades pueden representar beneficios sociales. De la misma manera Dworkin (1981), recuerda que es injusto que alguien pueda beneficiarse individualmente de estas habilidades, y que, en este caso, debe socializarse esas capacidades. Por lo tanto, desde el igualitarismo, los autores dicen que debe existir un principio de distribución diferente al hecho natural, consistente en el principio clásico liberal, de a cada cual le corresponde lo que obtiene legítimamente de su trabajo y sus habilidades. Esto por cuanto, desde una concepción política si bien cada quien puede beneficiarse en parte de su posición, también debe contribuir al proceso productivo de la sociedad, y no sólo servir de justificación para incrementar su patrimonio y riqueza personal.
Desde la perspectiva del comunismo, especialmente de la perspectiva marxista que ha sido la más influyente, la concepción de justicia se encuentra en la necesidad de eliminar la propiedad privada, que ha surgido en relación a la acumulación originaria anteriormente descrita, en la cual, quienes son dueños de los medios de producción dominan y tienen privilegios, frente a quienes no tienen derechos y son desposeídos teniendo que ofrecer su trabajo como forma de subsistencia. Sin embargo, han existido muchas críticas desde las vertientes sociológicas, históricas y del liberalismo político y económico, a esta misma explicación, incluyendo la crítica a la teoría de la acumulación originaria. En muchas réplicas, como las de Weber (1918), se ha dicho que el capitalismo no está fundado en la acumulación originaria, sino en la misma consecuencia de la modernidad y de la industrialización, como resultado de los cambios de valores que fueron impulsados por la actividad del empresariado y la búsqueda de eficiencia para la producción y transformación de los bienes. Esto mismo se va a replicar en la crítica de Schumpeter (1927, 1939), según el cual, no todas las facetas del capitalismo pueden ser explicadas a partir de la acumulación originaria, pues han existido evidencias de los cambios en la historia, no desde el determinismo de unas familias o clases que luego de esa acumulación primitiva, pudieron ser privilegiados de ahí en adelante para siempre, incluyendo su descendencia, mientras otros serían clasificados de una vez y para siempre como
60 Según la crítica de Nozick (1974), según se refiere a la idea retomada de la Teoría de la justicia de
Rawls (1971), porque en su interpretación, entiende que existe un derecho natural sobre estos bienes mediante la consideración de los principios que van generando un cambio “de la noción liberal clásica de propiedad sobre uno mismo a una noción de derechos de (co)propiedad sobre otras personas” (p. 174). Esto último, por cuando Nozick (ibíd.) entiende que lo natural es ser dueño de uno mismo, incluyendo la extensión de su trabajo y su propiedad individual, mientras que, en segunda visión de los social y la cooperación de los individuos, lo que se espera es tener derechos de propiedad colectiva sobre los demás.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 115
descendientes de las clases trabajadoras empobrecidas, pues incluso, un gran porcentaje de empresarios ha surgido desde las clases trabajadoras.
En este sentido, es el análisis que se hacía desde el liberalismo según las condiciones iniciales, incluyen las condiciones socioeconómicas desde donde podría partir un individuo, y que pueden ser vistas como injustas en comparación con quienes no tuvieron posibilidades más favorables relacionadas a las clases sociales, pero que de manera alterna, podría verse como un elemento atractivo dentro del capitalismo, en la medida en que no importan las condiciones, siempre y cuando cada quien según sus capacidades y circunstancias podría surgir mejorando dicha posición. Pero las grandes críticas también se encuentran relacionadas con esta explicación, en la medida en que según lo han indicado anteriormente autores como Weber (1918), Polanyi (1977) y Wallerstein (1980), esta realidad es mucho más compleja, y no es que el capitalismo haya condicionado el modelo de desarrollo, sino que contrario a ello, ha sido el desarrollo y la visión de progreso de los valores modernos junto a las dinámicas del intercambio comercial, los mercados, la industrialización quienes han permitido el establecimiento del capitalismo. En esta medida, el discurso del marxismo, ha sido precario al generalizar y reducir los problemas sociales a las relaciones de diferencias de clases que fueron descritas para un momento histórico determinado de los comienzos de las sociedades industriales en la lucha de las clases sociales entre burguesía y proletariado, que incluso, en la práctica de los Estados socialistas basados en modelos agrarios, enfrentaron grandes problemas al tratar de trasplantar dichos conceptos a las realidades históricas y sociales particulares61.
Las demás críticas frente al modelo de desarrollo, de las economías planificadas y direccionadas directamente desde el Estado, ya se han identificado en las realidades de la caída del socialismo, con algunas pocas excepciones en la actualidad que aún se mantienen con grandes problemas internos, pero, además, en lo que resulta esencial a los planteamientos que se profundizarán, y que remiten a la discusión sobre los valores sociales que deben prevalecer en las sociedades. Ambas críticas han sido consolidadas en los grandes aportes del pensamiento ambiental, debido a la gran crítica al modelo económico que resulta crucial, pues en el fondo lo importante es la discusión sobre los valores que direccionan ese mismo modelo, y si bien no es el único ni el principal, pero explicaría también por qué el socialismo no fue la salida a los problemas ambientales, en razón a su modelo proveniente en la misma forma, de la aplicación de valores del progreso y la industrialización. Partiendo de esa misma crítica a los problemas sociales que se han generado en el mismo desarrollo de las ideas liberales, y que también han tenido una respuesta crítica a las soluciones desde el socialismo y el capitalismo liberal, se han identificado las teorías que consideran las cuestiones de las diferencias e imposición de valores colectivos e individuales.
61 El caso sobre el cual se analiza esta discusión, fue la introducción del modelo socialista y comunista en países en los que ni siquiera habían alcanzado la industrialización mínima, siendo ajenos a los planteamientos particulares del contexto europeo de la teoría marxista, principalmente en la revolución cultural de Mao-Tse Tung en China, quien tuvo que adecuar las teorías a las realidades, y en otros casos, como las revoluciones en los países del Sur, por ejemplo, el caso de Cuba, dependiente del modelo económico agrícola del azúcar.

116 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Las perspectivas liberales y las nuevas visiones neoliberales, de diferentes vertientes, incluidas las igualitaristas, son visiones que han sido fundamentadas desde el individualismo, que defiende la prevalecía indiscutida de los derechos y libertades individuales sobre las metas o intereses colectivos. En esta medida, algunas propuestas han sido establecidas desde esta misma perspectiva, con diferentes alternativas, pero otras aún son más radicales de anarquismos neoliberales o anarcocapitalismo, buscan la desaparición total del Estado, para permitir las regulaciones sociales directamente en las relaciones entre los individuos. Respecto a las primeras relacionadas con el neoliberalismo, se encuentran autores como Hayek (1960) y M. Friedman (1962) para quienes, desde el punto de vista ideológico, conforme al principio de eficiencia social, es necesario establecer políticas para la liberalización de la economía, partiendo de una amplia reducción del gasto público y de la intervención estatal de la economía mediante la figura del Estado mínimo que asegure lo básico para garantizar los derechos y libertades individuales como la propiedad privada, la libertad de empresa y de la voluntad privada, fortaleciendo cada vez más la idea de sustitución de servicios prestados tradicionalmente por el sector estatal, para ser asumidas paulatinamente por el sector privado.
Otras posiciones críticas al igualitarismo, han sido planteadas desde las visiones del anarquismo liberal libertario y desde el anarcocapitalismo, para avanzar incluso más allá del estado mínimo. En la versión del anarquismo liberal libertario de Nozick (1974), sobre su alternativa del ‘Estado más que mínimo’, está contenida en su afirmación sobre los límites frente al individuo, según el cual, “un Estado mínimo, limitado a las estrechas funciones de protección contra la violencia, el robo y el fraude, de cumplimiento de contratos, etcétera, se justifica” (p. 7), además debe ser así, porque “el Estado, en el proceso de mantener su monopolio del uso de la fuerza y de proteger a todos dentro de un territorio, necesariamente ha de violar los derechos de los individuos y, por tanto, es intrínsecamente inmoral”. Al respecto, se disuelve la tesis igualitarista del principio de imparcialidad de H. L. A. Hart (1955) y Rawls (1971), en la crítica de Nozick (1974) respecto a los beneficios obtenidos por los individuos, porque el hecho que todos seamos el resultado de ‘productos sociales’ al beneficiarnos de prácticas y convencionalismos sociales establecidos en normas y formas, no quiere decir que cada uno de nosotros tenga indefinidamente una ‘deuda pública’ contraída con los demás, y de pie para que “la sociedad presente pueda cobrarnos y usarla como quiera” (p. 100).
Es por esta razón que Nozick (1974) concluye, que en el caso de los escenarios en los cuales existe cooperación social, recibimos beneficios, pero también aportamos a la constitución de estos bienes comunes sociales, y lo justo no es que a cada quien se le distribuya por igual, sino que reciba en la misma proporción que cada uno ha contribuido (i. e. principio de las proporciones adecuadas), en gran parte, porque la estipulación de Locke (1690), respecto a la obligación de “dejar suficiente e igualmente bueno a los otros en común” para que puedan vivir, no quiere decir que sea lo más justo, pues es posible apropiarse también de aquello,

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 117
siempre que exista de por medio, una retribución o compensación62. Entonces, la conclusión para Nozick (1974) es que apropiarse de las cantidades totales del conjunto de bienes colectivos para que otros se mantengan vivos, “no implica que su apropiación (o la de cualquier otro) de algo, deja a algunas personas (inmediata o posteriormente) en una situación peor que la línea de base”. Es importante, pues desde esta perspectiva, no hay incompatibilidad entre un sistema liberal de apropiación ilimitada con los postulados del liberalismo clásico, ya que incluso, si la apropiación tiende a violar esta estipulación, para que sea justa y legítima, tendría que ser corregido mediante la aplicación de la teoría de la justicia retributiva, situación que conlleva a permitir la afectación a otros, siempre que se compense cuando se haga o deje de hacer algo que era esperado socialmente63.
Algunas teorías similares, que han sido plasmadas en las posiciones anarcocapitalistas y libertarias neoliberales, han reiterado diferentes perspectivas frente a las cuestiones del modelo social y económico que han sido importantes en las decisiones políticas frente a la regulación de los bienes comunes y ambientales. Entre ellas, D. Friedman (1973), que en su libro La maquinaria de la libertad, se inclina por la sustitución total, progresiva e incremental de la totalidad de los bienes y servicios que puedan ser proporcionados por el libre mercado en la sociedad por medio de la privatización de las áreas estatales, incluyendo la aplicación del derecho y la administración de justicia. La fundamentación de la desaparición del Estado se encuentra no en la consideración filosófica de la propiedad natural, sino en las ventajas de establecer modelos más costo-eficientes que aquellos que se originan en la intervención estatal. De manera similar en la misma corriente, pero con una fundamentación teórica diferente, se encuentra Rothbard (1973), que fundamenta los derechos de la propiedad privada y el capitalismo en el derecho natural. En su Manifiesto libertario (Por una nueva libertad) (For a new liberty) (ibid.), retoma el ideario liberal de la regla de no daño, denominada ‘axioma de la no-agresión’, entendiendo que la agresión es sinónimo de invasión y violencia física, a nivel de individuos y de la violencia del Estado frente a los individuos. Entre otras afirmaciones se encuentra que el “libertario apoya el derecho a la propiedad privada irrestricta y el libre comercio, o sea, un sistema de ‘capitalismo del laissez-faire’” (p. 40), entendiendo que “el libertario es un individualista; que cree que uno de los principales errores de la teoría social es considerar a la ‘sociedad’ como si realmente fuera una entidad con existencia” y la ‘sociedad’ como una figura superior o cuasi-
62 En esta teoría, Nozick (1974) nos presenta varios argumentos para ampliar la estipulación de Locke (1690), frente a los límites de la apropiación, no sólo, porque no represente necesariamente una afectación negativa en relación a las condiciones iniciales, sino también, porque dejar bueno y suficiente no significa que cualquier cosa pueda ser entendida como parte de los bienes básicos para satisfacer dichas necesidades. Además, nos menciona las formas de apropiación legítimas en una sociedad libertaria: 1) a través del principio de justicia de la adquisición, cuando legítimamente “tiene derecho a esa pertenencia”, y, también en los casos en los cuales; 2) “una persona que adquiere una pertenencia de conformidad con el principio de justicia en la transferencia”.
63 Según las ideas de Locke (1690), respecto a la retribución del daño, en su principio liberal de la apropiación consiste en la regla del no daño, es decir, siempre y cuando no se afecte a los demás, caso en contrario, si esos límites son transgredidos, el perjudicado puede demandar al agresor, "tanto como pueda dar indemnización por el daño sufrido" aplicando el principio retributivo, de acuerdo con el criterio de “lo que es proporcional a su transgresión, lo que basta para reparar y reprimir”.

118 La regulación de los bienes comunes y ambientales
divina, con ‘derechos’ propios superiores; otras, como a un mal existente al que se puede culpar por todos los males del mundo” (p. 58).
Es precisamente sobre este último aspecto que se debe volver para tratar la discusión final en esta parte, sobre la crítica que se ha planteado tanto a las regulaciones estatales como a la privatización y excesivo individualismo, desde la ‘defensa de lo común’ en el desarrollo de nuevas formas que surjan de alternativas planteadas en una nueva visión de lo ambiental desde lo comunitario. En esta medida, se enfrentará precisamente a esta visión, la crítica desde otras vertientes precisamente del anarquismo colectivista comunitarista, mediante una idea de ‘justicia’ que parte en términos de condiciones igualitarias entre los individuos que componen una sociedad, tanto en las condiciones materiales como de poder. Al respecto, es necesario retomar algunas cuestiones de los fundamentos esenciales desde la defensa de lo común, en la idea de superación del Estado, pero también de las formas privadas individuales sobre los modelos que ya han sido cuestionados frente a la crisis ambiental y de civilización. En primera instancia, las cuestiones sobre el ‘reconocimiento de la identidad individual’, por ejemplo, en las revoluciones liberales que fueron indispensables para establecer el reconocimiento de unos derechos de ciudadanía y el respeto por parte de la organización política frente a las condiciones de dignidad humana, que incluso, no pueden ser discutidas en los escenarios actuales por vínculo al nuevo paradigma de los derechos humanos. En segunda instancia, la cuestión sobre la ‘condición y naturaleza humana colectiva’, en la cual, los seres humanos somos multidimensionales, tantos universos complejos individuales, pero principalmente sociales, en una visión mucho más amplia del escenario de lo público, en diferentes formas de relaciones sociales y ambientales, por lo cual, existen límites y valores que direccionan las conductas hacia el bien común. Y, en tercer lugar, la cuestión de ‘alternativas desde lo común’, en el cual, las regulaciones sobre el ambiente y la naturaleza sean construidas desde abajo en las bases sociales e interculturales, mediante el respeto de la diversidad y pluralidad en formas de democracia directa y participativa radical, que cuestionen y transforme las formas de dominación y jerarquías sociales y ambientales antropocéntricas individualistas que existen actualmente.
Al respecto, es importante volver a las propuestas de alternativas, en la medida que, si son caminos diferentes, deberían plantear igualmente escenarios que no estén impuestos desde el exterior. En este sentido es coincidente, las diferentes teorías que se han mencionado en las concepciones políticas, filosóficas e ideológicas frente a la actual crisis de los Estados actuales, que no han significado avances respecto a los problemas más urgentes de nuestro tiempo. Es por esto que, en las teorías citadas, se observa con cierta sospecha y recelo, la intervención de estas instancias, cuando no representan realmente los intereses públicos colectivos, sino la defensa de intereses privados y sectores que ahora terminan siendo privilegiados en las decisiones políticas del Estado. En este sentido, los planteamientos de algunas teorías, en especial, las que defienden la institucionalidad de una democracia representativa y formalista, han defendido el origen del cambio que se genera mediante el ascenso al poder político del Estado,

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 119
para realizar los grandes cambios sociales, pero que, en la práctica, han quedado simplemente en discursos que no trascienden, debido a que lo más importante, se encuentra en generar los cambios desde la misma sociedad.
Al respecto, incluso desde las teorías planteadas por el mismo liberalismo, el neoliberalismo, o el anarquismo neoliberal, se ha discutido, la finalidad del Estado, proponiendo la salida mediante los límites a la intervención, en la noción del Estado mínimo o ultra-mínimo según fundamentaciones políticas. Como lo afirma Nozick (1974), es bajo una aparente inseguridad frente al estado de naturaleza, o del caos y desorden, en los escenarios en los cuales no existiera el Estado, por lo cual, habría que preguntarse realmente, si es requerido uno y sería necesario inventarlo. ¿No hay más salida sino confiar en esta única posibilidad? Según también lo plantea Rothbard (1973), el Estado también históricamente y hasta la actualidad “comete asesinatos masivos, a saber, la ‘guerra’” e incluso, acude al servicio militar, y a otros medios coercitivos de “robo forzado, al que denomina ‘impuesto’” (p. 41). Una explicación a la que Nozick (1974) ya consideraba injusta, en la medida en que, si a nadie se le puede prohibir actividades para su propio bien o protección, tampoco se le puede imponer u obligar mediante su aparato coactivo a hacer que algunos ciudadanos ayuden a otros mediante trabajos forzados o contribuciones forzadas.
En las críticas clásicas, que anteceden estas posiciones, se citan además, las teorías de Proudhon (1851), que mencionan que las condiciones desiguales no han sido dirimidas, ni con los diferentes tipos de Estado, debido a una continua reproducción de las estructuras sociales entre unos sectores ricos y otros sectores pobres, una oposición entre las tradicionales jerarquías sociales de dominación sobre las cuales se manifiestan las realidades, a través de categorías previamente construidas como la soberanía de los países, las desigualdades materiales, la posición social y la distribución inequitativa de la propiedad. El problema también ha residido principalmente en esa respuesta, pues, si la salida es un punto intermedio y de equilibrio entre las garantías individuales y el bien común e interés general, este todavía no se representa en la realidad64. Este ha sido el problema de la distribución y de la fundamentación de la teoría liberal de la propiedad. En su libro ¿Qué es la propiedad?, Proudhon (1840) sostiene que las injusticias provienen de la definición de la propiedad que han sido utilizadas históricamente, ya sea, para defender las libertades individuales o incluso, para tiranizar a los individuos. Una primera forma de propiedad es la que proviene del trabajo invertido por cada individuo, lo cual implica una apropiación legítima por parte de los individuos y las
64 En la crítica al Estado, se resumen en el pensamiento de Proudhon (1851) frente a la imposición del gobierno por la fuerza: “Ser gobernado es ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, jurídicamente conducido, numerado, regulado, enrolado, adoctrinado, predicado, controlado, vigilado, ponderado, evaluado, censurado, ordenado, por criaturas que no tienen el derecho, la sabiduría ni la virtud para hacerlo. Ser gobernado significa estar en toda operación, en toda transacción, anotado, registrado, contabilizado, tasado, timbrado, medido, numerado, valorado, licenciado, autorizado, amonestado, advertido, prohibido, reformado, corregido, castigado. Con el pretexto de la utilidad pública y en nombre del interés general pues es puesto bajo contribución, se es reclutado, despojado, explotado, monopolizado, oprimido, exprimido, mofado, robado; entonces, ante la más leve resistencia, a la primera palabra de queja, se es reprimido, multado, difamado, masacrado, casado, abusado, aporreado, desarmado, atado, traumado, hecho prisionero, juzgado, condenado, fusilado, deportado, sacrificado, vendido, y para coronar todo esto, burlado, ridiculizado, afrentado, ultrajado, deshonrado. Éste es el gobierno; ésta es su justicia; ésta es su moral”.

120 La regulación de los bienes comunes y ambientales
clases trabajadoras, mientras que una segunda forma de propiedad, conlleva el sentido de apropiación sobre la tierra, la cual, no es legítima, pues corresponde a la apropiación de los bienes colectivos. Es en esta medida que la propiedad privada de la segunda forma no es más que la privatización sobre las tierras baldías, que son realmente un bien común.
En definitiva, la cuestión se remite nuevamente a las tensiones entre el colectivismo y el individualismo, en la necesidad de articular las dimensiones individual y colectiva, que serán retomadas más adelante para plantear las alternativas de regulación de los bienes comunes y ambientales desde la construcción del ambientalismo. En este sentido, se ha establecido que las alternativas desde lo común, implican el reconocimiento de regulación por parte de las comunidades, y de dispositivos que puedan establecer las desigualdades sociales en la redistribución de los bienes. El problema desde luego, ha sido, que, en los modelos implantados en las sociedades actuales, ha predominado el individualismo, en la doble implicación de las relaciones de dominación que se retomarán en la crítica al liberalismo y neoliberalismo, en los cuales, incluso las salidas ambientales pueden ser vistas como parte de la regulación del mercado en las visiones contradictorias del desarrollo sostenible. La alternativa a la crisis ambiental, de civilización y de identidad desde la defensa de lo común, los bienes comunes y las regulaciones comunitarias en lo local, que representen la oportunidad para replantear la idea de progreso y desarrollo que ha sido forjada por los modelos liberales del individualismo racional.
En la misma medida, se analiza el problema del consumismo, en el cual, el modelo de desarrollo actual, es el reflejo de la primacía de los valores que han permitido la generación de desigualdades y problemas ambientales, en un mundo interconectado, globalizado en el cual se extienden cada vez con mayor amplitud estas formas que han centrado el problema del individualismo. Un modelo ambientalmente sostenible, no puede partir de los valores del liberalismo, pues no impone ningún límite al crecimiento económico, a la acumulación y a la apropiación del ambiente y la naturaleza. Lo que han generado estas perspectivas, ha sido la generación de más injusticias, devastación sobre el ambiente, inequidades, desigualdades, discriminación y concentración de la riqueza en unos pocos sectores sociales. Precisamente el concepto de sostenibilidad ambiental, que ha sido contradictorio dentro del concepto adoptado por el mismo sistema de los modelos tradicionales de desarrollo, utilizando la noción de desarrollo sostenible, comienza a replantear la existencia de unos límites a los patrones de producción y consumo, que son contradictorios con los valores de un mayor bienestar y desarrollo mediante el consumismo.
En la actualidad, este problema se ha incrementado con la alta dependencia tecnológica en la sociedad, en la cual, los valores también dominantes han ido incursionando en gran parte de la población. En este sentido, autores como Bauman (1998, 2000, 2007) y Lipovetsky (1983, 1993, 2006, 2007) han advertido de este fenómeno, en la medida en que las relaciones que estaban anteriormente más expuestas a lo público, eran comunitarias, pero ahora se han ido concentrando en

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 121
formas aisladas en las cuales los individuos se separan, y tienden a ser indiferentes ante el ‘bien público’ y las ideologías políticas, centrándose más en la plenitud y realización de los placeres, la exaltación del cuerpo físico, las experiencias nuevas y la moda. Así se explican algunos fenómenos que van conformando los valores de la sociedad individualista y consumista, que exalta la búsqueda de la satisfacción en el consumo, pero también enfrentando el dilema frente al futuro, la inestabilidad económica, laboral, la amenaza por desempleo o por las enfermedades. Ahora, la pobreza y el desarrollo de las sociedades se mide por el consumo y no por el trabajo, pues alguien puede estar empleado, pero tener un ingreso suficiente para consumir lo mínimo y suplir sus necesidades. Entonces, la riqueza yace en el consumo. Esta es la paradoja de las sociedades actuales, en ir hacia el exceso, buscando crecimiento más allá de los límites, y la felicidad en el hiperconsumismo, pero que, ante el fracaso de encontrar la felicidad en el consumo, la crisis individual de identidad y la crisis existencial, empieza a revaluar otros conceptos en la idea de bienestar como el encuentro de la espiritualidad o buscar una vida equilibrada disfrutando al máximo el poco tiempo libre que permitan el descanso y la desconexión con el extenuante mundo hipermoderno. En este caso, la única alternativa es la cultura, frente a ese mundo vacío del consumismo, que, a su vez, representa la felicidad en la utilidad individual de los placeres, pero también en gran parte de lo insustancial que resulta. El problema de las sociedades contemporáneas está en los valores que se han impuesto en ese mismo proceso, donde las tendencias y la moda, son impulsadas con el fin de crear cosas novedosas que son centrales en los modelos, pero que la única alternativa es buscar nuevas formas culturales, encontrando formas de vida más sencillas enfocadas en satisfacer las necesidades de la población más pobre, y que plantea también, los mismos retos frente a la necesidad de retornar a formas colectivas65.
1.8 Inversión de la tragedia: Superando las perspectivas liberal y neoliberal y las contradicciones del discurso del desarrollo y la sostenibilidad ambiental
Las políticas de los Estados contemporáneos han establecido la primacía de los valores individuales del neoliberalismo, lo que se identifica con el fenómeno percibido en las decisiones en instancias tanto nacionales como internacionales, pero que traen la misma contradicción de este modelo: por un lado, se liberan los mercados y capitales internacionales de las regulaciones estatales o se cambia por regulaciones más flexibles entre ellas los estándares de contaminación, afectación, apropiación y explotación ambiental, mientras que, por otro lado, las regulaciones
65 Una situación similar describía Bookchin (1986), cuando se empieza a ver los problemas frente al
consumismo hacia finales de 1980, en la contradicción de unas generaciones que experimentaban los recuerdos de las crisis económicas del crac de 1929 y la crisis del petróleo de 1973 en Estados Unidos por la escasez, la inseguridad económica y el desempleo, en comparación con las generaciones siguientes que describía como una generación que ya no tenía estos mismos problemas, pero que ahora estaba desencantada con el consumismo “que pacifica pero nunca satisface” (p. 43).

122 La regulación de los bienes comunes y ambientales
de los Estados se ha expandido y fortalecido a distintas áreas con el fin de seguir manteniendo el dominio y control de las clases dominantes sobre los recursos materiales del ambiente. Es debido a este primer análisis, que algunas teorías afirman que los postulados del neoliberalismo no han podido aplicarse de manera completa, pues a pesar que gran parte de las decisiones en materia de políticas, han estado orientadas a defender las libertades básicas defendidas desde estas perspectivas, entre ellas, el derecho de propiedad privada, la liberalización de los mercados y el avance de la privatización de bienes comunes y funciones estatales, el Estado mínimo o la misma desaparición del Estado, se encuentra muy lejos de ser una realidad. En este sentido, el Estado busca tomar medidas frente a las crisis económicas, sociales y ambientales, a través de normas y políticas económicas y fiscales. Aparenta formas de Estado benefactor, como lo menciona Restrepo (2003) en las figuras del Estado de bienestar y del Estado social de derecho, pero a través de esas reformas fiscales en lugar de equilibrar las injusticias terminan generando situaciones inequitativas en favor de los sectores ricos. En este sentido, no es que exista como tal una contradicción entre el liberalismo y las formas de Estado benefactor, pues claramente, éste mismo es un tipo de estado liberal capitalista, sino que busca legitimarse a partir de una supuesta salida a los graves problemas sociales. A este fenómeno en diferentes teorías se le ha referido como la falacia liberal y neoliberal, que, a su vez, comprende diferentes elementos utilizados en la fundamentación del discurso, pero que, en la práctica, muestra realidades totalmente opuestas y contradictorias frente a la solución de los grandes problemas actuales.
El postulado del liberalismo ha sido construido a partir de la defensa de los derechos individuales frente a las injusticias, en las cuales se demanda la aplicación de los principios de libertad, legalidad, de igualdad formal y material frente a la ley, justificando el modelo de crecimiento económico del capitalismo para satisfacer las necesidades de la población, en las políticas de eliminación de la pobreza y desaparición de la brecha de desigualdades en el mundo, lo cual, claramente no se ha cumplido. La conclusión es clara, pues en lugar de desaparecer, los problemas sociales y ambientales tienden a incrementarse. Las políticas han sido incorporadas como parte del discurso político para legitimar el sistema, pero en la práctica no son implementadas, se aplican en la medida mínima, y sin repercusión frente a las realidades colectivas, pues terminan desviándose a otros propósitos, en defensa de los sectores privilegiados del mundo. En este sentido, en la actualidad, como se ha visto en las últimas crisis del capitalismo, la intervención estatal ha sido fundamental para las clases dominantes, quienes han visto las grandes ventajas de su intervención, como una salvaguarda frente a situaciones críticas en las cuales se puede poner en duda su dominación, mediante medidas que buscan garantizar sus intereses. Según lo mencionan Chomsky y Dieterich (1996) en su libro The global society: Education, market and democracy (La sociedad global: Educación, mercado y democracia), “la ideología del libre mercado implica protección estatal y subsidio público para los ricos, disciplina de mercado para los pobres”. Es entonces en las realidades de las crisis económicas del sector privado y financiero, que el

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 123
neoliberalismo, contradice su mismo postulado, de eficiencia de la administración de recursos en la privatización.
En años recientes, para enfrentar la crisis económica originada en el sector financiero, el papel del Estado ha resultado fundamental para reestablecer los intereses mediante reformas fiscales y tributarias para mantener a dicho sector de la economía, estableciendo las políticas económicas y monetarias internacionales que continúan direccionadas desde los centros de las potencias mundiales (principalmente el FMI y el Banco Mundial). Según lo menciona Harvey (2007, 2010) se trata de una de las características principales del neoliberalismo, para restaurar la pérdida de control sobre los capitales de sectores ricos que vieron amenazada su fortuna por la aplicación de políticas sociales. En la misma medida, frente a la crisis económica que afecta las grandes empresas de los capitales del mundo industrializado busca impulsar las políticas de la OMC, y los tratados de libre comercio (TLC), con la finalidad de impulsar las exportaciones de sus economías. Las realidades son, los desequilibrios entre las grandes empresas transnacionales y las industrias locales de los países en desarrollo con pocos chances para competir en igualdad de condiciones frente a calidad y precios en el mercado. El dumping, la tercerización, outsourcing e informalidad laboral son fenómenos que se imponen en estas dinámicas de globalización económica.
Frente a las condiciones ambientales, se experimentan fenómenos aún con mayores impactos, como la generación de contaminación transfronteriza, la exportación de contaminación por el traslado de las empresas hacia países del Sur por la flexibilidad laboral y de las normas ambientales, y la privatización, despojo y establecimiento de cobro por el acceso de los bienes comunes y ambientales hacia nuevos espacios aún no apropiados, favoreciendo nuevamente a los sectores privados (modelo de privatización o concesiones implantado dentro del actual modelo de libre mercado, entendiendo que la regla general es que el Estado no administra directamente). Dentro de las teorías se han desarrollado y aplicado en las políticas para fundamentar la apropiación de elementos del ambiente que anteriormente no era apropiables a través del cambio de los regímenes jurídicos, por la misma definición de los bienes comunes, como la patente de la vida, propiedad intelectual, biodiversidad y conocimiento tradicional (los ADPIC y TLC), la apropiación de los sumideros de carbono (atmósfera y cambio climático), privatización de los servicios públicos esenciales (agua, energía, etc.), cambio de regímenes de tierras baldías, deforestación para introducción de modelos agroindustriales, expropiaciones de los recursos no renovables, explotación de las aguas internacionales, apropiación de la Antártida, la Amazonía y los cuerpos del espacio exterior, etc. Diferentes procesos regulados por la globalización del derecho de la privatización internacional, que se suma a la deuda ambiental creada por la explotación, robo, saqueo y demás prácticas de apropiación indebida frente a los bienes ambientales por parte de los países enriquecidos, sobre los bienes y fuentes de vida de las comunidades, pueblos y países empobrecidos (diferentes formas, entre las que se encuentran la biopiratería, la explotación de recursos a bajo costo, etc.).

124 La regulación de los bienes comunes y ambientales
La economía del sistema global de libre mercado, promueve la explotación, en los nuevos modelos extractivistas del Sur, en los cuales existen mayores vulnerabilidades por su mayor biodiversidad. En el Norte, los países han devastado la mayor parte de sus propios recursos, agotándolos y llevándolos a la extinción, pero tratando de mantener sus niveles de desarrollo a costa de los países del Sur, en su posición dominante de las condiciones del comercio internacional y en la generación de conflictos (e. g. la primavera árabe, derrocamiento de regímenes políticos, creación de conflictos con graves desplazamientos y refugiados como el caso de Siria, etc.). Todos esto problemas han sido descritos en gran parte de la literatura hace unas décadas, y hoy, se mantienen como el reflejo de ese mismo pasado, en el cual, la economía capitalista crece apropiándose de los bienes comunes y externalizando las cargas ambientales, sobre el consumidor final, sin pagar por los mismos daños, impactos y contaminación, pues se marginalizan los costos ambientales sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, con lo cual, se crean apropiaciones indebidas sobre el ambiente y la naturaleza. Estas nuevas regulaciones o reformas a las regulaciones favorecen a los sectores económicos tradicionales, generando formas injustas y desiguales de repartición mediante la internalización de los costos a través del pago mediante impuestos, regímenes de pago por servicios y mercados ambientales, que buscan recaudar en la totalidad de la población en gravámenes sobre bienes encaminados a satisfacer necesidades básicas, exonerando del pago por otra parte, a los generadores o productores de dichos bienes y de la contaminación generada en su cadena de producción y comercialización, con lo cual se genera más ganancia por parte de las grandes transnacionales, capitales inversores en la explotación y eliminación de los bienes comunes y ambientales.
La mayor contradicción del modelo ha sido precisamente la solución propuesta por el mismo sistema formal desde instancias internacionales, en la supuesta alternativa del desarrollo sostenible y la economía verde, que no es más que otra forma de intentar expandir el crecimiento económico hacia la dominación final del ambiente en los modelos de privatización. Un breve recuento sobre la ‘invención del desarrollo’ y ‘del Tercer Mundo’, como lo menciona Escobar (1996b, 2005), en el escenario de posguerra hacia 1949 del discurso inaugural ante el Congreso de los Estados Unidos por el presidente Harry Truman quien clasificó arbitrariamente el mundo entre países desarrollados y subdesarrollados. Desde entonces, no ha habido más que contradicciones, al intentar de justificar el sistema económico basado en la industrialización y crecimiento económico, pues la utilización del término ‘desarrollo económico’, ha sido la forma en que las sociedades occidentales han llegado a concebir el direccionamiento de su historia en aquella pretensión pseudo-universal de linealidad de progreso, pero que ha fracasado al desconocer los contextos propios de cada cultura.
La idea de progreso integrada al concepto de desarrollo ha conllevado en el discurso, a trasplantar la misma idea hacia todos los países en el mundo, pero en las palabras de Morin (2004, p. 43) el discurso ha generado problemas pues “el desarrollo técnico-económico produce igualmente subdesarrollos morales y

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 125
psicológicos ligados a la hipertrofia individualista”, lo cual termina por transformarse “en pérdida de lazos solidarios con el otro”. En la teoría tradicional de la economía, el desarrollo implica un cierto nivel de progreso que deben alcanzar todos los países. El problema es que el desarrollo de un país se mide no sólo por su producción, sino principalmente por su consumo interno. Esto quiere decir, que un país será más desarrollado en cuanto más consumo pueda generar en su población. Pero el modelo es insostenible, pues no puede existir un consumo sin límites en un mundo limitado.
Esta fue la conclusión de los expertos que conformaron el Club de Roma en 1968, a partir del cual, se empezaron a analizar los impactos de las actividades humanas frente al consumo y el deterioro del ambiente. En su publicación sobre Los límites al crecimiento liderado por Meadows et al. (1972), la conclusión principal era que ni el sistema económico ni la población en el mundo, podrían crecer de forma indefinida debido a los mismos límites que tienen los ecosistemas en el planeta. Pero la cuestión actual ya no es el problema demográfico, que se estabilizará en unos años con la disminución de nacimientos, y el envejecimiento de la población, sino el consumismo exacerbado que sustenta el mismo modelo de crecimiento. En el derecho internacional el comienzo de las medidas en materia de derecho y política ambiental se presenta con la Declaración de Estocolmo de 1972 sobre el Ambiente Humano (ONU, 1972), aceptando que el desarrollo tiene unos costos que deben ser manejados para evitar el agotamiento de los ‘recursos naturales’, con el fin de asegurar los derechos de las presentes y futuras generaciones. En el entorno académico a mediados de la década de 1970, algunas teorías económicas como las de Sachs (1994) plantearon en la comunidad internacional la idea del ‘ecodesarrollo’, con el fin de establecer medidas que fueran adoptadas en las políticas de los países para garantizar una producción del sistema económico que garantizara las condiciones de los ecosistemas.
Pero esta noción sería descartada en las mismas discusiones internacionales, debido a la necesidad de profundizar sobre la concepción de políticas que no pusieran en duda el mismo discurso del desarrollo desde la perspectiva del crecimiento, ante lo cual, años más tarde, se creó la comisión de la ONU en 1987 encargada de analizar las relaciones entre ‘desarrollo económico’ y los límites biofísicos, de la cual se originaría el Informe Brundtland “Our common future”, que desde entonces, adoptaría uno de los términos más ambiguos, difusos y criticados desde los enfoques del pensamiento ambiental como sería la noción de “desarrollo sostenible” (O’Connor, 2002, p. 25). A través de este concepto, se buscó cambiar esa misma perspectiva contradictoria entre el desarrollo y la sostenibilidad, tratando de conciliar esos dos aspectos del crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental. La definición del desarrollo sostenible adoptada en el Informe Brundtland (ONU, 1989), involucró finalmente la dimensión del reconocimiento de los derechos intergeneracionales, para buscar un equilibrio entre el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, partiendo de la definición de aquel tipo de desarrollo encaminado a “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, sin menoscabar la posibilidad de que las generaciones futuras puedan satisfacer sus propias necesidades” (p. 54).

126 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Algunos autores críticos del desarrollo sostenible como Naredo (1997), concuerdan desde la economía que la relevancia del concepto del desarrollo sostenible no se encuentra tanto en su novedad sino en su ambigüedad, pues, en muchas teorías se había intentado aproximar a una idea similar como el ecodesarrollo, en el cual la economía debía establecer límites frente a su incontrolado crecimiento y los impactos ambientales. Así es como un siglo antes, Mill (1848), mencionaba la necesidad de establecer un estado estacionario de la economía, frente a los sectores ricos que no tienen más necesidades que suplir, pero que su conducta es el consumo descontrolado llevando a la lucha por acumular más riquezas a costa del deterioro de la naturaleza. Al mismo tiempo, el desarrollo sostenible ha quedado en una gran crítica de insatisfacción frente a las políticas y realidades en las cuales, se ha desvanecido hasta llegar a un resultado contrario al que se había impulsado originalmente. Inmediatamente después de su adopción, algunos teóricos indicaron la crítica frente la abstracción e indeterminación del término, como en el caso de O’Riordan (1988), para quien la simplicidad del término conduce al engaño, al aparentar un significado concreto y claro que en la práctica oculta su profusa ambigüedad.
Al respecto, en la economía ortodoxa se discutió mucho el concepto de sostenibilidad en un cuestionamiento sobre el verdadero significado en relación al mismo crecimiento, pero que más tarde es referido claramente a los límites de lo ambiental, como lo referiría Solow (1991) en términos expresados por el mismo modelo de libre mercado, tratar de mantener las cantidades disponibles (stock) de capital, incluyendo el factor de producción del capital natural, para permitir otorgar en cierta medida posibilidades reales a las generaciones futuras para que puedan seguir produciendo bienes que garanticen su bienestar66. Luego de esto, las discusiones en economía, recayeron precisamente en aclarar el mismo concepto de sostenibilidad respecto a la relación al modelo económico del capitalismo y su relación con el mantenimiento de la conservación de las fuentes materiales de producción. En este sentido, los enfoques de la economía ecológica intentaron rescatar el concepto de sostenibilidad, analizando el nivel de sustitución entre capital natural y capital artificial en los sistemas económicos. Según lo menciona Norton (1992), puede existir dos categorías o nociones de sostenibilidad que depende de los paradigmas según donde se ubique: el primero, es la sostenibilidad débil, en el cual, la economía permite en mayor medida la sustitución entre el capital natural y capital artificial, lo cual significa, defender un tipo de desarrollo que sobrepasa los límites permitidos por los ecosistemas para luego tratar de reparar los daños; o llevar a la biósfera hasta el límite de sus capacidades de carga y tratar
66 Es muy interesante observar cómo el concepto de desarrollo sostenible fue tan difuso para el entendimiento de la misma teoría económica neoclásica y en la fundamentación del capitalismo, que, en los primeros análisis, se abordó el concepto sostenibilidad más hacia la misma definición de una sostenibilidad económica retomando el análisis de Solow (1991) del estado estacionario del capital, según el cual, debía traducirse en productividad, garantizando los la disponibilidad de los factores del capital natural. Al respecto nos lo sugiere Naredo (1997), al mencionar otros conceptos que ya habían sido abordados por la economía clásica de Mill (1848), pero posteriormente en la introducción del término ‘desarrollo auto-sostenido’ de Rostow (1956), pero desde el punto de vista del análisis sobre las cuestiones relativas al mantenimiento del crecimiento en las economías nacionales.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 127
de compensar mediante el pago en dinero; y el segundo, el de sostenibilidad fuerte, en el cual, se plantea la introducción del análisis desde los límites de los ecosistemas, las leyes de la física, la termodinámica, la entropía y la ecología, para permitir al mínimo posible, esa sustitución de valores del capital natural y artificial, entendiendo que no todos los daños o impactos pueden ser pagados en dinero.
En gran parte de las teorías ambientales, el desarrollo sostenible ha sido ampliamente criticado, pues luego de varias décadas desde su adopción, la realidad es su fracaso en cuanto al cambio de las realidades sobre la degradación, destrucción y extinción del ambiente. En este orden de ideas, el desarrollo sostenible es visto ahora como un oxímoron, según lo señala Cabeza (1996), una combinación ambigua de palabras, un término polisémico que genera grandes contradicciones, pues es imposible y se ha visto en la realidad del sistema económico del capitalismo, que se pueda hablar de un ‘desarrollo económico’ que esté acompañado en términos directamente proporcionales a una ‘sostenibilidad ambiental’, y viceversa. Como lo manifestaban en la misma manera Dixon y Fallon (1989) en su crítica sobre la retórica del término, en el cual, el desarrollo sostenible terminaba siendo sólo aquel término adoptado en las políticas internacionales, para tratar de tender un “puente sobre el golfo que separa a los ‘desarrollistas’ de los ‘ambientalistas’”.
Pero incluso, más allá, partiendo de una crítica central con la cual se coincide, planteada en su momento por Norgaard (1994), sobre las terribles inconsistencias de tratar de unir dos nociones en las que “es imposible definir el desarrollo sostenible de manera operativa con el nivel de detalle y de control que presupone la lógica de la modernidad", pues, la sostenibilidad es claramente incompatible con el desarrollo del sistema económico actual, que busca en última instancia una ‘homogeneización cultural y una ‘destrucción ambiental’ (1996, p. ). Esto es claramente lo que se percibe, en el sentido de incluir dentro de las contradicciones de los sistemas político, económico y jurídico, el fondo de la cuestión es que el desarrollo sostenible no ha sido la salida, como tampoco cualquier medida que esté encaminada a seguir reproduciendo el modelo de dominación, porque este término ha sido el resultado del modelo liberal económico que es totalmente opuesto a un modelo de conservación y sostenibilidad ambiental (Bárcena et al., 2000).
A pesar de establecer hasta ahora esta conocida relación de oposición entre estos dos términos, el fracaso del desarrollo sostenible frene al cambio de la realidad ha sido inútil, concentrando gran parte de las acciones en la defensa del mismo modelo económico de crecimiento. Ha ocurrido en los mismos términos de la agenda internacional, la cual se construyó desde un comienzo en el reconocimiento de la contradicción entre el crecimiento económico y la protección del ambiente, pero que van cambiando en las políticas y el derecho internacional para tratar de hacerlas compatibles. Así se observa en los cambios, desde el comienzo, en donde se reconocía las contradicciones, por lo cual, debían tomarse medidas para contrarrestar o prevenir los impactos ambientales ocasionados por culpa del desarrollo. Sin embargo, con el cambio de perspectiva, adoptado luego de la Declaración de Río de Janeiro en 1992 sobre Ambiente y Desarrollo (ONU,

128 La regulación de los bienes comunes y ambientales
1992b), donde se reproduce la definición del desarrollo sostenible y de sostenibilidad débil del Informe Brundtland, se intenta hallar ese equilibrio con lo cual, se va desvaneciendo el reconocimiento de la contradicción del sistema económico sobre los graves impactos ambientales. Años más tarde, en la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible de 2002, queda claro que el concepto sobre el cual, el tan anhelado equilibrio ha sido una mentira más, la balanza del desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental, se ha inclinado totalmente hacia la economía. Lo interesante en esta declaración frente al concepto de desarrollo sostenible, es que va evidenciando cada vez más la misma naturaleza del término de la finalidad misma por la cual, es el resultado de la perspectiva liberal y neoliberal, entendiendo que ahora el desarrollo sostenible ha dejado de ser un asunto exclusivo de los Estados y las organizaciones internacionales, y que la mayor parte del esfuerzo y compromiso debe ser asumido e impulsado por los sectores económicos privados, empresas del sector privado y empresas transnacionales en el mundo (ONU, 2002).
El problema es que se ha venido intentando cambiar esta mirada, desde el reconocimiento de oposición del modelo de crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental, para pasar hasta el punto de equilibrio, modificando las políticas y el derecho ambiental de la agenda internacional, para concluir con la más grande falacia del modelo neoliberal, que ya no existe más incompatibilidad y contradicción entre el modelo de sostenibilidad ambiental y crecimiento económico, sino que se puede ir más allá del término ‘desarrollo sostenible’, en un modelo en el cual sea posible impulsar un mayor desarrollo económico con una mayor sostenibilidad ambiental. Esta es la realidad que ha sido plasmada en las políticas adoptadas por los representantes de los gobiernos en el mundo, en la Declaración de la Conferencia Río +20 de 2012, en la que se continúa expresando y reproduciendo la misma lógica dentro del paradigma del consumo y el crecimiento económico bajo un nuevo concepto aún más difuso como es la ‘economía verde’ (green economy) (ONU, 2012).
Las definiciones de la economía verde han sido recogidas en la declaración y documentos de la Conferencia, que remiten a definiciones como, “la economía verde es un concepto amplio que busca ser conectado con el desarrollo sostenible”, o también, “la economía verde involucra la sostenibilidad ambiental y la protección con las metas del desarrollo sostenible”, acompañado de otras medidas como “la puesta en marcha de políticas de economía verde” en las que “[…] cada país puede elegir un enfoque apropiado de conformidad con los planes, estrategias y prioridades nacionales en materia de desarrollo sostenible” (ibíd.). Una conclusión bastante redundante en la cual, la economía verde termina siendo nada más que desarrollo sostenible. Pero, analizando el contenido de los elementos de la economía verde, esta es claramente la agenda que va a ser fortalecida en términos de geopolítica sobre los bienes ambientales renovables que permitirán una supuesta alternativa a los problemas ambientales que no fueron resueltos en más de cuarenta años de políticas ambientales internacionales.

Capítulo 1. La defensa de lo común: Una revisión a las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza 129
Pero es claro, que la economía verde, es un término que ya ha sido descrito por diferentes autores en años previos a la construcción de la agenda internacional, sobre los avances del capitalismo, de sus intentos por por explorar nuevas fronteras de apropiación y explotación del ambiente. Es decir, lo que se promete de cara a los problemas ambientales generados por el modelo de desarrollo basado en el económico, genera una falsa expectativa que es utilizada estratégicamente para justificar la necesidad de ir tras la explotación de los bienes comunes ambientales. Desde ahora y en los próximos años se traducirá, en cobrar por lo que antes era patrimonio común, o privatizar para sacar mayores beneficios en favor de unos pocos. La contradicción del desarrollo sostenible y la economía verde, producto de la falacia del modelo liberal y neoliberal que ha mantenido el capitalismo, es precisamente que su interés no pasa por buscar verdaderos límites o solucionar los problemas ambientales, sino utilizar este mismo argumento de excusa para seguir reproduciendo y manteniendo el sistema expandiendo su propia frontera de crecimiento.
En definitiva, no se trata de algo nuevo, es simplemente el intento del mismo discurso, que resiste al reconocimiento del capitalismo como verdadero problema, y que, por tal motivo, no puede pretender ser la solución, y mucho menos, construir una versión de ‘capitalismo sostenible’ o ‘ecocapitalismo’, pues seguiría siendo lo mismo. Es impensable siguiendo a Bookchin (1989) y O’Connor (1998), Harvey (2014) que el capitalismo pueda llegar a ser sostenible, pues tal idea va en contra de su misma naturaleza de crecimiento económico ilimitado, hasta que se pueda establecer un verdadero sistema económico ambiental. A pesar de estas críticas, es necesario retomar el asunto sobre las cuestiones van más allá, hacia el verdadero problema del paradigma del progreso que se ha centrado en las bases del desarrollo, hegemónicamente, desde el sistema del crecimiento económico ilimitado bajo el modelo del capitalismo, que se remite finalmente a las discusiones sobre los valores que han predominado desde la visión occidental de la racionalidad de la modernidad, y que sin encontrar más alternativa real dentro del mismo modelo, implica la necesidad de buscar otras alternativas a la crisis ambiental.
El paradigma occidental de la modernidad sustentado en la dominación de las relaciones de poder, es el responsable ambientalmente de generar los más grandes efectos nocivos creadores de riesgos, incertidumbres, dependencias como nunca antes se había presenciado en la historia de la humanidad. Además, lo principal es que tiende a ser resistente a la introducción de cambios que cuestionen o pongan en duda su permanencia frente el actual orden de dominación global. En este sentido, la misma crítica al modelo se extiende a las formas establecidas en la reproducción de estas lógicas de dominación, y que no pueden constituirse como las alternativas o soluciones del destino de la humanidad. Entonces, la gran conclusión que se aporta, es que, nos encontramos ante la ‘inversión de la teoría de la tragedia’ o ‘inversión de la tragedia’, que consiste en que las salidas de regulación convencionales del Estado y la privatización, son las que están llevando a la verdadera destrucción y catástrofe de los bienes comunes y ambientales de la humanidad.

130 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Es en este orden, se hace urgente plantear verdaderas soluciones desde la construcción de teorías que den cuenta de la complejidad ambiental desde las construcciones éticas y culturales del entorno, mediante la generación de las bases de regulaciones que se encuentran en las formas jurídicas, éticas y políticas construidas en visiones de lo plural que nos diferencia, pero también de lo universal que nos une, buscando un punto intermedio pero superando la visión predominante del individualismo, en luchas y resistencias que se construyen desde lo común y colectivo, de paradigmas que conlleven verdaderos escenarios de sustentabilidad a largo plazo, sobre las bases del respeto de la capacidad de carga del planeta en condiciones de diversidad ecológica y cultural.

CAPÍTULO 2. LAS ALTERNATIVAS DE REGULACIÓN: AVANCES DESDE EL AMBIENTALISMO, LA JUSTICIA Y EL
DERECHO Las alternativas de regulación nacen en respuesta frente a la crisis de los bienes
comunes y ambientales que han sido impulsadas por los valores del individualismo de acuerdo con la concepción y paradigmas de la modernidad occidental construidas en las estructuras de dominación, mediante la defensa de los intereses de los centros de poder en sistemas políticos, jurídicos y económicos. Es en esta medida que se debe plantear perspectivas alternas, reconociendo la imposibilidad del actual sistema para establecer soluciones reales, se propone la construcción de esas alternativas de regulación, las cuales se formularán desde el ambientalismo político y popular, en las discusiones de valores en la justicia ambiental y del papel que deben ser generado a partir de las nuevas visiones del derecho y los derechos ambientales y el nuevo constitucionalismo contemporáneo.
Para determinar el nivel de asociación de los problemas en materia de valores, injusticias y regulación sobre los bienes comunes y ambientales, se profundizará en la descripción de la crisis ambiental, que ha sido descrita por los avances del pensamiento ambiental y los estudios sociales. La manifestación de procesos que se vienen experimentando en las últimas décadas, de los graves problemas de alteración y deterioro de los ecosistemas, pérdida de biodiversidad, cambio climático, las extinciones, contaminación, desplazamientos y desapariciones de comunidades, han sido la causa de la aparición y desarrollo de teorías, movimientos sociales, pensamiento de individuos y comunidades, que han conformado la idea del ambientalismo, para reconocer, afrontar y buscar alternativas a estas problemáticas. En relación a las grandes desigualdades y desequilibrios en la distribución de los bienes y las cargas ambientales, las cuestiones éticas más allá de la visión materialista, y la lucha por el reconocimiento, la diferencia y la participación en la toma de decisiones públicas colectivas, se ha desarrollado como contenidos de las teorías de la justicia ambiental. Y frente a los problemas de regulación de los bienes comunes y ambientales, la negación de derechos ambientales y colectivos, así como de las reglas comunitarias por parte del sistema formalista y positivista, se plantea la reivindicación de derechos y normas locales comunitarias, se propone un cambio de la concepción del derecho y los derechos, vista en aquella necesidad de reconocer la diversidad, las acciones impostergables en materia de derecho y política ambiental encaminado a alcanzar los estándares adecuados de la sostenibilidad ambiental.

132 La regulación de los bienes comunes y ambientales
2.1 La crisis de civilización En la teoría del pensamiento ambiental, se ha hablado de crisis de civilización
que venimos padeciendo desde los comienzos de la industrialización, como resultado de los valores occidentales que han prevalecido en las sociedades contemporáneas, y que han direccionado la visión de progreso y desarrollo en el mundo globalizado. Por esta razón, la cuestión ambiental en la cual se enuncian las grandes problemáticas y conflictos, hace parte de una crisis mucho más grande y profunda que está acentuada en el paradigma de esos valores que se han ido reproduciendo. Diferentes autores se han referido a esta crisis como la consolidación de la cultura hegemónica de occidente que buscan establecer unos valores globalizados partiendo de una idea de progreso excluyente y dominante; relacionada con la racionalidad de la modernidad, desde la cual se intentan solucionar todos los problemas a partir de los avances de la ciencia, el optimismo tecnológico, los modelos de experticia y tecnocracia; concerniente a la tecnología y la economía del mundo globalizado que desconoce los límites biofísicos, bajo el influjo del individualismo, el consumo y las relaciones virtuales, de las desigualdades en la distribución de los bienes ambientales, frente al desconocimiento de la participación, en la lucha por la supervivencia, y de la dominación y las jerarquías sociales y ambientales (Eckersley, 1992; Carrizosa, 2000; Leff, 2004; Elizalde, 2003 y Mesa-Cuadros, 2007).
La crisis ha sido principalmente el resultado de la imposición de una serie de valores desde occidente que se ha manifestado en diferentes aspectos sociales y ambientales, entre ellas, la visión del progreso, que ha sido descrita por Escobar (1996b, 2005), como la idea hegemónica construida desde la modernidad occidental, que, además, se ha ido acentuando luego de la invención del discurso del desarrollo y del tercer mundo subdesarrollado. En este sentido el concepto de desarrollo ha estado direccionado por una idea de ser mejores en la construcción de una visión de linealidad y unidireccionalidad de la historia desde el punto de vista científico, tecnológico y económico, en lo que predomina la visión de la racionalidad que ha sido anteriormente descrita. Los grandes problemas que ha traído esta concepción desde la modernidad, se han manifestado en fenómenos de desarrollo de técnicas, conocimiento científico, invenciones tecnológicas, obras de ingeniería, y principalmente en el modelo de industrialización y dependencia de energías no renovables como el petróleo, todo lo cual hace parte de los elementos de la cultura (Fischer, y Black, 1995). En relación a las consecuencias, se mencionan las implicaciones que ha tenido el desarrollo del conocimiento científico desde la racionalidad y de sus formas aplicadas para la transformación del ambiente, el espacio y el territorio dentro de la actual crisis civilizatoria. Según lo indica Santos, M. (1997), este proceso surge a partir de los medios que hacen parte de la relación entre el ser humano y la naturaleza, en el que se incluye un conjunto de medios instrumentales y sociales, con los cuales el hombre realiza su vida, produce y, al mismo tiempo, crea y transforma.
Los cambios y transformaciones sobre el ambiente, corresponden no sólo a lugares concretos que se ubican en partes específicas del espacio, sino que existe

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 133
una historia ambiental que explica estas dinámicas, en el tiempo, y que, dependiendo de la interacción con los aspectos sociales, las transformaciones implican un mayor o menor grado de impacto por el desarrollo de ese conocimiento de la tecno-ciencia, se va generando una nueva dimensión de lo ambiental en lo social. Es Vernadski (1926) quien hace las aproximaciones entre los conceptos de ecósfera y tecnósfera, por analogía con la biósfera terrestre, en el cual las sociedades van creando un ambiente artificial mediante ciclos tecnológicos de acuerdo con sus necesidades y deseos, diferente a ciclos de la naturaleza, pero con el que impactan fuertemente en las condiciones ambientales del entorno. En el mismo sentido, esa transformación de las materias a través de las técnicas, ha sido descrita mediante el concepto de tecno-morfología por Mauss (1947), entendiendo las modificaciones del espacio, tanto físico como social, están íntegramente relacionadas con los desarrollos históricos de las técnicas. Y, por otra parte, el concepto de antropomorfismo de la materia, entendiendo que las creaciones artificiales de la tecnósfera están asociadas a las formas humanas (e. g. una silla una mesa, todos los dispositivos tecnológicos deben acomodarse y estar a la medida de las formas humanas). Siguiendo este mismo análisis, Commoner (1990) menciona que los procesos propios de la ecósfera tales como los procesos cíclicos, homeóstasis, y autorregulación, chocan con los elementos discordantes de la tecnósfera, aunque también podrían existir algunos desarrollos tecnológicos que puedan contribuir para contrarrestar este efecto.
Es entonces como los impactos de la creación artificial van generando los cambios ambientales hasta nuestros tiempos, en la era tecnológica, industrial y pos-industrial, en lo que Gourou (1973) había vaticinado sobre la alteración, modificación y transformación en paisajes artificiales, refiriéndose al ser humano “ese, creador de paisajes, solamente existe porque es miembro de un grupo que en sí mismo es un tejido de técnicas”. Esto es importante, porque ya se ha mencionado las reinterpretaciones de la evolución sobre las regulaciones ambientales que han tenido impactos en los bienes comunes y ambientales, pues, así como una reinterpretación sobre el derecho ambiental, conlleva a la existencia de una serie de regulaciones históricas en la antigüedad, lo que ahora denominamos desarrollos técnicos y tecnológicos han existido en las primeras sociedades, sin el nivel de sofisticación, según lo menciona Ardila (2006), que van desde las grandes construcciones de las ciudades y los imperios, pero también, en la creación de esos dispositivos culturales, lo que ahora ha sido llevado al laboratorio en los avances de la ingeniería genética, en el pasado se realizó mediante técnicas de selección en los procesos de domesticación, selección y adaptación de las plantas en la agricultura.
Es claro, así como la naturaleza es creadora de paisajes naturales en donde predomina lo ambiental, el ser humano es creador de paisajes artificiales de las ciudades. Es en las ciudades donde históricamente se empieza a concebir el modelo de desarrollo basado en la industrialización, como se comentaba de manera previa, el lugar donde se empiezan a evidenciar en mayor medida los problemas ambientales. Y el tema de la sostenibilidad depende en gran medida de la demanda de materia y energía en los flujos del metabolismo socio-ecológico en la vida

134 La regulación de los bienes comunes y ambientales
moderna de las ciudades, que hace parte de la crisis global, en la interrelación que existe entre los diferentes puntos. Al respecto, en años recientes, se ha visto cómo la mayor parte de la población humana se ha concentrado en los centros urbanos, un momento histórico relevante, que además implicará un aumento en los próximos siglos. Fenómenos que están relacionados con la crisis, que además se acentúa con los modelos industriales y posindustriales, en la provisión de servicios que también implican un gasto e inversión tecnológica y energética, pues aún no se puede hablar de una desmaterialización de la economía, sino que todo sigue dependiendo de las fuentes materiales, de los recursos que son extraídos del ambiente.
Adicionalmente, este desarrollo tecnológico es trascendental en la generación de potenciales riesgos y amenazas no controladas, que se van incrementando progresivamente. De esta manera Beck (1986), menciona que, en la época de la nueva modernidad, la relación de los diferentes riesgos como armas, fuentes de energía nucleares, procesos tecnológicos, actividades industriales, entre otros, se ha venido generando una transformación en la sociedad que adquiere una precepción catastrofista ajena y externa al mismo control de cada uno de los sujetos. Esos cambios en los modelos de producción aumentan cada vez más el peligro y dan origen a la sociedad del riesgo. Pero en gran parte es un costo del desarrollo basado en la sociedad consumo, que, a su vez, crea una serie de injusticias y desequilibrios de la distribución de la riqueza y las cargas, pues gran parte de la producción de bienes y servicios es consumida por los sectores ricos, pero los más vulnerables frente a los riesgos que genera ese modelo, son los sectores pobres. En esta medida, Rees y Westra (2003) han presentado cifras y análisis en los que se plantea, cómo el problema ambiental del consumo está definido principalmente por los ricos, quienes sobreconsumen decenas y hasta cientos de veces más que los sectores más pobres, pero al mismo tiempo, ese consumo desmedido, se convierte en violencia y agresión, pues, debido a ese incremento, los sectores más vulnerables que tienen que asumir esas cargas como desplazamientos, conflictos, contaminación y afectaciones en la salud, son los sectores más pobres de la población. Esto va creando una generalización de riesgo que tiende a ser controlado por una serie de medidas, desarrollo científico y experto, pero va creando un clima de inseguridad, que se manifiesta en la idea del miedo, incluyendo la incertidumbre frente al presente y futuro en diversos ámbitos como la estabilidad económica y el desempleo.
Respecto a esta definición, Luhmann (2006) ha presentado su aclaración y respuesta, en la necesidad de diferenciar el riesgo y amenaza, en el sentido de observar cómo en la evolución desde las sociedades preindustriales, industriales y postindustriales, a pesar de existir diferentes tipos de amenazas, estas no siempre estaban asociadas al desarrollo técnico, como en el caso de las amenazas naturales. Desde esta última perspectiva, el concepto de riesgo implica la posibilidad de poder controlar y evitar a través de decisiones consientes de actuación para la generación de esa posibilidad de daño contingente. Al respecto, se puede mencionar que, en todo caso, el riesgo no es dependiente del margen de decisión de los individuos, pues como se ha definido en la actualidad, la forma de reducir el

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 135
riesgo es disminuir el nivel de amenaza y vulnerabilidad, que, en todo caso, está asociado tanto a las amenazas naturales como a las creadas por los seres humanos. No obstante, la idea central de Beck (1986, 2009) es que, en la crisis ambiental, la lógica del consumo excesivo y los patrones y formas de producción tiende a ser negada constantemente por los poderes económicos y políticos como la fuente desde donde surge esos riesgos y daños potenciales, ampliándose esta indiferencia finalmente a la población, con las consecuencias frente a impactos globales que han generado la crisis ambiental, pero que también son utilizados estratégicamente para alertar a la construcción de agendas comunes en la sociedad del riesgo, en las que se intenta determinar que la responsabilidad ambiental es también de los países y sectores pobres, con lo cual se crean formas de neoimperialismo ecológico y ambiental.
Es por esta razón que, la fuente de crisis sigue esencialmente vinculada, al sobreconsumo que además define la idea de progreso, bienestar y desarrollo, en un continuo círculo de destrucción y devastación, con la otra cara de las desigualdades y pobreza de otros sectores en el mundo. El consumismo, en los análisis de Lipovetsky (2002), está centrado en el concepto de la novedad, y los únicos lugares en donde se pueda hablar de algo diferente a este modelo, son aquellos en los que se encuentran las denominadas ‘sociedades de miseria’, es decir, los lugares del mundo en los cuales lo importante no es el consumo sino la lucha diaria por cubrir las necesidades básicas. Es aquí donde reside el mayor obstáculo para avanzar hacia una salida concreta, es decir, la falta de alternativas reales que no sean las mismas que ya han surgido desde el modelo actual, entre otras diferentes, buscar plantear soluciones donde se origina la crisis. La cuestión es que desde el paradigma actual que se ha construido, se encuentra la privatización de los bienes comunes y ambientales y de la concesión de sus beneficios por parte del Estado, que ahora discute la transición hacia una economía basada en las energías renovables. En esta idea que se había enunciado anteriormente sobre la propuesta del eco-capitalismo, se busca plantear básicamente un discurso en defensa de los sectores dominantes en los cuales la gran parte del origen reside en el modelo económico sobre el cual, la salida es seguir manteniendo y ampliando las bases del mismo (i. e. más capitalismo). Y, de otra parte, la solución busca impulsar el desarrollo científico y tecnológico, como lo recuerda Foster (2000), para tratar de resolver la mayor parte de los problemas ambientales que componen esta crisis, pero sin considerar que el mismo involucra incertidumbres hacia el futuro, o dentro de la misma paradoja de una mayor tecnología conlleva un mayor consumo total, traducido en una mayor extracción y explotación de los bienes ambientales67. Así es como en el ya amplio margen de necesidades básicas en la actual sociedad de consumo y de la contaminación y degradación que todo ello genera sobre el ambiente se ha venido ampliando cada vez lo que se considera como básico, hasta el punto que un computador, un teléfono
67 Análisis que ha sido profundizado por Jevons (1866), en su reconocida paradoja del desarrollo
tecnológico, en el cual, se busca una mayor eficiencia en la utilización de recursos materiales y energéticos por parte de la economía, pero finalmente, termina siendo peor la situación, dado que una nueva tecnología que tenga éxito, involucra un mayor consumo total de esos bienes y servicios por parte de la población.

136 La regulación de los bienes comunes y ambientales
móvil o internet, ahora son considerados bienes esenciales, para quienes los utilizan como herramientas de trabajos, estableciéndose en algunos países como derechos y bienes fundamentales.
Pero, al observar que no se han tomado en consideración los argumentos de fondo desde las teorías críticas, sino que se continúa en la misma idea del modelo actual, el crecimiento económico a pesar de su mismo ciclo de crisis, sigue manteniéndose, y el afán por buscar soluciones desde los avances de la ciencia y la tecnología, han conllevado un incremento de las problemáticas ambientales. En este caso, se observa otro de los componentes de la crisis, que es el individualismo e incremento de las relacione virtuales que ha propiciado el mismo avance y facilidad de acceso a la tecnología. Esta situación viene siendo planteada desde hace varios años, en los mismos antecedentes y explicaciones frente al proceso de globalización, en la idea de McLuhan (1964) y McLuhan y Fiore (1968) sobre la aldea global, como el lugar interconectado por los medios de comunicación e información, que mantiene las características localizadas de las relaciones sociales, pero en las cuales, la información puede transcurrir en breve tiempo ampliándose globalmente. Este ha sido uno de los primeros trabajos que han efectuado un análisis sobre la globalización hegemónica, sobre los cuales, han existido coincidencias que ya se han enunciado, como la noción de sistema-mundo de Wallerstein (1974, 2004), o las definiciones de globalización aportadas por Giddens (1990), en las cuales también se ha expresado en términos similares, respecto a la intensificación de las relaciones sociales entre localizaciones a grandes distancias a nivel mundial.
Pero también, como parte de la crisis, conforme a estos factores, está aquella que corresponde a la crisis identitaria, relacionada con la misma globalización hegemónica de los valores que han predominado desde occidente, y que se opone a las formas diferentes de actuar y pensar. También se han referido las conclusiones de Taylor (1993), sobre su reinterpretación de la política de reconocimiento desde la dialéctica individual hacia el reconocimiento colectivo de grupos diferenciados, que debe establecerse como alternativas a los problemas, en la medida en que, las sociedades no occidentales tienden a aceptar los mismos valores que han originado la crisis. En los mismos términos planteados por Leff (1994) quien menciona la necesidad de cambiar el paradigma de la sostenibilidad frente a los bienes ambientales, en un concepto de sustentabilidad que deba basarse en las propiedades funcionales y estructurales de los ecosistemas por parte de las comunidades desde lo local, con el fin de cambiar la racionalidad económica dominante por una racionalidad ambiental de reapropiación de la naturaleza. Es por todo esto, que, frente a una crisis que no puede ser resuelta desde el mismo modelo y paradigma, las formas deberían ser alternativas diferentes, en el que se incluyan cambios sustanciales frente a la defensa de los bienes comunes y ambientales como parte de la construcción para superar la crisis, partiendo de las ideas y discusiones necesarias que incluyan las perspectivas del ambientalismo, la justicia y el derecho.

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 137
2.2 Una propuesta desde el ambientalismo Con el fin de tratar de dar una respuesta concreta a la crisis ambiental y de
civilización y de los bienes comunes y ambientales, se ha propuesto adoptar un cambio de perspectiva desde la visión del ambientalismo. Vale aclarar en relación a la noción del ambientalismo, que si bien esta ha sido objeto de diversas interpretaciones desde sus orígenes hasta nuestros días, principalmente por los vínculos y relaciones que se han suscitado de manera estrecha con otras posiciones y vertientes ideológicas, en especial, con el ‘ecologismo’. La confusión entre estas perspectivas se ha originado precisamente en la conceptualización de la ‘ecología’ y el ‘ambiente’, que de manera reiterada han sido utilizados como sinónimos en los planos tanto académicos como políticos. Al respecto, es necesario referir como lo menciona Carrizosa (2000), que el concepto de ‘ambiente’ no fue teorizado sino hasta comienzos de la década de 1970, y, por tanto, es impensable hablar de cualquier tipo de ambientalismo –al menos teórico– antes de este momento. Cualquier idea que estuviera asociada con la defensa de la naturaleza, sería, por tanto, descrita como alguna forma de ecologismo en sus diferentes formas de pensamiento. Así nacen los primeros enfoques, incluso, algunos previos a la misma autorreferencia del ecologismo, en ideas que habían sido remarcadas dentro de las mismas formas de pensamiento y enfoques literarios y artísticos que se conocieron dentro del romanticismo, sobre el cual, existe una enorme cantidad de referencias, así como algunos de exponentes de este pensamiento, entre ellos, Coleridge (1836), Thoreau (1854) y Bate (1991), quienes en cuestión buscarían acentuar la necesidad de cambio hacia el reencuentro espiritual del individuo mediante la contemplación y el reconocimiento del valor intrínseco e inmanente de la naturaleza y el mundo.
Esta primera visión, determinará los antecedentes de las primeras versiones que anteceden a la formación del ecologismo, que más adelante, empezará a tomar forma con el pensamiento de ciertas personalidades del mundo académico y científico entre los más importantes Leopold (1949) y Carson (1962), quienes desarrollarán ideas sobre el preservacionismo y el naturalismo con el fin de identificar y tomar acciones concretas frente a los impactos ocasionados a la naturaleza durante los últimos siglos por parte de los seres humanos. En la perspectiva del ecologismo, lo central es el reconocimiento de la separación que han tenido los seres humanos en relación a la naturaleza, al perder el nicho ecológico referido a la función natural que desempeñan dentro de los ecosistemas, y que es la misma razón por la cual, la humanidad ha desarrollado estrategias de adaptación adicionales a las condiciones naturales por medio de cultura, conllevando una serie de impactos más graves, y que debería considerarse por lo tanto, la posibilidad que el ser humano, trate de integrarse a un estilo de vida compatible con la naturaleza o simplemente se mantenga la margen en lo posible de su influencia sobre los ecosistemas. Estas formas de pensamiento del ecologismo, se caracterizaron por establecer una posición que se funda a partir de los análisis de las ciencias ecológicas, en las que se advertía los graves peligros que tendría que enfrentar la biosfera del planeta por la amenaza de las actividades

138 La regulación de los bienes comunes y ambientales
de los seres humanos. En este sentido, Carson (1962) advertía, en uno de los libros más influyentes del pensamiento ecologista de todos los tiempos, Silent spring (Primavera silenciosa), los problemas que traía el desarrollo de las técnicas de agricultura a gran escala, al utilizar pesticidas con grandes impactos graves para el ambiente y la salud humana.
En este sentido, el pensamiento ecologista, tuvo gran influencia durante este periodo, al ser el precursor para las decisiones que estaban relacionadas a la conformación y declaración de las áreas de parques y reservas naturales, en parte, porque sus principales defensores provenían de sectores de élite de las sociedades de los países desarrollados. Partiendo de estos antecedentes, se conformarán otras vertientes que van siendo más radicales en relación a la amenaza que pueden constituir los seres humanos para la naturaleza. Al respecto, surgen las posiciones de la ‘ecología o ecologismo profundo’ y del ‘ecologismo radical’, que empezarán a discutir finalmente, que el problema son los seres humanos, y que, por tanto, será necesario tomar una serie de medidas para evitar que se sigan reproduciendo esos mismos problemas que puedan llevar a un inminente deterioro y extinción en masa. Dentro de la vertiente del ecologismo profundo, entre los que se encuentran algunos autores como Næss (1973) y Capra (1996), se empieza a mostrar que los seres humanos a pesar de haber desarrollado la cultura y la tecnología, siguen siendo dependientes de la naturaleza, y no pueden pretender estar por encima o por fuera de ella, determinando el reconocimiento desde una concepción biocéntrica que respete los ciclos vitales de los ecosistemas. A partir de esta posición, se desarrollarían formas de pensamiento fuertes, hasta llegara al ecologismo radical, cuyos exponentes como Hardin (1968) y Knight (1991), verán que la única salida al problema es volver a etapas previas de las sociedades cazadoras-recolectoras o plantear la posibilidad de disminuir o terminar la reproducción de la especie humana.
Pero estas últimas versiones del ecologismo, han enfrentado una serie de críticas entre ellas, la visión extremadamente pesimista frente a la humanidad, su radicalismo en el cual la sociedad difícilmente volvería a etapas de supervivencia en condiciones extremas de las primeras sociedades humanas y finalmente la marginalización de la dimensión social de toda discusión ecológica, y precisamente, ambiental. Es por esta razón, que, dentro de los mismos análisis de sectores académicos, se empezó a cuestionar esa pretensión universalista del ecologismo naturalista desde las ciencias sociales e interdisciplinares, en las cuales, se refería que la cuestión debía incluir no sólo los problemas del ambiente natural, sino que esencialmente todo estaba remitido a las regulaciones culturales del ambiente social. Así es como incluso hasta hace unas décadas, aún se desconocía la importancia de lo social en lo ambiental, para concluir con la afirmación de Leff (2006, p. 5) respecto a que “ambiente no es la ecología, sino la complejidad del mundo”, que tiene una evolución en un tiempo y un espacio histórico referente a la interrelación de lo natural con lo social.
En ese momento de la crítica desde las ciencias sociales, que surge una conceptualización más amplia del ambiente, desde estudios de la ecología humana, que finalmente generarían las bases determinantes para la conformación del

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 139
pensamiento ambiental. Luego de esto, aparece el ambientalismo, para afirmar la necesidad de medidas encaminadas a limitar los impactos de las acciones humanas frente a la naturaleza, pero reconociendo que la salida no está en separar a los seres humanos, sino en la posibilidad de controlar y prevenir esos efectos que puedan resultar en esa interacción. Sobre el ambientalismo, han existido discusiones en relación a la indeterminación conceptual que se ha venido presentando respecto a la concepción ideológica, de valores y principios utilizados para desarrollar soluciones encaminadas a definir la forma como deben ser resueltos dichos problemas. El más controversial ha sido el ecocapitalismo o capitalismo verde, que ha sido adoptado a partir de la definición del desarrollo sostenible en las políticas internacionales, pero que muestra su contradicción en los mismos resultados que han acrecentado aún más esa problemática. Uno de los defensores de esta propuesta es Comolet (1991), que, entre otros, plantea no renunciar al desarrollo económico del actual sistema capitalista, sino avanzar hacia la posibilidad de reducir los impactos, o compensarlos para tratar de restituir los daños que se puedan generar a los ecosistemas.
Entonces, la construcción del ambientalismo, debe partir de concepciones ideológicas críticas que propongan un cambio de pensamiento y de paradigma profundo, que deberían ser equivalentes en relación a propuestas críticas compartidas, siempre que sean compatibles, entre otras, posiciones ecofeministas, ecosocialistas, ecoanarquistas y ecologismo libertario. Se mencionan algunos de esos aportes efectuados por estas vertientes, que deben considerarse dentro de las alternativas. En el caso del ecofeminismo, autoras como Agarwal B. (1992, 1994), Mies y Shiva (1993), Plumwood (1986), Buege (1994), Jackson (1993), Ruether (1995), y Ulloa (2008) han sido relevantes las discusiones sobre género, para reflexionar acerca de la discriminación histórica de las sociedades patriarcales que han ido reivindicando una serie de derechos progresistas, pero principalmente, frente al tema ambiental y los bienes comunes ambientales, las mujeres son quienes tiene un papel imprescindible para llevar el sustento a los hogares, administran los recursos, son quienes lideran en las comunidades programas para mejorar la calidad de vida, aun cuando siguen siendo un sector vulnerable frente a los problemas ambientales. Sobre esta situación Mies y Shiva (1993), menciona principalmente cómo en el tercer mundo la lucha por la conservación, la mujer ocupa un papel fundamental, pero la concepción del mundo contemporáneo parece incomprensible al no reconocer este papel y esta discriminación, de lo femenino que caracteriza la definición de la Tierra, como aquel ser que provee el sustento para todos los seres vivos, y que presupone avanzar hacia una concepción diferente en la que no exista más separación entre lo espiritual y lo material.
También, aportes desde el ecosocialismo como los planteados por Morris (1890) y Löwy (2011) y el ecologismo libertario de Bookchin (1982), que, a pesar de enfrentarse a determinadas concepciones sobre la realización de ideales sociales, comparten aspectos importantes, entre otras cosas, la necesidad de replantear la apropiación y el despojo de la naturaleza en las relaciones de dominación de las jerarquías sociales, el cambio impostergable del sistema económico, y la crítica al fracaso continuo del capitalismo y posibilidad de efectuar cambios a la

140 La regulación de los bienes comunes y ambientales
institucionalidad del Estado, y alterna a este. Entonces, esta construcción de alternativas desde las teorías críticas sobre los bienes comunes y ambientales debe ser planteada en cambios profundos que se han venido desarrollando desde el pensamiento ambientalista, pues sólo mediante una concepción de este tipo, podrá determinarse las causas de los problemas, reconociendo que las dimensiones sociales son indispensables, y no pueden ser apartadas de la cuestión ambiental. Como lo afirma Schlosberg (1999), la cuestión en muchos aspectos ha estado en reconocer que tanto el ecologismo como el ambientalismo han implicado una pluralidad de enfoques, que en muchos casos implica puntos de encuentro y desencuentro. Pero entonces, si una propuesta efectiva se plantea desde el ambientalismo, por ende, será necesario establecer qué es o en qué consiste precisamente una idea de ambientalismo que sea consecuente con estos cambios necesarios en el rumbo de la humanidad para enfrentar la actual crisis68.
De acuerdo con estas consideraciones, se ha identificado al menos tres dimensiones sobre la noción del ambientalismo: la primera, en relación a una postura de pensamiento filosófico e ideológico encaminada a la definición de valores y principios éticos y políticos para la defensa y protección del ambiente; la segunda, relacionada con el ‘enfoque teórico’ para la comprensión, aplicación y análisis de los elementos ambientales y la organización social y política encaminados a la concreción de los ideales de justicia; y la tercera, a partir del activismo social y político, por parte de individuos, grupos, asociaciones, movimientos sociales, comunidades, ONG, que han direccionado las acciones encaminadas a la conservación del ambiente mediante la reivindicación de los valores y principios ambientales para la defensa de la justicia ambiental (re-distributiva) en el que se involucran los factores culturales, éticos y de poder que inciden en las relaciones-interacciones sociedad-ambiente y sociedad-naturaleza. De lo anterior se concluye que el ambientalismo es un enfoque amplio que involucra no sólo el conjunto de elementos discursivos desde la teoría, sino también y principalmente elementos desde la práctica social, por lo que, además de constituirse en un enfoque meramente teórico, se define a manera de pensamiento y de acciones construidas en el ejercicio del activismo para la defensa de intereses y derechos de poblaciones marginadas (e. g. Martínez-Alier, 2002).
Desde la primera dimensión conceptual, el ambientalismo corresponde al pensamiento filosófico e ideológico que explica y determina las relaciones e interacciones de los seres humanos con el ambiente desde la complejidad. En este sentido, el ambientalismo surge como respuesta a los problemas que han sido originados en la crisis civilizatoria, para encontrar salidas que sean capaces de definir nuevos paradigmas a partir de los límites de actuación humana frente al ambiente (Carrizosa, 2000; Leff, 2004; Elizalde; 2003). Otro aspecto importante
68 Si bien existen corrientes de pensamiento que han sido proclives a la idea del ambientalismo, también
se ha discutido en términos pragmáticos referidos a la idea del activismo, según lo expone Norton (1991), que a pesar de existir diferencias entre los objetivos y los valores, la necesidad de dar respuesta a los problemas ambientales en ciertos casos, pasa por la idea de concenso en el que se comparten ciertos propósitos a pesar de no coincidir necesariamente con todos los valores que puedan agruparse en las mismas formas de pensamiento.

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 141
referido al discurso ideológico, han sido las diferencias que se han establecido entre el ambientalismo y el ecologismo, en la medida que el primero es una respuesta crítica a las visiones centradas exclusivamente en la defensa de la ‘naturaleza’ del ecologismo. Por ejemplo, las posiciones ecologistas han sido vinculadas a la visión ‘biocéntrica’ de protección de los ecosistemas y exclusión de los aspectos sociales (Carrizosa, 2000). Mientras que el ambientalismo se ha fundamentado en la conceptualización del ‘ambiente’, como una perspectiva que integra y articula diferentes elementos, según Ángel (1995, 1996) situándose en un punto intermedio de concertación entre los intereses de los humanos y la naturaleza69.
En relación a la configuración ideológica, también es importante mencionar que se trata de la consolidación desde el discurso y la argumentación en defensa del ambiente y cada uno de los elementos que lo componente. Desde esta perspectiva, como lo señala Carrizosa (2000) es relevante puesto que “detrás de la definición de ambiente existe una ideología y detrás de cada ideología hay dos tipos de situaciones sociales, la de quienes la generaron y la de quienes la adoptan o la interpretan” (p. 17). La importancia de esta perspectiva es la definición de elementos mediante los cuales es construida la realidad, pero al mismo tiempo, la definición de ideas y valores que serán compartidos y aplicados por los diferentes sectores sociales. Al respecto Pepper (1996) sugiere que la importancia ideológica del ‘ambientalismo’ radica en los argumentos expuestos dentro de las deliberaciones de las sociedades democráticas para defender ciertos ideales que serán reconocidos públicamente dentro de los procesos discursivos, deliberativos y dialécticos. En el mismo sentido, se sitúan los planteamientos de Boyle, J. (2007) para quien el ambientalismo desempeña un papel importante en la formación de las ideas de los ciudadanos, y en la identificación de problemas reales con contenidos valorativos que serán indispensables para la aplicación de la justicia y para la definición de los costos sociales asumidos por las decisiones equivocadas.
El ambientalismo establece un cambio y transformación profunda de valores, algo propio de la evolución del pensamiento, valores y cultura como lo menciona Ferguson (1981) sobre las luchas en general, no sólo a nivel individual, social sino global que trascienda hacia un nuevo paradigma en respuesta a la disolución de las jerarquías sociales de dominación impuestas entre los seres humanos, y encaminada a establecer el fin de la dominación de la naturaleza, buscando alternativas al actual sistema económico centrado en la acumulación de riqueza, en resolver definitivamente las desigualdades sociales y en cambiar los patrones insostenibles de producción y consumo en el actual mundo globalizado. Ante esto, el ambientalismo es una ideología, que parte desde una visión crítica de la sociedad orientada hacia unos fines políticos de interrelación y protección ambiental; proporcionando valores que hacen parte de la sociedad idealizada para alcanzar el nuevo paradigma, a través de la definición de con unos planes concretos de acción
69 A propósito de la crítica en la separación dicotómica del pensamiento occidental entre lo natural y lo
social, Ángel (1995) refiere que “a medida que los sistemas sociales se desligan de los ambientes ‘naturales’, los procesos ideológicos se alejan del contacto con los ‘paraísos perdidos’ de la ‘naturaleza’”.

142 La regulación de los bienes comunes y ambientales
política70. Teniendo en cuenta esta dimensión, el ambientalismo ha sido contrapuesto a otras ideologías con las cuales es incompatible su perspectiva central de cambio profundo del paradigma, de los sistemas políticos y económicos y de los valores. En este sentido, puede compartir ciertas características, pero se ha contrapuesto por lo menos a las visiones que establecen la reproducción de las jerarquías sociales, las desigualdades provenientes de las injusticias ambientales, el individualismo exacerbado, la defensa del actual modelo económico centrado en el consumismo. Y desde este punto, también se diferencia de otras ideologías a pesar de compartir muchos de sus argumentos, principalmente del ecologismo en sus diferentes vertientes, lo cual también ha ocasionado diversos enfrentamientos desde el punto de vista teórico y político.
Así es como entre tantos debates que se han suscitado, se menciona principalmente el debate con los ecologistas, dentro de la teoría de Dobson (1990) en Green political thought (Pensamiento político verde), en donde sostiene que el ambientalismo no es ideología, mientras que el ecologismo sí, pues “el ambientalismo argumenta en favor de un enfoque de gestión de los problemas ambientales, bajo la creencia de que estos pueden ser resueltos sin un cambio fundamental en los valores presentes o patrones de producción y consumo”, mientras que “el ecologismo sostiene que una existencia sostenible y satisfactoria presupone cambios radicales en nuestra relación con el mundo natural no humano, y en nuestro modo de vida social y política” (p. 2). Según se argumentó anteriormente, en respuesta a esta crítica, existen grandes argumentos para dar respuesta al ecologismo, en defensa de establecer una ideología que además corresponda a diferentes postulados desde el pensamiento filosófico ambiental en el cual, la idea central ha sido siempre efectuar un cambio profundo de valores y de la cultura, que es precisamente desde donde se origina la gran crisis ambiental y de civilización. Pero en réplica, también el ambientalismo ha respondido con cuestionamientos al ecologismo, por su división entre aspectos sociales y ecológicos, pero también, por su centralidad en la cuestión sobre la naturaleza, como si la salida a los problemas no incluyese precisamente la dimensión de los social, o como si estuviera separado, en la visión materialista y racional, representado, por un lado, las ciencias naturales y por otro, de la ideología política, cuando son aspectos inseparables (Meyer, 2001).
En esta medida, también se ha tratado de avanzar en la segunda dimensión conceptual del ambientalismo, que es la perspectiva teórica desde investigaciones
70 La evolución del concepto de ideología ha sido objeto de diferentes discusiones desde su aparición en la obra de Destutt (1817) Eléments d'Idéologie (Elementos de la ideología), en el cual se hacen los primeros planteamientos para enfocar los estudios sociales desde las ideas entendidas como productos mentales que dependen de las relaciones con el mundo material, es decir, que hay una fuerte relación desde el nacimiento del término ideología con el ambiente. Posteriormente Marx (1845) en Die deutsche ideologie (La ideología alemana), menciona otras características de la ideología, principalmente, su influencia en las relaciones de poder que se manifiestan en la forma idealista-práctica de las formas de Estado. Desde el punto de vista del pensamiento ecologista en Green political thought (Pensamiento político verde), Dobson (1990) hace un resumen de los elementos de la ideología, que han sido tradicionalmente descritos: i) “prescribir una forma particular de sociedad empleando creencias acerca de la condición humana […] acerca de la naturaleza de la sociedad prescrita; y iii) “proporcionar un programa para la acción política” a fin de determinar o mostrar cómo consolidar una sociedad desde la ‘ideología en cuestión’ (p. 3).

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 143
y estudios, la cual ha sido relativamente reciente pero que empiezan a conformar gran parte del pensamiento. Sobre la teoría que se ha construido y que ha servido de base para efectuar los estudios sobre la crisis ambiental, la problemática y los conflictos ambientales, se han incorporado los desarrollos del pensamiento ambiental desde el punto de vista de los individuos y comunidades en relación con las condiciones materiales, pero también, con la percepción y significación frente a los valores concretos y específicos que deben ser reconocidos más allá de la visión material, hacia una visión cultural y ética de los valores sociales que deben orientarse hacia el bien común. Este ha sido un gran punto de inflexión y diferencia con otras corrientes con las cuales también se comparte algunos postulados críticos como la ecología política. La diferencia principal es precisamente, que la ecología política ha sido construida en la separación o fragmentación de la dicotomía de la ecología y la política entendiendo que su análisis principal son las relaciones de poder desde las cuales se construye su teoría desde un enfoque centrado en la visión material, mientras que el ambientalismo parte de una construcción teórica desde el pensamiento ambiental, la diferencia y reconocimiento de la interculturalidad, de diferentes formas de pensar y actuar en relación al ambiente, en la visión integral y holística.
Es quizás por ello que el ‘ambientalismo’ suele ser relacionado y reducido de manera inadecuada a los desarrollos de la ‘ecología política’, que centra su análisis en los conflictos ecológicos distributivos y en las relaciones de poder sobre la naturaleza (lo político) (Wolf, 1972; Goldman, 1998; Martínez-Alier, 2002). Sin embargo, la misma definición del ‘ambientalismo’ plantean críticas conceptuales y teóricas a los estudios de la ecología política, por lo cual, es inadecuado hablar de ‘ambientalismo’ y ‘ecología política’ como sinónimos, ya que existen diferencias entre ambas perspectivas como se menciona en la siguiente síntesis. La ‘ecología política’ se reduce a un campo exclusivamente teórico, en el que se define a la ‘ecología’ como un aspecto separado de las relaciones sociales y políticas que inciden en ésta, remitiendo gran parte de sus estudio al análisis de los conflictos ecológicos-distributivos desde la perspectiva ‘materialista’ razón por la cual centra su interés en las ‘relaciones de poder’ que definen la apropiación y control sobre la naturaleza y todos los demás comportamientos sociales (incluyendo los éticos y culturales) (Martínez-Alier, 2002; Alimonda, 2006, 2008; Palacio, 2006).
Por otra parte, el ‘ambientalismo’ como ya se advirtió, además de ser un enfoque teórico, es una forma de pensamiento (ideología, filosofía) y una forma de activismo, construida a partir del entendimiento conceptual sobre el ‘ambiente’, el cual implica una percepción cultural y ética que hace imposible reducir su análisis a una concepción meramente materialista (‘cosificación del ambiente’), concretándose en las demandas sociales y políticas, de individuos, grupos, movimientos en busca de la consolidación de una ‘justicia ambiental’, en la cual se resalta no solamente las relaciones de poder en el análisis de los conflictos ambientales re-distributivos, sino principalmente, los elementos éticos y culturales que pueden influir en este proceso (Carrizosa, 2000; Escobar, 2005; Mesa-Cuadros, 2007). Como se observa, el ambientalismo confiere gran importancia a las percepciones éticas y culturales como elementos determinantes para la definición

144 La regulación de los bienes comunes y ambientales
de las relaciones entre la sociedad y el ambiente. Lo que desde la perspectiva ética refiere a la identificación de los valores para la generación de un cambio en las ideas compartidas por la sociedad actualmente.
Los análisis de Pepper (1996) en Modern environmentalism (El ambientalismo moderno), encuentran un aporte a los valores introducidos por el ‘ambientalismo’ frente a los valores tradicionales modernos que han conllevado a la actual crisis civilizatoria. Así es como se explica la visión de los ‘valores tradicionales’ o ‘convencionales’, que plantean una separación entre aspectos ecológicos y sociales, considerando a la naturaleza como un simple objeto de explotación y dominación por parte de los seres humanos. Respecto a las relaciones sociales estas tienden a establecerse en términos de competencia, generando una organización jerárquica natural entre los individuos, de acuerdo con la visión de progreso y bienestar material establecido por el mayor consumo posible de bienes. La visión del mundo corresponde a una perspectiva lógica y racional predominante y fragmentada, que tiende a excluir las emociones y los sentimientos humanos, y que se remite a una perspectiva de optimismo científico y tecnológico desde el cual, se pretenden resolver la mayor parte de los problemas ambientales. Existe, además, una percepción de crecimiento económico sin límites que es vista como un acontecimiento sin repercusiones graves para el ambiente, con la intención de incrementar la producción y el consumo, que, de manera aparente en la visión liberal, se traducen en mayor beneficio para todos. La visión de la economía en el enfoque tradicional, siempre es percibida a corto plazo con el fin de aumentar la productividad del sistema económico y renta del capital invertido a través de la eficiencia del mercado. Mientras que las formas de controlar los factores de degradación del ambiente por parte del proceso económico, provienen de la implementación de los instrumentos de regulación de la contaminación y de los sistemas de recuperación, reciclaje y reutilización de los materiales desechados. Las decisiones del enfoque tradicional, se encuentran en la toma de instancias nacionales, junto a la cooperación para el desarrollo de las instituciones internacionales, se remiten a las decisiones políticas consultadas a expertos, sin acudir a un cambio estructural del sistema social, político o económico (ibid.).
Mientras que en la visión contrapuesta de los valores desde el ‘ambientalismo’ en teorías expuestas por Pepper (1996), Ángel (1996) y Mesa-Cuadros (2007), se enfatiza en la existencia de una relación compleja del ser humano quien a su vez se define como parte de la naturaleza, pero también como ser autónomo que en un momento de la historia, se aparta de ella cuando crea la cultura como dispositivo de adaptación al entorno, de allí que se establezcan una interrelación entre los humanos con la naturaleza y también con la cultura, de donde surgen las interrelaciones de la sociedad con el ambiente. Respecto a las relaciones sociales, tanto Pepper (1996) como Bookchin (1982) conciben interacciones que involucran la cooperación entre los seres humanos, enfocada en fortalecer los vínculos sociales mediante la concreción de valores que superan la visión materialista, con lo cual se desintegran las jerarquías entre individuos y grupos sociales consideradas como algo ‘anti-natural, indeseable y evitable’. El ambientalismo reconoce que existen diferentes formas de interrelación que se van estableciendo en la

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 145
comprensión del mundo, según las distintas formas que han sido expresadas en la historia, resumidas por Guattari (1989), en la existencia de Las tres ecologías, una natural (ambiental) en la interacción con los ecosistemas, una social que representa las relaciones intersubjetivas y acciones colectivas de los grupos humanos, y una mental individual. En este sentido, la visión del ambientalismo, implica la esfera del colectivismo, pero también de la liberación del individuo sobre las formas de dominación y jerarquía avanzando desde lo colectivo.
La idea del ambientalismo es a la vez colectivo pero también libertario, recordando las perspectivas de Gorz (1977) y Bookchin (1982), dentro de la concepción ideológica y filosófica en la cual, el individuo tiene una necesidad de autorrealización que es la de no estar dominado, y que también implica, dar por terminadas las estructuras de dominación que vienen siendo impuestas por las prácticas de los sistemas políticos, económicos y sociales, y otras formas de imposición externas frente a su libertad. Es una lucha constante contra la dominación del capitalismo, del trabajo y la esclavitud de inversión de tiempo, al consumismo y la moda, la alienación negativa de la tecnología, y a las carencias frente a la libertad para decidir, pensar y actuar una forma diferente de vida social y ecológica (ambiental). Como lo complementa Eckersley (1992), la búsqueda por materializar nuestra capacidad y necesidad individual, en el reconocimiento autoconsciente de llegar a ser seres que son libres y creativos, con la capacidad de entender las consecuencias de la transformación en las relaciones sociales y ambientales, en búsqueda de la autorrealización humana a partir de los límites éticos frente a la protección del ambiente.
Desde el ambientalismo, la visión del mundo según Leff (2004), se redefine a partir de una perspectiva holística e integral, que da cuenta de los elementos racionales, espirituales y emocionales, limitando la solución de los problemas ambientales a la aplicación exclusiva de los avances científicos y tecnológicos, ya que estos se solucionan esencialmente a través de la cultura y de los límites éticos a las actuaciones humanas para adoptar un nuevo concepto de racionalidad ambiental. Esta idea ha sido ampliada por Botkin (2012), en sus últimos desarrollos teóricos, al mencionar que la existencia de las formas de interacción con la naturaleza desde una racionalidad ambiental, va más allá de la concepción científica de ideas lógicas de pensamiento que han sido prefiguradas desde el pensamiento moderno pues se extiende incluso a las cuestiones que se consideran no racionales como los hábitos, las costumbres y la misma espiritualidad que también puede ser vista dentro del cambio de concepción. En este sentido, desde el ambientalismo, se debe cambiar esa noción de racionalidad que es más amplia, en la cual incluso se encuentran las diferentes formas de concebir las relaciones con el ambiente desde diferentes culturas, pero que también es importante, en la medida en que puede plantear cambios profundos de paradigma más allá de la visión materialista que se ha consolidado en la idea predominante occidental, rescatando lo que se podría considerar, las creencias ‘espirituales positivas’ que pueden generar cambios importantes en la misma cultura, para que estas no sean desconocidas en las mismas discusiones del conocimiento científico, y por lo tanto, se logre imponer

146 La regulación de los bienes comunes y ambientales
límites y se puedan direccionar los diversos aspectos de las conductas humanas frente al ambiente y la naturaleza (e. g. patrones de producción y consumo innecesario, encaminar el desarrollo científico y tecnológico, limitar los impactos de la economía, etc.).
En la regulación de los avances científicos y tecnológicos que inciden sobre los bienes comunes y ambientales, las grandes problemáticas deben enfocarse a satisfacer el principio de participación aplicando la democratización e igualdad de oportunidades en el acceso a estos medios en función de las necesidades humanas y los problemas ambientales (i. e. desarrollo de energías renovables para solventar los problemas de contaminación sobre la atmósfera, la eficiencia en el diseño encaminada a la disminución de materiales extraídos del ambiente, la reducción en la utilización de materia y energía en los ciclos de reutilización, reciclaje; la posibilidad de enfocarse en aspectos prioritarios ambientales de la población entre ellas, tecnologías eficientes para la descontaminación del agua, etc.) (Pepper, 1996). En el mismo sentido, el ambientalismo está convencido de la necesidad del cambio de modelo económico para imponer límites al crecimiento soportado en la producción y consumo suntuario dentro de la disponibilidad de recurso del sistema finito de la biosfera. Al respecto, es central la reintroducción de valores desde el ambientalismo, para dar fin al egoísmo racional del individualismo y consolidar los esfuerzos hacia el bien común y sostenibilidad ambiental. En este campo, el modelo de la economía tendría que priorizar en la satisfacción de las necesidades básicas humanas y de otras especies con lo cual se evitaría la presencia de sobreconsumo de bienes suntuarios, reduciendo al máximo la utilización de materia y energía que desencadenan el aceleramiento del proceso entrópico (Martínez-Alier, 2002; Leff, 2004).
El modelo económico debe orientarse también en la redistribución justa de los ingresos para satisfacer las necesidades básicas. En este sentido, desde la perspectiva política de la planificación de la economía, debería plantearse no desde el direccionamiento centralizado de los Estados, sino en prácticas culturales que se han consolidado desde lo local por las comunidades, en economías de subsistencia, economías bio-diversificadas, comercio justo, etc. Siguiendo a Gibson y Graham (1996), quienes proponen las alternativas a la globalización hegemónica, precisamente desde ideas de economías de subsistencia, en la cual, los bienes comunes y ambientales que están dispuestos para las comunidades, sirven escencialmente para realizar actividades de producción de bienes y servicios encaminados a satisfacer principalmente las necesidades de subsistencia. En este caso se encuentra entre otros ejemplos, agricultura centrada en el autoconsumo, agricultura urbana sostenible. Del mismo modo, se habla de economías bio-diversificadas, haciendo énfasis en los modelos de producción que dependen de las condiciones ambientales provistas por los ecosistemas, teniendo en cuenta las estrategias de adaptación de las comunidades de acuerdo con las características propias de la biodiversidad y condiciones ecosistémicas del entorno. En este caso se refieren las estrategias utilizadas en diferentes ecosistemas por las comunidades, lo cual repercute en las prácticas culturales que determinan las regulaciones de los bienes, como las diferencias de una comunidad asentada en un

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 147
desierto frente a otras que se encuentra en un bosque húmedo tropical, sus estrategias de adaptación dependen también de la disponibilidad de bienes pero también del conocimiento local y ancestral. En resumen, esa planificación económica alternativa, es fundamental en el largo plazo, para encontrar unos niveles sustentables, que eviten el agotamiento de los bienes y la generación de la contaminación.
Retomando la teoría de Ángel (1996), la cultura establece la forma en que los humanos accedemos y utilizamos el ambiente, y al mismo tiempo, define el nivel de producción y de consumo de los bienes naturales y ambientales que serán utilizados y transformados en el proceso económico. Así, por ejemplo, los niveles de sostenibilidad de una sociedad dependerán del tipo de cultura que se construya e incentive, pues el ambientalismo busca defender propuestas desde una cultura de lo sostenible en respuesta a la primacía de la cultura consumista que no establece ningún tipo de medidas para la protección del ambiente. En esta medida, el término de lo ambiental pasa por reconocer como indisolubles aquellos resultados de la interacción de los elementos sociales y naturales, que como lo asegura Bookchin (1982), permiten efectuar un análisis conjunto sobre las formas de apropiación, dominación y transformación de la ‘naturaleza’ incluyendo además los factores sociales y culturales de dominación entre los seres humanos que son indispensables en las relaciones con el entorno. En otras palabras, significa dar reconocimiento a la cultura como punto primordial de intermediación de la sociedad y la naturaleza, consagrándose como el elemento principal que no se sustrae exclusivamente de las emergencias en las dinámicas de las relaciones de poder. Por esta razón, existe una nueva relación entre cultura y política, entendiendo que no sólo a través de la política se puede incidir y cambiar las bases culturales, sino que la cultura también es capaz de cambiar y transformar profundamente la política, y los valores sociales sobre los cuales pretende afianzar el ambientalismo.
Es en esta medida, que el ambientalismo siempre es político, y así como lo han referido autores como Funtowicz y Ravetz (1993); Leff (2006) y Fischer (2009) las decisiones deben ser concertadas por todos los sectores sociales en diferentes escalas frente a las problemáticas y conflictos ambientales, en términos globales, regionales, nacionales y locales, buscando una participación real en instancias de democracia directa para integrar el conocimiento experto con las tradiciones y saberes de las comunidades locales. En este sentido, como lo indica Boyle (2007) la dimensión política del ambientalismo, implica al mismo tiempo la dimensión ética y cultural que resulta determinante para establecer las formas de regulación de los ‘bienes comunes’, como acontece en la práctica, puesto que incide en la construcción de las instituciones sociales y en la ampliación del debate sobre las políticas que deben seguirse para la conservación del ambiente. Es en esta forma como se ha venido debatiendo la dimensión del ambientalismo, no sólo a nivel teórico e ideológico, sino también, desde el reconocimiento de una práctica política, que es una discusión sobre los valores, e implica que sobre la regulación de los bienes comunes y ambientales, no sólo existan consideraciones frente a la relación de poder o las injusticias sociales que son centrales, sino también, en las injusticias que implican esa visión materialista, utilitarista y antropocéntrica en el cual, el ser

148 La regulación de los bienes comunes y ambientales
humano desconoce el valor intrínseco y las cuestiones éticas frente a los demás seres de la naturaleza. Coincidiendo con Roszak (1979) y Eckersley (1992), el ambientalismo debe ser entendido como una actitud personal encaminada a generar un cambio y alternativas para la acción, la ‘destrucción creativa’ de la crisis desde lo cotidiano a nivel de cada individuo asumiendo compromisos y responsabilidades en lo social, para conformar una cultura de espíritu democrático y participativo. Para Agyeman (2005), el concepto de sostenibilidad dentro de una idea de ambientalismo implica avanzar hacia formas de comunidades sostenibles, definidas por su participación activa en la toma de decisiones e interacción con los demás miembros de la sociedad, buscando establecer políticas para la materialización de los principios de justicia, en un punto intermedio entre el conocimiento y la acción.
Esa es precisamente la tercera y última dimensión conceptual del ambientalismo, se remite a su relación con el activismo social y político, que surge en el terreno de la práctica de individuos, grupos, pueblos, comunidades, movimientos y organizaciones que reclaman y reivindican una serie de derechos e intereses necesarios para la realización material del contenido de la ‘justicia ambiental’ y generar cambios en la teoría y acción política (Torgerson, 1999). Para Wagenaar y Cook (2003), el activismo es el conjunto de acciones en la esfera de lo público que son exteriorizadas a través de manifestaciones, pronunciamientos, propaganda y acciones encaminados al reconocimiento social y político frente a circunstancias caracterizadas por los conflictos y las injusticias. En el trabajo de Bellmont y Ortega (2012), el activismo se remite a los fenómenos sociales y procesos participativos que solidifican los esfuerzos al interior de los grupos para re-direccionar la acción comunitaria hacia el logro de los objetivos tendientes al restablecimiento de la justicia ambiental. Es por esto que el activismo también ha sido imprescindible para la construcción y el entendimiento del ambientalismo, pues es a partir de sus demandas que se ha podido determinar, la fundamentación práctica del contenido de derechos e intereses ambientales. Al mismo tiempo, es necesario resaltar que la experiencia del activismo social y político ha permitido vincular los desarrollos teóricos con los elementos prácticos encaminados a clarificar la idea de ambientalismo y la teoría de la ‘justicia ambiental’, lo cual involucra el análisis sobre las visiones que han sido identificadas en la práctica frente a las acciones para la defensa los intereses ambientales.
Por una parte, se ha enunciado la perspectiva ‘materialista’ predominante en la sociedad occidental, que explica la formación de intereses a partir de la concepción del ambiente como fuente de ‘recursos’ que determinan las relaciones sociales y las discusiones sobre la distribución ecológica en la perspectiva de la naturaleza como un medio de producción que sirve a la satisfacción de los intereses humanos. Y en este sentido, las relaciones sociales se presentan en función de esa distribución material. Ahora bien, de acuerdo con Melucci (1994) y Walter (2009) en el escenario actual las críticas de distribución retomadas desde visiones materialistas como el marxismo, sobre las categorías ideológicas de lucha de clases, estas perspectivas quedan relegadas por el nuevo contexto de reivindicaciones desde los ‘movimientos y organizaciones sociales’, pues allí se evidencian una serie de valores e ideas más

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 149
amplias con una orientación pragmática y propositiva de reformas institucionales tendientes al desarrollo de sistemas que amplíen la participación en las decisiones de interés colectivo.
La perspectiva crítica que busca superar esta mirada enfocada en lo material, es la visión ‘posmaterialista’, que explica que tanto el ecologismo como el ambientalismo –según el alcance conceptual que establezca cada teoría–, proceden de una concepción abstracta y puramente intelectual, en la cual se llega al convencimiento propio de la defensa de los ideales ambientales. Desde esta perspectiva, la preocupación por el ambiente corresponde de manera directa al desarrollo material de las sociedades, bajo el entendido que un alto nivel de ingreso económico de la población garantizaría los niveles adecuados de educación necesarios para el desarrollo intelectual. Desde la teoría, Inglehart (1977) sostiene que, en las sociedades avanzadas materialmente, existe una tendencia a desarrollar valores de autorrealización y participación en contraste de las preocupaciones exclusivas de seguridad económica, en razón a que estas últimas ya habrán sido aseguradas de manera plena por el sistema político y económico. A partir de esta idea, según precisa Walter (2009), se explica entonces cómo las preocupaciones ambientales y la mejora en la calidad del ambiente dependen indefectiblemente y deben estar antecedidas de los niveles de crecimiento económico alcanzados por un país.
Según esta diferencia, la explicación posmaterialista enfrenta serios problemas al pretender extender su argumentación en términos universales a todos los escenarios posibles, pues la existencia de una gran desigualdad en los sectores de la población mundial en los que se identifican posturas del ecologismo y del ambientalismo, responden a una lógica contrapuesta a la explicación de una sociedad avanzada material e intelectualmente. En este caso se describe la aparición del primer movimiento por la ‘justicia ambiental’ en Estados Unidos, dentro de un contexto de discriminación social y racial de poblaciones pobres víctimas de la contaminación por residuos peligrosos de las actividades industriales, en donde se plantearon una serie de demandas relacionadas con las injusticias por la falta de reconocimiento de derechos civiles a los miembros de las comunidades afroamericanas (e. g. la declaración del Primer Encuentro para el Liderazgo Ambiental de Personas de Color o Primera Cumbre de Líderes Ambientales de Personas de Color de 1991) (Hervé, 2010). Es así, que en relación a la lucha por la justicia ambiental que se observa en el contexto norteamericano, resulta de una confluencia de factores que sólo fueron posibles dentro del escenario de reivindicación de derechos civiles en contra del racismo, para enfrentar este escenario de discriminación por la falta de reconocimiento a estas comunidades. Siguiendo el argumento de Agyeman (2002), la construcción de la justicia ambiental en Estados Unidos, es diferente a los demás contextos de los países desarrollados, puesto que se desenvuelve dentro del marco de derechos civiles, pero vista en un momento histórico de una sociedad que han experimentado los conflictos por la discriminación racial y social.

150 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Por lo tanto, como lo afirma Schlosberg (2007) el fin último de este tipo de activismo se encuentra relacionado con la construcción de un proyecto político de lucha por la participación y reconocimiento de las comunidades en el terreno público, a fin abordar temas de equidad en la distribución, el desarrollo económico, la calidad de vida y las políticas de identidad como expresiones sociales del escenario reivindicatorio de derechos. En el mismo sentido, se plantean la corriente del ‘ecologismo popular’ o ‘ecologismo de los pobres’ cuya finalidad es evidenciar la lucha de comunidades por la defensa y conservación de la naturaleza y el ambiente en razón al sustento y la supervivencia humana, más que el trasfondo teórico del discurso ecologista y ambientalista. Desde este punto de vista, lo proponen Guha (1994) y Martínez-Alier (2002) la situación de múltiples comunidades que responden contra las injusticias de las cuales son víctimas, a través de posturas ecologistas o ambientalistas derivadas de las perspectivas locales de cultura y territorio, ante situaciones concretas que atentan contra sus fuentes materiales de sustento. De ahí que también se enuncie otra característica, que es importante en la perspectiva política, el ambientalismo es popular, entendiendo las dinámicas de aquella forma de activismo que es producto de la demanda de derechos e intereses de comunidades marginadas y pobres en el mundo.
Por esta razón Guha (1994) hace énfasis en la diferencia entre el ambientalismo proveniente de diferentes formas de activismo, desde un ‘ecologismo occidental’, ‘ecologismo del Norte’, o si se quiere, sin diferencias geográficas, un ‘ambientalismo de los ricos’ al que le importa principalmente la defensa de la naturaleza, contraponiéndose a un ‘ecologismo del Sur’, o sin distinción de orígenes geopolíticos, un ‘ecologismo’ o ‘ambientalismo’ de los pobres’, que se refiere al activismo de aquellas poblaciones y comunidades en situaciones de vulnerabilidad que se ven afectadas directamente por los impactos que producen sobre su entorno por la explotación de los recursos, en el sistema económico globalizado. Por tanto, como lo concluyen Guha y Martínez-Alier, (1997), el ambientalismo emerge de manera inevitable ante los conflictos generados por el crecimiento económico de los modelos de extracción de bienes ambientales y naturales y la contaminación que las comunidades deben soportar afectado con este proceso la base de su sustento material.
En definitiva, sobre la idea de ambientalismo, es importante resaltar la construcción de las alternativas de regulación de los bienes comunes y ambientales, que si bien, establecen las condiciones de subsistencia de las poblaciones entre ellas, la cuestión de redistribución de la riqueza y la lucha por su subsistencia, también hay una visión que va más allá de lo material, que se complementa en las visiones intelectuales ambientales, de la posición ideológica y teórica, para mencionar la existencia de un significado cultural propio de reivindicaciones en cuestiones relacionadas con percepción y significación, cosmovisiones, integridad colectiva, reconocimiento, participación, dimensiones éticas sobre derechos de la naturaleza y las generaciones futuras. En este sentido, los conflictos están relacionados con los conflictos ambientales, pero también sobrepasan las disputas por la apropiación, transformación, ocupación o despojo de un bien ambiental o

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 151
natural que se derivan exclusivamente de sus condiciones materiales. A partir de la conjugación de todos estos elementos éticos y culturales que busca consolidar una idea de justicia como salida a las crisis ambientales. El ambientalismo, nace como activismo social y político, pero se ha ido ampliando y fortaleciendo hacia una serie de valores desarrollados igualmente por las posiciones filosóficas, ideológicas y teóricas en contra de diferentes aspectos que conforman las injusticias ambientales y que demandan la reivindicación de derechos e intereses que deben ser abordados desde una idea de la justicia ambiental (aspectos como el mercado inequitativo, el modelo consumista, el autoritarismo estatal y/o privado, la expropiación de los bienes comunes y ambientales, la repartición inequitativa de las cargas de contaminación, el reconocimiento de derechos intergeneracionales, etc.).
2.3 Hacia una teoría de la justicia ambiental: Aportes a las alternativas de regulación La construcción de una teoría de justicia está determinada por la posición desde
la cual se desarrollan los elementos, valores y principios hacia un punto ideal de la organización política y social. Entonces, el ambientalismo precisa los elementos para la construcción de una teoría de la justicia ambiental, con la cual se definen los valores políticos, los principios de justicia, las medidas redistributivas, el reconocimiento subjetivo, las relaciones sociales, la política de identidad intercultural y los límites de afectación al ambiente. Como se observa, todos estos elementos están relacionados de algún modo con las interrelaciones que establecen los seres humanos con el ambiente, y, por lo tanto, con la determinación de las disposiciones sociales y políticas que repercuten en el manejo de los bienes ambientales y naturales.
La teoría de la justicia ambiental, ha sido una respuesta a las propuestas clásicas de teoría de la justicia liberal, en la que se empezaron a plantear discusiones relevantes desde la filosofía política, pero que, con el transcurso del tiempo, han respondido desde diferentes perspectivas críticas en las cuales se han reformulado varios de sus postulados sobre los que aún se mantiene cierto escepticismo. A pesar de las diferentes críticas planteadas a la posición del liberalismo y libertarismo, debe reconocerse en autores como Rawls (2001) y Nozick (1974), su esfuerzo para construir una teoría en torno a la justicia, que han dado relevancia al tema desde diferentes perspectivas y posiciones políticas. El ‘ambientalismo político’ tiene una perspectiva propia que se desarrolla a partir de los elementos para la construcción de una teoría de la justicia ambiental, retomando las discusiones entre las posiciones liberales y posturas críticas, para exponer las razones y los elementos de una nueva perspectiva de ‘justicia completa’ (Bellmont, 2011, 2013). Y de la misma manera, como lo sostiene Fraser (1997) integrando en las perspectivas de las sociedades contemporáneas la justicia cultural en el sentido de política de reconocimiento e identidad con la justicia redistributiva en el sentido de una política de igualdad. Así es como, deben revisarse algunas cuestiones sobre la conformación de una idea de justicia ambiental confrontada con los desarrollos

152 La regulación de los bienes comunes y ambientales
de la teoría de la justicia del ‘liberalismo político’ y las críticas posteriores, con lo cual se destaca el papel determinante de este debate que debe establecerse frente a una nueva perspectiva del derecho y la propuesta de constitucionalismo ambiental contemporáneo.
2.3.1 Fundamentos de la teoría de la justicia y críticas al modelo de imparcialidad (neutralidad)
Los fundamentos son los elementos esenciales que deben ser considerados para el desarrollo de una idea concreta de justicia, de acuerdo con la perspectiva central desarrollada en cada teoría, especialmente los valores y principios, la organización política y las instituciones que sirven de manera efectiva para la materialización de los ideales de justicia. Así, por ejemplo, la teoría de la justicia liberal de Rawls (2001), profundiza en los temas estructurales de los elementos organizativos e institucionales, bajo la propuesta de una teoría imparcial de la justicia como estructura básica de la democracia para una ‘sociedad bien ordenada’ que reconoce los derechos individuales y libertades básicas a nivel individual. Sobre este punto, existe un doble análisis, al considerar que la mayor parte de las teorías comparten la concepción pública de justicia en un orden establecido dentro de una organización política determinada, aunque se cuestiona la pretensión del liberalismo frente a su modelo de imparcialidad.
En otras palabras, la concepción liberal en un régimen constitucional justo tiende a desconocer que la realidad de los valores imperantes del liberalismo, impiden determinar la imparcialidad del mismo modelo. El liberalismo político se centra en el reconocimiento de derechos básicos y tiende a reducir las discusiones a un único sujeto que es el individuo, desconociendo la necesidad de ampliación del concepto de sujeto a personas colectivas, generaciones futuras y otras especies. En esta medida, es impensable que la inactividad de la organización política frente a las condiciones de desigualdad, injusticia social, peligro de desintegración cultural o afectación al ambiente, sea la solución respecto a situaciones en las que se demandan acciones concretas (Ortega, 2010). Estas críticas han sido referidas por las teorías del reconocimiento y la identidad al cuestionar el papel de la posición neutral del liberalismo en las situaciones que demandan la actuación de la organización política frente a comunidades afectadas (e. g. acciones afirmativas, medidas de protección, políticas de reconocimiento, discriminación positiva, etc.) (Taylor, 1993; Young, 1993; Fraser, 1996; Bonilla, 2006).
Retomando las discusiones sobre los valores convencionales de la tradición liberal moderna, claramente se contraponen a los principios que son definidos como esenciales incluso en la teoría de justicia del liberalismo político. De esta manera, el principal valor que debe corresponder a una sociedad justa desde la perspectiva de Rawls (2001), es la ‘cooperación’ aceptada libremente y en igualdad de condiciones para promover dentro de la acción colectiva su propio bien común. El ambientalismo por su parte contrapone toda la serie de valores convencionales del liberalismo, con lo cual establece la necesidad de un cambio de concepción considerada poco probable dentro de la idea de liberalismo político. Adicionalmente,

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 153
en los ‘principios’ citados por Rawls (ibid.), respecto a su concepción política de la justicia desde el ‘liberalismo político’, estos son reducidos a dos instancias dentro de la estructura básica de las sociedades: a) igualdad de derechos entre los individuos para acceder a un esquema de igualdades básicas para todos y b) criterio de diferencia en el que las desigualdades sociales y económicas sean permitidas siempre y cuando: los cargos y las posiciones estén abiertas a la igualdad de oportunidades (principio de igualdad de oportunidad) y las desigualdades sirvan para genera un mayor beneficios a los miembros menos aventajados de la sociedad.
Frente a esta perspectiva, con el fin de establecer la materialización de la justicia ambiental, no es posible reducir su ámbito a la aplicación exclusiva de principios liberales de distribución, sino a la aplicación material del sistema de principios ambientales como se ha visto reiteradamente, para cumplir materialmente los fines establecidos en los sistemas jurídicos y políticos (Atienza y Ruíz-Manero, 1991). Esto se convierte en un aspecto esencial en materia de conservación y mantenimiento de los bienes comunes y ambientales partiendo de las acciones colectivas que se consideran apremiantes para enfrentar la crisis en las sociedades actuales. De esa forma, se establecen los principios consolidados desde las construcciones teóricas y que han sido adoptados en las regulaciones internacionales y en el orden jurídico interno de cada uno de los países, como acuerdos mínimos sin los cuales es posible satisfacer los criterios de la justicia ambiental: precaución, prevención, equidad generacional, responsabilidad ambiental, solidaridad, participación ambiental, etc. (Bellmont y Ortega, 2012).
2.3.2 Elementos de la justicia material: Perspectivas distributivas y re-distributivas: Bienes, necesidades y reconocimiento ético
Un aspecto decisivo en la teoría de la justicia es la perspectiva de distribución de los bienes y el ingreso en la sociedad. La materialización de este elemento no es fácil, dado que el sistema global concentra las preocupaciones hacia los intereses individuales y el crecimiento de las economías. Quizás por esta razón, en su teoría de la justicia Rawls (2001) acude a la posición original del ‘velo de la ignorancia’, para expresar mediante una abstracción subjetiva, el contraste con la realidad de ventajas, privilegios y jerarquías sociales que han sido establecidas en todas las sociedades, y que ha impedido generar el equilibrio en las condiciones iguales que deben ser garantizadas entre los seres humanos. En este sentido, el liberalismo tampoco ha podido eliminar las desigualdades o garantizar la equidad en las oportunidades, porque su perspectiva también opera bajo una lógica de privilegios y jerarquías. Respecto a este principio de justicia, Sen (2000) ha enfatizado en la necesidad fundamental del concepto de desarrollo humano a partir de las capacidades que se puedan potencializar de acuerdo con las oportunidades reales que se les ofrezca, con lo cual, sería una de las condiciones básicas para ejercer de manera plena, derechos y libertades que implica algo más que centrarse en el crecimiento económico. En este sentido, la representación política tiene que darse desde el supuesto de falta de determinación de quiénes son los

154 La regulación de los bienes comunes y ambientales
representados o beneficiados en la repartición de bienes y en la generación de oportunidades justas para todos. Sin embargo, esta idea podría ser analizada en la aplicación de un sistema democrático en el cual los individuos y personas deben buscar las decisiones más acertadas hacia el bien común, a fin de sortear la situación particular en un futuro incierto (máximo nivel en la distribución sobre los menos favorecidos).
La fórmula representada por Rawls (2001) para solucionar los problemas de la ‘justicia distributiva’, se reduce a la aplicación de una ‘justicia procedimental de trasfondo’ (pure procedural justice), la cual se materializa “cuando todo el mundo sigue las reglas públicamente reconocidas de cooperación, la distribución particular que resulta es aceptable como justa, al margen de lo que termine siendo esa distribución” (p. 86). Si bien desde su teoría pretende corregir la concepción de ‘justicia asignativa’ (allocative justice) del utilitarismo clásico, en el cual se dividen los bienes entre individuos para maximizar la satisfacción de necesidades y deseos, el gran problema radica precisamente en el resultado de esa distribución. Es por esta razón que perspectivas críticas, entre otras las que han sido propuestas por Fraser (1997) y Bellmont (2011, 2013), hacen referencia a la necesidad de plantear medidas de re-distribución que se apliquen ininterrumpidamente para tratar los problemas de las injusticias ambientales, incluyendo no solamente las discusiones en torno a los bienes sino también frente a las cargas de contaminación que deben soportar ciertos sectores de la población. Esto se podría asimilar a la idea de Van Parijs (1995), quien propone una posible salida a través de la renta básica universal, en un mínimo de ingreso para todos los individuos indistintamente de su condición socioeconómica con el fin de satisfacer necesidades. Al menos, en algunos países desarrollados de Europa, se ha extendido a quienes tienen menores condiciones o están en situación cesante o de desempleo. Precisamente, así como se discute la distribución del ingreso de la riqueza en valores monetarios, también debe existir un criterio de distribución general sobre los bienes comunes ambientales, en la medida en que también debería haber un criterio de distribución y redistribución más equitativo. La cuestión es que el ingreso medido en dinero, sólo tiene significado material en la medida en que sirve para satisfacer el sistema de necesidades básicas. Todo lo demás es acumulación por acumulación de riqueza, del sistema crematístico, con finalidades de concentración del poder económico sobre la sociedad71. Así pues, un mínimo ambiental debería garantizar por lo menos, un ingreso acorde con las necesidades, una redistribución sobre los bienes ambientales y una redistribución sobre las cargas ambientales en lo que se representaría el estándar ambiental para garantizar el acceso a un ambiente sano y a servicios ambientes básicos.
71 La cuestión sobre el ingreso mínimo o renta básica universal, ha sido una idea planteada como medida
de redistribución más equitativa partiendo de las bases del socialismo, en el principio de asignación “a cada quien según sus necesidades y a cada cual según sus capacidades”, que Van Parijs (1995) y Vanderborght y Van Parijs (2005) ha desarrollado partiendo de los argumentos de dignidad individual respecto a las necesidades, variando el principio “de cada cual (voluntariamente) según sus capacidades, a cada cual (incondicionalmente) según sus necesidades”.

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 155
Pero el liberalismo político establece su criterio de justicia distributiva a través de la concepción de ‘bienes primarios’, los cuales corresponden a la idea de satisfacción de preferencias individuales. La visión del liberalismo, sobre la justicia distributiva queda en entredicho al centrar su discurso en las preferencias garantizadas por el sistema económico y la defensa de las libertades básicas del liberalismo, en las cuales además se da primacía a los valores de cambio frente a los valores de uso, que a su vez crea una sobrevaloración del capital artificial (man-made capital) y una infravaloración de los bienes naturales y ambientales del capital natural. Frente a la pobreza y los desequilibrios sobre el ambiente, la solución del liberalismo sigue siendo el crecimiento económico, el cual desde una perspectiva ambiental no puede seguir incrementándose más allá de los límites biofísicos. Por consiguiente, en un cuestionamiento de escenarios futuros, si el sistema político se preocupara más por la redistribución y necesidades básicas en lugar de disponer de un crecimiento económico que asegure la demanda ilimitada de preferencias individuales en el mercado, dejaría de ser un modelo liberal y neoliberal.
Por otra parte, los límites a la producción y consumo como parte de la distribución en el modelo liberal que coincide con el paradigma actual, se definen claramente bajo el criterio de indeterminación que se traduce en el nivel de riqueza de la sociedad dependiendo libremente del tipo de vida que las personas quieran llevar. Esto es lo que ha conllevado los actuales problemas, en la definición de deseos y preferencias materialistas que no imponen límites, y que pueden ser tan insustanciales y vanos como cada individuo o grupo de individuos lo puedan imaginar. La crítica al liberalismo y neoliberalismo es no haberse planteado la cuestión de afectación que ha generado la crisis ambiental, por ejemplo, en propuestas que han sido planteadas desde la teorías clásicas Mill (1848), pasando por la crítica a la teoría de Solow (1956) quien sólo define el capital estacionario y la necesidad de la innovación tecnológica que compense los rendimientos decrecientes, hasta llegar a las teorías desarrolladas de Georgescu-Roegen (1970), Daly (1992) y Latouche (2008), como complemento de la redistribución, en el sentido de tomar medidas para permitir un cierto crecimiento limitado de la economía, pero en los casos extremos para garantizar la sostenibilidad ambiental, establecer un estado estacionario o incluso si es necesario el decrecimiento económico en los sectores sociales más ricos de la población72. Irrumpir el crecimiento generaría adicionalmente, unos cambios profundos en los modos de vida de la población y en la reproducción del actual sistema económico. La idea del estado estacionario y del decrecimiento, es un argumento fuerte en el cambio del sistema económico, pues, tal como lo ha recalcado Gorz (2008), la disminución del consumo implicaría romper las bases del mantenimiento del capitalismo, lo que conllevaría a establecer una fuerte depresión para este sistema económico y, por
72 En la teoría de liberalismo político, Para Rawls (2001), si bien no es descartable llegar a un modelo de
‘estado estacionario’ de crecimiento cero en la acumulación de capital, éstas no se dan como razón de las afectaciones ambientales, sino en virtud de la aplicación del ‘principio de diferencia’ y su repercusión en la justicia distributiva que no es en sí mismo el fin de la acumulación, pero resulta algo contradictorio pues el principio de diferencia debe estar sustentado en un crecimiento y acumulación del capital.

156 La regulación de los bienes comunes y ambientales
ende, terminaría repercutiendo en el sistema financiero que es la fuente de inversión de capital y del centro de dominación mundial.
Ante esta propuesta, una concepción de justicia ambiental, tendría que centrarse en las necesidades fundamentales de los seres humanos presentes y futuros, así como a las otras especies para dejar un margen de preferencias que estén siempre limitadas por la idea de un sistema ambientalmente sostenible que pueda respetar los ciclos vitales de los ecosistemas (Mesa-Cuadros, 2007). En consecuencia, se priorizaría en la igualdad material para asegurar esas necesidades básicas de acuerdo con una escala ética de actuación, dejando los incentivos del principio de diferencia en un nivel complementario en el cual siempre se determinen unos límites máximos de ingreso (y otras medidas adicionales que formen parte de los incentivos). Esta es una respuesta a la crítica del neoliberalismo y libertarismo liberal y neoliberal, en el sentido de establecer no una igualdad material para todos los individuos por sus mismas condiciones y capacidades, en el sentido que todos seamos iguales e idénticos, sino esencialmente, por la cuestión ambiental de los límites de afectación, en la cual, no se puede establecer una acumulación soportada en el ‘crecimiento’ indefinido, sino en las condiciones de calidad de vida y bien común de los individuos en una sociedad, y que en algún caso, de acuerdo a la capacidades y aptitudes individuales, puedan darse pero siempre bajo límites establecidos dentro del sistema de necesidades.
Las cuestiones relativa a la distribución de los bienes en la sociedad, resultan en aspectos centrales para el reconocimiento de la justicia, que comienzan con la formulación de Rawls (1971, 2001) desde el liberalismo, en la cual, menciona un criterio mínimo de distribución a partir de la definición de bienes primarios. Sin embargo, en esta teoría, Rawls (1971) muestra que no necesariamente los bienes primarios implican la satisfacción o realización de cada uno de los individuos respecto a sus fines, pero que, en todo caso, son indispensables como medios para la realización del bien en las sociedades. Conforme a esta aclaración, y según la definición del liberalismo, la justicia no es una cuestión de satisfacciones individuales, pues el principio de diferencia implica que si alguien pretende alcanzar un nivel de bienestar tal que pueda ser asimilado en comparación a quienes tienen una mejor posición, esto no quiere decir que sea la sociedad la que debe proveer los bienes primarios, sino que es el mismo individuo quien debe actuar sobre sus preferencias para lograr esa situación que supera los límites de distribución equitativa básica. Una de las críticas al liberalismo, como las que plantea Van Parijs (1992) frente a la distribución para determinar qué es lo justo en una sociedad, es su dogmatismo desde el utilitarismo que centra su importancia al bienestar social general, midiendo la cantidad total de bienes agregados, pero despreocupándose por establecer y analizar cómo están distribuidos en la sociedad, sin interesar si esa repartición pueda resultar siendo más o menos igualitaria.
En esta medida, es claro analizar bajo el argumento presentado que las condiciones adecuadas tanto sociales como de sostenibilidad y conservación del ambiente, están inmersas en la complejidad, y que involucran no sólo el aseguramiento de la subsistencia física por el ‘mínimo social’ en los términos de

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 157
sociedad igualitaria de Rawls (1971) como base para construir las oportunidades iguales, o del primer modelo psicosocial de la economía clásica propuesto por Maslow (1943, 1963), sino que implica ir más allá hacia el reconocimiento de un sistema de necesidades desde enfoques multidimensionales que articule la perspectiva de los derechos de los grupos y los individuos en las sociedades, para luego establecer los límites de afectación a los ecosistemas. Al respecto, el sistema de necesidades ha sido estudiado y asociado a las teorías de los derechos mínimos vitales como alimentación, salud, vivienda, seguridad en donde se da primacía a la subsistencia física. Pero igualmente, ha tenido amplio impacto frente a las condiciones diversas y multidimensionales en relación a los aspectos sociales, biológicos, psicosociales, emocionales, afectivos, culturales, políticos, etc. En este caso, las cuestiones de satisfacción y autorrealización deberían estar más enfocadas hacia este sistema de necesidades humanas como lo ha propuesto Max-Neef (1998) en el cual debe adicionarse la cuestión ética de necesidades frente a los derechos ambientales e intergeneracionales. Así se representa en la relación entre necesidades y derechos en la teoría desarrollada por De Lucas y Añon (1990), según la cual, la necesidad proviene de la privación, para expresar las carencias de algo que necesita y repercute directamente en su calidad de vida, pero que, en las sociedades modernas, está relacionada con un reconocimiento de derechos mínimos, y que, en última instancia, dichas necesidades dependen del conjunto de bienes que son provistos por el ambiente.
Al respecto, una de las críticas que se plantea sobre las distintas teorías de la justicia, desde el punto de vista de la teoría de la justicia ambiental, es que, se ha marginado la discusión sobre las fuentes materiales desde donde se realiza la provisión de los bienes para la satisfacción de los fines humanos, por lo cual, todas ellas han sido insuficientes para encaminarse hacia la sociedad sostenible. Este ha sido uno de los análisis significativos de la teoría de Elizalde (2003), quien analiza las cuestiones de sociedad ambientalmente justa, siendo aquella en la que se discute no solamente la forma como se distribuyen los bienes entre seres humanos, sino también, desde dónde se extraen y qué repercusión tienen hacia el futuro de la sustentabilidad. En este análisis, se presentan diferentes tipos de sociedades en las cuales existe una mayor o menor proporción de la cantidad de bienes frente al número de satisfactores de necesidades básicas. En una sociedad ascética, culturalmente definida por medio de la tradición religiosa, la proporción de bienes es equivalente a la de satisfactores, reduciéndose al mínimo el sistema de necesidades básicas, generando grandes privaciones. En la sociedad consumista, lo que prevalece es una gran proporción de bienes para satisfacer unas necesidades que son provistas por el mercado, y que dependerán del mismo nivel de consumo establecido por el libre mercado. Mientras que, en la sociedad ambientalmente sustentable, se potencializan los satisfactores reconociendo un límite de los bienes que pueden ser extraídos, y de otros que deben ser restituidos para garantizar su renovabilidad.
Por ende, los argumentos del liberalismo y neoliberalismo que parten de la defensa del sistema económico del capitalismo, no satisfacen la concepción de la justicia ambiental, en la medida en que es difícil imponer límites más allá de las

158 La regulación de los bienes comunes y ambientales
determinaciones que realicen los seres humanos independientemente de la afectación ambiental. Por otra parte, el socialismo fracasó en su posibilidad de regulación y proyecciones de producción de bienes, pero también, en la misma lógica de industrialización que nunca tuvo en cuenta las afectaciones ambientales. Han sido descritos los logros y fracasos de ambos sistemas, tanto en la distribución, producción como en el alcance de la sostenibilidad. En relación a la producción de los bienes y servicios que se demandan en una economía, frente al error del sistema socialista como lo recuerda Nozick (1974), es claro que no sólo depende de la inversión de tiempo para la producción de esos bienes, sino también de la demanda, en el sentido de utilidad social, lo cual implica dificultades para la determinación de la producción, de aquello que es o no necesario, implicando problemas adicionales en la falta de incentivos para la innovación, o problemas para encontrar mayor eficiencia en la producción. Pero desde el punto de vista de la justicia ambiental, lo anterior conlleva a plantearse la cuestión de las preferencias de los individuos, quienes son en última instancia quienes determinan lo que se está demandando, lo que es útil y no lo es socialmente. De otra parte, se menciona que, el capitalismo ha tenido éxito porque ha sabido promover diferentes tipos de preferencias, muchas incluso superfluas que han llevado a la insostenibilidad ambiental. Al respecto de debe denotar la importancia de las preferencias de los individuos que han sido establecidas por el mismo sistema consumista, que, en última instancia, depende de los factores éticos, emocionales y psicológicos que tienen los individuos en la sociedad.
Entonces, el problema de la sociedad actual, es que la decisión que toman los individuos frente a las preferencias, o dentro de la creación de nuevas necesidades y dependencias sobre determinados bienes tecnológicos, como aquellos esenciales para la realización de trabajos, tienen un gran poder y determinación sobre las repercusiones que inciden en alcanzar o no las metas de sostenibilidad ambiental. El sistema económico desde la óptica de la justicia ambiental, no sólo implica determinar la eficiencia o el crecimiento hacia un mayor consumo, o de necesidades crecientes en la demanda de más bienes extraídos y transformados, pues en la medida en que no se impongan límites, estará condenado al fracaso, pues terminará devastando y agotando la fuente de donde se extraen esos mismos bienes, que no es otro diferente al ambiente y los ecosistemas. De esta manera, según la respuesta de Kirzner (1978) y Steiner (1994), no es posible seguir argumentando dentro de la teoría de la justicia liberal y neoliberal, la falta de definición de límites como algo natural que hace parte de la perspectiva de la justicia, o despreocuparse por los resultados finales cuando son altamente inequitativos para la sociedad y para el ambiente. Conforme a esta razón y lógica de acumulación ilimitada de riqueza, y la creencia de aumento indefinido de la producción y del consumo, el capitalismo resulta siendo insostenible y generando altas injusticias sociales, con la naturaleza y las generaciones futuras, por lo cual, tendrá que dar paso a un nuevo sistema económico sostenible, en el que se puedan determinar y hacer visible los problemas frente al consumo y las necesidades de la población, conservando los bienes ambientales y aplicando los criterios operativos de sostenibilidad, de reducción de uso de bienes renovables y no renovables, creación de sustitutos renovables para

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 159
remplazar los no renovables, y limitar las cantidades de contaminación a las asimilables por los ecosistemas (Daly, 1990; Barry 1999).
Sobre este último aspecto, es necesario vincular el ambiente como parte de la concepción de justicia, pues la distribución y redistribución también es con la naturaleza y con las generaciones futuras. Según Barry (1983, 1995, 1997) una teoría de la justicia dependerá de la concepción sobre la idea del bien, que pueda permitir un determinado alcance en relación al valor de existencia otorgado a otras especies. En el caso de Attfield (1999), se refleja en la ética de la extinción, de lo que no le está permitido por obligación a los seres humanos frente a las otras especies que afectan igualmente los derechos de las generaciones futuras. En este sentido, la idea del bien puede expresarse en razón a una concepción ideológica y filosófica, sea antropocéntrica, zoocéntrica o ecocéntrica, y en todas ellas, relacionadas al reconocimiento o desconocimiento de la justicia intergeneracional. Entonces, la protección efectiva frente a la naturaleza, hace parte de la comprensión de la complejidad dentro de las relaciones e interacciones humanas, culturales y ambiental que repercuten en el futuro (Barry, 1997). Conforme a esto, es necesario replantear el concepto de ‘equidad’ que ha sido reproducido exclusivamente desde la teoría de la justicia liberal, desde el individualismo reduccionista, empezando por la distribución entre los seres humanos, pues, esta parece que sólo importa en relación a los derechos que puedan ser reconocidos únicamente frente a las generaciones actuales, y también, frente a otras especies, pues también se debe discutir qué les corresponde y no sólo qué puede el ser humano extraer afectando indefinidamente los elementos de los ecosistemas. Pero entonces la pregunta es cuál es el alcance para dar un efectivo reconocimiento a los derechos de la naturaleza y de las generaciones futuras, si será necesario dar un reconocimiento ético que en el derecho se expresa en una cuestión de sujeto.
La crítica principal sobre dicho reconocimiento ético y la justicia, es precisamente resolver ese distanciamiento que se ha dado durante tanto tiempo, como lo menciona Bosselman (1999), quien asegura que incluso en las concepciones ideológicas del discurso ambiental y ecologista ha existido una falta de coherencia o ausencia para relacionar las teorías sobre la ética ambiental con las teorías de la justicia ambiental. Sin embargo, en los últimos años, los enfoques más recientes de la justicia se han ido incorporando progresivamente, para incluir esta cuestión en el centro del reconocimiento y las decisiones humanas frente al debate inter-especies e intergeneracional. La justicia ambiental implica una serie de aspectos que se van construyendo desde la política, la ética y el derecho, en la medida en que existe un interés común frente a la orientación de cada uno de estos enfoques. Desde el punto de vista de reconocimiento ético, se va generando una visión completa de la justicia que trasciende a la toma de decisiones políticas, pero también, que tiene importancia crucial para los límites de afectación y el reconocimiento del ambiente desde el punto de vista del derecho. Discutir la regulación de los bienes comunes y ambientales, no implica sólo aceptar que los mecanismos sean los más idóneos, y que estén encaminados a garantizar mejores alternativas de conservación, sino que deben pasar por un momento previo frente a la discusión de la dimensión axiológica, pues genera una repercusión en la

160 La regulación de los bienes comunes y ambientales
valoración de las decisiones que limitan las conductas humanas que terminarán afectando el ambiente.
Esta ha sido una constante en la mayoría de análisis sobre bienes comunes y ambientales, según se ha visto, que tienden a marginar o a olvidar profundizar las cuestiones de fondo que se encuentran en la esencia de la discusión sobre lo ambiental. La concepción amplia de la justica ambiental redistributiva, implica vincular la responsabilidad que se debate entre los intereses y derechos de los seres humanos presentes, con los que le corresponden a otras especies y a las generaciones futuras humanas y no humanas en tanto se tenga en cuenta su valor como sujetos de protección. Al respecto se han planteado diferentes alternativas, e incluso, desde la posición antropocéntrica más radical, aún sigue pareciendo inconcebible que pueda discutirse esa posibilidad de reconocer derechos a lo no humano. Retomando los aportes de Barry (1997), es claro que el reconocimiento ético depende de la posición ideológica y filosófica que se pueda establecer, si es antropocéntrica o biocéntrica, y en la misma medida, si hace parte de alguna posición ecologista o ambientalista o si rechaza estas posiciones.
Comenzando con la visión antropocéntrica, que es la que ha primado en relación a las relaciones humanas con el ambiente en gran parte de la historia, esta ha sido una posición que reconoce sólo al ser humano como merecedor de reconocimiento ético, que, además, es concordante con gran parte de la tradición occidental. Desde la filosofía en la cual se ubica al ‘hombre como medida de todas las cosas’ (e. g. Protágoras), el antropocentrismo ha tenido dos vertientes, una fuerte, que además ha sido retomada en gran parte por el liberalismo, el utilitarismo y el sistema capitalista, en la que se acostumbra exclusivamente determinar a los seres humanos presentes como merecedores de reconocimiento de capacidad de sujetos; y una débil, que considera la posibilidad de extenderla a las futuras generaciones humanas. Uno de los problemas que ha enfrentado esta visión, es que, a pesar de avanzar hacia las discusiones generacionales, se ha quedado sólo en la teoría y en el discurso, puesto que en la práctica ha sido un total desconocimiento. Dentro de esta corriente existen autores como Passmore (1974), en su teoría de la ‘responsabilidad mínima’, en la que afirma que el ser humano es capaz de superar la mayor parte de los problemas sin necesidad de generar un cambio drástico en los valores frente a la naturaleza, como quiera, que se debe generar afectaciones a esta como parte de los costos del progreso. De manera similar, Cohen (1986) señala además que, es poco probable poder brindar un reconocimiento ético a otras especies, que se manifieste en reconocimiento de derechos, mientras sea necesario realizar desarrollos científicos y tecnológicos como usos biomédicos y experimentales, en la medida en que siempre se van a afectar estos elementos. Entonces, frente a este dilema, aparecen las visiones intermedias dentro del antropocentrismo débil, en las que se menciona a Epstein (2002), quien asegura, que, a pesar de no poder reconocer derechos a otras especies, esto no quiere decir que el área de afectación no tenga límites, pues si bien no alcanzan a ser sujetos, por otra parte, están reconocidos como bienes jurídicos protegidos. En otra posición cercana al utilitarismo, Singer (1975) propone que el reconocimiento ético, y, por lo tanto, jurídico, esté condicionado y restringido

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 161
a aquellas especies que compartan características semejantes a los humanos, como la capacidad de sentir.
Por otra parte, se ha identificado los defensores del biocentrismo, en el cual, se enfrenta a la posición del ser humano como centro para concebir la naturaleza como lo principal y más importante, siendo ésta la que en primera instancia tiene un reconocimiento ético y un valor en sí misma, considerando una relación de dependencia de los seres humanos sobre los ciclos vitales de los ecosistemas. En la misma medida, existen versiones más o menos radicales, empezando por las que proponen desde las posiciones ecologistas, reconocer que la naturaleza es un ser vivo, entre otras, la teoría Gaia de Lovelock (1983), hasta quienes mencionan que existe una escala en el reconocimiento según el nivel de complejidad, de acuerdo con la especie, ecosistema, sensibilidad (e. g. zoocentrismo, ecocentrismo, sensocentrismo, etc.)73 74. Otra de las posiciones radicales que se han enunciado desde el ecologismo, ha sido precisamente las de Hardin (1968), que permitirán proponer su teoría sobre la regulación de los bienes comunes en respuesta a los graves efectos que han ocasionado los seres humanos, en especial, por su sobreexplotación y sobrepoblación que debe ser controlada. Igualmente se han llegado a plantear otras visiones radicales que incluyen la posibilidad de volver a fases previas en la historia humana, hacia sociedades cazadoras-recolectoras, o llegando a proclamar la preservación de la naturaleza a costa de la desaparición de los seres humanos del planeta, considerándolos el origen de todos los males. Particularmente se menciona la visión de ecologismo extremo de Knight (1991), con su Movimiento por la Autoextinción Voluntaria (Voluntary Human Extinction Movement), con la finalidad de detener la reproducción de la humanidad para dar por terminado los problemas ambientales.
Esto implicaría, una inminente extinción humana, como en la narración de Weisman (2007) en El mundo sin nosotros (The world without us), en la que los ecosistemas no nos extrañarían para nada, e incluso lograran recuperarse, el problema ético y de justicia no desaparecería. Al respecto según lo menciona Dobson (1997), es imposible en términos fácticos adoptar una posición desde el ecologismo o el ambientalismo, en la cual se pueda prescindir del factor humano, pues el mismo carácter ético se extiende a la misma existencia de la humanidad. Destruir a la humanidad, sería acabar con la construcción de pensamiento y cultura
73 La posición desde la ‘ecología profunda’ de Attfield (1990), es la definición de naturaleza percibida como un ‘todo’, y en la teoría ‘Gaia’, nombre dado a la Tierra por Lovelock (1983), se explica su funcionamiento como un sistema complejo en el que no hay una separación o diferenciación notable entre cada uno de sus elementos bióticos o abióticos, pues todos hacen parte de un mismo ser que se encuentra autorregulado como un sistema vivo a través de procesos homeostáticos, por ejemplo, en la percepción que la tierra respira, inhala y exhala según las estaciones en las cuales, la mayor parte de los ecosistemas terrestres están en el hemisferio norte, y en invierno, se genera mayores concentraciones de dióxido de carbono, y también en la comparación de la tierra y su sistema circulatorio que son las corrientes termohalinas oceánicas que regulan la temperatura, salinidad pero también transportan los nutrientes desde el fondo del mar hacia la superficie para generar la vida.
74 Aunque existen diferentes conceptos, la diferenciación entre ‘ecocentrismo’ y ‘biocentrismo’ que fue estudiado por O’Riordan (1981) en relación al ambientalismo, han sido reconocidos en la práctica, mencionando que el primero es una expresión del segundo, en el sentido de aclarar que dentro de la posición biocéntrica, existe una que involucra la defensa de la integridad y protección de los ecosistemas además de sus especies, pero que no se centra en una o en un conjunto de varias en particular.

162 La regulación de los bienes comunes y ambientales
que hace parte del mismo concepto de lo ambiental, pasando al otro extremo del total menosprecio de lo humano. Como lo menciona Riechmann (1997), debe entonces establecerse una posición que pueda mediar y sea compatible entre las posiciones extremas que eliminan cualquiera de los dos elementos. En esta medida, una posición deseable sería aquella consistente en buscar una tercera alternativa, en la que se superen las visiones de los ‘centrismos’ para dar cabida al reconocimiento ético pleno tanto de los seres humanos (presentes y futuros) como de las otras especies consideradas en sí mismas, lo que resulta en condición indispensable para la justicia ambiental.
Pero en este largo camino se menciona otro momento que es el de avance hacia el reconocimiento ético que empieza con la construcción de teorías como las de Stone (1972), sobre los derechos e intereses difusos, cuando se pregunta si no sólo los animales, sino también las plantas y los animales pueden llegar a tener derechos, en el famoso caso de la construcción de un parque de diversiones que representaba una amenaza para el bosque de secuoyas, en el que argumentaría en el caso de control ambiental ante el juez, quien daría la razón, desarrollando su famosa publicación Should trees have standing? En este caso se aceptaría dicha teoría, no porque en sí mismo los árboles pudieran demandar sus propios derechos en la legitimidad procesal de actuación dentro de un juicio humano, sino porque involucraba derechos colectivos (la deforestación afecta los derechos de todos), y que su naturaleza de difuso, implicaba que su titularidad residía dispersa y difusa en la posibilidad que algún individuo ejerciera las acciones en favor de los derechos e intereses de todos. Desde un punto de vista semejante, Barry (1997), concluirá, que la posibilidad de dar derechos no surge porque se pueda considerar que en sí mismo los ecosistemas puedan ser reconocidos, o porque se esté ocasionando injusticias, sino porque existe un interés frente a la justicia distributiva intergeneracional que debe ser resuelta. En el mismo sentido, busca aplicar un criterio igualitario a la discusión distributiva, pues en la posición de Barry (1997) se afirma, que quizás se ha efectuado demasiado énfasis a la cuestión de los derechos e intereses de las generaciones futuras, cuando ni siquiera se han resuelto las desigualdades entre las generaciones presentes, siendo sobre estas últimas generaciones las únicas sobre la cuales se puede actuar. Esto se traduce en la desigualdad material entre individuos más aventajados y menos aventajados, y sectores ricos y pobres que está dentro de la distribución entre la misma generación actual, con lo cual, una vez resuelto, los compromisos de solidaridad y responsabilidad podrían extenderse a escenarios relacionados a las generaciones futuras.
Conforme a esto, la respuesta debe ser frente a la concepción de justicia, que las discusiones de pobreza y desigualdad en las generaciones presentes, sólo son una instancia que, desde la justicia ambiental y el ambientalismo, incorporan el reconocimiento las cuestiones espaciales, temporales e inter-especies en términos de valores y principios que deben ser introducidos dentro del nuevo paradigma y frente a la regulación de los bienes comunes y ambientales. De acuerdo con esta posición, se retoman los argumentos de Attfield (1983) para responder a las posturas antropocéntricas, mencionando que siempre se requerirán cambios y

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 163
consideraciones éticas que no pueden alejarse de las discusiones sobre el reconocimiento de derechos interespecies e intergeneracionales, en el cual, también debe plantearse la igualdad en el reconocimiento pero la posibilidad de diferenciación en el trato en función de la capacidad de sentir o los desarrollos psicológicos más complejos. Han sido especialmente importantes los aportes finales frente al reconocimiento directo de derechos de otras especies y posibilidad de reconocimiento de derechos a la naturaleza, en los trabajos de Singer (1975) y Nussbaum (2007), pues claramente la razón es que no puede seguirse manteniendo la argumentación dentro de una concepción amplia de justicia, en la que se sigan negando aspectos como los que se pretenden defender desde el reconocimiento ético al ambiente y la naturaleza, y la cuestión no puede seguir simplemente en si las figuras que crean los seres humanos resultan eficaces, como la definición de bienes jurídicamente protegidos, pues en la misma lógica, lo que se reproduce es la visión simbólica del materialismo y la jerarquía de dominación y valoración de los seres humanos sobre la naturaleza. Del mismo modo, el cambio frente a la responsabilidad amplia que tienen los seres humanos actuales, ha sido relevantes los aportes de Jonas (1979), Serres (1990) y Ost (1996) en relación al cambio de concepción y compromiso de protección del patrimonio natural, con lo cual, tampoco se puede aceptar una concepción de justicia ambiental que sea diferente, pues evade los compromisos de los límites de afectación a la naturaleza, pero también de solidaridad con las generaciones futuras. Por todo esto, la salida debe ser una concepción de equidad e igualdad extendida sin distinción ni discriminación sobre todos los seres humanos, en el que involucre el reconocimiento de derechos y deberes; al mismo tiempo, la equidad se debe discutir en el plano espacial desde las presentes generaciones pero también en el reconocimiento de los derechos e intereses de las futuras generaciones definiéndose como una equidad intra-e-intergeneracional; pero igualmente, la equidad de derechos debe ser vista no sólo en las relaciones de los seres humanos sino también con los demás seres de la naturaleza, respetando los ciclos vitales de los ecosistemas (Bookchin, 1982; Mesa-Cuadros, 2010; Bellmont, 2011, 2013; Bellmont y Ortega, 2012).
2.3.3 La justicia frente a los bienes comunes y ambientales: El reconocimiento de la deuda ecológica y ambiental
A pesar de existir ciertas discusiones sobre la posibilidad de proponer alternativas para la redistribución frente a una idea de justicia según han planteado Fraser (1996), O’Connor (1998), Rawls (2001) y Bookchin (1982) entre otros, existe un acuerdo desde las teorías más importantes en cuanto a los problemas que afronta el ‘capitalismo’, para materializar la asignación y repartición equitativa de los bienes sobre la población, y para respetar los límites de definición de un modelo que sea ambientalmente sostenible. Salvo la postura defendida por el neoliberalismo y las vertientes más radicales del individualismo, en lo demás, hay un consenso que se representa en las realidades actuales del mundo contemporáneo, y es que la redistribución de los bienes comunes y ambientales, no puede depender de la asignación establecida por el sistema económico capitalista

164 La regulación de los bienes comunes y ambientales
de libre mercado o por el capitalismo de Estado, pues su modelo de igualdad formal permite la generación de grandes desigualdades en la distribución de la propiedad, sin importarle las medidas sobre la equidad en ‘las libertades políticas’ básicas y la igualdad en las oportunidades y desarrollo de capacidades.
Al respecto, las diferentes teorías han tratado de buscar alternativas del modelo económico con el fin de dar respuesta al problema de la distribución de bienes. En su obra Justice as fairness, Rawls (2001) es consciente de este problema, y concibe adecuado para la realización de la justicia, el desarrollo de un modelo de un ‘socialismo liberal’ o de una ‘democracia de propietarios’, siendo ésta última preferible en razón a los valores del liberalismo político que pueden ser adaptados a una idea de mercado controlado. Por otra parte, Fraser (1996) considera ante las críticas al sistema liberal y capitalista, la necesidad de plantear nuevos modelos que puedan encontrar solución al problema redistributivo, aunque sin apartarse tanto de la perspectiva del socialismo. En los mismos términos, O’Connor (1998) propone la necesidad de conciliar algún tipo de ‘socialismo ecológico’ en el nuevo escenario reivindicaciones sociales y políticas frente a la multiplicidad de intereses que pueden y deben confluir a un modelo que tenga como principal objetivo dirimir las desigualdades sociales desde la perspectiva de la redistribución.
Planteando una solución desde el ambientalismo, y siguiendo los análisis de Bookchin (1982), existe una crítica respecto a la definición del sistema aún centrado en el crecimiento económico, que no ha sido distinto al desarrollo histórico de los modelos capitalista y socialista de producción, pues en ambos, el paradigma del crecimiento es el final de los problemas sociales de desigualdad y pobreza bajo una idea de consumo. De esta manera, se busca resolver el problema de regulación sobre estos bienes que ha sido un fracaso según, lo que se ha concluido frente a la nueva explicación de la ‘inversión de la tragedia’, en donde se hace necesario superar la privatización y estatalización como formas que han desconocido regulaciones propias en modelos alternativos del patrimonio común. Desde la postura del ambientalismo, se propone centrar las discusiones sobre la redistribución tanto de los bienes como del ingreso, para determinar los límites al crecimiento económico (en los modelos referidos del estado estacionario y decrecimiento) de acuerdo con las realidades sociales y ambientales, dando mayor importancia a las economías basadas en el uso sostenible de los bienes comunes. En esta instancia, el ambientalismo considera la necesidad de establecer un sistema y modelo económico centrado en las diferentes formas de propiedad, pero concediendo una mayor importancia a las regulaciones sociales encaminadas a satisfacer y garantizar no sólo las medidas de conservación y eficiencia de los bienes, sino principalmente, criterios de justicia en la redistribución por parte de las comunidades a partir de los valores culturales que han sido formados localmente.
También es importante abordar uno de los aspectos más importantes en relación a la concepción de justicia ambiental desde el punto de vista internacional, sobre los bienes comunes globales, en relación al reconocimiento e irrupción de las deudas ecológicas y ambientales que se han generado históricamente, producto de las relaciones desiguales entre países ricos y pobres. Al respecto, ya se ha

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 165
mencionado la importancia del principio de responsabilidad ambiental como lo menciona Stone (2004), según la cual, la humanidad tiene obligaciones comunes pero diferenciadas, y particularmente, para el caso de los bienes ambientales globales (e. g. la biodiversidad, la atmósfera, el clima global, las aguas internacionales, etc.), esa responsabilidad está determinada por el nivel de afectación que genera cada uno de los países frente a la utilización y contaminación de esos bienes ambientales.
Las primeras formas de reivindicación de las deudas en relación al ambiente, fue la participación de diferentes sectores sociales en las reuniones alternas a la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, que tienen como antecedentes, los avances teóricos que se venían desarrollando en estudios de ecología política en Latinoamérica para la construcción de una teoría sobre la ‘deuda ecológica’, en la que se incorporaba la noción relativa a las desigualdades en el intercambio de bienes entre los países enriquecidos y empobrecidos y su afectación al entorno ecosistémico. Dicha noción nace de los trabajos de Robleto y Marcelo (1992) en el Instituto de Ecología Política de Chile (IEP), referida inicialmente, a la ausencia de restitución frente a los daños generados a la naturaleza, comprendiendo “el patrimonio vital de la naturaleza, necesario para su equilibrio y reproducción que ha sido consumido y no restituido a ella” (p. 8)75.
Por otra parte, George (1992) en su obra The debt boomerang, hace mención a los efectos negativos de la deuda financiera sobre las políticas ambientales de los países del Sur, principalmente de Latinoamérica, describiendo la situación que se estableció luego del periodo de la llamada crisis de la deuda, luego de 1982, en relación al incremento que permite a instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) efectuar un control sobre las políticas de los países, especialmente frente al modelo económico de la balanza comercial internacional, ante lo cual, los países deudores se comprometían a destinar parte de las tierras y de los recursos naturales para impulsar las exportaciones a los países acreedores, generando impactos de sobreexplotación de los bienes ambientales y la generación de conflictos e incremento de la pobreza, entre los que se mencionan, la deforestación para concesiones de maderas de los bosques, proyectos mineros, extensión de la ganadería sobre ecosistemas no alterados, cambio de uso del suelo, afectación de la biodiversidad y mayor emisión de gases de efecto invernadero.
Más tarde, con el análisis efectuado por Borrero (1994), se empezaron a incluir dentro de la definición de la deuda ecológica otros elementos como son la deuda social e internacional, teniendo en cuenta todos aquellos impactos o externalidades negativas generados por los países ‘desarrollados’, en los cuales, se dejaba de asumir la responsabilidad histórica frente a los países ‘en desarrollo’. Es por esta razón, que el concepto de deuda ecológica aparece en primera medida, como el resultado de una serie de demandas en relación a obligaciones internacionales para
75 Desde el punto de vista teórico, Robleto y Marcelo (1992) son unos de los primeros autores en abordar las implicaciones de la deuda ecológica, lo cual es destacable, frente a la importancia que tiene desde el punto de reivindicaciones internacionales que se enfrentan respecto a los procesos de participación y reivindicación desde los países del Sur.

166 La regulación de los bienes comunes y ambientales
luego ser abordado desde el punto de vista teórico, llegando a ser en la actualidad, un punto importante respecto a las reivindicaciones de diferentes movimientos y organizaciones sociales encaminados a materializar los principios de justicia ambiental. Al respecto, según lo afirman Paredis, Lambrecht, Goeminne y Vanhove (2003) y Goeminne y Paredis (2009) el concepto de deuda ‘ecológica’ o ‘ambiental’, ha estado ligado desde su nacimiento a las luchas de movimientos y organizaciones sociales, que posteriormente es adaptado en las contribuciones académicas de la ecología política para proponer en las reuniones alternas, desde la sociedad civil, el impulso hacia la aprobación de un Tratado sobre la deuda con el fin de rechazar por una parte, la deuda externa financiera al considerarse “el más reciente mecanismo de explotación de los pueblos del Sur y del ambiente por parte del Norte”, y por otra parte, dar un efectivo reconocimiento a la responsabilidad ambiental que tiene el Norte respecto al Sur (APSAD, 1992)76. Este ha sido quizá el punto más relevante frente a la definición de la deuda revisado a partir de la concepción de justicia, por su vínculo directo con las fuentes de las obligaciones y responsabilidades internacionales. En este sentido, algunos autores ha afirmado que se trata de una obligación que se deriva de la responsabilidad de los países enriquecidos en relación a los daños que han venido generando sobre el ambiente, incluyendo la indebida apropiación del mismo pero también frente al saqueo, robo, uso excesivo y desproporcionado; destrucción, devastación y contaminación de los ecosistemas, bienes comunes ambientales, fuentes de vida y subsistencia de los pueblos y países empobrecidos, a causa de los patrones de producción y consumo establecidos por el actual modelo de desarrollo (Mesa-Cuadros, 2007; Martínez-Alier, 2001, 2002; Bravo y Yánez, 2003).
Asimismo, Martínez-Alier (2002, p. 213) ha dedicado gran parte de su estudio a describir los efectos adversos y los componentes que hacen parte de la deuda ecológica desde el punto de vista económico y político: por un lado, menciona como origen de la deuda, el intercambio, venta o flujo de materiales desde países pobres hacia países ricos, sin que se logre incorporar “una compensación por las externalidades locales o globales”; y por otro lado, incluye además “el uso desproporcionado que hacen los países ricos del espacio o servicio ambiental sin que exista un pago, e incluso sin el reconocimiento de derechos que tienen otros pueblos sobre estos servicios (particularmente, del desproporcionado uso gratis de los sumideros y reservorios de dióxido de carbono)” (ibid.). Si se tiene en cuenta que el componente de la deuda implica cada uno de los elementos del ambiente que han sido utilizados, sobreexplotados y despojados de manera indebida, también se habla, por tanto, de diferentes tipos de deudas según cada uno de estos elementos, entre otros, una deuda de diversidad biológica, una deuda climática, una deuda por la extracción de bienes no renovables.
De manera específica, en relación a la deuda climática, esta situación había sido descrita por Agarwal y Narain (1991), antes que apareciere el mismo concepto
76 Entre otros actores importantes que mencionan estos autores, se encuentran ONG como Acción
Ecológica en Ecuador, Amigos de la Tierra, Alianza de Acreedores de la Deuda Ecológica de los Pueblos del Sur, Red Europea para el Reconocimiento de la Deuda Ecológica.

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 167
de la deuda, mediante el debate relativo al ‘colonialismo ambiental’ originado por el desconocimiento del derecho igual que tienen todos los países y seres humanos sobre los sumideros de carbono, que se representa de manera equivalente a la repartición injusta de las cargas y las obligaciones internacionales. Pero lo que se resalta sobre este componente es que, según estudios de valoración económica, el nivel de incidencia que puede tener la deuda climática es aproximadamente del 97% del total de la deuda ecológica sin contar todavía el componente de deuda social, en el que se destaca la contribución de actividades que tiene mayor impacto frente a la disminución de la capa de ozono, la deforestación, la pérdida de ecosistemas costeros como los manglares, y en menor medida las prácticas de agricultura y sobrepesca (Srinivasan, et al., 2008). Además, debe tenerse en cuenta, que por su nivel de interdependencia ambiental que guarda la atmósfera y el clima global respecto a los bienes comunes locales, estos estarían más expuestos a impactos e incluso extensiones según se ha visto en resúmenes de investigaciones como el Informe presentado al Gobierno Británico por Stern (2007), y otras cifras presentadas en diferentes estudios, que demuestran que alrededor del 74% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero vinculadas a las actividades humanas únicamente por la quema de combustibles fósiles, corresponden a los países desarrollados (Marland, Boden y Andres, 2008).
El concepto de deuda hace parte fundamental de la idea de justicia ambiental, que implica a su vez no sólo el componente ecológico sino también social. De esta manera también se ha desarrollado el concepto de deuda social dentro de la deuda ambiental, pues existe una serie de daños que incluyen afectaciones a sectores de la población que son víctimas de estas desigualdades. Así es como se ha ampliado el concepto desde la deuda ecológica hasta el concepto amplio de deuda ambiental, no sólo respecto al deber de reparar, reintegrar o compensar a la naturaleza frente al daño ecosistémico, sino también, incluir las mismas obligaciones de reparación a las víctimas de los daños sociales dentro de la deuda ambiental. Es en este sentido que la deuda ambiental conlleva la necesidad de exigir la responsabilidad ambiental internacional frente a los acuerdos de la negociación en materia de política y justicia redistributiva77.
El concepto de deuda ambiental es, en resumidas cuentas, la “obligación histórica derivada de los elevados niveles de producción y consumo de los seres humanos, que superan ampliamente las necesidades fundamentales de ciertos sectores de la población, en especial la de países enriquecidos o ‘desarrollados’, y que no ha sido debidamente restituida y compensada al ambiente” (Ortega, 2011). En acuerdo con las características desde el punto de vista del derecho internacional, siguiendo a Borrero (1994), la deuda ecológica y ambiental, surge de la falta de reciprocidad con la naturaleza; traducida en la ausencia de equidad con la
77 La deuda es un concepto con contenidos simbólicos en el discurso de los actores sociales y políticos internacionales, que según se ha visto, comienza por enunciar los problemas de restitución con la naturaleza, pero que se va ampliando para incluir lo natural y social como parte del concepto. Al respecto, es necesario mencionar que, desde el punto de vista del derecho formal en instancias internacionales, no se ha generado un reconocimiento frente a la deuda, ante lo cual, siempre que se siga posponiendo dicho reconocimiento, seguirán existiendo injusticias internacionales (Yánez y Martínez-Alier, 2009).

168 La regulación de los bienes comunes y ambientales
naturaleza, los sectores sociales afectados, pero entendiendo que la misma deuda también responde al desconocimiento de los derechos de las generaciones futuras por conductas de la humanidad frente al ambiente global (erga omnes), siempre diferenciado y limitado según los niveles de responsabilidad. En la actualidad, se ha negado históricamente la deuda, y, por lo tanto, se siguen generando injusticias internacionales, y los únicos compromisos que han existido para equilibrar la balanza, ha sido la prevalencia de aplicación en política de instrumentos económicos de regulación aplicando el principio contaminador-pagador. Al respecto, como lo asegura Jenkins (1996) no puede existir una salida al concepto de deuda que sea diferente a la consolidación de los verdaderos principios ambientales, como la responsabilidad ambiental, solidaridad, cooperación internacional, equidad generacional, sostenibilidad ambiental, prevención y precaución, puesto que al aplicar el principio de internalización de los costos ambientales, implica establecer una valoración económica, y en este caso, en el que no es posible determinar el valor real de los cotos del daño representado en todos los aspectos y dimensiones ambientales, cuando se intenta hacerlo, termina siempre reduciéndose a este perspectiva, debido a que dichos valores siempre estarán sujetos a un alto nivel de incertidumbre. Igualmente lo ha argumentado Martínez-Alier (2002), para quien el tema de la deuda va más allá de la simple “monetización de la naturaleza”, pues más que determinar que alguien deba pagar algún valor en dinero por los daños como compensación, lo que se busca es precisamente cambiar esa lógica, para evitar y prevenir la ocurrencia de dichos daños que no pueden ser resueltos exclusivamente por la restitución monetaria del impacto ambiental.
A pesar de todo esto, es cierto que se sigue contabilizando la deuda, y se han llegado a aplicar algunas técnicas de valoración incluso desde las vertientes más críticas de la economía ecológica, utilizando el criterio de comparabilidad monetaria o de unidades físicas. Sin embargo, la cuestión no es si se debe contabilizar o no la deuda, sino qué utilidad tiene en relación al concepto de justicia sobre los bienes comunes y ambientales, y la respuesta es que, en las lógicas económicas de los seres humanos, hacer una traducción a ese lenguaje de valoración, equivale a confrontar un razonamiento de quien no quiere ver más allá de la perspectiva materialista. Pero sigue siendo importante para evidenciar, cómo en algunas cifras aproximadas, por ejemplo, la deuda ecológica y ambiental que tienen los países del Norte frente a los países del Sur, es mucho mayor que la deuda externa financiera que deben los países del Sur a los países del Norte. Esto puede dar una idea clara de quién debe a quien realmente (Srinivasan, et al., 2008) (ver Anexo A). Entonces, surge otra cuestión, que se refiere a la forma como debe resolverse la deuda, entendiendo que, si existen dos tipos de deuda internacional, entonces podría plantearse la posibilidad de hacer un cruce o canje de deudas. Pero a pesar que en varias legislaciones de algunos países desarrollados es permitido, y, de hecho, ya se ha realizado, la solución no es tan fácil desde el punto de vista ético en relación a la materialización de justicia ambiental, puesto que ya se han desarrollado diferentes argumentos para desmentir esa salida.

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 169
Conforme a lo anterior, no hay una solución real en el canje de deudas pues ambas parten de una base conceptual y de dos lógicas contrapuestas, entendiendo según lo expuesto por Eschenhagen (1999), que los compromisos de canje implican que la valoración de la naturaleza no ha podido responder a la complejidad del deterioro ambiental. En el caso de lógica, según lo ha manifestado Bilderbeek (1992), por ejemplo, en el caso de la pérdida de biodiversidad, o deuda por extinción, en relación a los escasos instrumentos del derecho internacional, el problema no se resolvería simplemente cobrando el daño o afectación por sumas de dinero, y que también se extiende en general a la deuda ecológica y ambiental, en la medida en que existen problemas políticos de fondo de no reconocer abiertamente la existencia de esta deuda, y en última instancia, porque la lógica frente a la deuda ambiental es precisamente lograr el cambio de paradigma para que no siga ocurriendo. Esto es claro, pues en contraposición, la deuda externa cobra tasa de intereses en la que, además, su rentabilidad está sujeta a seguir generando más deuda. Otro problema en el canje es que permitirlo una vez, conllevaría a poder hacerlo varias veces, pues quien incurre en la deuda, podrá plantear en el futuro un acuerdo similar, sin que exista ninguna solución de fondo a la problemática ambiental (Borrero, 1994).
También ha sido coherente pensar, en la perspectiva de Bárcena et al. (2010), que no se trata de hacer concesiones que sean equivalente al cambio por algunos privilegios crematísticos por otros, que se expresan realmente en las relaciones de dominación. Así, por ejemplo, si bien ha quedado claro que el canje no es la solución, entonces se plantea frente a las injusticias la condonación de la deuda externa financiera. Al respecto George (1992), por ejemplo, mencionaba que para que tenga repercusiones reales y deseables, por lo menos debería condonarse el 50% de la deuda externa financiera a los países pobres, pero bajo determinadas condiciones sociales y ecológicas. En esta medida, es claro que, en términos de justicia, es necesaria la condonación de la deuda, como ya ha ocurrido en el caso de países con índices altos de pobreza, en el caso de Bolivia y Haití en 2007 y 2010 por el BID y el FMI, pero el hecho de que se impongan condiciones según lo menciona la autora, es una muestra más que la deuda externa financiera es utilizada como medio de dominación de los países desarrollados frente a la soberanía de los bienes ambientales de los países en desarrollo. Otros aspectos frente a la deuda externa financiera desde el punto de vista de la justicia, es que desde la lógica de dominación del sistema económico tiende a ser ilegítima, pues el sistema bancario y financiero internacional depende del sostenimiento por parte de los Estados, que, a su vez, tienen cimiento en el recaudo de impuestos.
Este fenómeno ha sido recurrente, y ha sido utilizado para afectar la soberanía frente a las políticas económicas y ambientales, así como la imposición de modelos extractivos en el Sur, con la idea de fomentar el crecimiento a costa de la depredación y devastación sobre los bienes ambientales, generando innumerables conflictos y mayores desigualdades sociales en el ingreso de los países. Es por tales motivos, que la condonación real de la deuda externa enfrenta serios problemas, pues es una de las formas que hacen parte del orden de dominación mundial, y para que desaparezca esa deuda financiera, únicamente sería bajo el

170 La regulación de los bienes comunes y ambientales
cambio de paradigma. Las condiciones unilaterales para extinción de parte de la deuda, siguen siendo vistas como injustas, pero además por la misma lógica que se esconde detrás. El canje de deudas tampoco es viable para solucionar los problemas ambientales de fondo, y como lo ha sostenido Vélez (2001), es impensable o “incoherente hacer un cruce de cuentas entre dos lógicas tan opuestas” (p. 45). La solución a la deuda es precisamente el cambio del orden social y económico que pueda entender las razones desde la justicia ambiental redistributiva. Según lo ha expuesto Martínez-Alier (2001), porque detrás de este concepto está la raíz del problema, generando una enorme implicación política global, que es el cambio del modelo actual de desarrollo y los patrones de producción y consumo insostenibles. No se puede seguir sosteniendo el intercambio de deudas o la compensación monetaria, pues terminaría desintegrando el principio de responsabilidad ambiental, y, por lo tanto, los reales propósitos del concepto de justicia internacional. En otras palabras, según lo resalta Borrero (1994), aceptar este argumento antes de constituir avances, conllevaría a extinguir las fuentes de responsabilidad y mantendría la reproducción de degradación e injusticias frente a los bienes ambientales convirtiéndose en un impedimento para la consolidación de la justicia ambiental. Entonces, para que exista una verdadera justicia, se debe exigir el cumplimiento de reparación integral de los impactos negativos, como lo menciona Mesa-Cuadros (2010a), en el reconocimiento de verdad, medidas de reparación y compromisos de no repetición en el futuro. Esto es clave, en la perspectiva general de los problemas ambientales, siguiendo a Apel (1987), las relaciones dialógicas entre sujetos no pueden ser vistas como aisladas, sino que se involucran dentro del entendimiento mutuo, en el cual existe una relación en última instancia de carácter ético-político, que es el mismo que se demanda frente a las cuestiones relativas a la justicia, pues esta no puede existir sin un reconocimiento de verdad, para luego determinar las consecuencias. Frente a estas, han sostenido Ortega, Rojas-Gómez y Mora-Motta (2011), la necesidad de medidas para solucionar los problemas frente a los bienes ambientales, condiciones ambientales, desplazamiento, conflictos ambientales, e irrupción del crecimiento de esta misma deuda con miras a restablecer la justicia y concretar las acciones políticas que conduzcan hacia dicha transición.
2.3.4 Elementos para la consolidación de la justicia ambiental y la sociedad igualitaria: La irrupción de las jerarquías y desigualdades
Se han referido diferentes puntos sobre elementos que deben ser tenidos en cuenta para la consolidación de una idea general de justicia y que también deben ser aplicadas a la teoría de la justicia ambiental. Existe un punto de acuerdo en la mayoría de las teorías sobre la condición ideal de una sociedad igualitaria (Fraser, 1996; Rawls, 2001; Bookchin, 1982). Desde la teoría liberal aportada por Rawls (2001) el criterio igualitarista funciona de manera complementaria a los principios enunciados de justicia para garantizar la equidad entre los sectores aventajados y menos aventajados. Por otra parte, Fraser (1996) concentra gran parte de su argumento, en las críticas de los modelos inequitativos actuales pensando en

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 171
terminar las jerarquías de todo tipo que han sido las causantes de las discriminaciones históricas en las sociedades. En el mismo sentido Bookchin (1982) menciona la evolución contra natura de las jerarquías sociales que se van transformando en las diferentes formas de dominación entre los seres humanos de acuerdo a las diferencias de clases. La aparición de las jerarquías corresponde a los privilegios que fueron encontrados por las clases dominantes a través de la apropiación de los bienes en la sociedad, que condujeron a un inminente cambio de valores desde la reciprocidad hacia el egoísmo. Esto ha conllevado a presumir que la dominación entre los seres humanos puede justificar las relaciones de dominación social frente a la naturaleza.
En este sentido, es difícil concebir una justicia social y ambiental dentro de una sociedad que ha establecido jerarquías sociales. En este punto es interesante el argumento de Fraser (1996) sobre la justicia entendida como la lucha por el reconocimiento y la diferencia, en el escenario de la esfera de lo público más allá del Estado. Ha de tenerse consideración, que las jerarquías sociales no sólo se manifiestan en la determinación del ejercicio del poder estatal, sino que conciben principalmente la reproducción histórica en diferentes formas de establecer esas relaciones sociales. Hasta ahora, este patrón se ha venido repitiendo, debido a que en esas relaciones de dominación se han generado ventajas y privilegios de los sectores sociales que pueden ejercer ese poder a través de diferentes estrategias, empezando por la más importante, que es, la generación de desigualdades desde el punto de vista de la concentración de riqueza en sectores exclusivos. La forma principal en la que se sigue reproduciendo estas jerarquías, es desde luego, mantener el desarrollo del sistema económico, del poder de los grandes centros de poder y grandes capitales. Mientras se continúe permitiendo la regulación de los diferentes ámbitos y dimensiones sociales y ambientales por medio del sistema económico de libre mercado, sin establecer medidas respecto a las desigualdades abismales en la distribución de la riqueza, seguirán prevaleciendo las jerarquías de dominación entre seres humanos y frente a la naturaleza. De esta manera, quienes tienen el poder económico, terminan estableciendo las condiciones sociales, las prácticas de explotación del ambiente, la dependencia del sustento en los ingresos y salarios mínimos, la dedicación de determinadas actividades, el control y represión social, etc.
En efecto, si las relaciones entre humanos pretenden ser equitativas y justas, tendrían que eliminarse estas diferencias de clase. Además, como lo refiere Bookchin (1982), no puede construirse una idea de justicia sin la eliminación del autoritarismo que afecta a los ‘marginados’ y ‘oprimidos’. La esfera de lo público responde a una idea renovada de participación en la que la sociedad civil se aparta del Estado, para exigir respuesta a demandas específicas mediante las cuales legitima sus actos. Por lo que, la participación debe efectuarse en terrenos de una democracia directa o radical siempre que sea posible, de gobernanza desde diferentes sectores y actores sociales, determinando las discusiones éticas como elemento fundamental frente al ambiente y estableciendo un reencuentro de cooperación de las libertades individuales con los intereses colectivos (cooperación, no dominación) (Fraser, 1996; Ibarra et. al, 2002; Bookchin, 1982).

172 La regulación de los bienes comunes y ambientales
2.4 Alternativas de regulación ambiental desde el derecho y los derechos
Las discusiones anteriores desde el ambientalismo y la justicia ambiental, en relación con las propuestas alternativas de regulación de los bienes comunes y ambientales, se van concretando hacia el reconocimiento del sistema jurídico y político a partir de las formas jurídicas que son creadas socialmente, pero también, desde la reivindicación de una serie de derechos e intereses relacionados con estos bienes, estableciendo medidas para contrarrestar los distintos problemas y conflictos que hacen parte de la crisis ambiental. Conforme a este análisis previo, si las discusiones giran en torno a las construcciones jurídicas, es necesario formular teorías alternativas sobre el derecho que ha sido creado formalmente, pues en la visión convencional es difícil encontrar nuevas fuentes diferentes a la regulación desde el formalismo fuerte para permitir formas diversas que coincidan con las realidades de las comunidades en las cuales se crean estas prácticas que igualmente constituyen formas de regulación desde el derecho.
Otra perspectiva es el punto de vista de la formación de los derechos, entendiendo que, la preocupación por los problemas ambientales surge a partir de las reivindicaciones de sectores sociales frente a los problemas ocasionados por la crisis de civilización, tanto de la degradación de los bienes ambientales, contaminación, distribución de la riqueza, que han surgido principalmente desde los modelos de la industrialización avanzada y sociedades posindustriales, tratando de tomar medidas frente a los efectos adversos del proceso intensivo del desarrollo. Es por esto que en la teoría del derecho entre otras, la de Alexy (1986), se ha establecido la diferencia que se remarcan fuertemente dentro de otros sistemas jurídicos como el anglosajón bajo dos conceptos diferenciados, entre derecho objetivo (law) (o derecho) conformado por un sistema de normas que han sido reconocidas formalmente dentro de una organización política como el Estado, que es aplicada a través de las instancias sociales que han sido establecidas públicamente, mientras la otra dimensión corresponde a los derechos subjetivos (rights) (o derechos), se trata del ejercicio, la exigibilidad y la reivindicación de derechos e intereses en la práctica social. Esta división permite analizar la cuestión de reconocimiento material del derecho y los derechos, debido a que no sólo basta en la realidad social, que su reconocimiento esté precedido por una norma válida reconocida dentro de los ordenamientos jurídicos, sino que, deben ser exigidos en la práctica por los sujetos legitimados para su defensa, en caso de que estos sean vulnerados o puestos en riesgo para acudir a las instancias previstas para exigir su cumplimiento, y más allá, en caso de no existir dentro de las normas jurídicas, la posibilidad de actuar en instancias políticas para que puedan ser discutidos en relación a su reconocimiento pleno.
Este reconocimiento, sin embargo, está asociado a las exigencias del formalismo que ha prevalecido en la interpretación dogmática de las formas de regulación, en la cual, su definición es la concepción sobre el derecho que, para todos los casos, debe corresponder con la visión convencional de validez y legitimidad desde el reconocimiento de las instancias estatales. Aun cuando el

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 173
derecho es anterior a la misma concepción del Estado, pues siempre han existido regulaciones entremezcladas con dispositivos culturales que son transformados en disposiciones jurídicas, la concepción que parte de la mirada de los derechos subjetivos, como lo explica Ferrajoli (2007), es más o menos reciente, debido a que ha sido una cuestión que nace en la práctica de las reivindicaciones sociales y políticas que surgen en contextos históricos, sociales y políticos determinados, en el cambio de concepción frente a los derechos humanos que se demanda como límites frente al autoritarismo del Estado. En este sentido, existe una evolución que va desde la negación de los derechos, pasando por los problemas y conflictos que surgen desde diferentes sectores sociales y políticos, como grupos de presión desde el punto de vista de intereses y valores que se demandan para satisfacer el contenido de justicia en distintos campos, hasta su pleno reconocimiento. Por tanto, un cambio necesario en la nueva concepción del derecho, es que el reconocimiento de las regulaciones dependa, no de las formalidades exigidas por los sistemas jurídicos, sino sustancialmente, del consenso social y colectivo con el fin de establecer una regulación adecuada en cada uno de los contextos sociales. Esa definición de consenso para la consolidación de un reconocimiento social del derecho, debe ser entendida en el sentido más amplio de la democracia radical, aplicado eficazmente por los miembros de las colectividades (sociedades y comunidades), pero que esencialmente, debe estar orientado al cumplimiento de los fines, valores, criterios e ideales de la justicia ambiental.
El consenso ha sido una característica principal en las regulaciones ambientales por parte de las comunidades, en la medida en que cumple unos fines que están orientados a resolver problemas que afectan a todos los miembros de un grupo, y que es el reflejo de la misma definición de acción colectiva e instituciones sociales, con el fin de establecer la conformación de un sistema de derechos ejercidos por los sujetos, pero que también resulta en la adopción de un conjunto de deberes que se demandan en relación a la conducta de otros sujetos (grupos e individuos). Es decir, que, en la reivindicación de los derechos subjetivos, el resultado es a su vez, un comportamiento de cooperación y ayuda mutua, pero al mismo tiempo, una demanda, seguimiento, exigencia y supervisión sobre el cumplimiento de obligaciones por parte de otros sujetos para que sean respetados los derechos e intereses propios de cada uno, a través de la definición de una serie de regulaciones que van siendo reconocidas socialmente. Por ejemplo, un grupo de individuos demanda su derecho subjetivo de acceder a un determinado bien común ambiental para su subsistencia, en el caso de la pesca que pueda extraer de un río o un lago compartido con todos, pero a su vez, esos derechos se representan en el compromiso de cumplir obligaciones mutuas, en el caso de la pesca, de sólo extraer lo necesario sin poner en peligro la sostenibilidad de ese bien con lo cual, también se exige a todos los demás individuos o grupos, el mismo comportamiento. Otro caso puede ser, la regulación frente a un parque público o a un área protegida que presta beneficios a una comunidad urbana, en donde los individuos demandan un derecho al acceso a este bien común que representa una mejora en la calidad de vida frente al sistema necesidades en relación a calidad ambiental del aire, condiciones de paisaje, recreación, bienes intangibles de biodiversidad, lo cual se

174 La regulación de los bienes comunes y ambientales
representa a su vez en la exigencia frente a los otros individuos para que tomen medidas encaminadas a conservar.
Entonces, las conductas de cooperación que en la mayoría de las veces no se menciona, o sin referencia manifiesta en los análisis del derecho, resulta en las mismas conclusiones a las cuales han llegado las teorías institucionales y de la acción colectiva, pues autores que han desarrollado la teoría de los derechos como Alexy (1986), Bobbio (1991) y Ferrajoli (2001), han definido los derechos subjetivos como el conjunto de facultades que tienen cada uno de los sujetos para hacer valer sus derechos, limitar derechos de otros, o exigir determinadas obligaciones concretas respecto a todos los demás sujetos. Esta última, es la misma definición de la acción colectiva y de las instituciones sociales. De esta manera, Hohfeld (1913) fue uno de los primeros en encontrar esta relación en la perspectiva institucionalista del derecho, que explica la representación de las situaciones en las que un sujeto determinado tiene la capacidad de actuar, busca una posición desde la cual puede beneficiarse de una conducta ajena, o de la potestad o facultad para determinar la conducta de otros sujetos buscando defender sus intereses y los intereses de los demás. Conforme a esta explicación, se encuentra otra conclusión, que se refiere a que los derechos ambientales conllevan no sólo la demanda, reivindicación o defensa de determinados intereses colectivos, sino también, la exigencia y cumplimiento de los deberes para la protección efectiva del ambiente (i. e. derechos-deberes). Se puede ver en algunas definiciones entre las que se extrae la aportada por Mesa-Cuadros (2007), en donde se intentan integrar ambas dimensiones del derecho tanto subjetivo como objetivo, y de derechos y deberes, en el sentido de reconocer que, si se han demandado históricamente una serie de derechos ambientales, es porque es posible identificarlos en las formas de regulación que van generando esas mismas reivindicaciones, encaminadas a fijar los límites de las conductas individuales y colectivas para “acceder, usar, producir, conservar, proteger e intercambiar adecuadamente los bienes naturales y ambientales” (p. 62).
En la clasificación de los derechos y deberes que surge de la definición de derechos subjetivos, también se encuentra otra característica de los derechos ambientales que se relacionan con la regulación de los bienes comunes y ambientales, que es, la dimensión de los derechos que ha sido retomada de las teorías clásicas del liberalismo, de las libertades positivas y negativas, que se ha traducido en la diferencia entre los derechos negativos (prohibiciones), denominados también, derechos de no intervención, de restricción de defensa en donde se exige una obligación de ‘no hacer’ (e. g. no acceder, no utilizar, no explotar, no contaminar, no efectuar daños ambientales, no desarrollar ciertas actividades en áreas protegidas, etc.); y otro tipo de derechos positivos que contienen como parte de su característica principal, exigir acciones de ‘hacer’ algo concreto (e. g. tomar medidas para prevenir el deterioro ambiental, mejorar la calidad ambiental de la población, desarrollar actividades de recuperación y aprovisionamiento de bienes para las comunidades, etc.) (Ortega, 2010). Algunos ejemplos en los cuales se puede observar este control colectivo y doble dimensión del sistema de derechos y deberes, reformulando las ideas de Abramovich y Courtis

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 175
(2002), este termina representado siempre en acciones positivas con el fin de establecer un verdadero reconocimiento de los derechos ambientales. De allí que, una interpretación de los derechos en función de las regulaciones referidas a los bienes comunes y ambientales, es aquella en la cual, frente a cada obligación corresponde de manera equivalente un respectivo derecho. Así pues, ante una acción negativa derivada de la obligación de no contaminar, existe de manera equivalente, un derecho a no ser contaminado, pero también, una acción positiva de protección ante terceros para impedir esa acción de contaminar o dañar. (Ortega, 2010). Del mismo modo, Arango (2005) en relación a los derechos sociales, ha mencionado otras acciones positivas adicionales de ‘derechos de prestación’, que igualmente se puede trasladar a la teoría de los derechos ambientales colectivos, a través de los cuales se busca el mejoramiento del ambiente así como las garantías del acceso de bienes ambientes (e. g. agua potable, calidad del aire y del agua, medidas de prevención de la degradación, etc.) y ‘derechos de procedimiento’ para garantizar de manera eficaz e inmediata la exigencia de los derechos-deberes ambientales (i. e. los mecanismos y/o acciones constitucionales de amparo, o tutela, acciones populares y de grupo, etc.).
Partiendo del análisis anterior, desde la dimensión de los derechos subjetivos, las regulaciones ambientales se encuentran relacionadas con el control sobre las conducta de los sujetos que puedan afectar los bienes comunes, lo cual implica que los derechos ambientales son derechos colectivos, según se ha definido en la teoría y en las regulaciones jurídicas, respecto al interés común que representa ese ejercicio de la titularidad, haciendo referencia a quienes pueden ejercer estos derechos que también involucra la defensa de los derechos e intereses de todos los demás. Debido a esta noción, también se han relacionado otros derechos colectivos según lo recuerda Sanders (1991), que están asociados a determinados grupos, como los que se reconocen internacionalmente a los pueblos indígenas, pero que también se ha empezado a discutir frente a las garantías desde el discurso de los derechos colectivos a otras comunidades locales, con el fin de establecer protección frente a situaciones externas que pueden afectar los territorios y los bienes ambientales por parte de los grandes poderes hegemónicos globales y nacionales. Es por esto, que en las discusiones sobre el contenido el derecho los debates se han expresado igualmente en la discusión sobre la primacía de los valores sociales, en el sentido de enunciar en el reconocimiento de derechos las posiciones que buscan generar una primacía de los derechos individuales frente a los derechos e intereses de carácter colectivo desde el liberalismo.
Así pues, el liberalismo ha debido acudir a un argumento relativo a la regulación pública colectiva, con el fin de evitar el mismo abuso de los derechos individuales a tal punto que pueda afectar los derechos de los demás. Sin embargo, su conclusión es que no existen propiamente derechos colectivos, sino que, aquellas restricciones a los derechos individuales, surge como medida para evitar la afectación de otros derechos individuales, con lo cual, la idea de lo colectivo termina siendo nada más que la suma o agregación de derechos individualizados. En este sentido, para el liberalismo los derechos individuales priman sobre las metas colectivas, que en la teoría de Dworkin (1997) ha llevado a la elaboración de una teoría de interpretación

176 La regulación de los bienes comunes y ambientales
liberal de los derechos, a partir de la diferencia entre las categorías de ‘derechos abstractos’ entendidos como metas políticas, y ‘derechos concretos’ que son los derechos exigibles jurídicamente, entendiendo que los derechos concretos son únicamente los derechos individuales. Además, también diferencia y clasifica los derechos abstractos que son derechos sociales y colectivos entre los que se encuentran los derechos ambientales: así, se refiere en primer lugar, a las ‘metas’ que describen los fines propuestos por el Estado, la sociedad o las comunidades para el reconocimiento de los ‘derechos abstractos’, mientras que en segundo lugar, se encuentran los ‘intereses’ definidos como derechos apenas en formación, que no son plenos y que dependen en gran medida de la capacidad económica del Estado y la sociedad. De esta manera, en la perspectiva liberal, los derechos colectivos y ambientales se definirían como simples metas o intereses, haciéndolos poco susceptibles de materializar en la realidad y bajo la condición de justiciabilidad de los derechos según las fuentes económicas para tomar las acciones concretas (Ortega, 2010).
Pero, es claro que el liberalismo, sólo responde a la defensa del discurso centrado en la defensa de los derechos y las libertades individuales. En otras teorías en cambio, se ha llegado a puntos intermedios, en los que se reconoce plenamente la existencia de derechos colectivos, que pese a confluir con otros derechos de carácter individual y social, tienen un contenido diferente que es precisamente el contenido de las metas y los fines de las conductas frente a los integrantes del grupo. Al respecto, Sanders (1991), ha señalado que el fundamento de los derechos colectivos reside precisamente en la consecución de objetivos y metas colectivas, que no puede reducirse a simple suma de los intereses individuales, aun cuando pueda servir o contribuir con los mismos, pero de manera crucial, su contenido esencial es la defensa de intereses y la existencia colectiva. De la misma manera se observa en la tradición constitucional de los derechos ambientales y en las legislaciones nacionales, que, en la teoría, algunos teóricos como Fraga (1995), han reconocido en su doble dimensión, entendiendo que son derechos en esencia colectivos, aun cuando puedan ser reclamados individualmente a partir de los instrumentos jurídicos establecidos en los mecanismos de exigibilidad (e. g. procedimientos administrativos, instancias judiciales, etc.).
En este sentido, los derechos que se establecen para la regulación de los bienes comunes y ambientales dentro de la nueva concepción del derecho, es el establecimiento de disposiciones y regulaciones del derecho de las normas reconocidas socialmente en contextos sociales, pero teniendo en cuenta como lo han referido Holder y Corntassel (2002), que debe estar articulado y direccionado por los principios, criterios, valores e ideales de justicia. En este sentido, existe un amplio margen de los principios ambientales que han sido teorizados e incluso incorporados en el derecho formal, pero de la misma manera, deben ser analizados en las reglas comunitarias, que, en todo caso, también incluyen las restricciones y garantías frente a los individuos. En este caso, los principios generales que se han teorizado ampliamente en el derecho ambiental, como la responsabilidad ambiental, cuando algún sujeto externo o interno genera conductas de daños ambientales (responsabilidades compartidas pero diferenciadas de acuerdo con la capacidad de

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 177
daño), el principio de sostenibilidad asociado a los límites de extracción y contaminación, de prevención y precaución en el cual también es importante la evitar actividades que generan impactos, daños, contaminación, entre el gran listado de principios, son fundamentales para evaluar si las reglas definidas por la comunidades, son adecuadas o no para cumplir los fines de la justicia ambiental.
Ahora, como se ha mencionado, en la demanda de derechos, se van concretando en una serie de normas que se representan en el derecho objetivo, pero según se ha mencionado, implica avanzar hacia una nueva concepción y teoría. Al respecto se debe diferenciar entre el sistema formal de regulaciones que han sido establecidas por los Estados, y su representación en los acuerdos internacionales, principalmente en Nacionales Unidas, y otras que surgen en las prácticas sociales de las comunidades o de la sociedad civil en general, que en la misma teoría convencional como se ha explicado, tienden a ser menospreciadas bajo el calificativo de informales, pero que son las centrales para el cambio de perspectiva. Estas regulaciones refieren a las normas definidas para garantizar o establecer límites en relación con el ambiente. En este sentido, el sistema formal, ha reconocido las demandas sociales que se han reivindicado desde la perspectiva histórica de los derechos, a través de unos instrumentos formales de derechos humanos. En esta teoría, que además es reproducida en los contextos por el sistema de los poderes estatales, incluso en las interpretaciones jurisprudenciales de tribunales y cortes de justicia, se han identificado de acuerdo con los contextos históricos según se han ido conformando de acuerdo con los problemas y la necesidad del derecho formal para incluirlos en los debates jurídico-políticos.
Estos derechos han sido reconocidos de acuerdo con la evolución histórica de determinados problemas que se pretenden resolver, en la clasificación de las generaciones de derechos humanos. En este caso, los derechos ambientales y colectivos han sido clasificados como derechos de tercera generación, que siguen las dos primeras generaciones de derechos, la primera generación de derechos comprendida por las libertades individuales entre los que se encuentran los derechos civiles y políticos, y segunda generación de derechos relativa a los derechos sociales económicos y culturales. Los derechos ambientales, han sido la respuesta a los problemas generados en la crisis ambiental que se han venido padeciendo desde los comienzos de la industrialización, en la cual, diferentes reivindicaciones sociales, pero también, teorías ambientales, han reconocido igualmente el desarrollo de demanda de reconocimiento de derechos. Al respecto Rodas (1996) ha identificado los momentos de la evolución de los derechos ambientales, del reconocimiento frente a las regulaciones jurídicas: el primer momento en que se confunde con la naturaleza relacionada con las regulaciones sobre el uso y acceso que es una etapa previa del derecho ambiental, y que posteriormente identifica en el segundo momento, en el cual se discute el concepto de lo ambiental, en aspectos separados del ambiente natural y humano cuando se discute la importancia de la dimensión social, para finalmente, llegar al tercer momento, que es la integración en una única concepción referida a la interacción de elementos sociales y naturales que no pueden ser vistos por separados por la misma regulación.

178 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Más allá de los instrumentos de derecho internacional de derechos humanos, como desarrollo del derecho ambiental internacional, se ha identificado como comienzo formal vinculado a posteriores desarrollos a nivel constitucional en cada uno de los países, fijando los avances de la legislación interna como uno de los compromisos mínimos exigidos luego a cada uno de los países en relación a la regulación sobre los bienes ambientales. Ambos temas, tanto en la formación de los derechos humanos y derecho internacional, por una parte, y de constitucionalismo y derechos constitucionales y fundamentales por otra, es una cuestión importante frente a qué tanto puede reconocerse un avance desde el punto de vista de los derechos, pues en algunos casos han servido para la defensa de afectación a individuos y comunidades, pero en otros, esta aplicación de normas en materia de la regulación de los bienes comunes y ambientales se ha visto un total fracaso por las regulaciones tanto de los grandes sectores privados como del mismo sistema defendido a nivel estatal. Al respecto, es difícil comparar en la actualidad, si el reconocimiento de derechos fundamentales en un sistema diferente al convencional, puede ser más efectivo y eficaz, pues es difícil que en la actualidad puedan existir esa serie de alternativas a las instituciones del gobierno estatal que mantiene el monopolio de la fuerza en la aplicación de las normas jurídicas. Sin embargo, lo más parecido a las garantías de derechos ambientales fundamentales, como el derecho a un ambiente sano, se encuentra asociado directamente con las condiciones que pueden ser defendidas en terrenos comunitarios frente a los bienes comunes y ambientales (e. g. regulaciones y justicia comunitaria). Al respecto se mencionó, que las comunidades establecen esfuerzos para defender el ambiente, por cuestiones tanto materiales como inmateriales, que implican lo cultural, y que en la medida en que esas estrategias puedan ser exitosas, podrán garantizarse al mismo tiempo derechos ambientales de carácter fundamental, como el acceso al agua potable, la garantía de un ambiente sano, el derecho al mínimo vital y a la seguridad en la provisión de alimentos, etc. En el caso de la justicia comunitaria, según lo define Quisbert (2007), resulta más promisorio la misma aplicación de regulaciones en un sistema autogestionado consuetudinario, más que a través de la imposición externa de normas estatales adoptados por la mayoría, o se podría incluir, minorías de élite, a través de un criterio de consenso, según se ha dicho, dentro de los límites de los valores y respeto de las garantías tanto individuales como colectivas.
Desde la teoría que ha sido desarrollada en relación a los sistemas formales del derecho, en la tradición constitucionalista, se ha reconocido un tipo de derechos que tienen primacía frente a otros derechos y frente a las facultades del Estado, adscritos a su perspectiva como muy importantes dentro de los sistemas y ordenamientos jurídicos internos de los países. Existe una larga tradición sobre el reconocimiento de derechos fundamentales, que parte de la tradición liberal sobre la importancia principal de las garantías individuales en contra de las arbitrariedades estatales y sociales, como restricción al abuso del poder, pero principalmente, asociada al discurso de derechos humanos frente a la cuestión de dignidad personal. En este sentido, se ha descrito este proceso mediante el cual, se reconoce en las constituciones políticas de los países los derechos fundamentales, como

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 179
reconocimiento iusfundamental, no sólo mediante su inclusión en las mismas constituciones escritas o no escritas, como derechos mínimos de convivencia dentro de un Estado de derecho, sino también, en la evolución de la argumentación teórica y jurisprudencial. En este sentido, se ha sostenido en la misma interpretación de diferentes autores como Alexy (1986), Arango (2005); Ferrajoli (2007) y Prieto-Sanchís (2007), que las normas de los sistemas formales a pesar de las restricciones del formalismo referente a las disposiciones de las constituciones, es posible consolidar nuevos derechos a través de argumentación y/o hermenéutica sobre esas mismas normas, sobre la cual, se presente la justificación suficiente para defender la posición que consagre un determinado derecho reconocido al interior de un sistema jurídico como fundamental por su alto grado importancia.
Pero esta lucha por el reconocimiento iusfundamental de los derechos diferentes a los individuales, ha tenido un gran problema que ha sido la misma interpretación del liberalismo, como se ha visto antes, por la misma clasificación entre derechos concretos y derechos abstractos, en la cual, derechos sociales y derechos colectivos, no pueden ser incluidos dentro de la concepción de los derechos fundamentales. Sin embargo, algunos casos en los que se verán más adelante, han permito avanzar en el sistema formal, al reconocimiento de derechos sociales y colectivos fundamentales a través de la argumentación, pero también, en las mismas reformas constitucionales más progresistas, aunque en los mismos términos se plantea si se observa reflejado en la misma realidad de las condiciones ambientales. Al respecto, algunos autores entre los que se encuentran Abramovich y Courtis (2002); Arango (2005) y Courtis (2007) avanzaron en sus teorías respecto al reconocimiento de derechos sociales fundamentales que cada vez más están siendo vinculados a las teorías constitucionalistas en los países, aunque teniendo en cuenta la relación directa que tienen estos derechos sociales con los derechos individuales, por ejemplo, en la garantía de las condiciones materiales mínimas que deben proveer los Estados para garantizar la subsistencia y las condiciones de vida digna de las personas.
Pero el caso de los derechos ambientales colectivos y derechos colectivos de grupos étnicos, ha sido aún más difícil, pues tanto en las teorías liberales como en algunas teorías de los derechos fundamentales, los autores niegan abiertamente la posibilidad de que puedan ser considerados como fundamentales desde el punto de vista constitucional78. Sin embargo, han existido casos en los cuales, efectivamente el derecho a un ambiente sano, ha sido reconocido como uno de los derechos colectivos fundamentales, pues el hecho de no reconocerlo como tal, atentaría contra la misma integridad de los individuos. Por lo tanto, esas tensiones de la perspectiva liberal y la teoría ambiental de los derechos, han sido superadas en los nuevos modelos constitucionales, dentro de los cuales se han consolidado a nivel iusfundamental derechos no solamente de carácter individual, sino también derechos sociales y derechos colectivos (Ortega, 2010). Entonces, una
78 Uno de los ejemplos es la posición de Arango (2005) en su Concepto de los derechos sociales
fundamentales en el cual, ve poco probable que a los sujetos colectivos se les pueda reconocer derechos fundamentales.

180 La regulación de los bienes comunes y ambientales
reformulación a la posición desde los derechos sociales fundamentales tomada de Arango (2005), permitiría una aproximación al concepto de derechos colectivos fundamentales, entendiendo que son aquellos derechos subjetivos en titularidad de ‘grupos’ o ‘colectividades’ que revisten un interés común con alto grado de importancia (Ortega, 2010). Al respecto, se ha mencionado que es posible en esta nueva interpretación la posibilidad que, en los casos de protección sobre el ambiente, prevalezcan los derechos colectivos sobre los individuales. Es así que los ‘derechos ambientales fundamentales’, referirían a la dimensión de los derechos y deberes colectivos más importantes reconocidos para asegurar la defensa y protección efectiva del ambiente. Pero la importancia del reconocimiento dentro de la categoría de fundamentales, implica además una connotación esencial frente a las medidas para la materialización, que han sido mencionadas por Courtis (2007), de un lado, desde el punto de vista político la necesidad de ser priorizados a nivel de políticas públicas con el fin de asegurar su cumplimiento, y de otro lado a nivel jurídico, en la primacía de la interpretación y aplicación de derechos e intereses colectivos, pero además, en el establecimiento de mecanismos judiciales y de procedimiento para la protección material y efectiva del ambiente79. En el caso de los derechos ambientales como el derecho a un ambiente sano, ha sido particular en el reconocimiento del derecho formal, pues además de los avances constitucionales, se ha concebido en el desarrollo de los derechos humanos, en la Declaración de Estocolmo de 1972 (ONU, 1972) (Principio 1), que expresa claramente el “derecho fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar”.
A pesar de estos avances que se han enunciado en el derecho formal, aún caben múltiples discusiones sobre la evolución de los derechos humanos y derechos constitucionales y fundamentales en el constitucionalismo, pues se han propuesto visiones muchos más amplias, erigiéndose en relevante a partir de algunas categorías, no sólo porque sean producto de prácticas exclusiva del Estado, sino porque en toda esta discusión existe un reconocimiento de los criterios de justicia, lo cual, ha implicado hablar de la cuestión desde la formación misma de los derechos y la evolución histórica. Al mismo tiempo, estas ideas son fundamentales en las propuestas teóricas que se dirigen a enfrentar la actual crisis ambiental y civilizatoria que trascienden hacia el reconocimiento material y fáctico de los derechos ambientales. Al respecto, se observa una serie de conceptos en una nueva visión y paradigma del constitucionalismo contemporáneo en relación a las medidas y los esfuerzos en el reconocimiento de intereses comunes de la humanidad, enfatizando en la cuestión ambiental sobre lo cual se demostraría el grado de incidencia en materia de conservación y uso sustentable de los bienes comunes y ambientales a partir de nuevas alternativas.
79 Sobre este punto, Courtis (2007) advierte algo similar en el caso de los derechos sociales, en relación
a las dimensiones políticas y jurídicas constitucionales que deben ser tenidas en cuenta frente a la ‘justiciabilidad’ y el desarrollo de los mecanismos adecuados para su materialización.

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 181
2.5 Una nueva concepción desde el constitucionalismo ambiental contemporáneo Claramente se ha podido identificar dentro de las ideas de constitucionalismo
una perspectiva ideológica que constituye las bases teóricas que son aplicadas al contenido político y jurídico. En la evolución de las formas de Estado, el liberalismo político y las democracias liberales crean un marco ideológico del cual se derivan los principios, valores y organización social y política. Pero la realización material de los derechos ambientales, han sido excluidos del liberalismo, pues se considera que estos no pueden hacer parte de los contenidos constitucionales, ni de la definición de los derechos constitucionales ni fundamentales. Es por esta razón, que la única posibilidad de realización dentro de una organización política que se preocupe por la defensa de derechos y deberes encaminados a la protección ambiental deben involucrar una nueva mirada desde el constitucionalismo ambiental que deben ser contrastados con la perspectiva axiológica del ambientalismo y la justicia ambiental.
Esta perspectiva ha sido desarrollada desde las concepciones del nuevo constitucionalismo contemporáneo, en el cual, se ha avanzado en el reconocimiento de nuevos derechos que han sido reclamados en distintos sectores de la sociedad, ampliando el marco epistemológico fundado en la modernidad y el liberalismo. Las discusiones han sido frecuentes en los nuevos escenarios políticos y sociales, que han conllevado a cuestionar si el constitucionalismo tiene algún sentido en las sociedades actuales, o simplemente, ha perdido su nivel de importancia en los actuales procesos de globalización que incluyen perspectivas multiculturales, pluralistas y de una amplia gama de diversidad amplia que se construye desde las bases de las prácticas sociales. Este análisis ha sido desarrollado en estudios sobre el constitucionalismo contemporáneo, entre ellos, Azzariti (2013) quien se pregunta acerca de la utilidad de las constituciones modernas como factor decisivo de unidad política e integración social en el mundo actual. Al respecto, menciona que, desde el punto de vista del estudio tradicional del constitucionalismo, hay una crisis en relación al estudio convencional sobre las reglas de conducta, la limitación del poder social, los enunciados constitucionales, los contenidos normativos y la interpretación de aplicación jurisprudencial sobre los derechos, que ha implicado la necesidad de cambio hacia los valores, la justicia y el análisis histórico. El aspecto más relevante que resulta de este análisis, es precisamente la crítica a la incapacidad de las constituciones para seguir garantizando los derechos, debido a las cuestiones de la sociedad global, entre ellas, la globalización hegemónica de la economía que es producida por prácticas privadas que crean un derecho apartándose de los criterios de justicia de las constituciones estatales (lex mercatoria), con el fin de evadir cuestiones de interés social para generar un ámbito de autorregulación que es lo que crea el enfoque posmoderno del derecho constitucional cosmopolita. Por esta razón, las empresas del sector privado, especialmente las grandes empresas transnacionales crean regulaciones que eluden las responsabilidades laborales o ambientales, pero que se le podría adicionar a esta argumento, el mismo curso de algunos Estados que han utilizado

182 La regulación de los bienes comunes y ambientales
las mismas estrategias para desconocer derechos laborales mediante tercerización de servicios, o impulsando la sobreexplotación de los bienes comunes y ambientales, dando muestra clara de su incumplimiento de las mismas reglas que éste mismo ha definido constitucionalmente.
Entonces, el constitucionalismo deja de ser el medio por el cual se someten los poderes a las reglas, para observar, cómo el poder resiste estableciendo otras formas para escapar a ese control impuesto. Al respecto, existe una conclusión, y es que el nuevo constitucionalismo contemporáneo, siguiendo a Teubner (2004), es mucho más amplio que el constitucionalismo estatal, pues es el reflejo de múltiples relaciones sociales y de poder que reconocen la diversidad y el diálogo intercultural, en la perspectiva del constitucionalismo social, reconociendo una ‘multiplicidad de constituciones’ producidas desde la sociedad civil global, coexistiendo a partir de mínimos de convenciones para la convivencia hacia unos fines axiológicos de justicia. Esta ‘constitucionalización sin el Estado’ desde la perspectiva de Teubner (2004) es el proceso de construir una constitución en conjunto como sociedad global, no en “instituciones representativas de la política internacional, ni que sea unitaria y abarque todos los ámbitos de la sociedad, sino que emerge de forma incremental en la constitucionalización de una multiplicidad de subsistemas autónomos de la sociedad mundial” (p. 8). Según lo concluye Azzariti (2013), la cuestión se resume en que el constitucionalismo contemporáneo no puede seguir soportado exclusivamente en asuntos jurisprudenciales o de gobernanza sin considerar el giro histórico de reivindicaciones que emergen en determinados momentos, pues es necesario aceptar la realidad del derecho que resulta ser el producto de unos intereses sociales concretos, y no necesariamente contrapuestos al establecimiento de una perspectiva impuesta, viendo que esta realidad no implica que desaparezca, sino que está condenado a ser superado desde la perspectiva social, política y simbólica que representa los diferentes intereses de organizaciones, movimientos sociales, el sector privado y las comunidades locales de las sociedades contemporáneas.
De esta manera, se ha mencionado la necesidad de construir la perspectiva del constitucionalismo ambiental contemporáneo, que pueda ser establecido desde la diversidad de esta perspectiva del constitucionalismo como forma de superación del constitucionalismo estatal, para reconocer que existen dimensiones más amplias y alternativas que puedan erigirse frente a la crisis actual. En el constitucionalismo ambiental, se debe discutir el papel de las nuevas demandas de los derechos en distintos sectores, y que hace parte de un orden constitucional alternativo, pero, además, que parten de una concepción política limitada diferente de la perspectiva liberal, según lo ha referido Santos (1998) en la que no se puede desconocer la tradición de los derechos humanos desde una perspectiva de integralidad de los derechos en la conformación de una nueva organización política ambiental. Al respecto, es necesario pensar los problemas que se encuentran relacionadas con las alternativas de regulación ambiental, que también se discuten en el nuevo constitucionalismo, principalmente, la imposición de la perspectiva del reconocimiento del derecho desde las visiones estatales, la perspectiva formalista de las democracias liberales que representan sólo los intereses de los sectores

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 183
dominantes, más que la defensa de una democracia radical participativa, la contradicción entre la prescripción constitucional de los derechos y su reconocimiento real, y finalmente, una cuestión que pasa por la actual crisis institucional de estas instituciones que ha sido continuamente reproducida en diferentes contextos nacionales y globales frente a la falta de control social que permite desviar los esfuerzos hacia el bien común, abriendo la posibilidad de discusión de los valores que han sido defendidos por el mismo liberalismo y que se han visto reflejados en los continuos casos de corrupción, pérdida de legitimidad y confianza.
2.5.1 La organización política ambiental Si bien se han mencionado los avances del reconocimiento y la reivindicación
de los derechos ambientales en el desarrollo constitucional y en el derecho internacional, todavía no es claro hablar de la materialización de los derechos ambientales y protección de los bienes comunes ambientales. Es por esta razón que se ha propuesto la salida a través del desarrollo del constitucionalismo ambiental dentro de la nueva perspectiva del constitucionalismo contemporáneo. Las teorías han planteado esta alternativa inicialmente, no desde la superación misma de la institucionalidad formal del Estado, sino en la posibilidad de cambiar las estructuras del poder para efectuar cambios necesarios en las relaciones de la sociedad y la naturaleza como forma de encontrar salidas frente a la crisis. Aunque se explicará esta evolución, más adelante se retomarán algunas características compartidas que deben plantearse dentro del constitucionalismo ambiental, como forma de la superación misma de las instituciones formales para consolidar la organización política ambiental. Según se ha mencionado, los primeros autores han hecho referencia a la posibilidad de adoptar una nueva forma de Estado que implican determinados cambios constitucionales, dependiendo de la misma definición que se establezca.
Al respecto se ha identificado al menos, tres fases en las perspectivas teóricas y doctrinales, que parten de un momento previo que ha sido descrito por Häberle (2001. p. 224), a partir de la idea del “Estado constitucional de derecho ecológico” definido como la forma de Estado en la cual se establecen limitaciones al mercado reconociendo el compromiso con la ecología, la preocupación principal por la reducción de las afectaciones al ambiente (i. e. desafío ecológico) y la solución a los problemas generados por las nuevas tecnologías. Se puede concluir sobre esta definición, que está centrada más a las preocupaciones ecológicas que a la perspectiva ambiental de relación sociedad-naturaleza, pero adicionalmente tiende a reproducir el paradigma del Estado liberal y del capitalismo como parte central de la noción misma. Conforme se ha mencionado, la crítica principal de esta propuesta, es proponer como gran parte de la salida de los problemas ambientales, las políticas que se pueden impulsar para generar un mayor desarrollo tecnológico, pero según se ha experimentado durante las últimas décadas, precisamente esto es lo que ha estado ocurriendo, no sólo en la búsqueda de soluciones, sino también, de los problemas adicionales que han sido generados como consecuencia de un mayor

184 La regulación de los bienes comunes y ambientales
consumo. El desarrollo tecnológico es importante, como lo recuerda Botkin (1990), frente a la posibilidad de plantear salidas, entendiendo la necesidad de alcanzar niveles más sostenibles, pero no lo es todo, y no puede pretender ser la solución definitiva. Además, porque según lo resalta Dryzek (1997), suele ser utilizado en el discurso de las políticas de desarrollo sostenible y modernización ecológica, para marginar y disolver los conflictos que se presentan en la valoración social del ambiente en competencia con la prevalencia económica materialista. Según se ha mencionado, el desarrollo científico y tecnológico tiene límites, es decir, sigue siendo incierto, pero no puede ser la única salida, además porque sólo es una parte dentro de las características de la crisis ambiental y de civilización.
La segunda fase hace referencia a los desarrollos teóricos de Lettera (1990), Bosselmann (1992) y Fraga (2002), en la primera versión del Estado ambiental de derecho, que se considera dentro de esta teoría, como una evolución y superación del Estado de derecho puro y del Estado social de derecho (i. e. fórmula superadora constitucional), “para significar que la preocupación ambiental es la determinante en la forma de Estado de nuestros días” y que existe la necesidad de dar ‘juridificación a los conflictos ambientales’ (límites normativos) y reconocimiento y desarrollo del ‘principio de legalidad ambiental’. Esta definición es una construcción crítica que puede derivarse de las perspectivas dialécticas, que introducen el concepto ambiental como parte determinante de la forma de Estado actual y la necesidad de vincular los desarrollos jurídicos frente a los conflictos y frente al ‘principio de legalidad ambiental’. Al respecto, se advierte que es un avance en el cual se incorporan aspectos ecológicos y sociales relacionados con el problema ambiental, y en el reconocimiento y regulación jurídica frente a los conflictos ambientales, el establecimiento de regímenes de responsabilidad frente a los daños ambientales, pero que parece centrare en resolver los problemas a partir del desarrollo de normatividad y legislación formal dentro de los ordenamientos jurídicos. En otro extremo, este fenómeno también ha representado uno de los fracasos del Estado moderno, pues existe una gran cantidad de legislación y normatividad, pero que no conlleva necesariamente una protección efectiva sobre el ambiente, como, por ejemplo, en las nuevas regulaciones que buscan precisamente beneficios de la flexibilización de los estándares ambientales y explotación de los ‘recursos naturales’. Por otra parte, tampoco es claro en plantear la necesidad de un cambio de paradigma respecto a la posición liberal, a partir del sistema de valores y principios ambientales que limiten el proceso de crecimiento económico.
La tercera fase ha sido la desarrollada por Bellver (1994), en el cual, Estado ambiental de derecho está definido “como la forma de Estado que propone aplicar el principio de solidaridad económica y social para alcanzar el desarrollo sostenible orientada a buscar la igualdad sustancial entre los ciudadanos mediante el control jurídico en el uso racional del patrimonio natural” (p. 248). En el mismo sentido se refiere Mesa-Cuadros (2007), para quien el Estado ambiental de derecho es la “forma de Estado constitucional que tendría que asegurar […] las necesidades básicas humanas […]” (p. 338) caracterizado por la aplicación material de los tratados internacionales ambientales, las constituciones políticas en su parte ambiental y elementos legales y reglamentarios, y por el reconocimiento de la huella

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 185
ambiental sostenible y la protección de los derechos desde la visión transtemporal, transespacial y transhumanística de la democracia radical. En relación a esta propuesta teórica que ha sido mucho más completa, es importante mencionar que, si bien se coincide en la cuestión de la preocupación ambiental soportada en el cambio cultural, ético y de valores, la misma crítica de la institucionalidad persiste, pues la posibilidad de cambio y transformación a partir de la intervención del Estado, sigue siendo difícil, ya que se trata de una de las causantes de las problemáticas ambientales. Adicionalmente, porque las realidades que se observan en la actualidad, permiten concluir que esta salida es aún más lejana para la construcción de la sostenibilidad, debido a que implica las mismas políticas estatales soportadas en el impulso al crecimiento económico y la sobreexplotación de los bienes comunes y ambientales, es una situación que plantea buscar alternativas más allá, hacia la construcción de la organización política ambiental bajo el consenso del nuevo constitucionalismo ambiental contemporáneo.
Según se mencionó anteriormente, existen cuestiones que se comparten a la idea común del constitucionalismo ambiental y la idea de organización política ambiental, que puede ser coincidente, en mayor o menor medida con otras perspectivas teóricas que se ubican dentro de ambientalismo, en la cual se abordan dos aspectos conformados por las características y los elementos fundamentales de las alternativas de regulación social y jurídica frente al ambiente. En esta medida, siguiendo los postulados de Guastini (2007) y Aragón (2007), es posible pensar un constitucionalismo ambiental en términos de reconocimiento material y fáctico sobre las necesidades de cambio de paradigma desde el derecho80. Dentro del primer aspecto, que es el más general y abstracto, la característica principal de la necesidad de establecer una nueva perspectiva social y política es su noción entendida como propuesta para afrontar la ‘actual crisis civilizatoria’ desde una perspectiva integral de los derechos que supere la visión excluyente del liberalismo.
Aquí se propone en el mismo sentido de Mesa-Cuadros (2007) al ‘ambiente’ como elemento central de realización material de todas las generaciones de derechos, tanto civiles y políticos como sociales, económicos, culturales, ambientales y colectivos. Otra característica reside en la necesidad de plantear un ‘cambio de paradigma’ del modelo actual de crecimiento económico y del establecimiento de límites a los patrones de producción y consumo para ajustar los fines y objetivos del Estado hacia un modelo de la sustentabilidad en términos sociales y ecológicos que no sería posible bajo otros escenarios (e. g. como el Estado liberal, el neoliberalismo o el sistema económico capitalista) (O’Connor,
80 Sobre la definición contemporánea de constitucionalismo, como lo refieren Guastini (2007) y Aragón
(2007) deberá hacerse remisión al fenómeno jurídico y político de la teoría y práctica a través de dispositivos ideológicos democráticos, por los cuales se desarrollan límites a los poderes y otros aspectos sociales mediante la aplicación de normas fundamentales, y que en consecuencia, para efectos de una noción de ‘constitucionalismo ambiental’ podríamos vincular al desarrollo de los elementos teóricos, constitutivos, prácticos e ideológicos de la organización política ambiental.

186 La regulación de los bienes comunes y ambientales
1998; Valencia, 2007)81. Y una última característica, está relacionada con aquello que nos une entre las diferencias, que es la universalidad de las medidas, valores, principios y derechos ambientales como conditio sine qua non del constitucionalismo global contemporáneo. Esta idea surge de la propuesta de Kysar (2012), ante la crisis del Estado moderno, en el que propone una solución frente a vacíos constitucionales que son identificados en los diferentes sistemas y ordenamientos jurídicos de los países que no tienen claridad sobre medidas de protección al ambiente (e. g. el sistema constitucional de los Estados Unidos). Sobre este punto, es interesante la definición del ‘constitucionalismo ambiental global’ como factor de concreción y cohesión de los valores globales comunes a los sistemas jurídicos, encaminados no sólo a suplir los problemas constitucionales, sino también, reconocer que en todas las sociedades existen cuestiones mínimas que debe ser garantizada desde el punto de vista de acción colectiva y solidaridad global, que es esencial para la subsistencia de la humanidad y en relación a las condiciones éticas que representa el reconocimiento de derechos de las generaciones futuras y de la conservación misma de la vida en el planeta.
En este sentido ha explicado Ferrajoli (2007) que el análisis histórico, debe ser visto siempre en ‘expansión’ del constitucionalismo liberal puro hacia un tipo de constitucionalismo que reivindica una serie de valores adicionales más allá del límite a los poderes públicos hasta los poderes privados, no sólo desde la perspectiva liberal sino también social y ambiental, y que no es exclusiva de las escalas nacionales sino también del desarrollo de valores globales de la comunidad internacional. De modo semejante, Kysar (2012) establece como prioritario dentro del desarrollo del constitucionalismo contemporáneo, la ‘expansión’ del alcance constitucional al desarrollo mínimo en temas relacionados a: las generaciones futuras, las formas de vida no-humanas; la superación de la perspectiva liberal individualista, instrumental y antrópica; la integración de una visión de ‘justicia ambiental’ cosmopolita, inter-generacional e inter-especies; y la resolución de los conflictos ambientales priorizados. Al mismo tiempo, la crisis también corresponde a las problemáticas que han sido ignoradas hasta ahora por los mismos poderes hegemónicos que han sido defendidos desde los Estados, lo cual, según Pérez-Luño (2002) demanda un cambio profundo en la forma de defensa de estos procesos alternativos de universalidad de derechos, que también se van diferenciando según los contextos locales en la síntesis de los valores multiculturales.
Diferentes teorías se han inclinado por adoptar la visión del cosmopolitismo, que sigue el potencial emancipatorio desde la perspectiva de los derechos fundamentales en el constitucionalismo global contemporáneo, que implica, la existencia de diferentes constituciones que coexisten, pero que comparten las
81 La relación entre las diferentes formas de Estado y los sistemas económicos es evidente en la evolución de los Estados liberales con el modelo capitalista. Para O’Connor (1998) siempre habrá una contradicción y ambigüedad del capitalismo para encontrar unos límites de sostenibilidad en términos ecológicos, pues en su criterio “el capitalismo tiende a la autodestrucción y a la crisis” en razón a: i) una contradicción interna relacionada con la acumulación de capital sin límites, y ii) la reducción de las ganancias marginales, por la relación inversa entre el capital y la naturaleza.

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 187
bases para enfrentar los problemas más importantes entre los que se encuentran la cuestión sobre la conservación y prevención de la destrucción de los bienes comunes y ambientales. En este escenario, los procesos democráticos, de consenso y de diálogo intercultural, que envuelve las diferentes escalas, global, nacional, regional y local, se construye desde abajo, empezando por las nuevas concepciones del derecho en las democracias, que van consolidando los mecanismos de una verdadera justicia, pero también en las instancias de los mecanismos de participación frente a la toma de decisiones (consejos, comités, comisiones, asambleas, tribunales, cortes, etc.).
Entonces, se van consolidando como puntos prioritarios en la construcción de una agenda común de la humanidad, hacia un cambio de pautas que responda a las realidades actuales y futuras partiendo de una mirada a largo plazo. En la cuestión de dirección de vida de las comunidades e individuos, es importante plantear las críticas al desarrollo, en una deconstrucción como lo ha propuesto Escobar (2000, 2010) buscando alternativas desde lo local hasta lo global. Aquí puede ser retomada la misma propuesta que surge como respuesta al proceso de globalización contra-hegemónica, desde los planes de vida de las comunidades, lo cultural entendido en los términos de estrategias de adaptación al ambiente con sustentabilidad. Al mismo tiempo, en el diálogo de lo local y global, las múltiples escalas en las cuales las ideas surgen localmente en figuras de localismos que se van globalizando, mediante procesos de diálogo, pero entendiendo que son siempre propuestas alternativas de localismos que se convierten en globalismos. Según lo ha propuesto Santos (1998), replanteándolo hacia los derechos colectivos y ambientales, en los límites a la acumulación del capital, el crecimiento económico, los consumos suntuarios y excesivos de los sectores ricos82. Del mismo modo Wolton (2004) confía en las enormes posibilidades que plantea La otra globalización, en la posibilidad de utilizar los medios tecnológicos para compartir experiencias de alternativas y multiculturales a escala global, como construcción de contrapartes culturales, sociales y políticos, que, además, generan un despertar social, pues “las injusticias se tornan más visibles para una opinión pública consciente”.
En últimas son los esfuerzos, por edificar un nuevo paradigma desde los conceptos de ‘globalidad’ y ‘glocalidad’ de los derechos y el constitucionalismo. Así lo ha pensado en esa nueva aplicación Robertson (1997) mediante los ‘glocalismos’ y la ‘glocalización’, en una crítica a la visión contrapuesta local-global, que más bien representa una perspectiva complementaria de interacción, para articular las formas de pensar y actuar localmente y globalmente. Traduciéndolo al plano de los derechos humanos, la ‘glocalización’ de los derechos que conduciría a una nueva dialéctica entre lo local y lo global que representa los compromisos compartidos por la humanidad, desde una complejidad ética, dialógica e intercultural del ambiente
82 Según Santos (1998, p. 54), el sobreconsumo de materia-energía, tiene una triple dimensión desde el
consumismo: la cultura que define los símbolos, valores, y modos de vida; la economía que reacciona mediante producción y aprovisionamiento de bienes y servicios; y la política que establece la cantidad, calidad y distribución de los consumos.

188 La regulación de los bienes comunes y ambientales
(Leff, 2004). En este sentido se han propuesto alternativas a la globalización, respecto de emergencias en donde surgen los procesos de luchas, conflictos, resistencias que propugnan, no por alejarse de las cuestiones globales, sino que, en la construcción de espacios diversos desde diferentes escalas, es necesario anteponer una serie de valores y elementos que resultan mucho más importantes que la globalización hegemónica del capitalismo y las formas de dominación defendidas desde los centros de poder. Al respecto, se reconoce que la problemática ambiental, no sólo debe ser pensada y planteada exclusivamente desde los escenarios locales, sino también en las múltiples escalas de gobernanza y gubernamentalidad regionales y globales. Conforme se ha sostenido, existen aspectos positivos de la globalización que consisten precisamente en compartir y extender redes de acción sobre las alternativas, y que poco a poco se han ido expandiendo en las experiencias de prácticas económicas, culturales y políticas alternas en las que se involucra igualmente, modelos sustentables ambientalmente sobre los bienes comunes y ambientales. Por ejemplo, en el caso de prácticas exitosas de diferentes grupos tradicionales en conjunto con organizaciones no gubernamentales, en las cuales, se impulsa el manejo de los bienes ambientales que son pensados para satisfacer los modos de vida de las comunidades, y que se van replicando como posibilidades diferentes a la tradicional visión del desarrollo económico.
A este proceso se le ha denominado ‘alternativas de globalización’, desde donde se asume un cambio de rumbo partiendo de un cambiar las realidades actuales desde la autoconciencia, asumiendo y exigiendo responsabilidades históricas para tratar de romper las barreras de la dominación en las relaciones y exclusiones sociales globales, con la finalidad de establecer una igualdad desde el punto de vista multidimensional y complejo del ambiente y los seres humanos, en el que de la misma manera se pueda concretar una equidad inter e intra generacional. En las discusiones de las alternativas de globalización, también se busca acabar con las desigualdades en el reconocimiento de la diversidad que ha sido una de las críticas centrales a los Estados-nacionales, para sustituirla por la diversidad y participación democrática de diferentes sectores sociales, nacionales y colectivos. En este escenario del nuevo constitucionalismo contemporáneo, no se debe hablar de un fracaso del multiculturalismo como ha sido visto en la perspectiva de los países desarrollados, sino en una visión diversa y diferente de respeto y dignidad por la diferencia y la tolerancia, que se ha venido construyendo en los países en desarrollo, en donde se destacan las prácticas contemporáneas construidas en las sociedades constitucionales. Entre las experiencias del constitucionalismo latinoamericano, que han avanzado hacia este reconocimiento, se destaca el cambio significativo de dirección, del proceso constitucional de Bolivia en 2009, que consagra la diversidad de las realidades históricas, alejándose de la perspectiva tradicional del constitucionalismo clásico, para reconocer la representación de la organización política a partir del reconocimiento de una sociedad plurinacional, conformado por distintos pueblos y distintas naciones que luchan por la construcción de un gobierno descolonizado (Garcés, 2008).

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 189
Las alternativas de globalización, implican encontrar salidas diferentes a las impuestas por el liberalismo, que se construyen en la defensa del diálogo intercultural en los procesos de globalización de los derechos, entre las diferentes propuestas del diálogo con la otredad o alteridad o hermenéutica diatópica (Santos, 1998, 2009; Leff, 2004)83. Todos estos conceptos que están encaminados a establecer elementos para complementar las relaciones de reciprocidad entre culturas que se concretizan en el reconocimiento de los derechos humanos y fundamentales. Además, las alternativas de globalización que hacen parte de la visión del constitucionalismo contemporáneo, es el establecimiento de medidas para enfrentar las problemáticas ambientales, entre las que se encuentran, las alternativas para la regulación de los bienes comunes y ambientales. Al respecto, como condición mínima que debe ser reconocida por todas las sociedades, están los límites al crecimiento económico con miras a establecer la sostenibilidad ambiental. Las medidas frente a los patrones insostenibles de producción y consumo, se establece en el constitucionalismo ambiental contemporáneo y en las alternativas globales, mediante la aceptación social de la huella ambiental sostenible, para limitar los consumos necesarios, también denominados endosomáticos, que han fijado una cantidad energética de 2.500 a 3.000 kcal, que deberá complementarse a la energía que sea necesaria para suplir el sistema de necesidades adicionales; limitando todos los demás consumos suntuarios o exosomáticos, que exceden esas cantidades de consumos encaminados a suplir las necesidades básicas.
La huella ambiental es una de las metodologías para contabilizar las cantidades de materia, energía y bienes ambientales en general que son consumidos por una cantidad de población con un estilo de vida determinado. Se trata de un concepto que aparece con los trabajos de Rees (1992) y Wackernagel y Rees (1996) respecto a la huella ecológica, pero ampliándolo al campo de la huella social, en la cual se reconozcan los impactos ecológicos y sociales de las actividades humanas (en el caso de los impactos sociales quienes perciben los daños y la contaminación ambiental). Es necesario el reconocimiento de la huella ambiental sostenible, en relación a la regulación de los bienes comunes y ambientales, con la finalidad de establecer los consumos mínimos para la supervivencia humana y la satisfacción de necesidades básicas, con lo cual se trataría el problema de los infraconsumos por parte de los sectores más pobres de la población, y por otra parte, la definición de un límite máximo de consumo evitando el sobreconsumo o consumo suntuario por parte de las poblaciones más ricas, lo cual resulta vital para los derechos intergeneracionales84. En otros términos, la huella ambiental sostenible debe ser
83 En el concepto de hermenéutica diatópica, según lo ha desarrollado Santos (1998), su objetivo e “es
crear una conciencia autorreflexiva de la incompletud cultural”, generando un cuestionamiento constante de complementariedad inacabada, diferente a la visión del liberalismo y el fin de la historia occidental en la teoría planteada por Fukuyama (1992).
84 La huella ecológica podría definirse según Wackernagel y Rees (1996) como el total de área de tierra y agua requerida para mantener a una población en un estilo de vida específico incluyendo la tecnología y todos los recursos naturales necesarios, así como la capacidad para absorber todos sus desechos y emisiones durante un periodo de tiempo indefinido.

190 La regulación de los bienes comunes y ambientales
entendida como el nivel social y ecológico máximo de consumo y contaminación en el cual se aseguren las necesidades fundamentales de la humanidad, respetando la “capacidad de carga de la naturaleza” con el fin de asegurar el mantenimiento de los stocks de “capital natural del planeta”, y estableciendo límites de daños y contaminación a las poblaciones humanas (Wackernagel et al., 1999). Esta huella ambiental también debe establecer los límites de consumos en los diferentes sectores de la población mundial, pero principalmente de los países desarrollados quienes tienen una mayor responsabilidad ambiental y han venido generando la deuda ambiental (según se observa en la Gráfica 1).
Figura 1. Índice de bienestar humano y huella ecológica comparada Fuente: Tomado de GFN (2006) y UNEP (2006)
En la actualidad, es preocupante el sobreconsumo que se ha venido impulsando por la lógica del sistema económico, que conlleva a la conclusión sobre la insostenibilidad frente a la huella, lo cual repercute en un mayor déficit y deuda ambiental. Esto se refleja en cifras recientemente publicadas por Global Footprint Network, según las cuales, desde 2015, “la humanidad ha sobrepasado su presupuesto anual” y ha entrado en déficit ecológico, debido a que el 86% de la población mundial se encuentra en países en los se utilizan más recursos que los que puede producir y regenerar sus propios ecosistemas, debido al “gasto excesivo de recursos naturales” que se va sumando a “el interés que pagados en de esta creciente deuda ecológica” en la que se “incluye no sólo la deforestación, la escasez de agua, la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad, y la acumulación de

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 191
dióxido de carbono (CO2) en nuestra atmósfera, sino además se refleja claramente en la economía de los países” (GFN, 2015).
Es por esto que el problema de la deuda involucra la supervivencia a largo plazo y la realización de derechos intergeneracionales. Al respecto, Goldsmith (1972) menciona la gran cuestión de crisis que se puede convertir progresivamente en una catástrofe ecológica y ambiental generada por los seres humanos, llevando a la cuestión de la supervivencia como especie, estableciéndose en una situación alarmante siempre que, en lugar de generar consciencia, se llegue a cierto conformismo de lo inevitable. Pero luego de varias décadas, parece como si se cumpliera este pronóstico en relación a la destrucción de los ecosistemas y el creciente consumo de bienes del ambiente, como un síntoma del malestar generalizado. En este sentido, la salida dependerá del nivel de cambio desde la consciencia de los límites frente al progreso y desarrollo, que insta al establecimiento de límites y participación del conocimiento científico en todos los campos, en una visión holística e interdisciplinar trazada por un objetivo común. Pero el problema es que “no existe ningún indicio de que el crecimiento económico se encuentre próximo a su fin; es más, las economías industriales parece que son propensas a hundirse en el momento en que dicho crecimiento cesa o incluso disminuye, por muy alto que sea el nivel absoluto de consumo” (p.13). En los mismos términos, Jonas (1979) ha desarrollado la teoría de la responsabilidad ambiental desde una perspectiva amplia, fuerte y exigente, entendiendo que la característica de las responsabilidades en general, es dependiente de la actuación de los individuos y de los países, en relación a las consecuencias frente a la naturaleza, la sociedad y las generaciones futuras de acuerdo con la capacidad de daño y afectación, lo cual indica, que a mayor capacidad de daño hay una responsabilidad mayor, pero también depende de la afectación histórica, de los países que han generado una mayor riqueza, utilizando una mayor cantidad de huella ambiental de extracción de bienes no sólo en sus territorios, sino en los de los demás países.
Adicionalmente, se han enunciado otros elementos del constitucionalismo contemporáneo, según ha enfatizado Valencia (2007), hacia la organización política ambiental, que debe orientarse a satisfacer cuatro aspectos primordiales, el primero, consolidar una participación real sin discriminación de todos los sectores de la sociedad; establecer la defensa de los derechos e intereses colectivos a partir de instrumentos jurídicos y políticos de participación; generar el reconocimiento de los conflictos ambientales y de las luchas y resistencias en diferentes escenarios de la vida social; y generar el cambio de paradigma en las relaciones de los humanos con la naturaleza. Una referencia general a dichos elementos, conducirían a percibir el tema de participación como un elemento fundamental necesario para dar reconocimiento y mediación a los conflictos ambientales, pero adicionalmente para encontrar en términos políticos, éticos y jurídicos los criterios sociales frente a las

192 La regulación de los bienes comunes y ambientales
medidas adecuadas para la protección del ambiente85. Este ‘cambio de paradigma’, es más bien de una característica desarrollada como pauta axiológica de interpretación que trasciende los valores y principios definidos frente a la actual crisis, y que, por tanto, se constituye en el origen mismo de la propuesta de la organización política ambiental. Desde el punto de vista axiológico, el Estado ambiental de derecho debe generar las condiciones propicias para la consolidación de la justicia ambiental con aplicación del sistema de principios ambientales (e. g. equidad inter-intra generacional, responsabilidad ambiental, principio de prevención, principio de precaución, solidaridad, cooperación internacional, etc.); haciendo especial énfasis en la redistribución equitativa de las cargas de contaminación y de los bienes ambientales para satisfacer el sistema de necesidades fundamentales, incluyendo una dimensión intra-e-intergeneracional y derechos de otras especies (inter-especies).
Por otra parte, Kysar (2012) ha indicado la importancia de las disposiciones constitucionales globales, que deberían contener por lo menos, una medida complementaria, o siendo más pretensioso, como se ha venido sosteniendo, elementos para la superación del pensamiento liberal, como el establecimiento de límites al sistema económico por la disponibilidad de bienes ambientales y naturales; así como el entendimiento de los límites de regeneración y resiliencia de los ecosistemas en la toma de decisiones a partir de una valoración integral que incorpore los elementos temporales, espaciales y ecológicos86. Al respecto, el modelo constitucional contemporáneo debe estar direccionado a la sostenibilidad y la justicia intergeneracional, planteando límites constitucionales globales para garantizar el uso adecuado y planificación de los bienes ambientales y naturales, en el sentido de asegurar que los bienes renovables tengan en cuenta las tasas de regeneración para ser reemplazados, y que los bienes no renovables sean aprovechados en una tasa por debajo del desarrollo de alternativas renovables. Dentro de esta teoría, se ha mencionado los valores e ideales de la justicia global, en primer lugar la voluntad política compartida por una serie de intereses comunes de la humanidad; en segundo lugar el compromiso mutuo que se materializa a partir de los principios de responsabilidad y solidaridad para alcanzar estos intereses; y en tercer lugar, el equilibrio internacional, dado que, han existido deudas históricas y desequilibrios entre las potencias económicas que han dominado el escenario mundial mediante formas de neocolonialismo y neoimperialismo87.
85 Por ejemplo, la indeterminación de un ‘óptimo’ de medidas de protección son vistas desde el liberalismo
como una razón válida y suficiente para desconocer los límites frente a daños graves e irreversibles los cuales en materia ambiental tendrían que abordarse mediante la aplicación del principio de ‘precaución’, ‘valoración integral del daño’ y ‘participación ambiental’.
86 En los mismos términos, Kysar (2012) afirma que, desde la perspectiva del constitucionalismo ambiental global, es necesario vincular ideas y valores complementarios a la comunidad liberal ‘de justicia global’, ‘compromiso ético’, ‘responsabilidad ambiental’, ‘satisfacción de necesidad de generaciones actuales y futuras’.
87 En relación a esta propuesta, se han utilizado otras expresiones que tienen el mismo contenido de reconocimiento de derechos en el sentido de universalidad, entre ellos, ‘ciudadanía global’, ‘ciudadanía terrestre’ y ‘ciudadanía planetaria’.

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 193
En razón a los compromisos asumidos desde la responsabilidad, se ha precisado otro elemento importante del constitucionalismo contemporáneo, referido a los derechos y deberes, el reconocimiento de la ciudadanía ambiental como determinante efectiva de los derechos y deberes ambientales, que ha sido propuesta desde diferentes teorías, como las de Dobson (2005), con su idea de ciudadanía ecológica, aunque reconociendo una serie de características adicionales. En el caso de Giddens (1990) y Morin, (2004) se ha planteado la necesidad de establecer instancias internacionales que aseguren un orden mundial alternativo, en el que se haga prioritario establecer una política encaminada a combatir los problemas de “desigualdad y pobreza”. Esto sólo puede conseguirse mediante un verdadero reconocimiento material de derechos desde la perspectiva de internacionalización con la finalidad de contrarrestar los efectos de la crisis. En este campo, se ha mencionado que la forma es en el reconocimiento real y efectivo del concepto de ciudadanía planetaria en el marco de la universalidad de los derechos, es decir, unos derechos mínimos que deben ser reconocidos a todos los seres humanos, independientemente del origen nacional, étnico o social, que implica dar por terminadas las relaciones de desigualdad que son fomentadas en fenómenos sociales como los conflictos, las migraciones, los desplazamientos, las exclusiones pero también en las formas de dominación hegemónica. La ciudadanía ambiental es un reconocimiento pleno del sistema de derechos y deberes que, a su vez, está implicada en la responsabilidad, protección y conservación del ambiente (Ortega, 2010). Siguiendo a Fiss (2007) la ciudadanía compone un fundamento principal de los nuevos desarrollos constitucionales que adicionalmente está vinculada a la definición de “las instituciones de gobierno, las normas, estándares y principios que deben controlar las instituciones” (p. 108). En este sentido, la organización política del constitucionalismo ambiental, debe determinar en las dinámicas sociales y regulaciones diversas de las comunidades, las instituciones más adecuadas para el manejo de los bienes comunes y ambientales, teniendo en cuenta que cumplen los fines de la aplicación de los principios ambientales y los derechos esenciales para satisfacer la ciudadanía ambiental88.
Finalmente, la materialización a nivel constitucional de los derechos y deberes ambientales teniendo en cuenta además su reconocimiento iusfundamental como parte esencial de la nueva forma de constitucionalismo y organización política (Alexy, 1986; Ortega, 2010). Según se ha visto, la finalidad es buscar una superación del reconocimiento formal de los derechos que ha sido la tradición contigua desde la perspectiva liberal centrada en la validez normativa, pero que ahora, requieren mostrar la relevancia las realidades y prácticas sociales a través de la aplicación y reconocimiento de derechos ambientales fundamentales y de principios legales, constitucionales y de derecho internacional en materia ambiental, desde la argumentación iusfilosófica sobre la eficacia y la justicia que conlleven la
88 Una crítica de Fiss (2007) remite a los límites de explotación económica, que deben plantearse al mercado como institución social (fallo de mercado y redistribución del ingreso), ambos aspectos que no pueden quedar simplemente a la libertad, bajo las únicas garantías de los individuos, que son reconocidos como consumidores, pero nunca de ciudadanos.

194 La regulación de los bienes comunes y ambientales
superación de la tradición del Estado constitucional moderno (Valencia, 2007)89. En este sentido, han existido algunos avances que pueden servir para analizar el reconocimiento material de los derechos y deberes ambientales en el sentido de encontrar una consolidación de derechos encaminados a la protección del ambiente, en un sentido material que permita el cambio de concepción social y de construcción de nuevos valores desde el constitucionalismo ambiental, con el fin de encontrar una salida efectiva de sostenibilidad sobre los bienes comunes y ambientales.
2.5.2 Los avances del constitucionalismo ambiental Conforme se ha visto, existe una idea de constitucionalismo ambiental que se
ha venido adoptando en la evolución de los procesos constitucionales en diferentes países, aunque precisando que se trata de un constitucionalismo formal que debe direccionarse a una perspectiva más amplia de constitucionalismo social y global con el fin de establecer los valores, principios y disposiciones mínimas que deben ser reconocidas para afrontar los problemas y la crisis ambiental global. Según lo ha definido Alexy (1986), el constitucionalismo es el reconocimiento de una ley fundamental que rige la vida social, pero, además, con pretensiones de universalidad que debe incluir la aplicación efectiva de los derechos humanos ambientales y colectivos que han sido desarrollados por el derecho ambiental internacional (DAI), así como las demás disposiciones que han sido reivindicadas desde las prácticas sociales diferentes de las instituciones formales. Este proceso de evolución del constitucionalismo contemporáneo, es necesario para establecer el avance frente al reconocimiento de derechos ambientales, las disposiciones frente a los bienes comunes y ambientales, como fase preliminar al planteamiento antes de la búsqueda de salidas frente a la regulación en la nueva perspectiva del derecho y del constitucionalismo contemporáneo.
En este sentido, desde el punto de vista histórico, los primeros antecedentes de la evolución del constitucionalismo ambiental, surge en los países latinoamericanos respecto a la importancia que representaba para las élites, el dominio sobre la tierra y los bienes asociados a la explotación y extracción de la naturaleza. Al respecto, es importante mencionar que los modelos económicos del Sur, han estado asociados a los modelos extractivos que durante mucho tiempo se vinieron concentrando en la dominación de la tierra como formas de producción de bienes primarios, con lo cual se han generado diferentes conflictos con las comunidades rurales empobrecidas que postergaron indefinidamente las verdaderas reformas agrarias. Esta primera forma de constitucionalismo ambiental estaba determinada por el control de los intereses de grandes terratenientes que también incluía a las clases económicas dominantes que han sido las mismas que impulsaron el proceso de extracción local de los modelos extractivos, lo cual explica que dichas
89 Afirma Valencia (2007) que la superación de los valores de la modernidad se da en contraposición con
otra serie de valores que pueden denominarse ‘posmodernos’ enfocados en aspectos colectivos que pueden anteponerse a las metas y derechos individuales, como la solidaridad, la responsabilidad, la cooperación y la diversidad, etc.

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 195
disposiciones hacían énfasis en la regulación, reconocimiento y limitación a los daños ocasionados en relación a los derechos de propiedad.
Entre las primeras formas está el desarrollo constitucional latinoamericano que aparecen en respuesta a los conflictos por la tierra y los bienes naturales, entre los que se destacan, el canon 4º de la Constitución de Socorro de 1810 en Colombia, en donde se imponía limitaciones al uso de la tierra que no contrariara la ‘naturaleza, y sagrado derecho de propiedad’90. Otros como la Constitución de México de 1917 (artículo 27), en el cual se establecen protecciones frente a los ‘elementos naturales’ para su conservación y otras disposiciones adicionales frente al manejo de los bienes comunes y ambientales entre ellos, las regulaciones sobre derechos de propiedad de las tierras comunales que se mantuvieron luego de la conquista y la independencia, y por otra parte, la Constitución de Venezuela de 1936 en su artículo 32 imponía obligaciones respecto a la función de la propiedad y a la observancia de los aspectos colectivos relacionados a la higiene pública y la conservación de los bosques y el agua (JGES, 1810; CCM, 1917; CRV, 1936). En el caso de la regulación de los bienes comunes, la Constitución de México es una de las que establece mayores medidas en relación a los bienes comunes frente a la asignación de propiedad privada y pública frente a las tierras comunales, los límites de regulación frente a preservación y restauración del equilibrio ecológico, el reconocimiento de derechos de las comunidades frente a las tierras comunales, las disposiciones frente a los límites de la ley para la regulación de las tierras indígenas, la propiedad comunal como los ejidos y los derechos de los comuneros y ejidatarios, sobre las tierras comunales, aguas públicas y bosques (CCM, 1917).
En un contexto diferente, aparece la evolución sobre el reconocimiento del derecho a un ambiente sano, que surge principalmente en el contexto de los países industrializados para afrontar los problemas de contaminación, principalmente en Europa, que permitieron impulsar iniciativas en la Declaración de Estocolmo de 1972 sobre el Ambiente Humano, en el Principio 1, referido anteriormente, en cuanto al derecho fundamental de gozar de una calidad del ambiente para llevar una vida digna y gozar de bienestar (ONU, 1972). Y los desarrollos constitucionales
90 Han existido diferentes controversias sobre la interpretación histórica del canon 4° en la
Constitución de Socorro de 1810 (JGES, 1810), sobre la expresión ‘naturaleza’, en el que además aparece una supuesta defensa de derechos intergeneracionales bajo el término ‘generaciones venideras’, pero que, en realidad, lo que determina no es más que la defensa al derecho de propiedad privada y de la institución de la herencia (i. e. referido a la naturaleza de la propiedad). Cada uno de los apartes se explica por la influencia de las teorías liberales políticas y económicas de las clases dominantes de la época. En la expresión “La tierra es el patrimonio del hombre que debe fecundar con el sudor de su frente” es la adopción de la tradición económica fisiócrata para tratar de mantener la teoría sobre la riqueza en la tierra, en defensa del dominio de los terratenientes en un momento como respuesta a una posible amenaza del dominio de la industrialización. Por otro lado, la expresión “una generación no podrá limitar o privar de su libre uso a las generaciones venideras con las vinculaciones, mayorazgos y demás trabas contrarias a la naturaleza, y sagrado derecho de propiedad y a las leyes de la sucesión”, se observa que la expresión naturaleza hace referencia a los ‘derechos naturales’ entre los cuales está el derecho de propiedad, que además implica las otras expresiones de ‘vinculaciones y mayorazgos’ referidos a épocas de las monarquías esencialmente a la defensa y garantía de los derechos de herencia y títulos hereditarios.

196 La regulación de los bienes comunes y ambientales
europeos, como en Suiza (1971), Portugal (1976) y España (1978) que se refieren al derecho a ‘gozar de un ambiente sano’, ‘un ambiente adecuado’ y ‘un ambiente ecológicamente equilibrado’ (CZ, 1971; ACRP, 1976; RE, 1978); así como en Grecia (1975) en donde se establece la obligación del Estado de proteger el ambiente natural y cultural (CRCH, 1975). De igual forma en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea norma de carácter supranacional se establecen varias medidas de protección ambiental y de políticas ambientales, como las establecidas en el artículo 174 (antiguo artículo 130 R) respecto a los objetivos frente a “la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente; la protección de la salud de las personas; la utilización prudente y racional de los recursos naturales; y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente” (UE, 1992).
En Latinoamérica, el reconocimiento del derecho a un ambiente sano, ha sido posterior al reconocimiento internacional, como parte de esa misma preocupación, de medidas establecidas en los contextos de los países desarrollados. Al respecto se citan los casos de Colombia y Perú, en los cuales los procesos constitucionales se han desarrollado a partir de formas de Estados liberales, que, a pesar de la consagración de derechos y medidas de protección, han generado mayores problemas de deterioro de los bienes ambientales en relación a sus políticas de desarrollo, sistemas económicos y modelos extractivistas. En el caso de Colombia, se estableció el reconocimiento del derecho a un ambiente sano desde la expedición del Código de Recursos Naturales Renovables (artículo 7º del Decreto 2811 de 1974) (CRC, 1974) como respuesta a la Declaración de Estocolmo de 1972, pero que sólo hasta la aprobación de la Constitución Política de 1991 (ANC, 1991) (artículos 7º, 8º, 58, 79, 333), se presenta un reconocimiento constitucional no sólo del derecho a un ambiente sano, sino también de las obligaciones del Estado y los particulares en materia ambiental, comprendiendo el régimen constitucional sobre los bienes comunes y públicos, entre los que se encuentran, los bienes estatales, las áreas de parques nacionales naturales, las áreas de territorios reconocidos a grupos étnicos y resguardos indígenas. A partir de este reconocimiento, se encuentran otra serie de garantías dentro del derecho formal, que han sido establecidos en la posibilidad de ejercer acciones constitucionales (i. e. acciones populares y acción de tutela) (Valencia, 2007)91. En el caso de la Constitución de
91 En el caso de la Constitución Política de Colombia (ANC, 1991), se han reconocido otra serie de
disposiciones constitucionales relevantes en materia ambiental frente a las obligaciones de protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana (artículo 7º), la obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (artículo 8º) (derecho-deber), la función ambiental i. e. social y ecológica de la propiedad (artículo 58), el reconocimiento del derecho a un ‘ambiente sano’, el “deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente” (artículo 79), el establecimiento de la actividad económica y la iniciativa privada dentro de los límites del ‘bien común’ (artículo 333), y en materia de bienes comunes y ambientales que ya había tenido como precedente el artículo 1º del Decreto 2811 de 1973 relativo a la definición del ambiente como patrimonio común, y el régimen constitucional de los bienes comunes y públicos limitados a sus atributos de ‘inalienable, imprescriptible e inembargable’ (artículo 63). Adicionalmente en diferentes decisiones de la Corte Constitucional, empezando por el caso de la Sentencia T-406 de 1992, se ha reconocido el derecho a un ambiente sano como derecho fundamental por conexidad con otros derechos

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 197
Perú de 1993, se reconoce el derecho fundamental “a gozar de gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” (artículo 2 numeral 22), así como otras disposiciones referentes a la política ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales, la obligación de promover la conservación de la diversidad biológica y las áreas protegidas, y el desarrollo sostenible de la Amazonía (artículos 67, 68, 69) (CCDP, 1993).
Y otros procesos constitucionales reciente en Latinoamérica que se han catalogado de progresistas frente a las disposiciones ambientales de los textos escritos, pero que igualmente, en la práctica, experimentan serios problemas al enmarcarse en las visiones convencionales del modelo de desarrollo y la perspectiva económica imperante del mundo globalizado. Estos procesos son particularmente aquellos descritos como grandes avances del constitucionalismo ambiental, como las Constituciones de Ecuador de 2008 y Bolivia de 2009, respecto al reconocimiento de derechos y deberes frente al ambiente y la naturaleza sin intermediación de intereses humanos. En la Constitución de Ecuador, se reconoce el “derecho a un ambiente sano que garantice la sostenibilidad y el buen vivir” (artículo 14), pero también otras medidas han sido establecidas frente a la preservación del ambiente, conservación de los ecosistemas, biodiversidad, prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados, las prohibiciones frente a los ‘contaminantes orgánicos persistentes’, ‘agroquímicos internacionalmente prohibidos’, las ‘tecnologías y agentes biológicos experimentales nocivos’ y ‘organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana’ (artículo 15). Al mismo tiempo hay un reconocimiento directo a los derechos de la naturaleza: “La naturaleza […], tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo 71) (ANE, 2008). Un caso similar que fue el aprobado en la Constitución de Bolivia, que, en los mismos términos, reconoce el derecho a un ambiente sano en su artículo 33, pero también de manera directa “el derecho de otros seres vivos, reconocimiento de los derechos intergeneracionales (presente y futuras generaciones), desarrollado en la Ley de la Naturaleza en relación a los derechos a la vida y a la existencia, a continuar sus ciclos vitales y no ser contaminada (ACB, 2009; ALPB, 2010).
Pero según se ha visto, la consolidación de la organización política ambiental y del verdadero constitucionalismo ambiental contemporáneo, dista del reconocimiento formal del texto constitucional que contrasta con la realidad de falta de un reconocimiento pleno partiendo de la materialización de principios y derechos ambientales. Una de las grandes conclusiones a las cuales se puede llegar en el mundo actual, es que, en los países representados formalmente por el constitucionalismo de los Estados, es difícil hablar de la consolidación real y efectiva de los elementos del constitucionalismo ambiental contemporáneo y una verdadera organización política ambiental. En el mejor de los casos se podría hablar de un reconocimiento formal tanto del derecho como de las realidades que son adoptados fundamentales de carácter individual, entre ellos, los derechos a la salud, integridad física, vida digna e intimidad (CCC, 1992).

198 La regulación de los bienes comunes y ambientales
en los textos constitucionales, comenzando por algunas primeras preocupaciones ecológicas según se ha visto en las formas previas del Estado ambiental de derecho, pero que no implican un límite claro al cambio de paradigma de los valores ni mucho menos de los límites al proceso de desarrollo. De manera contraria, se aprecia cómo el crecimiento económico sigue siendo la directriz de las políticas en los diferentes países, dejando la dimensión de lo ambiental relegada a un segundo plano. La urgencia del reconocimiento del verdadero constitucionalismo ambiental contemporáneo construido en el cambio de valores, que permita ampliarse a una perspectiva más allá de lo social, sigue como un proyecto de alternativa frente a la crisis, involucrando no sólo el reconocimiento frente a los conflictos, que en alguna medida ha empezado a ocurrir mediante el desarrollo de normas que han sido previstas en el principio de legalidad desde el modelo liberal, pero que no constituyen una preocupación de fondo respecto a la problemática ambiental. En este caso, la misma proliferación de normatividad ha conllevado en de ciertos aspectos a límites que aún no son estándares deseados desde el punto de vista ambiental, y que en la actividad económica también tienden a ser desconocidos.
Encontrar un reconocimiento pleno de los aspectos señalados en la idea del constitucionalismo ambiental, implica no sólo avances frente a las constituciones a nivel de derecho formal en una norma fundamental, sino en las condiciones reales que demuestran que dichos aspectos puedan ser llevados a la práctica pues no hacen parte de la preocupación central en el mundo actual. En relación al modelo económico, este sigue las tendencias globales de crecimiento económico sin tener en cuenta las necesidades básicas humanas y la defensa de los derechos de los humanos, de las futuras generaciones y de otras especies. Sobre la normatividad de los tratados internacionales, existe un gran número, pero tampoco han resuelto los actuales problemas globales, incluso en materia ambiental internacional se puede ver un retroceso por la falta de compromiso y voluntad política (i. e. según la realidad que será descrita más adelante para el caso de los bienes comunes globales). En cuanto a la legislación ambiental, esta continúa siendo flexible y mínima frente a las condiciones impuestas por la economía y los intereses privados que establecen la presión en la formación y aprobación de dichos instrumentos (Philippopoulos, 2010). Y mucho menos se puede hablar del reconocimiento de límites sobre los consumos exosomáticos definiendo una huella ambiental sostenible. Incluso, el desarrollo de los países actualmente se mide por el incremento en el consumo y la producción, lo cual, es totalmente contradictorio a la sostenibilidad exigida en materia de política, para contrarrestar las prácticas insostenibles de consumo. Además, la justicia ambiental está lejos de ser consolidada por medio de la aplicación de los principios ambientales, pues ni siquiera hoy se han podido resolver los problemas de desigualdad y pobreza en el mundo (i. e. redistribución más que crecimiento económico).
Algunos países desarrollados han generado regulaciones constitucionales que, si bien están reconocidos constitucionalmente en los casos citados de los países europeos, esto carecen en la mayoría de los casos de mecanismos constitucionales para ser reconocidos, según se ha visto, muchos de ellos han tenido que ser resueltos en instancias supranacionales de la Corte Europea de Derechos

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 199
Humanos, pero adicionalmente, en todos los casos, estos países han sido y siguen siendo los mayores responsables de la crisis ambiental contemporánea, debido a su excesivo consumo ambiental del planeta. En este análisis, no puede por lo tanto hablarse de un modelo de constitucionalismo ambiental encaminado a la protección de los ecosistemas cuando en la historia de Europa ni de los países desarrollados, se ha visto la desaparición, extinción, devastación y degradación, de los ecosistemas en sus territorios, a partir de lo cual, el agotamiento de sus propios recursos ha conllevado a generar extracción y explotación de partes del ambiente y la naturaleza en territorios de otros continentes, generando igualmente los mismos impactos. Esta ha sido la conclusión en la revisión de la historia ambiental de Europa, que ha efectuado Crosby (1988, 2013), en su concepción del imperialismo ecológico, que ha sido responsable de cambiar y alterar todos los espacios de las tierras que fueron colonizadas a las condiciones similares de adaptación, introducción de especies de animales y plantas para alimentos que permitieron el desarrollo de la expansión y explotación que años más tarde se han reproducido en nueva formas de imperialismo y de explotación de recursos por parte de los países desarrollados. En este contexto, también se encuentran las demás potencias económicas como Estados Unidos y Canadá, en donde aún menos sus disposiciones constitucionales muestran protecciones ambientales, pero adicionalmente, porque en conjunto, todos los países desarrollados han destruido gran parte de sus ecosistemas y a través de sus empresas que tienen orígenes en estos países y se expanden como transnacionales, continúan generando problemas ambientales en otras partes del mundo (por ejemplo, uno de los principales efectos ambientales que ha traído la industria extractivista como la minería, la explotación de petróleo, y los modelos agroindustriales y biotecnológicos). En el caso de empresas de países de Europa, que han efectuado incursiones de apropiación indebida de los recursos pesqueros de otros países, aprovechando la falta de soberanía y conflictos internos, como en el caso de Somalia, victimizando a las poblaciones pobres de estos países, pero adicionalmente, trasladando los mismos procesos de sobreexplotación que han terminado por reducir sus propios recursos en sus mares, y otras actividades que han sido documentadas, entre los que mencionan Agyeman, Bullard y Evans (2003), en países y regiones como Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, Brasil, Durban, Sudáfrica, que generan injusticias, contaminación, conflictos, desapariciones forzadas, etc.. Por esta razón, la perspectiva de un avance frente al constitucionalismo ambiental, no sólo incluye la noción de protección actual respecto a los bienes ambientales sino también en relación al daño ocasionado al estado actual de sus ecosistemas que refleja la historia ambiental, y también, los daños e impactos negativos ocasionados frente a territorios de otros países, incluyendo la generación de deuda ecológica y ambiental.
De otro lado, el constitucionalismo en América Latina se ha caracterizado quizá, por ser uno de los más avanzados frente a una idea de constitucionalismo ambiental, pero esto sólo ha representado avances desde el punto de vista del derecho formal, pues en todos los casos se han experimentado problemas frente a la consolidación y materialización de tales derechos frente al cumplimiento efectivo, especialmente en relación a la sostenibilidad de los bienes comunes y ambientales.

200 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Autores como Gudynas (2010, 2012) y Nadal (2009) han explicado este fenómeno en las relaciones de globalización de la economía y las relaciones de dominación entre el Norte y el Sur. Al respecto, en Latinoamérica a pesar de experimentar procesos políticos y gobiernos progresistas, en los cuales se crearon las condiciones para permitir el desarrollo de nuevas tendencias constitucionales, los modelos económicos siguen direccionados por los procesos de globalización económica, que impide un real reconocimiento de los derechos ambientales y de protección a los bienes ambientales. Del mismo modo Gorz (2008) menciona que la única manera de persuadir hacia sistemas sustentables desde el punto de vista ecológico y ambiental, sería disminuir el consumo y el crecimiento, a partir de un modelo de mejor calidad de vida consumiendo y trabajando menos pero esto pondría en riesgo la continuidad del capitalismo, y ”ningún gobierno se atrevería a implementarlo, ninguno de los actores económicos lo aceptaría a menos que su implementación se fragmente en medidas subordinadas, repartidas en uno o más décadas” garantizando que servirá a los mismos propósitos del mantenimiento y “perpetuación del sistema económico dominante” (p. 51).
En esta perspectiva, sigue siendo difícil establecer una economía sostenible basada en la producción comunitaria de autoconsumo, pues en los modelos del Sur, siempre se han generado grandes presiones ambientales por los modelos impuestos desde el Norte. Así se ha demostrado dentro del proceso económico percibido en los últimos años en los países en desarrollo, en donde se ha generado un considerable incremento del sector primario extractivista de las commodities y bienes intermedios trayendo consigo tremendas consecuencias que resultan altamente regresivas para el ambiente. Lo anterior en vista de que persiste aquella reiteración de la concepción materialista de los bienes comunes y ambientales como objeto de explotación para alcanzar los niveles de desarrollo económico. Entre estos se destacan fenómenos de ‘reprimarización de las economías’ del Sur, en el cual se vuelve a reproducir la alta dependencia de las economías de los ‘países en desarrollo’ sobre la explotación de sus bienes primarios que han sido consumidos tradicionalmente por los ‘países desarrollados’.
Asimismo, otros acontecimientos recientes que también explican, porqué a pesar de establecer medidas frente al ambiente, son contradictorias con los modelos constitucionales y procesos políticos progresistas latinoamericanos. En este sentido, cabe mencionar aquellas medidas en políticas adoptadas frente a decisiones relevantes en materia de derechos ambientales y de la naturaleza en Ecuador, referentes al caso del Parque Nacional Natural Yasuní en la Amazonía, en el cual se planteaba la decisión del gobierno nacional frente a la comunidad internacional para no hacer explotación de hidrocarburos, a cambio de un pago por conservación proveniente principalmente de los países desarrollados, que al final tuvo poca acogida y terminó por fracasar al no conseguir la meta de recaudar US $3.600 millones de dólares y sólo llegar al 3.5% (BBC, 2013). Pero no solamente es resulta cuestionable una iniciativa de esta naturaleza frente a la posibilidad de enfrentar la misma lógica monetaria y materialista a cambio de conservación ambiental, sino porque es totalmente contradictorio en relación al reconocimiento constitucional de derechos a la naturaleza, la aprobación de un proyecto de

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 201
explotación de petróleo en un área protegida que hace parte del sistema de parques nacionales naturales. Otra cuestión ha sido el enfrentamiento entre el gobierno contra movimientos ambientalistas para permitir la modificación de la disposición constitucional que prohibía los organismos genéticamente modificados en el uso de la agricultura, y que finalmente han sido permitidos para proyectos de investigación científica (Giménez, 2016).
En el caso de países como Colombia, Chile, Perú y Bolivia, sus economías están centradas en los modelos extractivos de la minería con bajos precios en la extracción de los minerales y sin establecer las medidas frente a los pasivos ambientales e impactos sobre ecosistemas con gran biodiversidad. En el caso de economías como Colombia y Venezuela, sus modelos dependen adicionalmente de la extracción de petróleo, y en años reciente las técnicas de fracking (fracturación hidráulica de los sedimentos y roca del subsuelo para extracción de hidrocarburos con graves riesgos ambientales para los acuíferos y la sísmica del suelo), que han sido implementadas en diferentes partes del mundo principalmente en la producción de Estados Unidos, han generado una sobreproducción de hidrocarburos repercutiendo en la disminución del precio de extracción de bienes no renovables, contribuyendo a su vez a la reproducción de las desigualdades internacionales, hasta el punto de ahondar las crisis económicas de diferentes países dependientes del petróleo, y en muchos casos, que han sido impactados por la poca competitividad de sus economías afectadas por la suscripción de tratados de libre comercio con potencias económicas y países emergentes así como la dependencia de las condiciones impuestas de acuerdo a los cambios políticos (e. g. el caso de México con el NAFTA, o de los países de la región pacífico de Latinoamérica frente a tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea e incremento de intercambio comercial con China, etc.). Asimismo, la gran presión sobre la Amazonía por parte de los proyectos de cada uno de los países, en fenómenos como la expansión de la frontera agrícola, la ganadería, la deforestación y la minería ilegal.
El caso particular de Colombia, debido a su contexto histórico, enfrenta problemas en relación a la presión sobre los bienes comunes y ambientales, no sólo por el impulso de su modelo económico extractivista, sino también, por los diferentes conflictos y violencia que ha experimentado. A pesar de encontrarse en una transición hacia la consecución de la paz luego de más de cincuenta años de conflicto, el problema sigue siendo que, de manera inversa, los conflictos ambientales siguen en aumento, y la violencia contra líderes comunitarios sigue siendo latente, con pronósticos de una agudización de los mismos durante los próximos años. Revisando las cifras, según el Atlas Global de Justicia Ambiental, Colombia es el segundo país con más conflictos ambientales en el mundo (EJOLT, 2014). Pero también, su situación es de total vulneración de los derechos humanos, frente a la oposición de diferentes comunidades a grandes megaproyectos que generan afectación, impactos, contaminación y/o devastación de los bienes naturales, e impactos a comunidades, mencionando el importante papel de los líderes ambientales, en el cual, estos han venido siendo asesinados sistemáticamente, situación en la que Colombia ocupa el tercer lugar con mayor

202 La regulación de los bienes comunes y ambientales
número de muertes violentas después de Brasil y Filipinas (Global Witness, 2016; THG, 2016). Los casos más comunes han sido frente a la minería, la construcción de represas para hidroeléctricas y la acumulación ilegal de tierras baldías mediante violencia y desplazamientos en manos de grandes terratenientes92.
Por otra parte, los modelos agroindustriales de algunos países como Argentina, Paraguay y Brasil, en los cuales se han expandido los cultivos transgénicos como la soya, con tecnología round up en la cual se utilizan agentes químicos como el glifosato con grandes impactos ambientales. El caso de Brasil, como ya se mencionó, además de ocupar el segundo lugar de mayor cantidad de líderes ambientales asesinados, se menciona diferentes proyectos que han desencadenado graves impactos, en los modelos agroindustriales, deforestación sobre la Amazonía, pero también en otras áreas como en el auge que ha venido experimentando el sector de la minería. Según las cifras comparativas, desde mediados de la década de 1990, la minería ha crecido cinco veces, aun cuando la política económica lo ha llevado a situarse como un país emergente en comparación con los modelos de industrialización (IBGE, 2017). Uno de los casos recientes que han sido considerados como la peor catástrofe en la historia ambiental de Brasil, con graves implicaciones sobre los bienes comunes ambientales tanto locales como globales, ha sido el caso en 2015 de la empresa transnacional Samarco (Vale S.A. y BHP Billiton) en Minas Gerais, por el colapso de los muros de contención de las represas Fundão y Santarém, las cuales almacenaban aguas residuales y lodos tóxicos resultantes de la minería con concentraciones de metales pesados, arrasando con todo el ecosistema del río Doce incluyendo su fauna y vegetación durante un trascurso de 663 kilómetros afectando varias localidades y ocasionando muertes humanas, antes de alcanzar el Océano Atlántico.
En esta medida, el constitucionalismo ambiental, según se ha visto, ha tenido grandes problemas para ser llevado a la práctica, pese a los avances que se han generado en los casos descritos del derecho formal, pues la realidad que se refleja sobre la protección del ambiente, y el reconocimiento de los derechos. La conclusión es que, la crisis se sigue manifestando de múltiples formas, debido a que, en el fondo, lo sustancial continúa intacto, y esta prescripción y formulación de disposiciones no han sido suficientes para lograr un cambio de paradigma, Frente a esta contradicción, la alternativa está en la superación del constitucionalismo formal, y de la regulación exclusiva por parte del Estado, ante lo cual, deben rescatar las prácticas comunitarias para establecer acciones concretas para superar la crisis. En esta medida se abordarán algunos aspectos puntuales frente a la crítica del Estado contemporáneo, que han sido parte de la herencia de la modernidad, en la cual se sigue permitiendo, incentivando y generando formas de dominación, transformación, proyectos con altos impactos y contaminación ambiental y conflictos que generan injusticias ambientales. Por eso, para contrarrestar tal situación y construir escenarios alternos que permitan avanzar hacia una visión más amplia que la tradicional intervención, regulación y representación estatal en las áreas de
92 De acuerdo con las cifras de Global Witness publicadas en diferentes medios como The Guardian en
relación a las muertes violentas de activistas ambientales en el mundo para 2015.

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 203
la vida social y comunitaria, se buscan la perspectiva de universalidad que pueda ser compartida en distintas sociedades con el fin de alcanzar los propósitos de la sostenibilidad de los bienes comunes y ambientales en el mundo actual.
2.6 Críticas y alternativas al Estado contemporáneo Algunas discusiones que se han planteado en los últimos tiempos involucran
cuestiones desde el ambientalismo, relacionadas a la tradición del Estado moderno, principalmente frente al análisis de consolidación de la organización política ambiental a partir del enfoque de universalidad de los derechos humanos en la visión del nuevo constitucionalismo ambiental. Frente al primer punto, se incluyen temas relacionados a la crisis que ha conllevado el liberalismo en la configuración del Estado, entre los cuales se encuentran, los problemas de desigualdad social y pobreza, las jerarquías sociales en la conformación de las clases dominantes, las instancias mínimas de participación y la respuesta a los problemas ambientales (Weiss, 1975). En relación al segundo punto, se identifican los problemas en la interpretación que se dan a las diferentes generaciones de derechos humanos, y a los efectos y posibilidades de extender su aplicación en el ámbito de la globalización del derecho (Santos, 1998). Algunos autores como Barry y Eckersley (2005) aún confían en que es posible reestablecer al Estado para que este en lugar de ser un contribuidor de la destrucción y devastación ambiental, pueda transformarse en la principal institución que permita impulsar políticas para la conservación ambiental93. Sin embargo, esta posición es muy cuestionable, pues las críticas se derivan de la crisis del Estado moderno y contemporáneo, que radican principalmente, en su incapacidad para dar respuesta a todos estos problemas, y en otros casos, por generar condiciones para la contribución y agudización a los mismos (Carter, 1999). Así es como persisten serios problemas de desigualdad y pobreza, en la escala global, a pesar de las medidas adoptadas por los gobiernos, del impulso al crecimiento económico, pero en otros casos, el Estado es utilizado para reproducir las jerarquías y la dominación social, limitando la participación efectiva de las diferentes instancias de la sociedad civil. En el mismo sentido, el Estado moderno reproduce la lógica del capitalismo globalizado y las lógicas de producción, consumo y sobreexplotación, con lo cual se hace difícil instaurar políticas efectivas para la protección ambiental (Weiss, 1975; Bookchin; 2005).
En relación al reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos ambientales, se han visto situaciones que van en contravía del reconocimiento de la ciudadanía para garantizar las condiciones dignas de grupos e individuos, debido a que sigue persistiendo la discriminación de diferentes sectores y nacionalidades, por lo cual, no se puede hablar de una política de reconocimiento frente a la extensión del concepto integral de derechos humanos, al estar restringida a la interpretación occidental desde la perspectiva liberal. La propuesta del reconocimiento intercultural
93 El mismo Barry (1999) ha reconocido la contribución de las teorías críticas al Estado como el ecoanarquismo, para repensar el pensamiento político verde, dando razón a los argumentos contundentes sobre los problemas no resueltos e incluso incrementados que deben ser acompañados por acciones desde la sociedad civil.

204 La regulación de los bienes comunes y ambientales
de los derechos, es la cuestión más vulnerable en relación a la imposición hegemónica sobre otras culturas y prácticas colectivas, en las cuales existe colisión entre los valores y principios cuando estos no corresponden a la perspectiva de los derechos individuales liberales (Santos, 1998). La posición de los Estados, en consecuencia, se encuentra en una situación débil de materialización de los derechos pues el discurso y las políticas para asegurarlos, no sólo depende de las buenas intenciones que tengan los países frente a la posibilidad de sumar esfuerzos para generar acciones comunes, sino que esas relaciones en el plano internacional, que se encuentran arraigados a las lógicas económicas del sistema globalizado.
En consecuencia, ya se han enunciado sobre los grandes problemas que siguen persistiendo y reproduciéndose con complacencia activa y pasiva del Estado, frente a las contrariedades crónicas que generan injusticias en las ‘relaciones distributivas desiguales entre países enriquecidos y empobrecidos que generan la deuda ambiental, privatizaciones de empresas a grandes capitales (Santos, 1998; Ortega, 2010); ‘relaciones de jerarquía social e inequidad intergeneracional’, estructura social de dominación, generación de inequidades generacionales (Weiss, 1975; Fraser, 1996; Bookchin; 2005); y participación restringida en la democracia a los Estados-nacionales e instancias de representación política sin reconocimiento efectivo de los sectores de la sociedad civil (Ortega, 2010). En estos términos, la propuesta desde el ambientalismo y el constitucionalismo ambiental contemporáneo es reconocer la incapacidad del Estado para tratar el conjunto de problemas descritos, precisamente porque se ha tergiversado la concepción de lo público-colectivo desde la modernidad y el individualismo (Fraser, 1996). Por tanto, ante las crisis ambientales la construcción de la organización política, debe responder al sustrato de formación de los valores y principios ambientales, así como todos los demás elementos que se han mencionado con la finalidad de resolver la crisis ambiental y dar reconocimiento real a los derechos ambientales y las regulaciones comunitarias sobre los bienes comunes y ambientales. Se reitera entonces, la necesidad de determinar y materializar una idea de universalidad que se reconocida en todos los sectores sociales sobre el conjunto de valores, principios y derechos ambientales como parte de un ‘constitucionalismo ambiental global’ mediante la aplicación integral del sistema de ‘derechos’ desde una visión tanto pluralista como universal, para encontrar los niveles de sostenibilidad que importan a todas las instancias sociales en el planeta (i. e. una acción colectiva global) (Kysar, 2012).
En este escenario debe tenerse en cuentan que, dentro del proceso de universalidad de los derechos humanos, resultan indispensables las discusiones sobre la política de reconocimiento y de diferencia en términos interculturales de identidad individual y colectiva, pues redefinen las discusiones sobre las diferentes concepciones en los planes de vida, más allá de la idea de un proyecto hegemónico insostenible (Taylor, 1993; Fraser, 1996; Leff, 2004). Los derechos son en esta medida, condiciones mínimas de justicia que deben ser reconocidos frente a los aspectos que unen a cuestiones de la humanidad, pero teniendo en cuenta que también existen otras formas que son propias de las prácticas culturales. Este aspecto, se ha visto históricamente, más como una tensión y contradicción cuando las colectividades tienden a generar injusticias en su práctica, pero no se han visto

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 205
como una posibilidad de rescatar los aspectos positivos para la cooperación y solidaridad que puedan aportar para enfrentar y resolver problemas compartidos. En el caso de la diversidad cultural, existen puntos intermedios, que deben ser resueltos a través del diálogo. Algunas ideas como las de Santos (1998), han sido propuestas para resolver la imposición de visiones frente a cuestiones tradicionales de comunidades diferenciadas culturalmente (i. e. idea definida como hermenéutica diatópica, basada en el diálogo intercultural o en la posibilidad de globalización dialógica de los derechos). Por otra parte, existen aspectos positivos como lo han resaltado entre otros, Robertson (1997) y Escobar (2005), dentro de las prácticas culturalmente diferenciadas que pueden ser tomados como punto de referencia para plantear soluciones y alternativas, por lo cual, es necesario un cambio de visión, con el fin de reconocer esas formas como regulación que incidan en prácticas de sostenibilidad frente al ambiente, y esto se traduce en dar reconocimiento intercultural y diferencial desde lo colectivo, en donde se identifican los factores de incompletud recíproca entre culturas a través del diálogo con la otredad o alteridad.
Retomando y reformulando los aportes de Santos (1998) respecto a la cuestión ambiental, el discurso de globalización y diferencia de los derechos, debe estar encaminados principalmente a establecer límites a la acumulación de capital, al crecimiento económico, la sobreexplotación y los sobreconsumos exosomáticos que permitan encontrar salidas efectivas a la crisis de civilización. Se ha reiterado esto en diferentes apartes, por lo cual, resolvería la preocupación que ha sido manifestado por Barry (1994), en relación al pensamiento ambiental, que se ha preocupado más por las discusiones filosóficas, en la crítica al sistema actual, pero que deberían impulsar más las discusiones sobre las alternativas y propuestas concretas para la construcción de una economía política ambiental. Por lo tanto, la perspectiva de organización política desde un ‘constitucionalismo ambiental global’, debe desarrollar valores de compromiso frente a los problemas ambientales, actuando y pensando para dar respuesta a las problemáticas en lo global, regional, nacional y local. Ahora bien, en relación a las salidas para generar un cambio frente a los problemas que no han sido resueltos por la visión convencional del poder desde el Estado, se han propuesto varias alternativas que involucran la participación directa y el reconocimiento de las prácticas colectivas de diferentes sectores sociales y comunidades, en las cuales, se pueden materializar las finalidades establecidas en la visión de universalidad de los derechos encaminadas a dar soluciones a la crisis actual.
Se han mencionado algunas alternativas, basadas en prácticas no capitalistas presentadas por Gibson y Graham (1996), que se encuentran en diferentes comunidades locales, urbanas, campesinas, indígenas y grupos étnicos, entre las que se encuentran economías de subsistencia, biodiversificadas, comercio justo y equitativo, cooperativismo. También algunos autores han mencionado la idea de ‘comunalismo’, entre otros Bookchin (1986, 1989) y O’Riordan (1981), dentro de las cuales se construyen relaciones económicas que se encuentran conectadas con la generación de relaciones sociales y sentimientos de pertenencia para compartir, cuidar y sobrevivir a través de redes de cooperativas y organizaciones comunitarias. Estas pueden ser alternativas que se mantengan al margen de la intervención del

206 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Estado y de la economía capitalista. Del mismo modo Escobar (2015), ha referido al concepto de ‘comunalidad’ entendiendo aquellas referencias y propuestas desde lo comunal, lo popular, las luchas comunes, el activismo comunitario (comunitismo), que constituye las luchas en contextos diversos incluidas las dimensiones de lo urbano y rural en términos de territorio, y definiéndose como elemento fundamental dentro de la forma de representar la vida de diferentes pueblos. Otras prácticas que están definidas más allá del control de las instituciones estatales, se encuentran en las prácticas locales de los pueblos indígenas y grupos étnicos que en sus formas de vida involucran producción sostenible de bienes comunes ambientales, intercambio de trabajo asociado, agricultura de subsistencia. En el caso de comunidades campesinas y urbanas, también se encuentran prácticas locales de actividades económicas para satisfacer necesidades básicas, en agricultura para autoconsumo, pesca comunitaria, agricultura urbana. Otras actividades que cuentan con la participación de organizaciones ambientalistas, ONG, asociaciones sin fines de lucro, expertos e investigadores con el fin de desarrollar proyectos enfocados en satisfacer las necesidades de poblaciones locales.
Otras propuestas también han sido desarrolladas a partir de regulaciones sociales, individuales y comunitarias, que van aportando los elementos encaminados a la conservación y uso sostenible del ambiente de ciertos modelos alternativos a las regulaciones del Estado, en sistemas de coproducción y policentrismo que se construyen desde lo local con las comunidades. Según Durose, Justice y Skelcher (2013), estos sistemas han sido creados como un tipo de gobernanza que va ‘más allá del Estado’ para superar los modelos impuestos de privatización o concesiones públicas para el aprovechamiento y provisión de bienes y servicios, impulsados por organizaciones comunitarias desde actividades de producción e intercambio para desarrollar políticas públicas locales. Estos sistemas y modelos se han venido globalizando en las experiencias que se comparten con miras a que sean implementados por otras comunidades, generando procesos de auto-organización para reivindicar sus intereses y movilizarse con el fin de demandar cambios en las políticas, y apartándose de la idea pasiva de intervención de las instituciones gubernamentales. En esta instancia, los miembros de comunidades que participan en estos sistemas de coproducción, actúan activamente como usuarios y proveedores, que empiezan a ser provistas en bienes básicos como la prestación de servicios de salud y la educación, pero que se van ampliando, a otras actividades descritas para la producción de bienes de autoconsumo.
En relación a la coproducción, Steele (2013) la define en torno a aquellas prácticas de la vida privada de los individuos pero que trascienden hacia la cooperación entre los individuos para diseñar y realizar políticas y servicios en las que buscan beneficiarse mutuamente. En este caso, se superan la ausencia y abandono de instituciones estatales, o los esquemas de subsidios y asistencialismo que no pueden ser mantenidos y sostenidos a largo plazo, entre otras cosas, por la incertidumbre que representan los cambios políticos de gobernantes en cada uno de los periodos, en los que muchas veces se encuentran más interesados en la defensa de intereses de sectores dominantes de la sociedad. Este sistema se define

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 207
como una forma de gobierno autónomo, sustentado en la idea de una participación activa para la conformación de un interés público colectivo. Por lo tanto, es una manifestación de la democracia directa, que se contrapone a la democracia representativa, planteando una crítica al modelo convencional que tienden a marginar y negar una verdadera atención a los problemas que demandan las comunidades. Como formas de resistencia y lucha, las organizaciones comunitarias generan efectos en las mismas instituciones gubernamentales, con las cuales se negocia a fin de conseguir en ciertos objetivos encaminados a desarrollar aspectos de políticas públicas, pero en sistemas de organización comunitaria que superan el ámbito y alcance de las instituciones estatales. Por otra parte, la coproducción tiene una lógica contrapuesta a las economías de escala, que podría denominarse deseconomía de escala o economías a pequeña escala que pueden representar aspectos más justos en la repartición de beneficios y comercio justo.
Igualmente, Needham (2013) destaca otras características de la coproducción, por ejemplo, la posibilidad de ofrecer una gobernanza más allá del Estado que pueda tener mayor influencia hacia los ciudadanos, garantizando resultados políticos más eficaces y con mayores niveles de acción y responsabilidad, en el que sean los mismos miembros los que puedan procurar esfuerzos para su propio cuidado y bienestar. Este modelo abre el proceso político comunitario de auto-gestión, de acuerdo con sus propias capacidades y recursos, buscando eficiencia de mayores resultados con menos recursos, pero que también implica buscar nuevas formas a partir de la innovación para que sean más coproductivos. El intercambio entre individuos se efectúa en personalización y coproducción, y los bienes y servicios colectivos se incentivan a proveerlos con otros miembros, o a comprarlos individualmente o grupalmente. Esta gestión, resulta con mejores resultados en relación a la administración de instituciones estatales, al estar direccionada por las prácticas colectivas de coproducción generando beneficios e incrementando el capital social y la movilización política. Sobre los servicios personalizados, se incluyen práctica de innovación, basadas en el conocimiento y en las experiencias vividas de los usuarios, con lo cual, quienes son productores, siempre tienen un papel activo y participativo en la generación de ese bien o servicio involucrándolos en el diseño, la gestión, innovación y toma de decisiones locales. La innovación incluiría modelos de trabajo en sociedad, gobierno en era digital y personalización. Por otra parte, se destaca la coproducción a modo de forma de gobierno colectivo y pequeñas iniciativas privadas colectivas de los ciudadanos sin que se incurra en gastos públicos administrativos, por lo cual se puede convertir en más eficiente para la inversión de recursos al gasto social. Teniendo en cuenta que se trata de formas colectivas y privadas, se incentiva a los miembros de la comunidad a aportar y combinar libremente sus activos con el fin de recaudar los recursos necesarios para la provisión de bienes y servicios.
En la perspectiva de Sherwood (2013), la coproducción implica una salida que se va construyendo desde los bienes y servicios que surgen en empresas familiares para el intercambio local, involucrando y desarrollando relaciones con las comunidades y la participación de profesionales. La coproducción favorece la resiliencia y capacidad de individuos, para reducir la demanda de servicios que son

208 La regulación de los bienes comunes y ambientales
provistos por el sistema tradicional de mercado, que tiene gran potencial, aun cuando puede constituirse en un reto para el cambio de la cultura de los individuos y profesionales, en la medida en que debe existir una mirada más enfocada a la contribución e intercambio cooperativo, más en que la generación de ingresos monetarios. En este último, es importante establecer la forma como se deben medir y contabilizar el valor de los bienes y servicios que son coproducidos.
En uno de los casos descrito por Jamoul (2013), se evidencia la organización de trabajo con comunidades y trabajo voluntario, en los cuales se obtuvieron mejores resultados en comparación con el desarrollo de políticas estatales, que mantenían en situación de indiferencia y olvido a un gran número de comunidades marginadas. Las conclusiones sobre este caso, es la generación de construcción de movimiento para el cambio social, en el cual, la estrategia consistió en impulsar formas diferentes para aprovisionar servicios para no depender de promesas de las políticas del Estado, generando una conciencia crítica para motivar la acción. Al respecto, se menciona el éxito de proporcionar servicios básicos en iniciativas de la sociedad civil con ideas innovadoras, en las cuales también se pueden desarrollar proyectos de vivienda en propiedad colectiva dirigida a la población local. También Richardson (2013), menciona un caso similar, en iniciativas locales que en comienzo fueron impulsadas por instituciones del Estado, pero que después se fueron ampliando hacia la misma organización comunitaria. Dentro de las características que se mencionan para que tengan éxito estos procesos, es el mantenimiento de la presión de manera constante y la supervisión en la rendición de cuentas de las instituciones locales, por parte de los ciudadanos. Es por esto que, en el compromiso de realización de valores y principios de justicia desde las comunidades, se abren espacios de política que se van configurando como algo dinámico que depende del mismo impulso de quienes participan, pero que, en el transcurso del tiempo, van cambiando para adaptarse internamente dentro de las organizaciones comunitarias. Al fortalecer este proceso, se va generando procesos auto-reflexivos y compromisos éticos para movilizar esfuerzos que perduran en el tiempo, independientemente de la variación de los medios para alcanzar los objetivos, pero al generar redes de comunicación entre individuos, se constituyen instancias e instituciones nuevas que permiten transformar las relaciones de poder.
En otra experiencia de trabajo con comunidades de inmigrantes en Chicago, Estados Unidos, Ibáñez (2013) describe el contexto diverso en el que fue abandonada históricamente por el gobierno hasta llegar a ser un lugar marginal con pocas oportunidades. Pero con la conformación de una organización comunitaria, persistió en una lucha para restaurar el servicio ferroviario que era el sustento de generación de empleo en la zona, incluyendo las fases de negociación y conciliación con las autoridades de la ciudad quienes a pesar de negarse a contribuir, finalmente accedieron, reuniendo los recursos para fomentar tanto el empleo, como en la conformación de centros de enseñanza popular que tuvieron en cuenta los enfoques para inmigrantes y de género para las mujeres, con la creación de una organización comunitaria dirigida por la Asamblea en la que participaba el 70% de inmigrantes, que se reunía periódicamente para determinar las mejores estrategias que podían utilizarse frente a las necesidades locales. A partir de este proceso se conformó una

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 209
organización social sin fines de lucro que ha venido implementando acciones al margen de las políticas gubernamentales, con el fin de proporcionar bienes y servicios básicos para las familias de las comunidades, generando además una gran influencia en el nivel educativo de la ciudad, y generando actividades adicionales para el sustento de familias a través de cooperativas.
Respecto al policentrismo, esta ha sido una idea que, si bien ha nacido como parte del vínculo entre instituciones formales del Estado y las prácticas informales de las comunidades y sectores diversos de la sociedad civil, ha sido incluida dentro de los análisis para la regulación de los bienes comunes y ambientales. El término ha sido un desarrollo de Ostrom, V. (1999), para la ejecución de políticas a nivel local cuando existe una multiplicidad de agentes de diferentes niveles de gobierno, en el cual se concluye que, el policentrismo es la forma de gobierno en el que no hay una autoridad suprema, y el alcance de los objetivos depende de la cooperación entre múltiples centros de decisión. Desde entonces, la idea de policentrismo ha incluido cada vez más la idea de superación de las instituciones estatales en la gestión de los bienes comunes y ambientales, y como lo ha identificado Ostrom, E. (2005), representa una serie de ventajas como mayor conocimiento local del espacio biofísico por las comunidades, la confianza entre los múltiples actores, la reducción en los costos para hacer seguimiento a las regulaciones y conservación de los bienes, el conocimiento local adquirido por las comunidades a partir de prácticas y la experiencia que las convierten en más eficientes (e. g. la regulación de la pesca de acuerdo con las variaciones del entorno, las disponibilidad de cantidades y tamaños de cada especie, o la elección de sembrar determinados cultivos que resulten más productivos en la agricultura de acuerdo con las condiciones de las tierras y los campos), la reducción de los costos de implementación y monitoreo, la adaptación de las regulaciones a los cambios experimentados en las condiciones ambientales de los bienes, y la generación de un sistema autónomo de reglas. Adicionalmente, estas medidas según se ha visto en la evolución teórica de los bienes comunes y ambientales, representan una mejor perspectiva para la conservación ambiental de la cual dependen las mismas comunidades, y en la misma medida, la posibilidad de crear condiciones más favorables para una distribución más equitativa de los beneficios y las cargas ambientales, en comparación con la implementación de grandes proyectos impulsados por el Estado en conjunto con grandes capitales, en la que adicionalmente se terminan generando injusticias por conflictos con las poblaciones locales y mayor afectación a los ecosistemas.
En relación a todas estas propuestas, se puede observar un concepto diferente de lo colectivo desde formas comunitarias que incluyen igualmente, ámbitos público y privado para crear formas que trascienden a lo colectivo. Si bien algunos autores como Negri y Hardt (2009) habían manifestado que los espacios comunes y los bienes comunes no son ni públicos ni privados, lo cierto que en la constitución de lo común se encuentran estas dos esferas, pero que tendrían que denominarse como lo público y lo común colectivo. Así es que las pequeñas iniciativas privadas colectivas, son diferentes de los grandes centros de poder tradicional y de los grandes capitales y transnacionales, pues se van creando localmente por la

210 La regulación de los bienes comunes y ambientales
interacción comunitaria de los individuos con fines colectivos encaminados al bien común y no a satisfacer fines egoístas e individualistas que sirven para la dominación de unos individuos o grupos frente a otros. Aquí es importante vincular los análisis de Backer (2011) para quien, la convencional perspectiva, anunciaba que todos los ámbitos de la esfera privada debían regirse a las normas estatales, pero según se ha visto en los últimos tiempos, se ha venido concentrando una mayor fuerza en los sistemas que son creados por las comunidades y que suelen ser vistos como una ‘esfera privada’ colectiva. En estos casos, se ha visto que los mismos miembros de los grupos manifiestan su consentimiento para someterse a este sistema de reglas que es diferente al estatal, en organizaciones informales que manifiestan una serie de ideas afines a unos propósitos comunes (e. g. asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, ONG, empresas, etc.). Entonces, lo que acontece es la aparición de formas en las cuales estos mismos grupos a partir de estas organizaciones, van creando formas de gobierno propiamente dichos a través de una serie de normas sociales, con características muy similares y equivalentes a las de las instituciones estatales, pero que resultan más efectivas. De allí surge una esfera que Backer (2011) denomina ‘público-privada’ (privada-colectiva), para consolidar un poder de gobierno más allá del Estado. De este modo se observa, que, en caso de regirse por una visión conservadora, esta forma es vista como una amenaza por el mismo poder estatal, pero si involucra una mirada más progresista, entonces vinculará estas mismas prácticas como una forma adicional que puede servir para resolver una serie de problemas comunes en acciones colectivas transversales a los dos sistemas de gobierno.
En términos prácticos, esta esfera ha tenido más éxito en ser aceptada por las instancias estatales, en cuestiones relativas a sistema económico globalizado de las grandes empresas multinacionales frente a la regulación del mercado, en la medida en que se sigue legitimando este mismo poder desde los intentos de aplicación de políticas neoliberales. Pero frente a conflictos locales con comunidades, en los gobiernos de los poderes dominantes defendidos casi siempre desde la institucionalidad del Estado, ha sido menos tolerante con estas formas que desconoce dentro de su mismo sistema (i. e. constitucionalismo corporativo). Según se ha mencionado antes, la única forma posible, sería encontrar en instancias de gobierno estatal, visiones más progresistas con las cuales podría generarse algún cambio de perspectiva que apunte a un mayor gobierno desde las instancias comunitarias. Termina concluyendo Backer (2011), que al encontrar niveles de gobierno que crean instancias de gobernanza público-privadas colectivas, las entidades no-estatales asumen formas de gobierno mucho más allá de las comprensiones teóricas convencionales, que trascienden las fronteras y los límites que anteriormente parecían definirse estrictamente por el control directo del Estado. Por consiguiente, la gobernanza en tiempos actuales, no puede seguir siendo concebida como el monopolio del Estado sobre las formas de ejercer soberanía, y mucho menos en el espacio territorial, pues incluso en las prácticas de globalización, éste ha ido perdiendo el control sobre sus políticas autónomas para ceder al poder de la economía globalizada, y en el plano local, por la definición de prácticas de comunidades y organizaciones no-estatales, que crean redes

Capítulo 2. Las alternativas de regulación: Avances desde el ambientalismo, la justicia y el derecho 211
dinámicas convergentes de poder público, privado y colectivo en regímenes jurídicos diversos.
Retomando los aportes de Durose, Justice y Skelcher (2013), la conclusión frente a la crítica final de este capítulo, es que existe una perspectiva diferente desde la cual se pueden construir alternativas, que superen la visión del Estado como único centro de autoridad legítima, implicando que esta concepción ‘más allá del Estado’ implica modelos no estatales de elección y acción colectiva que dejan de ser secundarios para convertirse en principales para las formas de gobiernos sobre los bienes comunes y ambientales, lo cual es indispensable en las alternativas a la crisis ambiental y crisis del Estado contemporáneo. Según se ha visto, la auto-organización comunitaria, la coproducción y el policentrismo social son modelos que han presentado mejores resultados frente a la intervención estatal. Estos modelos y todos aquellos similares a los que se denominarán las ‘nuevas formas comunitarias’, son formas de organización que establecen procesos políticos de nuevas posibilidades para consolidar una sociedad más comprometida, solidaria, responsable y democrática, en la cual, se busca la colaboración en causas comunes, generando lugares en donde coexisten legítimamente diferentes centros de decisión y acción colectiva, para satisfacer una serie de principios y valores de lo que es deseables desde el punto de vista social y ambiental.
Las nuevas formas comunitarias conllevan implícita la idea de rechazo a la imposición de decisiones desde los centros de poder que representan sólo intereses de ciertos sectores influyentes que monopolizan las decisiones del Estado, para identificar la existencia de cuestiones que deben estar encaminadas al bien común y a las decisiones colectivas concertadas con las comunidades y diferentes sectores de la sociedad civil, buscando resultados reales más allá a la simples políticas que se encuentren trazadas por las instancias de gobierno y el sistema de reglas formales. Según se ha sostenido, es una idea compatible a la noción de un constitucionalismo social contemporáneo más amplio y diverso que debe ser edificado en la práctica, hacia cuestiones de justicia ambiental y colectiva, enfocada en el descubrimiento y cumplimiento de las metas, planes de vida y necesidades de las comunidades e individuos, estableciendo límites frente a la sostenibilidad de los ecosistemas. Entonces, las nuevas formas comunitarias, se erigen en propuestas construidas para la realización de los ideales del ambientalismo, trascendiendo a sus propias críticas, proponer posibilidades para materializar soluciones específicas a la crisis ambiental y a la inversión de la tragedia, cumpliendo al mismo tiempo, la materialización de los fines de la justicia ambiental, a través de formas equitativas de compromiso en el reconocimiento de los derechos ambientales e intergeneracionales, con las generaciones presentes y futuras, y con el ambiente y la naturaleza, para impulsar las potencialidades frente a la gobernanza y el cambio de paradigma, de los bienes comunes y ambientales y los ámbitos de las relaciones sociales y de poder en una concepción mucho más amplia de pluralismo y diversidad del derecho y los derechos.


CAPÍTULO 3. NUEVAS FORMAS COMUNITARIAS: EL CAMBIO DE
PARADIGMA La consolidación del cambio de paradigma, se construye a partir de una crítica
a las regulaciones del derecho formal, y es necesario mostrar los problemas que han creado las lógicas de sobreexplotación, crecimiento económico y contraste con la situación actual del estado de conservación o deterioro de los bienes comunes y ambientales, como producto de las políticas convencionales que demuestran estos problemas y fracasos que ha significado la aplicación del derecho formal de los Estados y organizaciones internacionales en materia ambiental. Frente a esta realidad, se analizarán las políticas ambientales y el desarrollo del derecho ambiental formal, contrastando con las realidades que evidencian una vez más la crisis ambiental de la actualidad. Por otra parte, se avanzará en la construcción de las nuevas formas comunitarias para proponer una teoría y revisar algunos casos que pueden ser relevantes para extraer experiencias encaminadas a la comprensión de la forma cómo interactúan las regulaciones comunitarias con otras formas impuestas por las instituciones estatales, y de este modo, identificar cuáles son los dispositivos que han sido creados localmente, y que pueden servir para la construcción de un cambio necesario de paradigma.
Para avanzar en esta propuesta, es indispensable vincular un conjunto de conceptos dentro de los análisis que se han mencionado anteriormente, los cuales resultan cruciales para entender la interacción entre las diferentes escalas de análisis, describiendo y observando cómo operan las formas de regulación de los bienes comunes y ambientales. Entre estos, se abordarán las discusiones desde lo global, pensando en las grandes problemáticas que han sido identificadas en las acciones colectivas de los países respecto a la regulación y estado actual de los bienes comunes globales y la idea del patrimonio común. Esta conclusión se sustrae del estudio acerca de las acciones de los países en las instancias del derecho nacional, en el que se incluyen aquellas investigaciones sobre la aplicación del derecho en instancias judiciales, que, en todo caso, no escapan a la crítica relativa a los avances hacia la satisfacción de los valores, principios y criterios de la justicia ambiental. En consecuencia, este avance del derecho formal, contrasta claramente con las realidades de los poderes que terminan imponiéndose, al estar concebidos en el desconociendo los límites y equilibrios de la biósfera, a través de una serie de medidas para defender la concentración de la riqueza y del crecimiento a costa de la sostenibilidad ambiental y los derechos ambientales e intergeneracionales.
En este sentido, se insiste en el fracaso de las regulaciones formales sobre los bienes comunes, como factor que incrementa la crisis, sobre la evidencia de las negociaciones internacionales, de la falta de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas y de las evidencias científicas que describen permanentemente

214 La regulación de los bienes comunes y ambientales nuevos hallazgos sobre el incremento de los problemas ambientales globales del cambio climático, pérdida de biodiversidad, desertización y sequía. Por otra parte, los intereses económicos que se encuentran detrás, muestran diferentes resultados frente a políticas en las cuales se ha tenido éxito, en relación a una mayor rentabilidad, mientras que las políticas ambientales que son percibidas por el sistema económico como un límite a su crecimiento, tienden generalmente al fracaso. Por otra parte, se menciona la expansión en los procesos de la globalización de regímenes que han sido creados desde lógicas privatistas y economicistas del derecho formal, para ampliar la protección de derechos de la lex mercatoria, los grandes capitales, protecciones a inversiones extranjeras, derechos de propiedad intelectual, lo que es el reflejo del avance del neoliberalismo en el cual, además, se enfrente a los mismos ciclos de crisis económicas, razón por la que el derecho ambiental queda sometido y dependiendo de estas lógicas de regulación.
Entonces, no queda más que buscar un cambio de paradigma, para acabar con la racionalidad económica convencional, avanzar hacia otras formas de racionalidad ambiental, en perspectivas amplias del derecho y centrar las acciones políticas en lo público colectivo desde formas comunitarias de autoorganización y autogestión, creando procesos participativos y deliberativos que pueden ser utilizados como redes de acción para la regulación de los bienes comunes y ambientales en las diferentes escalas. En esta medida, se construyen alternativas de derecho encaminadas a materializar la justicia ambiental que comienzan con la identificación de las reglas comunitarias, sigue con las experiencias de la participación en la conservación, las formas para cambiar y mejorar las condiciones de vida y el ambiente en las ciudades, las formas cómo deben resolverse los conflictos y disputas internacionales por el acceso a los bienes comunes y ambientales, las formas comunitarias y su respuesta a los problemas de deterioro, y culminan finalmente, en cómo se ha visto a partir de diferentes casos relevantes, la forma en que se respeten los beneficios, todo para llegar a la apuesta final por el reconocimiento de las regulaciones comunitarias que consolidan el cambio de paradigma hacia modelos de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental.
3.1 La crisis de los sistemas formales de regulación Las negociaciones recientes en materia de derecho y política ambiental
internacional, enfrentan graves problemas, padeciendo una situación crítica y lamentable en relación al análisis y discusión sobre los hechos, que conllevan a evidenciar su ‘fracaso anunciado’, debido a la retórica, la falta de voluntad y compromisos y los cambios de política que se han experimentado en relación a la problemática ambiental en los países desarrollados. Al respecto, existe una incoherencia entre las políticas aplicadas a nivel interno de los países, y los anuncios en los escenarios internacionales que parecen estar más direccionados por la retórica política de los gobiernos, que con medidas y compromisos significativos que hayan impactado en la mejora de condiciones frente a las metas trazadas para enfrentar la crisis global. Por ejemplo, en la conferencia del clima CoP21 de París en 2015, los jefes de Estado y de gobierno, así como presidentes

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 215
de diferentes países, proclamaron discursos ‘ambientalistas’, mientras que sus políticas internas han impulsado modelos económicos extractivistas soportados en la explotación de las commodities que resultan totalmente contradictorios a las políticas de conservación ambiental en las políticas internacionales (Ortega et al., 2012).
Durante los últimos años, se han visto patrones similares, frente a políticas ambientes en distintas áreas, dentro del marco de los principios e instrumentos bajo conceptos difusos como el de economía verde, en la cual se incluye un fenómeno de indeterminación frente a las definiciones y otras cuestiones sobre los asuntos de fondo que sólo pueden ser enfrentados a partir de un cambio de paradigma de los modelos de producción y consumo ilimitado. La situación que se describe no es exclusiva de las últimas décadas, sino que muchos instrumentos que ya han sido adoptados antes en el derecho ambiental, parecen no tener ningún impacto real, y quedan simplemente como hitos y referencias que no trascienden a medidas eficaces. Innumerables experiencias sobre instrumentos internacionales que han caído en el olvido, y cada vez tienden a ser trasladados como problemas de implementación de políticas nacionales de los países, desligándose de las obligaciones internacionales que van quedando como medidas voluntarias sin resultados vinculantes. Ese también ha sido el mismo problema del derecho formal, en el cual, a diferencia de una visión de compromiso desde el constitucionalismo ambiental global, ha definido concepciones de derecho suave no vinculante (soft law) y de derecho fuerte vinculante (hard law). Pero entonces, sólo queda una conclusión de todo esto, que, los instrumentos internacionales han sido truncados por la falta de voluntad política que refleja una serie de intereses frente a la economía, los cuales carecen de mecanismos de exigibilidad, pero al mismo tiempo, de falta de seguimiento y apoyo financiero suficiente a nivel internacional (i. e. la Foro Mundial de Naciones Unidas sobre los Bosques) (ver Anexo K).
A partir de la Conferencia de Río de 1992, la comunidad internacional empezó a creer en posibles salidas transformadas en acciones colectivas de carácter vinculante, más, sin embargo, lo que ha venido ocurriendo en la mayor parte de las negociaciones internacionales o en las legislaciones nacionales, no es más que un retroceso en donde se manifiesta el malestar de los gobiernos de los países por tomar acciones claras que puedan ir más allá de los intereses dominantes que representan. Entonces, estos acontecimientos recientes, no llevan a otra conclusión sino la adopción de una serie de medidas no vinculantes con metas poco significativas, entre otras, el caso de la Declaración Río +20 de 2012, o en la situación actual de negociaciones en materia de cambio climático por los continuos fracasos para adoptar un instrumento vinculante que reemplace el Protocolo de Kioto que finalizó su periodo de compromisos en 2012, o la aprobación del Acuerdo de París en 2015 con medidas voluntarias para todos los países; y en general todo el conjunto de acciones que se caracteriza por la falta de seguimiento y financiación de políticas ambientales así como el incremento de las problemáticas en materia de cambio climático, biodiversidad y lucha contra la desertización y sequía, que terminan siendo una contundente muestra de esta cruda realidad (Honty, 2011; 2012; Honty y Gudynas, 2015).

216 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Las negociaciones ambientales están colapsadas y la crisis se profundiza cada vez más, hasta el punto que se generan sólo incertidumbres sobre el futuro, pero hay quienes han revisado detenidamente las proyecciones y saben justamente donde radica el verdadero problema. En ese sentido, Honty (2012) y Honty y Gudynas (2015) han enfatizado en la total indiferencia de los gobiernos, que se puede sintetizar en “las mil y una maneras de no tomar las decisiones urgentes haciendo de cuenta que se toman decisiones importantes”, por ejemplo, frente al Acuerdo de París, en el que además se indica la adopción de una serie de medidas que los mismos gobiernos de los países saben de antemano que pueden ser anunciados como acuerdos vinculantes pero sin sanciones, lo cual quiere decir precisamente que termina siendo lo contrario, es decir, instrumentos voluntarios que no son para nada vinculantes. Por otra parte, autores como Giddens (2009) han venido haciendo seguimiento al análisis de las políticas del cambio climático, en el que están muy claros los intereses detrás de las negociaciones, en los que se esconde un asunto mucho más importante para las agendas de los países, como es el dominio de las energías fósiles y renovables, conllevando la inacción de medidas, mientras las potencias económicas que son las principales responsables de la problemática (i. e. China y Estados Unidos), no se pongan de acuerdo sobre este tema, a fin de llegar a un acuerdo para enfrentar la problemática ambiental.
Toda esta discusión gira en torno a la teoría desarrollada en el derecho internacional de las organizaciones internacionales, entendiendo que existe un deber de acción conjunta frente a los problemas globales, con el fin de garantizar la conservación de los bienes comunes globales, mediante el límite al concepto de soberanía sobre los países, como una excepción, en el cual ningún país podrá apropiarse de manera exclusiva privando a los demás de su uso y acceso, o generando procesos de deterioro que afectan estos espacios que pertenecen como patrimonio común a la humanidad y a todas las generaciones presentes y futuras (Wijkman, 1982). Es por esa razón que generalmente en el concepto anglosajón, sea definido simplemente como los comunes (commons), en entendiendo que no son bienes que puedan ser apropiados realmente, pues se trata de espacios que pertenecen a todos, sin embargo, ya se ha precisado en la teoría expuesta, sobre la necesidad de definir los bienes comunes como sujetos y bienes de protección ambientales, respondiendo a la necesidad de hacer una definición encaminada a establecer una regulación y distribución en términos de justicia ambiental.
Por otra parte, Zhang y Chinn (2009) han mencionado una serie de características referidas precisamente a esta naturaleza que se extiende a lo colectivo y común de la humanidad, en la cual, diversas teorías han utilizado múltiples expresiones para referirse a una misma idea, entre otras ‘bienes comunes internacionales’, ‘bienes públicos globales’, ‘bienes comunes globales’ o ‘bienes comunes de la humanidad’ (p.282). Otros autores refieren al concepto desarrollado en sus inicios desde la teoría económica por Samuelson (1954) para extenderlo sobre estos bienes, bajo el concepto de bienes públicos internacionales, pero haciendo claridad que este concepto tiene una diferenciación sobre las características de no exclusión y no rivalidad en la disminución de los bienes que están repartidos para todos (Ferroni y Mody, 2004; Morrissey, Velde y Hewitt,

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 217
2004)94. De esta manera, partiendo de un análisis desde el punto de vista económico, existirían diferencias en las definiciones de espacios comunes como el aire, que sería un bien público, pues que un individuo nuevo aparezca para usarlo, no significa que se reducirá las cantidades para los demás, mientras que, en el caso de las pesquerías, sería propiamente un ‘bien común especie’, pues la entrada de un nuevo individuo o grupo, sí disminuiría la cantidad total que está dispuesta para todos los demás. Algunas otras partes del mundo incluso carecen de regulación, como aquellas regiones que exceden el límite del mar territorial de cada uno de los países, y se convierte en aguas internacionales como libre acceso para todos los demás países (ONU, 1977). Estas aguas marítimas exentas de jurisdicción estatal, se han convertido en áreas disponibles para cualquier país siempre y cuando se cuente con los medios o recursos económicos suficientes y se disponga de la capacidad operativa para acceder a ellas (Baslar, 1998). Por otra parte, se encuentran los cuerpos del espacio exterior a partir de la cual, se ha desarrollado la teoría del patrimonio común de la humanidad que ha sido adoptada finalmente en el tratado internacional (ONU, 1982). A partir de los antecedentes de este tratado, Cocca (1972) desarrolla su teoría del patrimonio común de la humanidad (res communis humanitatis) que es finalmente aceptado para la regulación de este tipo de bienes, mencionando como característica, que está limitado al dominio de la soberanía, de los individuos, ruptura de la interpretación privatista del derecho y defensa de los intereses de la humanidad (Christol, 1976)
En relación a la atmósfera, si bien no se le ha dado ninguna denominación concreta en estos instrumentos, se ha hecho referencia en los tratados internacionales sobre cambio climático a la idea de un ‘bien común global’ compartido por toda la humanidad más allá de las divisiones por países, en la que se reconoce a todos los individuos un derecho equitativo frente a la atmósfera, que se manifiesta en el reconocimiento de las obligaciones adquiridas por los países en relación al número de su población (per cápita) (ONU, 1992a, 1997). Desde las diferentes denominaciones, que ha tenido desde el punto de vista teórico científico, se mencionan diferentes referencias en relación a la protección del bien común, algunas de la cuales son, el clima o su regulación, la restricción a la contaminación de la atmósfera y la prevención del calentamiento del sistema climático, etc. De otro lado, la diversidad biológica ha sido definida directamente en los instrumentos internacionales de derecho formal, como ‘interés común de toda la humanidad’ refiriéndose a las acciones de conservación, pero esta también tiene un tratamiento de bien común global, con derechos de soberanía diferenciada de los países de origen (ONU, 1992b). En un caso similar se encuentra la desertificación o desertización y sequías que se manejan como intereses a problemas comunes por parte de los países, entendiendo que es necesario discutir no sólo la distribución de
94 Concretamente la definición es extraída de Samuelson (1954, p. 54) sobre el significado del bien público
o social “el que todos disfrutan en común en el sentido de que el consumo de cada individuo de tal bien no genera una reducción del consumo de otro individuo del bien”; adicionando la característica de no excluibilidad pues “una vez ofrecido el bien, nadie puede ser excluido de disfrutar sus beneficios” (Morrissey, Velde y Hewitt, 2004).

218 La regulación de los bienes comunes y ambientales los bienes, sino también la contribución a las grandes termas de cooperación internacional para resolver problemas que atañen a la humanidad (ONU, 1994a).
Algunos autores como Sandler (1999), han referido la importancia de identificar estos conceptos tanto de bienes públicos como de bienes comunes desde el punto de vista económico, a fin de comprender la transición de los conceptos que han ido evolucionando a las condiciones y necesidades desde el punto de visa de las políticas que se manifiestan en la acción colectiva global, encaminada a generar esfuerzos conjuntos para la conservación de estos bienes, en lo que conceptualmente, implica una doble perspectiva, como bienes internacionales que son compartidos por los países y como bienes intergeneracionales, que se deben garantizar pensando en la conservación a muy largo plazo para la infinidad de generaciones que están por venir. Al respecto, se ha mencionado la finalidad de este concepto, que debe estar encaminada a ayudar a que la humanidad sea capaz de redireccionar el rumbo hacia nuevos caminos y paradigmas en materia de derechos comunes, mediante el desarrollo de valores, prácticas, procesos e instituciones que sean determinantes en el éxito del manejo de los bienes comunes ambientales (Young, et al., 1999; Ostrom, Burger, Field, Norgaard y Policansky, 1999).
La discusión acerca del punto crucial en la actualidad, desde el punto de vista internacional, ha sido el análisis sobre el marco de regulación frente al uso y acceso de los bienes comunes globales que se han enunciado anteriormente, pero también, el reconocimiento de las obligaciones y responsabilidades que tiende a ser evadida en el discurso político y en las acciones para materializar esas políticas en la práctica. Debido a esto, la crítica acerca de la situación actual en materia ambiental, sigue girando alrededor de la representación de los intereses en las negociaciones internacionales, pues esta tiende a ser vista únicamente en términos formales que sólo manifiestan ciertos intereses económicos representados por los gobiernos nacionales en una visión reducida de democracia, dentro del marco de Naciones Unidas (Kapur, 2002). Por esta razón, se intenta establecer las normas, los estándares y los mecanismos para la regulación de estos bienes comunes ambientales globales, pero marginando la participación de diferentes actores que conforman la sociedad civil global.
Entonces, retomando los valores de la universalidad desde una perspectiva diferente del derecho, algunos autores ya han planteado este análisis sobre los conceptos del patrimonio común y de los bienes comunes globales, que debe estar direccionado por los asuntos que unen los esfuerzos para garantizar y asegurar, no sólo en términos temporales y espaciales más inmediatos desde lo local, sino también desde una acción colectiva de toda la humanidad, en que estén representados los derechos de los ciudadanos, los pueblos, la humanidad, la naturaleza y las generaciones futuras, demandado al mismo tiempo la aplicación de los principios ambientales que establecen como fuentes de obligaciones y responsabilidades internacionales compartidas y diferenciadas para alcanzar unos mismos objetivos (Stern, 2007). De esta manera, la extensión sobre las propuestas frente a la crisis de civilización y la crisis ambiental contemporánea, es precisamente

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 219
la evolución del pensamiento que integra perspectivas holísticas que no pueden ser ajenas a los límites espaciales y temporales. En algún momento las discusiones se centraron en las primeras teorías de la planificación territorial, que habían sido desarrolladas por Geddes (1915, p. 397) y Dubos (1978), en relación a los problemas que se establecían en las ciudades y en los enfoques de sostenibilidad, mencionando la posibilidad de buscar salidas a los problemas globales desde lo local, promoviendo el lema ‘pensar globalmente y actuar localmente’, pero esta forma de pensamiento se ha tornado mucho más compleja de explicar, pues no sólo se extiende en lo local.
Sin lugar a dudas, las formas comunitarias se originan en las prácticas locales de las comunidades para establecer modelos sustentables, pero realmente, no escapan cuestiones que son trascendentales y transversales a todas las sociedades frente a límites y estándares mínimos que ya han sido referidos para alcanzar precisamente esas metas de sostenibilidad y reconocimiento de derechos e intereses ambientales colectivos. Más tarde con algunos estudios sobre bienes comunes, se ha explicado que todas las medidas que integran la acción colectiva dependen de las relaciones entre actores e instituciones que interactúan en diferentes escalas desde lo global hasta lo local (Berkes, 2002; Young, 2002; Dietz, Dolsak, Ostrom y Stern, 2002; Dietz, Ostrom y Stern, 2003). Con los avances teóricos de Cash et al. (2006) se empiezan a clarificar las diferentes relaciones que existen entre diferentes escalas y diferentes niveles de actuación y decisión, en los cuales o se compatibilizan los esfuerzos, o, por el contrario, pueden contrarrestarse y oponerse unos a otros. El ejemplo más claro es, si el Estado reconoce las regulaciones comunitarias como formas de compatibilizar y complementar su mismo sistema jurídico formal, y en la misma medida, si la aplicación del derecho en instancias internacionales también puede reconocer o desconocer las prácticas jurídicas y regulatorias tanto de los Estados como de las comunidades locales. En este caso se mencionan, por ejemplo, las decisiones de las cortes internacionales de justicia que van creando reconocimiento o desconocimiento de las prácticas del derecho nacional del Estado y de los derechos e intereses de colectivos de las comunidades locales.
Retomando lo anterior, la gobernanza de los bienes comunes implica avanzar hacia formas que conlleven a pensar y actuar globalmente y localmente. Entonces siempre habrá de efectuarse análisis en las diferentes instancias de aplicación de diferentes formas regulatorias debido a que los conflictos sobre los bienes comunes, involucran esa acción entre diferentes actores que interactúan dentro de diferentes escalas, niveles en espacio y tiempo (Cash et al., 2006) (ver Anexo B). Luego de esto, se podrá revisar si el resultado final está dentro de la garantía de conservación de los bienes comunes y ambientales, propiciando conductas que persigan la definición de un futuro sostenible en valores que unan la visión compartida por la humanidad para la conservación del ambiente en el planeta (Zhang y Chinn, 2009)95.
95 Aquello que ha sido resumido en palabras de Zhang y Chinn (2009, p. 284) como “la idea de un destino
común y unos límites que dependen del agregado de individuos, grupos, entidades reales, naciones,

220 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Estos enfoques coinciden en lo mismo, frente a las soluciones que no sólo deben centrarse en una única escala, y esa ha sido la crítica a los modelos aislados que se han intentado hasta ahora, en los cuales se llega al extremo de resolver todos los problemas desde instancias locales (e. g. mencionar que todos los problemas ambientales se resuelven desde el ordenamiento del territorio local, pues desconocen la perspectiva sistémica y holística). Por ejemplo, Stern (2007) llega a la conclusión que si el “cambio climático es una cuestión global que precisa de una respuesta igualmente global” (p. 18). Pero el dilema está en la manera como deben ser construidas las acciones colectivas globales, pues en general se ha tratado de la intervención de los Estados. En una propuesta concebida recientemente, se ha propuesto nuevas formas comunitarias, para establecer redes de cooperación y solidaridad global desde lo local. También existen dimensiones relacionadas con la justicia y las responsabilidades que adquieren los seres humanos en relación a las actuaciones desde el punto de vista ético para la conservación del ambiente a fin de consolidar la defender los derechos de las futuras generaciones y la defensa de la existencia misma de la naturaleza (Harbour, 1999).
Conforme a esto, una alternativa para enfrentar los problemas globales es la construcción de la teoría del patrimonio común desde la perspectiva del Sur, consistente en la suma de acciones que deben ser establecidas para la defensa de los asuntos principales de la humanidad y del planeta (Santos, 1998). La definición de la justicia ambiental sobre los bienes comunes que debe coincidir con las medidas de acción colectiva global, es la suma de esfuerzos para la conservación, pero también, la redistribución de los bienes, beneficios, cargas ambientales y reconocimiento e irrupción de las deudas ambientales para la materialización de los derechos (Caney, 2005). La perspectiva de los derechos debe ser la protección de estos bienes, la prevención frente a los factores que puedan deteriorarlos, pero no sólo en el reconocimiento que se ha efectuado en el derecho formal en el cual ya se reconoce el principio de equidad inter e intra generacional (i e. Declaración de Río de Janeiro, principio 3°) (ONU, 1992c). Debe establecerse en políticas y acciones que sean medibles y eficaces frente a la consolidación de los objetivos y las metas en materia de sostenibilidad. El problema sigue consistiendo en que, si bien han existido diferentes instrumentos, no basta con el hecho de encontrar reconocidos ciertos derechos o partes de las obligaciones en una norma, sino en garantizar que estos mismos sean llevados a la práctica.
Los países mayormente responsables se han encargado con sus acciones de destruir esa acción global, y los mecanismos recientes, han dejado de ser verificados internacionalmente, pues no son vinculantes, o carecen de medidas, recursos financieros o mecanismos de exigibilidad para que sean aplicados por los responsables. Una cantidad creciente de investigaciones, han venido describiendo poco a poco, los resultados del fracaso de las acciones que han sido emprendidas en materia ambiental, por parte de los países y de las organizaciones internacionales como la ONU. Por un lado, en razón al permanente desconocimiento conocimiento compartido, expectativas y entendimiento en asuntos globales sobre el legado común de la humanidad y el consenso sobre los bienes comunes globales”.

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 221
de la participación real y efectiva encaminada a vincular actores desde lo local, lo cual implica, que las posibilidades de generar redes desde la sociedad civil son casi nulas, y sólo se encuentra en las medidas que se adopta desde una visión cooptada por los poderes políticos, económicos y la burocracia, convirtiéndolos en contradicciones e inobservancias de la interacción entre lo global, lo regional y lo local. Esto se debe a la limitación misma de la participación abierta a la sociedad civil, pues sólo interesan las posiciones de los sectores políticos y económicos más influyentes en las decisiones intergubernamentales sin incluir verdaderos procesos de deliberación y participación política de los diversos sectores, pues los bienes comunes no pertenecen a los Estados, sino a la humanidad. También, la situación es un reflejo de la visión sesgada del contenido del patrimonio común, en el cual, las potencias mundiales sólo están interesadas en repartir los beneficios y los bienes para explotar aquellos que están dentro de los territorios de los países empobrecidos, pero rechazan la idea de la acción colectiva que implique redistribuir los bienes de los sectores y países más ricos y asumir la responsabilidad histórica completa en materia ambiental, reproduciendo las injusticias y los desequilibrios frente a las deudas ambientales. Y ante estos fenómenos, no existen mecanismos e instrumentos que den cuenta de una serie de resultados significativos, sino que han venido demostrando todo lo contrario (Ramakrishna, 1990; Steins y Edwards, 1993; Kapur, 2002, Conca, 2010).
A través de las diferentes Declaraciones de Naciones Unidas (ONU, 1972, 1992c, 2002, 2012) en las cuales se han establecidos las disposiciones del marco general de principios del derecho ambiental que se habían desarrollado a nivel teórico, se han implementado una serie de convenios y convenciones sobre diferentes temas que hacen parte de la regulación del derecho formal, reflejando las disposiciones que han sido creadas para enfrentar la crisis ambiental, mediante una serie de instrumentos y mecanismos que a pesar de establecer algunos objetivos y metas, generan pocos resultados significativos sobre la protección de los mismos. Del mismo modo existe una gran proliferación de normas formales tanto a nivel internacional como de las legislaciones de cada uno de los países. En el caso internacional, existen múltiples instrumentos que han sido creados para regular aspectos generales y específicos en materia de biodiversidad, comenzando, por regulaciones del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) (ONU, 1992b), y su marco normativo de protocolos, y otros niveles compartidos en la escala internacional, tanto al interior de Naciones Unidas, como en otros organismos internacionales que fueron creados a través de instrumentos multilaterales, entre otros componentes específicos del ambiente, entre los que se encuentran, la Convención Internacional Caza de Ballenas, la Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de Altamar y la Convención sobre los Humedales Ramsar (estos dos últimos hacen parte de organismos internacionales independientes de la ONU, y en el caso de los humedales, estos tienen una clasificación y regulación diferente a las demás áreas protegidas y de parques naturales en cada uno de los países) (IWC, 1946; ONU, 1958, RCW, 1971).
Desde el punto de vista regional, se han suscrito diferentes instrumentos en los que se comprometen a realizar esfuerzos de cooperación en temas de conservación

222 La regulación de los bienes comunes y ambientales e investigación de la diversidad biológica, entre los que se pueden mencionar el Tratado de Cooperación Amazónica y el Convenio Protección y Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe (OTCA, 1978; ONU, 1983). En relación a las medidas para prevenir los derrames de hidrocarburos en el mar, se han establecidos otros convenios en escalas internacionales y regionales, como el Convenio MARPOL que sustituyó el Convenio Internacional para prevenir la Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos de 1954, y que hace parte de los instrumentos internacionales de Naciones Unidas (ONU, 1973-1978). En relación a las áreas protegidas como los sistemas de parques, se ha establecido como una de las obligaciones contenidas dentro del Convenio de Diversidad Biológica para los Estados parte dentro de sus compromisos de conservación in situ, aspecto reconocido anteriormente en algunas legislaciones internas de los países para la protección de ecosistemas estratégicos de acuerdo con las características propias de los territorios (e. g. fiordos, páramos, estepas, sabanas, etc.). Y por otra parte el marco de regulación contra los organismos vivos modificados y el régimen de acceso a los recursos genéricos y la repartición de los beneficios de estos proyectos con los países de origen y las comunidades, que se completa con algunos regímenes regionales como el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
Frente a la regulación de la atmósfera, el principal instrumento de regulación ha sido la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, ha definido las acciones internacionales para la regulación de la atmósfera, incluyendo el Protocolo de Kioto que define los límites de emisiones de los ‘países desarrollados’ (ONU, 1992a, 1997), y todos los demás mecanismos de flexibilidad y las decisiones que reglamentan estos instrumentos que se han desarrollado a partir de los instrumentos económicos de mercado, sobre los cuales se incluyen proyectos forestales en ‘países en desarrollo’ bajo el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) (ONU, 2001, 2003). También desde Naciones Unidas se ha adoptado la Convención de Lucha contra la Desertificación y Sequía, que hace parte de los principales problemas globales que se encuentran interrelacionados, pero en especial con el problema de cambio climático, que es uno de los factores fundamentales que determinan esta problemática regional que se intensificará durante los próximos años. Desde el punto de vista de la legislación de los países, estas se han centrado en la regulación sobre el uso y acceso sobre el agua, incluyendo diferentes regímenes (estatal, privada con prioridades, comunitaria, etc.), aunque en general ha sido difícil para dirimir los conflictos locales por el acceso, cuando se genera una contraposición de intereses de las comunidades con actividades industriales y extractivas.
Pero adicional a todo este conjunto de instrumentos jurídicos del derecho ambiental internacional y de los ordenamientos jurídicos nacionales que incluyen disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, existen decisiones en instancias judiciales que se suman en relación a la solución de conflictos, mediante interpretación de las normas y aplicación de criterios que restringen, condicionan o amplían las acciones de los Estados. Al respecto, se han desarrollado determinadas teorías que se han aplicado en el derecho formal para determinar cuál es la interpretación adecuada, pero que acude a las mismas reglas lógicas y formales.

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 223
Existe cierta paradoja al respecto, en reconocer qué tanto se puede hablar de avances de la justicia ambiental en la interpretación que hacen las instancias judiciales a nivel nacional e internacional. Más adelante se comentarán los problemas que tiene esta perspectiva, principalmente, porque hacen parte del formalismo del Estado, y que, en muchas ocasiones, no tiene una aplicación jurídica real para cambiar las políticas o las acciones de los actores responsables de la problemática ambiental, o en última instancia, terminan actuando en favor de los mismos intereses económicos dominantes o intereses estatales, en los cuales se terminan intensificando aún más los conflictos.
La importancia de las decisiones como lo menciona Alexy (1986), es el control sobre la aplicación del derecho en el que se va generando ya sea, un reconocimiento, desconocimiento o restricción de las disposiciones normativas, a lo cual se puede adicionar a este argumento, que hacen parte de los parámetros fijados por los sistemas jurídico-formales del derecho que afectan la interpretación ambiental en instancias legales y constitucionales. En el derecho formal, además se hace una diferenciación entre decisión judicial y jurisprudencia, dependiendo la tradición del precedente. Cuando se analiza una única decisión judicial, esta crea una subregla de interpretación (o norma adscrita) en la que el juez ordena determinadas acciones que deben cumplirse, y en otros casos, determinando la forma en que deben entenderse las normas en concreto. Por otra parte, la jurisprudencia, se compone de varias decisiones judiciales de un tribunal o corte que van definiendo una posición sobre determinados aspectos del derecho en distintos casos, y que empiezan a ser vinculantes para otras situaciones que deben ser resueltos en el futuro, y que se adicionan a la normatividad en virtud del principio y derecho de igualdad.
Existen otros factores que son importantes en relación sobre las decisiones judiciales sobre si estas puedan ser más progresivas o garantistas desde el punto de vista ambiental, conforme a la inclusión de determinados criterios de interpretación cuando existe la necesidad de dar más importancia mediante la ponderación, a determinados derechos y principios que se contraponen, ampliando, restringiendo o condicionando el contenido de los derechos según la situación para lo cual, decidirá qué principios prevalecen. Si la jurisprudencia puede generar resultados reales de justicia ambiental a partir de las decisiones judiciales, implicaría el reconocimiento como mecanismos de protección efectiva sobre creación de nuevos derechos, o mediante la aplicación de ‘criterios prácticos’ encaminados a resolver las tensiones y los conflictos entre los distintos derechos y disposiciones normativas (Alexy, 1986; Uprimny, 1998; López, 2000; Atienza, 2005).
El problema es que, dentro de este sistema de regulación, las decisiones en instancias judiciales acuden siempre a la aplicación de lógicas jurídico-formales, mediante técnicas argumentativas e interpretativas para explicar situaciones y enunciados normativos, acudiendo a razones que son reconocidas por los Estado en la aplicación de su propio derecho. En los últimos años, ha tomado una mayor relevancia el estudio de los análisis de casos bajo el sistema del derecho anglosajón (common law), cuando se advierte la necesidad de desarrollar dispositivos

224 La regulación de los bienes comunes y ambientales adicionales para resolver cuestiones diversas en relación al sistema de normas (Goodhart, 1930; Eisenberg, 1991; Magaloni, 2001). Sin embargo, la aplicación del derecho en instancias judiciales, sigue estando dominada por las teorías formalistas de la argumentación que utilizan técnicas de interpretación y aplicación del derecho (e. g. razonabilidad, proporcionalidad, ponderación de principios y derechos, creación de acciones afirmativas, defensa de la seguridad jurídica, análisis de posibilidades fácticas y jurídicas sobre la capacidad económica del Estado, etc.). Entonces, la concepción del derecho parece siempre, estarse reduciendo a una simple cuestión de decisiones en instancias judiciales que, para determinar dentro de los debates o enfrentamientos, el conjunto de razones y argumentos que puedan tener mayor éxito en defender una determinada posición (Perelman y Obrechts,1958; Alexy, 1986, 2008; Gunther, 1991; Ruiz, 1996, Araújo, 2006; Carbonell, 2008) 96.
Pero como se observará más adelante, en materia de conflictos y disputas ambientales, la concepción del derecho es mucho más amplia, pues se encamina a resolver una serie de realidades que trascienden en el nivel de complejidad del debate de las perspectivas argumentativas, pues existen medidas que deben estar enfocadas a problemas reales que vinculen los criterios de justicia y la eficacia en la toma de decisiones. Entonces, una concepción amplia del derecho, va más allá de la aplicación de estas lógicas formales que deben ir cambiando para integrar las otras formas del derecho que han sido relegadas de las interpretaciones doctrinales, permitiendo reconocer mayores garantías, pero adicionalmente buscando la posibilidad para que estas sean más eficaces y justas desde el punto de vista de la consolidación de los derechos e intereses de las comunidades y del ambiente, y puedan superar la visión del formalismo del derecho basada en las interpretaciones textuales. Aquí se resalta la importancia de los criterios axiológicos que vinculan las discusiones éticas y de justicia (Alexy, 1983; López, 2000). Algunos autores han profundizado en esta idea frente al análisis de los efectos prácticos de los fallos y decisiones judiciales, como criterio de justiciabilidad del derecho que también podría ser utilizado en el derecho ambiental, en el sentido de comparar si los ejercicios de las técnicas interpretativas y argumentativas utilizadas desde la razonabilidad y ponderación de derechos constitucionales puede garantizar mejores resultados mediante una preferencia condicionada (prima facie) dependiendo de las
96 En los desarrollos teóricos y doctrinales de las decisiones judiciales y jurisprudencia del sistema formal se han desarrollado diferentes teorías. Por una parte, Goodhart (1930), hace los primeros análisis respecto a las razones fundamentales (ratio decidendi) de las decisiones judiciales que son las que pueden servir y ser tenidos en cuenta para decidir el caso creando reglas de interpretación para el futuro. Por otra parte, Eisenberg (1991) distingue las facultades en el sistema anglosajón (p. 7): “mientras que la función de resolver disputas va dirigida hacia las partes y hacia el pasado, la función de proveer reglas se dirige hacia la sociedad y hacia el futuro”. En el caso de los análisis de razonabilidad y ponderación, Alexy (1986) ha desarrollado técnicas desde la teoría jurídica en relación a decisiones que involucran derechos, principios o facultades de instituciones del Estado que se contraponen, adoptando la ley de la ponderación, según la cual: “cuanto mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro”. También Alexy (1986) indica la necesidad de unificación en la aplicación de las decisiones mediante el principio de igualdad según el cual, (p. 395): “si no hay ninguna razón suficiente para la permisión de un tratamiento desigual, entonces está ordenado un tratamiento igual”.

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 225
circunstancias específicas y concretas según las particularidades de cada situación (Alexy, 1986; Uprimny, 1998; Prieto-Sanchís, 2008).
En dicho sentido, la fundamentación de las decisiones judiciales se apegaría en mayor o menor grado a los principios ambientales si se adhieren a los criterios de la justicia ambiental, con resultados que permitan verificar si en realidad han contribuido a la conservación y sostenibilidad de los bienes ambientales. En la perspectiva de Atienza (2005), se demuestra precisamente que la argumentación jurídica trasciende las barreras de las disposiciones normativas y del positivismo jurídico, en la medida en que se configura como un proceso integrador de las posiciones éticas, políticas, filosóficas, sociológicas y empíricas que deben ser tenidas en cuenta en la formación de las decisiones judiciales. Por esta razón, siempre estarán presentes los aspectos éticos y políticos que determinen las mismas prácticas del derecho, como en las decisiones de los jueces, pues no pueden ser tratadas como operaciones puramente lógicas predeterminadas, sino en igual proporción, hacia la búsqueda de consolidación de los criterios de justicia (Uprimny, 1998; Bernal, 2008). En la misma dirección, se encuentra el análisis de la aplicación del derecho como forma de intermediación o negociación de los conflictos por parte de los actores sociales, superando la perspectiva de aplicación simple de las normas jurídicas. En efecto, dicha perspectiva de aplicación del derecho en instancias judiciales es mucho más evidente a la luz de los verdaderos conflictos ambientales que se presentan en la práctica, en la medida en que allí se producen procesos dialécticos entre diferentes actores a partir de luchas, confrontaciones, debates, discusiones y oposiciones por la apropiación, el despojo y la contaminación sobre los bienes naturales y ambientales (Mesa-Cuadros, et al., 2015).
Entonces, un análisis sobre el desempeño de las decisiones judiciales en los casos que se han presentado sobre la regulación de los bienes comunes y ambientales, debe ser confrontada a partir de una serie de criterios que se han desarrollado a partir de la teoría de la justicia y de la nueva concepción del derecho y los derechos. Así es como Schauer (1991) y Atienza (2012) se refieren a la concepción amplia del derecho, para concluir, que la razón de el sentido de este no es otra cosa diferente sino la aspiración a la justicia, o en términos más prácticos, la lucha contra las injusticias97. Por ejemplo, en el análisis recurrente de la oposición entre valores y principios que deben ser medidos frente a criterios estrictos de justicia ambiental cuando los resultados puedan generar involucrar la colisión entre acciones humanas y la protección ambiental, por ejemplo, las que se desarrollan a partir del derecho de libertad económica pero que puede afectar gravemente los bienes ambientales y naturales, entonces, la decisión tendrá que estar encaminada a evitar y prevenir estos riesgos de afectación o amenaza. Entonces, deberá analizarse la inclusión de los principios ambientales en la definición de la primacía
97 Afirma Schauer (1991) que la justificación de una decisión judicial es precisamente actuar frente a una
serie de situaciones o casos de extrema injusticia, en los cuales debe generar medidas diferenciadas para no ocasionar un resultado absurdo o una colisión abierta con los valores sociales, lo cual constituye una técnica encaminada a corregir el contenido de la regla del precedente a estándares éticos y políticos.

226 La regulación de los bienes comunes y ambientales axiológica frente a otro tipo de principios para contrarrestar el efecto cuando estos colisionan (Alexy, 1986; Guastini, 2001).
En esta medida, los casos que involucra potenciales y reales afectaciones al ambiente, deben generar niveles de actuación a partir de decisiones que busque materializar en esencia los principios ambientales, por ejemplo, frente a la sostenibilidad ambiental en lugar de promover un crecimiento y desarrollo económico insostenible y desequilibrado frente a las responsabilidades ambientales. No podría permitirse acciones humanas que desconozcan los límites o estándares de regeneración de los ecosistemas o el agotamiento mismo de los bienes renovables, pues podría generar puntos críticos de impactos irreversibles como el agotamiento total de los bienes ambientales. Otro caso estaría descrito en la aplicación de los principios de prevención y precaución ante la generación de posibles daños ambientales graves e irreversibles al ambiente, pues ante la ausencia de certeza científica, deberán tomarse medidas sin ningún tipo de excusas, tratando de evitar al máximo los daños ambientales antes que tener que tomar medidas posteriores cuando ya sea demasiado tarde.
Si las decisiones no están dirigidas a prevenir esta serie de factores, irían en contravía de los mismos criterios que se han definido dentro de la concepción de la justicia ambiental. De esta forma, las decisiones estarán determinadas por la fundamentación ética, política y jurídica de la decisión mediante la postura adoptada para la materialización de los derechos ambientales y garantizar la protección del ambiente cuando está en riesgo, incluyendo tanto aspectos ecológicos como sociales (e. g. garantías constitucionales en la aplicación del sub-principio indubio pro ambiens como desarrollo del principio de precaución) (Schauer, 1991). En la medida en que coincida en las decisiones con mayores principios ambientales, se podrá establecer si las decisiones son las adecuadas para establecer instancias de protección efectiva, acercándose a decisiones ambientales (una medida que sea contraria a los principios ambientales desconociendo las medidas para la protección de la integridad y conservación ambiental, incluso en aquellos casos cuando se dejan de tomar medidas terminará siendo abiertamente una decisión anti-ambiental) (Ortega, 2015).
Un aspecto que debe adicionarse al análisis de las decisiones de casos y conflictos ambientales que se resuelven en instancias judiciales, es la forma como se han efectuado las interpretaciones del derecho formal desde perspectivas ideológicas como el liberalismo, que ha tendido a desconocer la aplicación de los derechos humanos ambientales, en su definición de derechos abstractos como metas o fines políticos que no pueden ser incluidos en las decisiones judiciales. Además, por toda la tradición de la visión materialista sobre el ambiente, en la cual, ha sido difícil que se reconozcan plenamente este tipo de derechos en los sistemas jurídicos en el mundo. Por esta razón, las decisiones se centran en cuestionar la clasificación arbitraria sobre las fuentes del derecho para tomar decisiones, como ha sido el caso de las diferentes decisiones en instancias internacionales o constitucionales. Esto ha implicado una serie de cuestiones respecto a porqué se han generado diferentes variaciones en los criterios de interpretación, que

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 227
demuestran además las contradicciones en la interpretación de decisiones ambientales, por lo cual, la respuesta se encuentra precisamente, en las posiciones ideológicas que van cambiando en la evolución de las decisiones frente a los casos.
Así, la última cuestión es interesante, en relación a determinar si las decisiones que provienen de un derecho marcadamente formal, y que responde a una serie de intereses y poderes de diferentes sectores sociales, puede convertirse en un límite para las mismas instituciones del Estado, estableciendo precedentes vinculantes que restrinjan su despreocupación por decisiones en procura de la conservación ambiental y de la redistribución de los bienes y las cargas ambientales, frente a modelos económicos que han dominado la sobreexplotación del ambiente. Esta idea proviene de la misma tradición de los derechos humanos, que han extendido las reivindicaciones sobre los límites del Estados frente a las injusticias que pueda cometer en contra de cualquier sujeto, incluyendo las restricciones de las instancias judiciales para el control del ejercicio de los poderes (Uprimny, 1998; López, 2000).
Se puede hacer un breve análisis precisamente, en cuanto al desempeño de las instancias judiciales para alcanzar niveles de justicia ambiental, relacionada con la evolución de estos casos en materia de bienes comunes y ambientales desarrolladas en instancias de las cortes internacionales de justicia para determinan en qué medida estas decisiones han avanzado hacia la solución de problemas y conflictos ambientales. De manera general, se pueden resumir las actuaciones desplegadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ante los diversos conflictos por el aprovechamiento de diferentes tipos de bienes ambientales, que han enfrentado las discusiones sobre el principio de soberanía de los países, con el principio de conservación de estos bienes. En términos generales, la Corte, ha tenido un papel escaso en su entendimiento y aplicación del derecho ambiental internacional (DAI), pues sus decisiones no han tenido ninguna trascendencia, más allá de sus actuaciones en algunos casos sobre determinación de medidas conjuntas de buena voluntad o en la determinación de los conflictos limítrofes que han terminado por intensificar las problemáticas y las tensiones entre las comunidades locales y los países. Así, por ejemplo, en reiteradas ocasiones los pronunciamientos de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), no han profundizado sobre el fondo del asunto de los problemas ambientales, sino que, por el contrario, desde una posición inconstante y tangencial ha conllevado a un permanente desconocimiento de las disposiciones contenidas en los instrumentos del derecho ambiental internacional (DAI) (García, 2004)98.
De este modo, se describen algunos casos presentados en la CIJ vinculados principalmente a conflictos por aprovechamiento de ‘recursos pesqueros’ en límites marítimos de distintos países que alegan su soberanía y jurisdicción (i. e. fisheries
98 Es difícil que existan verdaderos mecanismos internacionales que permitan generar un reconocimiento
de derechos ambientales, pues la CIJ tiene una tradición contraria de desconocimiento frente a temas importantes, y sus fallos tienen graves repercusiones en los escenarios de conflictos internacionales entre países y de desconocimiento de las comunidades. En muchos casos, antes que resolver los conflictos y disputas, estas decisiones terminan escalando esos mismos disensos entre países (e. g. entre muchos otros, el caso Nicaragua vs EEUU contras, siendo la principal potencia mundial miembro del Consejo de Seguridad de la ONU).

228 La regulación de los bienes comunes y ambientales jurisdiction). Los casos más relevantes son Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte vs Finlandia y, Alemania vs Islandia, en relación a demandas por sobreexplotación y definición de los límites del mar territorial en los que la Corte no tomó ningún tipo de medidas más allá que instar a las partes en litigio a generar medidas conjuntas de cooperación para proteger los ‘recurso naturales y biológicos’ del mar (CIJ, 1992a). En ambas decisiones la precaria interpretación de los principios ambientales y del derecho ambiental internacional se ha resumido en exhortar a las partes en la conservación de los recursos pesqueros aplicando el principio de conservación y soberanía de los “recursos naturales y biológicos” del mar, respeto al bien común y cooperación para su conservación, pero en la práctica han resultado ineficaces.
En otro caso, como el de Gabcikovo-Nagymaros (1997), en el cual existía un litigio frete a la construcción y funcionamiento de un proyecto compartido por el sistema de exclusas entre la República Popular de Hungría y la entonces República Socialista de Checoslovaquia, con el fin de utilizar la energía generada por la central hidroeléctrica a partir de las fuentes de agua sobre una sección de Bratislava-Budapest del río Danubio, la Corte a pesar de haber señalado que el 'equilibrio ecológico' debía ser considerado como un interés esencial de los Estados, en donde se impone la prevención en virtud del carácter “irreversible de los daños causados al ambiente y de los límites inherentes a los mecanismos de reparación de este tipo de perjuicios", mencionó que no era una razón válida para dejar de cumplir con las obligaciones restantes del tratado firmado por los dos países (CIJ, 1997).
En otros casos presentados ante la CIJ, se ha dejado de tomar decisiones sustanciales, debido a que estos han sido resueltos directamente por los Estados, antes de que se profiriera decisiones de fondo. Se menciona entre estos, la demanda del caso Nauru vs Australia relativa a la degradación de suelos por la explotación de fosfato, asunto que se resolvió por la vía diplomática retirando la competencia de la Corte (CIJ, 1992b). En esta negociación Australia reconoció su responsabilidad internacional comprometiéndose con medidas de indemnización y compensación frente a los daños ambientales ocasionados a los bienes renovables. Por otra parte, la demanda presentada en el caso de Ecuador vs Colombia, respecto a las fumigaciones aéreas en la frontera que afectaban el territorio ecuatoriano, debido a la utilización de agentes químicos como el glifosato para la erradicación de los cultivos de uso ilícito para narcotráfico, también terminaron por dirimirse a partir de la vía diplomática entre los dos países, en adición a las medidas que adoptó posteriormente el gobierno colombiano de suspender el uso de este agente químico, debido a las recomendaciones generadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), debido a las investigaciones recopiladas de diferentes estudios que demostraban su relación como causante de cáncer en los seres humanos (GRC-GRE, 2013).
En cuanto el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), el panorama es diferente, pues en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se han tomado como fuente, otros instrumentos del derecho internacional a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el que

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 229
ha vinculado pronunciamientos frente a la afectación de derechos ambientales. En SIDH, se ha podido observar que el reconocimiento material de los derechos humanos está relacionado con las condiciones del entorno ambiental (e. g. derecho a la autodeterminación, a la vida en condiciones dignas, contra injerencias arbitrarias e intimidad personal, a la información, educación y participación ambiental, y control judicial frente a medidas administrativas que afectan el ambiente, etc.) (García, 2004). Pero también es importante resaltar que las sentencias en materia de bienes comunes y ambientales, han estado relacionadas casi en su mayoría a los mecanismos de garantías judiciales y el debido proceso de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y grupos étnicos, especialmente respecto a las medidas administrativas, legislativas y de consulta previa reconocidas en el derecho internacional.
Sobre los casos de la CIDH, las demandas más importantes se han generado en función de las garantías procesales, legislativas y judiciales del derecho a la propiedad colectiva y al territorio de los pueblos indígenas por parte de los Estados. El primer precedente judicial o sentencia fundacional de la línea jurisprudencial es el caso Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua, en la cual se disponían medidas frente al desconocimiento de la existencia del pueblo indígena y de su territorio en respuesta a una concesión de aprovechamiento forestal. Este caso comienza la línea de jurisprudencia sobre el reconocimiento de derechos de pueblos indígenas en el marco de las garantías procesales y de subsistencia, donde además, se adopta el concepto de territorio ancestral más allá de la titularidad de las tierras de propiedad colectiva reconocidas oficialmente por el Estado (CIDH, 2001). En otros casos similares se decidieron demandas de los pueblos indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa vs Paraguay respecto a la falta de acciones administrativas para reconocer y delimitar los territorios colectivos que venían siendo explotados indebidamente por proyectos forestales (CIDH, 2005, 2006a). Las decisiones judiciales adoptadas anteriormente crean la subregla de escala regional respecto a la obligación que tienen los Estados Americanos para establecer medidas de reconocimiento de los pueblos indígenas y la respectiva identificación de sus territorios, encaminadas al aseguramiento del mecanismo de consulta previsto en el Convenio 169 de 1989 de la OIT (OIT, 1989).
Sobre este último aspecto, la sentencia que ha aportado mayores elementos de interpretación ha sido el caso Saramaka vs. Surinam (CIDH, 2007) en relación a la explotación de bienes ambientales por concesiones forestales y mineras en territorios indígenas. Allí la CIDH aplicó directamente la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007) en adición del Convenio 169 de la OIT (OIT, 1989) como fundamento de su decisión, reconociendo la naturaleza vinculante de los dos tratados internacionales y estableciendo que el consentimiento previo, libre e informado es requisito esencial del mecanismo. Uno de los casos relativamente recientes, en relación a la afectación de los bienes naturales de territorios colectivos de pueblos indígenas, fue el caso Sarayaku vs Ecuador, en el cual se declaró la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena, a la identidad cultural, a la vida e integridad personal, por la exploración petrolera de una empresa privada autorizada por Gobierno

230 La regulación de los bienes comunes y ambientales Nacional (CIDH, 2012). En relación a la subregla establecida, se establecieron medidas ante el desconocimiento de los derechos y los daños efectuados, para evitar los riesgos sobre el derecho a la vida e integridad de la comunidad, la adopción de medidas administrativas y legislativas, la garantía del derecho de territorio, subsistencia y consulta previa incluyendo el consentimiento libre, previo e informado, el reconocimiento público de la responsabilidad y las indemnización por los daños ambientales ocasionados, tanto material como inmaterial.
En relación a las medidas de los gobiernos nacionales que afectan el derecho a la información sobre decisiones administrativas, se menciona la Sentencia del caso Reyes y otros vs Chile en la que se toman medidas para garantizar actuaciones que tienden a desconocer derechos ambientales (CIDH, 2006b), en este caso, relacionadas a un proyecto forestal, en el que se reconoce la protección de los derechos afectados al identificar una "manifiesta falta de fundamento" administrativo, en la cual no se resolvió de fondo la respectiva controversia ni se indicó la procedencia de otros recursos. En este caso, la definición de aplicación del principio de participación ambiental, depende del acceso a la información, que ha sido establecido en diferentes instrumentos, tanto de las declaraciones ambientales, como en garantías del sistema interamericano que se incluye como garantías procesales administrativas.
En relación a otro contexto regional, en los casos de la Corte Europea de Derechos Humanos, se ha hecho énfasis principalmente a la afectación al derecho a un ambiente sano y su relación con las garantías procesales, como tema la construcción de las teorías sobre el daño ambiental y las medidas de resarcimiento desde un punto de vista ecológico y social. Este ha sido el mayor avance, por ejemplo, en los casos Zander vs Suecia (1993) y Fedeyeva vs Rusia (2005) en respuesta a casos de contaminación por actividades industriales, que no tuvieron ningún control desde el derecho interno en cada uno de los países y llegaron al conocimiento de la Corte, reconociendo una serie de medidas como la indemnización de perjuicios tanto patrimoniales como morales, pero adicionalmente otra serie de medidas de reasentamiento de las comunidades para garantizar protección de derechos en una ‘zona ecológicamente equilibrada’ como medida frente a la contaminación por residuos peligrosos y persistentes (CEDH, 1993, 2005).
También en otros casos que también representan principalmente la crítica desde el punto de vista de reconocimiento material de los derechos incluso en los países desarrollados que dan cuenta el nivel de fracaso de las medidas del Estado para garantizar condiciones de vida adecuadas en relación a los graves problemas generados por los modelos industriales y sistema económico, entre otros el caso Giacomelli vs. Italia (2006), donde la CEDH observó la afectación a la vida privada de comunidades por contaminación de una planta de tratamiento de residuos, que incluye contaminación por 'residuos peligrosos' y remediación a través de productos químicos (CEDH, 2006). En la misma medida, otros pronunciamientos similares por contaminación, han sido decididos por la Corte en relación a garantías del mismo derecho interno de los países demandados frente a derechos fundamentales a la

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 231
vida, la salud humana y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como la afectación a los ecosistemas locales, entre otros, se mencionan los casos López Ostra vs España (1994), Taskin y Okyay vs Turquía (2004 y 2005) (2005) (CEDH, 1994,2004,2005b).
Teniendo en cuenta todos los casos que han sido expuestos, y las medida que han sido tomada en instancias judiciales por cada una de las cortes de justicia, la conclusión es que este tipo de decisiones no pueden por sí mismas, generar una consolidación fáctica de la justicia ambiental, pues esta depende principalmente de una serie de factores mucho más complejos como el establecimiento de estándares ambientales fuertes, que sólo se puede establecer dentro de los elementos para el cambio de paradigma, del sistema económico, la limitación de los consumos exosomáticos, y la materialización de los principios ambientales para contrarrestar los impactos, contaminación y cargas y generar modelos sostenibles de conservación sobre los bienes comunes y ambientales (Bellmont, 2011, 2013; Bellmont y Ortega, 2012). Por esta razón, las alternativas no pueden depender exclusivamente del reconocimiento de derechos que se generen en instancias de decisión judicial, pues es equivalente a esperar una regulación externa para todos los casos, resueltas de manera posterior a los hechos, que termina siendo desconocida, incluso a pesar de decisiones más progresivas, pero en donde la materialización se encuentra en los intereses de sectores que buscan eludir esas responsabilidades para seguir reproduciendo las mismas lógica imperante de explotación ambiental.
Las instancias de decisión formal en distintas formas de poder del Estado, restringen una salida participativa que incluyan las diferencias y la concepción amplia del derecho, pues en gran parte tienden a desconocer y contraponer el sistema formal con los sistemas tradicionales de diferentes grupos y colectividades en la sociedad. Este problema hace parte de la misma racionalidad de la modernidad que influyen de manera directa en la interpretación en las decisiones judiciales, y que en la actualidad siguen dominadas por las perspectivas liberales, en la negación de una serie de derechos que no son reconocidos, así como en la falta de medidas que puedan llevar a la práctica los avances de las decisiones más relevantes como aprendizaje de la resolución de conflictos desde prácticas que no sean jurídicas formales. En última instancia, si no existe un cambio de paradigma profundo frente a la concepción del ambiente y del derecho, no habrá reconocimiento de la demanda y reivindicación de derechos plenos y exigibles (Abramovich, y Courtis, 2002; Arango, 2005; Mesa-Cuadros, 2007).
Algunas decisiones que han sido consideradas las más avanzadas en el derecho formal, sobre los cuales se desarrollaron teorías de responsabilidad ambiental en casos de contaminación y afectación del ambiente, entre otros, Ecuador vs Chevron por contaminación de petróleo en la Amazonía ecuatoriana decidido por la Corte Nacional de Justicia del Ecuador (2013), o en las diferentes decisiones de reconocimiento de derechos de los animales (caso del Consejo de Estado Maldonado vs FIIC-Patarroyo, 2013), de las plantas y los ecosistemas, incluso en la declaratoria de biomas que son considerados sujetos de derechos (e.

232 La regulación de los bienes comunes y ambientales g. declaratoria de ríos en el mundo, caso Atrato en Colombia por la Corte Constitucional 2017, en Bolivia, en Nueva Zelanda, etc.), en todas ellas se han tomado medidas pero muchas siguen siendo ineficaces, pues el despliegue de medidas posteriores por diferentes actores que están en contra, buscan desconocer sus efectos reales en otras instancias formales del Estado (e. g. la posibilidad de proponer modificaciones al mismo sistema constitucional o legal para evadir las decisiones, o simplemente, sin ejecutar las políticas ambientales que permitan generar un verdadero reconocimiento fáctico, o por las mismas realidades sociales y conflictos en las cuales se observan en las decisiones pero sin un reconocimiento social en la práctica).
Las decisiones al final, terminan condicionadas a las ‘posibilidades fácticas’ exigidas por el mismo sistema que suelen estar marcadas precisamente en las perspectivas de interpretación desde un marco político y económico del Estado, que, en la actualidad, corresponde a la influencia de los ideales modernos de primacía de los valores liberales como el crecimiento económico, en menoscabo de la sostenibilidad ambiental (‘derecho de sustentabilidad’) (García, 2004). Por ende, las cuestiones relativas a los límites o puntos de equilibrio, como el caso del óptimo de contaminación van a inclinar la balanza a favor de la prevalencia del desarrollo económico y los valores crematístico, en detrimento del reconocimiento material de derechos intergeneracionales y de las otras especies de la naturaleza. Sin embargo, la tradición liberal que ha sido la predominante en los sistemas jurídicos y políticos actuales, demuestran una realidad totalmente diferente, de continuas contradicciones entre el modelo de desarrollo de crecimiento económico y un sistema jurídico internacional que intenta llevar a la práctica los límites a través del anhelado ‘desarrollo sostenible’ (García, 2004).
3.2 El fracaso de las regulaciones formales: La crisis de los bienes comunes y ambientales
Los resultados frente a la aplicación del derecho en instancias tanto nacionales como internacionales del derecho formal, son nada más que las realidades frente a la crisis ambiental. Sólo basta con citar los graves problemas, las proyecciones de los escenarios y las percepciones desde investigaciones científicas hasta los testimonios de comunidades e individuos sobre su percepción acerca del estado actual de los ecosistemas para darse cuenta del fracaso de las regulaciones formales que representa la crisis generalizada sobre los bienes comunes y ambientales. Este sigue siendo incluso, uno de los aspectos centrales del debate político e ideológico de los últimos tiempos, principalmente para los sectores más escépticos que siguen negando las realidades. Algunos de estos grupos están conformados por sectores políticos y científicos conservadores que han desplegado una serie de acciones con la firme intención de atacar mediante una supuesta falta de evidencia de los problemas ambientales y de la relación que tienen estos con las actividades antrópicas (grupos negacionistas del cambio climático) (Lahsen, 2008).

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 233
A pesar de esto, la Convención Marco de Cambio Climático firmada en el año 1992 en Naciones Unidas, terminó por adoptar las disposiciones y medidas con el fin de generar procesos de mitigación y adaptación. El elemento principal del debate está en la definición de cambio climático dentro de este instrumento internacional, que se refiere al fenómeno de alteración del clima que se genera por la relación directa con las actividades humanas, a partir del cual, surgen las obligaciones internacionales de cada uno de los países. En este sentido, la mitigación de los efectos de cambio climático, ha estado asociada a las actividades humanas que generan gases de efecto invernadero, determinando sobre estas, una serie de obligaciones para reducir esta contaminación a través de políticas que van en contravía del mismo modelo económico de crecimiento. Ese ha sido precisamente el mayor obstáculo que ha enfrentado, pues limitar la contaminación atmosférica, implica limitar el desarrollo y los patrones de la producción y consumo. Dicho análisis fue presentado por Ostrom et al. (1999) y Paavola (2012), respecto a la comparación con el cumplimiento de metas establecidas en la Convención para la prevención del agotamiento de la Capa de Ozono y su Protocolo, los cuales, han tenido mejores resultados, en comparación con la Convención de Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, precisamente, porque en la primera, se generaron beneficios de rentabilidad para las empresas al hacer sustitución de los contaminantes (CFC por HFC), mientras que en la segunda se generaron una serie de limitaciones a la producción económica, y por lo tanto, a la rentabilidad monetaria. La cuestión, además, pasa por analizar que las metas trazadas por la Convención sobre Cambio Climático, son poco significativas, pues se ha establecido reducir las emisiones al 5,2% de las contabilizadas para 1990 en el primer periodo de compromiso 2008-2012) (ONU, 1997). Por otra parte, existe una la falta de compromiso de Estados Unidos que siendo el mayor responsable de la contaminación per cápita (30%) se negó a ratificar el Protocolo de Kioto, rechazando su compromiso para reducir cantidades fijas y centrándose exclusivamente en el desarrollo de medidas de carácter voluntario. Esta es una de las definiciones que ha sido descrita internacionalmente en la posición del free riding, pues su posición es no contribuir a la solución, pero sí se beneficiarse del esfuerzo de los demás países.
Las posiciones que provienen de los grupos de presión que niegan la necesidad de tomar medidas frente al cambio climático, han venido fomentando la desintegración en la práctica del desconocimiento sobre las medidas adoptadas en virtud del ‘principio de precaución’ reconocido en el derecho ambiental internacional, mientras que la no actuación para tomar medidas, seguirá generando peligros y vulnerabilidades sobre los efectos reales que yacen en los impactos de las actividades humanas (Iverson y Perrings, 2009). Frente a este panorama, se sigue generando un alto grado de incertidumbre sobre un nuevo acuerdo político para un segundo periodo 2012-2020, en donde se reproducen las condiciones de apropiación indebida sobre la atmósfera que es en última instancia la discusión central en materia de bienes comunes globales y patrimonio de la humanidad (Goldman, 1998). Esta ha sido una de los puntos que se han venido discutiendo en relación a temas de justicia dentro del cambio climático, en relación a la demanda sobre la igualdad de derechos que tiene la humanidad sobre la atmósfera como un

234 La regulación de los bienes comunes y ambientales bien común global, que está siendo utilizado y apropiado indebidamente por los países desarrollados como sumidero para depositar contaminación (Agarwal y Narain 1991). De allí que algunos sectores de la sociedad civil, organizaciones ambientalistas, pueblos indígenas y comunidades locales, reivindiquen el reconocimiento de una responsabilidad histórica y una justicia climática que hace parte de la justicia ambiental, debido al desequilibrio de asignación de derechos de contaminación a las industrias de los países desarrollados que termina generando una afectación generalizada sobre el planeta (CMPCC, 2010b).
En consideración de todo esto, es necesario aceptar sobre la base de las investigaciones, que el cambio climático es un hecho y una realidad que no puede ni debe ser negada, llegando a establecer evidencias los suficientemente contundentes para concluir que la contribución de las emisiones, inciden en los cambios del sistema climático global. En algunos informes de resultados que parte de la recopilación de investigaciones y análisis de grupos interdisciplinares, entre los que se destacan el informe coordinado por Stern (2007) por encargo del Gobierno Británico, y los diferentes reportes para la toma de decisiones que ha publicado el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2001, 2007, 2011, 2013), así como distintos informes regionales demuestran en su mayoría la coincidencia esta realidad con la misma conclusión frente a los grave impactos globales.
Según las investigaciones y las cifras, en la actualidad ya se han sobrepasado las 400 ppm (partes por millón) de concentración de CO2 en la atmósfera, se han incrementado los procesos de escasez de agua, desertificación y sequías extremas, intensificación de los regímenes climáticos regionales (e. g. el Niño y la Niña), generación de periodos con mayores lluvias e inundaciones y otros de sequía, aumento de sucesos meteorológicos extremos (e. g. ciclones, tifones y huracanes) que además afectan a la población más vulnerable, (e. g. huracán Katrina en 2005), extinción progresiva de la biodiversidad relacionada con los cambios de temperatura, blanqueamiento de arrecifes de coral en el Caribe y en la Gran Barrera de Coral del Pacífico, acidificación de los océanos, aumento del nivel del mar como el caso de la desaparición de islas y zonas costeras como Tuvalú en el Pacífico que ha venido generando desplazamiento de la comunidades por la pérdida de su territorio, irrupción, aumento de las temperaturas promedio globales, interrupción de las corrientes termohalinas oceánicas (e. g. la corriente del Golfo de México que regula la temperatura del Atlántico norte), propagación de enfermedades tropicales; incremento de la pobreza, desplazamientos, vulnerabilidad, migraciones y conflictos ambientales (e. g. debidos al aumento en el nivel del mar, las sequías extremas, los desastres naturales, los problemas relacionados al abastecimiento de agua y disminución en la producción de alimentos), y aparición de una posible era glaciar. Así, por ejemplo, frente al aumento del nivel de los océanos, se dice que la tendencia si todo sigue igual, serán nada más que inundación de 4 millones de km2 de tierra firme en la cual habita el 5% de la población mundial afectando diferentes ecosistemas como bosques de manglar, humedales y pantanos costeros se verán afectados. (IPCC, 1990, 1995, 2001, 2007a; Tol, 2002; Nordhaus, 2006; Bosello,

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 235
Roson, y Tol, 2006; Scholze et al., 2006; Stern, 2007, 2008; Andrew, Glynn y Riegl, 2008; NOAA, 2017).
Además, no se trata del único problema, pues existe una serie de impactos sociales que no han sido discutidos en las negociaciones internacionales, frente a las comunidades locales que reciben una serie de impactos como generación de conflictos, incremento de la pobreza y desplazamientos. Según Meyers y Kent (1995) el cambio climático podría provocar entre 150 y 200 millones de desplazados ambientales hacia mediados de este siglo. Para Stern (2007) podría hablarse de incremento de la pobreza originado por este mismo fenómeno, entre 145 y 220 millones, quienes caerían por debajo de la línea de pobreza en el contexto de los países en desarrollo.
En el caso de Latinoamérica, y el Caribe existen muchas vulnerabilidades y riesgos que acrecientan los problemas de injusticias y deuda ambientales en especial, las alteraciones del clima regional por el fenómeno de El Niño-Niña (Oscilación Norte-Sur), en la medida en que se han venido intensificando sus efectos con procesos cada vez más erráticos, que van confirmando las predicciones de los escenarios científicos según los cuales, se intensificarán las inundaciones en años lluviosos mientras que en otros se experimentarán extremas sequías, generando otros impactos, como la transición de los ecosistemas desde bosques húmedos y secos, bosque de galería hacia sabanas y desiertos, o en el cambio de altitud de páramos, super-páramos y glaciares que debido a la falta de más altura tienden a desaparecer. En los lugares que son más secos, o que dependen de los ecosistemas de montaña y de los glaciares, se presentarán mayores problemas frente al abastecimiento del agua, y se prevé que un 70% de la población tendrá problemas para recibir un suministro permanente. Otros impactos son la propagación de las enfermedades tropicales que alterarán los reservorios y expandirán los vectores como los mosquitos, de 2 a 5 veces más en el contexto de Suramérica. Por otra parte, se incrementarán las afectaciones económicas y se incrementarán los problemas frente a la seguridad alimentaria. Uno de los ejemplos, han sido los costos por daños del sector agrícola para los periodos 1982-1983 y 1997-1998, que alcanzaron proporciones entre un 20-40%. Recientemente en los temporales de inundaciones de 2011 que se repitieron en 2015 se han generado costos de destrucción y adaptación que deben ser invertidos por las mismas poblaciones locales. Y las mayores preocupaciones no sólo regionales sino también globales, pues se verá reflejado en la sabanización del Amazonas debido a presiones por actividades humanas de deforestación, minería, ganadería y proyectos agroindustriales (Stern, 2007; CEPAL, 2009, 2010; IPCC, 2007b, 2013).
En materia de diversidad biológica, la situación también es crítica, analizando cifras como las presentadas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) según en el informe presentado ante la Conferencia Río+20 en 2012, en donde se identifican 3.079 especies de animales y 2.655 especies de plantas en peligro, y por otra parte 2.464 animales y 2.104 plantas en peligro crítico de desaparición. Además, si se tiene en cuenta el factor e incremento de otros problemas que interactúan a escala global como el cambio climático, en los

236 La regulación de los bienes comunes y ambientales escenarios que han sido proyectados de incremento de temperatura de 1 a 2 °C para el 2100, se terminará poniendo en peligro de extinción entre el 15 al 45% de las especies (IPCC, 2007, Stern, 2007). Por ejemplo, el blanqueamiento del 80% de los arrecifes de coral que resulta ser un importante hábitat para un gran número de especies marinas que también estarán en peligro. En el caso de la pesca, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2016a) en su reporte sobre El estado mundial de la pesca y la acuicultura para 2016, existe una gran preocupación frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR), y existen cifras de este tipo de pesca que pueden llegar a las “26 millones de toneladas de pescado al año, lo que equivale a más del 15 % de la producción total anual de la pesca de captura en el mundo” (p. 3). En total, se han calculado los desperdicios de pesca luego del desembarque y en la cadena de consumo hasta del 27%, que se suman a un 8% de pesca que es desechada directamente al mar durante las actividades de las pesquerías. Pero en investigaciones realizadas sobre datos recopilados por Zeller et al. (2017), se estima que en promedio son cerca de unos 5 millones de toneladas de pesca anual en el mundo que terminan siendo desechadas, lo que representa realmente entre el 10% y 20% del total de las capturas totales (incluyendo los desembarques de pesca declarada, los desembarques no declarados y los descartes de pesca no declarados). La mayor parte corresponde a pesquerías industriales a gran escala con puntos geográficos estratégicos que se han situado hace unas décadas en el Atlántico Norte, lugar en el cual se ha venido reduciendo gran cantidad de bienes disponibles, y actualmente se ha trasladado a la alta presión de pesquerías al frente de las costas occidentales de África.
Si a pesar de todo esto, siguen existiendo dudas, basta sólo con mirar las conclusiones a las cuales ha llegado las misma instancia de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) en Naciones Unidas (SCDB, 2010), que reconoce abiertamente el fracaso de las políticas y regulaciones de conservación en el mundo en la medida en que “no se ha alcanzado la meta acordada en 2002 por los gobiernos del mundo, de ‘lograr para el año 2010 una reducción significativa del ritmo actual de pérdida de la biodiversidad, a nivel mundial, regional y nacional, como contribución a la reducción de la pobreza y en beneficio de todas las formas de vida en la tierra’” (p. 3). Lo anterior por cuanto, solamente en el periodo comprendido entre 1970 y 2006, existen datos que prueban la pérdida significativa de la biodiversidad atribuida a las actividades humanas, como la sobreexplotación mediante caza, pesca, deforestación, contaminación, malas prácticas de agricultura, expansión de las ciudades, que puede ser reflejada entre otras cifras, por la disminución de los porcentajes de las metodologías sobre el índice de planeta vivo (IPV), que arroja como resultado, entre los más importantes, la pérdida de hasta un 30% en relación a las especies de vertebrados a nivel mundial (reducción de poblaciones del 42% del total de especies de anfibios y el 40% de las especies de aves). En el informe presentado para 2016, revela que en total las poblaciones de peces, aves, mamíferos, anfibios y reptiles disminuyó un 58% en el periodo comprendido entre 1970 y 2012, proyectando una posible disminución de hasta 67%

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 237
para el año 2020, indicando que en la última década esta disminución se ha acelerado (WWF, 2016).
Frente a esta situación, ha existido una crítica permanente a las mismas acciones que han sido establecidas en las instancias formales del derecho globalizado, pues han hecho más énfasis en las dimensiones económicas de explotación sobre la biodiversidad, en lugar de procurar las medidas necesarias para su conservación. En este caso se observa en contraste, por ejemplo, el gran éxito de las regulaciones formales que han unificado internacionalmente los regímenes de propiedad intelectual, en relación a los intereses económicos de derechos de patentes y de obtentores vegetales, generando mayores injusticias y deuda ambiental por la indebida apropiación del patrimonio común. Además, porque estas plantas y organismos vivos modificados son una amenaza para la biodiversidad natural. Se mencionan particularmente, todos los acuerdos multilaterales de propiedad intelectual (ADPIC) que han sido incorporados en las legislaciones de los países, para reconocer estos derechos en cualquier sistema jurídico. Estos acuerdos hacen parte de la liberación de los mercados internacionales que defienden intereses de grandes empresas agroquímicas y farmacéuticas que han venido estableciendo un oligopolio sobre la soberanía de los países. Un caso que es necesario mencionar, es el del Tratado UPOV con su actualización 1991, de la Unión Internacional para la Protección de los Obtentores Vegetales, en la cual, se ha venido fortaleciendo los derechos de empresas que generan avances biotecnológicos y que obtienen derechos de explotación sobre plantas, parte de plantas y semillas, desconociendo los procesos ancestrales de adaptación histórica y cultural de diferentes pueblos sin los cuales no hubieran sido viables muchos de los alimentos como cereales. Al respecto, se han mencionado una serie de derechos que tienden a ser vulnerados por estos regímenes, como la seguridad, autonomía y soberanía alimentaria y los derechos de patrimonio común generando graves injusticias, en la privatización de bienes comunes que pasarían a manos de poderosas empresas transnacionales de los países enriquecidos, obligando a los agricultores y consumidores a depender de su posición dominante en el mercado y de las políticas que dicten los mandos y directivas de estas organizaciones. Una situación que se resume en poblaciones campesinas empobrecidas de los países del Sur, que deben pagar a empresas enriquecidas de los países del Norte, para poder usar las plantas, partes de plantas y semillas debidamente certificadas, en donde el Estado, además, persigue a los agricultores que no siguen estas reglas al eliminar toneladas de alimentos que no cumplen con estos requisitos.
En los casos descritos en la India en donde miles de granjeros se vieron afectados por estas prácticas monopolísticas que los llevaron a endeudarse causando suicidios, situación que, como lo describe Shiva (2008), lleva a que sean las empresas transnacionales quienes “decidirán lo que cultivarán los agricultores, qué usarán qué insumos y cuándo, a quiénes y a qué precio venderán su producto. Decidirán también qué comerán los consumidores, a qué precio, con qué contenido y cuánta información estará disponible para ellos acerca de la naturaleza de las commodities alimentarias” (p. 49). Por lo tanto, ante esta situación en donde se

238 La regulación de los bienes comunes y ambientales generan injusticias y pobreza por las deudas, “los derechos de los agricultores en el contexto del control monopólico del sistema alimentario adquieren relevancia no sólo para las comunidades de agricultores, sino también para los consumidores. Ellos son necesarios para la supervivencia de la gente y también para la supervivencia del país. Sin los derechos soberanos de las comunidades de agricultores sobre sus semillas y recursos genéticos vegetales, no puede haber soberanía alguna de la nación” (p. 50).
Ahora, pasando a otro problema global, frente a la desertización y sequía en el mundo, existen dos factores principales, en primera medida la pérdida de nutrientes del suelo hasta su degradación, y por otra parte el agotamiento de las fuentes hídricas. En relación al primero, según la FAO (2016b) en la actualidad, la mayor parte de los suelos tiene una condición que varía de aceptable, pobre o muy pobre, y el 33% de la tierra se encuentra degradada debido a la erosión, salinización, compactación, acidificación y la contaminación química de los suelos. En relación al agotamiento de las fuentes hídricas, estas han ido disminuyendo debido a diferentes actividades humanas, pero en los escenarios futuros será aún más drástico por la desaparición de los hielos continentales y ecosistemas de montaña como bosques y páramos (e. g. en los Andes, China e India) en regiones montañosas que sirve de reserva para el abastecimiento de la población. El ciclo hidrológico se verá alterado en las próximas décadas, debido al aumento de los impactos del cambio climático, pues se prevé en los escenarios de aumento de temperatura de 2°C, seguirá la tendencia del aumento de las sequías extremas del 3 al 30%. Esto quiere decir que solamente en cálculos que no son claros, pero que se aproximan mediante la utilización de modelos climático, podría hablarse de una cifra entre 4.000 y 7.000 millones de personas que podría sufrir de escasez en el abastecimiento del agua en el mundo (Stern, 2007).
En conclusión, de todo lo anterior, frente a la grave crisis de los bienes comunes y ambientales, se han generado una serie de actuaciones y de regulaciones formales en instancias nacionales e internacionales, unas más avanzadas que otras, pero con los mismos resultados repetidos que es la falta de eficacia que han conllevado a un fracaso en las políticas y el derecho, pero que al mismo tiempo, siguen contribuyendo a las injusticias, deudas y conflictos ambientales, que son una realidad evidenciada a diario, en las investigaciones científicas, las percepciones de individuos y comunidades sobre su entorno, e incluso en el mismo reconocimiento de esta situación crítica desde las mismas instancias de los Estados y las organizaciones internacionales en su falta de resultados reales frente a las metas y objetivos que finalmente terminan por generar proyecciones preocupantes para el futuro.
3.3 Elementos para alcanzar soluciones desde la participación
Se ha visto cómo las regulaciones formales no han funcionado debido a los intereses que han imperado en las instancias de decisión de los centros de poder, pero, además, porque existe una cuestión que no ha sido resuelta frente a la

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 239
complejidad de la problemática ambiental, en este caso, aparece nuevamente la necesidad de plantear el cambio de paradigma desde formas comunitarias que integren las dimensiones éticas y culturales. Las decisiones que se han tomado en los Estados y las organizaciones internacionales han marginado la verdadera participación de la sociedad civil. Según lo menciona Paavola (2012), una salida real a los problemas de la crisis de los bienes comunes y ambientales, se construye desde diferentes centros de decisión, en las formas de policentrismo que ofrecen una participación activa de la sociedad civil y las comunidades locales, en la medida en que resulta mucho más eficaz y eficiente en comparación con las decisiones que imponen medidas que no son cumplidas por las mismas instancias, y además, que no tienen ningún seguimiento ni ninguna voluntad en resolver los problemas observados en la ausencia de financiación y de mecanismos de exigibilidad.
Las formas convencionales, siguen efectuando decisiones y aprobando regulaciones alejadas de los espacios reales de acción que se genera en relación a las actividades humanas y a la interacción con los ecosistemas, por eso continuarán fallando, pues pretenden generar una gobernabilidad desde arriba y no una gobernanza desde abajo, construida con la participación activa de los diferentes sectores sociales. Como se ha comentado, en gran parte corresponde a poderes hegemónicos que pretenden seguir efectuando y reproduciendo esa misma dominación que en apariencia está dirigida a resolver los grandes problemas ambientales, pero que realmente se centran en defender sus propios intereses, e incluso, en otros casos, busca lo contrario, que es la explotación económica, apropiación y despojo de estos bienes ambientales. Por eso, se restringe la participación material que pueda ir más allá del reconocimiento formal en las normas, tanto en instancias nacionales como internacionales, pues allí es precisamente donde se construye un paradigma totalmente contrario a las desigualdades sociales y jerarquías instauradas en el sistema establecido. En los mecanismos establecidos por Naciones Unidas y por los Estados de cada uno de los países en relación al tema ambiental, no se ha tenido en cuenta las discusiones y demandas de la sociedad civil, los pueblos y comunidades locales, étnicas, indígenas y campesinas, además porque implicaría limitar los modelos de explotación económica de los bienes ambientales como el extractivismo o el dominio de los grandes capitales transnacionales. Según Ulloa (2010) no existen instancias reales de participación dentro de las organizaciones internacionales ni los Estados, pues los pueblos y comunidades “han estado fuera de los procesos de toma de decisiones sobre las acciones a desarrollarse […]” (p. 136).
Por esta razón, la responsabilidad histórica sigue siendo desconocida, y no existe ninguna posibilidad real de establecer medidas frente a las injusticias, las deudas ambientales y las medidas frente a los derechos, como el reconocimiento de la responsabilidad, la compensación, la reparación y la irrupción de las injusticias e inequidades ambientales. Los gobiernos de los países industrializados que son los principales responsables, seguirán eludiendo y evadiendo su responsabilidad mediante estrategias de negociación en las cuales se desarrollen políticas no vinculantes en materia ambiental, buscando la ilimitación del crecimiento económico, la sobreexplotación, y el establecimiento de mecanismos que termine

240 La regulación de los bienes comunes y ambientales beneficiando esos mismos intereses. Por ejemplo, en materia de cambio climático, los mecanismos de flexibilidad establecidos en el Protocolo de Kioto, así como los demás instrumentos de los mercados voluntarios de carbono, sólo han favorecido a las mismas empresas de las energías, del petróleo y a las certificadoras que se exigen para la expedición de los bonos de carbono, observando además, que la mayoría de empresas son de países desarrollados, con lo cual se generan pagos a estas mismas por la reducción de contaminación en proyectos del sector energético e industrial. Todos estos mecanismos, no son capaces de integrar la dimensión amplia de los daños e impactos que hacen parte de la deuda ambiental, entendiendo que la mayoría de instrumentos reducen los aspectos ambientales a cuestiones meramente monetarias, impidiendo una verdadera aplicación en términos de justicia ambiental (Martínez-Alier, 2002).
En otros casos, en donde se presentan conductas como la biopiratería, se desconocen los derechos de las comunidades, o en los casos mencionados, se genera la imposición de políticas y regulaciones injustas de regímenes de propiedad intelectual sobre biodiversidad, plantas y semillas, ante lo cual, las comunidades han generado resistencias locales, creando diferentes iniciativas, como declarar sus territorios libre de transgénicos o incentivando la creación de bancos comunitarios de semillas en los países del Sur, como en Latinoamérica o en la India, a fin de garantizar por un lado, la conservación de la diversidad y, por otro, la subsistencia de cultivos de autoconsumo, contrarrestando así, la puesta en peligro de la expansión de intereses de políticas neoliberales y de libre comercio que intentan dominar en los procesos de globalización hegemónica.
De otra parte, posiciones asumidas por ciertas potencias como Estados Unidos, van creando incertidumbres, que terminan contribuyendo a las injusticias mediante la desintegración del principio de responsabilidad ambiental. En años recientes se ha venido planteando la posibilidad de crear otros mecanismos de exigibilidad internacional especializados como una Corte Internacional de Justicia Ambiental, pero el problema sigue siendo el mismo, si las decisiones están enmarcadas en las mismas lógicas convencionales y formalistas del derecho, además por los límites que se han mencionado sobre la dificultad de resolver y hacer efectivas decisiones sobre todos los casos. Es decir, una solución que está pensada para tratar de resolver conflictos y problemas luego de que ocurran. En una contrapropuesta, debería plantearse una alternativa como parte de la construcción desde las nuevas visiones del derecho y los derechos, entre otras la materialización del derecho a la ‘sustentabilidad’, que pueda ser exigible en el marco de la universalidad, a fin de establecer los límites al crecimiento económico, pero también, comprometiendo una acción colectiva que vaya creando redes globales, buscando medidas a partir de la participación en formas locales de autoorganización basadas en el conocimiento tradicional y comunitario. Una de estas experiencias han sido investigadas ampliamente en acciones que contrastan con las instancias formales, en escenarios de comunidades locales que han interactuado con actores externos no gubernamentales y sectores privados, a fin de tomar medidas y poder mitigar y adaptar los riesgos expuestos a los impactos del cambio climático en zonas costeras altamente vulnerables en regiones de Asia y el Caribe, con verdaderos procesos de

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 241
resiliencia social en forma alternativa a la pasividad de las vías oficiales en instancias internacionales (Ostrom et al., 1999; Adger, 2003, 2006).
Es por esto, que las salidas deben construirse en un paradigma con una dimensión ética y cultural que sea capaz de integrar las formas comunitarias con las escalas de las problemáticas regionales y globales, en la defensa de los valores y principios que son esenciales para la regulación de los bienes comunes y ambientales, como la cooperación, solidaridad, acción colectiva y reciprocidad. Siguiendo a Stern (2007), la dimensión ética es fundamental para la aproximación sistémica a los problemas de equidad intra e intergeneracional, pues si no se genera un cambio, no habrá un reconocimiento efectivo, y, por lo tanto, existirán riesgos graves para los derechos de las generaciones futuras, sin que se puedan dirimir otros problemas como la pobreza en el mundo. El cambio de paradigma es buscar la realización material de la justicia ambiental generacional (tanto de las generaciones humanas como de la vida y los ecosistemas del planeta) (Mesa-Cuadros, 2007; Ortega, 2010). Del mismo modo implica replantear la perspectiva del desarrollo en relación a la reciprocidad y el compromiso intergeneracional en los patrones de producción y consumo (Guzmán-Hennessey, 2009). En otros términos, se parte de la idea de consolidad la justicia redistributiva, planteada desde el principio de equidad, pues en acuerdo con Cazorla y Toman (2000), su aplicación en la práctica es más influyente y efectiva porque tiene en cuenta las disparidades históricas de las condiciones de desarrollo que crean las injusticias entre los diferentes sectores de la sociedad y en las diferencias internacionales entre el Norte y el Sur global.
Lo importante, es que, de hecho, ya se han establecido ciertos aspectos del cambio de paradigma, a partir del desarrollo del pensamiento ambiental, la teoría de la justicia, las nuevas perspectivas del derecho y los derechos, el constitucionalismo contemporáneo, las diferentes acciones colectivas, las formas de coproducción y el policentrismo. Pero, esto debe irse concretando en las decisiones sociales que van más allá de las actuaciones formales del Estado en imposición de normas externas ineficaces e injustas, para pasar de un nivel de gobernabilidad hacia uno de gobernanza local, basado en dispositivos tradicionales y de comunidades, como la comunicación y sanciones sociales, los cuales son el verdadero aspecto de las formas comunitarias (un respaldo de exigibilidad real del derecho) (Dietz et al., 2003). Entonces, se profundizará la manera cómo se construyen las nuevas formas comunitarias, que van estableciendo las condiciones para determinar un uso adecuado y sustentable para satisfacer necesidades básicas, resolver cuestiones de justicia redistributiva y generar alternativas para superar la crisis. Se trata nada más que del reconocimiento histórico que ha estado aplazado, en relación a los esfuerzos de los pueblos y comunidades locales por la defensa de la conservación de los bienes comunes y ambientales como los bosques naturales, que hasta ahora, habían sido desconocidos por la teoría de la tragedia, pero que, al desacreditar estos postulados, se sabe en donde se originan realmente todas estas injusticias y problemáticas. Por último, se debe avanzar hacia mejores formas de tratar las injusticias exigiendo medidas de reparación integral, garantizando las obligaciones de reconocimiento de verdad, restitución, no

242 La regulación de los bienes comunes y ambientales repetición, irrupción de la deuda ambiental. Por tanto, las formas comunitarias comprenden la participación de la sociedad civil global respecto a las acciones necesarias para afrontar los problemas ambientales, desde una perspectiva pluralista y multicultural de los derechos (Santos, 1998; Ortega, 2010). De lo contrario, seguirán presentándose tensiones entre escalas de gobernanza, que puede entrar en contradicción sobre los acuerdos y sistemas de reglas comunitarias reproduciendo situaciones de injusticia que sólo pueden ser superadas mediante mecanismos e instancias de participación.
3.4 Cómo se construyen las nuevas formas comunitarias: Acción, deliberación, participación y auto-organización
Las regulaciones formales han resultado insuficientes en relación a la regulación de los bienes comunes y ambientales, pues desde su enfoque se encaminan a la defensa de unos intereses de los sectores económicos que han dominado, y en el caso del derecho internacional y sus exiguos esfuerzos reflejados en las decisiones internacionales, conllevan a pensar que existen límites para la aplicación del derecho, que se derivan de su excesivo apego a la formalidades del derecho, en los que es difícil entender cuál es la aplicación concreta de las fuentes jurídicas, que depende de la conveniencia y los poderes que se encuentran detrás de la explotación de los ‘recursos naturales’, y en otras instancias, que han dado algunos pequeños avances en la inserción desde enfoques más amplios, pero que siempre se encuentran limitados por la interpretación jurídica convencional. Por esta razón, es necesario que la concepción del derecho se amplíe hacia el reconocimiento de las nuevas formas comunitarias que van estableciendo esas regulaciones desde enfoques de participación y auto-organización, desde la cual, se crean nuevas posibilidades de regulación y conservación de los bienes ambientales y naturales.
Aunque si bien, desde muchas áreas de los estudios sociales, no se ha entendido la relevancia del derecho en la separación formalista y no formalista, es posible adaptarlas a esta nueva teoría. De esa manera, Bromley y Cernea (1989) han hecho énfasis en que los enfoques de regulación comunitaria en la perspectiva de la acción colectiva y la teoría de la cooperación, habitualmente tienden a fallar respecto a la comprensión de los comportamientos de los grupos e individuos, precisamente porque dichas regulaciones tienden a reducirse exclusivamente al conjunto de “esquema de derechos y deberes informales” (p. 5). Aquí es necesario aclarar que las prácticas sociales y culturales, son más amplias que esa clasificación entre derechos y deberes informales, aunque sigue siendo importante esta denominación pues es utilizada por los avances teóricos para confrontar la imposición de una sola concepción del derecho que sólo admite las fuentes y prácticas dentro de las formalidades y la validez de las regulaciones que son expedidas por los Estados, resultando en la conformación de un sistema de derechos y deberes que podrían denominarse reglas y/o regulaciones comunitarias en la práctica, las cuales terminan siendo las más importantes para resolver los

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 243
problemas frente al uso, acceso, aprovechamiento y conservación de los bienes comunes y ambientales.
Respecto a este punto, han existido diferentes interpretaciones en relación a la cooperación para tratar de avanzar hacia una explicación más allá del egoísmo racional descrito por la economía. En los análisis realizados por enfoques evolucionistas sobre los bienes comunes, se ha concluido, que la razón por la cual esa situación resulta mucho más compleja, es porque no puede ser explicada desde las visiones convencionales de la acción colectiva o de la teoría de la racionalidad económica. Al respecto Peters (1987) explica que, frente a estas dos perspectivas, la cooperación desde el punto de vista del egoísmo no es consistente, pues “es un error suponer que un cálculo individual puede explicar un sistema de bienes comunes, más si dicha integración social y política de los bienes comunes explica ese cálculo individual” (p. 178). Entonces, las relaciones que se observan en la práctica, a diferencia de las visiones convencionales, superan esta visión reduccionista, en la medida en que los grupos e individuos cooperan más allá de sus intereses individuales, a fin de contrarrestar actuaciones en los que se hace trampa, y evitando que se pueda sacar provecho de situaciones inmediatas o de la comisión de actos de desviación de poder y corrupción (conductas descritas dentro del free riding), en la medida en que se observan relaciones de sinergia colectiva frente a la complejidad social y ecológica99.
El fenómeno de cooperación que supera la visión de lo individual, ha llevado a replantear las perspectivas del deterioro o degradación de los bienes comunes y ambientales, pues si existe un grupo de individuos que puede estar dispuesto a aprovecharse de la situación mediante la posición del free rider, también existirán individuos que estén dispuestos a cooperar para la regulación y conservación de ese bien, lo cual explica la gran cantidad de casos en los cuales la conclusión es abiertamente contraria a la teoría de la tragedia (Bernard y Young, 1997; Freeman, 1989; Korten 1987; Korten y Klauss, 1984; McCay y Acheson, 1987; NRC, 1986; Ostrom, 1988, 1990; Siy, 1982; Wade, 1987). En este orden, los dilemas sobre ‘racionalidad’ que se traducen en términos de elección humana individual, han sido tratados por Simon (1955) a través de la propuesta de ‘racionalidad limitada’ de acuerdo con tres factores principales: i) según el tipo de función de utilidad que se establezca, ii) de acuerdo con la recolección y el procesamiento de la información, y, iii) si existe la posibilidad de tener un vector o “función de utilidad multivariada”. En este sentido, se menciona un tipo de elección tomada a partir del concepto de racionalidad colectiva (total o parcial), según la decisión de la mayor parte de los individuos, a diferencia de la concepción clásica que enfrenta problemas para explicar los casos de cooperación desde su óptica de elección racional individual100.
99 Este tipo de “racionalidad individual” es el que se toma en la visión clásica del egoísmo racional, para
explicar los comportamientos humanos frente a la acción colectiva. 100 Para el caso de los bienes comunes locales (local commons), el problema del free rider es definido
como la imposibilidad de excluir beneficiarios del conjunto de los recursos sobre los cuales se han realizado mejoras (Musgrave, 1959). Otra definición le encuentra en el trabajo de Dietz et al. (2002) cuando no es posible

244 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Una de las primeras maneras para explicar las dinámicas de racionalidad colectiva, consistió en profundizar en el dilema del juego del prisionero presentado por Axelrod (1984), en donde se mencionaba el por qué los individuos que buscan su propio beneficio desde el punto de vista individual, ayudarían mutuamente a conseguir el cumplimiento de metas comunes mediante la cooperación101 (ver Anexo C). Lo que se ha concluido finalmente, es que en la realidad este juego no opera en un escenario único, sino que tiende a repetirse indefinidamente en el tiempo, pues las acciones tomadas en un momento determinado, obligan e influencian las expectativas que los demás jugadores tomarán en el futuro frente a sus propias acciones y decisiones, así como frente a las acciones de los demás jugadores (Ostrom, Gardner y Walker, 1994; Sandler, 1992). En este sentido la posición free rider es menos común de lo que se piensa e imagina (Dietz y Douglas, 2008), pues existen aspectos que inciden sobre los acuerdos entre jugadores (i. e. el cumplimiento de las reglas y los mecanismos de verificación o seguimiento y las sanciones futuras sobre las acciones desviadas)102.
De acuerdo con McCay y Acheson (1987), la expresión de la cooperación, es sin dudas, una dinámica de complejidad social, contenida en diferentes experiencias culturales y de poder, que no son tan fáciles de reducir y expresar únicamente en las formas de racionalidad convencional que han sido establecidas en el pensamiento de la modernidad, sino que, involucra cuestiones álgidas de análisis frente a componentes de prácticas, así como de ‘dinámicas de conflictos’ o de competición que debe enfrentar las comunidades frente a otros grupos, sectores sociales, instituciones estatales, empresas privadas, grupos al margen de la ley, entre otras cuestiones que evidencian esa gran complejidad en contextos históricos y sociales determinados (p. 22).
Puesto en otras palabras, la elección racional está condicionada a la esencia del entorno en el que vive la gente, como lo refiere McCay (2002), se trata de observar cuál es el conocimiento disponible, las condiciones frente a los niveles de incertidumbre y riesgo para enfrentar situaciones actuando con determinación, la realidad frente a si las comunidades tienen un acceso real a los bienes y no son impedidos por otros grupos o sectores sociales que los puedan poner al margen, y también, otra serie de aspecto, como, el tipo de personas y su integridad ética para actuar, interactuar y liderar, la posibilidad de trabajar o no con otras instituciones así como su grado de aporte para sus formas de vida (instituciones integradas por excluir a un usuario de un bien común que no contribuye con el costo de desarrollar o mantener el ‘recurso’, dicho usuario está en una posición de free rider.
101 Esta es una representación sobre el manejo de los bienes comunes, en la cual se plantean diferentes posibilidades a dos jugadores o prisioneros por un delito conjunto: la posibilidad de cooperar o no cooperar. En este juego se tiende a crear un equilibrio, en la medida en que, si uno de los dos jugadores confiesa y el otro guarda silencio, significaría la rebaja de la pena para uno, pero la agravante de la pena para el otro, y en la confesión de ambos, tendrían la peor situación al agravar mutuamente sus penas, por lo cual la mejor salida sería la recompensa representada en la cooperación a través del silencio mutuo.
102 Ese carácter repetitivo del juego del dilema del prisionero, ha sido explicado en las “teorías de juegos evolutivos” ofrece a los jugadores la posibilidad de represalias por mal comportamiento. De acuerdo con Axelrod (1984), las mejores estrategias competitivas son la cooperación in genere guardando una respuesta reservada de represalia en ciertos casos donde sea necesario.

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 245
reglas, valores, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, negociación con actores estatales, científicos independientes, participación de empresas privadas, etc.). Entonces, el gran aporte consiste en avanzar hacia teorías de complejidad ambiental que sólo de manera reciente, han venido a incursionar en los estudios e investigaciones enfocados en la toma de decisiones ambientales, para comprender finalmente, la existencia de situaciones de presión que deben sortear las comunidades a fin de superar estas problemáticas que no han sido visibilizados de manera suficiente en las visiones convencionales.
En estos términos, la complejidad de los problemas que se manifiestan en las realidades que enfrentan las comunidades, implica reconocer las capacidades de adaptación, resiliencia y solidaridad para soportar y sobreponerse buscando nuevas alternativas que se presentan a diario. Al respecto, las comunidades desarrollan dispositivos culturales que contienen elementos de la complejidad, en escenarios de permanente diálogo, comunicación para responder a los problemas, creación de nuevas formas comunitarias y otra serie de factores que representan elementos centrales de los cuales se puede aprender y aportar para buscar alternativas a la crisis. Esta es una forma más integral de reconocer otra racionalidad que se erige desde lo colectivo y ambiental, en las bases de la solidaridad y la cooperación, buscando formas participativas y deliberativas, desde las cuales, las comunidades han entendido que es más probable que a través de la comunicación, el diálogo de saberes y la capacidad de buscar formas de interacción con organizaciones, expertos e investigadores se pueda hallar soluciones más eficaces y eficientes en términos sociales y ambientales. La aparición de las nuevas formas comunitarias que se sustentan en las regulaciones y otras instituciones, se van generando a partir de dichas situaciones para encontrar deliberaciones críticas, abiertas y constructivas que determinan las estructuras influyentes en instancias políticas y de toma de decisiones en relación al manejo, provisión, acceso, conservación y uso sostenible de los bienes comunes y ambientales (McCay, 2002; Fischer, 2003, 2009).
Al aceptar que las decisiones están inmersas en procesos complejos comunicativos, también se involucra el análisis frente a los actores sociales que hacen parte de la creación de estos dispositivos comunitarios de regulación. Concertando estos dos aspectos, entre la regulación comunitaria y procesos comunicativos, participativos y deliberativos, la conclusión es que, las nuevas formas comunitarias deben estar vinculadas a una democracia radical, directa y proactiva, pues conduce a mejores resultados cuando los mismos grupos e individuos están al tanto de las situaciones y de los problemas. Por ejemplo, en los procesos de deliberación e interacción, es importante identificar el análisis del discurso con miras a establecer los intereses y las estrategias para la conservación de los bienes, y el resultado generará nuevas formas de democracia de concertación que se inclinarán hacia formas efectivas de comunicación, como instancias necesarias para compartir y debatir, buscando persuasión y posibilidad de generar compromisos de reciprocidad desde las elecciones individuales hacia los objetivos y metas colectivas. Al respecto Rupasingha y Boadu (1998), manifiestan que si bien, las decisiones colectivas sobre los bienes comunes,

246 La regulación de los bienes comunes y ambientales representan ventajas individuales, dentro del nuevo concepto de racionalidad ambiental colectiva, éstas no se manifiesta únicamente en los resultados vistos como simple agregación de comportamientos aislados de cada individuo, sino que comprende los procesos de diálogo e interacción permanente, para comprobar que las decisiones de los individuos se desarrollen en función de derechos e intereses colectivos, por lo cual, los demás individuos verificarán y persuadirán, incluso si es necesario, a través de coerción y sanciones comunitarias que obliguen el cumplimiento y adecuación de esos comportamientos que son esenciales para garantizar el nivel de bienestar o pérdida de las comunidades.
Por lo tanto, una idea desde los enfoques evolutivos, es advertir la importancia de los cambios en las relaciones y dinámicas que se presentan en las relaciones de complejidad ambiental y en las relaciones cambiantes en el tiempo y el espacio, pero también, en las experiencias y dinámicas sociales. Al respecto, se han mostrado algunos estudios sobre el manejo de bienes comunes locales como los de Cárdenas (2001), analizados en las dinámicas de comunidades afro en Colombia, que han demostrado encontrar la voluntad de cooperación que surge de la interrelación y la comunicación por parte de sus miembros, lo cual asegura mejores resultados en la redistribución de los beneficios comunitarios. Al respecto, como lo resalta McCay (2002), existen en esa medida, mejores posibilidades en la cooperación que en las estrategias individuales, además porque estas relaciones hacen parte del concepto de necesidades sociales de los individuos, siendo importante en la manera como se pueden compartir experiencias por parte de un individuo para transmitir sus resultados a otros, y así ver cuál de esas salidas es la que resulte mejor para el uso, acceso, aprovechamiento y conservación del bien. Los valores democráticos participativos resultan cruciales en este sentido, pues según Edney y Bell (1987), implican que las estrategias y acciones sean más eficaces, frente a la posibilidad de deterioro del bien, lo cual se ha observado en algunos casos, ya que en situaciones en las cuales las comunidades tienen poco conocimiento experto, la falta de comunicación generaría problemas y riesgos mayores, en la medida en que no podrían encontrar otras alternativas si no acuden a un diálogo abierto incluyendo las relaciones con otros sectores sociales (Ostrom, et al., 1999; Dietz et al., 2003; Murphy y Cárdenas, 2004).
En consecuencia, las salidas residen en las transformaciones del espacio biofísico y en el tiempo, por las alteraciones de los ecosistemas o de las condiciones ambientales, se generan cuestiones de cambios en las prácticas y regulaciones que realizan las comunidades para afrontar dichos problemas. Este es un aspecto que Botkin (2012) recuerda según sus fundamentos respecto de los cambios dinámicos del enfoque sistémico en la complejidad, por su repercusión en las políticas y el derecho, en cuanto a la conservación de los bienes ambientales, pues los modelos que tradicionalmente se plantean desde las teorías convencionales en materia de gestión o en forma de recomendaciones de expertos para la toma de decisiones, generalmente tienden a desconocer ese cambio de la ecología y de las relaciones sociales, y claramente, estos no son estáticos ni estables, sino que implican una perspectiva de proyección de cambios y transformaciones inminentes hacia el futuro. Este es el mismo análisis en relación a la crítica sobre la perspectiva del

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 247
derecho formal, en teorías que hacen más énfasis en las cuestiones semánticas, de formulación o interpretaciones formalistas, con desconocimiento de las realidades sociales y ambientales actuando en concepciones alejadas del territorio, sin que se tenga en cuenta la relación de un resultado real en el tiempo y el espacio, con la pretensión de regir indefinidamente, o desconociendo la posibilidad de buscar alternativas diferentes desde otras concepciones del derecho y la complejidad que se erigen desde las formas comunitarias.
Por todo lo anterior, se observa que los cambios y transformaciones son el resultado de la complejidad de lo ambiental, se van matizando en los aspectos sociales y ecológicos dentro de las dinámicas de los elementos naturales y culturales. Desde el punto de vista, como lo señala Castro-Gómez (2005), la complejidad sólo puede ser percibida ampliamente desde la interdisciplina para comprender los elementos sociales, en los que el paradigma de la modernidad, soportado sobre la base de unos supuestos saberes analíticos, debe dar paso a una visión de racionalidad colectiva construida desde el punto de vista intersubjetivo. En esta medida, se han venido proponiendo los enfoques sociales y ecológicos que van determinando las formas de regulación sobre el ambiente. El resultado son las propuestas metodológicas de los sistemas socio-ecológicos que ponen en el centro de análisis, las determinantes para la comprensión de elementos de las regulaciones comunitarias encaminadas a establecer las alternativas a la crisis y los problemas actuales. Sobre este modelo, trabajos como los de Berkes, Colding, y Folke, (2003), Folke (2006) y Ostrom (2009) mencionan las formas e instituciones sociales, económicas, políticas, jurídicas y culturales que están relacionadas con los ecosistemas, generando un análisis respecto a las regulaciones sobre los bienes comunes y ambientales (ecosistemas subdivididos en unidades de bienes, actores como individuos, comunidades u organizaciones, sistemas de gobierno, derechos e intereses, formas de propiedad, posesión o tenencia, situaciones de conflictos). La interrelación entre los componentes va creando propiedades emergentes, que dan cuenta de las formas y regulaciones comunitarias de cuyo éxito dependerá la sostenibilidad del sistema a largo plazo, pero también genera dispositivos de control social, fuentes de información y distribución equitativa de costos y beneficios asignados a las acciones y resultados (ver Anexos D y E).
Siguiendo estos argumentos, las alternativas que se han planteado, son las nuevas formas comunitarias que surgen en la práctica desde los modelos de la auto-organización de las comunidades para enfrentar los cambios dinámicos de los sistemas complejos y los problemas que residen en la crisis de regulación y conservación de los bienes comunes en los que se empiezan a identificar las regulaciones compuestas por valores, principios, reglas y procedimientos comunitarios (Rupasingha y Boadu, 1998; Alexy, 1986, Levin, 1999). En este sentido, los análisis desde el derecho conllevan a interpretar los sistemas informales en el mismo sentido de los sistemas y ordenamiento jurídico formales, pues en la práctica, se encuentran patrones que se repiten la conformación no sólo de reglas que establecen las formas de acceder, los momentos, las obligaciones y los derechos, sino también, como se verá más adelante, de unos valores comunitarios entre los que se encuentran la solidaridad, cooperación, apoyo mutuo, beneficio

248 La regulación de los bienes comunes y ambientales colectivo sobre el individual, entre otros. Por otra parte, se encuentra que la condición de los ecosistemas es fundamental para que puedan determinarse el tipo de regulaciones específicas y adoptarse las medidas necesarias, tanto en el control y limitación para resolver problemas, como en la distribución, satisfacción de necesidades y garantía de la integridad de los lugares y el territorio para evitar y resolver los conflictos ambientales. También se identifica, la estructura y atributos de las comunidades y el lugar que mantienen frente a la problemática, en la medida en que determinará quiénes son los actores, cuáles son sus intereses, y qué acciones demandan concretamente frente a estos problemas (ver Figura 2).
Algunos enfoques como los de Freeman (1994) y Mitchell, Agle y Wood (1997) han avanzado precisamente hacia la forma como deben ser identificados los actores, y en esta medida, establecer cuáles son los que tienen mayor incidencia frente a un problema específico, identificando sus intereses, dinámicas de poder frente a otros actores, toma de posición y responsabilidades que asumen frente a los bienes ambientales. Otros enfoques han diferenciado, por ejemplo, entre quienes se encuentran dentro de los grupos de presión como organizaciones y comunidades diferentes a quienes participan en la arena de la política y decisiones públicas, pero desde afuera al margen de estos, y los campos de acción de estos grupos (Connelly y Smith, 2003). En este sentido, es importante resaltar que, en materia ambiental, las dinámicas de los actores son fundamentales dentro de la descripción de los conflictos, su análisis, pero adicionalmente, porque permite establecer la interrelación, dinámica entre sujetos de acuerdo con los factores y las circunstancias que se van reflejando con el transcurso del tiempo. Entonces, a partir de este marco de análisis, se van estableciendo todas las características, intereses y demás aspectos que son importantes en la determinación de los distintos dispositivos, normas encaminadas a la regulación de los bienes comunes y ambientales (Rietbergen-McCracken y Narayan, 1998; Bryson, 2004; Parent y Deephouse, 2007).
Ahora bien, es importante mencionar, que las regulaciones que se establecen en las comunidades, también dependen de las circunstancias que enfrentan estas mismas, como presiones externas, conflictos ambientales, problemas de violencia, discriminación, pobreza, falta de oportunidades y desigualdades, a través de medidas en las cuales, las comunidades ponen todo su esfuerzo en conservar los bienes, defender sus territorios y resistir. En todo caso, también es importante advertir que, en otras situaciones, pese a los esfuerzos y el empeño colectivo que se pueda reunir para prevenir y evitar el peligro de deterioro de sus bienes y generar mejores condiciones de vida y conservación de los ecosistemas, las comunidades pueden terminar enfrentando serios problemas, a tal punto que se ven forzadas a tomar acciones concretas en la práctica.

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 249
Figura 2. Evolución y adaptación de las nuevas formas comunitarias y sus regulaciones en
periodos de crisis de los ecosistemas para su conservación
Fuente: Realización propia a partir de Berkes, Colding y Folke (2003)

250 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Esto es claro, porque se trata de sucesos en la vida cotidiana de las comunidades, como lo refiere Hinterberger (1993), relativos a la adaptación de los sistemas de regulación comunitaria que buscan alcanzar un orden por mantener los bienes comunes y ambientales en escenarios históricos de cambio, donde lo recurrente son las manifestaciones de fluctuaciones, con aparición de situaciones posibles e inevitables en las que ambos sistemas sociales y ecológicos, experimenten crisis, haciendo necesario tomar medidas urgentes para encontrar soluciones con la mayor participación social posible (e. g. por ejemplo, según se observará más adelante, en la creación o fortalecimiento de los valores solidarios, a través de formas culturales, actitudes, normas y convenciones sociales que determinarán finalmente la salida a estos problemas).
Se observan de esta manera, la creación y extensión de redes sociales en instancias de gobierno desde lo local y comunitario hasta alcanzar otras escalas de mayor ámbito. Esto también implicaría cambiar la concepción de lo comunitario que se ha entendido únicamente desde lo local, pues realmente involucra experiencias y participación de diferentes actores sociales, como parte determinante en la interacción de las demás escalas, incluyendo propuestas más amplias sobre cómo influir en lo regional y global. Entonces, es claro que las comunidades, como lo sostiene Axelrod (1984), buscarán incluso medidas a través del modelo de prueba y error, que también sumarán experiencia y aprendizaje que puede ser replicado cuando se han identificado las mejores soluciones a los problemas, y en esta forma, los demás individuos y grupos buscarán imitar estas alternativas, en algunos casos innovando y adaptando a las condiciones específicas del entorno, mientras en otros casos, actuarán abandonando las prácticas que tuvieron menos resultados. Allí se afirma, partiendo de los trabajos de Richerson, Boyd y Paciotti (2002), que estas prácticas de las formas comunitarias, no son más que la muestra clara del comportamiento social que se va construyendo alrededor de las propiedades de la evolución cultural, pues finalmente se conciben como la adaptación a las condiciones reales del entorno, buscando ampliar las salidas mediante la concertación en decisiones y acciones colectivas participativas.
Al mismo tiempo, como lo propone Ostrom (2009), son manifestaciones concretas de la auto-organización, lo que se traduce esencialmente en una forma de gobierno (o auto-gobierno) que se va construyendo desde adentro, que no espera la intervención o imposición externa esperando pasivamente, sino que se va creando en formas participativas alrededor de las comunidades locales, desbordando a su vez, las lógicas impuestas por los límites de racionalidad individual, en factores más influyentes, eficaces y eficientes para la regulación y conservación de los bienes comunes y ambientales. Esto debe tener consecuencias en las regulaciones de instancias de decisión y en la configuración de los dispositivos jurídicos, entendiendo que la visión desde lo ambiental, es en última instancia, entender profundamente los enfoques de sistemas complejos, esquematizados a su vez en análisis de dinámicas de los sistemas socio-ecológicos. Lo importante de estas formas de regulación, coincidiendo con Buck (2010), es que se trata de prácticas colectivas que han venido impidiendo la tragedia de los bienes comunes, resistiendo incluso acciones de la inversión de la tragedia originadas en

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 251
las prácticas insostenibles de las formas impulsadas por gobiernos formales y el capital, para desplegar acciones encaminadas a conservar el ambiente evitando su desaparición, destrucción y deterioro. Según se ha visto, la situación descrita por Hardin (1968), no puede estar más alejada de sus conclusiones, al observar que existen esfuerzos de conservación por parte de las comunidades sobre los pocos bienes conservados que quedan, en comparación a las reservas que han sido definidas por los Estados para ceder lentamente a las concesionarias de explotación de los grandes poderes y capitales transnacionales. Además, las conductas evidenciadas son claras y consecuentes, según lo exponen Dietz, et al., (2002), pues las instituciones formales sólo han contribuido con actitud pasiva de complacencia a esa misma lógica, al carecer de medidas efectivas frente al seguimiento, monitoreo, respuesta, transformación de las regulaciones, conflictos sobre el acceso y utilización de los bienes, y finalmente, terminan siendo contradictorias respecto a la aplicación de unas políticas ambientales, que en todo caso, contrastan con el interés económico en defensa del modelo de explotación.
Según Williams y Baines (1993) y Berkes (1999), las regulaciones comunitarias que representan mejores salidas de gobierno frente a los bienes comunes, han sido marginadas, además, por el hecho de utilizar prácticas e instituciones locales que utilizan el conocimiento de saberes locales y ecológicos como el de las comunidades urbanas, indígenas, campesinas y étnicas, desechadas, descartadas y despreciadas por las agencias y organismos gubernamentales tanto nacionales como internacionales, al acudir a los conocimientos formales científicos y expertos que buscan contrariamente, alejarse del diálogo de saberes. Este menosprecio también ha sido el resultado de los enfoques positivistas de conocimiento, que se han extendido incluso a los estudios sociales y a la toma de decisiones de las políticas públicas. En las ciencias sociales, se ha generado una gran influencia de las teorías positivistas que incluso se ha aplicado al enfoque de las políticas adoptadas por los Estados, como si existiera una única salida lógica y racional desde el punto de vista científico (rational project). Este ha sido el traslado de los enfoques y métodos aplicados desde las ciencias naturales, que han sido retomados en la construcción del paradigma científico con el pretexto de extender su fundamento de las decisiones acertadas.
Estas visiones tradicionales proceden de la re-interpretación de las teorías de Kuhn (1962) sobre el paradigma científico, en las cuales, las decisiones de política pública corresponden a la racionalidad, y, por lo tanto, requieren de un fundamento o sustento lógico para la toma de decisiones acertadas. La política pública en este caso sería similar a un paradigma, es decir, un conjunto de ideas, técnicas y herramientas para la investigación científica, de ideas lógicas entre sí, así como una serie de técnicas y herramientas para aplicarlas en la realidad. Así se fundamenta ese clásico paradigma que Kuhn (1962) ha denominado la ‘ciencia normal’ y el paradigma racional a través del consenso entre expertos, pero que restringe la participación de otros sectores de la sociedad en una concepción de esa misma racionalidad que ha sido construida desde la modernidad.

252 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Según lo explica Fischer (2009), en los últimos años, frente a la crisis del paradigma positivista, dentro de la política y las decisiones de la democracia, se ha tratado de encontrar alternativas en modelos democráticos participativos y deliberativos sobre los cuales, distintos sectores de la sociedad, han demandado sus intereses para ser escuchados y sobrepasas los campos limitados a las decisiones de instancias de poder, que incluso, en contra de las decisiones ambientalmente sostenibles, acuden a técnicos y expertos para argumentar cualquier tipo de decisión, incluso si esta va en contravía de los intereses públicos colectivos. Parece en este sentido, que la definición definida por esta serie de políticas en instancias de decisiones que se valen de la experticia y la tecnocracia, han sido utilizados de manera eficaz para restringir los ámbitos de participación efectiva en los modelos democráticos, que no corresponden sólo a determinados sectores, y que pueden ser utilizados, además, para seguir imponiendo las decisiones desde los centros de poder tradicionales, en lugar de ampliar el debate a escenarios de democracia comunicativa radical (Dryzek, 1990). En materia ambiental, ese enfoque ha dado salidas a la superación del modelo, en lo que Funtowicz y Ravetz (1993) han definido como La ciencia posnormal, explicada en términos de superación de la visión de las lógicas racionales hacia la concertación social soportada en el diálogo más allá de la experticia y tecnocracia. En este sentido, el enfoque participativo y deliberativo es indispensable desde el punto de vista ambiental, pues implica activar enfoques alternativos, en aquellos casos en los cuales, “los hechos son inciertos, los valores están en disputa, lo que se pone en juego es alto y las decisiones son urgentes” (1993:36)103.
Por consiguiente, se trata de la aplicación de enfoques metodológicos que se reconstruyen en el acercamiento, diálogo e interacción con las comunidades con el fin de establecer los elementos de interpretación intersubjetiva de los investigadores y expertos con los ciudadanos y comunidades. A partir de estos análisis, se traza un camino para comprender e interpretar la realidad tal como es presentada y percibida por los sujetos de estudio, entablando un diálogo de saberes que resulta imprescindible para determinar la realidad ambiental (Rodríguez, Gil y García, 1996). En el caso del análisis de bienes comunes, los investigadores han rescatado el valor de los saberes locales que complementan y crean sinergias para resolver los problemas en diálogos y entrevistas con los actores involucrados, desde los cuales, se van proponiendo ideas y construyendo regulaciones y estrategias de uso y conservación que permiten plantear alternativas concretas a la crisis. Este cambio de perspectiva, conlleva la aplicación de análisis sobre cuestiones históricas diferenciadas, que sean incorporadas a los contextos de los países en desarrollo, donde se perciben dichas formas comunitarias desde una perspectiva aproximada más prácticas tradicionales que se oponen a las concepciones occidentales y de
103 En este enfoque de la ciencia posnormal, Funtowicz y Ravetz (1993) mencionan que existirán algunas cuestiones que no involucran tantos niveles de complejidad y pueden ser resueltos por las ciencias básicas cuando el riesgo de las decisiones y la incertidumbre de los sistemas naturales y sociales están en un nivel mínimo. Pero a medida que se va tornando cada vez más crítico, y se incrementa el riesgo y la incertidumbre a un nivel intermedio o alto, tendrá que acudirse respectivamente a consultas interdisciplinares, y en el segundo caso, el modelo debe vincular los saberes expertos con la participación y deliberación con todos los sectores de la sociedad.

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 253
colonialidad que han sido impuestas durante siglos. De esta manera, las comunidades locales, grupos étnicos y pueblos indígenas luchan por la reivindicación de una serie de derechos entre otros, la propiedad colectiva y el derecho al territorio, reclamando asiduamente una mayor autonomía, autogobierno y autodeterminación que hace parte del desarrollo de procesos de identidad cultual por la defensa colectiva (Ostrom, 1990; McCay, 2002; Stavenhagen, 2002; Ortega, 2010).
De todo esto, se extrae el análisis frente al reconocimiento en favor de las regulaciones comunitarias, que reconocen la diversidad y el diálogo de saberes, vinculando experiencias propias que se crean en enfoques nuevos de investigación interdisciplinar, entre ellos, la noción de ‘comunidades epistémicas’ referido en trabajos como los de Haas (1992), Goldman (1998) y Berkes (2002), en un intento por plantear soluciones partiendo de la defensa de los intereses y derechos de estos grupos con la intención de abordar las cuestiones de satisfacción de los valores, principios y criterios de justicia redistributiva en los escenarios de participación política. Algunos modelos metodológicos e investigativos ya venían siendo plasmados de manera general en los estudios sociales, como los de Lewin (1946) que tendrían que ser retomados para identificar el conjunto de intereses de las comunidades que puedan ser conducidos mediante la acción orientada a las construcciones de conocimiento compartido. Coincidiendo con West (200) la cuestión del diálogo de saberes, se resumiría finalmente de la creación de instrumentos establecidos para alcanzar plenamente el reconocimiento de formas comunitarias a partir de prácticas culturales que son tomadas a modo de paradigma alternativo, construidas desde la base de formas de vida de las comunidades que surgen de interacción con el entorno ecosistémico y en la aplicación práctica de los valores colectivos. Entonces, esta visión de la modernidad se desintegra en la acostumbrada dicotomía de separación entre la sociedad y la naturaleza con el fin de establecer nuevas perspectivas ambientales complejas que surgen en el diálogo de saberes con comunidades, a través de sus prácticas, experiencias y conocimientos locales (Escobar, 1996a, 2000, 2005; McCay, 2002; Leff, 2004).
Para Klandermans (1985) y Leff (2004), el centro entorno del cual deben girar las prácticas comunitarias debe ser la cultura, entendiendo que se trata del elemento esencial que permite la conformación de las regulaciones ambientales, por lo tanto, cada grupo establecerá estrategias y formas de comunicación, que, en el transcurso del tiempo, las mismas comunidades irán identificando, para generar modificaciones y cambios estructurales o supresión definitiva de tales estrategias. En otros casos concretos, cuando los individuos y comunidades perciben a partir de sus experiencias, que estas no conducen a resultados positivos, entonces buscarán soluciones cambiando de estrategias e interactuando con otros individuos o grupos sociales, lo cual, representa el cambio de esa racionalidad aislada (individual o

254 La regulación de los bienes comunes y ambientales grupal), por una racionalidad de complejidad encaminada hacia la satisfacción de los intereses colectivos que permiten la salida hacia un modelo sustentable104.
Por otra parte, las formas que se construyen desde las regulaciones comunitarias, están concebidas para generar alternativas encaminadas a la demanda y solución de los desequilibrios, desigualdades e injusticias acaecidas históricamente como resultado de las deudas ecológicas y ambientales. De esta manera, Martínez-Alier (2002) y Palacio (2006) han demostrado cómo las relaciones frente a la apropiación, control del ambiente y la naturaleza inciden en la definición de los bienes comunes y ambientales, así como las medidas que pueden llegar a repercutir en el deterioro o conservación de cada uno de ellos. Múltiples actores interactuando en las diferentes escalas, desde lo local, regional, nacional y global, configuran las relaciones de poder que determinan la geopolítica, gobernanza, biopoder sobre los bienes comunes y ambientales. Al respecto, Fischer (2009) hace énfasis en la necesidad apremiante de buscar transiciones mediante acuerdos que permitan una transición para el cambio desde el gobierno hacia la gobernanza, partiendo de un enfoque diferente de construcción del conocimiento social y de la política de inclusión del otro. En esta medida, la idea de gobernanza según Castells (1996), Hajer y Wagenaar (2003), estará construida desde niveles de decisión en la manera más democrática posible, mediante deliberación, con lo cual, se definiría la gobernanza como un tipo de gobierno compartido y colectivo que vincule las nuevas formas comunitarias participativas hasta alcanzar mejores niveles de legitimidad por medio de procesos que sean capaces de direccionar los cambios necesarios tanto en la política como en la toma de decisiones. Por su parte, Escobar (2016) ha denominado estos esfuerzos en términos de la autonomía del pensamiento en la interacción entre los saberes académicos y los saberes locales con las comunidades para la realización de lo comunal, como prácticas de conocimiento, diseño de alternativas y medidas para la acción, que superan la visión del individualismo para construir escenarios alternativos al desarrollo y al modelo extractivista de los países del Sur.
Aquí son cruciales los aportes de Goldman (1998) y Page (2006), quienes insisten en que las fuerzas sociales involucradas en la acción política de movimientos, organizaciones sociales y comunitarias, deben ocupar un ‘primer plano’ en la regulación del ambiente, en instancias tanto locales como globales, y no dejarlo sólo en manos de las Organizaciones Internacionales ni de los Estados o sus gobiernos, que en términos generales, sólo han conducido al fracaso, ante lo cual, se demandan procesos de participación democrática desde diferentes sectores de la sociedad civil. Del mismo modo, McCay (2002) reafirma la importancia de la cultura en relación a las formas de resistencia frente a la imposición de autoridad ilegítima y dominación en el mundo globalizado, que siempre se encuentran presentes en las relaciones de poder, evidenciándose desde
104 Frente a este argumento, Klandermans (1985) apunta hacia la constitución de una la racionalidad que es entendida de manera diferente desde la acción colectiva, en la cual se insertan una serie de factores que dan cuenta del nivel de complejidad a través de distintos elementos simbólicos, éticos y culturales, que trascienden y complementan los ‘incentivos de utilidad’ vistos aisladamente para convenir una mirada holística en conjunto.

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 255
el marco de las relaciones entre actores, pero principalmente, en las escalas locales que es donde tiene una manifestación concreta y específica de los conflictos ambientales distributivos. De ahí, las formas comunitarias van creando posibilidades frente a la crisis ambiental, como maneras de enfrentar los problemas de la distribución, mediante procesos diversos activos de auto-gobierno, para el manejo de los sistemas sociales y ecológicos al mismo tiempo. En el mismo sentido, Escobar (2015) menciona que los conocimientos de los pueblos principalmente de las ‘comunidades en resistencia’ y otros movimientos sociales, son los que generan las transiciones a través de formas alternas de pensamiento, lo cual claramente va generando las verdaderas posibilidades de salidas a las graves crisis ecológicas y sociales por las que se busca desarrollar formas desde distintas instancias de conocimientos expertos, académicos y sectores sociales. A esto se le suman otras propuestas como la ‘comunalización’ de la vida de las economías de producción en entornos locales, principios que se convierten en elementos teóricos y políticos para la acción.
La práctica política que determina la acción, es una dimensión de la práctica social y comunitaria, que de acuerdo con Wageenaar y Cook (2003), representan algo adicional y diferente a la toma de decisiones formales de las políticas públicas, que mantiene una esencia propia e inherente a cualquier actividad humana, en acciones concertadas tanto individuales como colectivas. Para Schwandt (2000) y Wenger (1998) estas acciones individuales y comunitarias hacen parte de la dialéctica, en la cual los seres humanos conducen sus vidas definiendo el destino como miembros de una sociedad, haciendo parte importante y determinante desde la perspectiva democrática y pragmática, en la que se van concretando las cuestiones hacia los valores y principios sociales. Entonces, la acción hace parte de esa finalidad práctica que se va adicionando a las formas teóricas e ideológicas resaltando los valores colectivos establecidos por las comunidades para dirigir aspectos de su vida política y social, y se va reflejando en unas restricciones, límites y orientaciones de las colectividades hacia sus integrantes para la realización del bien común en factores determinantes para el ejercicio de los derechos, libertades y garantías individuales y colectivas.
3.5 Las reglas comunitarias para el manejo de los bienes comunes y ambientales
La creación de reglas comunitarias, depende de una serie de factores entre los que se encuentran, la definición del sistema de derechos, las obligaciones que asumen los individuos, los valores, principios, y también, la condición de los ecosistemas y las condiciones, organización y atributos de las comunidades. Las características y los atributos de los miembros de las comunidades u organizaciones comunitarias, también son importantes para el seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que establecen las reglas para el uso, acceso y aprovechamiento, debido a que determinan particularmente las formas y circunstancias, como el número de participantes, el nivel social del individuo, la composición del grupo, y todos los demás atributos, entre ellos las la edad, educación, género, y experiencias

256 La regulación de los bienes comunes y ambientales adquiridas. Teniendo en cuenta estos aspectos, algunas diferencias que son relevantes, implican las particularidades propias. Por ejemplo, se supone que, ante un mayor número de participantes frente a la misma cantidad de bienes limitados, las reglas tendrán que ser más complejas y restrictivas, pues existe un mayor riesgo de deterioro por sobreexplotación, mientras que un número reducido de participantes, permite mayor flexibilidad en las normas, siempre que los recursos no sean escasos. En el caso de otros atributos, entre los que se destacan la clasificación interna por grupos (e. g. etnia, género o nivel educativo), determinarán la estructura de la comunidad que también puede influenciar la forma como se establece la distribución tanto de obligaciones, como de derechos sobre los bienes (Ver Anexo I).
En estos casos sociales que permiten adoptar mejores decisiones en términos de distribución y justicia, implican según Ostrom (2005), la necesidad de analizar los criterios de eficiencia, la equidad y la responsabilidad. La eficiencia depende de la mayor obtención de resultados con la menor inversión de recursos. La equidad, se refiere a si los bienes fueron distribuidos conforme al criterio de satisfacción de necesidades básicas, así como de nivel de esfuerzo, trabajo y recursos aportados; adaptabilidad, resiliencia y fortaleza, en relación a la capacidad de tomar decisiones que permitan adaptar los bienes y ecosistemas a los cambios que presentan y a sus impactos, con el fin de conservarlos y permitir su regeneración para que puedan volver al estado inicial. La responsabilidad, es el cumplimiento de las reglas y las obligaciones y tareas que fueron asignadas a cada individuo, y la concordancia de las acciones, conductas y reglas con la definición de valores éticos comunitarios que satisfacen los valores y principios de justicia (Adger, 2000). Al mismo tiempo, las decisiones sobre la adopción de las reglas, depende del modelo mental creado por la percepción de la situación sobre el entorno por parte de las comunidades y los individuos, que a su vez depende de la cultura, la información que se obtenga permanentemente sobre el estado de los bienes, de las vivencias, de las condiciones internas y externas, ante lo cual se genera una serie de alternativas como soluciones.
Del mismo modo, Ostrom (2005) ha identificado desde este enfoque, una clasificación de tipos de reglas, entre las que se encuentran: reglas de delimitación, por medio de las cuales se establece quienes pueden acceder, usar y aprovechar el bien y quienes no; reglas de posición, que distribuyen las funciones y estructura interna dentro de las comunidades; reglas de elección, en las cuales se asignan las acciones concretas; reglas de información, que permiten definir el alcance de los sucesos y acontecimientos importantes así como fuentes de información para describir y diagnosticar los problemas; reglas de agregación, que establecen el nivel de control que pueden ejercer cada uno de los individuos; reglas de pago o asignación, mediante las cuales se distribuyen tanto los beneficios como los costos para el mantenimiento, conservación y aprovechamiento de los bienes. En cada uno de los casos, se establece la identificación de las reglas, que determinarán si se cumplen o no se cumplen, así como los mismos mecanismos y dispositivos de persuasión y coacción que son indispensables para generar medidas preventivas, correctivas o sancionatorias (Ver Anexo J).

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 257
Una vez se han identificado estas reglas, que hacen parte de las regulaciones en tanto normas comunitarias, incluyendo los valores y principios sobre los cuales se fundamenta el desarrollo de las reglas, y los procedimientos que se deben seguir para la aplicación del sistema normativo comunitario, se establece el nivel de interacción con otras instancias externas, entre ellas los diferente actores, normas de otras comunidades, normas formales, todo lo cual, se aborda en una relación de participación en diferentes instancias de escala espacial. Al respecto, Cash et al. (2006) han identificado la importancia de desarrollar un enfoque metodológico inter-escalas (e. g. global-nacional, nacional-local, global-regional, regional-nacional, regional-local, global-local) y multinivel que en el cual se pueda precisar este nivel de interacción (por ejemplo, suele ocurrir que dentro de una misma escala, una decisión o una norma sea más importante o más eficaz que otra, dependiendo también de qué actor es quien la aplica y despliega medidas para que se cumpla), debido a que las relaciones sociales y los conflictos ambientales que se presentan entre las comunidades y diferentes actores, corresponden precisamente a las diferentes interacciones en instancias que afectan las comunidades y ecosistemas locales. A través de las normas comunitarias, las comunidades establecen límites que una vez coinciden con los principios ambientales, determinan patrones de conductas hacia el mínimo de estándar ambiental, incluyendo formas de vida sustentables que se integran con la naturaleza y pueden erigirse en contra de las prácticas insostenibles frente a actores externos como el Estado o empresas privadas, pero al mismo tiempo, frente a los mismos integrantes de las comunidades.
Aunque se ha establecido la necesidad de dar reconocimiento a las reglas comunitarias en tanto, la mayoría de los casos, permiten identificar medidas encaminadas a la conservación, las normas aplicables a casos de regulación deben estar orientadas a dichos fines, pues aquellas que terminan siendo definidas para resolver dilemas y problemas, tendrán que adecuarse como requisito exigible, al uso sostenible, la conservación y protección de los bienes, ya que de lo contrario, implicaría generar un reconocimiento de un tipo de reglas regresivas que obviamente tendrían que ser desconocidas y abandonadas105. Este test se resuelve con la evaluación desde los principios ambientales, teniendo en cuenta que, si satisfacen su contenido sustancial, las regulaciones de las comunidades pueden alcanzar los criterios de justicia deseados. A pesar de todo esto, es claro que la relación entre reglas e instituciones formales e informales, no siempre terminan siendo la más armónica y aceptada por las lógicas de los ordenamientos jurídicos, e incluso en muchos casos tienden a colisionar con el sistema formal, que reclama una imposición en la territorialidad, desterritorialización y globalización desde la visión del derecho convencional.
105 Pero como se ha demostrado en una gran cantidad de casos abordados, las reglas informales de
pueblos y comunidades tradicionales tienden a ser progresivas pues aquéllas que no tienen éxito tienden a ser abandonadas (como aquellas reglas que llevan a la degradación o desaparición de los bienes fuentes de sustento).

258 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Tabla 1. Situaciones de interacción entre los sistemas formales e informales para el manejo de bienes comunes y ambientales
Situación Descripción
i. Concordancia y complementariedad
Concordancia de los dos sistemas de reglas y complementariedad del sistema de reglas formales por el desarrollo de reglas informales comunitarias (e. g. definición de participación comunitaria en la regulación del bien común como el agua que complementa el desarrollo normativo formal).
ii. Desconocimiento
Desconocimiento del sistema formal de reglas por incidencia nula del sistema de reglas informales (e. g. acuerdos comunitarios para acceder a la pesca en lagos, pero con desconocimiento y regulación propia por parte de la autoridad ambiental). Coexistencias de los dos sistemas.
iii. Contradicción
Regulación contradictoria del sistema de reglas formales e informales sobre el bien común y ambiental (e. g. prohibición del acceso o aprovechamiento a un bien natural en épocas determinadas por parte de un sistema de reglas y autorización del otro). Coexistencias de los dos sistemas sin desaparición total de las reglas comunitarias.
iv. Sustitución jerárquica ascendente
Situación en la cual las regulaciones de mayor jerarquía o de una escala superior, sustituyen las regulaciones precedentes sobre un bien regulado en escalas inferiores o por regulaciones comunitarias (e. g. regulación inicial sobre aprovechamiento forestal comunitario que es sustituido por la aprobación de una nueva reglamentación formal nacional).
v. Imposición de normas externas en los contextos locales
Imposición por parte del sistema de reglas formales sobre los contextos locales. En este caso existe un previo desconocimiento o contradicción y se implementa una regulación de normas externas a las definidas informalmente por las comunidades. Existe una rivalidad, baja tolerancia y eliminación contraria (falta de coexistencia) (e. g. implementación del cambio de prácticas tradicionales agrícolas y ganaderas lesivas para el deterioro del suelo por la imposición de nuevas reglas del sistema formal)
vi. Vacíos de regulación (normativos)
Ausencia de definición de reglas específicas para el manejo de los bienes comunes y ambientales (e. g. ausencia de normas estrictas de los dos sistemas para la veda de caza y pesca de especies en peligro).
Fuente: Realización propia

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 259
En este sentido, el sistema de reglas comunitarias, compite y tiende a colisionar cuando pierde su aplicación, eficacia o influencia en los contextos locales. Lo anterior puede ser visto como producto de las diferentes visiones de la modernidad, el liberalismo y el formalismo del derecho estatal para mantener las estructuras de poder, calificando la concepción del pluralismo jurídico, multiculturalismo y derecho comunitario, como amenazas que provocan la pérdida de dominación en los contextos locales y comunitarios. De acuerdo con este análisis, y según se ha visto en la realidad, se han identificado dinámicas de interacción que se observan en las situaciones descritas en la Tabla 1, dependiendo de cuál es el resultado en relación a la posibilidad de aplicar los sistemas de regulación frente a problemas relacionados con el uso, manejo y aprovechamiento de los bienes comunes y ambientales: i) concordancia y complementariedad, ii) desconocimiento, iii) contradicción, iv) sustitución jerárquica ascendente, v) imposición de normas externas en los contextos locales y vi) vacíos normativos.
En relación a los problemas más notorios que se pueden citar en relación a la interacción de los sistemas de reglas formales e informales, se encuentran aquellos que tienen que ver con las situaciones de desconocimiento, contradicción e imposición de normas externas en los contextos locales. Algunos ejemplos se pueden observar en cada uno de los casos que se estudiarán frente a los aportes en diferentes materias, pero se puede hacer un análisis general en relación al manejo de la pesca y de la diversidad biológica donde tiende a existir un desconocimiento de las regulaciones comunitarias, en parte, por la restricción en los mecanismos de participación y definición normativa en instancias formales, e incluso también, por la intervención de los intereses que dirección la interpretación y aplicación del derecho formal en los países. Otro ejemplo que se abordará, es el de las políticas forestales que han sido desarrolladas tanto en instancias nacionales como internacionales, en las que se pueden ven reflejadas una serie de políticas enfocadas a establecer programas sostenibles con poblaciones locales tradicionales, contrastando con los tradicionales modelos de incentivos que se concentran la financiación de grandes plantaciones forestales que restringen la participación de las pequeñas comunidades. Del mismo modo, se puede advertir dentro del escenario de cumplimiento de derechos humanos, que los grandes proyectos de desarrollo generalmente en manos de grandes corporaciones y empresas transnacionales, han sido causantes de generación de conflictos y desconocimiento de derechos colectivos de pueblos indígenas y grupos étnicos a nivel regional, excluyendo las instancias de la concertación con comunidades y atentando contra las garantías de los derechos fundamentales de las comunidades como la consulta previa y los derechos al territorio, por la enorme presión que se ejerce sobre estos ecosistemas.
3.6 Participación comunitaria en la conservación Dentro de las propuestas más interesantes que se pueden mencionar en torno
a las regulaciones de los bienes comunes y ambientales, se describen aquellos casos de interacción entre planes de vida y formas de regulación de comunidades dentro de áreas de parques naturales, que intentan cambiar la concepción reducida

260 La regulación de los bienes comunes y ambientales del preservacionismo sobre la marginalización de los seres humanos para establecer la existencia e integridad de áreas de importancia ecosistémica, al integrar un enfoque de protección del ambiente y la naturaleza que sea compatible con la coexistencia y participación de las comunidades. De tal manera, que la solución frente a la conservación, no resida en la posibilidad de marginar o alejar a las comunidades, sin darles más oportunidad, sino, utilizar dichas estrategias de conservación, apropiación y conocimiento del entorno local, que ya han sido consolidadas, para impulsar procesos de conservación que materialicen las dimensiones de la justicia ambiental generacional, y permitan disminuir las brechas de desigualdad para encaminarse a la distribución equitativa entre generaciones presentes y futuras.
Las cuestiones de marginalización social han sido la contradicción histórica que hace parte del resurgimiento de las concepciones biocéntricas ecologistas, dando origen a las áreas de parques naturales, pero que en el fondo, responden a una visión contrapuesta a la del ambientalismo, en el sentido de abordar los aspectos de justicia distributiva y de la misma conservación, que se materializa con la participación comunitaria dentro del procesos de fortalecimiento de la defensa de las comunidades por el territorio. Se han contado innumerables experiencias entre las cuales, se mencionan resultados positivos, que, a pesar de todo, dejan percibir otros problemas y conflictos experimentados por las mismas comunidades en sus procesos de participación dentro de la conservación de los parques.
Algunos de estos, han sido referidos por la tensión que surge en la constitución de las áreas de parques naturales y áreas de reserva natural en países del Sur, y que demuestran mayores presiones que deben ser resistidas por comunidades, respecto a conflictos distributivos, pobreza y desigualdades en el sector rural. En esta medida, se puede observar, diferentes formas en las que se han construidos prácticas de conservación. Por una parte, mediante el desplazamiento de comunidades que han estado asentadas por varias generaciones dentro de sus territorios, debido a que, una vez, estas áreas han sido declaradas unilateralmente como parques naturales, terminan limitando y desconociendo derechos de propiedad, posesión y tenencia sobre la tierra, con el fin de mantenerlas al margen de cualquier incursión por parte de poblaciones humanas. En cambio, otros casos surgen más como experiencias participativas con procesos concertados y voluntarios, que crean alternativas al incentivar procesos de conservación con habitantes dentro de estas áreas. En este orden de ideas, se propone el análisis de algunas experiencias que pueden revelar respuestas importantes partiendo de casos reales, en los cuales, la interacción entre los sistemas de reglas formales e informales, permiten observar cada vez más, la necesidad de dar reconocimiento efectivo a estas formas comunitarias.
Algunas experiencias en las cuales se generan conflictos y, por lo tanto, injusticias sobre comunidades que históricamente han estado asentadas en determinados territorios y tienden a ser desplazadas y despojadas por las actuaciones del Estado, están definidas por políticas preservacionistas, que pueden verse apoyadas por intereses privados de grandes inversores extranjeros. En este

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 261
caso, es importante analizar los conflictos que están respaldados por instituciones formales del Estado. Algunos casos pueden evidenciar esta teoría. Por ejemplo, el estudio sobre las comunidades de pescadores tradicionales de comunidades étnicas de Santa Marta en Colombia, en la región Caribe, en la localidad de Taganga, que hace parte del territorio rural del distrito, y de la Bahía Gayraca en donde viven gran parte de las comunidades de pescadores que habitan distintas áreas dentro y cerca del Parque Nacional Natural Tayrona. Estos territorios han sido habitados históricamente por comunidades que sobreviven de la pesca artesanal, conformando un grupo poblacional, que Ribeiro (1972) ha denominado ‘los pueblos nuevos’, comunidades asentadas en distintas partes del Caribe y de Latinoamérica, con una matriz de diversidad étnica indígena, española y africana, aunque arraigada más a los orígenes de la tradición indígena en el caso específico. Estas comunidades han sobrevivido tradicionalmente de la pesca, como práctica que se remonta a la historia de sus ancestros del pueblo Caribe, formando parte fundamental de las prácticas de subsistencia mediante sistemas de autorregulación de los bienes comunes locales. Así por ejemplo, dentro de las regulaciones que están compuestas por valores, principios, reglas y procedimientos, según se aplica también a los sistemas normativos informales, las comunidades de pescadores han establecido un sistema de regulación que direcciona sus formas y planes de vida partiendo del modelo de valores como la educación, la importancia del comprensión del entorno, la defensa el ambiente, la necesidad de solidaridad y unión frente a la lucha por el territorio, la defensa de las causas comunitarias, y la concepción propia del desarrollo (tierra firme, mar y espacios comunes de pesca).
Las estrategias y acciones que han sido utilizadas en Taganga, han consistido en limitar para no sobreexplotar los recursos, a través de regulaciones estrictas y prácticas basadas en compartir los beneficios que genera la misma pesca, acudiendo a las reglas del cuidado en la extracción y distribución en la repartición de la pesca de diferentes especies de peces y caracoles. Sin embargo, con la gran presión de la sobreexplotación percibida en los últimos tiempos, estos bienes han ido en descenso en sus cantidades disponibles, por factores que incluso superan el entorno local, hasta llegar a involucrar problemas del orden regional y global que influyen en la región del Caribe y en el mundo. Por esta razón, la salida que han intentado las comunidades ha sido, implementar otra serie de actividades como el turismo, que según los mismo líderes comunitarios e integrantes, ha sido implementada en el enfoque tradicional de pesca en un nuevo concepto de etnoturismo pesquero, que integra las actividades de acompañamiento de turistas que interactúan y observan el desarrollo de dichas prácticas.
La presión sobre los bienes de las comunidades de Taganga, se suman a otra serie de factores que agudizan sus condiciones, como la pobreza e insatisfacción de necesidades básicas, relacionadas con la cobertura de servicios básicos, agua potable y alcantarillado, y también, la generación de conflictos y desplazamientos por la venta de las tierras a propietarios externos. Durante las últimas décadas, las comunidades han buscado entablar un acercamiento con autoridades del Estado colombiano, a fin de implementar programas de pesca con asistencia técnica y científica, y así poder mejorar las condiciones de los ecosistemas marinos. Sin

262 La regulación de los bienes comunes y ambientales embargo, las presiones siguen siendo aún mayores, por los problemas locales que han conllevado el padecimiento de diversos conflictos ambientales por contaminación a los ecosistemas marinos y terrestres, resultantes de las actividades extractivas de exportación de carbón por empresas transnacionales que han generado acontecimientos de daño ambiental. Al respecto, se mencionan algunos casos de contaminación ocasionados con motivo del vertimiento de carbón al mar, por parte de las empresas Drummond Ltd. y American Port Company Inc. en el año 2013, así como, otros factores asociados al turismo en las áreas del parque natural como la contaminación, los impactos y afectación de áreas naturales convertidos en amenazas permanentes para los habitantes de las comunidades. Esta presión procedente del turismo, ha llevado a sobrellevar los dilemas de encontrar una fuente de ingresos, pero que termina representando también, una constante presión frente al crecimiento de los factores de deterioro de los bienes ambientales y ecosistemas locales, entre ellos, la contribución a la disminución de los recursos pesqueros disponibles para los pobladores locales en razón del aumento en la demanda. Estos hechos en todo caso, han podido ser superados mediante la capacidad de resiliencia de que han adquirido las comunidades, al adaptarse y soportar las dificultades, a través de prácticas de pesca como medio de subsistencia, y actividades que replantean nuevas formas con turismo tradicional comunitario desde una perspectiva más sostenible (Benjumea-Brito, 2015).
En años recientes, se han generado mayores conflictos por la intervención de las autoridades del Estado, entre ellas, Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNNC) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en relación a la imposición de sanciones a pescadores como el decomiso de redes (chinchorros) para la pesca, lo que terminó privando el desarrollo de las prácticas de subsistencia por parte de las comunidades. Debido a todos estos conflictos, el caso fue tomado por la Corte Constitucional colombiana en revisión de las demandas que habían iniciado los pescadores para que se les restituyeran sus elementos de pesca, pero que de manera sorpresiva, terminó generando un fallo sin precedentes en contra de su propia jurisprudencia, al terminar restringiendo y prohibiendo la pesca tradicional, y sobrepasando las pretensiones de las demandas, al determinar que los habitantes de esas comunidades de pescadores debían salir de los territorios de las áreas del parque natural, para ser reubicados por las autoridades de gobierno local y nacional, lo cual hasta el momento, ha conllevado un mayor conflicto frente a los derechos e intereses de poblaciones vulnerables.
Entre otras determinaciones, la Corte Constitucional creo una mesa de trabajo dentro del plan de reubicación y compensaciones a las comunidades, ordenando a diferentes autoridades locales del departamento de Magdalena, a las autoridades ambientales PNNC, MADS y Corpamag, así como a otras instancias como la Agencia Nacional de Tierras, el Gobierno Nacional de Colombia, el Ministerio Público, tomar medidas y concertarlas en procesos participativos con las comunidades, con el fin de buscar alternativas económicas, reubicación laboral, diversificación económica, disponibilidad de financiación, cubrimiento de las necesidades básicas, provisión de vivienda adecuada, servicios básicos, capacitaciones y otras medidas encaminadas a establecer proyectos sostenibles

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 263
entre otros relacionados con los beneficios sobre el uso de bienes naturales. Pero el problema, es que esas decisiones van más allá de las mismas capacidades financieras, así como de la pasividad e ineficacia de las instituciones de gobierno, por lo cual, durante muchos años, las comunidades continuarán marginadas de las políticas reales, asumiendo un problema adicional de presión para ser despojadas y desplazadas de sus territorios. Ante esta situación, algunos líderes comunitarios, han manifestado públicamente la resistencia, oposición y lucha por el reconocimiento de sus territorios frente a las decisiones que los afecta.
Teniendo en cuenta esto, el resultado ha sido un desconocimiento por parte de las autoridades del Estado frente a los derechos de las comunidades, ya que, en lugar de resolver los problemas sociales y ecológicos, pues se ha preocupado por adoptar una defensa desde las políticas y la interpretación del derecho formal, aparentemente desde una concepción del preservacionismo y el biocentrismo, pero que en el fondo ha involucrado una serie de intereses económicos en las decisiones de conservación de las áreas del parque natural. Así es como, el Estado colombiano, ha buscado incentivar los proyectos económicos y ecoturísticos de empresas privadas y capitales transnacionales dentro de las áreas del parque con graves impactos ambientales, entre otras, concesiones a empresas extranjeras como el proyecto Six Senses. Por eso, existe una lógica en las políticas y decisiones judiciales encaminadas a liberar y despejar las áreas de los asentamientos de comunidades tradicionales que han habitado el parque incluso antes de su declaratoria en 1964, desconociendo de esta manera, los derechos colectivos previamente adquiridos por estos grupos. A causa de esto, existe un escalamiento del conflicto, y el resultado, es, la puesta en duda de los derechos e intereses de comunidades tradicionales, con la obligación de reubicación de las poblaciones, pues más allá de resolver las cuestiones de afectaciones ecosistémicas, con estas decisiones se generado un grave desconocimiento a la existencia e integridad misma de las propias comunidades.
Como se observa dentro del análisis de las reglas de pesca y prácticas comunitarias en el caso de Taganga, la decisión adoptada por instancias del Estado, ha implicado dos tipos de efectos, por un lado la imposición de normas externas en los contextos locales, mientras que al mismo tiempo, existe una sustitución jerárquica a través de la interpretación de normas constitucionales que la Corte define dentro del derecho formal, en tanto normas superiores que desconocen totalmente las regulaciones comunitarias. Esta decisión judicial contradice los criterios de justicia material que debería estar orientada por los derechos colectivos de las comunidades tradicionales de pescadores artesanales, resultando contradictoria en estos mismos términos de justicia, pues en lugar de establecer salidas concretas a problemas que experimentan sectores pobres y vulnerables de la población, desintegra totalmente las formas de vida tradicionales con la carga de soportar un reasentamiento en condiciones inciertas que será definido por parte de las autoridades, y que seguramente, continuarán desconociendo los derechos de estas comunidades. De esto se concluye, que las comunidades deban seguir padeciendo problemas y no tengan posibilidades reales de resolver su situación, pues no tendrán acceso a sus recursos pesqueros, ni podrán mejorar de alguna

264 La regulación de los bienes comunes y ambientales manera su situación de ingresos, y más bien, seguirán siendo sujetos de discriminación y olvido estatal con decisiones que tienen gran afectación a la integridad cultural y al tejido social en relación a sus formas de vida.
En escenarios reales, lo que se advierte es una situación inminente en la que autoridades estatales puedan llegar a desplazar a las comunidades, además por la aparición de conflictos ambientales en la Bahía de Taganga, situación que conllevará a la desintegración, no sólo de las prácticas culturales de las comunidades, sino de paso, también a la desaparición de la existencia misma de la comunidad de pescadores, que no pueden ser reintegradas con la propuesta de reubicación y compensación, pues en el fondo, se discute algo más importante frente a las dimensiones del territorio. Entonces, el resultado en términos colectivos será el desconocimiento de derechos que yacen de las relaciones de percepción sobre el espacio, y las condiciones mínimas de sustento, alimentación y cohesión e integridad colectiva. Nada más evidente en este caso, siguiendo los análisis de Fals-Borda (2001) y Ardila (2006), que los conflictos ambientales son fenómenos vinculados a las dinámicas territoriales, pues la discusión implicada en el espacio y los lugares que las comunidades han definido mediante procesos de percepción y significación desde el punto de vista cultural, y que ante un cambio de las condiciones y modos de vida por el desplazamiento, sus alcances son mucho más profundos que los que puedan ser manejados con las medidas propuestas por la decisión judicial, generando desconocimiento de derechos y garantías constitucionales que adquieren comunidades frente a actividades de subsistencia consagradas por la misma legislación formal.
En el futuro, una vez se desplieguen las actuaciones de las autoridades en esa dirección, terminarán generando un desconocimiento de los derechos al territorio, la participación y garantía de los derechos, que las comunidades han venido manifestando actualmente para congregar formas de resistencia que permitan afrontar las fallas del Estado al desconocer las instancias de participación real y adecuada de la decisión judicial. Por eso, las comunidades terminan siendo víctimas de la afectación drástica a sus prácticas de pesca ancestrales y de subsistencia, lo cual ocasiona una discriminación negativa contra sus derechos e intereses, representando una muestra más de cómo el Estado ha contribuido en diferentes instancias de decisión y poder a perseguir y contrarrestar formas que podrían potenciar verdaderos paradigmas de sostenibilidad a nivel local.
En relación al caso de conservación con las comunidades de pescadores de Taganga, se pueden extraer diferentes conclusiones, principalmente, las injusticias que se cometen a las comunidades tradicionales, la falta de reconocimiento como comunidades diferenciadas étnicamente, la falta de políticas de reconocimiento por parte de las instituciones del Estado, pero adicionalmente, la aplicación de una concepción limitada del constitucionalismo liberal y formalista que no puede aceptar la multiplicidad de formas que hacen parte de una visión más amplia y necesaria de constitucionalismo ambiental, de pluralismo y multiculturalidad incluyente de la visión social del constitucionalismo más allá de las decisiones impuestas por un tribunal formal constitucional. Frente a este punto, según se ha visto, el

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 265
constitucionalismo ambiental debe generar una visión diferente del derecho, en instancia sociales de decisión que permitan adecuarla a los criterios materiales axiológicos de los valores y principios de la ‘justicia ambiental completa’, como principio básico para el desarrollo de la ‘organización política ambiental’, según los principios ambientales, a fin de constituirse en un precedente judicial ambiental, no sólo frente a las medidas referentes a la protección de los ecosistemas, sino también, a la redistribución justa y equitativa de los bienes ambientales en términos sociales (Ortega, 2015).
Respecto a la posibilidad de potenciar las soluciones al caso de disminución de los recursos pesqueros a través de la participación y aplicación de las formas comunitarias, esta ha sido eliminada por las decisiones del Estado, partiendo de una mirada de los problemas ambientales, que excluye a las poblaciones pobres que deben ser marginadas de estos territorios. De ahí que, dentro del marco teórico del ambientalismo, se pueda explicar satisfactoriamente la evolución de este tipo de conflictos, en la medida que, la decisión judicial aparenta una defensa de los ecosistemas y la naturaleza, desde una posición biocéntrica, pero termina generando mayores problemas a las comunidades locales históricamente marginadas y empobrecidas con amplios márgenes de insatisfacción de sus necesidades y olvido de las políticas estatales, para finalizar en una decisión que claramente se torna en la defensa de unos intereses de los centros de poder escondidos detrás estas medidas (Martínez-Alier, 2002; Guha,1994).
Del mismo modo, la intervención externa por parte de las autoridades ambientales, constituye una discriminación respecto a los deberes de reconocer las diferencias étnicas de grupos tradicionales diferenciados en los procesos de conservación de parques naturales, que ha sido una obligación internacional adquirida en los casos descritos ante la CIDH. Del mismo modo, el Estado es el responsable de desplazar y despojar a comunidades que habitaban en estos territorios incluso antes de la declaratoria del parque natural, lo cual hace parte de las causas de reproducción de las injusticias ambientales. Por esta razón, los conflictos se erigen al mismo tiempo como territoriales y culturales, además porque detrás de estas áreas existe un sinnúmero de intereses debido a su valor inmanente y todos los bienes comunes ambientales que representan intereses económicos. Por otra parte, las mismas autoridades gubernamentales, han sido incapaces de desplegar medidas frente a las actividades de grandes inversiones de capitales o actividades extractivas, que tienen gran impacto sobre la conservación de los bienes ambientales renovables, pues su política y economía hace parte de las políticas que se ha venido globalizando en los países del Sur.
Es claro, que las comunidades siguen experimentando presiones adicionales, sumadas al agotamiento de los bienes comunes ambientales y los impactos de los modelos de sobreexplotación en los mares en el mundo, en general, debido a las presiones ejercidas por el turismo creciente, que, demanda recursos y contribuye a la contaminación, situación que ha conllevado la imposibilidad de implementación de medidas efectivas. En condiciones similares, las comunidades experimentan presiones por influencia de propietarios externos que buscan apropiarse de sus

266 La regulación de los bienes comunes y ambientales territorios, aprovechando la situación de pobreza, lo cual se adiciona a las condiciones de despojo que deben enfrentar por parte del Estado. En respuesta, las comunidades han buscado soluciones para su subsistencia y conservación de los bienes, implementando modelos alternativos de turismo sostenible, pero que, en todo caso, dependerá de la evolución final que tome el conflicto en relación a sus territorios. En el futuro, será difícil la oposición frente al despliegue del monopolio de la fuerza y coerción que aplicarán las instituciones del Estado, que, en última instancia, de ser adoptada, generará la desintegración, tanto de las prácticas culturales como de la existencia misma de los grupos colectivos que hacen parte de estas comunidades. Entonces, la única posibilidad de revertir en esta instancia del conflicto, esta vulneración de los derechos de las comunidades, es el surgimiento de algún cambio drástico en las medidas de la decisión, ya sea a través de las autoridades estatales, lo cual se considera algo difícil, o mediante la intervención de instancias internacionales que puedan reafirmar el desconocimiento de derechos humanos. Las comunidades continúan manifestando su lucha por resistir y defender su concepción de sus derechos al reivindicar la consolidación por la justicia ambiental, pues el gran error frente al caso de la Bahía de Taganga, sigue siendo, no dar reconocimiento a los derechos e intereses colectivos que yacen de las regulaciones y prácticas tradicionales encaminadas a potenciar cambios positivos, más aún, cuando éstas mismas han tenido éxito en garantizar por tanto tiempo, la subsistencia de las comunidades a partir de los valores de cohesión, integridad, identidad y cooperación.
Otro caso, demuestra una situación similar de desconocimiento de derechos colectivos de comunidades frente a la conservación de áreas de parques naturales en Colombia. Esta ha sido la disputa por el territorio, así como por los recursos y derechos del pueblo indígena U’wa y de las comunidades campesinas en el centro y oriente en el departamento de Boyacá, en el Parque Nacional Natural El Cocuy. El caso comprende una serie de conflictos originados en el desconocimiento de derechos de propiedad que han sido adquiridos por las comunidades (‘derechantes’), con anterioridad a la conformación y declaratoria de Parque Natural, hace alrededor de 120 años, en donde fueron desplazadas, despojadas o perseguidas por las instituciones del Estado con motivo de la aplicación de las políticas preservacionistas. Las políticas fracasaron, al tratar de imponerse límites a los habitantes para contener la ampliación de la frontera agrícola sobre las zonas de páramo, que, además, tuvo grandes tensiones adicionales que fueron mezcladas con situaciones particulares del conflicto armado colombiano, tanto, participación de actores legales como ilegales, y sumado a otros fenómenos que trascienden los intereses económicos por la exploración de petróleo en proyectos concesionados a unas empresas multinacionales. Estas decisiones han reflejado claramente, las intenciones frente al desconocimiento de regulaciones comunitarias, que resultan vitales para garantizar el acceso efectivo a la propiedad colectiva y a las tierras comunales, en procesos de concertación encaminados a fomentar las prácticas de

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 267
pequeña agricultura y ganadería destinadas al autoconsumo, pues terminan siendo desplazadas en su totalidad por la imposición de las reglas externas106.
Esto último, es indispensable, pues la regulación de los bienes comunes y ambientales, igualmente, debe abordarse en función de los diferentes niveles de participación, interacción institucional y grados de legitimidad para establecer los grados de interacción entre sistemas formales e informales. En el siguiente caso se analizan estas características, que además reviste una serie de particularidades interesantes. La experiencia estudiada por Laursen (2017), se desarrolla entorno a declaratoria de los territorios de comunidades locales como parques nacionales que llegaron a alterar en gran medida los bienes que tenían para sobrevivir. En este sentido se puede observar un dilema, alrededor de formas de vida que planteaba mejores posibilidades de ingreso, pero que termina determinado graves riesgos para la conservación ambiental. Se trata del caso de los pescadores tradicionales en Xcalak en la bahía de México al sur de Cancún, donde se comprueba, cómo las decisiones deben involucrar no sólo los distintos actores, sino también, las previsiones que se hacen hacia el futuro en términos comparativos de los compromisos cuando se vinculan instituciones externas que intentan imponer límites frente a los planes de vida tradicionales de las comunidades (ver Anexo F). En este caso, se ha presentado una sucesión que involucra dos generaciones en las comunidades, desde que habitan sus territorios actuales, con transición desde actividades económicas de recolección de frutos, hacia la pesca extractiva que terminó por agotar las fuentes de recursos pesqueros, hasta el cambio del turismo según propuesta de declaratoria del parque nacional natural y reserva de biósfera en la actualidad.
Este caso es el reflejo de cómo la intervención externa de proyectos que han sido originados por entidades de gobierno y actores externos, puede llegar a ser causante de conflictos internos e impactos sociales que terminan desintegrando las comunidades. Ante los problemas ambientales y de conservación de los bienes, muchas veces como se puede observar comparativamente, las intenciones de los modelos económicos convencionales, pueden desconocer la complejidad del tejido social de las comunidades, alterando gravemente las prácticas y valores que se encuentran establecidas durante varios años, y por tanto, las salidas tienden a generar errores, aunque también al mismo tiempo, implican la necesidad de observar con más detalle las posibles intensiones detrás de las mismas iniciativas. En todo caso, lo que se observa, es un patrón de posibles soluciones que en lugar de empezar desde abajo con la misma participación y auto-organización, pueden ser más agresiva e invasiva de los factores culturales, generando grandes cambios hasta desintegrar las mismas comunidades. En este sentido, el problema ambiental radica profundamente en lo social, pues comienzan a existir mayores presiones y
106 Uno de los casos emblemáticos que llegó hasta las altas cortes de Colombia, fue el caso del pueblo indígena U’wa contra la empresa transnacional Occidental Petroleum Corporation Colombia (Oxy) en el año 1992, por la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de sus territorios, en el cual los indígenas se oponían al considerar desde su cosmovisión, que la sociedad occidental no tenía límites en su mirada materialista, y que dicho proyecto buscaba sacar el petróleo que es considerado la sangre de la tierra (CCC, 1997).

268 La regulación de los bienes comunes y ambientales ante la falta de cohesión del grupo, se terminan afectando las dimensiones sociales y ecológicas.
En este caso, se observan dos procesos contrarios en las políticas que implementan los gobiernos a nivel local y federal, cuando se busca impulsar el desarrollo turístico que terminan convirtiéndose en un agente de constantes amenazadas para las vidas tradicionales de las comunidades, pero que por otro lado, prometen grandes posibilidades y oportunidades que se despliegan en diferentes actores externos como investigadores, ONG The Nature Conservancy, propietarios extranjeros que van despojando y desplazando a las mismas comunidades en lugar de integrarse a sus planes de vida, así como imposición de reglas externas por parte de las autoridades ambientales. El modelo convencional de desarrollo, y la expansión de la urbanización, generan la desaparición de manglares que repercuten en los graves impactos de un creciente turismo que no tiene en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas y socio-sistemas, resultando altamente lesivo en lugar de constituirse en una solución. Entonces como lo señala Laursen (2017), la salida a los problemas no está simplemente en tratar de garantizar con la declaratoria del parque y la diversificación de actividades enfocadas en el turismo, la conservación y la generación de ingresos locales, pues las mismas comunidades que soportan las consecuencias de decisiones e imposiciones externas, se ven obligadas a adaptarse, cambiando sus planes de vida al volver a incursionar en otro experimento. También se observan algunas contradicciones en relación con las políticas de los gobiernos, tanto local como federal, que impulsan el crecimiento del turismo en expansión de urbanización, pero en el que las comunidades no tienen ni siquiera acceso a servicios básicos como acueducto, alcantarillado o electricidad.
La historia de Xcalak es muy similar a otras regiones del Caribe, esto es, un conjunto de pobladores y comunidades que habitan el ecosistema costero y marino, relacionados con prácticas de pesca que han heredado de sus familias, y sirven de sustento para sus vidas cotidianas. Las primeras generaciones de pescadores, se asentaron en la zona hacia comienzos de la década de 1950, en la cual hubo extracción de diferentes especies como los caracoles y el coral negro. Pero luego de llevar al límite los ecosistemas, la pesca puso su centro de atención en la langosta espinosa, que terminó siendo reducida de sus hábitats a comienzos de la década de 1990. En este sentido, se observaron experiencias colectivas con la creación de cooperativas para la cría de langostas, estableciendo también algunas normas de regulación, principalmente, la obligación de construcción de estructuras en cemento, la regulación en cuanto al tamaño para las capturas, la forma de repartir los beneficios en un sistema de derechos de captura individual, que incluso, tenía cierta legitimidad frente a la aplicación de las autoridades y tribunales cuando se presentaban disputas por parte de pescadores independientes que no cumplían con las condiciones para ingresar al grupo. Durante una década esta actividad tuvo éxito, pero en todo caso, las cantidades han ido disminuyendo.
Las comunidades se reorganizaron, y ante el abandono por parte del Estado, buscaron financiación en organismos internacionales como la Agencia para el

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 269
Desarrollo de Estados Unidos (USAID), con programas de capacitación y consejos encaminados a garantizar la sostenibilidad ambiental local. Pero, comunidades vecinas que se adherían a la idea de expansión de las actividades de turismo alrededor de los territorios de las áreas naturales, introdujeron nuevos elementos a la problemática y conflictos ambientales, como la contaminación que fue creciendo a medida que se permitía el desarrollo de proyectos con inversión extranjera. Desde entonces, las comunidades empezaron a alterar sus modos de vida y sustento. La respuesta fue dar inicio a la creación de diferentes iniciativas con la intención de recuperar la pesca, a través de un sistema de vedas de autolimitación o pesca sin muerte, mediante la selección de especies que no estén bajo peligro. Luego de su implementación, fue posible identificar resultados positivos, por lo menos en la recuperación de los meros, los peces loros y los arrecifes que pueden ser vistos mediante inmersión. A pesar de esto, la comunidad tuvo la necesidad de cambiar y diversificar las actividades de sustento, estableciendo en conjunto con las autoridades gubernamentales, el desarrollo del turismo comunitario, con cooperativas asociadas apoyadas por la institucionalidad de las autoridades formales. Igualmente se conformó un plan de gestión sobre las áreas del parque natural, con apoyo del gobierno mexicano, quien invirtió US$ 385.000 dólares entre 2004 y 2014 con el fin de promover la capacitación, y actividades relacionadas a actividades de buceo, cursos de inglés, hotelería y artesanías.
Sin embargo, los cambios introducidos no fueron del todo aceptados, pues algunos sectores dentro de la comunidad han resistido a este cambio, según Hoffman (2006, 2009, 2014), por el choque cultural entre los miembros de la comunidad y ciertos conflictos internos que han sido generados por el interés económico, que implica que, por un lado, la “transición de una economía extractiva”, y por otro lado, “la presencia de una autoridad ajena que decía qué debían hacer, y que claramente beneficiaba solo a cierto número de individuos de la comunidad”, llegando a dividir a la comunidad y generar envidias y resentimiento. Concluye en su investigación, que el resultado puede ser demasiado peligroso, pues este tipo de valores generan conflicto e incitan a quienes no son favorecidos a cazar furtivamente especies de fauna marinas y terrestres que van terminando en prácticas ilegales que no pueden ser controladas ni por las autoridades formales ni por los mismos integrantes de las comunidades. En estas relaciones, la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha entrado en tensiones con algunos miembros de la comunidad, pues consideran que las actividades turísticas han sido afectadas por la incursión de actores externos patrocinados por el gobierno local, mientras culpan a la autoridad ambiental por permitir y favorecer a los extranjeros a fin de que obtengan mayores facilidades para ejercer el turismo, al agilizar los trámites y licencias.
Adicionalmente, la pesca ilegal sigue siendo practicada en la zona de los ecosistemas del parque, y es difícil que tanto las autoridades locales como la autoridad ambiental pueda tomar acciones, ya que carece de medidas o enfrentan problemas de decisión que sean eficaces para impedirla. A pesar que la cooperativa tiene alguna autoridad considerada la más persuasiva, en todo caso, las medidas siguen siendo difíciles en la medida en que la comunidad continúa dividida, sin ser

270 La regulación de los bienes comunes y ambientales capaz de mantener la fuerza ni adoptar las medidas que sean necesarias, para hacer cumplir los límites de extracción que, en algunos casos como el caracol, han tenido vedas impuestas de cinco años. En esta instancia se ha convocado varias veces para que sea la Comisión Nacional de Pesca, la que pueda tomar medidas, y así poder hacer decomisos, detenciones y aplicar multas de manera ocasional.
Teniendo en cuenta el contexto, la división de la comunidad se ha establecido entre algunas familias e individuos han estado más inclinados a mantener las prácticas tradicionales y prefieren continuar con la pesca, pues no les interesa cambiar sus formas de vida por guías turísticas y de buceo. Al respecto, han sido constantes los conflictos que han aparecido en relación a las actividades turísticas que en la mayoría pertenecen a extranjeros, pues estos tienen la mayoría de permisos de embarcación contando con diez de los treinta, mientras la cooperativa de turismo sólo cuenta con tres. Así es como, la situación se ha tornado más difícil para las comunidades, que continúan prefiriendo las actividades pesqueras, pero ven la incapacidad de las autoridades del parque para controlar las prácticas ilegales de pesca. Además, se han venido sumando cada vez más pescadores provocando mayor presión sobre las cantidades de bienes disponibles. Entonces, debido a la gran dificultad que enfrentan las poblaciones locales, se han creado otra serie de iniciativas para no depender exclusivamente de la pesca como la creación de cooperativa de mujeres de artesanías y el fortalecimiento del turismo comunitario a través de la cooperativa. A pesar de todo esto, también se han venido conformando grupos de jóvenes que realizan trabajo voluntario para el monitoreo de los bienes ambientales como la flora y fauna al interior del parque.
Después de observar las particularidades del caso, quedan muchas conclusiones que se desprenden de las experiencias de las comunidades y su interacción con los demás sujetos externos, que conforman las ideas que aparecen en respuesta a los errores anteriores que se han tenido en materia de la conservación de los bienes ambientales locales. Frente a la presión que experimentan las comunidades, éstas buscaron alternativas para intentar solucionar los problemas que se presentaban frente al agotamiento de los bienes locales, lo que puede ser tomado como un indicador de que existen medidas frente a la acción colectiva. Cuando se establecen acciones, la intervención de actores externos, en algunos casos, condujo a ciertos aspectos positivos entre los que se incluyen, aportar el conocimiento buscando otro tipo de actividades, pero, por otra parte, se observa que esta intervención de las autoridades fue descoordinada tendiendo a responder a un interés diferente, por un lado, el incentivo del turismo, y por otro, la declaratoria para la conservación. En el mismo sentido se pueden extraer otras conclusiones respecto a las primeras iniciativas concertadas de la cooperativa de pescadores, que tuvieron buenos resultados hasta que nuevamente se enfrentó a la realidad del agotamiento de los bienes, es decir, debido a la expectativa que generó la posible intervención de las autoridades gubernamentales para evitar el agotamiento de los bienes, pero que terminó por desencadenar conflictos internos aún mayores, llevando a resultados contrarios a la sostenibilidad ambiental pese a la declaratoria y la posibilidad de fomentar e invertir en el desarrollo de otras actividades turísticas. En cuanto a la inversión de dinero en las capacitaciones, esta

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 271
no fue concertada suficientemente, y por esto, pueden haber fallado en relación a otras posibilidades de inversión directa sobre la regeneración de los ecosistemas. Todas las demás inversiones aplicadas en forma de subsidios o capacitaciones pueden ser percibidas finalmente como insuficientes e insostenibles a largo plazo. En este sentido, sería recomendable incentivar a las comunidades para que puedan convertirse en autogestoras y lleguen a ser capaces de desarrollar trabajo a partir desde iniciativas de emprendimiento comunitario, integrado a un diálogo con expertos e investigadores en una fase de diálogo permanente.
Y, por último, en relación a las dinámicas de interrelación entre los distintos tipos de reglas, se observa la imposición de normas externas en los contextos locales que tienden a contrarrestar y dividir en comparación con escenarios en los cuales, se pueda dar centralidad y reconocimiento de las reglas internas o mediante procesos concertados, participativos y democracia directa. En relación a este último aspecto, se demuestra una vez más que la eficacia depende en gran medida de la legitimidad, reconocimiento y aplicación cuando existe mayor concertación, pues de eso depende que se cumplan estas reglas, entendiendo las primeras experiencias de autoorganización frente al cultivo de langosta, diferente a los últimos casos de imposición de normas por parte de las mismas autoridades locales gubernamentales, ni siquiera podían considerarse eficaces al existir dudas en la imposición de sanciones, por las posibles repercusiones de conflictos locales con diferentes sectores de las comunidades que no reconocían el sistema de reglas como límites propiamente.
En otro extremo de regulación comunitaria, está la experiencia de declaratoria del Parque Natural Nacional Uramba Bahía Málaga, en la Costa Pacífica colombiana, que se ha convertido en un caso paradigmático para la conservación de los bienes comunes y ambientales con participación de comunidades incluyendo todos los procesos de declaratoria como parque nacional natural por parte del Gobierno Nacional y el Ministerio de Ambiente en el año 2010 (ver Anexo G). Entre los antecedentes, se mencionan las dos alternativas que habían sido formuladas para impulsar el desarrollo local de territorios colectivos de las comunidades afro e indígenas a partir de la construcción de un puerto comercial para el desarrollo de empleo local, o en la declaratoria como parque natural, siendo esta última, la que finalmente terminaría adoptándose en razón a la importancia ambiental y ecológica de estas áreas por su diversidad natural y cultural, en la que se cuenta una gran cantidad de especies endémicas, siendo además uno de los lugares de migración, nacimiento y crianza de las jóvenes ballenas yubartas (MA, 2010). La experiencia ha sido importante, debido a su marcada diferencia con los demás casos descritos anteriormente, en el cual se pueden identificar aspectos y circunstancias particulares en comparación con aquellos en los que se terminaron marginando y desconociendo derechos de las comunidades tanto campesinas como étnicas, llegando finalmente a vincular la participación comunitaria a los procesos de conservación.
La decisión de declaratoria de parque, tiene que ver en gran parte, con los procesos de participación activa que fueron impulsados por la sociedad civil, las

272 La regulación de los bienes comunes y ambientales comunidades, y los actores en las múltiples escalas desde las instancias locales, nacionales y globales para lograr la definición de estas áreas como categorías del sistema de parques nacionales naturales, y encontrar una salida a los problemas y conflictos que se han experimentado en la región durante los últimos años, entre los que se cuentan las prácticas ilegales de extracción de madera de los bosques, y la amenaza constante a la pérdida de biodiversidad y disminución de los recursos pesqueros, el incremento de riesgo de afectación sobre las ballenas y otras especies amenazadas catalogadas de esta manera por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) (se mencionan 240 peces marinos, 107 aves, 37 algas, 30 mamíferos costeros, 12 mamíferos acuáticos, y otros más de reptiles, anfibios e insectos). Según lo menciona Mayr (2010), el proceso de declaratoria del Parque Nacional Natural Bahía Málaga, tuvo éxito a diferencia de otros procesos, por la presión y el seguimiento que tuvo por diferentes sectores de la sociedad civil, de instancias internacionales, ONG, sector académico y científico, sectores políticos locales e incluso, las mismas comunidades étnicas. En esta medida, se reconoce la participación de instancias que presionaron al Gobierno Nacional y al Ministerio de Ambiente para que se hiciera la declaratoria del parque, pues las actividades de conservación, serían totalmente incompatibles con la construcción de un puerto comercial. Entre las instituciones que participaron de esta acción, estuvieron, la Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, como entidad encargada de dar concepto sobre estas decisiones y organismo consultor respecto a la viabilidad de las declaratorias de parques, pero además, la participación activa de diferente entidades de investigación internacional y ONG, entre las que se destacan la WWF y Fundación Yubarta, entidades gubernamentales como el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), la Universidad del Valle, instancias de cooperación internacional como USAID y la Agencia Suiza para el Desarrollo (Suisse Aid), el Instituto de Investigación Regional Inciva y Biomálaga, todos estos actores que fueron fundamentales para generar un consenso sobre la importancia en términos ecosistémicos y sociales del área, pensando en la interconectividad con otras áreas de parques naturales, entre ellas, el PNN Gorgona y el PNN de Utría.
Por otra parte, existieron cuestiones relativas a la participación de las comunidades, debido a que los líderes expresaban su escepticismo en la figura de área protegida, porque eran conscientes de otros casos en los cuales, las restricciones que las autoridades del Estado, generaban afectación a la vida de las comunidades, por la aplicación de la normatividad formal de los parques, por su control absoluto y posible afectación al proceso de reconocimiento y titulación de las tierras colectivas. Pero también, diferentes sectores ambientalistas han criticado la falta de acuerdo concreto en la definición de las áreas protegidas, que terminó excluyendo la zona en la cual se realizaría el puerto comercial, quizás pensando en la posibilidad de abrir el debate en el futuro. Respecto a este punto, también insiste Mayr (2010), que dentro del proceso de consulta previa con las comunidades étnicas se definieron unos límites del territorio que fueron aprobados en la iniciativa de la Academia Colombiana de Ciencias con el fin de evitar la transformación del ecosistema, reconociendo una extensión total de 45.567 hectáreas, pero dejando

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 273
por fuera una franja adicional de 160 hectáreas en las que se desconocieron los acuerdos previos, con el efecto de dejar en entredicho la declaratoria en relación a la salida efectiva a los problemas ambientales y la protección de los ecosistemas, y condicionando de ahí en adelante, los derechos de las comunidades en razón a las políticas que se implementen con ellas en los próximos años.
Más tarde, con la declaratoria, las comunidades han enfrentado algunos retos, en relación a los límites efectivos de extracción de recursos y la repartición de beneficios mediante la aplicación las regulaciones comunitarias, pues sólo pudieron evidenciarse con los problemas de disminución de los recursos reconocido en el Plan de Etnodesarrollo del Consejo Comunitario Comunidad Negra de La Barra 2014-2017, donde se indican distintos problemas que han repercutido en la disminución de los bienes comunes ambientales de las comunidades, como la pesca industrial y semi-industrial (e. g. pesca de viento y marea de faenas masivas) y otras prácticas ilegales (e g. ‘la changa’ o pesca indiscriminada sin selección de especímenes). Según las mismas comunidades por censo efectuado, se ha identificado una disminución del promedio de pesca de 4.5 a 5 tonelada por mes, a tan sólo 1 tonelada en el mismo periodo, en escenarios comparativos desde el 2011 al 2014, equivalente a pesca de 30 y 40 kg/día).
En este escenario, la construcción de propuestas de regulación por la misma comunidad, ha tomado forma, a raíz de los problemas y conflictos ambientales, por lo cual, se viene proponiendo la conformación de un comité de pescadores dentro del Consejo Comunitario para apoyarse y coordinar las acciones conjuntas, y fortalecer los programas de acuerdos de pesca y conservación adelantados con el acompañamiento de ONG, instituciones intergubernamentales de cooperación internacional USAID y Suisse Aid y la autoridad ambiental regional CVC. Dentro de estos programas resalta principalmente algunas actividades de vedas voluntarias sobre la pesca tradicional de algunos moluscos como ‘la piangua’ que se extiende también a otras comunidades del pacífico como Anchicayá y Sanquianga, siendo un tipo de pesca tradicional que practican las mujeres en rondas de recolección de los ecosistemas de manglares (USAID, 2014).
El sistema de regulación comunitario ha sido ampliamente discutido por los integrantes del grupo, pues aún existe colisión entre los valores actuales y los valores adoptados años atrás por los pescadores, cuando todavía no se experimentaba la disminución tan drástica de recursos que terminaría desembocando en una crisis reciente. Las actitudes que tenían los pescadores para ese entonces, parecían más tendientes a los intereses individuales que orientados de manera efectiva hacia las metas colectivas, debido a la necesidad de llevar sustento a sus familias a corto plazo. Pero que luego de experimentar esa crisis, se han venido implementado estas iniciativas colectivas, como la formación del comité de pescadores para imponer límites a la extracción de los bienes. También, se han ido desarrollando normas y programas comunitarios sobre acuerdos de conservación, que incluyen las diferentes prácticas artesanales de pesca como el cordel, espinel, atarraya, red (chinchorro), trasmallo y riflillo. Se ha observado además que en la mayoría de los pescadores (42) la mitad de la pesca es para

274 La regulación de los bienes comunes y ambientales consumo interno, mientras que la restante es comercializada en Buenaventura, lo cual representa los ingresos promedio diarios en dinero. Casi la totalidad de los pescadores manifestaron que los bienes pesqueros están escasos y muy escasos, y que el control será necesario aun cuando saben que ha sido difícil empezar por modificar las conductas, teniendo en cuenta que implica el cambio de patrones de comportamiento a los cuales no se acostumbran (Castaño, 2012).
Por esta situación de escasez de la pesca, se han venido generando alternativas que proporcionan las actividades dentro de los territorios colectivos y del parque natural, en salidas similares del ecoturismo comunitario como parte del mismo Plan de Etnodesarrollo, hasta llegar a incrementar dicha actividad en la actualidad. Dicho modelo, en términos iguales a las reglas que se construyen entorno al control de la pesca, son producto de las costumbres y formas comunitaria en el que todos contribuyen y proporcionar los alimentos y servicios necesarios como viviendas para hospedaje y guías dirigidas, repartiéndose proporcionalmente los beneficios colectivos de acuerdo al aporte realizado. Igual que en otros casos, se ha buscado generar un vínculo entre actividades de turismo y pesca, por ejemplo, recorridos por senderos ecológicos diurnos y nocturnos, o acompañando en las actividades de recolección de las mujeres piangüeras en el trabajo que realizan en el manglar. Con el apoyo de Suisse Aid, se han invertido recursos destinados a mejorar las condiciones de habitabilidad de las cabañas par alojamiento con participación de 43 miembros de la comunidad. Mientras que el Estado colombiano, a través del Departamento de Prosperidad Social, invirtió $231 millones de pesos (US$ 77.000 dólares) a fin de financiar elementos esenciales para la pesca y el turismo, equipos de congeladores para almacenar y conservar el pescado, y demás implementos encaminados a mejorar las condiciones de las cabañas, además de una lancha adquirida para el transporte de las personas y turistas desde y hacia el puerto de Buenaventura. Esto ha tenido una gran repercusión, especialmente en las temporadas más altas de turismo que se concentran alrededor de las épocas de migración de las ballenas yubartas entre los meses de julio a septiembre, lo cual incrementa considerablemente los ingresos del 80% de la población.
También se ha diversificado la producción de alimentos a través de programas agroecológicos, realizaciones de inventarios forestales y señalización en acompañamiento técnico con la CVC, partiendo de la inversión del gobierno, que ha entregado implementos e insumos para fortalecer los cultivos de autoconsumo como la papa, plátano y banano ($62 millones de pesos equivalentes a US$ 20.500 dólares), así como otros implementos para el mejoramiento y conservación de los bienes pesqueros, las embarcaciones de los pescadores y sus viviendas. Algunos habitantes externos a la comunidad, incluyendo un extranjero, se han integrado a las prácticas, costumbres y vida comunitaria y del turismo local, lo cual proporciona un significado diferente a los casos en los que se generaban presiones por desplazamiento a través de la compra y venta de las tierras a las comunidades. Estas estrategias de inversión inicial en la constitución del parque, según han expresado las entidades gubernamentales y de cooperación internacional, han buscado fomentar la sostenibilidad y capacidad de autoorganización social por parte de las comunidades, para que puedan sobrevivir de la diversificación de las

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 275
actividades, mejorando sus propias condiciones de vida, y buscando una alternativa que también permita la conservación de los bienes ambientales que han sido objeto de disminución y agotamiento. Las comunidades han empezado a ver la mejora de sus condiciones, y la posibilidad de incrementar la calidad de vida con el turismo, pero en el largo plazo también podrían experimentar mayores presiones sobre sus bienes ambientales como ha ocurrido en otros casos, lo cual no se dimensiona aún, y que debe ser tenido en cuenta en las medida de éxito para lograr capacidades de adaptación a las condiciones cambiantes a partir de regulaciones comunitarias, nivel de efectividad y verificación de su cumplimiento.
Por otra parte, también se ha evidenciado, el problema de amenazas y vulnerabilidad que deben afrontar cada vez más las poblaciones, por los impactos locales de problemas generalizados como el cambio climático, debido a que las mareas de las cuales están acostumbrados a presenciar, han ido en aumento, y en años recientes han cambiado drásticamente los niveles del mar al caserío y la playa, ocasionando graves impactos que se incrementarán en los próximos años. Por ejemplo, en hechos ocurridos durante el mes de septiembre de 2014, se levantaron olas de 4.8 metros de altura que arrasaron con 92 viviendas, razón por la cual, las comunidades tendrán que tomar una serie de medidas que deben adoptar con sus propios recursos y estrategias, frente a hechos que crean injusticias y deuda ambiental, y que tienden a ser desconocidos por los países desarrollados en la implementación de medidas y destinación de recursos, así como en el discurso de los negacionistas del cambio climático.
En las reflexiones que permiten sacar algunas conclusiones importantes del caso de la participación comunitaria en la declaratoria y conservación del Parque Nacional Natural Bahía Málaga, es que a diferencia de los otros casos enunciados, este ha tenido más éxito debido al seguimiento que han hecho diferentes actores de la sociedad civil, que han verificado constantemente todos los procesos hasta la declaratoria, incluyendo las instancias de actores internacionales, ante lo cual, las instituciones estatales les era más difícil y complicado el no cumplir con los compromisos previos asumidos en relación a la conservación de los ecosistemas, la inversión en proyectos para asegurar la satisfacción de necesidades básicas y las medidas para contrarrestar las problemática que afectan a las comunidades vulnerables. También ha sido diferente, en la medida en que los valores comunitarios se han fortalecido en los últimos años como resultado de las grandes presiones sobre los ecosistemas locales que han afectado a su vez, la misma disponibilidad de bienes comunes ambientales de la pesca como sustento, ante lo cual, se ha comenzado por establecer formas de regulación mediante la creación del comité de pesca, pero también, la definición de reglas para la regulación, las vedas, la protección de especies, las restricciones a ciertas prácticas de pesca. En este sentido las experiencias indican que ante los hechos que desencadenan grandes problemas y crisis de los sistemas ecológicos de los que se abastecen las comunidades para su subsistencia, emergen estrategias a largo plazo que demandan abandonar la visión individual para crear una acción colectiva encaminada a la defensa de intereses comunitarios frente a medidas que se tornen más efectivas y equitativas en relación con la protección de estos bienes. Esta al

276 La regulación de los bienes comunes y ambientales igual que otras, son experiencias fundamentales de las cuales pueden aprender las comunidades para tomar medidas que fortalezcan sus vínculos, valores y sistemas de regulación del derecho comunitario con un enfoque más preventivo en relación a los principios ambientales, pues en el futuro cercano, según se ha visto también desde el punto de vista teórico, debido a los graves cambios que ha generado la humanidad frente al ambiente, se generarán mayores conflictos y presiones sobre estos bienes que puedan llegar a escasear, deteriorarse o desaparecer si no se comienza a tomar medidas eficaces.
Por otra parte, se ha visto, que estas iniciativas se crean con el seguimiento de diferentes actores de la sociedad civil, formales e informales, y van mucho más allá que la simple intervención del Estado, por lo cual, un modelo más democrático y participativo generará mejores resultados en cuanto a otro en el que sean marginados los problemas y conflictos generando mayores injusticias y desplazamientos de las comunidades locales. Por otra parte, el Estado, en este caso no puede desconocer los derechos de las comunidades, como quiera que ha utilizado los mismos territorios colectivos que son propiedad de las comunidades para hacer una declaratoria de parque natural, pero adicionalmente porque tiene una serie de compromisos con las instancias de cooperación internacional que no puede desconocer. Aquí la cooperación internacional se desempeña como instancia de verificación al estar involucrada por los diferente intereses regionales y globales de gobernanza de los bienes comunes, buscando una relación más cercana en el tratamiento de problemas y conflictos que puedan afectar sus propios intereses a escala regional y global, pero que, en todo caso, no pueden ser confundidos con el cumplimiento de sus obligaciones entorno a la restitución de las deudas ambientales que éstos han ocasionado. Por esta razón se observa en todo caso, que la declaratoria del parque, no necesariamente implica la conservación a largo plazo, además, porque el Estado colombiano, no extendió la protección a toda el área en la cual se intentaba realizar la otra propuesta del proyecto de puerto comercial, y el éxito dependerá, del compromiso de todos los actores involucrados, en la asistencia de las entidades internacionales, la definición, aplicación y seguimiento de las regulaciones comunitarias, y de la garantía de respeto a la autonomía y derechos por parte de las autoridades estatales respecto a las comunidades.
3.7 Las estrategias de conservación y el cumplimiento de las reglas comunitarias
Otro caso que se puede abordar, es la regulación mediante reglas comunitarias por los pescadores de la Ciénaga de Zapatosa ubicada en los departamentos del Cesar y Magdalena en Colombia, en una región que ha experimentado fuertes presiones por problemas y conflictos ambientales, entre otras cosas, por las prácticas de ganadería, deforestación, minería, atentados por el conflicto armado al oleoducto de petróleo en la década de 1980 y 1990, impactos del cambio climático (sequías e inundaciones) y agotamiento de los bienes comunes ambientales. Es importante analizar este caso, debido a que se trata del ecosistema de ciénaga más grande del mundo, hábitat de diferentes especies de peces, aves, reptiles y

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 277
mamíferos, del cual depende la gran parte de la subsistencia de las poblaciones en situación de pobreza y desigualdad, al interior de una región que ha permanecido históricamente aislada de las políticas del Estado (Viloria, 2008). Dentro de las mayores preocupaciones se encuentra la situación crítica que se ha venido experimentando con los hechos de pesca ilegal y contaminación por la incursión de personas externas a la comunidad. Por esto, los pescadores han trato de presionar a las instituciones del gobierno para determinar límites y sanciones, como los establecidos en el 2008 por el ICA, y de ahí en adelante, a la Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP), entidad gubernamental que la ha manejado la regulación desde el año 2015. A pesar de esta presión, las medidas de control de las autoridades gubernamentales, no han tenido mayor repercusión sobre el control efectivo, debido a que requiere una vigilancia y monitoreo permanente sobre los bienes pesqueros que continúa siendo escaso.
Ante esta situación, en donde han sido los mismos pescadores quienes han descrito la desaparición de algunas especies de peces como la dorada, picúa y zapatero, y han percibido la disminución de la pesca en relación con las dos décadas anteriores en cantidad y tamaños (hasta un 90%), hace crítica su situación frente a la subsistencia local y la de sus familias. Debido a esta falta de control efectiva por parte del Estado para prevenir el conflicto que generan personas externas quienes pueden aprovecharse de la situación free riding mediante prácticas altamente lesivas de pesca ilegal, los pescadores se han organizado para afianzar procesos de integración y autogestión local con el fin de determinar las reglas de pesca que permitan definir prácticas no permitidas, por ejemplo, las que utilizan mallas (atarraya, chinchorro, zangarreo, agallera, bolicheo), o incluso, llegar a prohibir la extracción de peces jóvenes, e impedir distintas prácticas que tienen mayores impactos, como pesca con agentes químicos o explosivos. Frente a la aplicación efectiva de las reglas, el mayor problema ha sido el control de la pesca y las medidas para la conservación que se han identificado localmente como el mayor problema para controlar la ‘depredación masiva’, ante lo cual, mediante asociaciones de pescadores que representan a los cerca de 8.000 pescadores tradicionales, se han venido tomando medidas para ejercer el control, evitar la incursión de agentes extraños, y prevenir la práctica de pesca ilegal que va en contra de las regulaciones comunitarias. Esto es coincidente con otros casos descritos como el mencionado por Ostrom (1990) en Turquía, en los cuales, la única forma en que se pudo garantizar la sostenibilidad de las pesquerías fue la misma autoorganización de las comunidades, previniendo al mismo tiempo, la generación de pesca ilegal. El mayor problema han sido los conflictos que se han presentado con personas externas a la comunidad, que utilizan cualquier método, incluso violencia armada con el fin de apropiarse indebidamente de los bienes de las comunidades. Alternativas adicionales que se han ido creando desde el 2015, ha sido la iniciativa de la Asociación de Pescadores de Candelaria con el fin de gestionar proyectos de acuicultura, como una de las alternativas frente al agotamiento de la pesca.
De acuerdo con el caso descrito, se observa, que el éxito en la regulación comunitaria involucra no sólo el establecimiento de unas reglas que sean

278 La regulación de los bienes comunes y ambientales compatibles con los principios ambientales, encaminados a cumplir los valores, principios y criterios de la justicia ambiental, sino que adicionalmente, depende de las medidas que puedan permitir exigir ese cumplimiento para que sean eficaces y sean llevadas a la práctica. Estas regulaciones son fundamentales tanto a nivel interno como externo, tal como se observa, para evitar una mayor precisión por agentes externos que pueden poner en riesgo la sostenibilidad de los bienes, la subsistencia de las comunidades y generar diferentes tipos de conflictos. En esta medida, se concluye que la mejor manera de regulación no se encuentra en las instancias estatales, pues estas no tienen un seguimiento permanente sobre los bienes, sino en las formas comunitarias, que son las que pueden hacer un seguimiento continuo, persuadir los comportamientos de los individuos, y resistir frente a las agresiones internas, aplicando medidas disuasivas o sanciones sociales utilizando sus propios mecanismos.
3.8 Cambiar y mejorar la calidad de vida y del ambiente en las ciudades desde las formas comunitarias
La sostenibilidad ambiental en la actualidad, es una cuestión que involucra diferentes espacios territoriales, tanto urbanos como rurales, incluyendo su interacción, pero como se ha observado, la cuestión de sostenibilidad, necesidades básicas, protección del ambiente y calidad de vida, es fundamental en la actualidad para resolver los problemas de sostenibilidad urbana. Esto resulta crucial, pues la mayor parte de la población en la actualidad, está concentrada en ciudades, y en menos de cincuenta e incluso, cien años, se concentrará casi la totalidad en dichas áreas. Por esta razón, la protección ambiental y los bienes comunes y ambientales en las ciudades, resultan fundamentales en relación a las presiones y conflictos que se experimentarán durante los próximos años, pero principalmente, por el flujo de materiales y de energía que es extraído de diferentes partes del territorio rural, y es trasladada, transformada y desechada en áreas urbanas. En gran parte de los países desarrollados, los problemas tienen a disminuir en intensidad debido a que se han generado estándares de vida altos en los entornos urbanos, aunque también existen sectores menos favorecidos e incluso pobreza y desigualdad dentro de las mismas ciudades, pero tampoco se visibilizan los graves impactos que generan estos procesos de producción y consumo masivo en relación a los ecosistemas o a las comunidades de territorios cercanos o incluso, regionales y globales. En muchos casos, existen también graves conflictos que aún permanecen por la contaminación de actividades industriales y de transporte, o por los proyectos que atentan contra los pocos ecosistemas y demás bienes ambientales que aún se encuentran en los territorios urbanos.
Los problemas ambientales continúan siendo más latentes en los países en desarrollo, pues allí constantemente se observan estos conflictos por las desigualdades territoriales y los graves problemas que no han podido ser solucionados por las políticas estatales. Por lo tanto, las formas comunitarias se erigen como alternativas interesantes dentro de la acción colectiva y autoorganización que puedan resolver este tipo de problemas, resistir a las cargas

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 279
que impone el desarrollo impulsados por el Estado y los grandes capitales privados, buscando mejorar las condiciones de vida de las comunidades mediante procesos participativos y deliberativos. Se debe recalcar que todavía no se ha dimensionado lo suficiente este problema de sostenibilidad urbana y planificación ambiental mediante participación y consenso, ni en las políticas, ni en los estudios. De acuerdo con Colding et al. (2013), lo anterior podría convertirse en un grave problema, quizás porque en las ciudades pueden existir mejores condiciones para satisfacer estándares de vida, que no permitan visibilizar los graves problemas, aunque lo cierto es que, en los últimos años, se ha generado una mayor consciencia en la vida de las comunidades urbanas. Por eso, se muestra con preocupación que hasta ahora, un porcentaje muy reducido de investigaciones se haya concentrado en el estudio de formas comunitarias para regular bienes comunes urbanos (1.4%). Esto quiere decir que existen nuevos horizontes por explorar, y que son determinantes en la materia para avanzar hacia formas de vida ambientalmente sostenibles, estableciendo mejoras sustanciales en las condiciones de vida agitadas, y también en la formación de lazos y valores comunitarios hacia una autoorganización comunitaria. Por lo tanto, las experiencias exitosas que se muestran a continuación, pueden resultar fundamentales para el aprendizaje encaminado a superar la crisis ambiental. Al respecto, se pueden mencionar algunos casos para comparar precisamente algunas experiencias tanto en países desarrollados y en países en desarrollo, respecto a la gobernanza comunitaria de los bienes comunes ambientales urbanos (los verdes comunes urbanos). Las características en los contextos de organizaciones y comunidades descritas por Connelly y Smith (2003), indica que los grupos que se preocupan por cambiar las prácticas cotidianas desarrollando proyectos locales enfocados en la conservación de ecosistemas urbanos, iniciativas de reciclaje vecinal y recuperación de espacios abandonados, restauración de edificios y lugares para proveer espacios comunitarios, refugio para las personas sin hogar, realización de comunas verdes, y desarrollo de contraculturas diferenciadas del resto de la sociedad.
Algunos casos definen experiencias locales de sostenibilidad urbana a partir de la autogestión de las comunidades en este tipo de bienes, han sido abordados en Europa. Por ejemplo, en Estocolmo, Suecia, se han descrito procesos de participación comunitaria que han reverdecido los barrios, a partir de regulaciones para el desarrollo de proyectos colectivos de jardinería y agricultura urbana. Debido a que la propiedad del suelo es pública, existe una limitación en la asignación del suelo, que concentra pequeñas parcelas con una alta densidad de población local, pero que a su vez es vista como una ventaja, pues proporciona condiciones adecuadas para que las regulaciones comunitarias se vuelvan más efectivas y se pueda generar un mejor tratamiento a los conflictos y desacuerdos, y las reglas de uso y obligaciones de cuidado y repartición de beneficios sean adecuadas (Colding y Folke, 2000, 2001). Algunas cuestiones ambientales importantes en esta serie de iniciativas, es que se ha llegado a un acuerdo sobre la realización de jardinería y agricultura de huertos sin utilización de pesticidas ni abonos sintéticos, lo cual garantiza un uso más responsable y un aprovechamiento de los residuos orgánicos

280 La regulación de los bienes comunes y ambientales domésticos, así como una integración y conservación de los ecosistemas que interconectan lo rural con lo urbano (Barhtel et al., 2010).
Todas estas acciones colectivas, también han sido encausadas a regenerar los ciclos de los ecosistemas, como la polinización fomentando los cultivos con flores silvestres con el fin de mitigar la disminución de especies de abejas, que, a su vez, son esenciales para la reproducción de flores, frutas y verduras (Andersson et al., 2007). También, la participación de familias y comunidades han generado una contribución que e dirige a incentivar actividades como conocimiento ecológico local, que también conlleva la reproducción de técnicas y estrategias de siembra a través de la comunicación entre distintos vecinos, así como la consulta con expertos cuando algún integrante tiene esta posibilidad de interactuar con alguno. Estas formas comunitarias, tienen mejor resultados, además de generar procesos de participación y apropiación de su entorno local, permitiendo una mejor forma de administrar los espacios verdes comunes con una serie de beneficios ambientales, sostenibilidad y mejora en la calidad de vida urbana. En relación con la agricultura urbana en Europa, Barthel et al (2013) han mencionado que existen alrededor de 3 millones de huertos familiares dentro de las áreas urbanas, en los cuales se integra la protección de los ecosistemas locales con el aprovisionamiento de algunos alimentos como frutas y verduras.
En ejercicios de comparación, se han mencionado otras experiencias de huertos comunitarios de lotes sin urbanizar por parte de comunidades en Estados Unidos, en los cuales se involucraban los interesados en realizar este tipo de actividades, por ejemplo, en ciudades como Boston, Nueva York y Seattle. Al respecto, algunos autores han mencionado algunas otras diferencias entre ambos tipos de prácticas, en el caso de Ruitenbeek y Cartier (2001); Schmelzkopf (1996) y Krasny y Tidball (2009), quienes mencionan que los huertos familiares tienen algunas ventajas en cuanto al mantenimiento de estas prácticas por generaciones, mientras que en los huertos comunitarios se observa un interés creciente de intereses colectivos que integran procesos de conservación y restauración ambiental, con activismo comunitario, interacción social, manifestación cultura y garantía de seguridad alimentaria.
En otra ciudad como Berlín en Alemania, se han observado esfuerzos desde 1980, para construir las iniciativas de huertos comunitarios, como respuesta a la falta del control estatal sobre el espacio urbano. Desde entonces, esta iniciativa de las comunidades, presionó a las autoridades locales para que contribuyeran en mayor medida a ampliar las áreas verdes urbanas, con la delimitación de áreas públicas encaminadas a generar mejores condiciones para los habitantes de la ciudad. En este caso, es interesante exponer que las forma comunitarias fueron las que terminaron por definir la creación de áreas verdes a diferencia de otros procesos en los que se establece esa misma tarea principalmente con el esfuerzo de los fondos públicos del Estado, quien en muchas ocasiones puede definir determinadas áreas, pero en otros casos, no genera políticas suficientes y tampoco destina los recursos económicos para la definición de áreas que incluso, por el contrario, buscan la privatización, la urbanización para el crecimiento y la expansión de

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 281
construcciones y edificaciones en las ciudades. Al respecto, en el avance y presión que ejercían las comunidades ante la falta de fondos de financiación para adquirir, mantener y conservar estos espacios verdes, se establecieron acuerdos en los cuales, la administración de la ciudad adquiría las áreas, pero cediéndolas a la administración de las comunidades con el fin de disminuir costos. Este puede ser un gran aporte en relación a la regulación de los bienes comunes y ambientales urbanos donde el Estado se reduce y cede a la gobernanza a las comunidades locales, para permitir la creación alterna de procesos efectivos de conservación y participación. A pesar de todo ello, en los últimos años se han generado fuertes conflictos en Berlín, pues la administración de la ciudad, ha empezado a privatizar estas áreas con la excusa de sanear el déficit financiero, ante lo cual las comunidades han buscado resistir, pero sigue siendo difícil, pues su uso comunitario depende de la concesión y contrato de arriendo que debe pagar por la utilización de estos espacios (Rosol, 2010).
Dentro de las reglas de manejo que se han definido en los jardines comunitarios de acceso público, las mismas comunidades son las encargadas de definir la autogestión mediante decisiones concertadas y apoyo técnico de otros grupos de interés. La forma de aceptar el ingreso como miembros, es mediante verificación de residencia cercana y aceptación de la mayoría de la comunidad encargada, debido a que se requiere contar con el apoyo inmediato, por lo tanto, es indispensable la cercanía al lugar de residencia (Bendt, 2010; Bendt et al., 2013). Es algunos jardines existe una regulación a través de presidente y juntas directivas como en las áreas de Lichtenrade Volkspark y Bürgergarten Laskerwiese, mientras que en otros casos se han observado experiencias desconcentradas sin dirección como las zonas de Rosa Rose y en otras como Prinzessinnengarten, lo que se debe a la regulación mediante la creación de una empresa social. Dependiendo de las mismas reglas para cada caso, se ha acordado la contribución de actividades y gestión de acuerdo con diferentes funciones. Estas prácticas, también han contribuido a establecer formas participativas de aprendizaje socio-ecológico, entre las que mencionan Wenger (2000) y Bendt et al. (2013), aprender temas de ecología y agricultura urbana, de autoorganización e integración social, sobre política y defensa del territorio (en procesos de negociación y conflictos con las autoridades estatales de Berlín), de emprendimiento social y ambiental, y de incentivo sobre prácticas de planificación y sostenibilidad ambiental urbana.
Ahora bien, estos casos que han sido estudiados, pueden conllevar una serie de aspectos relacionados, pero también unas particularidades con países en desarrollo, como se mencionará a continuación en los procesos de conservación que involucran conflictos sociales que han repercutido igualmente en escenarios más adversos en los que la constitución de formas comunitarias también ha sido esencial para enfrentar estos problemas y generar nuevas oportunidades. Por un lado, se observan las experiencias de asentamientos y conservación de comunidades que enfrentaron discriminación histórica por el apartheid en zonas marginales de Ciudad del Cabo en Sudáfrica. A pesar de ser un país con una economía emergente, las diferentes ciudades sudafricanas han sido el reflejo de las altas inequidades dentro de uno de los más desiguales en el mundo, con altas tasas

282 La regulación de los bienes comunes y ambientales de desempleo y un gran margen de población en situación de pobreza. En este contexto, algunas comunidades fueron desplazadas hacia regiones marginadas de la ciudad, en la que existían problemas graves de contaminación. En el año 2005, estas comunidades adquirieron tierras en la zona aledaña al lago Zeekoevlei, que conforma una serie de ecosistemas de humedales, así como otro tipo de ecosistemas terrestres locales denominados fynbos, compuestos por sistemas de arbustos nativos y matorrales, pero que, dadas las condiciones locales, habían sido objeto de afectación, destrucción, introducción de especies invasoras no nativas y contaminación (Ernstson et al., 2010;).
En el pasado, esta zona había sido un antiguo basurero sin ningún tipo de tratamiento, y se encontraba cubierta por especies que no eran nativas. Después de la organización comunitaria para dividir los derechos sobre los terrenos, con el fin de empezar a edificar las viviendas de las familias, se generó un acuerdo con iniciativa de las comunidades buscando reestablecer el área de los desequilibrios ambientales y sociales que habían sido generados en la época del apartheid, mediante procesos participativos que permitieran gestionar los derechos de propiedad mediante formas de autoorganización local (Ernstson, 2013). Con las demandas de las comunidades, la administración de la ciudad aceptó aportar algunos recursos en semillas de plantas nativas para la rehabilitación de los ecosistemas de fynbos y cierta mano de obra para tratar de limpiar la zona, lo cual fue completado en su totalidad por las comunidades, que, además, obtuvieron el derecho de administración por cuatro años. En ese periodo, se adecuaron las áreas y se sembraron alrededor de 50.000 plantas, que fueron determinantes para la recuperación de los hábitats de especies de insectos, aves y reptiles que estaban en peligro. Finalmente, después de este proceso que culminó con éxito, se conformó el parque Ecogreen Park en los dos años siguientes, y se continuó con este mismo proceso, en una región aledaña de humedales con más extensión denominada Princess Vlei, implementando un programa que duraría otros tres años más. Después se generaron algunos conflictos con inversores privados que pretendían construir un centro comercial en esta zona, lo cual terminó por fortalecer los procesos comunitarios extendiéndolos hacia otras organizaciones comunitarias en la ciudad.
Existen dos conclusiones en comparación con este mismo caso en la Ciudad del Cabo, según lo mencionan Colding et al (2013), en la zona de Ecogreen Park, ante la presión del crecimiento de la ciudad, las comunidades han establecido reglas para el acceso comunitario al parque, y han implementado procesos de conservación mediante trabajo voluntario que ocasionalmente puede ser remunerado dependiendo si existen recursos disponibles de fuentes externas de financiación. Pero ante la creciente visita por parte de personas, se ha tenido que limitar para organizar el acceso, ante lo cual se creó la organización Boottom Road, desde la cual se han establecido las reglas de acceso al parte, en el cual se incluyen algunas actividades como el recorrido guiado a colegios y empresas con el fin de compartir y difundir las experiencias de conservación comunitaria. También se adecuaron algunas áreas para recreación y actividades culturales, y se vincularon

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 283
a los colegios para que realicen actividades de plantación y mantenimiento de los ecosistemas.
En contraste, el área de Princess Vlei, ha venido experimentando más presiones durante los últimos años, pues existe una creciente población que realiza diversas actividades de recreación sin muchas restricciones, que ahora experimentan problemas por la expansión de la urbanización, el desarrollo de vías urbanas que cruzan estas áreas y la generación de conflictos de algunos grupos que crean inseguridad. Finalmente, se puede advertir en relación a esta última experiencia, la necesidad de fortalecer nuevamente las formas comunitarias, pues, podría caer en un angustiante panorama de lo que Pyle (1978) denominó ‘la extinción de la experiencia’, en el cual, debido a diferentes factores, las comunidades van perdiendo nivel de influencia, y progresivamente renuncian a la apropiación del entorno de los bienes comunes y ambientales urbanos pues lo ven cada vez más alejado debido a los permanentes cambios sociales y conflictos locales.
En el mismo dilema de los bienes comunes ambientales urbanos, se encuentran contextos de ciudades de países latinoamericanos, en donde es necesario establecer un análisis sobre las grandes diferencias y desigualdades entre sectores ricos y pobres, que también generan discriminaciones, pero también, luchas territoriales que involucran segregaciones por espacios, y conflictos de violencia. Al respecto, Vergara-Vidal (2014) menciona los casos de ciudades en Chile, como Santiago y Concepción, donde la seguridad ciudadana se anteponía localmente en decisiones de construcción de muros, barreras o fronteras para separar diferentes zonas y barrios bajo la excusa de lucha contra la inseguridad. Esto demuestra que la seguridad ciudadana puede convertirse también en intereses comunes de algunos sectores sociales, pero en términos de diferencias y desigualdades de clases, puede terminar por establecer conflictos sobre espacios y territorios ambientales en las ciudades. En este sentido, se han visto experiencias en otros casos, de sectores marginados incluso en países desarrollados como en Estados Unidos, en el Bronx de Nueva York, que han cambiado culturalmente, brindando oportunidades y previniendo el crimen a través de programas sociales comunitarios, antes que incrementarse mediante la marginación y discriminación. Precisamente, las desigualdades en las ciudades también generan discusiones sobre justicia ambiental en cuanto a la redistribución de bienes en las sociedades urbanas.
Un caso también importante, ha sido los diferentes procesos de participación comunitaria para la recuperación de ecosistemas de agua y humedales de Bogotá en Colombia, desde el año 2004, se ha venido realizando la defensa con la participación de comunidades que han demandado a las autoridades por la construcción de una política pública participativa. Los ecosistemas que han permanecido a pesar de las presiones del crecimiento de la ciudad, y de los procesos de conurbación, son algunas reservas naturales forestales que dan cuenta del bosque de alta montaña en la región de los Andes al Norte de Sudamérica, que hacen transición con sistemas acuáticos de humedales fundamentales en la conservación del paisaje, la mejora de la condiciones ambientales y el hábitat de diversas especies en peligro, como algunas aves en el segundo país con mayor

284 La regulación de los bienes comunes y ambientales biodiversidad del mundo. Los ecosistemas han estado bajo continua amenaza, y fueron contaminados y degradados, hasta llegar al punto de acciones mediante procesos participativos de la ciudadanía para establecer los esfuerzos de conservación. Por ejemplo, en la restauración de diferentes fuentes de agua en barrios populares de localidades de San Cristóbal, Usaquén y Usme, sobre la reserva forestal de los Cerros Orientales, las comunidades han sido capaces de crear procesos de autoorganización para regular y conservar áreas que fueron restauradas con apoyo de la administración del distrito capital y la empresa pública de acueducto. En estas experiencias han generado procesos de apropiación del territorio, en el cual, los mismos vecinos del sector están encargados se evitar que individuos generen afectación o contaminación en estos ecosistemas.
En el año 2015, se creó el sistema de veedurías comunitarias, que son grupos de participación encargados de gestionar la conservación de estos bienes comunes ambientales de la ciudad. Las comunidades que históricamente estuvieron marginadas en sectores populares, ahora han identificado la mejora de las condiciones en la calidad de vida, y actualmente se encuentran comprometidas en la defensa de estos espacios verdes. En la localidad de Usaquén al Norte de la ciudad, en los el sector de Cerro Norte, siete comunidades juntaron esfuerzos en procesos de autoorganización de sectores populares, que fue coordinado a partir de Juntas de Acción Comunal, en el cual se recuperó la cuenca de la quebrada San Cristóbal Norte y se establecieron proyectos de agricultura urbana y huertos comunitarios contribuyendo a la seguridad alimentaria de estas comunidades. También en otros sectores como Usme y Ciudad Bolívar al Sur de la ciudad, se han generado proyectos de agricultura urbana y huertos comunitarios que han gestionado las comunidades con participación de expertos y profesionales. En estos casos también se han generado procesos de gobernanza local de acueductos comunitarios, realizando procesos de conservación, monitoreo y reforestación generando reglas para la vigilancia que evite la degradación de estos ecosistemas.
Desde el año 2004 hasta la actualidad, se ha venido generando procesos participativos comunitarios en la conservación del Sistema de Humedales de Bogotá, a nivel local se han establecido políticas para su recuperación dentro de las políticas ambientales, concertando con comunidades locales la gestión para el bien común en procesos participativos de creación de consejos ambientales dentro de las juntas comunales. A partir de estas medidas que involucran la participación en la conservación, se genera reconocimiento en su implementación y demás medidas de manejo y prevención de deterioro sobre los ecosistemas. En la actualidad el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, reconoce 15 áreas de conservación, pero al mismo tiempo, genera graves problemáticas al desconocer al menos otras 19 áreas. En los humedales Córdoba, Capellanía, Meandro del Say y Juan Amarillo, no sólo se han generado procesos de ‘gobernanza del agua’ sino también, proyecto de educación ambiental y restauración ecológica. A pesar de estos esfuerzos en los últimos años, las diferentes actividades han puesto en peligro estos ecosistemas entre otras, la ampliación del Aeropuerto Internacional El Dorado, proyectos de construcción de avenidas y procesos de expansión urbana como la posibilidad de urbanización por

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 285
parte de la administración de la ciudad desde el año 2016, sobre la reserva forestal Thomas Van der Hammen, y la decisión del Consejo de Estado basada en una formalidad de falta de inscripción de un acto administrativo que ordenaba la protección de las áreas de la reserva de los Cerros Orientales, con lo cual se terminó legalizando construcciones de barrios en la ‘área de adecuación’ favoreciendo principalmente a sectores ricos con lo cual aparecen una serie de conflictos con organizaciones comunitarias, grupos ambientalistas y diferentes actores que resisten a estos proyectos que esconden intereses económicos con grave afectación en términos ambientales e intergeneracionales sobre los bienes comunes ambientales urbanos.
De acuerdo a estos casos, se pueden establecer algunas conclusiones, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental urbana, dependen fundamentalmente de la participación comunitaria. Si no se tiene en cuenta, la política ambiental de las ciudades tiende al fracaso. Se ha mostrado cómo la autoorganización y autogestión de estos espacios es mucho más eficiente y eficaz, además del mejor control que se ejerce para protegerlos, determinando una serie de regulaciones para su acceso y conservación. Asimismo, se genera una apropiación, interacción y procesos participativos comunitarios, a diferencia de reglas externas impuestas por expertos desde el gobierno del Estado, en el que, además, los recursos serían difícilmente destinados a la conservación, o simplemente se restringiría a los recortes presupuestales en materia ambiental. También es importante reconocer los lazos solidarios de las comunidades, así como las experiencias de aprendizaje, apropiación y defensa del territorio y del ambiente. La construcción de acciones colectivas familiares que complementan esta perspectiva de lo comunitario, que es indispensable en términos de evolución de la cooperación de los seres humanos, pues se trata de la base para construir formas colectivas que incluso pueden ir más allá, para tratar una serie diferente de problemas sociales, por ejemplo, desde el punto de vista económico, en el cual se crean empresas comunitarias para desarrollar formas sostenibles, y de maneras diferentes en las que se pueden superar problemas psicosociales y afectivos de los individuos en la sociedad. Por otra parte, es importante mencionar que una de las principales amenazas en las ciudades frente a los bienes comunes y ambientales urbanos, es la acción del Estado por privatizar estos bienes, y generar destrucción de ecosistemas que mejoran la calidad de vida de las comunidades, bajo el argumento neoliberal y de sostenibilidad financiera o de necesidad de expansión de construcción, lo cual evidencia realmente los poderes económicos que están detrás y piensan sólo en función de rentabilidad monetaria para seguir acrecentando su riqueza, a costa del bien común. En relación a los contextos de los países en desarrollo, se ha mencionado las particularidades frente a otra serie de conflictos que surgen que incluso en escenarios poscoloniales y decoloniales como los vistos en la marginalidad histórica en la que continúan algunas comunidades discriminadas en los países del Sur, ante lo cual, se debe dar reconocimiento de la diversidad cultural dentro de los ambientes urbanos como parte fundamental para la conservación.

286 La regulación de los bienes comunes y ambientales 3.9 Cómo resolver las disputas internacionales por el
acceso a los bienes comunes ambientales Según se ha podido observar, en las disputas por los territorios entre los países,
se han generado luchas entre los Estados nacionales por la riqueza natural y los bienes comunes y ambientales que se encuentran detrás para ser explotados, en las mismas lógicas insostenibles del sistema capitalista y de los grandes capitales que se han globalizado y extienden su poder de influencia en una perspectiva que va más allá del concepto tradicional de soberanía. La posibilidad de mayor autonomía a las comunidades, trae un enfrentamiento directo con las políticas neoliberales pues es aún más difícil que frente a este tipo de resistencia que se establecen en la gobernanza local, puedan adelantarse fácilmente los proyectos de explotación del ambiente. Por esta razón, el derecho de las comunidades en las formas de dominación que se establecen en nuevas perspectivas neoimperialistas y neocolonialistas, también puede generar una afectación a los derechos de las comunidades locales. Por esta razón, en las disputas territoriales, los Estados involucrados, tienden a marginar este tipo de derechos en favor de los intereses de los grandes capitales. Esto ha sucedido en diferentes casos, se ha mencionado, en conflictos que llegan a instancias de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), por ejemplo, las demandas que no surtieron ninguna medida de fondo frente a las pesquerías en el norte de Europa, entre Islandia y Gran Bretaña, en la cual, no se adoptaron ningunas medidas de fondo sobre el conflicto, pero en donde se advierten los problemas de sobreexplotación por la pesca industrial. Entonces, independientemente de los litigios limítrofes, lo que se debe plantear desde las nuevas formas comunitarias y una nueva concepción del derecho que trascienda simplemente estas cuestiones de intereses de soberanía hegemónica, es la superación mediante el establecimiento de territorios comunes, pero en función de la conservación y los derechos de las comunidades locales, que comparten más características que lo que las puede separar.
Dentro de los casos que se han enunciado, toma gran relevancia en los últimos tiempos, los conflictos territoriales que esconden estas disputas por la dominación para la explotación de los bienes comunes, los cuales se han intentado solucionar mediante la aplicación del derecho formal internacional, o por lo menos, la interpretación de lo que entienden la CIJ, en diversos casos en el mundo, como en Latinoamérica. El más importante es que del litigio entre Nicaragua vs Colombia, por las aguas territoriales en el Golfo de Mosquito y la región de San Andrés Islas, que se constituye en un escenario importante para el estudio de los bienes comunes y ambientales, debido a los diversos problemas frente al aprovechamiento y uso sustentable de los bienes pesqueros y tierras para la agricultura y los intereses que se esconden detrás de la explotación de hidrocarburos en el subsuelo marino. Este caso es uno de los tantos en el que se confirma la teoría del extractivismo del Sur planteado por Gudynas (2010, 2012), pues más que centrar la discusión sobre la defensa de los derechos de las comunidades o del aprovechamiento sostenible de los bienes de los ecosistemas marinos, la intensión de Nicaragua se encuentra detrás de la explotación de los hidrocarburos, que fueron develados por los

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 287
acuerdos previos del gobierno de izquierda en relación a las cinco concesiones entregadas a multinacionales norteamericanas para la exploración y explotación de hidrocarburos dentro de las áreas otorgadas posteriormente por la CIJ. Estos hechos son parte de los sucesos que se vuelven a reproducir frente al desconocimiento de derechos de comunidades en contravía de las mismas obligaciones impuestas por el derecho formal internacional que involucra a los grupos étnicos, como en el caso del año 2001 en el que el gobierno de Nicaragua, ignoró los derechos territoriales y de subsistencia de las comunidades Awas Tigni (Mayagna Sumo), siendo condenado en instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La región del archipiélago de San Andrés Islas, ha sido escenario de diferentes conflictos ambientales, que involucran, las luchas por el control de las rutas del narcotráfico hacia Norte América, la generación de pesca ilegal extranjera, la falta y olvido de políticas y acciones afirmativas para las poblaciones locales tanto de Colombia como de Nicaragua, la situación de comunidades que son grupos étnicos sin territorios titulados, la incursión de habitantes externos a las comunidades que han adquirido las tierras en las islas para el desarrollo de actividades turísticas, y el aumento de presión, contaminación, deterioro, falta de disponibilidad de abastecimiento de agua en condiciones aptas para el consumo humano, y afectación a la capacidad de carga de las islas. Si se observa esta complejidad, el problema no se resuelve con el fallo internacional, y parece que, por el contrario, termina repercutiendo en la agudización de conflictos y en el desconocimiento de los derechos ecosistémicos y de las comunidades, en el que se esconden también intereses transnacionales sobre esta región del Caribe. Dentro de estos se mencionan los posibles intereses de la Corte o su desconocimiento de las realidades sociales y ambientales107. Pero principalmente, la agudización de las problemáticas y los conflictos, se encuentran en las políticas a uno y otro lado de la frontera, en el que Colombia había desistido de explotar hidrocarburos para centrarse en temas de conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, mientras que, desde el fallo, se establecen las políticas diferentes con la introducción de proyectos que desarrollará Nicaragua en relación a la exploración y explotación de esos recursos. En el mismo hecho, está la imposición, persecución y limitación a la pesca dependiendo del origen nacional de cada una de las embarcaciones, pues anteriormente se restringía a las comunidades del lado de Nicaragua, y ahora se hace lo mismo con las comunidades raizales de San Andrés Islas asentadas en el lado de Colombia.
De esta manera, el tema ambiental en la decisión del fallo en el caso de las demandas interpuestas por Nicaragua contra Colombia, en su pretensión por ampliar las fronteras tanto de las aguas territoriales, como de la plataforma continental extendida, ante la CIJ, no involucraron ni lo hará tampoco en un futuro, el cambio de la tradición de las instancias formales de decisión para aplicar el
107 Por ejemplo, en la decisión se ha cuestionado una serie de aspectos que no son muy claros, entre otros, la participación de la decisión judicial de una magistrada que debía declararse impedida en relación a acuerdos previos que se había generado años atrás con connacionales para la construcción del canal interoceánico de Nicaragua con empresarios chinos,

288 La regulación de los bienes comunes y ambientales derecho ambiental internacional (DAI), pues incluso la misma Corte no lo considera fuente de derecho formal internacional de carácter vinculante. Además, porque como se ha mencionado antes, no ha existido un criterio unificado para determinar las fuentes de ese derecho formal, o en qué casos se aplica la costumbre, el derecho imperativo (ius cogens) o los tratados internacionales, mucho menos, el reconocimiento de los derechos ambientales y la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, o de la protección de los derechos de las comunidades étnicas diferenciadas y demás poblaciones locales. Entonces, estas sentencias en lugar de resolver los conflictos, disputas y controversias, claramente han sido vistas como un factor adicional de los conflictos e intensificación de los mismos en materia ambiental.
Entre otras cuestiones, el fallo de la CIJ, no mencionó ninguna medida de protección de los ecosistemas y de explotación de recursos no renovables que surgen de disposiciones y declaratorias mismas de los órganos de Naciones Unidas, entre ellas, la declaratoria y protección de la Biósfera Seaflower por la Unesco dentro del programa Man and the biosphere en el año 2000 en una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados en la que se incluyen las aguas del litigio, y que debían estar destinadas principalmente a la conservación e investigación científica interdisciplinaria, de los ecosistemas, el paisaje y las especies marinas, para garantizar las necesidades de la población y las generaciones presentes y futuras. Algunas ONG como WWF e instituciones independientes de investigación, han mencionado la gran importancia que tiene para la región del Gran Caribe, la reserva de Biósfera Seaflower por sus riquezas de diversidad biológica, cadenas tróficas de diferentes organismos, siendo de gran importancia el archipiélago no sólo a nivel local sino mundial para garantizar el hábitat para una gran cantidad de especies en la región.
En la sentencia de abril de 2006, la CIJ manifiesta que “aunque las partes argumentaron la cuestión relativa al acceso equitativo a los recursos naturales, ninguna presento elementos que certificaran la existencia de circunstancias particulares que deberían ser consideradas como pertinentes” (p. 214, 523)” (CIJ, 2006). Luego, en noviembre del año 2012, la CIJ presenta el documento del fallo de fondo de la controversia de la primera demanda territorial, en la cual, no se pronuncia en ninguna parte sobre las obligaciones ambientales, ni aplicación de convenios ni tratados internaciones en materia ambiental. Previamente, en el fallo de 2007 la CIJ reconoció la soberanía de Colombia, sobre las islas del archipiélago, y en el fallo del 2012, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, delimitando y extendiendo la zona marítima de las aguas territoriales a Nicaragua en 75.000 kilómetros cuadrados, descartando la aplicación del tratado Esguerra-Bárcenas firmado entre los dos países y aplicando aspectos del Tratado Internacional sobre el Derecho de los Mares como costumbre internacional pues Colombia no hace parte del mismo.
En un comunicado público del Gobierno de Colombia, en 2012, luego del comunicado sobre las consideraciones relevantes del fallo por la CIJ, manifestó que por cuestiones internas constitucionales, no podía dar aplicación al fallo, lo cual ha

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 289
conllevado a interpretarlo como un desacato, en el que además, se han utilizado otra serie de estrategias como las de denunciar y salirse de la competencia de la CIJ para resolver diferencias de forma pacífica a través de instancias del derecho internacional, acudiendo a la Corte Constitucional de Colombia, para que determinara la aplicación frente al fallo, en virtud de modificar los límites territoriales no por un fallo internacional, sino por un tratado bilateral, y ahora enfrentar la decisión frente a la demanda interpuesta por Nicaragua en el 2013, respecto a su pretensión de que le sean reconocidos derechos sobre la plataforma continental extendida. Es posible concluir sobre este aspecto, la existencia de una serie de consecuencias por no incluir algunas cuestiones, que, al no ser tomadas en cuenta, terminaron por vulnerar a una población que ahora depende de los recursos que se permitan explotar, pues de ahora en adelante estarán sujetas a la jurisdicción nicaragüense. De manera similar a lo que se ha descrito en los otros casos que implicarían desconocimiento de los derechos étnicos, en el caso de los derechos raizales, ante falta de instancias internas o por desconocimiento mismo de derechos en el litigio transfronterizo, podrían existir otras instancias de decisión dentro del sistema interamericano ante la CIDH, bajo el concepto de territorio ancestral extendido más allá en donde se han construido relaciones por parte de las comunidades frente a los impactos de sus subsistencia, su cultura e integridad, que se diferencia de las sociedades mayoritarias de ambos países, pero que comparte con otras regiones e islas de Centroamérica como Bluefields y algunas partes de la Costa de los Mosquitos en Nicaragua, la Provincia de Limón en Costa Rica y las provincias de Bocas del Toro y Colón en Panamá (Dieck, 2004)108.
Ahora bien, superando el conflicto del diferendo limítrofe, o de la incapacidad de los gobiernos de ambos países para alegar su posición desde el punto de vista del derecho ambiental, dentro de su estrategia jurídica al tener o no en cuenta dentro de los argumentos respectivos, la necesidad de dar reconocimiento y defensa de derechos ambientales de los pueblos raizales de las islas, lo que se observa es la posibilidad de plantear verdaderas salidas desde las nuevas formas comunitarias, que abren paso a superar las formalidades del derecho internacional, para empezar a discutir el reconocimiento de derechos sobre aguas comunes’ que comparte otra visión de soberanía de los pueblos y la obligación de mantener la protección e integridad de las aguas territoriales e incluso internacionales que hasta ahora carecen de jurisdicción del derecho formal, y en consecuencia, plantear una verdadera conservación y distribución equitativa para las comunidades locales.
Las conclusiones frente a este tipo de casos, puede resolver graves problemas de la crisis ambiental a través de la aplicación de las nuevas formas comunitarias relacionadas con bienes comunes globales, tratando de superar los poderes detrás de las cuestiones ambientales de soberanía por las instancias formales de los Estados y de las decisiones judiciales de la CIJ. Es interesante observar las formas creadas por las comunidades del pueblo raizal, que han estado mucho más
108 Existe una marcada diferencia cultural desde el punto de vista histórico del pueblo raizal de San Andrés Islas frente a las sociedades mayoritarias tanto de Colombia como de Nicaragua, pues tiene una tradición arraigada a los orígenes africanos y británicos, incluido el creole (criollo) sanandresano que es una lengua de mezclas de dialectos africanos e inglés (Dieck, 2004).

290 La regulación de los bienes comunes y ambientales desarrolladas en comparación con otros casos, a fin de establecer una autoorganización y gobernanza comunitaria para la conservación, aprovechamiento y usos sostenible de los bienes ambientales desde la defensa y reivindicación histórica de sus derechos. Según Santos-Martínez, Hinojosa y Sierra (2009), en relación a años previos a la agudización del diferendo limítrofe territorial, se observaba una serie de problemáticas y conflictos ambientales por “la falta de mayor información y participación de la comunidad y las instituciones locales (…) la poca aplicación de la normatividad vigente; el poco control y vigilancia permanente, que mitigue los problemas ambientales” (p. 17). Así, por ejemplo, para este periodo, los estudios e investigaciones acerca de la pesca artesanal entre otros, los de Connolly (2005), coinciden en reconocer una serie de tensiones sobre la visión negativa de los pescadores respecto a las autoridades marítimas que lo ven, antes que una solución real, “como un obstáculo a la actividad” (p. 47).
Una vez se va incrementando las tensiones por el litigio limítrofe, las comunidades tuvieron la capacidad de aprovechar la interacción con el Estado colombiano, tratando de establecer proyectos de autogestión a través de cooperativas de pescadores, que permitieron conformar una serie de medidas, entre otras, el fortalecimiento de las regulaciones comunitarias para la protección y uso sostenible de los bienes pesqueros de la región. En este momento, coexistían sus prácticas de pesca tradicional con otra semi-industrial de pescado y exportación de langostas y caracoles, que era apoyada por el gobierno local de la isla, con cierta participación de pescadores de otras regiones y países del Caribe, lo cuales, luego del fallo de la CIJ, terminó por acabar con dicha actividad, generando desempleo y afectación a la economía primaria de la isla, ante lo cual, estas empresas decidieron migrar y obtener una bandera nicaragüense. Debido la complejidad de la zona, la pesca para los pescadores locales, se ha tornado difícil por los continuos conflictos con las autoridades de los países, en las que se realizan actos de vigilancia continua, bajo el entendido que el acceso a bancos de pesca en los cuales hay una mayor abundancia, implican mayores riesgos para los pescadores que tienden a ser detenidos por las autoridades de ambos Estados, en el caso de los pescadores de San Andrés, por las autoridades de Nicaragua. Así es como después del fallo de la CIJ que cambió los límites territoriales de los países, el sector pesquero tanto industrial como tradicional comunitario de las Islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, tuvo graves consecuencias, por la pérdida de espacios comunes en los cuales se extraían grandes fuentes, en especial, cerca al meridiano 82 donde se ubicaba anteriormente los límites, que ahora hacen parte de Nicaragua, lo cual ha impactado gravemente, debido a la presión que existe por la exploración y explotación de hidrocarburos, pero también, por las autorizaciones que dan las autoridades nicaragüenses para la pesca, que termina siendo mucho más flexible en relación a las vedas y restricciones que no son tan estrictas. Según los mismos pescadores tradicionales de San Andrés Islas, las consecuencias negativas después del fallo de la CIJ, ha sido la persecución de las autoridades nicaragüenses, y los impactos ocasionados por las actividades de exploración de hidrocarburos sobre la localización de la pesca, pues los bancos de peces tienden a alejarse de dichas áreas debido a la contaminación.

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 291
El problema radica claramente, en que la pesca ha venido disminuyendo, en comparación con las dos últimas décadas, pues en general se han incrementado los demás impactos que se generan en la región del Caribe y de las corrientes provenientes de Panamá, incluidas las prácticas de pesca poco sostenibles de pescadores de otros países o de las costas continentales colombianas que han llegado a la región, y los graves impactos de pescadores extranjeros que realizan pesca furtiva ilegal, con prácticas altamente lesivas para los ecosistemas, con explosivos e inmersión con tanques o suministros de respiración que arrasan con grandes cantidades de especies. Esta situación que vienen manifestando los pescadores, coincide con los anteriores casos descritos de pesca en lugares diferentes de la región del Gran Caribe, pero también, con las cifras presentadas por la ONU, según las cuales se ha calculado que las pesquerías han disminuido en aproximadamente 35% en la última décadas, advirtiendo las graves consecuencias de actividades extractivas, como el desastre por derrame de petróleo de la plataforma Deepwater Horizon de la multinacional BP en el año 2010 en el Golfo de México (FAO, 2016a).
Ante esta situación de disminución, las comunidades de pescadores tradicionales se han asociado a través de una Cooperativa de San Andrés Isla en el sector Sprat Bight (COOPESBI), que reúne a 140 pescadores agremiados, por medio de la cual se han venido estableciendo una serie de regulaciones en relación al manejo de los bienes comunes pesqueros, con el fin de adoptar un modelo de control por parte de los mismos pescadores. En la identificación de los valores que se establecen entre la comunidad, estos han estado vinculados a sus tradiciones culturales, e incluso a las tradiciones religiosas, que incluyen la cooperación, solidaridad, apoyo mutuo, amor fraternal. Entre los principios que han sido definidos, se encuentra la distribución interna, en la cual, aún las comunidades comparten la pesca que está destinada al autoconsumo, con el fin de satisfacer la necesidad de alimentación. Los mismos miembros de la Cooperativa son quienes verifican los requisitos y determinan quién hace parte de la organización y quienes pueden ser aceptados en la misma, así como los compromisos que asumen cada uno de sus integrantes. Los meses en los cuales es más difícil pescar, son las temporadas de mayor brisa debido a las difíciles condiciones climáticas, en los periodos anuales que van desde diciembre hasta febrero, los pescadores tienden a generar alertas y restringir sus salidas. En esta medida, las mismas comunidades, en especial, los pescadores más experimentados, han manifestado que, el cambio climático ha generado muchas más variaciones en los últimos años en comparación con décadas pasadas.
Otras reglas han sido establecidas específicamente a los tipos de pesca, los tamaños e individuos de especímenes que pueden o no pueden ser capturados, algunas vedas comunitarias que concuerdan y se adicionan a las establecidas por autoridades estatales, sobre las especies más comunes capturadas, entre otras, langosta espinosa, el caracol pala que son las especies más vulnerables, y otras como pulpo, calamar, y distintas especies de peces entre ellos, bonito, barracuda, pargos, cherna y meros, atunes, dorados, sierra, jureles entre otros más. Los pescadores han decidido por común acuerdo, prohibir las prácticas de pesca que

292 La regulación de los bienes comunes y ambientales generan daños y ponen en situación de peligro la sostenibilidad y conservación de los bienes comunes ambientales, como la pesca con malla, arpón, dinamita, inmersión con tanques y suministro de oxígeno, y capturas de los peces más jóvenes. En relación al cumplimiento, se implementan sanciones internas entre los pescadores como la posibilidad de ser excluidos de ciertos beneficios comunitarios o, en definitiva, no ser reconocidos como pescadores dentro de la cooperativa, pues la unión contrarresta la posibilidad que uno de los miembros deje de ser persuadido. Sin embargo, se han identificado casos aislados, pues frente a pesca que pueda ser indiscriminada, generalmente se realiza sin poner en sobre aviso a nadie. Este es uno de los problemas adicionales que han identificado tanto las comunidades como las autoridades ambientes locales.
A pesar del desarrollo de las regulaciones internas, las comunidades de pescadores ven el futuro de su actividad con cierta incertidumbre, por todos los problemas y conflictos, así como las consecuencias que se han venido generando por los efectos del fallo de la CIJ. Adicionalmente, porque a pesar de estar organizados comunitariamente, cada individuo debe correr con su propio riesgo de salir a mar abierto, con la posibilidad de no tener éxito y gastar dinero en combustible, lo cual genera en muchas ocasiones, grandes deudas. Ante esta situación, en el año 2015, el Gobierno Nacional de Colombia, destinó una serie de programas y subsidios en dinero a algunos pescadores, pero no tuvo éxito debido a los mismos cuestionamientos que hacen diferentes actores locales, frente a problemas como, la insuficiencia de los recursos en la medida en que fueron mínimos, la indeterminación de los beneficiarios, pues a pesar que en San Andrés Islas los isleños y raizales saben de pesca, no todos se dedican a esta como actividad de subsistencia, también porque en algunos casos, los recursos de los beneficiarios no utilizaban bien sus recursos, y por último, porque hay un acuerdo en que es insostenible a largo plazo, además porque estos subsidios que sólo se pagaron durante algunos meses, fueron vistos como una especie de medida efectuada para apaciguar las inconformidades de las comunidades en relación a la representación del Gobierno Nacional en el juicio internacional ante la CIJ. Las comunidades ven con gran indignación la pérdida de su territorio, y su propuesta que sigue siendo difícil se pueda exigir y cumplir en alguna medida, es que se genere una indemnización y compensación por parte del Estado colombiano por la pérdida de las áreas más importantes para realizar pesca.
En relación a las regulaciones comunitarias, estas han experimentado diferentes dinámicas en su interacción con el sistema formal, el más claro, ha sido la sustitución jerárquica por el fallo en la escala internacional por parte de la CIJ, por lo cual, amplias partes del territorio y de sus bienes comunes y ambientales, pierden la gobernanza que había sido establecida por parte de las comunidades locales, generando en otras ocasiones, cierta contradicción con la definición de vedas impuestas por las autoridades del Gobierno colombiano, y finalmente una transición que se ha visto en los últimos años frente a los graves problemas y conflictos de escasez pero también aspectos políticos y sociales que se han desatado por la pérdida territorial, pasando del desconocimiento de las reglas comunitarias a un

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 293
reconocimiento paulatino que puede complementar plenamente las regulaciones formales existentes.
Así lo manifiestan las autoridades locales, entre ellas, la autoridad ambiental regional Coralina, que ha mencionado la posibilidad de avanzar hacia un sistema de co-gestión y autoorganización local comunitaria para aportar a la sostenibilidad ambiental. En este sentido hay un acuerdo de perspectivas de las autoridades estatales frente al caso de San Andrés Islas, en el cual, el mayor reto actual es crear dispositivos para que las normas se cumplan en la práctica, debido a que muchas veces, puede existir una falta de eficacia de las mismas. Según se observa respecto a la aplicación por parte de las autoridades, en la mayor parte de los casos, más que las mismas prohibiciones, restricciones o limitaciones extraídas de las reglas formales, la eficacia correspondería más a una perspectiva de comportamiento y regulación por parte de los mismos interesados. El problema como se mencionó, no es qué tanto se debería acudir a las prohibiciones y sanciones, sino determinar la posibilidad en la que sean a través de la misma presión de los pescadores, que se puedan generar nuevas dinámicas de negociación con las autoridades para tomar medidas conjuntas de conservación. En este caso, las autoridades ambientales han visto, que lo principal es la conservación, y que incluso, si se negocia el levantamiento de una veda a cambio de otra serie de medidas mediante las formas comunitarias, se podrían generar mayores resultados. Uno de los ejemplos concretos que se citan por parte de la autoridad, es proponer una contraprestación por otras medidas, con formas de participación y el apoyo proveniente de los mismos pescadores que puedan prestar a través de sus conocimientos y trabajo concertado a las autoridades en los programas y proyectos de conservación, en actividades de buceo, o en las de control, denuncia, conservación y garantía de buenas prácticas de pesca. Es decir, desde una perspectiva en la cual, el derecho sea visto como un sistema dinámico, principalmente encaminado a la regulación de elementos ambientales (se trata de buscar una conclusión conjunta a partir del diálogo entre actores).
Por esta razón, en los últimos años, se ha tratado de cambiar las antiguas estrategias de sanciones o persecución de los pescadores comunitarios en San Andrés Islas, y se ha enfocado más en la realización de programas de acompañamiento en el que se ha empezado a crear iniciativas incluyendo la educación y capacitación. Se ha visto la necesidad de generar condiciones para potenciar las fortalezas y promover una pesca de tipo artesanal que industrial, pues es claro, que esta es la única que podría ser sostenible y garantizar la disponibilidad de recursos, en comparación con la pesca industrial que es mucho más extractiva y, por lo tanto, genera más impactos. Mientras no puedan combatirse las debilidades en relación al control efectivo de las prácticas insostenibles de pesca, o de aquella que es abiertamente ilegal, se continuarán desconociendo todos los principios y reglas establecidas y reconocidas por el derecho ambiental. Entonces, el éxito dependerá de si las regulaciones pueden ser efectivas conforme a las sanciones, prohibiciones y seguimiento permanente por parte de los pescadores comunitarios, tanto de manera interna como externa para regular un sistema abierto de bienes expuestos a la escases.

294 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Por esto, la importancia de las experiencias de otros países, en las cuales han sido los mismos gremios y pescadores los que han propuesto medidas de regulación de la pesca, antes que las mismas autoridades estatales. La autoridad local en materia ambiental Coralina, ha tratado de aplicar algunos criterios en la implementación de programas y proyectos con pescadores comunitarios, de acuerdo con las enseñanzas que han dejado algunas experiencias de co-manejo con cierto éxito, y se pueden parecer más al contexto del caso, por las condiciones ecosistémicas, regionales y culturales en países de la región, entre estos, los proyectos de autogestión en los casos de Belice y República Dominicana, pero que también pueden observarse en experiencias de otros países que incluso generaron más resultados a través de este modelo, como Chile e Islas Caimán. Si se compara con las actuaciones sancionatorios del Estado, la figura del co-manejo parece ser más efectiva para la conservación de los recursos pesqueros, pero se debe preguntar hasta qué punto está dispuesto el Estado a ceder frente a la autogestión pues en algún momento buscará recuperar los intereses de explotación por parte de los grandes capitales e inversores.
Sobre el caso de San Andrés Islas, existen muchas enseñanzas que pueden aportar a la construcción de las nuevas formas comunitarias. Así, por ejemplo, se pueden citar las condiciones de injusticias cometidas a las comunidades en el diferendo limítrofe por ambos Estados de los países en litigio, y principalmente, por la decisión de la CIJ que ha intensificado el conflicto y las problemáticas ambientales. Al respecto, se observa una respuesta positiva por parte de las comunidades en el proceso de autoorganización para la gobernanza local y distribución equitativa de los bienes comunes y ambientales, que en todo caso, siguen experimentando fuertes impactos y peligros, por las diferentes actividades que se han mencionado anteriormente. Frente al continuo desconocimiento en la escala internacional por parte de fuentes formales como la CIJ, en la que desconoce la aplicación del derecho ambiental, la alternativa está en el reconocimiento de las regulaciones locales que puedan incentivarse para aplicar de manera efectiva los principios ambientales de sostenibilidad y conservación ambiental. El problema de disminución de las cantidades de pesca por los diferentes factores, han conllevado a centrar más las alternativas por parte de las autoridades locales en el turismo, pero esta actividad ha generado otros problemas como la incursión de habitantes externos a las comunidades, los graves problemas de consumo de bienes y servicios que son escasos como el agua, la contaminación de residuos sólidos que no pueden ser evacuados de la isla hacia al continente, la presión frente a la capacidad de carga y el dominio de varias décadas por las grandes cadenas hoteleras en relación al turismo. Frente a todos estos problemas que ha incluido el diferendo limítrofe, debería existir una manifestación pública internacional respecto a la reivindicación en contra de los graves impactos que pueden ocasionar las actividades extractivas resultado de las políticas permitidas por Nicaragua y las empresas transnacionales a las cuales se les ha concedido la explotación de hidrocarburos. De ahí que las políticas transnacionales en la región de Biosfera Seaflower, deban estar enfocadas en la conservación para las generaciones presentes y futuras, evitando de esta manera la generación de mayores riesgos de

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 295
destrucción por estas actividades que incrementan la crisis de los ecosistemas a nivel regional del Gran Caribe. En última instancia, la importancia que reviste este caso, es la transición desde el desconocimiento al reconocimiento de las regulaciones comunitarias para buscar mejores resultados frente a la sostenibilidad ambiental.
Existen también otros modelos de experiencias, que puede servir para contrastar las disputas territoriales de los países, que afectan a las comunidades locales, las cuales, no tienen tantas diferencias como aquellas que se originan en los conflictos de los poderes entre Estados. Esto permiten analizar precisamente el modelo de autogestión como un modelo que puede ser aplicado con éxito en contextos transfronterizos con gobernanza comunitarias sobre los bienes ambientales. Otro caso, de conservación de bienes comunes en fronteras nacionales, son los acuerdos de pesca responsable implementados por las comunidades del pueblo Ticoya en el Lago Tarapoto. Se trata de un complejo de humedales en la cuenca del Amazonas colombiano, con influencia en la frontera trinacional con Perú y Brasil. En este caso, si bien se siguen ciertos patrones similares, de comunidades que no identifican una frontera nacional, debido a que comparten los mismos orígenes tradicionales asociados a las poblaciones indígenas, y en otros casos, la mezcla de cultura ha generado una serie de valores comunes de amistad y cooperación en lugar de competición, que a diferencia del caso de San Andrés Islas, ha llevado a las autoridades de gobierno en las diferentes escalas desde lo local, hasta lo nacional, la habilidad de sobrellevar posibles diferencias frente a conflictos transfronterizos, que no representan prácticamente ningún interés contrapuesto, sino la necesidad de integrar medidas conjuntas para mejorar las condiciones de vida y necesidades de la población y conservación ambiental regional.
De manera específica, se trata del caso de las comunidades indígenas asentadas en el municipio de Puerto Nariño en el departamento del Amazonas en Colombia, en la frontera con Perú, compuestas por tres etnias que han sido descendencia ancestral de los pueblos Ticoyas, Ticunas y Yaguas. Todas estas comunidades viven y tiene una gran dependencia de la pesca como fuente de subsistencia y alimentación, destinando alguna porción al comercio interno o externo principalmente del turismo local. De acuerdo con Trujillo y Flórez-Laiseca (2016), el aprovechamiento de la biodiversidad es un componente vital para las comunidades indígenas del cual depende el 78% de los ingresos familiares en la economía de subsistencia, y el 24% corresponde a la pesca artesanal como una de las mayores fuentes de proteína, que, además, evita permanentemente la expansión de ganadería occidental que sería devastadora para un ecosistema tan vulnerable como el bosque tropical del Amazonas.
También han desarrollado otras actividades de subsistencia como la agricultura de la chagra, que es el sistema ancestral de rotación de cultivos para garantizar la recuperación del suelo que no es tan fértil por las características mismas del bosque amazónico, implementando cultivos de fariña a base de almidón de yuca. Asimismo, se han promovido iniciativas comunitarias como parte de las actividades de

296 La regulación de los bienes comunes y ambientales subsistencia que están destinados a suplir las necesidades básicas, como la alimentación y la construcción de viviendas. En cantidades limitadas se extrae madera del bosque que es utilizada en la construcción y adecuación de viviendas diseñadas para soportar las inundaciones. En este sentido, las prácticas que desarrollan estos grupos suelen integrarse a las dinámicas ambientales y la capacidad de carga de los ecosistemas para proveer bienes ambientales esenciales para sus estilos de vida. En años recientes las comunidades han buscado generar nuevas interacciones con actores externos a fin de garantizar las seguridad y soberanía alimentaria. Han establecido vínculos con la Fundación Omacha y la ONG WWF, sobre la cuales reconocen como organizaciones que han aportado más en la regulación de pesca que la misma institucionalidad del Estado, apoyando asistencia, capacitación, acompañamiento y financiación de programas de agricultura agroecológica y gestión comunitaria de la pesca.
En el caso de las instituciones del Estado, si bien han participado en algunas iniciativas, como el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional de Pesca (AUNAP), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía (SINCHI) y la autoridad ambiental regional Corpoamazonia, en realidad, su presencia tiende a ser más esporádica que permanente en cuanto al seguimiento y el apoyo que proviene del nivel gubernamental. En cuanto a instituciones como el Ministerio de Agricultura, tuvieron un papel más importante al coordinar con participación de la Fundación Omacha y de WWF, algunos programas para la implementación de cultivos esenciales para la alimentación de la población como el plátano, el maíz, el arroz y la yuca. En relación al seguimiento que han realizado las autoridades ambientales, en el caso de Corpoamazonia, se han suscitado ciertas tensiones debido a que su actividad parece centrarse más en el control de la deforestación que en el acompañamiento y desarrollo de proyectos, mientras que, en el caso de la AUNAP, se ha limitado a establecer una presencia mínima que sólo se remite al desarrollar algunas actividades de investigación por parte de sus funcionarios con presencia en los territorios de manera ocasional.
Debido a los factores de presión que se ha ejercido sobre la pesca como base de alimentación de subsistencia comunitaria, desde la década de 1990, se generó una alerta debido a la gran escasez que hacía cada vez más crítica la disponibilidad de la pesca, por lo cual, las mismas comunidades empezaron a buscar alguna serie de medidas internas con el fin de recuperar y conservar estos bienes, restringiendo determinadas prácticas, estableciendo vedas, efectuando rotación de lugares de pesca y especies, regulando los tipos y tamaños de las especies extraídas y prohibiendo algunas técnicas como la pesca con malla. De acuerdo con la percepción de las mismas comunidades, confirmadas por investigaciones científicas y académicas que se adelantaron en la región, la conclusión ha sido la misma que en relación a la crisis de disminución de bienes pesqueros que afectaba el Lago Tarapoto, esto es, la usencia de mecanismos institucionales por parte del Estado que ni siquiera han podido ser efectivos con la reciente creación de la una autoridad especializada para el caso de la pesca. Además, se han notado sus falencias para hacer seguimiento y generar un apoyo a las comunidades locales, especialmente en las regiones más apartadas de los centros de decisión gubernamental. En este

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 297
sentido, las comunidades han reconocido que el caso de regulación de la pesca, es una iniciativa propia de las comunidades con apoyo a procesos de autoorganización por parte de las organizaciones Omacha y WWF, siendo diferente a la intervención pasiva de las entidades del Estado.
Según Duque et al. (2009), la iniciativa concertada entre las organizaciones y las comunidades, se crea a partir de investigaciones científicas para construir un plan de control y manejo de gestión de los bienes ambientales en la región del Lago Tarapoto, según las mismas preocupaciones y propuestas que venían planteando las mismas autoridades de las comunidades, desde el año 2007 se observó la posibilidad de establecer acuerdos para la creación de un reglamento interno de pesca encaminado a asegurar su manejo sustentable. Posteriormente, se construye esta regulación mediante ‘acuerdos de pesca responsables, que finalmente son implementados desde el año 2012 por parte de las comunidades indígenas conforme al diálogo concertado entre las comunidades y los expertos de la fundación y la ONG (CAN, 2013; Ortega y Roth, 2014). Los acuerdos se empiezan a construir a partir de la identificación de los valores y principios comunitarios de solidaridad, cooperación, apoyo mutuo, beneficio colectivo sobre el individual, entre otros. Al mismo tiempo, es fundado el Consejo de Pesca del Lago Tarapoto del Resguardo Ticoya Puerto Nariño, con el fin de establecer la organización interna de quienes están encargados y adquieren funciones para controlar la pesca e imponer sanciones. Dentro de las regulaciones comunitarias, se establece la regulación sobre las especies y los tamaños de acuerdo con las cantidades disponibles de cada uno, especialmente aquellas que resultan más vulnerables, como pintadillo, dorado y pirarucú. También se identificaron las diferentes técnicas de pesca, que han sido utilizadas tradicionalmente por los pescadores de las comunidades, entre los que se encuentran arco y arpón, cordel y anzuelo, malla, trampas como cornetillas y nasas. Respecto a las mallas, se ha restringido su utilización, con el fin de permitir una recuperación de los diferentes tipos de especies, manteniendo las cantidades mínimas para su generación. En el caso del pirarucú, se trata de una especie que ha tenido mayor peligro de desaparición de los ecosistemas locales, debido al alto consumo que tiene por parte de extranjero, lo cual, ha llevado su sobreexplotación en la Amazonía de los diferentes países de la región. Ahora, las grandes cantidades de pescado, tienen que importarse desde regiones cada vez más alejadas desde Brasil en donde se mantienen las pocas reservas.
Tras la implementación de los acuerdos de pesca responsable, los resultados han sido positivos, y este se convierte en uno de los casos exitosos dentro de la regulación comunitaria de los bienes comunes y ambientales, generando posibilidades y alternativas para un cambio de paradigma. En las investigaciones realizadas con las comunidades, que coinciden con los testimonios de los pescadores y autoridades indígenas, según se puede comparar en relación con escenarios de hace diez, veinte y hasta treinta años, la disponibilidad de las cantidades de pesca disponible ha aumentado. Según afirman los integrantes de las comunidades, ahora se generan mayores avistamientos de peces y delfines rosados, este último es visto como uno de los bio-indicadores de conservación en relación con la disponibilidad de alimento que proveen los ecosistemas acuáticos

298 La regulación de los bienes comunes y ambientales de los humedales. La forma como se han establecido estas regulaciones, y el seguimiento sobre el cumplimiento de los acuerdos, que, no obstante, también han experimentado problemas pero que se tienden a tomar medidas para fortalecerlo, han llevado a que las medidas de conservación sean cada vez más efectivas.
Según se observa en los análisis, estos acuerdos vienen siendo construidos hace varios años, desde 1990, con la redacción escrita de los planes de vida de las comunidades, en los que se incluyen las medidas de conservación, que fueron aprobadas por la Asamblea del Cabildo, y que, desde entonces, han sido aplicadas a las veintidós comunidades asentadas alrededor del Lago Tarapoto. Más tarde, en el año 2007se empezaron a discutir las regulaciones, que serían adoptadas durante los cinco años posteriores. Como parte de los procesos de aprobación, se vincularon diferentes miembros que estuvieron coordinados por líderes, hasta llegar a diseñar, formular y aprobar diez acuerdos de pesca destinados a proteger el sistema de humedales. Este sistema de reglas comunitarias sobre pesca responsable, se ha integrado desde el 2014, como normas vinculantes al interior del resguardo indígena.
Los diferentes tipos de dispositivos regulatorios que han sido descritos, se encuentran compuestos por reglas sobre tamaños, especies y tipos de pesca. En relación a los tamaños, se ha fijado la prohibición de pesca de especímenes jóvenes. Sobre las especies, se menciona principalmente el caso del pirarucú que ha mantenido una recuperación significativa por la veda establecida de cuatro años desde el 2014, y que pretende mantenerse hasta el periodo 2020-2022. En cuanto a los tipos de pesca, se decidió prohibir la pesca con malla, aunque han existido ciertos conflictos con algunos integrantes que tienden a no cumplir esta regla. Las prácticas de pesca, son desarrolladas individualmente por cada uno de los pescadores quienes son responsables por el sustento de sus familias. Se han establecido otros requisitos respecto la actividad para aquellas situaciones que excede las cantidades de consumo de subsistencia, como la inscripción previa en el registro de pesca que lleva internamente las autoridades indígenas. En el lago Tarapoto, no existen como tal, temporadas de pesca, pues se trata de un tipo de práctica que se realiza durante todo el año, dentro de las actividades de subsistencia con definición de reglas para el consumo y la venta de excedentes, por lo que se torna en sistema comunitario de regulación permanente.
Los resultados han sido de tal magnitud, que las autoridades del Estado, en este caso la AUNAP, han dado reconocimiento a los acuerdos de pesca responsable de las comunidades adoptando una resolución en 2017, pues, además de reconocer que se han tenido mejores resultados, su intervención ha sido mínima en la región, participando únicamente en la adopción final de implementación de los acuerdos. Aquí no existe como tal un punto de comparación, pero si no existieran estas regulaciones comunitarias, no existiría, en definitiva, ningún tipo de regulaciones formales aplicadas, llegando así a la peor situación en la cual se pueda encontrar un bien. Las comunidades del Lago Tarapoto saben perfectamente que estas autoridades, tanto AUNAP como Corpoamazonia, no han ayudado a hacer ningún tipo de seguimiento, y que no se ve ningún tipo de posibilidad de apoyo por parte

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 299
del Gobierno Nacional. Por lo anterior, se reconoce todo el crédito a las organizaciones no gubernamentales que apoyaron en los procesos de autoorganización y participación. Aunque el escenario de reconocimiento deseable en los casos de gobernanza comunitaria sería un grado de interacción de concordancia y complementariedad, lo cierto es que, las reglas comunitarias no deberían depender de la validez que le otorguen las reglas formales, sino, del nivel de satisfacción frente a los principios ambientales y los criterios de sostenibilidad ambiental y de justicia ambiental, como se ha visto en este caso.
Después de este análisis, quedan diferentes conclusiones que se pueden extraer de este caso, el principal, que las comunidades indígenas del lago Tarapoto, frente a los problemas ambientales que experimentaron desde la década de 1990 respecto a la disminución de la pesca, a través de los acuerdos de pesca responsable, han tenido éxito en la conservación, con lo cual se puede ver a través de este cambio de paradigma, la posibilidad de resolver problemas de la crisis ambiental, revirtiendo sus consecuencias a través de las salidas comunitarias de autoorganización y participación que se pueden replicar en distintos contextos en el mundo. Esto se fundamenta a través de un cambio de valores del cuidado, conservación, uso y formas de vida sostenibles, maximizando los bienes que sirven de satisfactores a las necesidades básicas. En esta medida se observa que las comunidades han sido capaces de buscar alternativas ante la pasividad y ausencia del Estado, y su éxito no depende de la presencia de las instituciones formales ni reglas formales que puedan coartar la autonomía comunitaria. Según se observa, el éxito depende también, del compromiso que adquieren los miembros de las comunidades, tanto en el cumplimiento como en el seguimiento y verificación.
Este último parece que es el mayor reto que experimentarán las comunidades indígenas en el futuro inmediato, pues mencionan la falta de mayor integración en casos con los cuales algunos individuos no están dispuestos a cooperar, y con sus conductas, como por ejemplo aquellas de desconocer las restricciones frente al uso de malla para pescar, están afectando el bien común de toda la comunidad. Al respecto se observa que las medidas sancionatorias que han sido establecidas de acuerdo con la proporcionalidad del daño ocasionado, se han inclinado más hacia amonestaciones, educación y pedagogía o trabajo comunitario. En ciertos casos, no ha resultado tan efectiva, debido a la reincidencia de algunos individuos, pero esta situación ha planteado la posibilidad de establecer sanciones más rigurosas, que dependen del nivel de decisión por parte de las autoridades indígenas. La autoridad máxima son los Curacas de cada una de las comunidades. Sin embargo, todavía existen dificultades pues estos tienden a delegar esta función en otros miembros u órganos como el cabildo o el consejo de pesca, y al final, no existe claridad respecto a las funciones para aplicar este tipo de sanciones.
Algunos conflictos ambientales adicionales que han tenido que afrontar las comunidades, además del cumplimiento de las reglas internamente, son las presiones de agentes externos incluso, extranjeros que puedan realizar actos que atenten contra la conservación de los bienes naturales, como la pesca ilegal del cual sean víctimas dentro de su territorio. Del mismo modo se tienden a generar

300 La regulación de los bienes comunes y ambientales presiones por el turismo creciente, aun cuando este ha generado ingresos adicionales que son invertidos dentro del resguardo indígena. También se presentan ocasionalmente, conflictos con las autoridades ambientales, sobre la extracción de madera, pues se sigue replicando la mirada preservacionista, sin generar alternativas para la construcción de vivienda, del cual, las mismas comunidades tienen derecho a realizar dentro de los límites de regeneración. Respecto a este caso, se ha visto en los testimonios de las mismas comunidades, que han tenido que utilizar mayores cantidades de madera para enfrentar los impactos locales ocasionados por el cambio climático, pues las temporadas de inundaciones cada vez son más erráticas y ocasionan muchos más daños en comparación con años anteriores, hecho que ratifica los escenarios previstos por los científicos sobre la intensificación de los regímenes regionales del clima, que irrumpen los ciclos naturales, pero que también se intensificarán más como por ejemplo, sucesos meteorológicos. Por último, frente a los problemas de la aplicación de normas internas, algunas posibles soluciones, se podría proponer que sean las mismas comunidades quienes realicen progresivamente el fortalecimiento de las medidas y sanciones, según se va ganando experiencia respecto a las soluciones que deban adoptar en el futuro. De esta manera, las regulaciones llegarán a tener aún mayores impactos positivos. También es posible aprender y compartir experiencias de diferentes casos que también han sido documentados en la región del Amazonas en otros países como Brasil, Bolivia y Perú, en donde existen acuerdos de pesca similares aplicados en áreas inundables de los bosques de várzeas (McGrath, 2013). En última instancia, lo importante es tratar de intercambiar experiencias comunitarias que permitan generar redes de gobernanza local para expandir y transformar esto resultados en redes de gobernanza regional y global.
3.10 Las formas comunitarias y su respuesta a los problemas de deterioro de los bienes comunes locales Las formas comunitarias, además, pueden constituirse en maneras de
enfrentar el nivel de deterioro que han experimentado los bienes comunes y ambientales de acuerdo con la historia ambiental, y buscar medidas para recuperar los ecosistemas afectados. Existen diferentes experiencias que se pueden citar a modo de ejemplo, en el cual, las comunidades han afrontado crisis frente al deterioro de sus bienes ambientales, y buscan promover medidas buscando apoyo con actores externos. Muchos de estos casos están asociados con la historia ambiental que ocurre cuando los bienes comunes de las comunidades han sido llevados al límite por algunas prácticas poco sostenibles, y que responden a modelos que han sido implantados desde occidente. Estas experiencias pueden indicar igualmente, que a través de la interacción entre escalas se encuentran algunas soluciones, aunque desde luego, también puede conllevar a una serie de conflictos e injusticias en la escala local. Pero en este punto, también se debe tratar de ponderar entre costos y beneficios ambientales que surgen a partir de esta interacción, siempre que existían pocas alternativas para resolver el problema, y las comunidades estén dispuestas a buscar otras formas. Tales iniciativas son inherentes a los cambios

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 301
dinámicos que experimentan los ecosistemas en los cuales, las comunidades también deben generar cambios y buscar alternativas. El caso que se describe a continuación, evidencia cómo ante los problemas locales acrecentados por problemas globales como el cambio climático, es posible generar una interacción para la conservación y recuperación de la degradación de los bienes comunes generando un cambio de rumbo en las prácticas insostenibles para ser sustituidas por formas de subsistencia tradicionales compatibles con la conservación ambiental. Dichas propuestas, también pueden implicar grandes dificultades debido a las relaciones entre actores, y el desconocimiento de la cultura y prácticas de las comunidades, que pueden constituirse en un obstáculo para el éxito e incluso llegar a generar nuevos conflictos.
En este caso, se menciona la implementación de un proyecto encaminado a la recuperación de los suelos degradados por malas prácticas de agricultura y ganadería intensiva en comunidades del pueblo indígena Zenú, en la región Caribe al Norte del departamento de Córdoba en Colombia, invirtiendo algunos recursos financieros que han sido destinados en fondos de inversión internacional para la mitigación del cambio climático (Ocampo, 2007) (ver Anexo H). Como antecedentes se describen una serie de procesos de degradación y desertización de algunas áreas del territorio de propiedad colectiva de las comunidades, que a su vez indica el agotamiento y falta de bienes ambientales para satisfacer necesidades básicas a escala local (e. g. producción de alimentos, desaparición de fuentes de agua, degradación de los suelos, mayores riesgos y vulnerabilidades frente al clima local, pérdida de biodiversidad, desaparición y transformación total del bosque seco tropical). El análisis sobre la historia ambiental de la región, es fundamental para entender cómo surgen los problemas, pues las comunidades durante siglos habían sido capaces de adaptarse a las condiciones de variación del clima local, mediante un complejo sistema de técnicas que permitía soportar tanto las intensas sequías, como las frecuentes inundaciones utilizando técnicas de canalización y construcción de diques. En tiempos antiguos, la región estaba compuesta del sistema de humedales alrededor del cual estaban asentadas. Siglos más tarde, con los cambios experimentados por el pueblo Zenú, luego de su contacto con los conquistadores europeos, entre los que se destaca la adopción de elementos culturales diferentes a sus prácticas ancestrales, se fueron modificando las prácticas por un modelo de explotación de las tierras en la época de la colonia española, llegando a transformar drásticamente los ecosistemas y el paisaje mediante prácticas de agricultura y ganadería que se han mantenido acentuadas desde entonces, hasta convertir dichos humedales de ciénaga en amplias sabanas que fueron destinadas más tarde a ganadería extensiva (Ortiz, Pérez y Muños, 2007, p. 29).
De esta manera, el encuentro con los conquistadores y colonizadores europeos, si bien, trajo algunas ventajas en cuanto a la adaptación de la ganadería y agricultura como forma de subsistencia para las comunidades, que terminaron por adoptarlas para generar mejores condiciones de subsistencia, por otra parte, a lo largo del tiempo, se empezaron a generar una serie de problemas ambientales respecto al cambio de los ecosistemas, degradación de los suelos fértiles, aparición de zonas áridas y secas (Ocampo, 2007). La crisis local terminó por generar graves

302 La regulación de los bienes comunes y ambientales peligros para las demás áreas de las tierras del territorio indígena, que además se ha visto un incremento durante los últimos años por las intensificaciones de los regímenes regionales y temporales de lluvia y sequía asociadas al cambio climático. En consecuencia, se puede concluir la existencia de una falla en el sistema de regulación interno, con el cual se demuestra la influencia de unos problemas asociados al cambio de prácticas introducidas históricamente desde occidente con el cambio colateral de pérdida de valores culturales (Ortega, 2011).
Es así como se han experimentado problemas que terminan siendo más críticos en las áreas que son compartidas por todos los miembros de la comunidad. En relación a este tipo de regulación comunitaria, el pueblo Zenú ha realizado una división y distribución interna de las tierras de la propiedad colectiva de acuerdo con sus costumbres, asignando los derechos sobre la tierra por unidades familiares, pero estableciendo otras destinadas al uso común, en donde se concentra un mayor nivel de presión y degradación por su uso intensivo. Estas áreas han sido reservadas para aquellos miembros de la comunidad que no tienen la oportunidad de acceder a unidades familiares de tierra. Durante varios años, las partes del territorio más deterioradas no tuvieron ninguna intervención debido a la falta de medidas, acciones y recursos para intervenirlas, por lo cual, quedaron condenadas a la degradación. Las comunidades no encontraron ninguna solución, debido a que tampoco existían políticas y recursos por parte del Estado para la recuperación, o el apoyo técnico y científico por parte de expertos. Sin embargo, dentro de los instrumentos internacionales del cambio climático, se identificaron estas áreas para el desarrollo de proyectos forestales para la captura de gases de efecto invernadero y contribuir a la recuperación de los ecosistemas con especies nativas. Esta iniciativa fue efectuada por el Fondo Biocarbono del Banco Mundial, que además se posicionaba como una posible salida a los graves problemas de sobreexplotación en la región Caribe, para detener los graves procesos de deforestación y extracción de maderas de alta su calidad, como la caoba o roble, que actualmente se encuentran en peligro crítico.
Al mismo tiempo, con la realización de estas actividades de reforestación a cargo de la institución nacional Corpoica y el seguimiento de la autoridad ambiental regional CVS, se adoptaron metodologías que habían sido desarrolladas en Colombia, y que fueron aprobadas por la Convención Marco de Cambio Climático en la ONU, con lo cual se buscó cambiar las prácticas insostenibles de ganadería, hacia un modelo agroforestal y silvopastoril dentro de las tierras de uso común de recuperación. El proyecto empezó en el año 2007 liderado por el Banco Mundial, mediante gestiones, acuerdos y contratos con entidades del Estado colombiano, en este caso, con la autoridad ambiental CVS, quien a su vez concesionó el proyecto a la entidad Corpoica, comprometiéndose a desarrollar las actividades con las comunidades. Del mismo modo, el Banco Mundial en conjunto con la CVS adelantaron los procesos de consulta previa con las comunidades indígenas, que aceptaron tras haber buscado oportunidades para recuperar estas tierras degradadas. Los acuerdos pactados fueron la reforestación en un área de 500 hectáreas, con una inversión de US $ 1 millón de dólares, que correspondían a los trámites administrativos, contratación de expertos, negociación de la

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 303
implementación de las actividades con la autoridad ambiental y el ente técnico, los acuerdos de pago por trabajo, contratos de servidumbre con las comunidades y pago por tonelada de CO2 equivalente fijada en un precio de US $4.00 dólares durante un periodo de veinte años (BM, 2007; WBCF, 2010).
Este caso, puede observar cuestiones particulares de gobernanza de los bienes comunes y ambientales, que aportan elementos diferentes, pues existen dos consecuencias principales, una recuperación parcial de las áreas, pero también otra serie de conflictos que terminan generando esta serie de iniciativas. Al respecto, para el 2010 se habían implementado actividades en varias partes del territorio colectivo, pero al final, sólo quedaron 81 de las 169 hectáreas totales. En el año 2011 se descartó continuar con las áreas restantes que no habían podido incluirse, dentro de los territorios indígenas. La implementación fallida de las áreas, estuvo originada principalmente en la presión que ejercieron las comunidades respecto a la limitación del uso del suelo, que restringían sus actividades de agricultura y ganadería, lo cual se sumó al poco seguimiento efectuado por Corpoica, con lo cual se trasgredió el acuerdo sobre las metodologías establecidas. Esto es importante, pues se puede percibir una imposición de norma externas que en varios casos desconocen las prácticas internas de las comunidades, y que deberían permitir la coexistencia de ambos sistemas, pero, además, porque ha existido una crítica con estos instrumentos internacionales, que tienden a restringir la autonomía y soberanía sobre las actividades que se desarrollen en el territorio de las comunidades. A pesar de esta situación, los proyectos se han mantenido y tuvieron éxito en cuanto a los objetivos, pues se observó la recuperación de los ecosistemas, la contribución a la mitigación contra impactos relacionados con el clima local, la regeneración de las fuentes de agua, y la disponibilidad de bienes ambientales que pueden ser utilizados a mediano y largo plazo, para la alimentación del ganado y la extracción de madera. Desde este punto de vista, los beneficios ambientales que generan este tipo de iniciativa son los más importantes, siempre que se pueda congeniar las diferencias entre las reglas externas y las prácticas internas de las comunidades. En caso contrario, será difícil poder implementar este trabajo en conjunto, debido a que las comunidades tienen una serie de actividades que están basados en una economía de subsistencia, y siempre generarán presiones constantes para seguir realizando las mismas actividades que han venido reproducido tradicionalmente (Ortega, 2011).
Por lo tanto, se pueden concluir que las experiencias adquiridas frente a este caso, están encaminadas a generar aportes a las acciones que puedan ser construidas de manera diferente y concertada entre actores de diferentes escalas, junto a las comunidades. Conforme a esto, entre los aportes que se señalan, se encuentra la movilización de recursos económicos para la financiación de este tipo de proyectos, que en sí misma no garantiza la materialización de las posibilidades de éxito, pero sí contribuye a que se puedan generar procesos que dependen en mayor medida de la comprensión frente a las dinámicas, la concertación y la adaptación de las costumbres locales y reglas de aprovechamiento que tienen internamente las comunidades. Por eso, siempre es importante indicar, que los procesos se construyan desde abajo, vinculando a las comunidades, pero sin

304 La regulación de los bienes comunes y ambientales restringir sus prácticas tradicionales. Al respecto, durante los últimos años las comunidades han venido generando cambios en su comportamiento, como, por ejemplo, llegar a un acuerdo interno para evitar las actividades de quema utilizadas en los cultivos, o la conformación de un banco comunitario de semillas naturales que han generado una declaración de territorios libres de transgénicos. Del mismo modo, es importante mencionar que estos proyectos también han originado una serie de conflictos ambientales internos de las comunidades, que deben ser sobrellevados a través de la capacidad que tengan éstas para aprovechar las oportunidades sin desintegrar sus valores colectivos.
En este sentido, las comunidades muchas veces no ven tan clara esta oportunidad, pues este tipo de actividades no garantiza a largo plazo su subsistencia, y se tiende a crear más expectativas de las que realmente se observaron con la inversión de ingresos financieros, pues su remuneración es mínima y sólo puede contribuir a su subsistencia a corto plazo. Pero también, porque este proyecto tiende a limitar las actividades por la imposición de restricciones externas a contextos locales. Así, por ejemplo, un análisis detallado demuestra que los ingresos monetarios no son tan significativos, empezando porque la generación de empleo está determinada por una serie de labores temporales, que en promedio tiene una remuneración por área de US$ 3.504 dólares en un tiempo de 4 a 6 semanas para el año 2008, dividido en la cantidad de trabajo por cada uno de los integrantes de las comunidades que aportaron trabajo. Y, por otra parte, el ingreso por la venta de bonos de carbono es incierta pues se había proyectado en US $32.000 dólares, divididos en la duración del proyecto de veinte años, que es igual a US$ 1.600 dólares por año, pero que termina siendo mucho menor debido a la deserción de las comunidades en las actividades del proyecto. Entonces, este esquema construido exclusivamente desde el derecho formal del Estado y las organizaciones como la ONU, adoptado a partir de un régimen de regulación por reglas externas aplicadas a la propiedad colectiva, no alcanza a incorporar las tradiciones de las comunidades, impidiendo a su vez, procesos de participación activa en términos de autogestión y autoorganización para la regulación de los bienes comunes locales. Esto también se constituye en un impedimento para establecer una mejor forma de manejo y regulación de la propiedad colectiva en razón a uno de los elementos más importantes para el éxito, que son indispensables para el diálogo, la participación y el seguimiento destinado a generar cambios profundos a la luz de la sostenibilidad.
3.11 Cómo se reparten los bienes y beneficios y se proveen otros bienes para satisfacer necesidades básicas
Según se había mencionado, existen algunas experiencias como la del Parque Natural Nacional de Sanquianga, que también han vinculado la participación comunitaria a los proyectos de conservación. Este caso ha tenido también unas características diferentes puesto que la declaratoria del parque natural se hizo hace varias décadas, en 1977, sin reconocer todos los derechos de las comunidades afro

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 305
asentadas dentro del parque, que se iría formalizando mucho más tarde con los acercamientos del Gobierno colombiano, hacia 1999, culminando en las reuniones con las comunidades Yanaconas en el 2002 para establecer medidas conjuntas de conservación, e integrar los procesos de participación en los planes de manejo ambiental. Este proceso fue fundamental, pues desde los asentamientos de las comunidades en la región, su subsistencia ha dependido de los ecosistemas y las actividades de extracción de pesca, madera, agricultura y de la ocupación del manglar. Las comunidades mantienen sus prácticas, en las que han subsistido también, las prácticas culturales de pesca de la piangua. En el 2003, ante la disminución de las cantidades de pesca se establecieron una serie de acuerdos entre las comunidades y las autoridades del Estado.
Sin embargo, en relación a las políticas del Estado, lo que se ha identificado, es la ausencia del Estado en las regulaciones y medidas para la conservación, que han sido analizadas detalladamente por Cárdenas (2008) dentro de sus investigaciones sobre la distribución de los bienes comunes desde el punto de vista de las poblaciones locales. En esta investigación se menciona, el papel débil del Estado, al establecer ningún tipo de medidas de control y regulación estatal de los bienes comunes ambientales, por el monitoreo mínimo ejercido en el cumplimiento de medidas por parte de las autoridades ambientales nacionales y regionales. De tal manera, se identifica una falta de aplicación y eficacia para la conservación; por lo cual, se han generado regulaciones comunitarias como respuesta a esta ausencia de las instituciones de gobierno, para impedir la disminución de los bienes disponibles a través de reglas comunitarias que limitan y regulan los tamaños de las capturas, los tipos y técnicas de pesca, la prohibición a través de vedas de extracción en temporadas de disminución conforme los ciclos naturales de los ecosistemas. Pero el aspecto más importante, es el resultado final de las investigaciones sobre identificación de valores, comportamientos y formas de repartir beneficios que también terminan repercutiendo en la conservación de los ecosistemas locales para proveer bienes encaminados a satisfacer necesidades básicas. Al respecto, menciona Cárdenas (2008), que, en ejercicios experimentales de comportamiento y decisión frente a escenarios de manejo de bienes comunes, las comunidades tienden a manifestar actitudes de ayuda, colaboración, reciprocidad, cooperación y castigo social.
Las investigaciones determinaron que los individuos de las comunidades de Sanquianga actuaron utilizando una racionalidad desde lo colectivo más que desde lo individual, en resultados que confirman las teorías sobre regulación de los bienes comunes expuesta por Bowles (1998), con identificación de combinaciones de comportamiento encaminadas a decisiones de distribución equitativas para cuidar los resultados de igualdad de recursos y oportunidades, y asignando una porción mayor de éstos a quienes se encuentran en situación de desventaja o con mayor necesidad. Los resultados son el reflejo de la vida cotidiana de las comunidades locales, en donde se invierte trabajo individual o grupal para mantener algunos bienes ambientales que son compartidos con otros individuos con menores posibilidades de acceso a actividades de subsistencia, como pesca o alimentos cultivados, a cambio de la retribución de comportamiento recíproco si en un futuro,

306 La regulación de los bienes comunes y ambientales otros miembros caen en la misma situación de precariedad, demandando una actuación solidaria en el mismo sentido.
De esta manera, como ha ocurrido en muchos casos analizados por diferentes investigaciones en el mundo, sobre el manejo de bienes comunes y ambientales en comunidades locales marginadas, indican que entre menos bienes materiales se tengan, o recursos monetarios y riqueza en general, habrá una mayor tendencia a cooperar y establecer asistencia de apoyo mutuo, y según Cárdenas (2008), para el caso de Sanquianga, se puede ver que las comunidades establecen unas “relaciones sociales basadas en la justicia y la reciprocidad que se observan generalmente en las interacciones de la vida cotidiana con su entorno y entre sí”, mediante regulaciones informales y actos de solidaridad que se constituyen en una respuesta a la ausencia de las instituciones formales o “débil capacidad del Estado para aprovisionar bienes púbicos e infraestructura” (p. 28). Lo anterior se explica porque los individuos y comunidades, saben que ante condiciones adversas que han tenido que sortear, las estrategias de supervivencia dependen esencialmente de estrategias colectivas de apoyo mutuo, solidaridad, cooperación, reciprocidad, confianza y equidad, por lo cual, una acción contraria basada en el egoísmo y la competencia individual implicaría condiciones aún peores que terminarían desintegrando las relaciones sociales, con menos probabilidades de éxito para todos.
En el mismo sentido, han llegado otros estudios como los de Falk, Fehr y Fischbacher (2002) y Falk y Fischbacher (2006), acerca de la teoría de la reciprocidad en la que se comprueban resultados semejantes que rebasan los intereses materiales propios, demostrando que lejos de la naturaleza pesimista del estado originario de guerra de todos contra todos, las personas se preocupan por resultados justos y decisiones equitativas. Adicionalmente, en los experimentos sociales, que van conformando un nuevo enfoque investigativo desde estudios empírico-sociales, puede establecer ciertos patrones mediante los cuales se puede predecir resultados en diferentes escenarios, lo que se traduciría en la práctica, en observar a las comunidades moverse hacia la necesidad de cooperar y actuar recíprocamente en redes de solidaridad, por lo cual, incluso a través de la evolución de diferentes conflictos, pueden aprender de esas experiencias para llegar a la misma conclusión, que frente a intereses comunes, en lugar de competencia, habrá también una acción colectiva. En esta medida, se aplica el modelo de incentivo o sanción social comunitaria, lo que Cárdenas (2001, 2008) y Cárdenas y Ostrom (2004) denomina costos y recompensa, referida a la capacidad de ser involucrado siempre que exista un comportamiento mutuo (si se siguen y no se rompen las reglas), o de lo contrario, los individuos que no se integren, serán sancionados evitando que accedan al bien o a mejores condiciones frente a los beneficios. A partir de este análisis se llega al cambio de racionalidad individual de la modernidad que ha sido reproducida por la economía, pues contradice esa tendencia equivocada a concluir que los individuos sólo actúan persiguiendo sus propios beneficios sin considerar los de los demás, o despreocupándose por el bien común del grupo.

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 307
Estos resultados indican que el nivel de interacción con el ambiente y los ecosistemas, es fundamental para la supervivencia, aspecto que también conlleva a plantear escenarios de decisión de redistribución equitativa con la naturaleza, en el que se identifica la descripción sobre cómo las comunidades locales están dispuestas a sacrificar ingresos o beneficios individuales “para mantener la capacidad de los ecosistemas de proveer múltiples beneficios, y la valoración sobre los elementos” necesarios para satisfacer necesidades básicas, “como la biodiversidad y la regulación del agua tanto como otros beneficios que se encuentran dentro de estas áreas naturales y que son de acceso común” (Cárdenas, 2001, p. 319). Por lo tanto, los casos anteriormente descritos, son el mejor de los ejemplos de cómo materializar una redistribución justa tanto entre seres humanos como con otras especies, en medidas de conservación que pueden ser vistas contrastando con la lógica de la economía capitalista, para defender una posición de verdadera ‘inversión’ o ‘ahorro’ a diferencia de los valores del capital artificial (dinero), con mejores resultados en perspectiva de sostenibilidad futura basada en prácticas comunitarias que involucre una relación de justicia ambiental, desde un punto de vista de reconocimiento de derechos intergeneracionales y de derechos de la naturaleza. Esta teoría según se ha visto, no sólo se aplica en circunstancias adversas o de privación de bienes, pues según se ha comprobado, en territorios urbanos y rurales de diferentes niveles sociales y económicos, las comunidades tienden a cooperar para la conservación de los bienes ambientales, pues luchan por sus derechos e intereses en favor de mejores condiciones de vida, a través de acciones colectivas encaminadas a garantizar un ambiente sano, el desarrollo de modelos ambientalmente sostenibles y la realización de aspectos éticos y culturales.
3.12 Las estrategias de conservación comunitaria y su comparación con las regulaciones de los Estados
Aunque se ha avanzado en la comparación de las formas comunitarias, se profundizarán en algunos casos en los cuales, se ha comprobado ampliamente en diferentes investigaciones, que este tipo de regulaciones tienen mejores resultados a la intervención del Estado. Esto se encuentra en algunas características que se han visto antes, como el significado cultural del territorio, de la importancia para la subsistencia misma de las comunidades, e incluso en factores como la eficacia y la eficiencia cuando a éstas se les acompaña y apoya desde diferentes instancias de participación de los actores sociales. Lo anterior también demuestra claramente, el resultado de la teoría de la inversión de la tragedia, en la cual, frente a las lógicas de sobreexplotación, se enfrentan precisamente las lógicas de conservación por parte de las comunidades locales. Al respecto se describe uno de los casos que ha sido debidamente investigado y documentado en relación a los resultados comparativos de conservación según los escenarios de los regímenes de conservación aplicados para la gobernanza en la Amazonía de Perú.
Este trabajo corresponde a un análisis de comparación entre diferentes proyectos de conservación y uso adecuado de los bienes comunes ambientales, realizado por Schleicher, et al. (2017), entre las áreas protegidas del Estado, otras

308 La regulación de los bienes comunes y ambientales áreas protegidas que estaban concesionadas a privados para su manejo y aprovechamiento, contrastado con los resultados en los territorios colectivos de los pueblos indígenas. El estudio se realizó durante el periodo comprendido entre los años 2011-2016, sobre el cual se midieron factores d comportamiento frente a la línea base a través de indicadores de gestión ambiental que permitían determinar que tanto se evitaba, prevenía o disminuían las tasas de deforestación y degradación de los bosques según la figura de protección que correspondía en cada caso. Los resultados finales, a través de escenarios alternativos, determinaron que, en todo caso, las figuras establecidas para la conservación, tenían mejores resultados en comparación con las áreas que no estaban protegidas por ninguna figura. Pero que, las prácticas utilizadas en los territorios indígenas, se podían ver mejores condiciones en cuanto a la conservación del bosque húmedo tropical, indicando que era una de las mejores formas y estrategias más eficaces para combatir la deforestación.
Así se demuestra que la conservación comunitaria puede contrarrestar en mejor medida los impactos, riesgos y amenazas, en comparación con escenarios en los que no hay ningún tipo de figura de regulación, principalmente por la razón que se ha mencionado sobre situación de libre acceso en la que se puedan encontrar los bienes, a pesar que en el papel aparezcan mediante un régimen de bienes estatales, pero en los cuales, el Estado es incapaz de ejercer un control efectivo. En estos casos, tendrá un mejor comportamiento los resultados de las comunidades, además de las características enunciadas de percepción cultural y de subsistencia, debido a que se cuentan con un mayor número de participantes locales que están dispuestos a cooperar, y por lo tanto, una mayor posibilidad de efectuar un seguimiento más amplio a las condiciones reales de los bienes comunes ambientales, con la posibilidad de tomar medidas inmediatas y presionar contra posibles factores externos, por ejemplo, deforestación o minería ilegal que generan la mayor amenaza (i. e. en cifras del 24 al 70% por explotación de maderas y 19% por minería ilegal cuando no existe un control efectivo por ningún actor local, pues en los territorios indígenas, estos porcentajes son menores).
Otras conclusiones a las cuales llega este trabajo de Schleicher, et al. (2017), es que la gobernanza local indígena en materia forestal, “puede ser igual o más eficaz que los regímenes estatales centralizados” (p. 4). Lo que sucede es que, si se establece un posible aprovechamiento forestal, la necesidad de seguir efectuando tal actividad, exige la renovación y, por lo tanto, una nueva reforestación, mientras que en un sistema en el que se establezcan áreas protegidas a las cuales no se les haga ningún seguimiento, simplemente van a estar expuesta a un tipo de deforestación ilegal de tipo free riding. Entonces, lo que sugiere en las decisiones de política ambiental, es la necesidad de generar un cambio de la visión preservacionista de no tocar, por una visión de conservación participativa en la que se pueda establecer la posibilidad de aprovechamiento mediante reglas comunitarias de autogestión con límites de regeneración sobre los ecosistemas. Si se observa, esta situación en muchos casos, tiende a ser rechazada por los Estados desde el enfoque convencional, pues se tiende a considerar que el aprovechamiento de las comunidades resulta incompatible con las políticas de conservación.

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 309
Entonces, frente a la posibilidad de establecer un sistema participativo con las comunidades apoyándolas con soporte de conocimiento experto, el fenómeno de la deforestación puede ser reducida por los límites para no permitir que avance más allá de los límites preestablecidos que permitan la regeneración de los ecosistemas.
Otros casos han sido estudiados a partir de iniciativas compartidas entre ONG y organizaciones sin fines de lucro, con comunidades locales en diferentes partes del mundo, y han llegado a las mismas conclusiones, en las cuales se ven mejores resultados en comparación con la regulación por parte del Estado. En los casos de regulación de fuentes de agua y sistemas de riego en la India, se implementaron formas de autoorganización comunitaria y gestión privada, descritos por Wade (1987) y Agrawal (2002), que demuestran de manera contundente uno de los principios enunciados en la teoría de los bienes comunes locales, es decir, el principio general según el cual, cuando los gobiernos externos no interfieren, es más probable que los usuarios se manejen de manera sostenible, pues las restricciones en las cosechas de las unidades de recursos deben estar relacionadas con las condiciones locales que pueden entender mejor las mismas comunidades ante lo cual, generan comprensión y entendimiento en el establecimiento, verificación y seguimiento del cumplimiento de las reglas. También se mencionan las iniciativas creadas por Birdlife International (2008, 2010) con comunidades en diferentes partes de Latinoamérica, que indican finalmente, en relación a los bienes comunes y ambientales y la biodiversidad, que “la conservación y la sostenibilidad de su uso dependen, en muchos casos, del grado de responsabilidad y habilitación, adquiridos o desarrollados” en las prácticas locales (2010, p.9). Se han visto resultados exitosos en cada uno de ellos, indicando, además, que dentro de los procesos de conservación con comunidades uno de los aspectos fundamentales, es determinar previamente la identificación de sus prácticas y formas de regulación con el fin de establecer posibles redireccionamientos encaminados a fortalecer la sustentabilidad. En la región de Chiapas en México se han realizado proyectos locales para la realización de artesanías con palma, que representa una serie de ingresos económicos que son destinados localmente para el sustento de las familias incentivando labores de reforestación de las tierras comunitarias. En Belice con la creación de la sociedad comunitaria Audubon Society y en Ecuador con Reserva Privada de la IBA de La Ceiba ubicada en Loja, desde 2004, se han venido trabajando iniciativas de conservación mediante figuras de co-manejo, generando trabajo con comunidades enfocadas a la conservación de áreas protegidas que integren prácticas sostenibles de alimentación y ecoturismo. Incluso en el caso de Ecuador, se han crean fondos comunes y rotativos de financiación similares a cooperativas, con los recursos comunitarios que adquieren mediante estas actividades. En Bolivia, se ha implementado el proyecto de tierras comunales con comunidades indígenas de la región Bajo Río Beni, a fin de conservar el hábitat de varias especies de aves en peligro como el Piruí, en modelos de conservación a través de un sistema de manejo de tierras que fue desarrollado por las mismas comunidades mediante regulaciones y proyectos agrícolas y forestales.
En casos de otras regiones en el mundo, se han visto las mismas conclusiones, por ejemplo, en casos descritos por Worm, y Morris (1997); Eghenter (2000); Isager,

310 La regulación de los bienes comunes y ambientales Theilade y Thomson (2007) respecto al papel de la participación de la población frente al papel que desempeñan los gobiernos, se demuestra que son más eficaces los procesos de gobernanza local para la conservación ambiental, en comparación con las instituciones estatales. Se señalan algunos procesos con resultados diferentes, antes de la inclusión de procesos participativos que se construyeron desde la autoorganización comunitaria, en donde solían manifestarse conflictos por la intervención externa del gobierno que llevaban a un estado permanente de deterioro de los bienes. Al respecto, se describen los conflictos presentados desde 1992 entre las comunidades del pueblo indígena Ayak en Indonesia, por el desconocimiento del Estado para delimitar y reconocer derechos colectivos dentro de las áreas del Parque Nacional Natural Kayan Mentarang en la región de Kalimantan, lo cual se resolvió con los procesos participativos vinculando a WWF para construir una propuesta de conservación comunitaria utilizando metodologías de cartografía social aceptadas en 1996 por el gobierno.
También se han descrito un caso similar que realizan la comparación en cuanto a la eficacia entre regulaciones comunitarias y la imposición de reglas del Estado, frente a los conflictos por acceso a la tierra en Tanzania en los bosques de Duru-Haitemba, estudiados por Wily et al. (2000), en los cuales se observaba en años anteriores a la organización comunitaria, una constante presión sobre tierras baldías de los bosques naturales por pastoreo y sobreexplotación de madera de agentes externos a las comunidades. El problema estaba en la falta de regulación sobre los bienes y la indeterminación de los derechos de propiedad, posesión y tenencia, pues ni siguiera estaban reguladas como propiedad estatal, aunque las comunidades locales permanecían asentadas dentro del bosque durante varias décadas. Luego de un proceso de organización de las comunidades con participación de cooperación internacional, en este caso ASDI-Suecia, se generaron programas de gestión regional y manejo del territorio, que involucró la participación activa de las ocho comunidades locales, a partir de las cuales, se definieron planes a través de regulaciones comunitarias que resultaron efectivas para la recuperación de los bosques y programas de aprovechamiento forestal sostenible que genera algunos ingresos para la población, control de pastoreo y prevención de quemas. Se definieron 250 guardabosques voluntarios sin ningún aporte del gobierno, y se adoptaron decisiones de control y seguimiento por los líderes de las comunidades. Es interesante, porque las comunidades resistieron al olvido e indeterminación del territorio por parte del Estado durante muchos años, desde 1970 y hasta 1980, cuando se intentó hacer una declaratoria de parque natural, pero en contraposición al pensamiento de los pobladores consideraban eran sus tierras y bosques del cual dependía su sustento. Por esta razón, y ante el éxito de este proceso de autoorganización, en 1995, no hubo oposición y finalmente fueron reconocidos los territorios colectivos mediante una ley formal, ante la incredulidad de los mismos líderes de las comunidades quienes manifestaban no creer años antes que el gobierno les fuera a devolver su bosque (Isager, Theilade y Thomson, 2007).
Todo esto es una respuesta clara a los críticos del reconocimiento de las formas comunitarias, pues se trata de la forma de conciliar las regulaciones comunitarias con los principios ambientales que han sido desarrollados en la teoría de los

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 311
estudios ambientales, asegurando de este modo que se encaminen al cumplimiento de los fines de conservación ambiental, y fortaleciendo los demás factores que inciden en la subsistencia de las comunidades. Entonces, siguiendo las conclusiones de Schleicher, et al. (2017), debería fijarse en las políticas ambientales de los países un mayor reconocimiento a áreas de conservación con comunidades, en lugar de definir únicamente áreas protegidas como parques naturales en los que se hacen incompatibles los asentamientos humanos de comunidades locales, y que se han visto generalmente como las únicas formas de conservación y prevención de degradación, cuando no lo son en la realidad. Además, porque se ha demostrado, estos acuerdos son más eficientes y generar salidas menos costosas socialmente, en comparación con la institucionalidad del Estado visto en otros casos como el de regulación de acuíferos en California (Ostrom, 1990). Por tanto, la conclusión es idéntica, es decir que, en la medida en que se tenga una mayor participación de la sociedad civil mediante estas estrategias, mejores serán los resultados en el manejo de los bienes comunes. Por lo tanto, debe establecerse la prioridad de estas medidas de conservación que tienen mejores resultados frente a la movilización gubernamental a través de la burocracia, pero, además, tiene una mayor ventaja al promover la conservación de la diversidad natural garantizando la diversidad cultural, junto con la posibilidad de constituirse en la salida a los graves problemas globales de deforestación y pérdida de biodiversidad.
3.13 El cambio de paradigma hacia el reconocimiento de las regulaciones comunitarias y la sostenibilidad ambiental
El cambio de paradigma como se ha mencionado, implica reconocer las regulaciones comunitarias, que son más efectivas que las regulaciones externas por parte del Estado y que pueden conllevar mejores resultados de distribución y satisfacción de necesidades, en términos de conservación, uso y aprovechamiento sostenible. Un breve resumen permite ver que, en general, las reglas tienden a ser desconocidas o confrontadas en los análisis de escala, pero en los casos en los cuales, se ha permitido el establecimiento de regulaciones comunitarias con participación de otros actores sociales, se han obtenido resultados exitosos. Se pueden ver las experiencias frente a las áreas protegidas de parques y reservas naturales, cuando existe desconocimiento de los derechos y de las regulaciones de las comunidades habitantes de los territorios antes de la declaratoria de estos territorios, se tienden a generar mayores presiones y conflictos, y, por ende, mayores niveles de peligro frente a la degradación, deterioro y agotamiento. Mientras que en los casos en los cuales, ha existido reconocimiento de estas regulaciones, ha sido todo lo contrario. Esto no significa que las comunidades no dejen de equivocarse, pero según se ha demostrado, de esos mismos fracasos también se genera aprendizaje para no volver a cometer estos errores. Sin embargo, cuando se habla de reconocimiento, no se quiere decir que sea solamente el que se presenta por parte del sistema formal de derecho, sino que quiere decir, avanzar hacia un reconocimiento social, en el cual, todos los grupos e individuos

312 La regulación de los bienes comunes y ambientales son conscientes que esas son las normas de regulación y que deben cumplirlas, o de lo contrario, no serán tenidos en cuenta en la participación de los beneficios. Si bien las reglas comunitarias no dependen de la validez que le otorgue el sistema formal, sí debe estar orientada a la satisfacción y cumplimiento con los principios ambientales y los criterios de sostenibilidad ambiental.
En cuanto a la distribución de los beneficios, si no se cumplen las obligaciones, o no se contribuye con la conservación del bien, se genera una limitación que restringe a actores externos a las comunidades, pues en general, se ha visto que las regulaciones están determinadas por valores colectivos de cooperación, solidaridad, ayuda mutua, reciprocidad, entre otros. Por otra parte, se evidenció en uno de los casos, que el desconocimiento de prácticas tradicionales de las comunidades puede generar mayores problemas, presiones, conflictos e injusticias por la falta de reconocimiento. También se puede identificar que la imposición de reglas internas ha tenido mayores problemas en relación con la construcción de procesos participativos, ya que estos pueden tener mayor legitimidad, y, por lo tanto, tendrán un mayor cumplimiento, como lo demuestran el estudio con la comunidad de Xcalak. Por otra parte, se observa que las distintas comunidades, siempre están expuestas a enfrentar problemas críticos sobre la conservación de sus bienes ambientales, por lo que, tratan de buscar alternativas con agentes externos tanto gubernamentales como no gubernamentales. El éxito depende no sólo del acompañamiento o aporte de conocimiento por parte de expertos, sino también de qué tanto se vinculen los procesos participativos y de autoorganización para el manejo de los bienes comunes ambientales (e. g. conservación de especies en peligro, como la langosta en el Caribe o del piarucú en el Amazonas).
También es parte fundamental de los procesos encaminados a la conservación, el cumplimiento de las reglas que han sido definidas por los participantes, así como su verificación. Cuando este proceso no es claro, las mismas regulaciones tienden a fallar, o a determinar resultados menos prometedores a los máximos que se podrían alcanzar (e. g. cuando las autoridades o líderes locales no tienen claras las funciones). El seguimiento también depende del nivel de legitimidad y apropiación del territorio por parte de las comunidades, del nivel de compromiso y de las presiones externas que tengan frente a otros individuos o grupos por el dominio del territorio. En aquellos casos en los cuales, los gobiernos tienden a desconocer los derechos de las comunidades locales, se generan conflictos graves, discriminación o desplazamientos, e incluso, puede llevar tanto a la desintegración del grupo como a generar mayores conflictos sobre los bienes ambientales. En uno de los casos, del Parque Tayrona, se observa, cómo el trato diferenciado desconoce derechos de comunidades asentadas históricamente en sus territorios, mientras que las políticas de gobierno tienden a favorecer a otras empresas y capitales inversores transnacionales.
Al mismo tiempo se determinó que la mejor manera de regulación no se encuentra en las instancias estatales, pues estas no tienen un seguimiento permanente sobre los bienes, sino en las formas comunitarias, que son las que pueden hacer un seguimiento continuo, persuadir los comportamientos de los

Capítulo 3. Nuevas formas comunitarias: El cambio de paradigma 313
individuos, y resistir frente a las agresiones internas, aplicando medidas disuasivas o sanciones sociales a partir de sus propios mecanismos. En relación a los lazos que se establecen, se puede observar diferentes experiencias, por una parte, cuando existen vínculos familiares, existe una mayor probabilidad que estos acuerdos se cumplan y mantengan en el tiempo, transmitidos de generación en generación, otros como los que involucran a voluntarios, permiten generar procesos políticos, estrategias de negociación con instancias de gobierno para la defensa de los bienes comunes dentro de sus territorios (e. g. casos de bienes comunes y ambientales urbanos). Por otra parte, se puede observar que las disputas por litigios internacionales entre los Estados, tiende a desconocer los derechos de las comunidades locales, por las lógicas de explotación de los recursos naturales. Y ante esta situación, debe plantearse la posibilidad de instancias de presión global de la sociedad civil, para la defensa del ambiente y de los derechos de estas comunidades frente a las injusticias que puedan cometer estos actores estatales en conjunto con proyectos privados.
Se mencionan las enormes posibilidades para construir alternativas exitosas desde la gobernanza en los casos que han tenido mejores resultados, y que demuestran que efectivamente, existe una regeneración del ambiente mediante estas reglas encaminadas a establecer un manejo sostenible a largo plazo. En este sentido, desde las investigaciones realizadas, aplicando la metodología de sistemas complejos e interacción de normas, se observa que estos sistemas también tienen las mismas características que los sistemas formales, pues están compuestos por valores, reglas, principios y procedimientos. Entonces, frente a estas experiencias se pueden establecer medidas para el cambio de paradigma tratando de revertir la crisis ambiental, en procesos de autoorganización y participación que pueden replicarse en distintas partes del mundo, mediante valores del cuidado, conservación, uso y formas de vida sostenibles, maximizando los bienes que sirven de satisfactores a las necesidades básicas. En esta medida se observa que las comunidades han sido capaces de buscar alternativas ante la pasividad y ausencia del Estado, y su éxito no depende de la presencia de las instituciones formales ni reglas formales que puedan coartar la autonomía comunitaria.
En última instancia, como se mencionó anteriormente, se trata de intercambiar experiencias comunitarias que permitan generar redes de gobernanza local y se puedan expandir y transformar en redes de gobernanza regional y global. Así se pueden construir en la práctica, escenarios de redistribución equitativa con la naturaleza, comprobando la disponibilidad a sacrificar ingresos monetarios para la conservación de los bienes por parte de las comunidades. De este modo, se contrastan estas medidas con lógicas insostenibles de la economía capitalista, en las cuales, la verdadera importancia que tiene el ambiente para establecer una sostenibilidad a largo plazo, son las prácticas comunitarias sustentables incluyendo las discusiones en relación a la justicia ambiental, desde un punto de vista de reconocimiento de derechos intergeneracionales y de derechos de la naturaleza, garantizando el desarrollo de modelos ambientalmente sostenibles y la realización de aspectos éticos y culturales.


Conclusiones Han pasado varias décadas en las que se ha visto la evolución de los graves
problemas sobre la crisis ambiental y de civilización, sin que exista hasta ahora, alguna posibilidad real para salir de esta, pero aún quedan esperanzas para cambiar este destino. A pesar de esta realidad, existen posibilidades para enfrentar los momentos difíciles, que crean injusticias, generan jerarquías de dominación, y buscan se busca la explotación para la acumulación de riqueza en una visión materialista, de desequilibrios, desigualdades, inequidades y discriminaciones. Este trabajo no es más que una de las formas como se pueden aportar alternativas para el cambio de pensamiento, de valores, de consciencia, de cultura, y de paradigma necesario hoy más que nunca para enfrentar las condiciones altamente insostenibles del actual sistema hegemónico globalizado. De esta manera, quedan más reflexiones y necesidades de seguir transmitiendo y construyendo nuevas teorías, conceptos, investigaciones y debates y discusiones pensando siempre que trasciendan a la práctica de la acción y el cambio ambiental y social.
Por esta razón, la construcción del cambio profundo de valores que se requiere, busca platear aportes para la generación de nuevas ideas con el fin de poder contribuir en cierta medida en las alternativas cruciales más importantes que deben ser abordadas por la sociedad para asegurar el futuro de las presentes y futuras generaciones. Durante los últimos años también se han visto importantes avances teóricos de estudios acerca de la teoría de los bienes comunes y ambientales. Pero el esfuerzo que ha visto sus frutos es la integración del enfoque interdisciplinar y que se ha tratado de condensar en este análisis desde una triple perspectiva, el ambientalismo, la justicia y el derecho, con el fin de integrar las miradas críticas sobre las formas de regulación social sobre el ambiente y la naturaleza, y proponer finalmente un cambio de paradigma a partir de las nuevas formas comunitarias. Sólo queda mencionar algunas cuestiones finales sobre los temas más importantes que se han abordado a lo largo de este trabajo, pensando en mencionar los aportes centrales a los cuales se ha podido avanzar, y mencionando otros que puedan haber quedado como posibilidades para seguir avanzando en otras investigaciones.
Se empezará por recordar la importancia que han tenido la construcción crítica de la teoría de los bienes comunes como punto de partida para generar nuevas alternativas. Lo primero, ha sido la preocupación sobre la cuestión del consumo y las necesidades básicas de los seres humanos y la naturaleza, ya que ambos dependen de las perspectivas futuras y horizontes de reconocimiento de derechos e intereses desde el punto de vista ambiental. Al respecto, se ha visto en la teoría y en las diferentes experiencias analizadas, que los problemas de pobreza y desigualdad sólo pueden ser resueltas en la discusión de la redistribución de los elementos materiales que aprovisionan los bienes indispensables que las comunidades han denominados fuentes de vida o satisfactores de necesidades en

314 La regulación de los bienes comunes y ambientales donde está la salida a estos problemas y a la falta de sustento en un mundo altamente desigual. Por esto se han mencionado algunas propuestas que pueden servir para cambiar el modelo insostenible de sobreconsumo y satisfacer las necesidades y carencias del infra-consumo en los sectores pobres. Por esto se habla de la necesidad de un cambio de paradigma que incluya la crítica y superación del actual modelo económico capitalista para limitar los patrones de producción y consumo, en alternativas conformadas mediante prácticas culturales desde lo local en economías de subsistencia, economías bio-diversificadas, comercio justo, en donde los bienes comunes y ambientales que están dispuestos para las comunidades, y sirven escencialmente para realizar actividades de producción de bienes y servicios encaminados a satisfacer principalmente las necesidades de subsistencia. Según lo ha planteado Schumacher (1976), como traducción de tratar de vivir mejor con menos, pero garantizando condiciones dignas que permitan suplir el sistema de necesidades respetando las características del entorno y las condiciones ecosistémicas. Este modelo es generador de justicia, garantiza límites frente a la naturaleza y nos puede llevar hacia una consolidación de modelos sostenibles que reconozcan derechos de las generaciones futuras pensando en el largo plazo.
En este sentido, los bienes comunes ambientales se erigen como aspectos fundamentales para superar la crisis ambiental y de civilización, buscando una comprensión de las problemáticas y los conflictos, pero también generando valores de compromiso, solidaridad y apoyo mutuo con la intención de garantizar los derechos e intereses de las generaciones presentes y futuras y en el respeto de los derechos de la naturaleza como respeto a la regeneración de sus ciclos vitales. Según se ha visto en este trabajo, un aporte para enfrentar la crisis se determina a partir de las regulaciones comunitarias que ya se han ido consolidando en el tiempo como modelos sustentables, y que son producto de las formas de vida y dispositivos culturales que han creado las comunidades, y que trascienden al individualismo predominante de las sociedades actuales, para consolidar la búsqueda hacia el cambio y reconocimiento del derecho y la justicia ambiental, en el marco ideológico del ambientalismo.
La superación de la crisis, está en las reivindicaciones sobre la afectación y desconocimiento de los derechos ambientales, en la discusión principal de las sociedades contemporáneas sobre la falta de reconocimiento material de la justicia ambiental, comenzando por la determinación sobre la verdad de los problemas, conflictos e injusticias que se padecen en el mundo. La solución a la crisis ambiental, sólo puede ser construida desde visiones amplias de integridad, complejidad como se ha presentado en los análisis teóricos y metodológicos, pensando en medidas que contengan la relación de interrelación e interdependencia para resolver problemas en diferentes escalas desde lo local hasta lo global, potencializando los aspectos positivos para encontrar salidas justas y eficaces mediante estrategias de conservación y uso sustentable que perduren en el tiempo. Por eso se ha llegado a plantear como contribución de esta investigación la necesidad de avanzar a partir de las experiencias comunitarias compartidas de redes locales, para que

Conclusiones 315
trasciendan hacia espacios en redes regionales y globales como alternativas reales frente a los problemas que originan la actual crisis.
Esto quiere decir, que las alternativas a la crisis no pueden seguir siendo vistas como decisiones que se toman desde altas instancias de poder estatal, además porque no han tenido repercusión para revertir estas mismas problemáticas o para tratar los conflictos, sino que deben ser construidas en las formas de policentrismo desde varios puntos para ser integrados y sumados a las verdaderas alternativas que se construyen desde la participación directa en la idea de democracia radical. Dentro de la noción de los bienes comunes están la regulaciones comunitarias que han superado el individualismo del modelo liberal y neoliberal que es desde donde procede el origen de la crisis, y por esto, los bienes comunes y ambientales que incorporan la construcción de la teoría crítica poscolonial desde el Sur sobre el patrimonio común, empieza a significar resistencias en modos diversos de pensamiento, planes de vida y percepciones culturales del territorio por parte de comunidades locales, lo que se erige como al diferente a la privatización, pero también a la regulación del Estado.
Por esta razón, se han retomado las teorías críticas que identifican en los bienes comunes las resistencias desde lo local en luchas contrahegemónicas, por el ambiente y el territorio de comunidades locales, que se contraponen a las lógicas de presión desde instancias nacionales y globales, en los proyectos de explotación económica, extractivismo y crecimiento económico privadas impulsadas por las políticas de los gobiernos, que atenta contra las formas de vida y generan mayores desigualdades e injusticias. Por esto, los bienes comunes y ambientales se conciben como una tercera instancia en la cual existen nuevos espacios para la política, desde movimientos sociales, organizaciones comunitarias, grupos ambientalistas, organizaciones no gubernamentales, pueblos indígenas y étnicos, etc. Por otra parte se insiste en relación a los hallazgos encontrados, desde una posición del ambientalismo, que las resistencias y luchas por la defensa de los derechos e intereses ambientales, no sólo provienen de las dinámicas de poder, sino que involucran cuestión filosófica que trascienden la visión materialista del ambiente y la naturaleza para incluir otros aspectos éticos y culturales importantes dentro de las mismas resistencias y alternativas al marco ideológico occidental predominante de los modelos liberales y neoliberales, para reconocer las diferentes formas de vida, desde alternativas del pensamiento de la diversidad cultural.
Debido a esto, se extraen las conclusiones sobre la evolución histórica de las formas de regulación sobre el ambiente y la naturaleza, que determinan una predominancia de las formas colectivas sobre las individuales, que sólo cambiaron con la aparición del pensamiento de la modernidad y el liberalismo. Debido a este análisis se ha logrado demostrar que la concepción de lo público no puede ser entendida de la misma manera en toda la evolución de la historia, pues existen diferentes intereses detrás de las formas de regulación de los bienes comunes y ambientales, que permiten diferenciar una relación distinta entre lo privado y lo colectivo. Lo público ya no puede seguir siendo sinónimo de lo estatal, sino que debe ser diferenciado desde la escisión de la ruptura histórica, que implicado

316 La regulación de los bienes comunes y ambientales separar decisiones y acciones de gobierno esconden la defensa de intereses privados a través de expropiaciones, concesiones de explotación de los bienes comunes y ambientales en la fase actual de despojo y desposesión, y que diferencian ampliamente las acciones público-estatales de las que se determinan por intereses privado-estatales. Entonces lo que determina lo público termina siendo realmente lo colectivo o comunitario público mediante la idea de consenso y voluntad colectiva.
De ahí que, se empiece a cuestionar las acciones formales con la defensa de intereses colectivos, pues ahora se deben buscar nuevos conceptos y explicaciones de lo público más allá del Estado. Esta es otra de las tesis que se han sostenido en el desarrollo del trabajo, pues implica precisamente superar la antigua idea que los intereses públicos y colectivos sólo podrían defenderse mediante la representación de lo estatal, pero que se van creando nuevas formas que no dependen de estas lógicas, pues se fundamentan en la capacidad que tiene la misma sociedad para auto-organizarse en formas colectivas que avancen hacia el reconocimiento de la regulación por parte de las comunidades encaminados a la consolidación del bien común, para generar mejores condiciones en contra de las desigualdades sociales. Se ha visto que es una respuesta necesaria para acabar con las relaciones de dominación implantadas desde el liberalismo y neoliberalismo, y es inaplazable terminar con las falsas promesas y visiones contradictorias del desarrollo sostenible replanteando la idea de progreso soportado en el crecimiento económico y el consumismo.
Se ha observado, cómo la contradicción del desarrollo y la sostenibilidad del mercado que se traduce en las graves consecuencias que tiene la economía del sistema global capitalista, desde la cual se promueven modelos que incentivan la sobreexplotación y extracción de los bienes ambientales, agotándolos y llevándolos a la extinción. A partir de este modelo también se han explicado los desequilibrios entre el Norte y el Sur global, en donde aparecen una serie de conflictos, injusticias y desplazamientos ambientales. Todos estos problemas han sido descritos en gran parte de la literatura hace unas décadas, y hoy, se mantienen como el reflejo de ese mismo pasado, en el cual, la economía crece apropiándose de los bienes comunes y externalizando las cargas ambientales, sobre el consumidor final, sin pagar por los mismos daños, impactos y contaminación, pues se marginalizan los costos ambientales sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, y se crean apropiaciones indebidas sobre el ambiente y la naturaleza. De allí se promueven los regímenes formales de regulación a través de figuras que favorecen a los sectores económicos dominantes generando más injusticias y desigualdades en la repartición de las cargas ambientales, mediante políticas de internalización de los costos a través del pago mediante impuestos, regímenes de pago por servicios y mercados ambientales. Por una parte, se imponen gravámenes a los bienes destinados a satisfacer necesidades básicas, mientras que, por el otro, se exoneran del pago a los generadores o productores de dichos bienes y de la contaminación generada en su cadena de producción y comercialización, generando más ganancia a las grandes empresas transnacionales, e incrementando la riqueza en capitales inversores.

Conclusiones 317
De esta manera, se ha demostrado que la mayor contradicción se encuentra
precisamente en las propuestas de desarrollo sostenible y economía verde que han sido planteadas desde instancias internacionales, pues en el fondo no son más que el intento por expandir el crecimiento económico del capitalismo hacia la dominación final del ambiente en los modelos de privatización. Es de esta manera como se han venido replicando esas mismas contradicciones, mediante modelos soportados en la industrialización y crecimiento económico, pues, la utilización del término ‘desarrollo económico’, ha sido la forma en que las sociedades occidentales han llegado a concebir el direccionamiento de su historia en aquella pretensión pseudo-universal de linealidad de progreso, pero que ha fracasado al desconocer los contextos propios de cada cultura. Se ha visto cómo el capitalismo que es una de las causas del problema, y, por ende, no puede ser la solución, pues un supuesto modelo de ‘capitalismo sostenible’ o ‘ecocapitalismo’ va en contravía de su misma naturaleza de crecimiento indefinido.
De esta manera, el capitalismo intenta seguir reproduciendo una serie de injusticias relativas a la acumulación de riqueza, crecimiento económico, depredación y devastación, cuando entra en fase de crisis, para intentar nuevas formas que puedan contribuir con su expansión hacia la explotación de recursos públicos y colectivos para convertirlos en privados y concentrarlos en proceso de desposesión bajo el dominio de los grandes poderes económicos. A partir de todo lo anterior, se ha llegado a uno de los mayores aportes de este trabajo, y es exponer la teoría de la ‘inversión de la teoría de la tragedia’ para explicar, que si realmente existen problemas que han sido ocasionados en contra los bienes comunes ambientales, no ha sido por las acciones de las comunidades locales pues se ha desmentido totalmente, al reconocer que estos grupos son quienes han contribuido a la conservación del ambiente a través de valores colectivos que han prevenido la devastación generalizada a fin de garantizar su propia subsistencia. Por consiguiente, en oposición a la afirmación de Hardin, la verdadera tragedia, consiste en la privatización y la estatalización de esos bienes mediante prácticas convencionales del derecho, con el cual se promueve su sobreexplotación que conlleva los procesos de deterioro, agotamiento o destrucción y catástrofe de los bienes comunes y ambientales de la humanidad.
La mayor muestra han sido las realidades que demuestran cómo los pocos espacios que aún se conservan, o que están en condiciones menores de afectación, son los territorios de las comunidades locales, pero que ahora se convierten en los lugares sobre los cuales están detrás los intereses de explotación del sistema económico globalizado. Entonces, las propuestas deberán erigirse en las tres dimensiones teóricas, esto es, las perspectivas del ambientalismo, la justicia y el derecho. De esta forma, se ha buscar aportar y construir formas de pensamiento diferentes basadas en la regulación comunitaria de los bienes comunes y ambientales. Partiendo de una idea de ambientalismo, que ha sido expuesta previamente, se avanzó en la construcción propia haciendo énfasis en la integración no sólo la dimensión teórica e ideológica, sino también en el activismo social y político en la lucha por el reconocimiento, la diferencia y el diálogo de saberes de

318 La regulación de los bienes comunes y ambientales las comunidades locales. Este ha sido uno de los problemas identificados por la falta de integralidad de los estudios ambientales, pero poco a poco se ha ido entendiendo la necesidad de una perspectiva teórica con bases ideológicas y prácticas que permite erigirse como punto de partida para el análisis de los diferentes problemas y conflictos ambientales en la actualidad. Según se argumentó, el ambientalismo es diferente del ecologismo y también de los enfoques de ecología política, a pesar de compartir algunos de sus postulados. Tiene una visión propia y diferente que incluye las dimensiones de lo social y lo ecológico sin desintegrar las bases culturales. Es por esto que se retoman especialmente sus características de político y popular, sobre la base de la resistencia de formas de vida de las comunidades locales que subsisten, se relacionan, perciben y se apropian de sus territorios y de sus bienes. De otro lado, la justicia es un elemento esencial para satisfacer los valores y principios que han sido la base del reconocimiento de los derechos ambientales y que no puede ser desligado de las discusiones sobre el derecho ambiental ni de la ciudadanía ambiental global, con miras a transformar las perspectivas del derecho para que sean diferente de la tradicional de los Estados modernos y el liberalismo. Desde el punto de vista del derecho y los derechos, se mencionó la necesidad de articular una visión más amplia del pluralismo en una perspectiva de constitucionalismo social contemporáneo, donde coexistan diferentes constituciones localizadas bajo los valores y principios ambientales, de justicia ambiental y de distensión entre lo colectivo e individual para establecer la idea de defensa del bien común.
Profundizando y concluyendo se mencionan las características específicas de etas tres dimensiones. Sobre el ambientalismo, el factor político y popular indica una determinación a partir de las luchas y resistencias de otras formas de pensar e interactuar desde de las comunidades e individuos en relación con el ambiente, la naturaleza y la defensa del territorio. Este también es el marco teórico, filosófico e ideológico para alcanzar la sustentabilidad dentro de la nueva forma de organización social y política ambiental y los derechos ambientales. En este sentido, busca materializar valores y principios éticos y políticos para la defensa y protección del ambiente en la necesidad de redistribución entre seres humanos y no humanos, presentes y futuros. Este enfoque es determinante dentro de de los debates de democracia de las sociedades democráticas para defender ciertos ideales que serán reconocidos públicamente dentro de los procesos discursivos, deliberativos y dialécticos encaminados a la comprensión de los conflictos y problemáticas, pero también en la construcción de soluciones y alternativas. Es así como se busca aportar al cambio de transformación profunda de valores, que trascienda hacia un nuevo paradigma en respuesta a la disolución de las jerarquías sociales de dominación impuestas entre los seres humanos, y encaminada a establecer el fin de la dominación de la naturaleza. En otras palabras, se trata de buscar alternativas diferentes al actual sistema económico para terminar con el concepto de acumulación de riqueza en los valores abstractos, y resolver de una vez por todas, las desigualdades sociales que aún subsisten impactando en el cambio en los patrones insostenibles de producción y consumo en el actual mundo globalizado.

Conclusiones 319
Y finalmente, una perspectiva del ambientalismo entendido como la acción
política, pues no sólo se queda en el desarrollo teórico, sino que busca consolidar en la práctica esta serie de valores y teorías a través de proyectos políticos, en formas de activismo social y político por parte de individuos, grupos, asociaciones, movimientos sociales, comunidades, ONG, que han direccionado las acciones encaminadas a la conservación del ambiente mediante la reivindicación de los valores y principios ambientales para la defensa de la justicia ambiental (re-distributiva) en el que se involucran los factores culturales, éticos y de poder que inciden en las relaciones-interacciones sociedad-ambiente y sociedad-naturaleza. El énfasis de integrar los análisis críticos de las relaciones de poder con la percepción cultural y ética sobrepasando la visión puramente materialista del ambiente, es crucial para consolidar la justicia ambiental vinculando el análisis sobre los procesos redistributivos entre los seres humanos y la naturaleza. Igualmente, el ambientalismo dirime los conflictos entre valores colectivos e individuales, entendiendo que es a su vez que es colectivo per también libertario. Entonces, está orientado a proporcionar los elementos para la autorrealización y resiste reclamando libertad ante la dominación impuesta por los sectores políticos, económicos y sociales más poderosos. Algunas características adicionales que se sustraen del análisis del ambientalismo, es la necesidad de liberar a la sociedad de formas de dominación como el capitalismo, en formas de explotación del trabajo y la esclavitud de inversión de tiempo, al consumismo y la moda, la alienación negativa de la tecnología, y a las carencias frente a la libertad para decidir, pensar y actuar una forma diferente de vida social y ecológica (ambiental). En última instancia, es potenciar la capacidad y necesidad individual, en el reconocimiento autoconsciente de los seres humanos libres y creativos, que puedan congeniar los valores colectivos y la protección del ambiente con el reconocimiento de derecho del ambiente y la naturaleza.
Entonces este cambio de racionalidad se construye desde formas de pensamiento que incitan hacia la superación de los valores de la modernidad hacia una racionalidad ambiental para incluir aspectos multidimensionales del ser humano, de las diferentes formas de concebir las relaciones con el ambiente desde diversas culturas, pero también que permitan generar cambios profundos de paradigma más allá de la visión materialista. En este sentido, se busca fortalecer aquellos cambios culturales encaminados a la sostenibilidad ambiental, a través del cuidado, y uso limitado y responsable de los bienes ambientales respetando los ciclos vitales de la naturaleza. El ambientalismo defiende una idea de democracia directa y radical, en contraposición con la democracia formal y representativa que se encuentra en crisis en el actual Estado contemporáneo, para materializar formas de comunidades sostenibles, a partir de la participación activa en la toma de decisiones e interacción con los demás miembros de la sociedad, mediante el diálogo de saberes entre expertos y comunidades locales, buscando establecer políticas para la materialización de los principios de justicia, en un punto intermedio entre el conocimiento y la acción.

320 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Y en última instancia, es desde el ambientalismo que se construyen de las alternativas de regulación de los bienes comunes y ambientales, en defensa de las comunidades tradicionales que reivindican derechos e intereses relativos a la percepción y significación, cosmovisiones, integridad colectiva, reconocimiento, participación, dimensiones éticas sobre derechos de la naturaleza y las generaciones futuras. De este modo, los avances parten de la concepción sobre el reconocimiento de conflictos que son latentes en relación a los fenómenos como la apropiación, transformación, ocupación o despojo de los bienes, por las condiciones exclusivamente materiales involucradas en su percepción. Así se debaten permanentemente las cuestiones éticas y culturales encaminadas a consolidar una idea de justicia como salida a las grandes problemáticas ambientales (aspectos como el mercado inequitativo, el modelo consumista, el autoritarismo estatal y/o privado, la expropiación de los bienes comunes y ambientales, la repartición inequitativa de las cargas de contaminación, el reconocimiento de derechos intergeneracionales, etc.).
La justicia ambiental, termina siendo un elemento teórico indispensable en la materialización de distribución y redistribución equitativa entre seres humanos y naturaleza, que se solidifica con la defensa de formas comunitarias para respetar los ciclos vitales y asegurar modelos sustentables para las futuras generaciones. Entonces, una perspectiva de justicia amplia debe incluir y reconocer tanto los derechos humanos, como los derechos de los otros seres de la naturaleza. La justicia ambiental está vinculada al pluralismo, pues está abierta a las diferentes formas de las diferencias culturales, dentro de los límites de los valores y principios ambientales. En este sentido, un concepto material de justicia pasa también por avanzar hacia el reconocimiento de las formas sostenibles en escalas locales que pueden permitir avanzar hacia el reconocimiento de una justicia ambiental completa. En los mismos términos se concluye, respecto a la justicia ambiental, aquellas posibilidades en las cuales pueda ser construida siguiendo las dimensiones de la política, la ética y el derecho, sin diluir las formas axiológicas, incluyendo los aspectos de valoración en las decisiones que determinan los límites de las conductas en relación a la afectación del ambiente.
En cuanto a la perspectiva del derecho y los derechos, se ha propuesto en esta investigación reconocer una visión amplia que pueda aportar a los problemas de la crisis de civilización en relación a la degradación de los bienes ambientales, contaminación, distribución de la riqueza, que han surgido principalmente desde los modelos de la industrialización avanzada y sociedades posindustriales, tratando de tomar medidas frente a los efectos adversos del proceso intensivo del desarrollo. Entonces se ha desarrollado una teoría acerca de la nueva concepción del derecho, que empieza con el reconocimiento de regulaciones más allá de las formalidades exigidas por los sistemas jurídicos, que dependan del consenso social y colectivo con el fin de establecer una regulación adecuada en cada uno de los contextos sociales. Esa definición de consenso debe ser entendida en el sentido más amplio de la democracia radical, que debe ser aplicado eficazmente por los miembros de las colectividades (sociedades y comunidades) cuando esté orientado al cumplimiento de los fines, valores, criterios e ideales de la justicia ambiental. En

Conclusiones 321
esta perspectiva se indicó, cómo en la habitual clasificación de los derechos subjetivos estos van generando obligaciones y responsabilidades de conducta en regulaciones sociales que imponen límites frente al ambiente. Es importante porque en la regulación social se percibe como el derecho de acceder a un bien común de subsistencia, pero que corresponde con los compromisos recíprocos frente al cumplimiento de esas obligaciones. Desde el punto de vista del nuevo derecho, se exige a los individuos tomar medidas efectivas para conservar el ambiente. Entonces, esta perspectiva del derecho de ir tras una nueva visión para el cambio de paradigma del constitucionalismo contemporáneo en relación a las medidas y los esfuerzos en el reconocimiento de intereses comunes de la humanidad, en un tipo de reconocimiento social de las regulaciones de las comunidades, cuando demuestren un grado de incidencia en materia de conservación y uso sustentable de los bienes comunes y ambientales a partir de la gobernanza local.
La visión del nuevo constitucionalismo contemporáneo, es mucho más amplia que el constitucionalismo estatal, pues es el reflejo de múltiples relaciones sociales y de poder que reconocen la diversidad y el diálogo intercultural, en la perspectiva del constitucionalismo social dentro de una ‘multiplicidad de constituciones’ producidas desde la sociedad civil global, en la que sea posible establecer los mínimos convencionales para la convivencia hacia unos fines axiológicos de justicia. No se trata de buscar el reconocimiento de esas disposiciones a partir de las instancias formales, aun cuando sería lo deseable, pero tampoco puede estar supeditado a desarrollos normativos formales, o asuntos de decisiones judiciales formales, pues debe aceptarse la realidad del derecho como producto de unos intereses sociales concretos, y no necesariamente contrapuestos al establecimiento de medidas impuestas, sino que refleje los diferentes intereses de distintas partes de la sociedad. Esta teoría del derecho y los derechos, implicará avanzar hacia una forma de organización política ambiental, que reconoce la pluriversidad que nos diferencia, pero también de la universalidad de derechos ambientales que es lo que nos une para enfrentar problemas desde la acción colectiva global. En esta medida el cambio de paradigma, deberá estar soportado en el cambio frente al modelo económico y los límites sobre los consumos exosomáticos definiendo una huella ambiental sostenible. Se debe cambiar la idea del desarrollo convencional sobre el crecimiento del consumo, planteando límites enfocados más a resolver los problemas de desigualdad y pobreza en el mundo (i. e. redistribución más que crecimiento económico).
Es decir, adoptar un cambio profundo en cuanto al modelo de crecimiento económico ilimitado que ha generado la devastación de los bienes comunes ambientales y el incremento de la deuda ambiental por la extracción de commodities y bienes intermedios de los países del Sur en los fenómenos de reprimarización, que sólo pueden ser efectivos a través de medidas que establezcan los límites al crecimiento de sectores ricos y distribución de riqueza en sectores pobres, mediante programas y proyectos locales encaminados a la realización de formas colectivas de cooperación en economías locales. Este es quizás uno de los mayores retos, pues muchas de las políticas se encuentran todavía vinculadas a las lógicas del

322 La regulación de los bienes comunes y ambientales sistema globalizado. Por tanto, se han formulado iniciativas creadas desde lo local, entre ellas, la coproducción de bienes y servicios de autoconsumo, y las formas de regulación y gobernanza comunitaria que permite a las comunidades ser autosostenibles y no depender y enfrentar el olvido de las políticas del Estado. Estas alternativas además contienen ventajas, pues crean procesos de autoorganización, control efectivo y niveles de gobernanza que superan la intervención estatal o las injusticias de privatización de los grandes poderes económicos. Entonces, lo que se ha venido proponiendo son modelos más efectivos y sostenibles, pues tienden a perdurar más en el tiempo con mejores condiciones para la calidad de vida y respeto a la autorrealización de cada una de las comunidades.
Finalmente, otro gran aporte, es la propuesta de regulación desde las nuevas formas comunitarias, en los casos abordados que permiten comprender esos procesos de auto-organización comunitaria, la coproducción y el policentrismo social son modelos que han presentado mejores resultados frente a la intervención estatal, y que son los que permiten generar los mecanismos y acciones para la conservación y uso sustentable de los bienes comunes y ambientales. Entonces estas ‘nuevas formas comunitarias’, son formas de organización que establecen procesos políticos de nuevas posibilidades para consolidar una sociedad más comprometida, solidaria, responsable y democrática, en la cual, se busca la colaboración en causas comunes, en donde coexistan legítimamente diferentes centros de decisión y acción colectiva, para satisfacer una serie de principios y valores que son deseables desde el punto de vista social y ambiental. Las nuevas formas comunitarias conllevan implícita la idea de rechazo a la imposición de decisiones desde los centros de poder que representan exclusivamente los intereses de ciertos sectores influyentes que monopolizan las decisiones del Estado, pues deben existir cuestiones prioritarias encaminadas al bien común y a las decisiones colectivas concertadas con las comunidades y diferentes sectores de la sociedad civil, a fin de encontrar resultados reales más allá a la simples políticas trazadas por las instancias de gobierno y el sistema de reglas formales.
Por último, en respuesta a los críticos de las regulaciones comunitarias, se ha comprobado que las reglas informales han sido las más sustanciales al obtener mejores resultados que las regulaciones formales del Estado para la protección del ambiente. Dicha conclusión no puede ser desconocida, porque la mayoría de investigaciones demuestran este avance a partir de las metodologías rigurosas que han sido aplicadas en el análisis de regulaciones comunitarias. Lo cierto es que la mayoría de investigaciones que se han adelantado en materia de bienes comunes y ambientales en el mundo, demuestran los graves problemas de las regulaciones estatales y de las privatizaciones en los grandes capitales en comparación con las formas comunitarias, que sí resultan ser exitosas. Entonces, dicho de paso, los estudios relativos al derecho por mantener su visión conservadora, han sido lo que han quedado más rezagados en comparación con otras disciplinas y deben empezar a reconocer estas formas de regulaciones como parte fundamental de la salida a la crisis ambiental de nuestros tiempos. De esta manera, serán imprescindibles, pues frente a esta crisis no solamente se descubren las profundas preocupaciones, sino también, la existencia de una esperanza en que las nuevas

Conclusiones 323
alternativas puedan ser el medio de la acción colectiva que se consagre para obtener resultados promisorios. Finalmente, queda la espera a partir de esta investigación, de influenciar los nuevos estudios que son indispensables, desde el punto de vista de los aportes teóricos como de los metodológicos, pero principalmente, para generar elementos de una nueva visión del derecho, de las regulaciones y de acciones que estén comprometidas a generar cambios urgentes que necesitamos todos en relación a la consagración de justicia ambiental y colectiva, para poder alcanzar las metas comunes y los planes de vida de individuos y comunidades a través de medidas equitativas para el reconocimiento de los derechos ambientales de las generaciones presentes y futuras, del ambiente y la naturaleza hacia un cambio de paradigma y gobernanza de los bienes comunes y ambientales.


Anexo A
Comparación entre la deuda externa financiera y
la deuda ecológica
Figura 3. Niveles de comparación en términos monetarios de la deuda externa financiera y la deuda
ecológica.
Tomado de Srinivasan et al. (2008)

Anexo B
Interacción entre tipos de escalas a nivel de instituciones y regulaciones
Figura 4. Interacción entre diferentes escalas y niveles de instituciones para el manejo de bienes comunes
Fuente: Modificado de Cash et al. (2006)
Los escenarios recreados en la Gráfica 1 indican la posibilidad de que existan diferentes reglas e instituciones (i. e. ó niveles) en una escala única, dentro de la cual puede o no existir interacción (denominadas respectivamente multinivel-única escala e internivel-única escala). También pueden encontrarse diferentes reglas e instituciones o niveles en diferentes escalas sin que exista interacción entre estos niveles (enunciado como multi-escala con multinivel). Otro escenario es la existencia de diferentes reglas e instituciones o niveles en múltiples escalas con interacción entre los niveles de cada una de las escalas sin desbordarse de ellas mismas (enunciado como inter-nivel con multi-escala) o la existencia de diferentes reglas e instituciones o niveles en diferentes escalas con interacción entre niveles de las diferentes escalas (denominado inter-nivel con inter-escalas).
NIVEL ESCALA
Multi-
Multi- Multi-
Multi-
Inter-
Inter-
Inter- Inter-
Única
Única

327 Anexo B. Interacción entre tipos de escalas a nivel de instituciones y regulaciones
Los escenarios recreados en la Gráfica indican la posibilidad de que existan diferentes
reglas e instituciones (i. e. ó niveles) en una escala única, dentro de la cual puede o no existir interacción (denominadas respectivamente multinivel-única escala e internivel-única escala). También pueden encontrarse diferentes reglas e instituciones o niveles en diferentes escalas sin que exista interacción entre estos niveles (enunciado como multi-escala con multinivel). Otro escenario es la existencia de diferentes reglas e instituciones o niveles en múltiples escalas con interacción entre los niveles de cada una de las escalas sin desbordarse de ellas mismas (enunciado como inter-nivel con multi-escala) o la existencia de diferentes reglas e instituciones o niveles en diferentes escalas con interacción entre niveles de las diferentes escalas (denominado inter-nivel con inter-escalas).

Anexo C Dilema del juego del prisionero
Prisionero 2 Confiesa No confiesa
Prisi
oner
o 1
Confiesa 10 10 0 20
No Confiesa 20 0 2 2
Figura 5. Representación del dilema del prisionero en el juego único.
Fuente: Adaptado a partir de Axelrod (1984)
El ejemplo del dilema del prisionero suele ser representado por captura de dos sospechosos de un crimen que son interrogados al mismo tiempo sin posibilidad de que se comuniquen. A los dos se les ofrecen el mismo trato: si uno de los dos confiesa, pero el otro no, el que confiesa queda en libertad, es decir, cero años en prisión (0) y el otro recibe veinte años de cárcel (20); y si ambos confiesan, los dos tendrán diez años de cárcel (10). Pero si ninguno confiesa cada uno pagará una condena de tan sólo dos años de prisión (2) por falta de pruebas. La estrategia dominante para jugadores racionales es confesar; dado que es una decisión estratégica, si el otro no confiesa es mejor confesar (como decisión individual), pero si el otro confiesa también es mejor confesar. Sin embargo, el dilema está en que los jugadores terminan escogiendo una estrategia que no es la mejor para ambos, es decir un sub-óptimo, pues si ninguno confesara ambos tendrían sólo dos años de cárcel (2) en vez de diez (10).

Anexo D Resiliencia de las regulaciones comunitarias en
materia de bienes comunes y ambientales
Figura 6. Los conceptos del marco de relaciones del modelo socio-ecológico desde un enfoque de
resiliencia. Tomado de Folke (2006)
Existen varios marcos conceptuales desarrollados en relación con el enfoque de resiliencia: (A) un marco que se enfoca en el conocimiento y la comprensión de la dinámica de los ecosistemas, cómo navegar a través de prácticas de gestión, instituciones, organizaciones y redes sociales y cómo se relacionan con los conductores de cambio (modificado de Berkes et al., 2003).

Anexo E Sistemas socio-ecológicos (SSE)
Figura 7. Esquema básico de los sistemas socio-ecológicos Fuente: Adaptado a partir de Ostrom (2009)
El modelo desde los SSE ha sido desarrollado específicamente para establecer la interacción de las diferentes instituciones sociales en la regulación y manejo de los bienes comunes (Ostrom, 2009) (ver Gráfica 4). Los dos grandes componentes que se identifican son las instituciones (e. g. sociales, económicas, políticas, jurídicas, etc.) y los ecosistemas relacionados que constituyen la fuente de bienes comunes-y-ambientales. En este sistema, además, se pueden identificar cuatro componentes: i) sistema de bienes, ii) unidades de bienes, iii) sistema de gobierno y iv) propietarios o usuarios de los bienes. Los sistemas de bienes y gobierno son dos subsistemas, cada uno conformado por una escala de unidades de bienes y el grupo de usuarios o propietarios respectivamente. También puede hacerse una diferencia por sistemas ecológicos (unidades y sistemas de bienes comunes) y sociales (usuarios y sistemas de gobierno). La dinámica de interacción entre estos cuatro componentes (i. e. sistemas de gobierno, sistemas de bienes comunes y unidades de bienes comunes), determinan unas propiedades emergentes tales como instituciones formales e de cuyo éxito depende la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. Una situación puede estar caracterizada de acuerdo a siete variables: (1) participantes (pueden ser individuos o actores colectivos), (2) posiciones, (3) resultados potenciales, (4) relación entre acciones-resultados, (5) el control que ejercen los participantes, (6) tipos de información generada, and (7) costos y beneficios asignados a las acciones y los resultados. A su vez, una los factores que afectan la estructura de la acción son: en primer lugar, las reglas usadas por los participantes en las relaciones con los otros; en segundo lugar, las condiciones ecosistémicas del lugar, y, en tercer lugar, la estructura de las comunidades y el lugar que ocupan frente a la problemática.
Instituciones sociales, económicas, políticas y jurídicas
Sistemas de bienes
Sistemas de gobierno
Unidades de bienes Propietarios
Interacciones
E. emergentes
Ecosistemas relacionados

Anexo F
Cartografía caso Xcalak
Figura 8. Mapa ubicación Xcalak Fuente: Tomado de Laursen (2017)

Anexo G Cartografía PNN Bahía Málaga
Figura 9. Mapa ubicación PNN Bahía Málaga
Fuente: Tomado de PNN (2012)

Convenciones
Área reforestada
Zona urbana
Límites del municipio
Anexo H Cartografía caso MDL Zenú
Figura 10. Mapa de áreas de reforestación vinculadas al proyecto de captura de carbono en el municipio de San Andrés de Sotavento (Córdoba, Colombia)
Fuente: Gráfica y georreferenciación propia, base cartográfica IGAG y UNFCCC (2010)
CS
Tc
#
San Andrés de Sotavento (Centro)
Tuchín (Centro)
Referencia área reforestada
Referencia área reforestada
1 Bella Cecilia
2 Bosque Silencio
3 Cabildo Recuperación Lote 2
4 Celeste imperio
5 La Esmeralda
6 Majagual I
7 Nueva Colombia
8 San Isidro II
0 5
Km
Colombia
Córdoba
San Andrés de Sotavento

Anexo I
Atributos de individuos en comunidades frente a la regulación de bienes comunes
ambientales
Tabla 2. Atributos y condiciones que son usados en la definición de reglas de quienes tienen autorizado acceder y usar adecuadamente los bienes ambientales
Atributos Condiciones Escala Características de los individuos Relación con el bien Global
Nacional Regional
Local
Edad Familia Grupo Etnia
Género Educación
Aptitud Actitud
Uso específico Uso continuo
Sistema de derechos a largo plazo
Propietario según flujo de proporción anual de unidades del
bien Propietario de la tierra
Propietario de bienes no asociados a la tierra
Propietarios vinculados a una organización privada
Propietario que comparte el sistema de bienes
Derechos de uso temporales Subasta
Cuota por uso Licencia Registro
Cuota por temporadas Rifas
Fuente: Tomado de Ostrom (2005)

Anexo J Clasificación de derechos y tipos de reglas
Tabla 3. Clasificación de derechos y tipos de reglas para la regulación de bienes comunes y ambientales
Reglas para crear derechos de propiedad sobre bienes de agricultura (commodities) Reglas de posición Existen dos posiciones: (1) un participante de intercambio
elegible y (2) un juez. Reglas de límites (1) Se permite a todos los hogares de agricultores convertirse
en participantes de intercambio o, de lo contrario, aquellos que rechacen su entrada pueden ser castigados. (2) El juez debe ser seleccionado sobre la base de los méritos y la integridad de los hogares en la comunidad o de lo contrario las otras reglas no estarán en vigor.
Reglas de elección (1) Todos los participantes en el intercambio pueden ofrecer intercambiar bienes que poseen por bienes en titularidad de otros o, de lo contrario, aquellos que prohíben el intercambio pueden ser castigados. (2) Si se arrebatan los bienes de un hogar, el hogar puede informar a un juez o, de lo contrario, aquellos que impiden el informe pueden ser castigados. (3) Si un juez determina que un hogar ha secuestrado bienes ilegalmente, * el juez debe asegurarse de que el hogar ilegal devuelva los bienes y pierda sus propios productos, de lo contrario el juez será sancionado.
Reglas de agregación Todas las partes en un intercambio deben acordar antes de que se produzca un intercambio legal o de lo contrario el intercambio no se produce.
*Ahora se podría usar el término robar en lugar de arrebatar. Fuente: Tomado de Ostrom (2005)

Anexo K
Tratados internacionales ambientales sobre bienes comunes globales
Tabla 4. Tratados internacionales que componen el sistema de reglas formales para el manejo de bienes comunes y ambientales
Derecho suave (soft law) Tratado Articulado Bien regulado Disposición(es)
Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente
Humano (1972)
Principios 2º, 3º, 4º, 5º, 21
Bienes ambientales in genere
Clasificación de los bienes (e. g. agua, aire, tierra, fauna flora) Planificación y
ordenamiento, conservación y restauración, sostenibilidad de los
recursos naturales renovables, soberanía de los Estados sobre los
recursos naturales
Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente
Humano (1972)
Principios 2º, 3º, 4º, 5º, 21
Bienes ambientales in genere
Clasificación de los bienes (e. g. agua, aire, tierra, fauna flora) Planificación y
ordenamiento, conservación y restauración, sostenibilidad de los
recursos naturales renovables, soberanía de los Estados sobre los
recursos naturales
Declaración de Río de Janeiro sobre Ambiente y
Desarrollo (1992)
Principios 2º, 7º, 22
Bienes ambientales in genere
Soberanía de los Estados sobre los recursos naturales, protección,
conservación y restablecimiento de los ecosistemas por parte de los Estados
(cooperación internacional y responsabilidades compartidas pero
diferenciadas), participación de pueblos indígenas
Derecho fuerte (hard law) Tratado Articulado Bien regulado Disposición(es)
Convención Internacional Caza de Ballenas (1946) Completo Biodiversidad Regulación internacional para la caza
de ballenas y prohibiciones
Convención sobre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos de
Altamar (1958)
Completo Biodiversidad
Reconocimiento de soberanía de los países sobre sus recursos de altamar,
esfuerzos de cooperación y conservación, acuerdos voluntarios
para la regulación de la pesca y litigio frente a la jurisdicción de la CIJ

Anexo K. Tratados internacionales ambientales sobre bienes comunes globales 337
Convención sobre los Humedales Ramsar
(1971) Completo Biodiversidad
Definición de los humedales como ecosistemas estratégicos y áreas de
conservación Convenio Internacional
para Prevenir la Contaminación por los
Buques 1973 (MARPOL) Completo Biodiversidad Establece las normas de regulación de
los buques
CDB (1992) Completo Biodiversidad
(incluyendo recursos genéticos)
Protección a la diversidad biológica por parte de los Estados parte de la
Convención y cooperación internacional
UNFCCC (1992) Completo Atmósfera (cambio climático)
Medidas de los países frente al cambio climático de origen antrópico
Protocolo de Kioto de la UNFCCC (1997)
Completo (en adición y
complemento de las
Decisiones de las COP)
Atmósfera y usos del suelo
Compromisos a través de límites de gases de efecto invernadero (GEI) y
adopción de mecanismos de flexibilidad, proyectos de uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura (LULUCF) y proyectos de prevención
de deforestación de degradación (REDD)
Convenio Internacional de las Maderas
Tropicales (1994, 2006) Completo Bosques y plantaciones
forestales Políticas de planeación y financiación multilateral para actividades forestales
comerciales
Fuente: Realización propia Otra clasificación corresponde a los tratados internacionales que implementan disposiciones
multilaterales de tipo regional, en este caso, la Convención de la Comisión Interamericana del Atún Tropical, el Convenio de Protección del Medio Marino en la Región del Gran Caribe y el Tratado de Cooperación Amazónica como se aprecia en la Tabla 3.
Tabla 5. Tratados internacionales regionales para la regulación de los bienes comunes y ambientales
Tratado Articulado Bien regulado Disposición(es)
Tratado de Cooperación Amazónica (1978) Completo Biodiversidad
Reconocimiento del derecho de soberanía de los países sobre la
Amazonia, preservación del ambiente y conservación y utilización racional de
los recursos naturales Convenio Protección y Desarrollo del Medio
Marino en la Región del Gran Caribe (1983)
Completo Biodiversidad, aguas
marítimas nacionales e internacionales
Tratado internacional de acuerdo multilateral regional para la
conservación de la Región Gran Caribe y establecimiento de zonas protegidas
Fuente: Realización propia


Anexo L
Glosario Actores o interesados (stakeholders): sujetos individuales o grupales que mantienen algún tipo de interés sobre una actividad, que inciden y/o son afectados por ella.
Ambientalismo: enfoque teórico de pensamiento ambiental que se preocupa por temas conceptuales y de acciones sociales en defensa del ambiente desde una posición ética y cultural.
Ambientalismo político: es una vertiente en construcción de la ecología política y el pensamiento ambiental, en la cual se redefinen las relaciones sociedad-ambiente más allá de la dicotomía sociedad-naturaleza, dando especial importancia a las dimensiones éticas y culturales en las relaciones de poder.
Ambiente: interacción dinámica y compleja de elementos bióticos (vida), abióticos (materia y energía) y antrópicos (humanos).
Análisis institucional: parte de los enfoques metodológicos de análisis multicriterio para la identificación de instituciones y actores de un problema bajo estudio.
Antrópico, antropogénico o antropógeno: actividad humana que incide en el ambiente.
Bien común (en sentido amplio): es aquel compartido por todos o un grupo de seres humanos el cual no se puede excluir de su uso y acceso por su característica colectiva.
Bien público: bien común regulado por reglas de instituciones formales como Estados y Organizaciones Internacionales.
Bienes ambientales: bienes comunes que sirven para suplir necesidades humanas y no-humanas de generaciones presentes y futuras.
Bienes naturales: hace alusión a la parte de bienes ambientales que se relacionan exclusivamente con la naturaleza y que predominan en su aspecto biofísico.
Biosfera: sistemas de la vida (sinónimo del conjunto de ecosistemas)
Ciencia posnormal: enfoque teórico, metodológico y epistemológico (conceptual) por el cual se busca la participación de todos los sectores de la sociedad en la investigación para la toma de decisiones políticas. Sobrepasa el nivel de expertos, académicos y científicos como únicos autorizados en dar solución a un problema.
Commons: palabra para bienes comunes en inglés.
Comparabilidad: acción de comparar valores en términos económicos (e. g. monetarios con ecosistémicos).
Conditio sine qua non: locución latina “condición sin la cual”, elemento necesario o esencial.

340 La regulación de los bienes comunes y ambientales Conjunto de bienes comunes (common pool resources): termino proveniente del inglés para hacer referencia a las características propias de un bien común de acuerdo a su naturaleza, diferente al término propiedad común (common) que se refiere más a las instituciones sociales para la regulación de este tipo de bienes.
Consulta previa: derecho internacional y constitucional en algunos casos, en titularidad de los grupos étnicos para ser consultados previamente cuando se intenta desarrollar un proyecto que afecta su propiedad colectiva y la administración de sus bienes naturales.
Crematística(o): monetario, que hace énfasis en los valores abstractos de cambio.
Desarrollo humano: alternativa de desarrollo en el cual se busca suplir las necesidades fundamentales de las sociedades.
Desarrollo sostenible: desarrollo económico que busca satisfacer las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones.
Deuda ambiental: obligación histórica derivada de los elevados niveles de producción y consumo de los seres humanos, que superan ampliamente las necesidades fundamentales de ciertos sectores de la población, en especial la de países enriquecidos o “desarrollados”, y que no ha sido debidamente restituida y compensada al ambiente (sistemas naturales y sociales).
Deuda climática: tipo de deuda ambiental que incluye aspectos de reparación como la mitigación, la adaptación, la vulnerabilidad, los conflictos, los desplazamientos y la interrupción del crecimiento indefinido de esa misma deuda.
Deuda ecológica: ausencia de restitución a la naturaleza por daños, contaminación y deterioro, y de los impactos o externalidades negativas que los países “desarrollados” dejan de asumir frente a los países “en desarrollo”. Es un concepto que separa lo biofísico de lo social.
Deuda externa financiera: deuda económica contraída por parte de los países en desarrollo con entidades financieras mundiales y países desarrollados.
Ecología política: enfoque teórico que aborda el estudio de los conflictos ecológicos y ambientales distributivos, las relaciones de poder, la apropiación y el control ejercidos sobre la naturaleza, las relaciones sociales y configuración del territorio.
Ecológico: referente a los ecosistemas.
Economía ecológica: enfoque transdiciplinar de la economía en el campo académico y de investigación que apunta a la interdependencia y co-evolución de los sistemas económicos y naturales, reconociendo: i) unos límites biofísicos del crecimiento económico, ii) unos flujos de materia y energía desiguales históricamente por el comercio, iii) la degradación de la materia por los procesos económicos, y iv) la pluralidad de valores en relación al ambiente, no reducibles a unidades físicas o monetarias.

Anexo L. Glosario 341
Ecosistema: es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos junto al entorno físico donde se relacionan. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat.
Efectos ambientales: impactos negativos en el ambiente por actividades humanas.
Estado: forma de organización social y política de una sociedad.
Estados-nacionales: a partir de la modernidad, Estados que se reafirman como la representación de un grupo social con unos intereses compartidos.
Excluibilidad: acción o posibilidad de excluir a una persona del acceso y uso de un bien.
Existencia colectiva: derecho de los grupos étnicos a no desaparecer como grupo y a mantener una identidad cultural.
Externalidades: aparecen debido al comportamiento de un agente que afecta al bienestar de un tercero (de manera positiva o negativa), sin que este último haya elegido esa modificación, y sin que exista un precio o valor de la contraparte que lo compense.
Falla de escala de la economía: en economía ecológica, es la pretensión errónea de la economía de desbordar y desconocer los límites físicos de la biosfera y del planeta, tratando de crecer ilimitadamente.
Fallo de mercado: la falla del mecanismo de mercado para tratar de resolver problemas complejos como los ambientales.
Free rider: sujeto que se aprovecha de una situación que requiere esfuerzos colectivos sin aportar nada a cambio.
Free riding: situación de beneficio derivado de un esfuerzo colectivo sin contribuir al mismo.
Global commons: expresión en inglés para bienes comunes globales.
Gobernanza: la eficacia y buena orientación en la toma de decisiones políticas que dan legitimidad a las instituciones, especialmente a la formales como el Estado y las Organizaciones Internacionales.
Huella climática: definida como la capacidad de los sistemas sociales y naturales para absorber y soportar las emisiones de GEI.
Huella de carbono: hace referencia a la cantidad de emisiones de GEI resultantes de las actividades humanas productivas que se expresan en unidad de masa por unidad de superficie (e. g. kg/m2, t/m2, etc.)
Huella ecológica: el total de área de tierra y agua requerida para mantener a una población en un estilo de vida específico incluyendo la tecnología y todos los recursos naturales necesarios, así como la capacidad para absorber todos sus desechos y emisiones durante un periodo de tiempo indefinido.
Huella ecológica sustentable: es un “nivel ecológico máximo” en el cual se aseguran las necesidades fundamentales de la humanidad respetando la “capacidad de carga de la naturaleza” y asegurando el mantenimiento de los stocks de “capital natural del planeta”.

342 La regulación de los bienes comunes y ambientales Impactos ambientales: afectación al ambiente positiva o negativa originada en las actividades humanas.
Inconmensurabilidad: en términos económicos, es la dificultad o imposibilidad para dar valores al ambiente, representados en una unidad de medida como el dinero.
Intergeneracional: que se extiende, comprende o incluye generaciones futuras.
Internalización de externalidades negativas: intento de incorporar los valores monetarios no incluidos en los precios del mercado y en la economía, referentes a los daños ambientales y a la contaminación.
Intrageneracional: definición de dinámicas y acciones que comprenden las generaciones presentes.
Justicia ambiental: repartición equitativa de los bienes ambientales y de las cargas de contaminación desde una posición ética de producción y consumo sustentable.
Justicia climática: repartición equitativa de las cargas de responsabilidad global y de la consolidación de la re-distribución justa sobre los derechos de la atmósfera del planeta según la obligación histórica de los países a fin de proteger el sistema climático en beneficio de las presentes y futuras generaciones.
Local commons: expresión en inglés para bienes comunes locales.
Mapa de actores o interesados: metodología utilizada para identificar los grupos interesados en el caso bajo estudio.
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): mecanismo del Protocolo de Kioto según el cual “países desarrollados” podrían invertir en proyectos implementados en “países en desarrollo” para lograr sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Mercados Voluntarios de Carbono (MVC): mecanismo de mercado en los cuales se realizan transacciones de certificados de emisiones siguiendo las reglas propias para cada esquema o sistema. Allí se dan compromisos voluntarios para reducir emisiones en los sectores públicos y privados de los “países desarrollados”. Su carácter voluntario está determinado por la ausencia de sanciones internacionales o administrativas.
Métodos cualitativos de investigación social: metodología con enfoque social que hace énfasis en el acercamiento investigativo a través de la observación de los sujetos por medio del diálogo. Se prioriza en los análisis cualitativos más que cuantitativos y así como en su interpretación.
Movimientos y organizaciones sociales: los movimientos sociales, son agrupaciones no formales de individuos con cuestiones sociales, políticas y ambientales que tienen como finalidad un cambio social; y organizaciones sociales son grupos de personas reconocidos formalmente que interactúan entre sí, a fin de conseguir determinadas metas y objetivos principalmente políticos y sociales.

Anexo L. Glosario 343
Nación: grupo social con lazos comunes que generalmente conforman la población de un Estado.
Naturaleza: son todos los componentes del mundo físico o universo material que son diferentes a la invención humana y que incluyen aspectos como los procesos bioquímicos de la vida. Necesidades fundamentales: aspectos inherentes al ser humano que son mínimos e indispensables para el sustento de su vida y para su desarrollo multidimensional. Estas necesidades son limitadas y dan origen a un sistema. Algunas de ellas son subsistencia, protección, afecto, entretenimiento, creación, participación, ocio, identidad y libertad.
Organizaciones Internacionales: sujeto de derecho internacional con capacidad para generar acuerdos multilaterales entre países y representación en asuntos de cooperación internacional y acción colectiva sobre asuntos comunes.
Patrimonio común de la humanidad: teoría desarrollada en Latinoamérica para identificar bienes con alto grado de interés que requieren de acción colectiva bajo un régimen de soberanía especial. La interpretación realizada desde los países del Sur implica el reconocimiento de la soberanía y se inclina más por la reunión de esfuerzos con el fin de tratar problemas globales que no pueden ser manejados en la órbita nacional.
Principios ambientales: reglas de alta jerarquía en un sistema normativo encaminadas a la realización de metas y objetivos en la mayor medida de lo posible.
Propiedad común (common resources): en inglés, hace referencia a las instituciones y reglas creadas para el manejo de bienes comunes.
Protocolo de Kioto: Tratado internacional aprobado por la UNFCCC para enfrentar el cambio climático bajo compromisos y metas fijas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y con mecanismos definidos en materia de mitigación.
Pueblo: hace referencia en el derecho internacional a una colectividad que es reconocida como titular de los derechos de los pueblos o naciones.
Reglas externas e internas para el manejo de bienes comunes: reglas de manejo impuestas por instituciones diferentes a las comunidades locales.
Reglas formales e informales: reglas formales son las creadas por instituciones formales como un Estado o una Organización Internacional, mientras que las reglas informales son aquellas aplicadas por las comunidades locales que carecen de reconocimiento pleno de las normas formales.
Res communis: en latín y para el derecho romano significa “cosa común”, inicialmente como lo que está más allá de la apropiación privada.
Res communis humanitatis: expresión en latín que hace referencia al concepto de “patrimonio común de la humanidad” desarrollado en Latinoamérica y que forma parte del derecho internacional.
Res communis omnium: expresión en latín para indicar los bienes comunes internacionales.

344 La regulación de los bienes comunes y ambientales Sostenibilidad débil y fuerte: se refiere al grado de sustitución de valores y factores que se hace en la teoría y en la realidad entre capital natural (bienes naturales) y capital hecho por humanos (dinero). La sostenibilidad débil hace una mayor sustitución de valores y lleva al límite los sistemas naturales para luego tratar de reparar y reintegrar los daños, mientras que la sostenibilidad fuerte tiene una sustitución reducida entre estos dos valores por lo cual trata de prevenir los daños bajo el supuesto de que la mayoría no se pueden compensar ni reparar.
Tecnocracia y tecnocrático(a): vertiente de pensamiento para la toma de decisiones políticas sustentadas exclusivamente en el nivel experto, técnico o de científicos.
Tratado internacional: norma jurídica internacional suscrita por los Estados.

BILIOGRAFÍA
Abramovich, V. y Courtis, C. 2002. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Trotta.
Ackerman, B. 1980. Social justice in the liberal State. New Haven: Yale University Press.
Adger, W.N., 2000. Social and ecological resilience: are they related? Progress in Human Geography, 24: 347–364.
Adger, W.N., 2003. Social capital, collective action and adaptation to climate change. Economic Geography, 79: 387–404.
Adger, W.N., 2006. Vulnerability. Global Environmental Change, 16 (3), 268–281. Agarwal, A. y Narain, S. 1991. Global warming in an unequal world: A case of
environmental colonialism. Nueva Delhi: Centre for Science and Environment.
Agarwal B. 1992. The gender and environmental debate: Lessons from India. Feminist Studies, 18(1): 119-158.
Agarwal, B. 1994. A Field of one's own gender and land rights in South Asia. Nueva Delhi: Cambridge University Press.
Agrawal, A. 2002. Common resources and institutional sustainability. En: Ostrom, E.; Dietz, T; Dolsak, N.; Stern, P.; Stonich, S. y Weber, E. (eds.) The dramma of the commons. pp. 41-86. Washington D. C.: National Academy Press.
Aguilera-Klink, F. 1991. La tragedia de la propiedad común o la tragedia de la malinterpretación en economía. Agricultura y Sociedad. 61, 157–181. Madrid: MAPA.
Aguilera-Klink F. 1992. El fin de la tragedia de los comunes. El fin de la tragedia de los comunes. Ecología Política, 137-145.
Agyeman, J. 2002. Constructing environmental (in)justice: Transatlantic tales. Environmental Politics, 11(3): 31-53.
Agyeman, J. 2005. Sustainable communities and the challenge of environmental justice. New York: New York University Press.
Agyeman, J., Bullard, R. and Evans, B. 2003. Introduction: Joined-up thinking: bringing together sustainability environmental justice and equity. En: Agyeman, J., Bullard, R. and Evans, B. (eds) Just sustainabilities: Development in an unequal world. pp. 1-16. Londres: Earthscan.

346 La regulación de los bienes comunes y ambientales Alexeew, J.; Bergset, L.; Meyer, K.; Petersen, J.; Schneider, L.; Unger, C. (2010).
An analysis of the relation between the additionality of CDM projects and their contribution to sustainable development. International Environmental Agreements: Politics, Law and Economics. 10: 233-248. Dordrecht: Springer.
Alexy, R. 1983. Theorie der juristischen argumentation: Die theorie des rationalen diskurses als theorie der juristischen begründung [ed. español (1997) Teoría de la argumentación jurídica: Teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica]. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Alexy, R. 1986. Theorie der grundrechte [ed. español (1993) Teoría de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Alexy, R. 1992. El concepto y la validez del derecho. Barcelona: Gedisa. Alexy, R. 2008. La fórmula del peso. En: Carbonell, M. (ed.) El principio de
proporcionalidad y la interpretación constitucional. pp. 13-42. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Alianza de los Pueblos del Sur Acreedores de la Deuda (APSAD). 1992. Tratado sobre la deuda. APSAD: Río de Janeiro. Recuperado el 04 de abril de 2012 del sitio web de APSAD: http://www.deudaecologica.org/Deuda-externa-e-IFIs/Tratado-sobre-la-deuda.html.
Alimonda, H. 2006. Paisajes del volcán de agua: Aproximaciones a la ecología política latinoamericana. Gestión y Ambiente. 9(3): 45-54. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Universidad de Antioquia.
Alimonda, H. 2008. Gestión ambiental y conflicto social en América Latina. Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
Amin, S. 1989. El eurocentrismo: Critica de una ideología. México D. F.: Siglo XXI. Amin, S. 1997. Capitalism in the age of globalization: The management of
contemporary society. [ed. en español, (1999) El capitalismo en la era de la globalización]. Barcelona: Paidós.
Amin, S. 1998. Les défis de la mundialization [Los desafíos de la mundialización (ed. español)]. México D. F.: Siglo XXI.
Amunategui, C. F. 2011. Origen y función de la mancipatio. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. 13: 37-63. Valparaíso: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Andersson, E.; Barthel, S. y Ahrne, K., 2007. Measuring social–ecological dynamics behind the generation of ecosystem services. Ecological Applications, 17: 1267–1278.
Andrew, C. B.; Glynn, P. W. y Riegl, B. 2008. Climate change and coral reef bleaching: An ecological assessment of long-term impacts, recovery trends and future outlook. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 80 (4): 435-471.

Bibliografía 347
Ángel, A. 1995. La fragilidad ambiental de la cultura. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia.
Ángel, A. 1996. El Reto de la vida: Ecosistema y cultura: Una introducción al estudio del medio ambiente. Bogotá: Ecofondo.
Apel, K. O. 1987. Fallibilismus. Konsenstheorie der wahrheit und letztbegriindung [ed. español (1991), Teoría de la verdad y ética del discurso]. Barcelona: Paidós. Universitat Autònoma de Barcelona.
Aragón, M. 2007. La constitución como paradigma. En: Carbonell, M. (comp.) Teoría del neoconstitucionalismo. pp. 28-40. Madrid: Trotta.
Arango, R. 2005. El concepto de derechos sociales fundamentales. Bogotá: Legis. Araújo, J. 2006. Los métodos judiciales de ponderación y coexistencia entre
derechos fundamentales: Crítica. Anuario de derecho constitucional latinoamericano, 2(12): 853-877. Montevideo: Konrad-Adenauer-Stiftung E.V.
Ardila, G. 2006. Ingeniería y territorio: Una relación política indisoluble. Palimpsesto, 5: 60-67. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia.
Arendt, H. 1958. The human condition (2da. ed.). Chicago. Londres: The University of Chicago Press.
Aristóteles. (s. f.). Politika [versión español La Política (1934)]. Houston: Perrot. Asamblea Constituyente de Bolivia (ACB). 2009. Constitución Política del Estado
Plurinacional de Bolivia de 2009. La Paz: ACB.
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB). 2010. Ley 71 de 2010: Ley de Derechos de la Madre Tierra. La Paz: ALPB.
Asamblea Nacional del Ecuador (ANE). 2008. Constitución de la República del
Ecuador. Quito: ANE.
Atienza, M. 2005. Las razones del derecho: Teoría de la argumentación jurídica. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Atienza, M. 2012. El sentido del derecho. Barcelona: Ariel. Atienza, M. y Ruíz-Manero. J. 1991. Sobre principios y reglas. Doxa: Cuadernos de
Filosofía del Derecho, 10: 101-120. Atkinson, A. 1991. Principles of political ecology. London: Belhaven Press. Attfield, R. 1983. The ethics of environmental concern. Oxford: Blackwell. Attfield, R. 1990. Deep ecology and intrinsic value. Cogito, 4(1): 61-66. Attfield, R. 1999. The ethics of the global environment. Edimburgo: Edinburgh
University Press.

348 La regulación de los bienes comunes y ambientales Axelrod, R. 1984. The evolution of cooperation. New York: Basic Books. Azzariti, G. 2013. Il constituzionalismo moderno può sopravvivere? Roma: Laterza. Bacon, F. 1620. Novum organum. Oxford: Oxford university Press. Backer, L. C. 2011. Private actors and public governance beyond the State: The
multinational corporation, the financial stability board and the global governance order, 18 Ind. J. Int'l L. 751.
Banco Mundial (BM) 2007. Project appraisal document on a proposed purchase of emission reductions by the Biocarbon fund in the amount of US$1.0 million for the Colombia: Caribbean Savannah carbon sink project. Report No. 38482-CO. Washington D.C.: Banco Mundial.
Banville, C.; Boulaire, C.; Ladry, M.; Martel, J. 1997. A stakeholders approach to multiple criteria decision aid. System Research and Behavioral Sciences, 14: 15-32. Wiley: Hoboken.
Bárcena, I., Lago, R., Laurrieta, I., Mantxo, M., Villalba, U. (2010). Deuda ecológica: Un nuevo concepto a desarrollar. Recuperado el 26 de agosto de 2010, del sitio web del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional (IEDCI) de la Universidad del País Vasco (HEGOA): http://www.hegoa.ehu.es/congreso/bilbo/komu/6_D_Humano_Sostenible/1_E-Martxan.pdf
Bárcena, I.; Ibarra, P.; y Zubiaga, M. 2000. El desarrollo sostenible: Un concepto polémico. Bilbao: Universidad del País Vasco.
Barry, B. 1983. Intergenerational justice in energy policy. MacLean, D. (ed.) Maryland Studies in Public Philosophy. College Park: University of Maryland. Rowman & Littlefield.
Barry, J. 1994. The limits of the shallow and the deep: Green politics, philosophy and praxis. Environmental Politics, 3 (3): 369-394.
Barry, B. 1995. Justice as impartiality [reimp. 2002]. Oxford: Oxford University Press. Barry, B. 1997. Sustainability and intergenerational justice. Theoria, 45(89): 43-65. Barry, J. 1999. Rethinking green politics. Londres: Sage. Barry, J. y Eckersley, R. 2005. An Introduction to Reinstating the State. En: Barry,
J. y Eckersley, R. (eds.) The State and the global ecological crisis. Cambridge: MIT Press.
Baslar, K. 1998. The concept of the common heritage of mankind in international law. La Haya: Kluwer Law International.
Bate, J. 1991. Romantic ecology: 'Wordsworth and the environmental tradition. Londres: Routledge

Bibliografía 349
Barthel, S.; Folke, C. y Colding, J., 2010. Social–ecological memory in urban gardens – retaining the capacity for management of ecosystem services. Global Environmental Change. 20: 255 - 265.
Barthel, S.; Parker, J. y Ernstson, H., 2013. Food and green space in cities: A resilience lens on gardens and urban environmental movements. Urban Studies. Recuperado 10 de enero de 2017. http://x.doi.org/10.1177/0042098012472744 (in press).
Bauman, Z. 1998. Work, consumerism and the new poor. Buckingham: Open University Press.
Bauman, Z. 2000. Liquid modernity. Cambridge: Polity Press. Bauman, Z. 2007. Consuming life. Cambridge: Polity Press. Beck, U. 1986. Risikogesellschaft: Auf dem weg in eine andere moderne [ed.
español (1996) La sociedad del riesgo: Hacia una nueva modernidad]. Barcelona: Paidós.
Beck, U. 2009. World at Risk. Cambridge: Polity Press. Bell, D. 1972. On meritocracy and equality. Public interest, 29: 29-68. Chicago:
Chicago University Press. Bellmont, Y. S. 2011. El concepto de justicia ambiental. En: Mesa-Cuadros, G. (ed.).
Elementos para una teoría de la justicia ambiental y el Estado ambiental de derecho. pp. 63-86. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia.
Bellmont, Y. S. 2013. El concepto de justicia ambiental: Expresión de una idea contemporánea de la justicia. En: Mesa-Cuadros, G. et al. (eds.) Estado ambiental de derecho o 'Estado de cosas inconstitucional ambiental': Derechos colectivos y ambientales bajo amenaza en la era de las locomotoras normativas. pp. 89-130. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
Bellmont, Y. S. y Ortega, G. A. 2012. Justicia ambiental y climática: Un enfoque desde la ética y el activismo social y político. Revista de Cambio Climático. 2: 23-41. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
Bellver, V. 1994. Ecología: De las razones a los derechos. Granada: Comaraes. Bendt, P.; Barthel, S. y Colding, J., 2013. Social learning in public-access community
gardens in Berlin: lessons for urban planners for building capacity to promote ecosystem services. Landscape and Urban Planning 109 (1): 18–30.
Benjumea-Brito, P. 2015. Pesca se niega a desaparecer del corregimiento de Taganga, Magdalena. El Tiempo [22.02.2015]. Bogotá D. C.: El Tiempo.
Benn, S. y Gaus G. 1983. Public and private in social life. Nueva York: Croom Helm. Berger, P. 1974. The homeless mind. Nueva York Vintage. Bergland, C. y Matti, S. 2006. Citizen and consumer: the dual role of individuals in
environmental policy. Environmental Politics, 15(4): 550-571.

350 La regulación de los bienes comunes y ambientales Berkes, F. 1989. Common property source, Ecology and community baud
Sustainable Development. London: Belhaven Press. Berkes, F. 1999. Sacred ecology: Traditional ecological knowledge and resource
management. Philadelphia y Londres: Taylor & Francis. Berkes, F. 2002. Cross-scale institutional linkages: Perspectives from the bottom up.
En: Ostrom, E.; Dietz, T; Dolsak, N.; Stern, P.; Stonich, S. y Weber, E. (eds.) The dramma of the commons. Washington D. C.: National Academy Press.
Berkes, F., Colding, J., Folke, C. 2003. Introduction. En: Berkes, F., Colding, J., Folke, C. (eds.) Navigating social–ecological systems: Building resilience for complexity and change. Cambridge: Cambridge University Press.
Berkman, A. 1929. After and now: The ABC of communist anarchism (2da ed., 1945, reimp. 1977). Londres: Freedom Press.
Bernal, C. 2008. La racionalidad de la ponderación. En: Carbonell, M. (ed.) El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional. pp. 43-68. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Bernard, T. y Young, J. 1997. The ecology of hope: Communities collaborate for Sustainability. Gabriola Island: New Society Publishers.
Berry, S. 1988. Concentration without privatization? Some consequences of changing patterns of rural land control in Africa. En: R. E. Downs and S.P. Reyna (eds.) Land and Society Contemporary. pp. 53-75. Hanover: University Press of New England.
Bhabha, H. 2004. The location of culture. Londres: Routledge. Bilderbeek, S. 1992. Biodiversity and international law: The effectiveness of
international law. Oxford: IOS Press. BirdLife International. 2008. Building partnership: Working together for conservation
and development. Cambridge: BirdLife International. BirdLife International. 2010. Conservación de la biodiversidad y comunidades
locales. Quito: BirdLife International. Bobbio, N. 1991. Teoría general del derecho. Madrid: Debate.
Bookchin, M. 1982. The ecology of freedom: The emergence and dissolution of hierarchy [ed. 2005]. Palo Alto: Cheshire Books.
Bookchin, M. 1986. Post-scarcity anarchism. Montreal: Black Rose. Bookchin, M. 1989. Remaking society. Chicago: University of Michigan. Black Rose. Borrero, J. 1994. La deuda ecológica testimonio de una reflexión. Cali: Fipma. Cela. Bosello, F. Roson, R. y Tol, R. 2006. Economy-wide estimates of the implications of
climate change: Human health. Ecological Economics, 58 (3): 579-591

Bibliografía 351
Bosselmann, K. 1992. In namen der natur: Der weg zum ökologischen Reshtsstaat. Darmstadt: Wissenschaftliche Burchgesellschaft.
Bosselmann, Klaus. 1999. Justice and the environment: Building blocks for a theory on ecological justice. En: K. Bosselmann, and B. Richardson (Eds.). Environmental Justice and Market Mechanisms. Londres: Kluwer Law International.
Botkin, D. 1990. Discordant harmonies. Nueva York: Oxford University Press. Botkin, D. 2012. The moon in the nautilus shell: Discordant harmonies reconsidered:
From climate change to species extinction, how life persists in an ever-changing world. Nueva York: Oxford University Press.
Bowles, S. 1998. Endogenous preferences: The cultural consequences of markets and other economic institutions. Journal of Economic Literature, 36:75-111.
Boyle, J. 2007. Cultural environmentalism and beyond. Law and contemporary problems 70 (2): 5-21. Ámsterdam: Springer.
Bratman, M. E. 1993. Shared intention. Ethics, 104 (1), 97–113. Chicago: The University of Chicago Press.
Bravo, E. y Yánez, I. 2003. Preface. En: Bravo, E. y Yánez, I. (eds). No more looting and destruction!: We the peoples of the south are ecological creditors. Souther Peoples Ecological Debt Creditors Alliance (SPEDCA).
British Broadcasting Corporation (BBC). 2013. ¿Por qué fracasó el proyecto ambiental de Yasuní en Ecuador?. BBC Mundo [16.08.2013]. Londres: BBC. Recuperado el 14 de ocubre de 2017 del sitio web de BBC: http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130816_ecuador _yasuni_causas_fracaso_lps.
Bromley, D. W. y Cernea, M. M. 1989. The management of common property natural resources: Some conceptual and operational fallacies. World Bank Discussion Papers, 57:1-66. Washington D. C.: World Bank.
Brown, K.; Adger, W. N.; Boyd, E.; Corbera-Elizalde, E.; Shackley, S. (2004). How to CDM projects contribute to sustainable development? Norwich: Tyndall Centre for Climate Change Research.
Bryson, J. 2004. What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. Public Management Review, 6(1): 21-53. Londres: Taylor & Francis.
Buchanan, J. M. 1975. The limits of liberty: Between anarchy and Leviathan. Chicago: Chicago University Press
Buchanan, J. M. y Yoon, Y. J. 2000. Symmetric tragedies: Commons and anticommons. Journal of Law and Economics, 43(1): 1-13. Chicago: The University of Chicago Press

352 La regulación de los bienes comunes y ambientales Buck, S. J. 2010. No tragedy on the commons. En: Conca, K. y Dabelko, D. (eds.)
Green planet blues: Four decades of global environmental politics. pp. 49-62. Philadelphia: Westview Press.
Buege, D. J. 1994. Rethinking again: A defense of ecofeminist philosophy. En: Warren, K. J. (ed.) Ecological feminism. Routledge: Londres. Nueva York.
Cabeza, M. 1996. The concept of weak sustainability. Ecological Economics. 17: 147-156.
Callendar, G. S. (1938). "The artificial production of carbon dioxide and its influence on climate". En: Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society. Vol. 64. pp. 223-240. Oxford: The Royal Meteorological Society.
Cámara de Revisión Constitucional de los Helenos (QCRCH). 1975. Constitución de Grecia de 9 de junio de 1975. Atenas: QCRCH.
Cameron, J. y Abouchar, J. (1991). “The precautionary principle: A fundamental principle of law and policy for the protection of the global environmental”. En: Boston College International and Comparative Law Review. Vol. 14. No. 1. pp. 1-27. Boston: Boston College Law School.
Caney, S. 2005. Cosmopolitan justice, responsibility and global climate change. Leiden Journal of International Law, 18: 747-775. Cambridge: Foundation of the Leiden Journal of International Law.
Capogrossi, C. 1981. La terra in Roma antica: forme di proprieta e rapporti produttivi. Roma: La Sapienza.
Capra, F. 1982. The turning point: Science, society, and the rising culture [3ra reimp., 1988]. Nueva York. Bantam Books.
Capra, F. 1996. The web of life [ed. 1997]. Nueva York: Anchor Books. Carbonell, M. 2008. El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales.
Introducción: El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional. pp. 9-12. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Cárdenas, J. C. 2001. How do groups solve local commons dilemmas? Lessons from experimental economics in the field. Environment, Development and Sustainability. 2 (3-4): 305-322. Norwell: Kluwer Academic Publishers.
Cárdenas, J. C. 2008. Social preferences among the people of Sanquianga in Colombia. Documentos CEDE, 11: 1-35. Bogotá D. C.: Universidad de los Andes.
Cárdenas, J. C. y Ostrom, E. 2004. ¿Qué traen las personas al juego? Experimentos de campo sobre juegos de uso común. Desarrollo y Sociedad, 54: 87-132 Bogotá D. C.: Universidad de Los Andes.
Carrizosa, J. 2000. ¿Qué es ambientalismo?: La visión ambiental compleja. Bogotá: Cerec. Instituto de Estudios Ambientales. Universidad Nacional de Colombia. PNUMA.

Bibliografía 353
Carson, R. 1962. Silent spring. Boston: Houghton Mifflin. Carter, A. 1999. A radical green political theory. Londres. Nueva York: Routledge. Cash, D. W.; Adger, W.; Berkes, F.; Garden, P; Lebel, L.; Olsson, L. P. y Young, O.
R. 2006. Scale and cross-scale dynamics: Governance and information in a multilevel world. Ecology and Society. 11(2): 8. Wolfville: Acadia University.
Castaño, F. 2012. Caracterización de la pesca artesanal en el consejo comunitario de la plata, Bahía Málaga, Buenaventura, Pacífico [Tesis]. Bogotá D. C.: Javeriana.
Castro-Gómez, S. 2005. La hybris del punto cero: Ciencia, raza e ilustración en la Nueva Granada (1750-1816). Bogotá D. C.: Pontificia Universidad Javeriana.
Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. 2007. Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento heterárquico. E: Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (eds.). El giro decolonial. pp. 9-24. Bogotá D. C.: Siglo del Hombre Editores.
Cavanagh, J.; Wysham, D. y Arruda, M. 1994. Alternativas al orden económico global: Más allá de Bretton Woods. Icaria: Barcelona.
Chatterjee, P. 1993. The nation and its fragments: Colonial and postcolonial histories. Princeton: Princeton University Press.
Chomsky, N. 2017. On the economic war on Latin America [video entrevista para Global Witness’].
Chomsky, N. y Dieterich H. 1996. The global society: Education, market and democracy.
Christman, J. 1994. The Myth of Property: Toward an egalitarian theory of ownership. New York: Oxford University Press.
Christol, C. 1976. The legal common heritage of mankind: Capturing an elusive concept and applying it to world needs. En: Proceedings of the XVIIIth Colloquium on the Law of Outer Space. Parte II. Sección B. pp. 393-402. American Institute of Aeronautics and Astronautics.
Cicerón, M. T. (s. f.) (c. 51 a. n. e.) De re publica (versión español, 1924, De la república). Madrid: LSH.
Cicerón, M. T. (s. f.) (c. 55 a. n. e.) De oratore [versión inglés, 1860, On oratory and orators). Nueva York: Harper & Brothers.
Clarke, A. y Kohler, P. 2005. Property law: Commentary and materials. Cambridge: Cambridge University Press.
Clarkson, M. B. E. (1995). A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. En: The Academy of Management Review. Vol. 20. No. 1. pp. 92-117.
Coase, R. H. 1960. The problema of social cost. Journal of Law and Economics. 3: 1–44. Chicago: University of Chicago Press.

354 La regulación de los bienes comunes y ambientales Cocca, A. 1972. Mankind a new legal subject: A new juridical dimension recognized
by the United Nations. En: Proceedings of the XIIIth Colloquium on the Law of Outer Space. American Institute of Aeronautics and Astronautics.
Cohen, C. 1986. The case for the use of animals in biomedical research. The New England Journal of Medicine, 314: 865-869.
Colding, J. y Folke, C. 2000. The taboo system: lessons about informal institutions for nature management. The Georgetown International Environmental Review, XII, 413–445.
Colding, J. y Folke, C. 2001. Social taboos: Invisible systems of local resource management and biodiversity conservation. Ecological Applications, 11, 584–600.
Colding, J.; Barthel, S.; Bendt, P.; Snep, R.; Knaap, W.; Ernstson, H. 2013. Urban green commons: Insights on urban common property systems. Global Environmental Change, 23 (5): 1039-1051. Ámsterdam: Elsevier.
Coleridge, S. T. 1836. To nature. En: Coleridge, S. T. (autor) Letters, conversations and recollections. Nueva York: Harper.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2009. Cambio climático y desarrollo en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL. GTZ. UNFCCC.
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2010. Cambio climático: Una perspectiva Regional. Riviera Maya: CEPAL.
Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAAT). 1949. Convención entre los Estados Unidos de América y la República de Costa Rica para el establecimiento de una Comisión Interamericana del Atún Tropical", hecha en Washington el treinta y uno (31) de mayo de mil novecientos cuarenta y nueve (1949). Washington D. C.: CIAAT.
Comolet, A. 1991. Le renouveau ecologique: De l’eco-utopie a l’eco-capitalisme’. Futuribles, 157: 41-54.
Commons, J. R. 1931. Institutional economics. American Economic Review. 21 (4), 648–657. Pittsburgh: American Economic Association.
Commoner, B. 1990. Making peace with the planet. Nueva York: Pantheon. Comunidad Andina de Naciones (CAN). 2013. Gestión binacional de humedales con
fines de seguridad alimentaria y conservación: Informe final. Lima: CAN. Conca, K. 2010. Rethinking the ecology-sovereignty debate. En: Conca, K. y
Dabelko, D. (eds.) Green planet blues: Four decades of global environmental politics. Philadelphia: Westview Press.
Confederación Suiza (CZ). 1971. Constitución Federal Suiza. [Versión de 1971]. Berna: Confederación Suiza.

Bibliografía 355
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC) (2010a). “Acuerdo de los Pueblos”. En: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra: La voz de los pueblos en defensa de la Vida y la Madre Tierra. Cochabamba: Estado Plurinacional de Bolivia.
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC) 2010b. Apropiación de la atmósfera: Grupo de trabajo sobre deuda climática. En: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra: La voz de los pueblos en defensa de la Vida y la Madre Tierra. Cochabamba: Estado Plurinacional de Bolivia.
Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC) (2010c). “Declaración de los pueblos indígenas del mundo: La Madre Tierra podrá vivir sin nosotros, pero nosotros no podremos vivir sin ella: Grupo de trabajo sobre pueblos indígenas”. En: Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra: La voz de los pueblos en defensa de la Vida y la Madre Tierra. Cochabamba: Estado Plurinacional de Bolivia.
Congreso Constituyente de México (CCM). 1917. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Santiago de Querétaro: CCM.
Congreso Constituyente del Perú (CCP). 1993. Constitución del Perú. Lima: CCP. Congreso Constituyente Democrático del Perú (CCDP). 1993. Constitución Política
del Perú de 1993. Lima: CCDP.
Congreso de la República de Venezuela (CRV). 1936. Constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Caracas: CRV.
Connelly, J. y Smith, G. 2003. Politics and the environment: From theory to practice. Londres: Routledge.
Connolly, E. 2005. Diagnostico socio-económico y cultural de la actividad pesquera en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. San Andrés Islas: Universidad Nacional de Colombia. CORALINA. INCODER. SENA. Armada Nacional. Colciencias. Fundación Social.
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) (2009). Documento CONPES 3576: Distribución de los recursos para el certificado de incentivo forestal con fines comerciales (CIF de reforestación): Vigencia 2009. Bogotá D. C.: DNP.
Cordero, E. y Aldunate, E. 2009. Evolución histórica del concepto de propiedad. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos. 30: 345-385. Valparaiso: Pontificia Universidad Católica de Valparaiso.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) (2007a). “BioCarbon Fund clean development mechanism verified emission

356 La regulación de los bienes comunes y ambientales
reduction purchase agreement”. En: Convenio Específico de Cooperación No. 08-2007CVS-Corpoica del Convenio Administrativo No. 060-09-03/2007. pp. 11-23. Montería: CVS.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) (2007b). Convenio Administrativo No. 060-09-03/2007. Montería: CVS.
Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y el San Jorge (CVS) (2007c). En: Convenio Específico de Cooperación No. 08-2007, CVS-Corpoica del Convenio Administrativo No. 060-09-03/2007. pp. 11-23. Montería: CVS.
Correas, O. 1994. La teoría general del derecho frente al derecho indígena. Crítica Jurídica 14: 15-31.
Corte Constitucional de Colombia (CCC). 1997. Sentencia SU-039 de 1997 [Caso U’wa vs Ministerio de Ambiente y Oxy Co.]. Bogotá D. C.: CCC.
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). 1993. Sentencia del 25 de noviembre de 1993 [caso Zander vs. Suecia, N° 45/1992/390/468 (versión en inglés)]. Estrasburgo: CEDH.
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). 1994. Sentencia del 9 de diciembre de 1994 [caso López Ostra vs España, No. 16798/90 (versión en inglés)]. Estrasburgo: CEDH.
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). 2004. Sentencia del 10 de noviembre 2004 [caso Taskin y otros contra Turquía, No. 46117/99]. Estrasburgo: CEDH (versión original en inglés).
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). 2005a. Sentencia del 9 de junio de 2005 [caso Fadeyeva vs. Rusia, N° 55723/00 (versión en inglés)]. Estrasburgo: CEDH.
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). 2005b. Sentencia del 12 julio 2005 [caso Okyay y otros vs Turquía]. Estrasburgo: CEDH (versión en inglés). Estrasburgo: CEDH (versión original en inglés).
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). 2007. Sentencia del 27 de Noviembre de 2007 [Hamer vs Bélgica, App. N° 21861]. Estrasburgo: CEDH.
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). 2008. Sentencia del 8 de Julio de 2008 [Turgut y otros vs Turquía, App. N° 1411]. Estrasburgo: CEDH.
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). 2010a. Sentencia del 29 de Marzo de 2010 [Depalle vs Francia, App. N° 34044]. Estrasburgo: CEDH.
Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH). 2010b. Sentencia del 29 de Marzo de 2010 Brosset-Triboulet vs Francia, App. N° 34078]. Estrasburgo: CEDH.

Bibliografía 357
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2001. Caso de la comunidad Mayagna (Sumo) AwasTigni vs Nicaragua: Sentencia de 31 de agosto de 2001 (fondo, reparaciones y costas). San José: CIDH.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2005. Caso comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay: Sentencia de 17 de junio de 2005 (fondo, reparaciones y costas). San José: CIDH.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2006a. Caso comunidad indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay: Sentencia de 29 de marzo de 2006 (fondo, reparaciones y costas). San José: CIDH.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2006b. Caso Caso Reyes y otros vs Chile: Sentencia del 19 de septiembre de 2006 (fondo, reparaciones y costas): San José: CIDH.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2007. Caso del pueblo Saramaka vs Surinam: Sentencia del 28 de noviembre de 2007 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas). San José: CIDH.
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 2012. Caso del pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs Ecuador: Sentencia del 27 de junio de 2012 (fondo y reparaciones). San José: CIDH.
Corte Internacional de Justicia (CIJ). 1973. Fallo del 22 de junio de 1973: Caso Nueva Zelanda v. Francia [Asunto de los ensayos nucleares: Medidas conservatorias]. La Haya: CIJ.
Corte Internacional de Justicia (CIJ). 1974. Fallo del 20 de diciembre de 1974: Caso Nueva Zelanda v. Francia [Asunto de los ensayos nucleares]. La Haya: CIJ.
Corte Internacional de Justicia (CIJ). 1992a. Resúmenes de los fallos, opiniones consultivas y providencias de la Corte Internacional de Justicia 1948-1991. Nueva York: ONU.
Corte Internacional de Justicia (CIJ). 1992b. Certain phosphate lands in Nauru: Summary of the judgment, 26-6-1992.La Haya: ONU. Recuperado el 20 de septiembre de 2012 del sitio web de la CIJ: http://www.icj-cij.org/.
Corte Internacional de Justicia (CIJ). 1997. Judgment of 25 Septemberof1997: Case concerning the Gabcikovo-Nagymaros project: Hungary-Slovakia. Reports ofjudgements, advisory opinions and orders. 692. La Haya: CIJ.
Corte Internacional de Justicia (CIJ). 2006. Fallo del 11 de abril de 2006: Caso Nicaragua vs Colombia (RSA, XXVI; vol. 139). La Haya: CIJ.
Costanza, R.; Cumberland, J.; Daly, H. E.; Goodland, R.; Norgaard, R. (2007). “An introduction to ecological economics”. En: Cleveland, C. J (ed.). Encyclopedia of Earth. Washington D.C.: Environmental Information Coalition. National Council for Science and the Environment.

358 La regulación de los bienes comunes y ambientales Costanza, R.; Daly, H. E. y Bartholomew, J. A. (1991). Goals, agenda, and policy
recommendations for ecological economics. En: Costanza, R. (ed.). Ecological Economics: The Science And Management Of Sustainability. pp. 1-20. New York: Columbia University Press.
Cotterrell, R. 1983. The sociological concept of law. Journal of Law & Society, 10(2): 241-255.
Coulanges, N. D. F. 1889. The origin of property in land. Toronto: Batoche Books. Credit Suisse Research Institute (CSRI). 2016. The global wealth report 2016.
Zürich: CSRI. Croix, G. E.M. de Ste. 1981. The class struggle in the Ancient Greek World: From
the Archaic Age to Arab Conquests. Londres: Duckworth. Crosby, A. W. 1988. Imperialismo ecológico: Expansión biológica de Europa 900-
1900. Barcelona: Crítica. Crosby, A. W. 2013. Gran historia como historia ambiental. Relaciones, 136: 21-39. Crutzen, P.J. y Stoermer, E.F. 2000. The ‘Anthropocene’. IGBP Newsletter, 41:17-
18. Daiber, B. y Houtart, F. 2012. Introducción: Para una noción del bien común de la
humanidad. En: Daiber, B. y Houtart, F. (eds.) Un paradigma poscapitalista: El bien común de la humanidad. pp. 9-14. Ciudad de Panamá: Ruth.
Daly, H. E. 1990. Toward some operational principles of sustainable development. Ecological Economics, 2(1990): 1-6.
Daly, H. E. 1992. Steady-state economics. London Earthscan Publications Ltd. Daly, H. E. 1992. Steady-state economics. Londres: Earthscan Publications. Daly, H. E. 1996. Beyond growth: The economics of sustainable development.
Boston: Beacon Press. Daly, H. E. y Cobb, J. B. Jr. 1997. Para el bien común: Reorientando la economía
hacia la comunidad, el ambiente y el futuro sostenible. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
De Lucas, J. y Añon, M. J. 1990. Necesidades, razones y derechos. Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho, 7: 55-81.
Delgado. G. C. 2012. Bienes comunes, metabolismo socioecológico y bien común de la humanidad. En: Daiber, B. y Houtart, F. (eds.) Un paradigma poscapitalista: El bien común de la humanidad. Ciudad de Panamá: Ruth.
Descartes, R. 1637. Discours de la méthode pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences [ed. español (2007) Discurso del método: La búsqueda de la verdad mediante la luz natural]. Bogotá D.C.: Panamericana.

Bibliografía 359
Destutt, A. L. C. 1817. Eléments d'Idéologie [ed. español (1826), Elementos de la ideología]. París: Masson.
Dieck, M. 2004. Criollística Afrocolombiana. En: Arocha, J. y Villa-William, M. (eds.) Geografía humana de Colombia. VI. Los Afrocolombianos. Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH.
Dietz, T. y Douglas, A. 2008. Context and the commons. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(36): 13189-13190.
Dietz, T.; Dolsak, N.; Ostrom, E.; Stern, P. 2002. The dramma of the commons. En: Ostrom, E.; Dietz, T; Dolsak, N.; Stern, P.; Stonich, S. y Weber, E. (eds.) The dramma of the commons. pp. 1-36. Washington D. C.: National Academy Press.
Dietz, T.; Ostrom, E. y Stern, P. C. 2003. The struggle to govern the commons. Science. 302: 1907-1912. Nueva York: American Association for the Advancement of Science.
Dixon, J.A. y Fallon, L.A. 1989. The concept of sustainability: Origins, extensions and usefulness for policy. Society and Natural Resources, 2: 73-84.
Dobson, A. 1990. Green political thought [4ta ed., 2007]. Nueva York: Routledge. Dobson, A. 2005. Ciudadanía ecológica: ¿Una influencia desestabilizadora?
Isegoría. 24. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. D’Ors, A. 1983. Sobre el concepto ciceroniano de ‘res publica’. Revista de Estudios
Histórico-Jurídicos. 8:37-41. Valparaiso: PUCV. Dryzek, J. 1990. Discursive democracy: Politics, policy and political science.
Cambridge: Cambridge University Press. Dryzek, J. 1997. The politics of the Earth: Environmental discourses. Oxford: Oxford
University Press. Dubos, J. R. 1978. An interview with Rene Dubos [entrevista realizada para la
Agencia de Protección Ambiental United States Environmental Protection Agency (EPA)]. EPA journal reprint. 7(1-2). Washington D. C.: EPA.
Duque, S. R.; Trujillo Osorio, C.; Huérfano, A.; López Casas, S.; Trujillo, F. 2009. Humedales amazónicos: experiencias de concertación para el manejo sostenible de territorios indígenas. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Unesco. FAO.
Durose, C.; Justice, J. y Skelcher, C. 2013. Creating new democratic possibilities. En: Durose, C.; Justice, J. y Skelcher, C. (eds.). Beyond the State: Mobilising and co-producing with communities: Insights for policy and practice. p. 1. Birmingham: University of Birmingham. Institute of Local Government Studies (INLOGOV).

360 La regulación de los bienes comunes y ambientales Dussel, E. 2005. Europa, modernidad y eurocentrismo. En: Lander, E. (ed.), La
colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales: Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
Dworkin, R. 1981. What is equality? Part 1: Equality of Welfare. Philosophy and Public Affairs, 10(3): 285-345. What is Equality? Part 2: Equality of resources. Philosophy and Public Affairs, 10(4): 285-345.
Dworkin, R. 1997. Los derechos en serio. Barcelona: Ariel. Eckersley, R. 1992. Environmentalism and political theory: Toward an Ecocentric
Approach [ed. 2003]. Nueva York: UCL Press. Francis & Taylor. Edney, J. y Bell, P. 1987. Freedom and equality in a simulated commons.
International Society of Political Psychology, 8(2): 229-243. Eghenter, C. 2000. Mapping people's forests: The role of mapping in planning
community-based management of conservation areas in Indonesia. Washington D.C.: Biodiversity Support Program.
Eisenberg, M. A. 1991. The nature of common law. Cambridge: Harvard University Press.
Elizalde, A. 2003. Desarrollo humano y ética para la sustentabilidad. México D.F.: PNUMA.
Ellickson, R. C. y Thorland, C. D. 1995. Ancient land law: Mesopotamia, Egypt, Israel. Faculty Scholarship Series. 1(1): 321-411. New Haven: Yale University Press.
Engels, F. 1884. Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats [ed. español (2006) El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado]. Madrid: Fundación Friederich Engels.
Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (EJOLT). 2014. Atlas Global de Justicia Ambiental. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona Disponible en el sitio web de EJOLT: http://www.ejolt.org/maps/.
Epstein, R. A. 2002. Animals as objects, or subjects, of rights. John M. Olin Program in Law and Economics. [Working Papper] 171: 1-35.
Ernout, A. y Meillet, A. 1979. Dictionaire etymologique de la langue latine. Paris: Klincksieck.
Ernst, Z. y Chant, S. R. 2007. Collective action as individual choice. Studia Logica: An International Journal for Symbolic Logic. 86 (3), 415–434. Amsterdam: Springer.
Ernstson, H.; Van der Leeuw, S.E.; Redman, C.L.; Meffert, D.J.; Davis, G., Alfsen, C. y Elmqvist, T. 2010. Urban transitions: On urban resilience and human-dominated ecosystems. Ambio. 39: 531–545.
Ernstson, H. 2013. Re-translating nature in post-apartheid Cape Town: the material semiotics of people and plants at Bottom Road. En: Heeks, R. (Ed.), Actor-

Bibliografía 361
Network Theory for Development: Working Paper Series. Institute for Development Policy and Management. Manchester: University of Manchester.
Escobar, A. 1996a. Construction nature: Elements for a post-structuralist political ecology. Futures, 28: 325-343.
Escobar, A. 1996b. La invención del tercer mundo: Construcción y deconstrucción del desarrollo. Bogotá: Norma.
Escobar, A. 2000. El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿Globalización o postdesarrollo?. En: Lander, E (ed.). Colonialidad del saber: Eurocentrismo y ciencias sociales: Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
Escobar, A. 2005. Más allá del tercer mundo: Globalización y diferencia. Bogotá D. C.: Instituto Colombiano de Antropología e Historia.
Escobar, A. 2014. Sentirpensar con la tierra: Nuevas lecturas sobre desarrollo, territorio y diferencia. Medellín: Unaula.
Escobar, A. 2015. Desde abajo, por la izquierda y con la Tierra. Serie Desafíos Latinoamericanos [Memorias IV Conferencia CLACSO]. Medellín: CLACSO.
Escobar, A. 2016. Autonomía y diseño: La realización de lo comunal. Popayán: Universidad del Cauca.
Eschenhagen, M. L. 1999. Deuda externa y medio ambiente. Innovar: Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. 13: 51-62. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
Falk, A.; Fehr, E. y Fischbache, U. 2002. Appropriating the Commons: A Theoretical Explanation. En: Ostrom, E.; Dietz, T; Dolsak, N.; Stern, P.; Stonich, S. y Weber, E. (eds.) The dramma of the commons. pp. 157-192. Washington D. C.: National Academy Press.
Falk, A. y Fischbache, U. 2006. A theory of reciprocity. Games and Economic Behavior, 54: 293–315.
Fals-Borda, O. 2001. Antología. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia. Ferguson, M. 1981. The Aquarian conspiracy: Personal and social transformation in
the 1980s. Londres: Paladin. Ferrajoli, L. 2001. Derechos fundamentales. En: Ferrajoli, L. (ed.) Los fundamentos
de los derechos fundamentales. Madrid: Trotta. Ferrajoli, L. 2007. Sobre los derechos fundamentales. En: Carbonell, M. (comp.)
Teoría del neoconstitucionalismo. p.p. 71-89. Madrid: Trotta. Ferroni, M. y Mody, A. 2004. Incentivos globales en bienes públicos internacionales:
Introducción y visión general. En: Ferroni, M. y Mody A. (eds) Bienes públicos internacionales: Incentivos, medición y financiamiento. México D.F.: Banco Mundial. Alfaomega.

362 La regulación de los bienes comunes y ambientales Field, B. C. 1995. Economía ambiental. Bogotá D. C.: McGraw-Hill. Fischer, F. 1993. Citizen participation and the democratization of policy expertise:
From theoretical inquiry to practical cases. Policy Sciences. 26:165–187. Ámsterdam: Springer.
Fischer, F. 2003. Reframing public policy. Oxford: Oxford University Press. Fischer, F. 2009. Democracy and expertise: Reorienting policy inquiry. Nueva York:
Oxford University Press. Fischer, F. y Black, M. 1995. Greening environmental policy: The politics of a
sustainable future. London: Paul Chapman. Fischer-Kowalski, M. 1997. Society's metabolism-origins and development of the
material flow paradigm. From Paradigm to Practice of Sustainability. 21. Fiss, O. 2007. ¿Por qué el Estado? En: Carbonell, M. (comp.). Teoría del
neoconstitucionalismo. pp. 105-119. Madrid: Trotta. Fitzpatrick, P. 1983. Marxism and legal pluralism. Australian Journal of Law &
Society, 1(2): 45-59. Folke, C. 2006. Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological
systems analyses. Global Environmental Change, 16: 253–267. Food and Agriculture Organization (FAO). Organización para la Alimentación y la
Agricultura. 2016a. El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2016. Roma: FAO.
Food and Agriculture Organization (FAO). Organización para la Alimentación y la Agricultura. 2016b. El estado mundial del recurso del suelo. Roma: FAO.
Foster, J. B. 2000. Capitalism’s environmental crisis - Is technology the answer?. Monthly Review, 52(7): 1-5.
Foucault, M. 1974. El nacimiento de la medicina social. Revista centroamericana de Ciencias de la Salud (1977). Dits et écrits. II: 210. Río de Janeiro: Universidad del Estado de Rio de Janeiro.
Foucault, M. 1977. Dits et écrits 1954-1988. II. pp. 198-253. París: Gallimard. Foucault, M. 1978a. Dits et écrits III. París: Gallimard. Foucault, M. 1978b. Naissance de la biopolitique: Cours au Collège de France
(1978-1979) [ed. español (2007) El nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979)]. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Fraga, G. 1995. La protección del derecho a un medio ambiente adecuado. Barcelona: Bosch.
Fraga, G. 2002. Derecho ambiental del siglo XXI. Medio Ambiente y Derecho. Sevilla: Cica. Universidad de Sevilla.

Bibliografía 363
Franciosi, G. 1995. Gentiles familiam habento: Una riflessione sulla cd. propietà collettiva gentilizia. En Franciosi, G. (ed.) Ricerche sulla organizzazione gentilizia romana. 46- . Nápoles: Jovene.
Fraser, N. 1996. Social Justice in the age of identity politics: Redistribution, recognition, and participation. Tanner Lectures on Human Values 1996: 1-167. Cambridge: Cambridge University.
Fraser, N. 1997. Justice interruptus: Critical reflections on the postsocialist condition [ed. español (1997) Iustitia interrupta: Reflexiones críticas desde la posición postsocialista]. Bogotá D. C.: Siglo del Hombre. Universidad de los Andes.
Freeman, D. M. 1989. Local level organizations for social development: Concepts and cases of irrigation organization. Boulder: Westview Press.
Freeman, R. E. 1994. The politics of stakeholders theory: Some future directions. Business Ethics Quarterly, 4(4): 409-421. Bowling Green: Philosophy Documentation Center.
Freeman, R. E. y Reed, D. 1983. Stockholders and stakeholders: A new perspective on corporate governance. En: California Management Review. 25(3): 89-106. Berkeley: University of California Berkeley.
Fried, C. 1978. Right and wrong. Cambridge: Harvard University Press. Friedman, D. 1973. The machinery of freedom. Nueva York: Harper & Row. Friedman, M. 1962. Capitalism and freedom. Chicago: University of Chicago Press. Fukuyama, F. 1992. The end of history and the last man. Nueva York: Macmillan. Funtowicz, S. O y Ravetz, J. 1993. La ciencia posnormal: Ciencia con la gente [ed.
2000]. Barcelona: Icaria.. Garcés, F. 2008. Derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios en el
proceso constituyente boliviano: Elementos para el debate [artículo de reflexión]. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar.
García, M. E. 2004. Derechos humanos y sustentabilidad en el marco del Sistema Interamericano. Lecciones y ensayos, 82: 209-225. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
García-Amado, J. A. 2013. Sobre formalismos y antiformalismos en la teoría del derecho. Eunomía. 3:13-43. Madrid: Tirant lo Blanch.
Garelli, P. 1969. Le proche-orient asiatique: Les empires mésopotamiens, Israël. II. Paris: Presses Universitaires de France.
Gayo (s. f.) Gaii Institvtionvm (ed. español 1845, La instituta de Gayo). Madrid: ISLT. Geddes, P. 1915. Cities in evolution: An introduction to the town planning movement
and to the study of civics. Londres: Williams & Norgate.

364 La regulación de los bienes comunes y ambientales Geertz, C. 1994. Conocimiento local. Barcelona: Paidós. Geisler, C. y Danelcer, G. 2000. Property and values: Altematives to public and
private ownership. Washington, DC: Island Press. George, S. 1992. The debt boomerang. Londres: Pluto Press. Georgescu-Roegen, N. 1970. La ley de la entropía y el proceso económico [ed.
español, 1996]. Madrid: Fundación Argentaria. Georgescu-Roegen, N. 1975. Energy and economic miths. Southern Economic
Journal. 4(3): 347-381. Chattanooga: Southern Economic Association. Gibson, K. y Graham, J. 1996. The end of capitalism (as we knew it): A feminist
critique of political economy. Blackwell Publishing. Giddens, A. 1990. The consequences of modernity. Cambridge: Polity Press. Giddens, A. 2009. The politics of climate change. Londres: Polity Press. Giménez, J. 2016. El debate sobre los transgénicos persiste en Ecuador a pesar de
la prohibición. Diario El País [03.08.2016]. Madrid: El País. Recuperado el 14 de ocubre de 2017 del sitio web de El País: http://www.eldiario.es/desalambre/debate-transgenicos-Sudamerica-prohibe-Constitucion_0_544196073.html.
Global Footprint Network (GFN.) 2015. Today is the ecological deficit [14.07.2016]. Recuperado el 03 de julio de 2017 del sitio web de GFN: http://www.footprintnetwork.org/2015/07/14/today-ecological-deficit-day-united-states/.
Global Witness. 2016. On Dangerous Ground: Report 2016. Recuperado el 2 de julio de 207 del sitio web de Global Witness: https://www.globalwitness.org /en/campaigns/environmental-activists/dangerous-ground/.
Gobierno de la República de Colombia (GRC) y Gobierno de la República de Ecuador (GRE). 2013. Acuerdo entre la República del Ecuador y la República de Colombia para la solución de a controversia existente en la Corte Internacional de Justicia, relativa a la erradicación aérea por Colombia de los cultivos ilícitos cerca de la frontera con Ecuador. Bogotá D. C. Quito: GRC-GRE.
Goeminne, G. y Paredis, E. 2009. The concept of ecological debt: Some steps towards an enriched sustainability paradigm. En: Environment, Development and Sustainability, 12(5): 691-712. Dordrecht: Springer.
Goffman, E. 1963. Behavior in public places: Notes on social organization of gatherings. Nueva York: Free Press.
Goldman, M. 1998. Privatizing nature: Political struggles for the global commons. Londres: Pluto Press.
Goldsmith, E. 1972. A Blueprint for survival: London: Tom Stacey. Penguin.

Bibliografía 365
Gong, Y.; Bull, G. y Baylis, K. 2010. Participation in the world's first clean development mechanism forest project: The role of property rights, social capital and contractual rules. Ecological Economics, 69: 1292-1302.
Goodhart, A. L. 1930. Determining the ratio decidendi of a case. 40 (2): 161-183. Yale Law Journal. New Haven: Yale University Press.
Gorz, A. 1977. Écologie et liberté [ed. 2015]. París: Galilée. Gorz, A. 2008. Ecologica. París: Galilée. Gournay, J. C. M. V. 1767. 1772. 1774. 1776. Les Ephémérides du citoyen: Première
revue d'économie. París. Gourou, P. 1973. Pour une géographie humaine [ed. español (1984) Por una
geografía humana]. Madrid: Alianza
Griffiths, J. 1995. Four laws of interaction in circumstances of legal pluralism: First steps toward a explanatory theory. En: Allot, A. y Woodman, G. (eds.), Peoples law and State law: The Bellangio papers. pp. 217-227. Dordrecht: Forist Publications.
Guastini, 2001. Estudios de teoría constitucional. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Guastini, R. 2007. Sobre el concepto de constitución. En: Carbonell, M. (comp.) Teoría del neoconstitucionalismo. pp. 15-27. Madrid: Trotta.
Guattari, F. 1989. Les trois écologies [ed., español (1996) Las tres ecologías]. Valencia: Pretextos.
Gudynas, E. 2010. La ecología política del progresismo sudamericano: Los límites del progreso y la renovación verde de la izquierda. Sin Permiso, 8: 147-167. Barcelona: Intervención Cultural.
Gudynas, E. 2012. Estado compensador y nuevos extractivismos: Las ambivalencias del progresismo sudamericano. Nueva Sociedad, 237. Buenos Aires: Nuso.
Guha, R. 1994. Ecological conflicts and the environmental movement in India. Development and Change, 25: 101-136. Institute of Social Studies. Oxford: Blackwell Publishers.
Guha, R. y Martínez-Alier, J. 1997. Varieties of Environmentalism: Essays North and South. Routledge.
Gunther, G. 1991. Constitucional law. Wesbury: The Foundation Press. [12ª ed.]. Haas, P. M. 1992. Introduction: Epistemic communities and international policy
coordination. International Organization: Knowledge, Power, and International Policy Coordination. 46(1): 1-35.
Häberle, P. 2001. El Estado constitucional. México: UNAM.

366 La regulación de los bienes comunes y ambientales Habermas, J. 1962. Strukturwandel der öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer
kategorie der bürgerlichen gesellschaft [La transformación estructural de la esfera pública: Una investigación dentro de las categorías de la sociedad burguesa] (ed. español, 1981). Barcelona: GG.
Habermas, J. 1981. Theorie des kommunikaliven handelns. Band I. Handlungsrationalität und gesellschaftliche rationalisierung [ed. español (1999), Teoría de la acción comunicativa I: Racionalidad de la acción y racionalización social]. Madrid: Taurus.
Habermas, J. 1981. Theorie des kommunikaliven handelns. Band II. Zur kritik der funktionalistischen vernunft [ed. español (1999), Teoría de la acción comunicativa II: Crítica de la razón funcionalista]. Madrid: Taurus.
Habermas, J. 1983. Ética del discurso: Y la cuestión de la verdad [ed. 2004]. Barcelona: Paidós.
Habermas, J. 1999. La inclusión del otro: Estudios de teoría política. Barcelona: Paidós.
Hajer, M. A. y Wagenaar, H. 2003. Introduction. En: Wagenaar, H. y Hajer, M. A. (eds.) Deliberative policy analisys: Understanding governance in the network society. pp. 1–25. Cambridge: Cambridge University Press.
Harbour, F. 1999. Thinking about international ethics: Moral theory and cases from American foreign policy. Boulder: Westview Press.
Hardin, G. 1968. The tragedy of commons. Science. 162:1243-1248. (trad. español) Sánchez, H. Gaceta Ecológica, No. 37, México D.F.: Instituto Nacional de Ecología (1995).
Hart, H. L. A. 1955. Are there any natural rights?. Philosophical Review, 64: 175-191.
Harvey, D. 2003. The new imperialism. Oxford: Oxford University Press. Harvey, D. 2007. Neoliberalism as creative destruction. Annals of the American
Academy of Political and Social Science, 610: 22-44. Harvey, D. 2010. The enigma of capital: And the crises of capitalism. Oxford: Oxford
University Press. Harvey, D. 2014. Seventeen contradictions and the end of capitalism. Bungay:
Profile Books. Hayek, F. A. 1960. The Constitution of liberty. Chicago: University of Chicago Press. Hegel, G. W. F. 1807. Phänomenologie des Geistes [ed. español (1985)
Fenomenología del espíritu]. México D. F.: Fondo de Cultura Económica. Hegel, G. W. F. 1837. Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte [ed.
español (2005) Lecciones sobre la filosofía de la historia universal]. Madrid: Tecnos.

Bibliografía 367
Heller, M. A. 1998. The tragedy of the anticommons: Property in the transition from Marx to markets. Harvard Law Review, 111(3): 621-88. Cambridge: Harvard University Press.
Hervé, D. 2010. Noción y elementos de la Justicia Ambiental: Directrices para su aplicación en la planificación territorial y en la evaluación ambiental estratégica. Revista Derecho Valdivia. 23 (1). 9–36. Valdivia: Universidad Austral de Chile.
Hinterberger, E. 1993. On the evolution of open socio-economic systems. En: Mishra, R. (ed.). Self-organization as a paradigm in science. Berlin: Springer. Verlag.
Ho, P. 2005. Institutions in transition: Land ownership, property rights, and social conflict in China. Oxford: Retrieved 26 October 2015.
Hobbes, T. 1651. Leviathan or the Matter, Forme, & Power of a Common-wealth Ecclesiasticall and Civill [ed. McMaster University]. Londres: Andrew Crooke, at the Green Dragon in St. Pauls Church-yard.
Hodgson, G. M. 2006. What are institutions? Journal of Economic Issues, 40 (1): 1-25. Armonk: Association for Evolutionary Economics (AFEE).
Hoffman, D. M. 2006. The subversion of co-management of a marine protected area: The case of Xcalak Reefs National Park, Mexico [Tesis Doctoral]. Boulder: Universidad of Colorado.
Hoffman, D.M. 2009. Institutional legitimacy and co-management of a marine protected area: implementation lessons from the case of Xcalak Reefs National Park, Mexico. Human Organization, 68 (1): 39-54.
Hoffman D. M. 2014. Conch, Cooperatives, and Conflict: Conservation and Resistance in the Banco Chinchorro Biosphere Reserve. Conservation and Society, 12: 120-32.
Hohfeld, W. N. 1913. Some fundamental legal conceptions as applied to judicial reasoning. Yale Law Journal 23.
Holder, C. y Corntassel, J. 2002. Indigenous peoples and multicultural citizenship: Bridging Collective and Individual Rights. Human Rights Quarterly, 24(1): pp. 126-151. The Johns Hopkins University Press.
Honty, G. 2011. El Protocolo de Kioto ha muerto, la Convención de Cambio Climático agoniza. Agencia Latinoamericana de Información (Alai) [14.12.2011]. Recuperado el 18 de diciembre de 2012 de Alainet: https://www.alainet.org/es/active/51596.
Honty, G. 2012. Doha: Postergando decisiones sobre cambio climático. Agencia Latinoamericana de Información (Alai) [08.12.2012]. Recuperado el 18 de diciembre de 2012 de Alainet: https://www.alainet.org/es/active/60191.:
Honty, G. y Gudynas, E. 2015. Acuerdo de Paris en cambio climático: Aplausos errados. Agencia Latinoamericana de Información (Alai) [14.12.2015].

368 La regulación de los bienes comunes y ambientales
Recuperado el 20 de diciembre de 2015 de Alainet: https://www.alainet.org/es/articulo/174252.
Homero (s. f.) La Ilíada. Homero (s. f.). La odisea. Hospers, J. 1974. Who Libertarianism is? En: Machan, T. R (ed.) The libertarian
alternative. Chicago: Chicago University Press. House of Commons (HC). 2010. The disclosure of climate data from the Climatic
Research Unit at the University of East Anglia. Eighth Report of Session 2009–10 [31.03.2010]. Londres: House of Commons.
Houtart, F. 2012. De los bienes comunes al bien común de la humanidad. En: Daiber, B. y Houtart, F. (eds) Un paradigma poscapitalista: El bien común de la humanidad. pp. 15-72. Ciudad de Panamá: Ruth.
Ibáñez, A. 2013. Part 3: Community organising - mobilising action beyond the State. En: Durose, C.; Justice, J. y Skelcher, C. (eds.) Beyond the State: Mobilising and co-producing with communities: Insights for policy and practice. Birmingham: University of Birmingham. Institute of Local Government Studies (INLOGOV).
Ibarra, P.; Goma, R.; Martí, S. 2002. Creadores de democracia radical. Barcelona: Icaria.
Ihering, C. R. 1872. Der kampf ums recht [ed. español (2007), La lucha por el derecho]. Bogotá: Temis.
Inglehart, R. 1977. The silent revolution: Changing values and political styles among western publics. Princeton: Princeton University Press.
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2017. Pesquisa Industrial Mensal Produção Física - Brasil - PIMPF. Recuperado el 05 de octubre de 2017 del sitio web oficial de IBGE: https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/economicas/industria/9294-pesquisa-industrial-mensal-producao-fisica-brasil.html.
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). 2003. Acuerdo 009 de 2003 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural “Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos, para el otorgamiento de los permisos y patentes relacionados con el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola”. Diario Oficial No. 45358. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional.
International Whaling Commission (IWC). 1946. Convención Internacional para la Regulación de la Caza de Ballenas. Washington D. C.: IWC. [versión español].
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 1990. Cambio climático 1990: Resumen general para responsables de estrategias. Ginebra: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Bibliografía 369
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 1995. Cambio climático 1995: Segundo Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Ginebra: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2001. Cambio climático 2001: Informe de síntesis. Arendal: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2007. Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Ginebra: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2011. Cambio climático 2011: Informe de síntesis. Ginebra: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2013. Cambio climático 2013: Informe regional. Ginebra: Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Isager, L. Theilade, I. y Thomson, L. 2007. Participación de la población y el papel de los gobiernos. En: Conservación y manejo de recursos genéticos forestales. 1, pp. 51-74. Roma: FAO. FLD. Biodiversity International.
Iverson, T. y Perrings, C. 2009. The precautionary principle and global environmental change. Nairobi: ONU.
Jackson C., 1993. Women/Nature or Gender/History? A Critique of Ecofeminist Development. The Journal of Peasant Studies, 20:3 pp. 384-419.
Jamoul, L. 2013. Part 1: Community organising - mobilising action beyond the state. En: Durose, C.; Justice, J. y Skelcher, C. (eds.) Beyond the State: Mobilising and co-producing with communities: Insights for policy and practice. Birmingham: University of Birmingham. Institute of Local Government Studies (INLOGOV).
Jevons, W. S. 1866. The coal question (2da ed.). Londres: Macmillan. Jenkins, T. N. 1996. Democratising the global economy by ecologicalising
economics: The example of global warming. Ecological Economics. 16: 227-238.
Jonas, H. 1979. Das prinzip verantwortung zusammenfassung [ed. español, (1995) El principio de responsabilidad: Ensayo de una ética para la civilización tecnológica). Barcelona: Herder.
Kant, I. 1788. Kritik der praktischen vernunft [3da ed. español (2013) Crítica de la razón práctica]. Madrid: Alianza.
Kapur, D. 2002. The common pool dilemma of global public goods: Lessons from the World Bank’s net income and reserves. World Development, 30(3): 337-354.

370 La regulación de los bienes comunes y ambientales Kaser, M. 1960. Römisches privatrecht: Kurzlehrbücher für das juristische studium
(ed. inglés Roman private law). Londres: Butterworths. Katary, S. L. D. 1989. Land tenure in the Ramesside period. Londres: Routledge. Kean, J. 1992. La vida pública y el capitalismo tardío. Madrid: Alianza. Kelsen, 1934. Reine Rechtslehre [2da ed., versión español (2009), Teoría Pura del
derecho]. Buenos Aires: Eudeba. Kennedy, D. 1997. A critique of adjudication. Cambridge: Harvard University Press. Kirzner, 1978. Entrepreneurship, entitlement, and economic justice. En: Paul, J.
(ed.) Reading Nozick. pp. 9-25. Totowa: Rowman & Littlefield. Klandermans, B. 1985. Individuals and collective action. American Sociological
Review, 50: 860-861. Knight, L. U. 1991. Man-to-man. Recuperado el 13 de octubre de 2017 del sitio web:
http://www.vhemt.org/vas.htm. Korten, D. C. 1987. Introduction: Community-based resource management. En:
Korten, D. C. (ed.) Community management: Asian Experience and perspectives. Hartford: Kumarian Press.
Korten, D. C. y Klauss, R. 1984. People centered Development: Contributions toward theory and planning framework. Hartford: Kumarian Press.
Krasny, M. y Tidball, K., 2009. Community gardens as contexts for science, stewardship, and civic action learning. Cities and the Environment, 2: 1–18.
Kronman, A. 1981. Talen! Pooling, Nomos. Human Rights 23:58-79. Kropotkin, P. 1902. Mutual aid: A factor of evolution [ed. español (2005) El apoyo
mutuo: Un factor de la evolución]. Santiago de Chile: IEA. Krüger, P. 1967. Historia, fuentes y literatura del derecho romano. México D. F.:
Nacional. Kuhn, T. S. 1962. The structure of scientific revolutions. [2da ed. International
Encyclopedia of Unified Science, 1970]. Chicago: University of Chicago Press.
Kunkel, W. 1965. Historia del derecho romano. Barcelona: Ariel. Kymlicka, W. 1995. La ciudadanía multicultural. Nueva York: Clarendom. Oxford
University Press. Kysar. D. A. 2012. Global environmental constitutionalism: Getting there from here.
Transnational Environmental Law, Forthcoming. 244. New Haven: Yale University.
Laffont, J. J. 2008. Externalities. En: Durlauf, S. N. y Blume, L. E. (eds.). The new palgrave dictionary of economy (online version). Recuperado el 30 de junio de 2017 del sitio web de The new palgrave dictionary of economy: http://www.dictionaryofeconomics.com

Bibliografía 371
Lahsen, M. 2008. Experiences of modernity in the greenhouse: A cultural analysis of a physicist ‘trio’ supporting the backlash against global warming. Global Environmental Change. 18: 204-219.
Latouche, S. 2008. La apuesta por el decrecimiento. Barcelona: Icaria. Laursen, L. 2017. Trial and error in a Mexican beach town. Rethink [16.02.2017].
Estocolmo: Stockholm Resilience Centre. Recuperado del sitio web de Rethink el 18 de marzo de 2017: https://rethink.earth/trial-and-error-in-a-mexican-beach-town/.
Laveleye, E. L. V. de. 1856. De la propriété et de ses formes primitives [4ta ed., 1891]. París: Felix Alcán.
Leff, E. 1994. Ecología capital: Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable. México D. F.: Siglo XXI.
Leff, E. 2004. Racionalidad ambiental: La reapropiación social de la naturaleza. México D.F.: Siglo XXI.
Leff, E. 2006. Aventuras de la epistemología ambiental: De la articulación de las ciencias al diálogo de saberes. México D.F.: Siglo XXI.
Leibniz, G. 1765. Nouveaux essais sur l'entendement humain [ed. Español (1983) Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano]. Madrid: Alianza.
Leopold, A. 1949. The land ethic. A sand county almanac with essays on conservation from Round River. 237-264 (ed. 1966). Nueva York: Ballantine.
Lettera, F. 1990. Lo Stato ambientale: Il nuovo regime delle risorse ambientali. Milán: Giuffré.
Levin, S. A. 1999. Fragile dominion: Complexity and the commons. Reading: Perseus Books.
Lewin, K. 1946. Action research and minority problems. Journal of Social Issues. 2: 34–46. Hoboken: John Wiley & Sons.
Lipovetsky, G. 1983. L’ère du vide. Essais sur l'indivídualisme contemporain [13 ed. español (2000), La era del vacío: Ensayos sobre el individualismo contemporáneo]. Barcelona: Anagrama.
Lipovetsky, G. 1993. Espacio privado y espacio público en la era posmoderna, Sociológica, 8 (22).
Lipovetsky, G. 2002. El imperio de lo efímero: La moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona: Anagrama.
Lipovetsky, G. 2006. Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama. Lipovetsky, G. 2007. La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad de
hiperconsumo. Barcelona: Anagrama.

372 La regulación de los bienes comunes y ambientales Lloyd, W. F. (1833). Two lectures on the checks to population: Delivered before the
University. Michaelmas Term. Oxford: Universidad de Oxford. Lloyd, W. F. 1833. Two lectures on the checks to population: Delivered before the
University. Michaelmas Term. Oxford: Universidad de Oxford. Locke, J. 1690. Second treatise of government. Indianápolis: Hackett Publishing. López, D. 2000. El derecho de los jueces. Bogotá D. C.: Legis [2da ed., 2006, 8va
reimp., 2009]. Lorton, D. 1995. Legal and social institutions of pharaonic Egypt. En: Sassoned, J.
N. (ed.) Civilizations of the ancient near east. p.p. 345-362. Nueva York: Charles Scribner's Sons.
Lovelock, J. 1979. Gaia: A new look at life on Earth [ed. 2000]. Oxford: Oxford University Press.
Löwy, M. 2011. Ecosocialismo: La alternativa radical a la catástrofe ecológica capitalista. Buenos Aires: El Colectivo.
Luhmann, N. 2006. Sociología del riesgo. México D. F.: Universidad Iberoamericana.
Magaloni, A. L. 2001. El precedente constitucional en el sistema judicial norteamericano. Madrid: Mc Graw Hill.
Malthus, T. R. 1798. An essay on the principle of population: Or, a view of its past and present effects on human happiness: With an enquiry into our prospects respecting the future removal or mitigation of the evils which it occasions. [ed. 1998] Londres: Johnson. Murray. Electronic Scholarly Publishing Project.
Marciano, E. (s. f.). Marcianus institutionvm. En: Justiniano I y Triboniano (comp.) y Gothofredus (comp.) Corpus iuris civilis (ed. español 1989, Cuerpo del derecho civil romano). Barcelona: Molinas.
Marland, G., Boden, T. A. y Andres, R. J. 2008. Global, regional, and national fossil fuel CO2 emissions. Trends: A Compendium of Data on Global Change. Oak Ridge: Carbon Dioxide Information Analysis Center. Oak Ridge National Laboratory, U.S. Department of Energy.
Marquardt, B. 2006. Historia de la sostenibilidad: Un concepto medioambiental en la historia de Europa central (1000-2006). Historia Crítica. 32: 172-197. Bogotá: Universidad de los Andes.
Marquardt, B. 2009. La cuestión ecológica de la revolución industrial y la habilidad para el futuro de la civilización industrial. Pensamiento jurídico. 25. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Unijus.
Marquardt, B. 2010. Los dos siglos del Estado constitucional en América Latina (1810–2010): Historia constitucional comparada I. Universidad Nacional de Colombia. Unijus.

Bibliografía 373
Martínez-Alier, J. 2001. La deuda ecológica. En: Avendaño y Navas (eds.). Una exigencia del sur: Reconocer la deuda ecológica. pp. 22-34. Bogotá D.C.: Censat-Agua Viva.
Martínez-Alier, J. 2002. The environmentalism of the poor: A study of ecological conflicts and valuation. Radstock: EE Publishing.
Martínez-Alier, J. 2004. Marx, energy and social metabolism. Encyclopedia of Energy, 3:825-834.
Martínez-Alier, J. 2015. Desarrollo sostenible es una contradicción. Diario El Espectador [16.11.2015, entrevista por Silva-Numa, S.]. Bogotá D. C.: DEE.
Martinez-Alier, J. y Schlüpmann, K. 1997. La ecología y la economía. Bogotá: Fondo de Cultura Económica.
Marx, K. 1848. Die deutsche ideologie [ed. español (1974) La ideología alemana]. Barcelona : Gijalbo.
Marx, K. 1867. Das kapital: Kritic der politischen oekonomie. Hamburgo: Otto Meissner.
Maslow, A. 1943. A theory of human motivation. Psychological Review. 50(4) : 370-396. Washington DC: American Psychological Association.
Maslow, A. 1961. Fusions of facts and values. American Journal of Psychoanalysis, 23(2): 117-131.
Mattei, U. 2011. Rendre inaliénables les biens communs. París: Le Monde Diplomatique.
Maurer, G. L. von. 1854. Einleitung zur geschichte der mark- hof- dorfund stadlverfassung. Múnich: Kaiser.
Mauss M. 1947. Manuel d’ethnographie [ed. español (1971) Manual de etnografía]. Madrid: Istmo.
Max-Neef, M. 1998. Desarrollo a escala humana: Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Barcelona: Nordan-Icaria.
Mayr, J. 2010. Bahía Málaga: un debate inconcluso. UN Periódico [No. 137:10.09.2010]. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia. Recuperado el 13 de octubre de 2017 del sitio web UN Periódico: http://www.unperiodico.unal.edu.co/en/dper/article/bahia-malaga-un-debate-inconcluso.html.
McCay, B. J. y Acheson, J. M. 1987. Human ecology on the commons. En: McCay B. y Acheson, J. (eds.). The question of the commons: The culture and ecology of communal resources. Tucson: University of Arizona Press.
McCay, B., F. Berkes, D. Feeny, and J. Acheson. 1989. The benefits of the commons. Nature, 340:91-93.

374 La regulación de los bienes comunes y ambientales McCay, F. 2002. Emergence of institutions for the commons: Contexts, situations,
and events. En: Ostrom, E.; Dietz, T; Dolsak, N.; Stern, P.; Stonich, S. y Weber, E. (eds.). The dramma of the commons. Washington D. C.: National Academy Press.
McGrath, D. 2013. De los acuerdos comununitarios a los asentamientos formales: Una construcción de la gobernanza colaborativa en la pesquería de várseas del bajo Amazonas, Brasil. En: Collado, L.; Castro, E.; Hidalgo, M. (eds.) Hacia el manejo de las pesquerías en la cuenca amazónica Perspectivas transfronterizas, pp. 145-149. Lima: Instituto del Bien Común.
McLuhan, M. 1964 Understanding media: The extensions of man. Cambridge: MIT. McLuhan, M. y Fiore, J. A. 1968. War and peace in the global village. Nueva York:
Bantam Books. Meadows, D. H.; Meadows D. L; Randers, J.; William, B. III 1972. The limits to
growth: A report for the Club of Rome's Project on the predicament of mankind [2da ed., 1974]. New York: Potomac Associates.
Melucci A. 1994. ¿Qué hay de nuevo en los ‘nuevos movimientos ambientales’?, en: Laraña E. y Gusfield J. (eds) Los Nuevos Movimientos Sociales. De la Ideología a la Identidad. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
Mesa-Cuadros, G. 2010a. Deuda ambiental y climática: Amigos o depredadores-contaminadores del ambiente. Pensamiento Jurídico. 25: 77-89. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Mesa-Cuadros, G. 2010b. Principios ambientales como regla de organización para el cuidado, la vida, la conservación y el futuro. En: Mesa-Cuadros, G. (ed.) Debates ambientales contemporáneos. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia. Unijus.
Mesa-Cuadros, G. 2007. Derechos ambientales en perspectiva de integralidad: Concepto y fundamentación de nuevas demandas y resistencias actuales: Hacia el “Estado ambiental de derecho”. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Mesa-Cuadros, G.; Ortega, G. A.; Sánchez, L F.; Quesada, C. E.; Choachí, H.; Cabra, S. A.; Fonseca, H. C. Guerrero, A. 2015. Conflictos ambientales, Elementos conceptuales y metodológicos para su análisis. En: Mesa-Cuadros, G. (ed.) Conflictividad ambiental y afectaciones a derechos ambientales. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia. OICAR.
Meyer, J. 2001. Political nature: Environmentalism and the interpretation of western thought. Cambridge: MIT Press.
Mies, M. y Shiva, V. 1988. Ecofeminism [ed. 2014]. Londres: Zed Books. Mignolo, W. D. 2007. El pensamiento decolonial: Desprendimiento y apertura: Un
manifiesto. En: Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (eds.). El giro decolonial. pp. 25-46. Bogotá D. C.: Siglo del Hombre Editores.

Bibliografía 375
Mill, J. S. 1848. Principles of political economy. Miller, B. 1992. Collective action and rational choice: Place, community and the limits
to individual self-interest. Economic Geography. 68 (1), 22-42. Worcester: Clark University.
Ministerio de Agricultura (MA). 1991. Decreto 2256 de 1991 “Por el cual se reglamenta la Ley 13 de 1990”. Bogotá D. C.: MA.
Ministerio de Ambiente de Colombia (MA). 2010. Resolución 1501 de 2010 “Por medio de la cual se declara, reserva, delimita y alindera el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga”. Bogotá D. C.: MA.
Miranda, J. 1962. La propiedad prehispánica en México. Cuadernos de Derecho Comparado. México D. F.: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Mitchell, R.; Agle, B. y Wood, D. 1997. Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. En: The Academy of Management Review, 22(4): 853-886. Briarcliff Manor: AOM.
Mocayo, V. M.; Peemans, J. P.; González, J. I.; Vargas, A.; Múnera, L. Archila, M.; Debuyst, F.; Vengoa, H. F.; Gilhodes, P.; Misas, G.; Uprimny, R.; Palacio, G.; Angel, A.; Sánchez, R. 1996. El nuevo orden global: Dimensiones y perspectivas. Bogotá D. C.: Univeridad Nacional de Colombia.
Mommsen, T. 1888. Staatrecht. Leipzig: Hirzel. Monod, J. 1970. Le hasard et la necessité: Essai sur la philosophie naturelle de la
biologie moderne [ed. español (1986) El azar y la necesidad: Ensayo sobre la filosofía natural de la biología moderna]. Barcelona: Orbis.
Montesquieu, C. 1748. De l'esprit des lois [Del espíritu de las leyes, ed. español, 1906]. Madrid: Victoriano.
Morgan, L. H. 1877. Ancient society; or, researches in the lines of human progress from savagery, through barbarism to civilization. Londres.
Morin, E. 2004. En el corazón de la crisis planetaria. En: Baudrillard, J. y Morin, E (eds.). La violencia del mundo. Barcelona: Paidós.
Morris, W. 1890. News from nowhere or an epoch of rest. Oxford: Project Gutenberg. Morrissey, O., Velde, D. W. y Hewitt, A. 2004. Oferta de bienes públicos
internacionales: Modos de cooperación de las naciones. En: Ferroni, M. y Mody A. (eds). Bienes públicos internacionales: Incentivos, medición y financiamiento. México D.F.: Banco Mundial. Alfaomega.
Murphy J. J. y Cárdenas J. C. 2004. An experiment on enforcement strategies for managing a local environment resource. The Journal of Economic Education. 35(1): 47-61.
Musgrave R. A. 1959. The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy. Nueva York: McGraw-Hill.

376 La regulación de los bienes comunes y ambientales Myers, N. y Kent, J. 1995. Environmental exodus: An emergent crisis in the global
arena. Washington D.C.: Climate Institute. Nadal, A. 2009. La reprimarización de América Latina. La jornada. [oct. 07 de 2009]
México D. F.: UNAM. Næss, A. D. E. 1973. The shallow and the deep: Long-range ecology movement.
Inquiry, 16: 95-100. Naredo, J. M. 1993. Historia de las relaciones entre economía, cultura y naturaleza.
En: Garrido, F. (comp.) Introducción a la ecología política. pp. 57-97 Granada: Ecorama.
Naredo, J. M. 1997. Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible. La Construcción de la Ciudad Sostenible. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid.
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 2017. Trends in atmospheric carbon dioxide [05.10.2017]. Recuperado el 14 de octubre de 2017 del sitio web de NOAA: https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/.
National Research Council (NRC). 1986. Proceedings of the conference on common property resource management. Washington D. C.: National Academy Press.
Needham, C. 2013. Part 1: Co-production: Involving citizens in government beyond the State. En: Durose, C.; Justice, J. y Skelcher, C. (eds.) Beyond the State: Mobilising and co-producing with communities: Insights for policy and practice. Birmingham: University of Birmingham. Institute of Local Government Studies (INLOGOV).
Negri, A. 2006. La constitución de lo común. Revista de Estudios para el Desarrollo Social de la Comunicación. 3, 171–178. Sevilla: Universidad de Sevilla.
Negri, A. y Hardt, M. 2009. Commonwealth. Cambridge: Harvard University. Nordhaus, D. 2006. The economics of hurricanes in the United States [Memorias
Ponencia]. Annual Meetings of the American Economic Association. Boston: AEA.
Norgaard, R. B. 1996. Globalization and unsustainability», International Conference on Technology, Sustainable Development and Imbalance Tarrasa, Spain
Norgaard, R. B. 1994. Development betrayed. The end of progress and a coevolutionary revisioning of the future. Londres y Nueva York, Routledge.
Norton, B. G. 1991. Toward unity among environmentalists. Oxford: Oxford University Press.
Norton, B. B. 1992. Sustainability, human welfare and ecosystem health. Ecological Economics. 14(2): 113-127.
Nozick, R. 1974. Anarchy, State and utopia. Nueva York: Basic Book.

Bibliografía 377
Nussbaum, M. C. 2007. Frontiers of justice: Disability, nationality, species membership. Cambridge: Harvard University Press.
O’Connor, J. 1996. The second contradiction of capitalism. En: Benton, T. (ed.) Natural relations: Ecology, animal rights and social justice. Londres: Verso.
O’Connor, J. 1998. Is sustainable capitalism possible? Natural Causes. Essays on ecological Marxism. New Yok, London: The Guilford Press.
O’Riordan, T. 1981. Environmentalism. London: Pion. O’Riordan, T. 1988. The politics of sustainability. En: Turner, R.K. (ed) Sustainable
Management: Principle and Practice. Londres: Belhaven Press. Westview Press.
Ocampo, I. 2007. La instauración de la ganadería en el valle del Sinú: La hacienda Marta Magdalena, 1881-1956. Medellín: Universidad de Antioquia.
Olson, M. 1965. The logic collective action. Harvard University Press. Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1958. Convención sobre Pesca y
Conservación de los Recursos Vivos de Altamar. Ginebra: ONU. Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1972. Declaración sobre el Medio
Ambiente Humano. Estocolmo: ONU. Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1973-1978. Convenio Internacional
para prevenir la contaminación por los Buques. Londres: ONU. Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1977. Tratado sobre los principios que
deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Londres, Moscú, Washington D. C.: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1982. Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar. Montego Bay: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1983. Convenio Protección y Desarrollo del Medio Marino en la Región del Gran Caribe. Cartagena de Indias: ONU. PNUMA. CEP.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1987. Report of the World Commission on Environment and Development (Brundtland Report): Our common future. Nueva York: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). (1988). Resolución 43/53 de 1888 de la Asamblea General sobre la Protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras. Ginebra: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1992a. Convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático. Washington D.C.: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1992b. Convenio sobre diversidad biológica (CDB). Río de Janeiro: ONU.

378 La regulación de los bienes comunes y ambientales Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1992c. Declaración sobre el
Ambiente y el Desarrollo. Río de Janeiro: ONU. Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1994a. Convención de lucha contra la
desertificación y sequía. París: ONU. Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1994b). Convenio Internacional de
Maderas Tropicales. Ginebra: ONU. Organización de las Naciones Unidas (ONU). 1997. Protocolo de Kioto de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Kioto: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2001. Decisión 17/CoP.7de las Partes sobre Modalidades y Procedimientos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). Marrakech: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2002. Declaración sobre Desarrollo Sostenible. Johannesburgo: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2003. Decisión 19/CoP.9 de las Partes sobre Modalidades y Procedimientos para las actividades de proyectos de Forestación y Reforestación del Mecanismo para un Desarrollo Limpio en el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto. Milán: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2006). Convenio Internacional de Maderas Tropicales. Ginebra: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2007). Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva York: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2010). Decisión 1/CP.16 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: Acuerdos de Cancún: Resultado de la labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención. Cancún: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2012. Declaración Río +20: Documento final de la Conferencia: El futuro que queremos. Cancún: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2015. Informe sobre desarrollo humano 2015: Trabajo al servicio del desarrollo humano. Nueva York: ONU.
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 2016. Informe sobre desarrollo humano 2016: Desarrollo humano para todos. Nueva York: ONU.
Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). 1978. Tratado de Cooperación Amazónica. Brasilia: OTCA.
Organización Internacional del Trabajo (OIT) (1989). Convenio 169 de 1989 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Ginebra: ONU.
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 1989. Convenio 169 de 1989 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. Ginebra. ONU.

Bibliografía 379
Ortega, G. A. 2010. Argumentación iusfundamental de los derechos colectivos y ambientales. En: Mesa-Cuadros, G. (ed.) Debates ambientales contemporáneos. pp. 75-133. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia.
Ortega, G. A. 2011. Cambio climático y justicia climática: Análisis del caso Zenú [Tesis de Maestría]. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia.
Ortega, G. A., Rodríguez-Becerra, M., Randhir, T., Sabogal, J. 2012. El fracaso anunciado: Las negociaciones Río +20 y Doha 2012: Realidades y alternativas frente a un mundo en crisis. Revista de Cambio Climático, 2: 7-20. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
Ortega, G. A. 2015. Constitucionalismo ambiental y derechos ambientales: Análisis de la evolución del Estado ambiental de derecho, el ambientalismo y la formación del precedente judicial ambiental. En: Mesa, G. (ed.) Derechos ambientales en disputa: Algunos estudios de caso sobre conflictividad ambiental. pp. 43-123. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
Ortega G. A.; Albarracín, D.; Mora-Motta, A; Romero, M. F. 2011. La realidad del cambio climático, Orígenes, efectos y principios. Revista de Cambio Climático: Reflexiones sobre una problemática global: Análisis de las tendencias en el abordaje de la política climática. 1: 14-21. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
Ortega, G. A.; Rojas-Gómez, J. C. y Mora-Motta, A. 2011. Es posible hablar de deuda climática: Una aproximación desde los enfoques de deuda ecológica y ambiental. En: Revista de Cambio Climático: Reflexiones sobre una problemática global: Análisis de las tendencias en el abordaje de la política climática. Vol. 1: 22-28. [En impresión]. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia.
Ortega, G. A. y Roth, A. N. 2014. Participación y deliberación comunitaria en el análisis de políticas públicas sobre bienes comunes y ambientales. Revista Perspectivas de Políticas Públicas. 4(7): 127-153. Lanús: Universidad Nacional de Lanús.
Ortiz, C.; Pérez, M. y Muñoz, L. 2007. Los cambios institucionales y el conflicto ambiental: El caso de los valles del Sinú y el San Jorge. Bogotá D. C.: Pontificia Universidad Javeriana.
Orwell, G. 1949. Nineteen Eighty-Four: A novel. London: Secker & Warburg. Ost, F. 1996. Naturaleza y derecho: Para un debate ecológico en profundidad.
Bilbao: Mensajero. Ostrom, E. 1988. The rudiments of a theory of the origins, survival, and performance
of common property institutions. En: Korten, D. C. (ed.) Making the commons work. pp. 293-318. Hartford: Kumarian Press.

380 La regulación de los bienes comunes y ambientales Ostrom, E. 2009. A general framework for analyzing sustainability of social-
ecological systems. Science, 325: 419-422. Nueva York: American Association for the Advancement of Science.
Ostrom, E. 1990. Governing the commons the evolution of institutions for collective action [ed. español (2000), El gobierno de los bienes comunes: La evolución de las instituciones de acción colectiva]. México D.F.: Fondo de Cultura Económica. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ostrom, E. 2003. How types of goods and property rights jointly affect collective action. Journal of Theoretical Politics, 15 (3), 239–270. Londres: Sage.
Ostrom, E. 2005. Understanding institutional diversity. Princeton: Princeton University Press.
Ostrom, E.; Burger, J; Field, C. B.; Norgaard, R. B.; Policansky, D. 1999. Revisiting the commons: Local lessons, global challenges. Science: New Series. 284(5412): 278-282. Nueva York: American Association for the Advancement of Science.
Ostrom, E.; Gardner, R., Walker, J. 1994. Rules, games and common-pools resources. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Ostrom, V. 1999. Polycentricity (Parts 1 and 2). En: McGinnis, M. (ed.) Polycentricity and local public economies: Readings from the workshop in political theory and policy analysis, pp. 52–74 y 119–38. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Oxfam International. 2016. Informe anual de Oxfam 2015-2016. Oxford: Oxfam International.
Paavola, J. 2012. Climate change: The ultimate tragedy of the commons? En: Cole, D. H. y Ostrom, E. (eds.) Property in land and others resources. Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy.
Paavola, J., y Adger, N. 2005. Institutional ecological economics. Ecological Economics. 53 (3), 353–368. Nueva York: Elsevier.
Page, E. A. 2006. Climate change, justice and future generations. Massachusetts: Edward Elgar Publishing.
Palacio, G. 2001. Naturaleza en disputa: Ensayos de historia ambiental de Colombia, 1850-1895. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia. ICANH.
Palacio, G. 2006. Breve guía de introducción a la ecología política (Ecopol): orígenes, inspiradores, aportes y temas de actualidad. Gestión y Ambiente, 9(3): 7-20. Medellín: Universidad Nacional de Colombia. Universidad de Antioquia.
Paredis, E.; Lambrecht, J.; Goeminne, G., Vanhove, W. 2003. Elaboration of the concept of ecological debt. Gent: Centre for Sustainable Development (CDO). Ghent University.

Bibliografía 381
Parent, M. y Deephouse, D. 2007. A case study of stakeholders identification an prioritization by managers. En: Journal of Business Ethics, 75: 1-23. Dordrecht: Springer.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1773. The Enclosure Act 1773 (13 Geo.3 c.81). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1845. The Inclosure Act 1845 (8 & 9 Vict. c.118). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1846. The Inclosure Act 1846 (9 & 10 Vict. c.70). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1847. The Inclosure Act 1847 (10 & 11 Vict. c.111). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1848. The Inclosure Act 1848 (11 & 12 Vict. c.99). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1849. The Inclosure Act 1849 (12 & 13 Vict. c.83). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1851. The Inclosure Commissioners Act 1851 (14 & 15 Vict. c.53). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1852. The Inclosure Act 1852 (15 & 16 Vict. c.79). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1854. The Inclosure Act 1854 (17 & 18 Vict. c. 97). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1857. The Inclosure Act 1857 (20 & 21 Vict. c.31). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1859. The Inclosure Act 1859 (22 & 23 Vict. c.43). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1868. The Inclosure, etc. Expenses Act 1868 (31 & 32 Vict. c.89). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1876. The Commons Act 1876 (39 & 40 Vict. c.56). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1878. The Commons (Expenses) Act 1878 (41 & 42 Vict. c.56). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1879. The Commons Act 1879 (42 & 43 Vict. c.37). Londres: PUK.
Parliament of the United Kingdom (PUK). 1882. The Commonable Rights Compensation Act 1882 (45 & 46 Vict. c.15). Londres: PUK.
Passmore, J. A. 1974. Man's Responsibility for Nature: Ecological Problems and Western Tradition. Londres: Duckworth Overlook.

382 La regulación de los bienes comunes y ambientales Pearce, D. y Turner, K. 1990. Economics of natural resources and the environment.
Harvester, Wheatsheaf: Hertfordshire. Pepper, D. 1996. Modern environmentalism. Londres. Nueva York: Roudledge. Perelman, C. y Obrechts, L. 1958. Traité de l'argumentation, la nouvelle rhétorique
[versión español (1988), Tratado de argumentación]. Madrid: Civitas. Pérez-Luño, A. 2002. La universalidad de los derechos humanos y el Estado
constitucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Peters, P. E. 1987. Embedded systems and rooted models: The grazing lands of
Botswana and the commons debate. En: McCay B. y Acheson, J. (eds.). The Question of the Commons. pp. 171-194. Tucson: University of Arizona Press.
Philippopoulos, A. 2010. Towards a critical environmental law. En: Philippopoulos, A. (ed.) Law and ecology: new environmental foundations. pp. 18-38. Londres: Routledge.
Platón (s. f.). Politeia. [versión español República (1988)]. Madrid: Gredos. Plumwood, V. 1986. ‘Ecofeminism: an overview and discussion of positions and
arguments’, in ‘Women and Philosophy’. Australasian Journal of Philosophy, 64.
Polanyi, K. 1944. The great transformation: The political and economic origins of our time [ed. 2001]. Boston: Beacon.
Polanyi, K. 1977. The livelihood of man: Studies in social discontinuity. New York: Academic Press.
Pomponio, S. (s. f.). Instituta-Digesto. En: Justiniano I y Triboniano (comp.) y Gothofredus (comp.) Corpus iuris civilis (ed. español 1989, Cuerpo del derecho civil romano). Barcelona: Molinas.
Portantiero, J. C. 1989. La múltiple transformación del Estado latinoamericano. Nueva Sociedad, 104: 158-168.
Prieto-Sanchís, L. 2008. El juicio de ponderación constitucional. En: Carbonell, M. (ed.) El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional. 85-123. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Proudhon, P. J. 1840. Qu'est-ce que la propriété? ou Recherche sur le principe du Droit et du Gouvernment. París: Bourdon-Villenueve.
Proudhon, P. J. 1851. Idée générale de la révolution au XIXe siècle. París: Garnier Frères. [(ed. inglés, 1923) General idea of the revolution in the Nineteenth Century]. Londres: Freedom Press.
Pyle, R.M. 1978. The extinction of experience. Horticulture. 56: 64–67. Quesnay, M. 1775. Éloge Historique de de M. Quesnay, contenant l'Analyse de ses
Ouvrages. Nouvelles Ephémérides Économiques, [05.1775]: pp. 136–37.

Bibliografía 383
Quiggin, J. 1987. Egoistic rationality and public choice: A critical review of theory and evidence. The economic record. 63(108): 10-21. Camberra: Economic Society of Australia.
Quijano, A. 1988. Lo público y lo privado: Un enfoque latinoamericano. En: Quijano, A (ed.) Modernidad, identidad y utopía en América Latina. pp. 8-44. Lima: Sociedad y Política.
Quijano, A. 2007. Colonialidad del poder y clasificación social. pp. 93-126. En: Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (eds.). El giro decolonial. pp. 93-126. Bogotá D. C.: Siglo del Hombre Editores.
Quisbert, E. 2007. Justicia Comunitaria. La Paz: Centro de Estudios de Derecho Ramakrishna, K. 1990. North-South issues: Common heritage of mankind and
global climate change. En: Millennium: Journal of International Studies. 19(3): 429-445. Londres: Sage.
Ramsar Convention on Wetlands (RCW). 1971. Convención sobre los Humedales Ramsar. Ramsar: RCW.
Rawls, J. 1971. A theory of justice. Cambridge: Harvard University Press. Segunda edición revisada. 6ta reimp.
Rawls, J. 2001. Justice as fairness: A restatement [versión español (2002) La justicia como equidad: Una reformulación]. Barcelona: Paidós.
Rees W. 1992. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: Measuring the natural capital requirements of the human economy. Environment and Urbanization. 4: 121-130. Londres: IIED. Sage.
Rees, W. y Westra, L. 2003. When Consumption Does Violence: Can There be Sustainability and Environmental Justice in a Resource-limited World?. En: Agyeman, J., Bullard, R. and Evans, B. (eds) Just sustainabilities: Development in an unequal world. pp. 99-124. Londres: Earthscan.
Reino de España. 1978. Constitución Española de 1978. Madrid: Congreso de los Diputados de España.
Restrepo, D. I. 2003. La falacia neoliberal: Críticas y alternativas. Bogotá D. C.: Universidad Nacional de Colombia.
Ribeiro, D. 1972. Las Américas y la civilización: Proceso de formación y causas del desarrollo desigual de los pueblos americanos. México D. F.: Extemporáneos.
Ribot, J. C. y Peluso, N. L. 2003. Theory of Access. Rural Sociology, 68(2), 2003, pp. 153-181.
Ricardo, D. 1817. On the principles of political economy and taxation. Londres: John Murray.

384 La regulación de los bienes comunes y ambientales Richerson, P.J.; Boyd, R. y Paciotti, B. 2002. An evolutionary theory of commons
management. En: Ostrom, E.; Dietz, T; Dolsak, N.; Stern, P.; Stonich, S. y Weber, E. (eds.) The dramma of the commons. Washington D. C.: National Academy Press.
Riechmann, J. 1997. Ecologismo y ambientalismo. Revista de Libros, 9 [01.09.1997].
Rietbergen-McCracken, J. y Narayan, D. 1998. Participation and social assessment: Tools and techniques. Washington D.C.: Banco Mundial.
Rifkin, J. 2000. Age of access: The new culture of hypercapitalism where all of life is a paid-for experience. Nueva York: Putnam.
Rifkin, J. 2014. The zero marginal cost society: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism. Nueva York: Palgrave-McMillan.
Richardson, L. 2013. Part 2: Community organising - mobilising action beyond the state. En: Durose, C.; Justice, J. y Skelcher, C. (eds.) Beyond the State: Mobilising and co-producing with communities: Insights for policy and practice. Birmingham: University of Birmingham. Institute of Local Government Studies (INLOGOV).
Robertson, R. 1997. Glocalización: Time-space and homogeneity-heterogeneity. En: Featherstone, M., Lash, S. y Robertson, R. (eds.). pp. 25-44. Global modernities. Londres: Sage.
Robleto, M. y Marcelo, W. 1992. La deuda ecológica: una perspectiva sociopolítica. Santiago de Chile: Instituto de Ecología Política (IEP).
Rodas, J. 1996. Fundamentos constitucionales del derecho constitucional colombiano. Bogotá D.C.: Tercer Mundo. Universidad de los Andes.
Rodríguez, G.; Gil, J. y García, E. 1996. Metodología de la investigación cualitativa [ed, 1999]. Málaga: Aljibe.
Rosol, M. 2010. Public participation in post-Fordist urban green space governance: the case of community gardens in Berlin. International Journal of Urban and Regional Research. 34: 548–563.
Rostow, W.W. 1956. The Take-Off lnto Self-Sustained Growth. The Economic Journal. 66(261) 25-48.
Roszak, T. 1979. Person-planet: The creative disintegration of industrial society [ed. 2003]. Lincoln: Iuniverse.
Roth, M. T. 1995. Law collections from Mesopotamia and Asia Minor. Atlanta: Scholars Press.
Rothbard, M. N. 1973. For a new liberty, Nueva York, Macmillan, 1973. Rousseau, J. J. 1762. Du contrat social: Ou principes du droit politique in collection
complète des oeuvres [ed. 2012]. Ginebra: Colección complete de obras.

Bibliografía 385
Rousseau, J.J. 1762. Du Contrat social: Ou, principes du droit politique [versión español (2007), El contrato social: O los principios del derecho político]. Amsterdam: Marc Michel Rey. Madrid: Espasa.
Ruether, R. R. 1995. Ecofeminism: Symbolic and social connections of the oppression of women and the domination of nature. Feminist Theology, 3(9): 29–48.
Ruitenbeek, J. y Cartier, C. 2001. The invisible wand: Adaptive co-management as an emergent strategy in complex bio-economic systems. Occasional paper. Center for International Forestry Research, Bogor, Indonesia. pp. 34.
Ruiz, M. A. 1996. La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho. 19: 39-86. San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante.
Rupasingha, A. y Boadu, F. O. 1998. Evolutionary theories and the community management of local commons: A survey. Review of Agricultural Economics. 20(2): 530-546.
Sachs, I. 1994. Entrevista. Science, Nature, Societé, 2(3). Said, E. 1995. Orientalism. Londres: Penguin. Samuelson, P. A. 1954. The pure theory of public expenditure. Review of Economics
and Statistics, 36: 387-388. Boston: MIT Press Journal. Sandel, M. J. 1982. Liberalism and the limits of justice (2da ed.). NewYork:
Cambridge University Press. Sanders, D. 1991. Collective rights. Human Rights Quarterly, 13(3): 368-386. The
Johns Hopkins University Press. Sandler, T. 1992. Collective action: Theory and application. Ann Arbor: University of
Michigan Press. Sandler, T. 1999. Intergenerational public goods: Strategies, efficiency, and
institutions. En Kaul, I.; Grunberg, I. y Stern, M. A. (eds.). Global public goods: International cooperation in the 21st Century. pp. 20-50. Nueva York: ONU.
Santos, B. S. 1987. Law: A map of misreading. Toward a postmodern conception of law. Journal of Law and Society, 13(3): 279-302.
Santos, B. S. 1995. Towards a new common sense. New York: Routledge Santos, B. S. 1998. La globalización del derecho. Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia. Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
Santos, B. S. 2002. Hacia una concepción multicultural de los Derechos Humanos. El Otro Derecho, 28:59-85.

386 La regulación de los bienes comunes y ambientales Santos, B. S. 2009. Sociología jurídica crítica: Para un nuevo sentido común en el
derecho. Bogotá: Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
Santos, B. S. 2014. Una epistemología del Sur: La reinvención del conocimiento y la emancipación social. México D. F.: CLACSO. XXI.
Santos, M. 1997. A natureza do espaço [ed. español (2000), La naturaleza del espacio: Técnica y tiempo, razón y emoción]. Barcelona: Ariel.
Santos-Martínez, A.; Hinojosa, S. y Sierra, O. 2009. Proceso y avance hacia la sostenibilidad ambiental: La reserva de biosfera Seaflower, en el caribe colombiano. Cuadernos del Caribe, 13: 7-23.
Satter, R. G. 2010. 'Climategate' inquiry largely clears scientists. The Seattle Times [30.03.2010]. Seattle: TST.
Savigny, F. K. 1814. Vom beruf unserer zeit für gezetzgebung und rectwissenschaft [ed. español (2015), De la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del derecho]. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.
Schauer, F. F. 1991. Playing by the rules: A philosophical examination of rule-based decision-making in law and in life. Wotton-under-Edge: Clarendon Press.
Schlosberg, D. 1999. Environmental justice and the new pluralism. Oxford: Oxford University Press.
Schlosberg, D. 2007. Defining environmental justice. Oxford: University Press. Schmelzkopf, K. 1996. Urban community gardens as a contested space.
Geographical Review, 85: 369–381. Schmidt, A. 1971. Der begriff der natur in der lehre von Marx [ed. inglés (2014) The
concept of nature in Marx. Londres: Verso. Scholze, M.; Knorr, W., Nigel, W. A; Prentice, C. 2006. A climate-change risk
analysis for world ecosystems. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103 (35): 13116-13120.
Schultz, F. 1934. Prinzipien des römischen rechts: Vorlesungen gehalten an der Universität Berlin. [versión español, Principios del derecho romano, 2da ed. (2000)]. Madrid: Civitas.
Schumpeter, J. 1927. The explanation of the business cycle. Economica, 1(21): 286-311.
Schumpeter, J. 1939. Business cycles: A theoretical, historical, and statistical analysis of the capitalist process. London: McGraw-Hill.
Schwandt, T. A. 2000. Meta-Analysis and the everyday life: The good, the bad, and the ugly. American Journal of Evaluation. 21(2): 213 - 219. Nueva York: Sage.

Bibliografía 387
Schleicher, J. M.; Peres, C. A.; Amano, T.; Llactayo, W. Leader-Williams, N. 2017. Conservation performance of different conservation governance regimes in the Peruvian Amazon. Scientific Reports, 7 (11318): 1-10.
Secretaría de la Convención sobre Diversidad Biológica (SCDB). 2010. Perspectiva mundial sobre la biodiversidad 3. Montreal: SCDB.
Sen, A., 2000. Desarrollo y libertad. Buenos Aires: Planeta. Sennett, R. 1977. The fall of the public man (ed., 2002). Londres: Penguin. Serres, M. 1990. Le contrat naturel [ed. español (1991) El contrato natural].
Valencia: Pretextos. Shapin, S. y Schaffer, S. 1985. Leviathan and the air-pump: Hobbes, Boyle, and the
experimental life. Princeton: Princeton University Press. Sherwood, C. 2013. Part 2: Co-production: Involving citizens in government beyond
the State. En: Durose, C.; Justice, J. y Skelcher, C. (eds.) Beyond the State: Mobilising and co-producing with communities: Insights for policy and practice. Birmingham: University of Birmingham. Institute of Local Government Studies (INLOGOV).
Shiva, V. 2001. ¿Protect or plunder?: Understanding intellectual property rights. Londres: White Lotus Co.
Shiva, V. 2008. La ley de semillas y la ley de patentes de la India: Sembrando las semillas de la dictadura. En: Las semillas del hambre: ilegalizar la memoria campesina. México D. F.: Ceccam.
Schumacher, F. 1976. Small is beautiful. Londres: Sphere. Sieder, R. 2002. Introduction. En: Sieder, R. (ed.). Multiculturalism in Latin America.
Nueva York: Palgrave-Macmillan. Sieyès, E. J. 1789. Qu’est-ce que le Tiers état? [ed. 2002] París: Boucher. Simon, H. A. 1955. A Behavioral Model of Rational Choice. The Quarterly Journal of
Economics. 69(1): 99-118. Oxford: Oxford University Press. Sinha, S. P. 1995. Legal polycentricity. En: Petersen, H. y Zahle, H. (eds.). Legal
polycentricity: Consequences of pluralism in law. pp. 31-69. Aldershot: Darmouth.
Singer, P. 1975. Animal liberation [ed. 1990]. New York: Random House. Siy, R.Y. 1982. Community resource Management: Lesson from the Zanjera. Manila:
University of the Philippines Press. Smith, A. 1759. The theory of moral sentiments. Londres: Millar. Smith, A. 1776. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations.
Londres: Strahan & Cadell. Solow, R. M. 1956. A Contribution to the theory of economic growth. Quarterly
Journal of Economics, 70(1): 65-94.

388 La regulación de los bienes comunes y ambientales Solow, R. 1991. Sustainability: An economist's perspective. En: Dorfman, R. y
Dorfman, N.S. (eds.) Economics of the Enviroment [3ra ed.]. Nueva York. Srinivasan, U. T.; Carey, S. P.; Hallsteind, E.; Higgins, P. A. T.; Kerr, A. C.; Laura E.
Koteen, L. E.; Smith, A. B.; Watson, R.M Harte, J.; Norgaard, R. B. 2008. The debt of nations and the distribution of ecological impacts from human activities. Proceedings of The National Academy of Sciences, 105(5): 1763-1773.
Steele, J. 2013. Part 3: Co-production: Involving citizens in government beyond the State. En: Durose, C.; Justice, J. y Skelcher, C. (eds.) Beyond the State: Mobilising and co-producing with communities: Insights for policy and practice. Birmingham: University of Birmingham. Institute of Local Government Studies (INLOGOV).
Stavenhagen, R. 1965. Clases, colonialism and acculturation. Studies in Comparative International Development, 4-7.
Stavenhagen, R. 2002. Indigenous peoples and the State in Latin-America: An ongoing debate. En: Sieder, R. (ed.) Multiculturalism in Latin America. pp. 24-44. Nueva York: Palgrave-McMillan.
Stein, L. 1850. Geschichte der sozialen Bewegung in Frankreich: Von 1789 bis auf unsere Tage. Leipzig: Otto Wigand.
Steiner, H. 1977. Natural rights to the means of production. Philosophical Quarterly, vol. 27: 41–49.
Steiner, H. 1994. An essay on rights. Oxford: Blackwell Steins, N. A. y Edwards, V. M. 1993. Platforms for collective action in multiple-use
common-pool resources. Agriculture and Human Values. 16: 241-255. La Haya: Kluwer Law International.
Stern, N. 2007. El informe Stern: La verdad sobre el cambio climático. Barcelona: Paidós.
Stern, N. 2008. The economics of climate change. American Economic Review: Papers and Proceedings, 98(2): 1-37. Pittsburgh: AER Editorial.
Stone, C. 1972. Should trees have standing? Toward legal rights for natural objects: Law, morality and the environment [ed. 2010]. Oxford: Oxford University Press.
Stone, C. 2004. Common but differentiated responsibilities in International Law. The American Journal of International Law. 98(2): 276-301. American Society of International Law Stable.
Suchak, M.; Eppley, T. M.; Campbell, M. W; Feldman, R. A.; Quarles, L. F.; Waal, F. B. M. 2016. How chimpanzees cooperate in a competitive world. Proceedings of the National Academy of Sciences, 113(36): 10215–10220. Washington D. C.: NAS.

Bibliografía 389
Taylor, C. 1990. Lo justo y el bien. Revista de Ciencia Política. 12 (1-2): 64-88. Santiago de Chile: Universidad Católica de Chile.
Taylor, C. 1991. Share and divergence values. En: Watts, R. y Brown D. (eds.) Options for a New Canada. Toronto: University of Toronto Press.
Taylor, C. 1993. La política de reconocimiento. En: El multiculturalismo y ‘la política de reconocimiento’. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
Taylor, C. 1995. Philosophical arguments. Cambrige: Harvard University Press. Teubner, G. 1992. The two faces of Janus: Rethinking legal pluralism. Cardozo Law
Review, 13: 1143-1462. Teubner, G. 1997. Global bukowina: Legal pluralism in the world society. En:
Teubner, G. (ed.). pp. 3-28. Global law without a State. England: Aldershot. Teubner, G. 2004. Societal Constitutionalism: Alternatives to State-Centred
Constitutional Theory? En: Joerges, C; Sand, I. J. y Teubner, G. (eds.) Transnational governance and constitutionalism. pp. 3-28. Oxford: Hart Publishing.
The Guardian (THG). 2016. Environmental activist murders set record as 2015 became deadliest year. The Guardian [20.06.2016]. Londres: THG. Recuperado el 14 de ocubre de 2017 del sitio web de THG: https://www.theguardian.com/environment/2016/jun/20/environmental-activist-murders-global-witness-report.
Thoreau, H. D.1854. Walden: Or, life in the woods [ed., 1985]. Charlottesville: University of Virginia.
Ticona, E. 2003. Pueblos indígenas y Estado boliviano. La larga historia de conflictos. Gazeta de Antropología, 19(10).
Torgerson, D. 1999. The promise of green politics: Environmentalism and the public sphere. Durham: Duke University Press.
Trilling, L. 1966. Beyond culture: Essays on literature and learning. Viking Press: Nueva York.
Trujillo, C. y Flórez-Laiseca, A. M. 2016. Contribución económica de la pesca artesanal a la economía de las comunidades ribereñas del Amazonas colombiano. Revista de Investigación Agraria y Ambiental, 7(1): 104-121.
Ulloa, A. 2008. Implicaciones ambientales y culturales del cambio climático para los pueblos indígenas. En: Ulloa, A. (ed.) Mujeres indígenas y cambio climático: Perspectivas latinoamericanas. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia. Fundación Natura. ONU.
Ulloa, A. 2010. Geopolíticas del cambio climático. En: Revista Anthropos: Huellas del Conocimiento: Nuevos Territorios e Innovación Digital: Virtualidad, Diversidad Cultural y Construcción Social de los Espacios. 227: 111-146. Barcelona: Anthropos.

390 La regulación de los bienes comunes y ambientales Ulpiano (s. f.). Instituta-Digesto. En: Justiniano I y Triboniano (comp.) y Gothofredus
(comp.) Corpus iuris civilis (ed. español 1989, Cuerpo del derecho civil romano). Barcelona: Molinas.
Unión Europea (UE). 1992. Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Bruselas: UE. [Versión consolidada 1992-2009].
United States Agency for International Development. USAID. 2014. Programa Biored+. Recuperado el 14 de octubre de 2017 del sitio web de USAID: http://bioredd.org/sites/default/files/user_documents/ppt_avances_biodiversidad_septiembre_2014.pdf
Uprimny, R. 1998. La uni-di-versalidad de los derechos humanos: Conflictos de derechos, conceptos de democracia e interpretación jurídica. Pensamiento Jurídico. 9. Bogotá: Universidad Nacional.
Valencia, J. G. 2007. Estado ambiental, democracia y participación ciudadana en Colombia. Jurídicas. 4 (2): 1794–2918. Manizales: Universidad de Caldas.
Van Parijs, P. 1992. ¿Qué es una sociedad justa?: Introducción a la práctica de la filosofía política (ed. español, 1993). Barcelona: Ariel.
Van Parijs. P. 1995. Real freedom for all: What (if anything) can justify capitalism?. Oxford: Oxford University Press.
Vanderborght, Y. y Van Parijs, P. 2005. L’allocation universelle. París: La Découverte.
Vatn, A. 2005. Institutions and the environment. Cheltenham y Northampton: Edward Elgar.
Vayda, A. P y Walters, B. B. 1999. Against political ecology. Human Ecology. 27 (1), 167–179. Ámsterdam: Springer.
Vergara-Vidal, J. 2014. Bienes Comunes Urbanos. Prácticas y discusiones en torno a la propiedad y gestión de los recursos urbanos en el caso chileno. En: Calderón, C. A. et al. (eds.) Bienes comunes: Espacio, conocimiento y propiedad intelectual. Buenos Aires: Clacso.
Vernadski, V. 1926. Biosfera [versión inglés, The biosphere, 1997]. Nueva York, Springer.
Veytia, J. I. 2014. Legal institutions in ancient Egypt. North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform.
Viloria, J. 2008. Económia extractiva y pobreza en la Ciénaga de Zapatosa. Cartagena de Indias: Banco de la República.
Viollet, P. 1872. Caractère collectif des premières propriétés immobilières. Bibliothèque de l’Ecole des Chartes. Année 1872: pp. 455-545. París: Libraire D’Alphonse Picard.

Bibliografía 391
Voltaire [Arouet, F. M.]. 1765. Idées républicaines. En: Voltaire political writings: Cambridge texts in the history of political thought [ed. 1994]. pp. 195-211. Cambridge: University of Cambridge.
Wackernagel M. y Rees, W. 1996. Our ecological footprint: Reducing human impact on the Earth. Philadelphia: New Society Publishers.
Wackernagel M.; Onisto, L.; Bello, P.; Callejas-Linares. A.; López-Falfán, I. S.; Méndez-García, J.; Suárez-Guerrero, A. I.; y Suárez, M. G. 1999. National natural capital accounting with the ecological footprint concept. Ecological Economics. 29: 375-390. Amsterdam: Elsevier.
Wade, R. 1987. Village republics economic conditions for collective action in South India [ed., 1994]. San Francisco: ICS Press.
Wagenaar, H. y Cook, S. D. N. 2003. Understanding policy practices: Action, dialectic and deliberation in policy analysis. En: Wagenaar, H. y Hajer, M. A. (eds.) Deliberative policy analisys: Understanding governance in the network society. pp. 139–171. Cambridge: Cambridge University Press.
Wagner, C. G. 1999. Historia del cercano oriente. Salamanca: Universidad de Salamanca.
Wallerstein, I. 1974. The modern world-system: Capitalist agriculture and the origins of the European world-economy in the Sixteenth Century. Nueva York: Academic Press.
Wallerstein, I. 1980. The modern world-system II. Mercantilism and the consolidation of the European world-economy. New York: Academic Press.
Wallerstein, I. 1991. Geopolitics and geoculture. Cambridge: Cambridge University Press.
Wallerstein, I. 2004. World-systems analysis: An introduction. Duke University Press.
Walsh, C. 2007. Interculturalidad y colonialidad del poder. En: Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (eds.) El giro decolonial. pp. 47-62. Bogotá D. C.: Siglo del Hombre Editores.
Walter, M. 2009. Conflictos ambientales, socioambientales, ecológico distributivos, de contenido ambiental: Reflexionando sobre enfoques y definiciones. ECOS, 6:2-9 Centro de Investigación para la Paz, CIP-Ecosocial
Walzer, M. 1983. Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. Nueva York: Basic Books.
Walzer, M. 1997. On toleration. New Haven: Yale University Press. Warburton, D. 1997. State and economy in ancient Egypt: Fiscal vocabulary of the
New Kingdom. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

392 La regulación de los bienes comunes y ambientales Weber, M. 1905. Die protestantische ethik und der 'geist' des kapitalismus [ed.
español, (2004) La ética protestante y el espíritu del capitalismo]. México D. F.: Premia.
Weber, M. 1918. El socialismo. Escritos políticos. Madrid: Alianza. Weintraub, J. 1997. The theory and the politics of public/private distinction. En:
Weintraub, J. y Kumar, K. (eds.) Public and private in thought and practice: Perspectives on a grand dichotomy. Chicago: University of Chicago Press.
Weisman, A. 2007. The world without us. Nueva York: Dunne.
Weiss, T. G. 1975. The tradition of philosophical anarchism and future directions in world policy. Journal of Peace Research. 12 (1): 1–17. Londres: Sage.
Wenger, E. 1998. Communities of Practice, Learning, Meaning and Identity. Cambridge. Cambridge: University Press.
Wenger, E. 2000. Communities of practice and social learning systems. Organizaton, 7: 225–246.
West, C. J. 2000. The Practices, Ideologies, and Consequences of Conservation and Development in Papua New Guinea. [Tesis Ph.D.]. New Brunswick: Rutgers the State University.
Wijkman, M. 1982. Managing the global commons. International Organization. 36 (3): 511-536. Cambridge: MIT press.
Williams, N. M. y Baines, G. 1993. Traditional ecological knowledge: Wisdom for sustainable development. Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies. Australian National University.
Wily, L. A. 2000. The evolution of community-based forest management in Tanzania. Proceedings of the international workshop on community forestry in Africa participatory forest management: A strategy for sustainable forest management in Africa. 3: 127-143. Roma: FAO.
Wolf, E. 1972. Ownership and political ecology. Anthropological Quarterly. 45(3), 201–205. Washington D. C.: George Washington University.
Wolton, D. 2004. La otra mundialización. Los desafíos de la cohabitación cultural global. Buenos Aires: Gedisa.
World Bank Carbon Finance (WBCF). 2010. Biocarbon fund: Projects T1: Biocarbon fund project portafolio. Recuperado el 26 de julio de 2016 del sitio web de la organización WBCF: http://wbcarbonfinance.org/Router.cfm?Page= BioCF&FID= 9708&ItemID=9708&ft=ProjectsT1.
World Wide Fund for Nature (WWF). 2016. Planeta vivo: Informe 2016. Madrid: WWF. ZSL. Global Footprint Network.
Worm, K. y Morris, B. 1997. People and plants of Kayan Mentarang. Londres: WWF.

Bibliografía 393
Yánez, I. y Martínez-Alier, J. 2009. Deuda ecológica [20.01.2009]. Agencia Latinoamericana de Información. Recuperado el 20 de septiembre de 2017 del sitio web de ALAI: https://www.alainet.org/es/active/37860.
Young, I. M. 1993. Social movements and the politics of difference. En: Fisk, M. (ed) Key Concepts in Social Theory: Justice. pp. 295-312. Atlantic Highlands: Humanities Press.
Young, O. R. 2002. Institutional interplay: The environmental consequences of cross-scale interactions En: Ostrom, E.; Dietz, T; Dolsak, N.; Stern, P.; Stonich, S. y Weber, E. (eds.) The dramma of the commons. pp. 263-292. Washington D. C.: National Academy Press.
Young, O. R.; Agrawal, A.; King, L. A.; Sand, P. H.; Underdal, A.; Wasson, M. 1999. Science Plan: Institutional dimensions of global environmental change. (2da ed., 2005). Bonn: International Human Dimensions Programme on Global Environmental Change.
Zeller, D.; Cashion, T.; Palomares, M.; Pauly, D. 2017. Global marine fisheries discards: A synthesis of reconstructed data. Fish and fisheries, (2017):1-10.
Zhang, J. y Chinn, B. 2009. Public diplomacy to promote global public goods (GPG): Conceptual expansion, ethical grounds, and rhetoric. Public Relations Review, 35: 382-387.