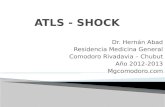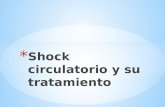Metabolismo, Nutrición y Shock 2006
-
Upload
katy-martinez -
Category
Documents
-
view
347 -
download
4
Transcript of Metabolismo, Nutrición y Shock 2006

194 METABOLISMO, NUTRICIÓN Y SHOCK
La respuesta metabólicaen el paciente quirúrgico *
José Félix Patiño Restrepo
La respuesta metabólica en el paciente queha sufrido trauma grave o que se encuentra enestado crítico por una lesión biológica agudarepresenta una compleja y fascinante gama deinteracciones fisiológicas (Bessey, 2002) quedeben ser bien comprendidas por el cirujanotratante.
Los grandes avances en las ciencias biomé-dicas y la bioingeniería ocurridos en los últi-mos años permiten el manejo del paciente enestado crítico con notables descensos de lamortalidad. Sin embargo, todavía hay grandesáreas del cuidado del paciente en estado críti-co que significan un desafío terapéutico y, evi-dentemente, queda mucho camino por recorreren el campo de la fisiología aplicada, la endo-crinología, la inmunología, la microbiología yel soporte metabólico y nutricional. Un enfo-que sistémico (por sistemas) del manejo delestado crítico permite la racionalización y losmejores resultados de las acciones terapéuti-cas (Cobb, 2001).
En el enfoque sistémico del cuidado del es-tado crítico se toman en cuenta (Cobb, 2001):� la disfunción neurológica;
� la disfunción cardiovascular;� la disfunción pulmonar;� la disfunción gastrointestinal;� la disfunción renal, y� la disfunción hematológica e inmunitaria.
La malnutrición debe ser añadida a la listaanterior como un aspecto fundamental del es-tado crítico y de la respuesta metabólica al trau-ma, por lo cual el soporte nutricional es uncomponente principal del manejo (Rombeau etal., 2002).
También desde el punto de vista sistémico,es necesario enfocar la inflamación y los me-diadores inflamatorios (Guirao y Lowry, 1996;Ingenbleek y Bernstein, 1999; Lin et al., 2001),así como el clima hormonal que genera el es-
* Este capítulo es una revisión y actualización del ca-pítulo “La respuesta metabólica en el paciente qui-rúrgico”. En: JF Patiño. Lecciones de cirugía. BuenosAires, Bogotá: Editorial Médica Panamericana;2001. Muchos de los párrafos han sido transcritostextualmente.
C A P Í T U L O
11
Metabolismo, Nutrición y Shock ©2006. Editorial Médica Panamericana

195La respuesta metabólica en el paciente quirúrgico
tado de estrés (Ingenbleek y Bernstein, 1999;van den Berghe, 1998-2004).
� Naturaleza de la respuestametabólica
La respuesta metabólica se presenta en for-ma moderada luego de cirugía mayor electivay no complicada –que es una forma “controla-da” de trauma programado– pero adquieremagnitud y se puede convertir en un fenóme-no deletéreo por inapropiadas reacciones sis-témicas inflamatoria y contrarreguladora an-tiinflamatoria (Guirao y Lowry, 1996; Lin etal., 2001) en el paciente que sufre trauma ac-cidental mayor, sepsis, quemaduras extensaso una enfermedad grave como la peritonitiso la pancreatitis aguda. Las reacciones inapro-piadas son indicativas de una falta de adap-tación al estado postraumático o al estado crí-tico, como se discute más adelante en estecapítulo.
Como consecuencia del trauma se desen-cadena una cascada de alteraciones en el ejeneuroendocrino, particularmente el hipotota-lámico-hipofisario, en los procesos inmunita-rios y en las funciones orgánicas vitales. Lapérdida de sangre por hemorragia interna oexterna, la herida con destrucción tisular, el do-lor y la ansiedad son factores que contribuyentodos a crear el nuevo estado de estrés agudo,que es una reacción de adaptación a la injuriabiológica.
Todo ello constituye una verdadera cons-telación de signos y síntomas que hoy reco-nocemos como el síndrome de respuesta in-flamatoria sistémica (SRIS). Un componenteimportante del SRIS es la respuesta metabó-lica al trauma y a la injuria biológica (Hill,2000; Patiño, 2001).
Por ello, conceptualmente se debe concebirla respuesta inicial al trauma como un fenó-meno inflamatorio caracterizado por la activa-ción de procesos celulares destinados a restau-rar el funcionamiento tisular y a la erradicaciónde microorganismos invasores. La reacción in-flamatoria inicial es seguida de una reacción
antiinflamatoria o contrarreguladora que esigualmente importante en cuanto a la homeos-tasis (Lin et al., 2001).
La respuesta metabólica en el paciente qui-rúrgico está constituida por una intrincadavariedad de reacciones que tienen como obje-tivo restablecer la estabilidad hemodinámica,proteger al organismo de la invasión bacteria-na, optimizar la función de los diferentes ór-ganos y proveer la energía y los compuestosesenciales para la reparación celular, lacicatrización y la restauración orgánica (Wil-more, 2000).
La respuesta metabólica, con todos sus com-ponentes finamente interrelacionados, promue-ve el proceso inflamatorio, genera cambios enel funcionamiento orgánico, produce cambiosen el metabolismo de los sustratos y estimulalos procesos de cicatrización. Los cambios enel metabolismo de los sustratos son una carac-terística especial del estado crítico (Patiño,1985).
Tales reacciones, bien orquestadas e interre-lacionadas, son el resultado de un largo procesode evolución biológica para la supervivencia, yconstituyen un mecanismo para enfrentar y re-solver los fenómenos generados por la lesióntisular o la inflamación.
La respuesta al trauma es de doble carácter:� neuroendocrino o neurohormonal, y� humoral inducido por agentes mediadores
inflamatorios que se originan en la heridao en el foco inflamatorio.
Un aspecto principal de la respuesta al trau-ma es el gran flujo y las diferentes interaccio-nes de los sustratos en respuesta a la acción delas hormonas “clásicas” activadas por mecanis-mos neurales y por los mediadores de origeninflamatorio (Patiño, 1985).
El conjunto de estas reacciones constituyela respuesta metabólica o neuroendocrina altrauma, en el contexto de la respuesta infla-matoria sistémica y, en principio, es beneficiosay tiene un sentido teleológico. Pero su prolon-gación por persistencia de la enfermedad crí-tica, lo que hoy se denomina el “estado crítico
Metabolismo, Nutrición y Shock ©2006. Editorial Médica Panamericana

196 METABOLISMO, NUTRICIÓN Y SHOCK
crónico” ( Jenkins y Ross, 1999; van den Bergheet al., 1998), o por la aparición de complicacio-nes, especialmente de sepsis, tiene un efectodeletéreo que se traduce en deterioro de la masacelular y visceral, en una grave depleción cor-poral y falla de los diferentes órganos y siste-mas. Tal condición, que es una verdaderacascada de fallas orgánicas, se conoce como elsíndrome de falla orgánica multisistémica, unacondición clínica ominosa que se acompañade elevada mortalidad.
Van den Berghe y colaboradores (1998), dela Universidad Católica de Lovaina, han plan-teado una novedosa hipótesis sobre el estadocrítico, diferenciando la fase aguda de la faseprolongada (o crónica), como dos paradigmasneuroendocrinos diferentes que, por lo tanto, re-quieren estrategias terapéuticas diferentes.
También Ingenbleek y Bernstein (1999) serefieren a la condición de estrés como una di-cotomía adaptativa dependiente de la nutri-ción.
El moderno desarrollo del soporte vital yde la medicina del estado crítico ha permitidoque los humanos puedan sobrevivir a condi-ciones tales como el shock séptico o cardiogé-nico, la peritonitis fecal, el trauma múltiple olas quemaduras extensas. Tales entidades sonde una gravedad y una duración que sobrepa-san las posibilidades de las defensas orgánicasnaturales y la supervivencia se logra con el so-porte –orgánico, metabólico y nutricional–prolongado. Anteriormente, el paciente falle-cía ante tales tipos de daño biológico. Por lotanto, la naturaleza no desarrolló, en el proce-so de la evolución biológica, mecanismos dedefensa para el estado de estrés crónico que esel del paciente en soporte vital artificial. Enrealidad, para la naturaleza es una nueva con-dición, una entidad iatrogénica, para la cual noexisten mecanismos fisiológicos de adaptación.
El estrés, como lo planteó el Nobel HansSelyé desde mediados del siglo XX, es un fe-nómeno de adaptación, que denominó síndro-me de adaptación general. Los mecanismos dedefensa, que son el resultado de la adaptaciónal estrés, se desarrollaron a lo largo de los mi-
les de millones de años de la evolución bioló-gica.
Ante un trauma grave o un insulto biológi-co importante, o ante una situación que pro-voque pánico o rabia, el ser viviente respondecon la reacción de “luchar o huir” descrita porWalter Cannon o con la “reaccion de alarma”descrita por Hans Selyé, que son fenómenosde tipo neuroendocrino. Producida la agresióno injuria biológica, el ser viviente puede so-brevivir si sus mecanismos de adaptación, osea de respuesta al trauma, son suficientes yadecuados. Si no lo son, ante la magnitud dela lesión, muere. Hoy, con el cuidado del esta-do crítico, un ser que debería haber muerto porun trauma o una injuria biológica mayor so-brevive, y sobrevive en condiciones para lascuales no ha habido adaptación evolutiva, pues-to que se trata de una entidad nueva, de unestado de supervivencia artificial.
Esta nueva condición de estado crítico pro-longado ha desenmascarado nuevas enferme-dades, como el síndrome no específico de depleción,en el cual, a pesar de la provisión de nutrientesy fuentes energéticas, se pierde proteína enforma continua a partir de órganos y tejidosvitales, por razón tanto de una excesiva degra-dación como de una suprimida síntesis. Por elcontrario, la reesterificación (en vez de oxida-ción) de los ácidos grasos libres permite quelas reservas de grasa se incrementen. Además,el fenómeno de la depleción se acompaña dehiperglucemia y de resistencia a la insulina, depérdida intracelular de agua y potasio y de hi-pertrigliceridemia, lo cual con frecuencia mo-tiva el tratamiento sintomático.
El hipercatabolismo se hace funcionalmen-te importante en la medida en que el estadocrítico se prolonga por semanas. La pérdida pro-teica resulta en disfunción, y eventualmente fa-lla, de múltiples órganos y sistemas. Hay atrofiade la musculatura, incluso la respiratoria y lamusculatura lisa del intestino, y se deterioranlos mecanismos de cicatrización y reparacióntisular. Todo ello se traduce en mayor depen-dencia del soporte ventilatorio, de la nutriciónparenteral y demás sistemas de apoyo vital.
Metabolismo, Nutrición y Shock ©2006. Editorial Médica Panamericana

197La respuesta metabólica en el paciente quirúrgico
En su artículo de 1998, que hoy es fuenteimportante de consulta, van den Berghe et al.ilustran los cambios neuroendocrinos que ocu-rren en el estado crítico agudo y prolongado.
En la fase aguda (desde unas horas hasta unospocos días), la actividad secretoria de la hipófisisanterior se mantiene o se amplifica, en tanto quelas hormonas de órgano blanco (target hormo-nes), que son las hormonas anabólicas como lahormona de crecimiento, la TSH o la prolacti-na, se inactivan. Los niveles de cortisol se man-tienen elevados, en respuesta a la ACTH. Peroen la fase crónica, o sea en el estado crítico pro-longado (dependencia del cuidado intensivo porsemanas), la actividad secretoria de la hipófisisanterior aparece deprimida, concordante con losbajos niveles circulantes de las hormonas de ór-gano blanco. Bien diferente de lo que ocurre enla fase aguda, en la crónica parece ocurrir una“disfunción” neuroendocrina, en vez de un esta-do de adaptación.
En la fase aguda hay una secreción activade las hormonas anabólicas, mientras en el es-tado crítico prolongado se registra actividadneuroendocrina deprimida. Así, la teoría de vanden Berghe y asociados (1998) plantea unanueva “enfermedad metabólica”, de carácteriatrogénico, puesto que es el resultado del so-porte vital de un paciente que previamente ha-bría perecido y que, por lo tanto, desde el pun-to de vista de la adaptación evolutiva no poseelos mecanismos biológicos adecuados.
En el estado crítico prolongado, el desarro-llo del síndrome de depleción y la subsecuentemayor permanencia en la unidad de cuidadointensivo no parecen depender del trauma ode la lesión o enfermedad inicial, sino de laduración del estado crítico.
D.W. Wilmore (2000), de Harvard, al re-conocer el valor de esta teoría, se pregunta sicon el advenimiento del cuidado intensivomoderno, ¿habremos creado una nueva enfer-medad metabólica?
Así también lo reconocen Jenkins y Ross,de Sheffield, en el Reino Unido, en la intro-ducción de su libro The Endocrine Response toAcute Illnes (1999): la respuesta en el estado
crítico crónico parece ser un estado fisiológicoque reacciona en forma inadecuada, por cuan-to no existió el mecanismo de adaptación evo-lutivo; por lo tanto, las respuestas son inapro-piadas y tal vez deletéreas.
� El estado nutricional en elpaciente en condición crítica
La depleción nutricional es un factor de-terminante principal de mortalidad y morbili-dad postoperatoria y postraumática en losservicios quirúrgicos.
El paciente en condición crítica por traumagrave, sepsis o como consecuencia de una ope-ración mayor, condición crítica que es un estadode estrés, exhibe hipercatabolismo y demandasenergéticas incrementadas –el denominado hi-permetabolismo–. La persistencia del estado críti-co se acompaña de progresiva e inexorable de-gradación de su masa celular corporal que lolleva a una profunda depleción nutricional, a de-fensas inmunológicas deprimidas y a un crecientedeterioro funcional orgánico.
Este es el síndrome de depleción que desarro-llan los pacientes en cuidado intensivo prolon-gado como consecuencia de trauma, lesión graveo enfermedad original, al cual se hace referen-cia en los párrafos anteriores.
� Alteraciones del pesoEn el paciente en estado crítico general-
mente se registra un aumento en el peso cor-poral, debido a la acumulación de líquidoextracelular, lo que se ha llamado el “tercer es-pacio”. Esta es, por supuesto, una situaciónartificial consecuente a la administración delíquidos durante las maniobras de reanimación.Y mientras existe tal aumento artificial de peso,se está produciendo una pérdida de masa cor-poral que se pone de manifiesto una vez quese produce la diuresis que anuncia el comien-zo de la convalecencia. En efecto, una vez eva-cuado el “tercer espacio”, se observa que hayuna pérdida de peso con relación al peso queel paciente tenía antes de su enfermedad.
Metabolismo, Nutrición y Shock ©2006. Editorial Médica Panamericana

198 METABOLISMO, NUTRICIÓN Y SHOCK
La pérdida de peso es un fenómeno caracte-rístico del estrés agudo por enfermedad críticay ha sido estudiado desde hace décadas porJ.M. Kinney. Las figuras que aparecen a con-tinuación son tomadas de su publicación de1976. Estas pérdidas se comparan con las pér-didas por ayuno total en el individuo normal,como se ve en la gráfica tomada de A. Keys, osea, que el estrés agudo induce una rápida pér-dida de peso comparable a la del ayuno total.
La pérdida de peso corresponde a tejidoadiposo y a proteína, y esta última tiene con-secuencias graves sobre el estado general delpaciente. Por ejemplo, en la peritonitis, se venpérdidas de proteína corporal total, de proteí-na del músculo esquelético y, finalmente, de laproteína visceral (Wilmore, 2000). Aproxima-damente la mitad de la pérdida de peso en unestado catabólico mayor (cirugía mayor, trau-ma, sepsis) corresponde a disminución de lagrasa corporal (Wilmore, 1977, 2000).
Luego de una operación rutinaria y no com-plicada, la pérdida de peso oscila entre el 4% yel 10% del peso corporal en los primeros díasdespués de la operación. Generalmente, se ob-serva una pérdida del orden de 3 kg en pa-
cientes no complicados que han sido someti-dos a cirugía mayor, pero luego de una gas-trectomía se puede registrar una pérdida hastade 5 kg. Un simple estado febril asociado conanorexia resulta en pérdidas del 2% al 4%.
La pérdida de proteína corporal se puedecuantificar mediante la determinación de laexcreción del nitrógeno ureico urinario (NUU).La excreción de NUU es proporcional al gra-do de hipermertabolismo consecuente con lamagnitud del trauma o de la lesión biológicaque lleva al estado crítico.
Se ha observado que pérdidas de menos del10% del peso corporal no interfieren seriamen-te con la convalecencia quirúrgica, pero se re-conoce una influencia clara entre la pérdida depeso y el riesgo operatorio y la fuerza muscular.La debilidad que se observa en el paciente ope-rado, y que por ella en ocasiones injustamentese lo tacha de pusilánime, se debe a esta pérdi-da de peso, porque en tales condiciones buenaparte de la pérdida de peso se debe a degrada-ción de la proteína corporal (Wilmore, 2000)con notorio debilitamiento de la masa muscu-lar. Ello también significa disminución de lacapacidad respiratoria, que puede llevar al de-
Figura 11-1. Pérdida de peso acorde con el aporte nutricional. Tomado de: JF Patiño. La respuesta metabó-lica en el paciente quirúrgico. En: Lecciones de cirugía. Bogotá: Editorial Médica Panamericana; 2001.p.160, según J.M. Kinney 1976, tomado de: A. Keys et al., 1950.
Metabolismo, Nutrición y Shock ©2006. Editorial Médica Panamericana

199La respuesta metabólica en el paciente quirúrgico
Figura 11-3. La pérdida de peso es muy superior en pacientes con trauma mayor y sepsis a la que se observaen casos de operaciones rutinarias no complicadas. Tomado de: JF Patiño. La respuesta metabólica en elpaciente quirúrgico. En: Lecciones de cirugía. Bogotá: Editorial Médica Panamericana; 2001. p.160, segúnJ. M. Kinney (1976).
Figura 11-2. Pérdida de peso en el paciente traumatizado y séptico mantenido en régimen nutricionalinsuficiente; exhibe la misma evolución que el paciente en inanición por ayuno. Tomado de: JF Patiño. Larespuesta metabólica en el paciente quirúrgico. En: Lecciones de cirugía. Bogotá: Editorial Médica Pana-mericana; 2001. p.160, según J. M. Kinney (1976).
Metabolismo, Nutrición y Shock ©2006. Editorial Médica Panamericana

200 METABOLISMO, NUTRICIÓN Y SHOCK
sarrollo de neumonías postoperatorias y aun alsíndrome de dificultad respiratoria del adulto oa estados de debilidad muscular que interfierencon el debido retorno a las ocupaciones habi-tuales. En la convalecencia postquirúrgica, ladebilidad muscular es el síntoma que más per-dura y puede tener una duración de meses enpacientes que han sido sometidos a operacio-nes mayores complicadas y que sufren una pér-dida significativa de peso. Esto debe tenerse
siempre en cuenta al autorizar la incapacidadlaboral y no confundir tal fatiga con estadospusilánimes o de pereza.
Kinney (1976) cita los estudios de Key yasociados de 1950 sobre inanición e ilustra enla figura 11-4 la magnitud de la pérdida, comoporcentaje del peso original, resultante de die-tas limitadas con valores calóricos expresadoscomo porcentaje de la ingestión necesaria parael mantenimiento del peso normal.
Figura 11-4. Patrones de pérdida de peso en algunos casos de trauma, operaciones mayores no complica-das y operaciones mayores complicadas por sepsis o infección. Uno de ellos, el caso G, sometido a unagastrectomía por grave enfermedad ulceropéptica, recuperó su peso en 21 días de nutrición parenteraltotal. Este paciente, tratado en la Clínica de Marly de Bogotá en junio de 1971, tiene interés histórico porhaber sido el primer caso en que se empleó nutrición parenteral total en Colombia. Tomado de: JF Patiño.La respuesta metabólica en el paciente quirúrgico. En: Lecciones de cirugía. Bogotá: Editorial MédicaPanamericana; 2001. p.161.
– 6,1
– 16,1
– 4,3– 1,5 – 1,5– 0,9 0 %
A B C D E F G
A = 19 años, mujer; apendicitis con peritonitis postoperatoriaB = 26 años, hombre, vagotomía y piloroplastia por hemorra-
gia gástrica; tromboflebitis séptica, embolías pulmona-res.
C = 29 años, hombre, fundoplicación, vagotomía y piloroplas-tia sin complicaciones.
D = 46 años, mujer, colecistectomía sin complicaciones en pa-ciente desnutrida preoperatoria.
E = 61 años, mujer, mastectomía radical con colección líqui-da infectada en la axila.
F = 70 años, mujer, resección intestinal por trombosis me-sentérica, reactivación postoperatoria de tuberculosis pul-monar; hiperalimentación parenteral.
G = 55 años, hombre, gastrectomía Billroth II con malfun-ción gastroduodenal postoperatoria; hiperalimentaciónparenteral por 21 días.
0
5
10
15
Metabolismo, Nutrición y Shock ©2006. Editorial Médica Panamericana

201La respuesta metabólica en el paciente quirúrgico
Se sabe que pérdidas rápidas del orden del35%-45% son generalmente fatales, tal comofue observado en los campos de concentraciónde la segunda guerra mundial o en pacientescon anorexia nerviosa o con sepsis, dehiscen-cia de heridas, quemaduras extensas y fístulasgastrointestinales. Por ello, las pérdidas entreel 10% y el 40% del peso corporal representanun problema de gravedad.
El soporte usual con líquidos parenterales(soluciones salinas y dextrosa al 5% en aguadestilada) en el paciente que ha sido operadose orienta apenas a mantener el balance de aguay de electrolitos para conservar el volumen cir-culatorio y la función renal. Por unos pocosdías esto es suficiente, aunque tal régimen des-atiende los aspectos nutricionales. En efecto,las soluciones salinas y la dextrosa al 5%, o aunal 10%, significan el suministro de electrolitosy el aporte energético básico, de 400 a 600 ki-localorías, pero no de sustrato proteico, preci-samente el más necesario para la conservaciónde la masa celular corporal y el restablecimientode los mecanismos de cicatrización y repara-ción en el estado postoperatorio o postraumá-tico.
En general, se restringe la alimentación delos pacientes que van a ser sometidos a unaoperación mayor y luego durante el postope-ratorio inmediato. Si el estado nutricional pre-vio del paciente era bueno, tal restricción esbien tolerada. Pero si ésta se prolonga, comien-zan a parecer las complicaciones de la desnu-trición aguda.
En tanto que el paciente sometido a ciru-gía mayor no complicada o que ha sufrido trau-ma moderado exhibe apenas un leve aumentode su gasto metabólico en reposo (GMR), eltrauma mayor, las quemaduras y la sepsis secaracterizan por un hipermetabolismo acen-tuado que resulta en pérdidas importantes depeso, muy superiores a las que se observan enoperaciones rutinarias no complicadas. Porello, el cirujano tratante debe mantenerse aten-to a evaluar la condición nutricional preope-ratoria del paciente, así como su evoluciónpostoperatoria según el impacto de la inter-
vención, para dar soporte nutricional en elmomento oportuno.
Las pérdidas de peso postoperatorias o pos-traumáticas son de la mayor magnitud en hom-bres jóvenes y de hábito atlético, y tienden aser menores en la mujer, en los individuos deedad avanzada y en aquellos con estados pre-vios de malnutrición. Sin embargo, en estos úl-timos una pérdida menor puede significar unaverdadera catástrofe orgánica. Los pacientes enestado de muerte cerebral, o aquellos sedados ycon anestesia con morfina (que reduce en for-ma importante la función hipotalámica), exhi-ben disminución del hipermetabolismo, juntocon baja temperatura rectal y reducción del gastocardíaco.
Según Kinney (1976), en el paciente en ina-nición por ayuno total, la proteína representael 12,5% de la pérdida de peso, en tanto que lagrasa representa el 33%. Hill et al. (1993) handemostrado que la pérdida promedio de 3 kgque se observa después de una cirugía mayorse distribuye así: 1.400 g de grasa (47%), 600gramos de proteína (20%) y 1.000 g de agua(33%).
Cuando se compara la pérdida de peso envoluntarios normales sometidos a unos pocosdías de ayuno total con la de pacientes some-tidos a operaciones abdominales, se observauna mayor pérdida de peso en los pacientes,pérdida que en el caso de los voluntarios nor-males se debe sólo a las pérdidas de agua enorina y por evaporación, en tanto que la ma-yor pérdida de peso en los pacientes operadosse debe, además, a un catabolismo proteico au-mentado a juzgar por su mayor excreción denitrógeno y de potasio en la orina. En el ayu-no total, la pérdida de agua es primordialmentede origen extracelular, pero es primordialmentede origen intracelular cuando se combinan elayuno y el trauma.
En condiciones de ayuno total, un adulto sanoy en reposo pierde diariamente unos 500 g. Deestos, 250-400 g representan tejido muscularque debe ser obligatoriamente degradado paraproveer las 250-400 kilocalorías que requiereel cerebro, órgano que en las primeras fases o
Metabolismo, Nutrición y Shock ©2006. Editorial Médica Panamericana

202 METABOLISMO, NUTRICIÓN Y SHOCK
etapas de la inanición sólo puede consumircalorías de origen proteico (aproximadamente,1 g de tejido muscular produce 1 kilocaloría).
Un kilogramo de músculo contiene 73% desu peso en agua y el 27% restante correspondea proteína. La proteína produce 0,4 ml de aguapor cada gramo que es oxidado; por consi-guiente, los 270 g de proteína presentes en 1kilogramo de músculo, al ser totalmente oxi-dados, producirían 108 ml de agua. Pero laproteína no es totalmente oxidada (como sí lopuede ser el carbohidrato), puesto que su pro-ducto final de excreción urinaria, la urea, con-tiene un átomo de carbono, el cual no esoxidado. Por ello, se calcula que cada kilogra-mo de músculo que es degradado produce al-rededor de 85 ml de agua de oxidación, máslos 730 ml de agua intracelular que componencada kilogramo de músculo, para un total de815 ml de agua endógena.
Además de los 250 a 400 g de músculo, querepresentan unos 65 a 110 g de proteína (queproducen entre 27 y 43 ml de agua de oxida-ción), el adulto en ayuno total pierde alrede-dor de 150 a 200 g de grasa, la cual generamás o menos el mismo volumen de agua, unos135 a 180 ml, puesto que 1 kilogramo de gra-sa totalmente oxidado provee 9.000 kilocalo-rías y 900 ml de agua (la desintegración de ungramo de triglicérido almacenado libera 0,9ml de agua). En los estados hipercatabólicosse registra una producción de unos 800 ml deagua endógena.
En 1950, F. D. Moore estableció que, comoregla general, la producción diaria de agua en-dógena es del orden de 10 ml por cada 100kilocalorías, o sea, un 10% de la produccióncalórica endógena total.
� Interrelaciones metabólicasen el trauma
En el trauma, accidental o quirúrgico, y enla sepsis, hay una rápida movilización de sus-tratos calóricos endógenos, una hiperglucemiacoincidente con hiperinsulinemia y elevadautilización de las grasas como fuente calórica,
todo ello acompañado de un catabolismo pro-teico exagerado.
Van den Berghe y asociados (2001-2004)han estudiado en detalle el fenómeno de lahiperglucemia y la resistencia a la insulina quese presenta en el paciente en estado crítico yhan propuesto un manejo intensivo con insu-lina exógena para mantener niveles de gluce-mia ≤110 mg/dl, lo cual, en su experiencia,reduce la morbilidad y la mortalidad en pa-cientes en la unidad de cuidado intensivo bajoventilación mecánica.
En las primeras fases del estrés los reque-rimientos calóricos son provistos casi en sutotalidad por el metabolismo de la grasa:después de quemaduras graves, cuando el gas-to metabólico se incrementa en 30%-40%, elcociente respiratorio desciende a niveles de0,70 a 0,76, lo cual indica una dependenciade la grasa como fuente primaria de ener-gía.
El estrés del paciente quirúrgico induce unarespuesta neurofisiológica que gobierna las al-teraciones endocrinas, metabólicas y fisioló-gicas características del estado postraumático,a saber (Patiño, 2001):� Conservación del líquido extracelular por re-
tención de agua y sal.� Alcalosis postraumática transitoria por aldos-
teronismo secundario y retención de bicar-bonato (alcalemia metabólica) y por lahipocapnia de la hiperventilación (alcale-mia respiratoria), que es seguida, si hay in-suficiente perfusión tisular, de acidosis láctica(metabólica).
� Movilización y utilización de la grasa cor-poral como fuente de energía.
� Alteración en el metabolismo de los carbo-hidratos, con hiperglucemia por manifiestaintolerancia a la glucosa y resistencia a lainsulina.
� Catabolismo tisular, o sea lisis de la proteínacorporal, con pérdida de masa celular, es-pecialmente en el músculo esquelético.
El sistema nervioso central y una bien con-certada serie de respuestas de tipo autónomo
Metabolismo, Nutrición y Shock ©2006. Editorial Médica Panamericana

203La respuesta metabólica en el paciente quirúrgico
y hormonal constituyen un mecanismo deadaptación, el cual se activa por el estrés deltrauma con el objeto de mantener la integri-dad corporal y el funcionamiento orgánico. En1950, el Nobel Hans Selyé describió magis-tralmente el estrés y el “síndrome de adapta-ción general”, y la reacción de alarma, que sonenfermedades de adaptación y fenómenos detipo protector.
Los impulsos provenientes del área trauma-tizada son recibidos por el sistema nerviosocentral y esta vía aferente, junto con la hipo-volemia consecuente a hemorragia y pérdidade líquidos, el dolor, la ansiedad, la hipoxia yla infección, desencadenan una respuesta ho-meostásica neuroendocrina orientada a resta-blecer el volumen circulatorio y la funcióncardiorrespiratoria, a equilibrar la osmolalidady el pH corporales, y a proveer nutrientes paraatender las demandas energéticas de una tasametabólica aumentada.
Los cambios metabólicos y endocrinos queconstituyen esta respuesta varían según el tipoy la severidad del trauma.
Los principales componentes de la respues-ta metabólica al trauma y a la sepsis se descri-ben a continuación.
La secreción aumentada de catecolaminas,especialmente de epinefrina y de norepinefri-na, constituye la reacción fisiológica inicial delorganismo que ha sufrido trauma. Las cateco-laminas tienen un variado y polifacético efec-to sobre los aparatos circulatorio y endocrino,y gobiernan una gran variedad de procesosmetabólicos, con profundas acciones sobre elmetabolismo intermediario y la activación delciclo de Cori. Por ello se considera la secre-ción aumentada de catecolaminas, la cual seexpresa con aumento en la excreción urinariade catecolaminas y de sus productos de degra-dación, como la respuesta endocrina primordialen el trauma, y también porque a la vez las ca-
Figura 11-5. Resumen de algunos de los principales componentes de la respuesta metabólica al trauma.Tomado de: JF Patiño. La respuesta metabólica en el paciente quirúrgico. En: Lecciones de cirugía. Bogotá:Editorial Médica Panamericana; 2001. p.162.
ACTH
Cortisol
CÉLULA
Nitrógeno K+
ADH
Aldosterona
K+ H2O Na+
Renina
Metabolismo, Nutrición y Shock ©2006. Editorial Médica Panamericana