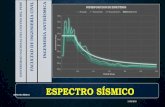MONOGRAFIA ESPECTRO AUTISTA.doc
description
Transcript of MONOGRAFIA ESPECTRO AUTISTA.doc
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
PASTAESTO NO LO BORREN NO IMPORTA YO PAGO LA DFCIA
1
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
RESPETO
ESTO NO LO BORREN NO IMPORTA YO PAGO LA DFCIA
2
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
CARATULA
ESTO NO LO BORREN NO IMPORTA YO PAGO LA DFCIA
3
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
DEDICATORIA
ESTO NO LO BORREN NO IMPORTA YO PAGO LA DFCIA
4
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
INDICE
INDICE.....................................................................................................................5
INTRODUCCION.....................................................................................................7
CAPITULO I.............................................................................................................8
GENERALIDADES....................................................................................................................................8INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ESPECTRO AUTISTA.......................................................8EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE ESPECTRO AUTISTA....................................10CARACTERIZACION DIAGNÓSTICA DEL ESPECTRO O CONTINUO AUTISTA SEGÚN EL CRITERIO MÉDICO..........................................................................................................................14
El Trastorno Autista......................................................................................................................14El Trastorno de Asperger..............................................................................................................14Trastorno de Rett..........................................................................................................................16El Trastorno Desintegrativo Infantil.............................................................................................17Los Trastornos Generalizados del Desarrollo No Especificados..................................................18
CAPITULO II..........................................................................................................20
CONCEPTO, ASPECTOS EVOLUTIVOS Y DIMENSIONES DEL ESPECTRO AUTISMO......20CONCEPTO DE ESPECTRO AUTISTA...........................................................................................20
1. Trastornos cualitativos de la relación social..........................................................................25Niveles...................................................................................................................................25
2. Trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta (acción, atención y preocupación conjuntas)...............................................................................................................26
Niveles...................................................................................................................................283. Trastorno de las capacidades subjetivas y mentalistas..........................................................28
Niveles...................................................................................................................................324. Trastornos cualitativo de las funciones comunicativas.........................................................32
Niveles...................................................................................................................................335. Trastornos cualitativos del lenguaje expresivo......................................................................33
Niveles...................................................................................................................................346. Trastornos cualitativos del lenguaje receptivo......................................................................35
Niveles...................................................................................................................................367. Trastornos cualitativos de las competencias de anticipación................................................37
Niveles...................................................................................................................................428. Trastornos cualitativos de la flexibilidad mental y comportamental.....................................43
Niveles...................................................................................................................................459. Trastornos del sentido de la actividad propia........................................................................46
Niveles...................................................................................................................................5010. Trastornos cualitativos de las competencias de ficción e imaginación.................................50
Niveles...................................................................................................................................54
5
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
11. Trastornos cualitativos de las capacidades de imitación.......................................................54Niveles...................................................................................................................................56
12. Trastornos de la suspensión (de la capacidad de crear significantes)....................................57Niveles...................................................................................................................................59
CAPITULO III.........................................................................................................60
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO “PIP” APLICADO A ESTUDIANTES CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA..................................................................................60
RESUMEN...........................................................................................................................................60INTRODUCCION...............................................................................................................................61TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA:.......................................................................................62APORTACIONES COGNITIVAS......................................................................................................62EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO “PIP”..............................................64
ESTRUCTURA DEL PIP.............................................................................................................66RESULTADOS....................................................................................................................................71
Dimensiones personales................................................................................................................71Dimensiones contextuales.............................................................................................................73
CONCLUSIONES...............................................................................................................................74REFERENCIAS...................................................................................................................................75
ANEXOS................................................................................................................76
I.D.E.A (INVENTARIO DE ESPECTRO AUTISTA)..........................................................................76
BIBLIOGRAFIA......................................................................................................82
6
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
CAPITULO I
GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE ESPECTRO AUTISTA
Para tener un mejor panorama acerca de lo que es en si el
Espectro Autista, debemos conocer los estadios del uso de la palabra
autista que etimológicamente procede del término griego “autos”.
La mayoría de los revisores señalan que el término “autismo” fue
utilizado por primera vez en 1911 por Eugen Bleuler, refiriéndose a un
trastorno del pensamiento de algunos pacientes esquizofrénicos, con
dificultades para el contacto afectivo con el resto de las personas;
terminando algunos de ellos insertos en un mundo de fantasías
individuales, ensimismados y alejados de la realidad. Sin embargo, la
definición aportada por Bleuler es imprecisa y no permite la
identificación concreta de un síndrome, sino que admite, en términos
generales, la inclusión de cualquier tipo de discapacidad psíquica.
En los últimos años, se ha producido una importante controversia
en torno a la caracterización clínica de los llamados Trastornos
Generalizados del Desarrollo (en adelante, TGD), y a la posibilidad de
8
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
diferenciar subtipos dentro de dicha categoría. Esta controversia se ha
visto acentuada por la generalización, entre los profesionales, de la
noción de «continuo o espectro autista», y ha afectado de manera
especial a la diferenciación diagnóstica entre el llamado «Trastorno
Autista» –cuando afecta a personas sin discapacidad intelectual
asociada– y el «Trastorno o Síndrome de Asperger».
La noción de «continuo o espectro autista» fue utilizada por
primera vez por Allen (1988), aunque su uso no comenzó a generalizarse
hasta finales de los años 90, tras los trabajos de Lorna Wing (1988,
1998) en Inglaterra, y de Ángel Riviére (1997a, 1997b) en España.
Históricamente, esta noción es el resultado de la comprobación empírica
de que todas las personas con autismo o TGD presentan las alteraciones
características de la llamada «triada de Wing» (alteraciones en la
comprensión, la comunicación y la imaginación), pero también de la
evidencia de que una proporción significativa de personas que no
cumplen los criterios diagnósticos de los TGD presentan dificultades de
severidad variable en estas dimensiones de la tríada (Wing y Gould,
1979).
La adopción de la «tríada de Wing» como núcleo de la definición
clínica de los TGD ha sido una constante desde la publicación del DSM-III
(APA, 1983), y ha favorecido el desarrollo de criterios operativos
extremadamente útiles para la diferenciación diagnóstica entre las
personas afectadas por estos trastornos (que muestran alteraciones
graves en todas las dimensiones de la tríada) y las personas que no
muestran ninguna de estas alteraciones y se agrupan diagnósticamente
en otras categorías (p. ej., las personas con «Trastornos del lenguaje y la
comunicación de inicio en la infancia o la adolescencia»). Sin embargo,
la asunción –implícita en las definiciones dimensionales– de que los TGD
pueden implicar niveles de desarrollo y afectación muy heterogéneos en
9
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
los distintos componentes de la tríada pronto puso de manifiesto la
diversidad clínica del trastorno en personas con distintos niveles de
funcionamiento intelectual, y abrió numerosos interrogantes tanto sobre
la subclasificación de los TGD como sobre sus límites diagnósticos con
otras categorías (incluida la variación «normal» de estilos de
funcionamiento cognitivo y/o personalidad).
10
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE ESPECTRO AUTISTA
En 1943 Leo Kanner a partir de un estudio realizado por él mismo
con 11 niños definió el síndrome autista como una patología con tres
características fundamentales:
1) Trastorno cualitativo de la relación
2) Alteraciones de la comunicación y el lenguaje; y
3) Falta de flexibilidad mental y comportamental.
Asperger, otro médico, vienés publicó en 1944 un artículo titulado
“La psicopatía autista en la niñez”. En este artículo, Asperger señaló las
mismas características apuntadas un año antes por Leo Kanner:
Limitaciones en las relaciones sociales; pautas expresivas y
comunicativas alteradas y otras anomalías lingüísticas; así como el
carácter obsesivo de sus pensamientos y acciones y la tendencia de los
autistas a guiarse exclusivamente por impulsos internos ajenos a las
condiciones del medio.
Riviére (1997) ha señalado la existencia de tres periodos
fundamentales en el estudio del autismo: el primero se extendió de
1943 a 1963, ocupando los primeros veinte años de estudio del
síndrome; el segundo abarcó las dos décadas siguientes, de 1963 a
1983; y, el tercero, que ha ocupado fundamentalmente el último cuarto
del siglo XX, en el que se han realizado descubrimientos muy
importantes sobre el autismo, definiéndose enfoques nuevos para su
explicación y tratamiento.
Podría establecerse otros dos periodos que completan la idea de
Riviére: por un lado podemos hablar de un periodo previo a las
propuestas clásicas de Kanner y de Asperger en el que se acumularon
11
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
evidencias sobre el trastorno y se describieron los primeros casos de
niños con autismo; y, por otro lado, podemos hablar de lo que está
ocurriendo en los inicios del S. XXI, periodo éste en el que se van
acumulando evidencias sobre la eficacia de los métodos diagnósticos y
terapéuticos; el autismo ha pasado de ser una enfermedad remota y
desconocida a convertirse en un centro de interés de la población en
general. Por último, está apareciendo un movimiento asociativo de
personas con autismo y síndromes afines, que está ofreciendo un punto
de vista que va más allá de caracterizar al autismo como una
enfermedad, para considerarlo, en su lugar, como una peculiaridad de la
rica diversidad humana.
Por consiguiente, podemos diferenciar cinco épocas principales en
el estudio del autismo:
1. El primer periodo ocupa las evidencias históricas previas a la
definición de Leo Kanner, procedentes de descripciones literarias o
clínicas de casos que, a la postre, los historiadores han podido
considerar como descripciones de personas autistas. Entre estas
ya hemos citado que las más relevantes son la de Haslam y la de
Itard; pero los estudiosos han recogido muchas otras, tales como
los “tontos benditos” de la vieja Rusia, la historia del Hermano
Juniper o las múltiples evidencias de la existencia de Niños Ferales
(niños salvajes). Una breve historia de estos casos puede ser
consultada en Hunter-Watts (2005). Quizá de todas ellas haya que
destacar la importante contribución de Jean Itard a la hora de
proponer nuevos y específicos métodos de educación para
personas con dificultades especiales.
2. En el segundo periodo, el que va de 1943 hasta 1963, el autismo
es considerado como un trastorno emocional, inducido por pautas
12
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
de crianzas desadaptadas. Por lo tanto el origen del autismo se
entendió como consecuencia de la ineptitud de algunos padres
(figuras de apego) para establecer relaciones adecuadas con sus
hijos. Esta explicación de perturbación emocional, inducida por
una mala interacción del niño con las figuras de apego, precisa
para su resolución de terapias psicodinámicas que sean capaces
de establecer lazos emocionales sanos entre el niño y sus
progenitores.
3. El tercer periodo abarca desde 1963 hasta 1983. Lo más
sobresaliente de esta etapa fue el abandono de la hipótesis de
trastorno emocional inducido por la incompetencia de los padres y
el acercamiento hacia tesis explicativas basadas en las sospechas
fundadas de la posible asociación del autismo con trastornos de
tipo neurobiológico. Este nuevo enfoque permitió buscar las
alteraciones cognitivas en detrimento de las afectivas. El posible
origen cognitivo del trastorno inclinó a la investigación en el
estudio de las dificultades en las relaciones interpersonales, en los
trastornos del lenguaje y la comunicación y en las peculiaridades
en la flexibilidad mental y en análisis de las conductas
desadaptadas. Este nuevo enfoque trajo como consecuencia el
planteamiento de que la actividad reeducadora de las funciones
alteradas debía ser el objetivo básico de la intervención
terapéutica. Quizá lo más sobresaliente de este periodo, como
señala Riviére (1997), fuera el desarrollo de procedimientos de
modificación de conducta para ayudar a las personas autistas, así
como la creación de centros educativos dedicados
específicamente al autismo, promovidos sobre todo por las
asociaciones de padres y familiares de autistas.
13
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
4. Los límites del cuarto periodo los podemos considerar desde 1983
hasta finales del siglo XX. La característica fundamental de este
periodo quizá sea la consideración del autismo desde una
perspectiva evolutiva. Nótese que en el DSM IV el autismo es
considerado como un trastorno generalizado del desarrollo. Este
enfoque ha impulsado en los últimos años los estudios de
psicología del desarrollo con el interés de tratar de describir las
diferencias cualitativas que existen en los patrones y procesos
evolutivos entre los niños sin dificultades y los afectados por
trastornos generalizados del desarrollo. Sin duda, la comprensión
profunda de los fenómenos evolutivos ha supuesto un importante
avance tanto desde el punto de vista de la explicación de la
génesis del trastorno como desde el punto de vista de la
planificación de la intervención terapéutica.
Además, en este periodo se han lanzado las más brillantes y
fundamentadas teorías sobre el autismo. Por ejemplo, en 1985,
Baron-Cohen, Leslie y Frith, barajaron la idea de que el autismo
consistiría en un trastorno específico de una capacidad humana
muy importante a la que se denomina “Teoría de la Mente”. Esta
teoría sostiene que hay una dificultad en la comprensión de los
estados mentales de uno mismo y de los demás y que esto limita
gravemente la comprensión de muchas situaciones sociales
cotidianas. O, por ejemplo, otra vertida más recientemente por
Simon Baron-Cohen, denominada “la teoría del cerebro masculino
extremo”. Esta teoría, se basa en la probada existencia de
diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos. Las
evidencias señalan que los hombres son buenos para sistematizar,
pero malos para empatizar. Lo cual parece indicar que el cerebro
de un autista sería, consecuentemente, un caso de cerebro
14
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
masculino llevado al extremo. Esto también explicaría la diferencia
de incidencia de autismo que existe entre hombres y mujeres.
Cabe destacar también en este cuarto periodo los avances en la
investigación clínica y biológica, avances que están permitiendo
acercarnos cada vez más al esclarecimiento total de esta
patología.
5. Finalmente, el quinto y último periodo corresponde al espacio de
tiempo transcurrido desde los inicios del siglo XXI hasta nuestros
días. La consideración mas importante que se puede hacer
respecto de esta época es el hecho de que se van acumulando
evidencias, a través de estudios internacionales basados en
metaanálisis, acerca de la eficacia de los métodos diagnósticos y
terapéuticos.
15
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
CARACTERIZACION DIAGNÓSTICA DEL ESPECTRO O CONTINUO
AUTISTA SEGÚN EL CRITERIO MÉDICO
Los trastornos del espectro autista (TEA), también conocidos como
trastornos generalizados del desarrollo, son problemas
neuropsiquiátricos cuyas primeras manifestaciones aparecen antes de
los tres años de edad y persisten por toda la vida. Se caracteriza por
problemas en las áreas cognitiva, social y de comunicación, y se
acompaña de conductas estereotipadas entre ellas autoagresión,
ecolalia y el apego estricto a rutinas. De acuerdo al Manual de
Diagnóstico Estadístico de Trastornos Mentales IV (conocido por sus
siglas en inglés como DSM-IV) hay cinco formas de presentación:
El Trastorno Autista
Las personas con trastorno autista muestran una gran variedad de
síntomas comportamentales, entre los que se pueden incluir: la
hiperactividad, intereses atencionales breves, impulsividad, agresividad,
conductas auto-lesivas y, especialmente en los niños, rabietas. Pueden
aparecer respuestas extrañas a estímulos sensoriales. Por ejemplo,
reacciones exageradas ante determinados sonidos, a luces y olores, o a
contactos epidérmicos con otras personas, umbrales altos al dolor, o
asombro y atracción por ciertos estímulos. También pueden aparecer
alteraciones en la conducta alimentaria y en el sueño, cambios
inexplicables en sus estados de ánimo, faltas de respuesta a peligros
reales y, en el extremo opuesto, temor inmotivado intenso a estímulos
que no son peligrosos. Aunque estas conductas sean frecuentes no
podemos considerarlas como suficientes para establecer un diagnóstico
de autismo.
El Trastorno de Asperger
16
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
El trastorno de Asperger es un trastorno del desarrollo cerebral
muy frecuente (de 3 a 7 por cada 1000 niños de 7 a 16 años), que tiene
mayor incidencia en niños que niñas.
La Federación Asperger España (www.asperger.es) señala que la
persona que presenta este trastorno tiene un aspecto normal, capacidad
normal de inteligencia, frecuentemente habilidades especiales en áreas
restringidas, pero tiene problemas para relacionarse con los demás y en
ocasiones presenta comportamientos inadecuados.
Las personas con síndrome de Asperger presentan una forma de
pensamiento muy peculiar. Su pensamiento es lógico, concreto e
hiperrealista. Su discapacidad no es evidente, sólo se manifiesta por los
comportamientos sociales inadecuados que exhiben, proporcionándoles
problemas a ellos y a sus familiares.
El término “Asperger” apareció por primera vez en el manual del
DSM en 1994.
Actualmente esta definición formal es conocida en la comunidad
profesional americana pero ya era conocida en Europa desde la
publicación del ensayo de Asperger. De acuerdo al manual de
clasificación del DSM-IV, el Asperger es un síndrome independiente y
distinto del “trastorno autista” o autismo. Sin embargo, existe cierta
controversia en cuanto al reconocimiento del Asperger como síndrome
propiamente dicho o una forma de autismo de alto funcionamiento.
Por lo tanto, en este apartado, además de presentar las
características fundamentales del síndrome de Asperger, tal y como
aparecen en el DSM IV, señalaremos también el punto de vista de
17
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
algunos autores que han advertido ciertas insuficiencias en esta
propuesta.
Por tanto, siguiendo la propuesta de Riviére, se puede definir de
forma sintética el síndrome de Asperger a través de las cinco
características siguientes:
1. Trastorno cualitativo de la relación: incapacidad de relacionarse
con iguales. Falta de sensibilidad a las señales sociales.
Alteraciones de las pautas de relación expresiva no verbal.
Falta de reciprocidad emocional. Limitación importante en la
capacidad de adaptar las conductas sociales a los contextos de
relación. Dificultades para comprender intenciones ajenas y
especialmente “dobles intenciones”.
2. Inflexibilidad mental y comportamental: Interés absorbente y
excesivo por ciertos contenidos. Rituales. Actitudes
perfeccionistas extremas que dan lugar a gran lentitud en la
ejecución de tareas. Preocupación por “partes” de objetos,
acciones, situaciones o tareas, con dificultad para detectar las
totalidades coherentes.
3. Problemas de habla y lenguaje: Retraso en la adquisición del
lenguaje, con anomalías en la forma de adquirirlo. Empleo de
lenguaje pedante, formalmente excesivo, inexpresivo, con
alteraciones prosódicas y características extrañas del tono,
ritmo, modulación, etc. Problemas para saber “de qué
conversar” con otras personas.
4. Alteraciones de la expresión emocional y motora: Limitaciones
y anomalías en el uso de gestos. Falta de correspondencia
18
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
entre gestos expresivos y sus referentes. Expresión corporal
desmañada. Torpeza motora en exámenes neuropsicológicos.
5. Capacidad normal de inteligencia impersonal pero limitada en
situaciones en las que debe conjugarse con habilidades
empáticas. Frecuentemente, habilidades extraordinarias en
ámbitos restringidos.
Trastorno de Rett
Las características principales son: pérdida de los movimientos
intencionales de las manos, estereotipias consistentes en retorcerse las
manos e hiperventilación. El desarrollo social y lúdico se detiene en el
segundo o tercer año, pero el interés social suele mantenerse. Durante
la infancia habitualmente se desarrolla ataxia y apraxia de tronco, que
se acompañan de escoliosis o cifoscoliosis; y algunas veces de
movimiento coreoatetósicos. Es frecuente que durante la infancia
aparezcan crisis epilépticas.
El patrón de desarrollo del Trastorno de Rett, así como la tipicidad
de sus signos hace que sea una categoría diagnóstica fácil de identificar.
El Trastorno Desintegrativo Infantil
El Trastorno Desintegrativo Infantil se caracteriza por una marcada
regresión en varias áreas de funcionamiento, después de al menos, dos
años de desarrollo normal. Se conoce también como Síndrome de
Hedller y psicosis desintegrativa, describiéndose como un deterioro a lo
largo de varios meses de funcionamiento intelectual, social y lingüístico
en niños de 3 y 4 años con funciones previas normales.
19
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Se desconoce a ciencia cierta su origen, pero se ha asociado a
patologías neurológicas, como trastornos convulsivos y esclerosis
tuberosa. No se ha identificado marcador alguno o causa neurobiológica
específica. Se ha informado acerca de estresores psicosociales o
médicos significativos en asociación con el inicio o empeoramiento del
trastorno desintegrativo de la infancia, pero su etiología continua poco
clara.
El trastorno desintegrativo de la infancia se establece sobre la
base del análisis de determinados síntomas que se ajustan a una edad
característica de aparición, cuadro clínico y curso. Tienen un inicio que
varía entre 1 y 9 años, pero en la inmensa mayoría se produce a los 3 ó
4. Puede ser insidioso a lo largo de varios meses o relativamente
abrupto, y producir la disminución de las capacidades en días o
semanas.
En algunos casos el niño se muestra inquieto, hiperactivo y
ansioso por la pérdida de las funciones. Puede iniciarse con síntomas
conductuales, como ansiedad, ira o rabietas, pero en general la pérdida
de funciones se hace extremadamente generalizada y grave. El
deterioro lleva a un síndrome que es sintomáticamente similar al
trastorno autista, excepto que el retraso mental (típicamente, de rango
a profundo) tiende a ser más frecuente y pronunciado. Con el tiempo, el
deterioro se hace estable, y aunque algunas capacidades pueden
recuperarse es en un grado muy limitado.
Aproximadamente el 20% recupera la habilidad de hablar
construyendo frases, pero sus habilidades de comunicación seguirán
deterioradas. La mayoría de los adultos son completamente
dependientes y requieren cuidado institucional; algunos de ellos tienen
una vida corta.
20
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Los Trastornos Generalizados del Desarrollo No Especificados
Los niños con Trastornos Generalizados del Desarrollo No
Especificados (TGDNE) son aquellos que no reúnen el criterio de los
síntomas que los médicos utilizan para diagnosticar cualquiera de los 4
Trastornos Generalizados del Desarrollo descritos anteriormente, y/o no
tienen el grado de dificultad descrito en cualquiera de los 4 trastornos
PDD específicos.
Según el DSM-IV, esta categoría sólo debería utilizarse “cuando
existe una dificultad severa y generalizada en el desarrollo de
habilidades de comunicación verbales y no verbales en las interacciones
sociales, o cuando existan comportamiento, intereses o actividades
estereotípicas, pero no se cumple suficientemente el criterio para
diagnosticar un Trastorno Generalizado del Desarrollo específico,
Esquizofrenia, o Trastorno de Personalidad Esquizofrénica.
Para Riviére (2001), la aceptación de esta categoría diagnóstica
por parte de la comunidad científica que avala al DSM IV, no es más que
una demostración de que aún no contamos con una definición
suficientemente precisa y rigurosa de estos trastornos. Por tanto, los
Trastornos Generalizados del Desarrollo “No Especificados” (TGD-NE),
son aquellos en que falta claridad suficiente para decidirse por uno de
los cuadros a los que nos hemos referido hasta aquí o se presentan de
forma incompleta los síntomas de autismo.
A menudo se refiere incorrectamente al Trastorno generalizado del
desarrollo no especificado (TGD-NE) como simplemente TGD y a veces
como autismo atípico (CIE10, 992). En cierto modo, el TGD-NE es un
diagnóstico “incompleto” que se aplica cuando un niño no reúne todos
21
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
los criterios diagnósticos de uno u otro desorden generalizado del
desarrollo. Por ejemplo, puede ser difícil distinguir fielmente un TGD-NE
del trastorno de Asperger. Asimismo, determinar si un individuo tiene
autismo o TGD-NE puede ser muy desconcertante; la ausencia de signos
objetivables supone a veces una grave dificultad para la clasificación de
un cuadro clínico en una categoría diagnóstica concreta.
El DSM-IV sugiere que se debe utilizar la etiqueta de diagnóstico
TGD-NE cuando existe una disminución severa y generalizada del
desarrollo de la interacción social recíproca, en las habilidades de
comunicación verbal y no verbal, o se desarrolla un comportamiento,
intereses y actividades repetitivas y aparentemente sin sentido, pero no
se cumplen completamente los criterios para diagnosticar un trastorno
específico dentro de la categoría TGD (Trastorno Autista, Trastorno de
Rett, Trastorno de Asperger o Trastorno Desintegrativo Infantil). Sin
embargo, el marco de trabajo del DSM-IV no ofrece criterios o técnicas
específicas para diagnosticar el TGD-NE.
La enumeración descriptiva de síntomas de los trastornos
profundos del desarrollo deja aún muchos problemas en el aire por tres
razones principales (Riviére, 2001):
1. Las fronteras entre los cuadros que hemos descrito son
frecuentemente muy imprecisas. Hay niños típicamente
kannerianos, aspergerianos o con trastorno desintegrativo, pero
muchos son en realidad “atípicos” o se sitúan en los límites
difusos entre esos trastornos.
2. Muchas desviaciones y deficiencias del desarrollo, que no se
incluyen en las descritas, se acompañan de síntomas autistas.
3. Existe una gran heterogeneidad entre las personas autistas: el
autismo es muy diferente dependiendo de factores tales como
22
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
la edad, el nivel intelectual de la persona que lo sufre y la
gravedad de su cuadro.
Para tratar de dar respuesta a esta situación de indefinición, en los
últimos años se ha incorporado, a partir de las aportaciones de Lorna
Wing y Judith Gould, el concepto de TRASTORNOS DEL ESPECTRO
AUTISTA (TEA).
23
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
CAPITULO II
CONCEPTO, ASPECTOS EVOLUTIVOS Y DIMENSIONES DEL
ESPECTRO AUTISMO
CONCEPTO DE ESPECTRO AUTISTA
El concepto de Espectro Autista (EA) puede ayudarnos a
comprender que, cuando hablamos de autismo y de otros trastornos
profundos del desarrollo, empleamos términos comunes para referirnos
a personas muy diferentes.
Para comenzar, éste tuvo su origen en un amplio estudio realizado
en un distrito londinense por Lorna Wing y Judith Gould en 1979. El
objetivo de la investigación era conocer el número y las características
de los niños de menos de 15 años del distrito con Deficiencias Sociales
Severas (DSS).
Cuando Wing y Gould estudiaron la incidencia de las DSS en una
amplia, obtuvieron una muestra de 74 niños con DSS de una población
susceptible de 35000.
24
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
De los 74 niños, tan solo encontraron 17 niños con el cuadro
clásico de autismo de Kanner (aproximadamente el 5/10.000), cifra
similar al de otros estudios); pero la prevalencia de DSS era 5 veces
mayor (aproximadamente 22/10.000. En todos los niños con DSS,
lógicamente incluyendo a los 17 diagnosticados con autismo, se
observaban los síntomas principales del espectro autista, aunque con un
grado de severidad variable. Los síntomas descritos fueron: trastornos
de la relación; trastornos de la capacidad de fijación y del juego
simbólico; trastornos de las capacidades lingüísticas y comunicativas; y,
trastornos de la flexibilidad mental y comportamental.
Según Martos (2001), de este estudio se pueden extraer tres ideas
interesantes:
1. El autismo en sentido estricto es sólo un conjunto de síntomas.
Puede asociarse a muy distintos trastornos neurobiológicos y a
niveles intelectuales muy variados. En el 75% de los casos el
autismo de Kanner se acompaña de retraso mental.
2. Hay muchos retrasos y alteraciones del desarrollo que se
acompañan de síntomas autistas sin ser propiamente cuadro de
autismo. Pude ser útil considerar al autismo como un continuo
que se presenta en diversos grados y en diferentes cuadros de
desarrollo, de los cuales sólo una pequeña minoría (no mayor
de un 10 %) reúne estrictamente las condiciones típicas que
definen al autismo de Kanner.
3. Son las alteraciones sintomáticas del espectro autista y la
ubicación concreta de la persona autista en las diferentes
dimensiones que configuran el espectro autista, las que definen
esencialmente las estrategias de tratamiento y no las etiquetas
que definen los cuadros.
25
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
La etiqueta “autismo” parece remitir a un conjunto enormemente
heterogéneo de individualidades, cuyos niveles evolutivos, necesidades
educativas y terapéuticas, perspectivas vitales son enormemente
diferentes. El problema de la subclasificación adecuada es uno de los
desafíos pendientes en la agenda de investigación del autismo. Sin
embargo, hay un modo de enfocar el concepto de autismo que resulta
útil para comprender el orden que subyace a la caótica heterogeneidad
aparente de los cuadros, y que es mucho más funcional que la categoría
clásica de autismo para definir objetivos terapéuticos: ésta noción es la
de “ESPECTRO AUTISTA”.
Tomando como punto de partida los trabajos de Lorna Wing y
Judith Gould realizados a partir de 1979, Angel Rivière (1997 y 2001)
diseña un conjunto de doce dimensiones que se alteran
sistemáticamente en los sujetos clasificables en el espectro autista. Para
cada dimensión establece cuatro niveles: el primero es el que
caracteriza a las personas con un trastorno mayor o un cuadro más
severo, niveles cognitivos más bajos y, frecuentemente, a los niños más
pequeños. El cuarto nivel es característico de los trastornos menos
severos y define a las personas que presentan el síndrome de Asperger.
Lorna Wing, en el año 1988, en uno de sus estudios se refiere a la
Teoría de la Mente, en donde diferenció cuatro dimensiones principales
de variación de espectro autista:
1. Trastorno en las capacidades de reconocimiento social,
2. Trastorno en las capacidades de comunicación social, y
3. Trastorno en las destrezas de imaginación y comprensión
social, estando dentro de ella la inflexibilidad (Resistencia al
cambio) y las conductas repetitivas.
26
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Además, Lorna Wing, se refirió a funciones psicológicas, como el
lenguaje, las respuestas a estímulos sensoriales, la coordinación motora
y las capacidades cognitivas, para las que no estableció niveles
específicos.
El hecho de que las personas con autismo o con rasgos autistas
asociados a otros cuadros, presenten estas dimensiones alteradas
depende de seis factores:
1. La asociación del cuadro con retraso mental, nivel intelectual o
cognitivo.
2. La gravedad del trastorno que presenten.
3. La edad o momento evolutivo de la persona autista.
4. El sexo, ya que en el caso de la mujer es menos frecuente, pero
el grado de alteración es mayor.
5. La adecuación y eficiencia de los tratamientos utilizados y de
las experiencias de aprendizaje.
6. El apoyo y compromiso de la familia.
Estas doce dimensiones (y los cuatro niveles en cada una de ellas)
no sólo ordenan las estrategias de tratamiento y proporcionan una idea
de su diversidad y de la necesidad de adaptarlas a las condiciones
concretas de cada persona con espectro autista, sino también evalúan el
propio espectro autista. Con objetivos de diagnóstico inicial o de control
y seguimiento de los efectos del tratamiento, Riviére diseña el Inventario
de Espectro Autista (IDEA).
Como señala Martos (2001), es cierto que esta escala toma como
punto de partida la propuesta de realizada inicialmente por Wing de
cuatro dimensiones fundamentales del espectro autista; no obstante, las
aportaciones esenciales del IDEA tienen que ver, por un lado, con una
27
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
comprensión profunda del desarrollo normal, de la ontogénesis de las
funciones psicológicas de humanización y, por otro lado, con una
comprensión, también profunda, de las alteraciones y déficits que
ocurren en las personas con autismo. En realidad el IDEA refleja la
experiencia y el conocimiento acumulado en el entramado bidireccional
de investigación que se establece entre desarrollo normal y autismo en
las dos últimas décadas.
Las doce dimensiones alteradas en el espectro autista propuestas
por Riviére (1998) y que constituyen la base del IDEA, son las siguientes:
1. Trastornos cualitativos de la relación social.
2. Trastornos de las capacidades de referencia conjunta (acción,
atención y preocupación conjunta).
3. Trastornos de las capacidades intersubjetivas y mentalistas.
4. Trastornos de las funciones comunicativas.
5. Trastornos cualitativos del lenguaje expresivo.
6. Trastornos cualitativos del lenguaje receptivo.
7. Trastorno de la anticipación.
8. Trastornos de la flexibilidad mental y comportamental.
9. Trastornos del sentido de la actividad propia.
10. Trastornos de la imaginación y de las capacidades de ficción.
11. Trastornos de la imitación.
12. Trastornos de la suspensión (la capacidad de hacer
significantes).
En cada una de las dimensiones se establecen cuatro niveles de
gravedad. Hay que hacer notar que los síntomas principales de cada
dimensión se numeran de 1 a 4, a medida que van siendo menos graves
y más característicos de personas con nivel mental más alto.
28
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
1. Trastornos cualitativos de la relación social.
La incapacidad o dificultad de relación, se considera la raíz
esencial del trastorno. Pero existe una considerable variación de niveles
y capacidades, y una enorme diversidad de claves sintomáticas en
relación con ese trastorno fundamental, que implica siempre una
distorsión cualitativa severa de las capacidades de relación
interpersonal.
En los cuatro niveles de la dimensión, se ha empleado como
“organizador conceptual” para establecerla la motivación y capacidad
de relación con iguales, ya que la limitación de esa capacidad es
universal en el espectro autista. Evidentemente, los niveles que se
establecen en el cuadro son solamente “prototipos” muy esquemáticos,
entre lo que caben gradaciones muy sutiles. Aquí nos sirven
simplemente como pautas para definir estrategias terapéuticas muy
diversas.
Niveles
29
a) Impresión clínica de aislamiento completo y “profunda soledad desconectada”. No hay expresiones de apego a personas específicas. En casos más graves, se ofrece la impresión de que no se diferencian cognitiva o emocionalmente las personas de las cosas. No hay señales de interés por las personas, a las que ignora o evita de forma clara.
b) Impresión definida de soledad e incapacidad de relación, pero con vínculo establecido con adultos (figuras de crianza y profesores). La persona en este nivel ignora, por completo a los iguales, con los que no establece relación. Las iniciativas espontáneas de relación, incluso con las figuras de crianza, son muy escasas o inexistentes.
c) Relaciones infrecuentes, inducidas, externas y unilaterales con iguales. Con frecuencia, la impresión clínica es la de una “rígida e ingenua” torpeza en las relaciones, que tienden a establecerse como respuesta y no por iniciativa propia.
d) Hay motivación definida de relacionarse con iguales. La persona en este nivel suele ser al menos parcialmente consciente de su “soledad” y de su dificultad de relación. Ofrece una
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
2. Trastorno cualitativo de las capacidades de referencia
conjunta (acción, atención y preocupación conjuntas)
Si la primera dimensión de que hemos hablado afectaba
principalmente a la diversidad y complejidad de las relaciones que
pueden establecer las personas con E.A., esta segunda dimensión se
refiere a aspectos sutiles de la calidad de esas relaciones. En todo el
aspecto autista se manifiesta una característica dificultad para compartir
focos de interés, acción o preocupación con las otras personas. En
relación con los niños autistas y con la gama de más bajo nivel cognitivo
del E.A., se ha empleado el concepto de “atención conjunta” para definir
este déficit del continuo. Bruner y Sherwood (1983) han definido las
conductas de atención conjunta señalando que son aquellas actividades
de comunicación social pre-lingüística que implican el empleo de gestos
(incluyendo señalar o mirar) para compartir el interés con respecto a
situaciones, objetos, etc. Nosotros daremos un sentido mucho más
general a esta dificultad de compartir: en las personas con niveles más
altos del E.A. hay también una característica dificultad para compartir
preocupaciones comunes; una dificultad que constituye una
prolongación sutil de las limitaciones iniciales de los niños más
pequeños con E.A. “para poner en común” con otras personas la
atención y también la acción con respecto a los sujetos.
En un plano teórico, las dificultades de atención conjunta
constituyen la expresión más clara de un déficit de intersubjetividad
secundaria. En efecto las conductas tales como mirar alternativamente
“al otro y al objeto”, cuando éste es interesante, extraño o novedoso,
“mirar con interés lo mismo que mira el otro”, “mirar al otro para saber
30
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
cómo debe interpretarse una situación”, “mirar interrogativamente al
otro ante una situación que plantea incógnitas”, “señalar a otro algo
interesante para que compartan la experiencia sobre ello”, etc. Son
manifestaciones claras de la capacidad de considerar al otro como un
sujeto, con un mundo interno, que puede ser compartido. Es justamente
a esa capacidad fundamental a la que hemos dado el nombre de:
Intersujetividad secundaria. No consiste sólo en expresar cara a cara las
mismas emociones que el otro expresa que es una competencia que ya
muestran los bebés de 2 ó 3 meses, y que es expresiva de
intersujetividad primaria. La intersujetividad secundaria añade algo
importante a la primaria: añade un interés por compartir el mundo con
el otro – es decir, una referencia “triangular” conjunta de los estados
mentales de los participantes en una interacción -, y una cierta
conciencia – de la que carecen la intersujetividad primaria – de uno
mismo y del otro como ser dotado de experiencia; es decir: un inicio de
“self intersujetivo” un núcleo de subjetividad.
Pero, al mismo tiempo la intersujetividad secundaria constituye
una prolongación de la primaria, en el sentido de que incluye un
componente emocional y no sólo cognitivo: implica la conjunción del
afecto y la actividad cognitiva en relaciones que definen referencias
conjuntas.
Ahora bien, la falta de gestos y conductas de atención o acción
conjunta que es característica de los niños autistas de menor edad y
nivel cognitivo, no es la única manifestación en el E.A., de la dimensión
que estamos tratando.
De este modo hay argumentos para defender la idea de que las
limitacones obvias y dramáticas de atención compartida, mirada
referencial, etc, de las personas con E.A. de menor nivel, se prolongan
31
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
en el espectro autista en esa “falta de preocupación conjunta” que
caracteriza a las de más alto nivel. Estas son las observaciones en que
se basa la definición de la dimensión en donde se delimita cuatro niveles
en la alteración de las funciones de referencia conjunta: el primero
define a aquellas personas que ignoran por completo las acciones de los
que lo rodean, y que no emplean nunca o casi nunca pautas de mirada
alternativa ni siguen la mirada o el gesto de otras personas en actos
simples de referencia conjunta. El cuarto, en el extremo opuesto, se
define por la escasa propensión a compartir temas cotidianos de
preocupación con las personas cercanas como en el caso de la
dimensión de trastorno cualitativo de las relaciones sociales, la
gradación entre niveles puede ser muy sutil, y las manifestaciones de la
dimensión de “trastorno de las funciones de referencia conjunta” (o “de
acción, atención y preocupación conjunta”) pueden ser muy misceláneas
y diversas. Los niveles establecidos son así como “fotografías fijas”, que
cristalizan en prototipos un continuo. Sin embargo, esos “cortes”
esquemáticos en la dimensión continua sirven para poner de manifiesto
el carácter universal y realmente continuo de expresiones
aparentemente muy lejanas del E.A. y sirven para el tratamiento de esta
dimensión.
En el nivel primero de la dimensión se plantea el objetivo central
de “penetrar en la acción del niño (o adulto)”, compartiendo con él
situaciones que implican un comienzo de acción y atención conjunta. Es
obvio que ello implica seguir un principio esencial; a saber: el terapeuta
tiene que ser capaz de suscitar situaciones en que de forma progresiva
se incorpora a aquellas acciones (sean cuales sean) que resultan
espontáneamente más interesantes o significativas para el niño.
Niveles
32
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
3. Trastorno de las capacidades subjetivas y mentalistas
Las dificultades por “compartir el mundo” de las personas autistas,
como sus trastornos cualitativos de relación y sus deficiencias
comunicativas, se han explicado en la última década recurriendo a dos
conceptos, que corresponden a tradiciones diferentes y acentos teóricos
distintos en el estudio de los fundamentos de la interacción humana: las
nociones de itersubjetividad.
En la investigación sobre autismo esas categorías constituyen,
como si dijéramos, el destilado de dos enfoques históricamente
enfrentados en la explicación del cuadro: para el primero de ellos, el
autismo sería un trastorno de las pautas de relación afectiva, una
“enfermedad del afecto”. Esta fue la formulación original de Kanner
(1943) y Asperger (1994) y la que heredaron los que postulan la
intersubjetividad primaria.
33
a) Ausencia completa de acciones conjuntas, interés por las acciones de otras personas o gestos (incluyendo miradas) de referencia conjunta. La persona en este nivel tiende a ignorar por completo las acciones, miradas gestos significativos de otras personas. Frecuentemente reacciona con evitación o rabietas a los intentos de otras personas de “compartir una acción”.
b) Realización de acciones conjuntas simples (por ejemplo devolver una pelota o un cochecito que se lanza mutuamente) con personas implicadas. No hay (o no hay apenas) miradas “significativas” de referencia conjunta. Se comparten acciones sin ninguna manifestación de que se perciba la subjetividad del otro.
c) Empleo mas o menos esporádico de miradas de referencia conjunta en situaciones interactivas muy dirigidas. No hay empleo de “miradas cómplices” en situaciones más abiertas. Parece haber una interpretación limitada de miradas y gestos ajenos con relación a situaciones.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
En el segundo enfoque el autismo se considera un trastorno
cognitivo. Una alteración de una capacidad cognitiva muy esencial: la de
atribuir mente e inferir los estados mentales de las personas.
La capacidad que tenemos los seres humanos de comprendernos
los unos a los otros, de interpretarnos intersubjetivamente, no puede
explicarse sin hacer referencia al desarrollo cognitivo de las capacidades
de inferencia y representación, tales como la de “dejar en suspenso” las
relaciones entre la representaciones y los estados del mundo, creando
“metarrepresentaciones”. En otras palabras el autismo tiene que
explicarse desde una perspectiva cognitiva y afectiva y aun así no
estaría del todo explicado.
Es obvio que estas dos descripciones del trastorno autista, sólo
aparentemente contrarias, tienen mucho de cierto. Por una parte, los
autistas “no comprenden bien qué tipo de seres son las personas”:
literalmente “no saben qué hacer con ellas”, como si carecieran de un
cierto mecanismo cognitivo que nos permite “descifrar a las personas” y
“entenderlas como seres dotados de mentes”. Esa doble cara, afectiva y
cognitiva de los fundamentos de las anomalías de relación de las
personas autistas sólo se explica adecuadamente desde una perspectiva
ontogenética, en la que los procesos de “inferencia fría” son, en sí
mismos derivados de formas de cognición “emocionadamente
implicadas” en las interacciones de los bebés con las personas y las
cosas.
Estas consideraciones breves pueden ayudar a explicar por qué
dos modelos teóricos que se han enfrentado históricamente en la
explicación del autismo cuentan ambos con abundantes pruebas a favor
de sus respectivas tesis: el autismo afecta las capacidades de codificar
34
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
emociones, relacionarse intersubjetivamente con las personas y
responder de forma empática a sus vivencias. Pero, también, y de forma
muy discriminativa a todas aquellas capacidades que requieren
comprender que las personas tienen representaciones mentales. Y es
que comprender intersubjetivamente a las personas no es nunca una
actividad emocionalmente neutra y secamente cognitiva: es también
una experiencia afectiva. Pero no es sólo una vivencia afectiva. Nadie
duda, que las personas autistas tienen una incapacidad esencial de
comprender intersubjetivamente a las personas es a esa capacidad a la
que nos referíamos con el nombre de “intersbjetividad secundaria.
En las elaboraciones más recientes sobre los trastornos de “teoría
de la mente” (o, lo que es lo mismo, de la capacidad de atribuir e inferir
estados mentales, en especial los que implican representaciones) de las
personas autistas se sitúan esos trastornos en un marco evolutivo, en
una dinámica de desarrollo, en que las anomalías tales como la ausencia
de conductas comunicativas para compartir experiencias
(protodeclarativos) y de miradas de referencia conjunta ocupan un lugar
fundamental. De este modo, la polémica inicial acerca del carácter
“cognitivo” frente a “afectivo” del trastorno fundamental ha perdido
gran parte de su sentido. Por eso se ha preferido emplear la noción de
intersubjetividad secundaria que incorpora tanto un componente
afectivo (la motivación de compartir afectivamente experiencias) como
un componente cognitivo (con alguien concebido como sujeto de
experiencia) a la explicación fundamental del autismo.
A continuación recordaremos sólo datos favorables a la existencia
de un déficit específico de teoría de la mente: Los autistas tienen
dificultades específicas para predecir la conducta de las personas en
función de las representaciones de éstas cuando tales representaciones
no coinciden con la realidad, pero son capaces de predecir como sea
35
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
una fotografía de un objeto que no coincide con la realidad actual de
ésta; emplean los autistas menos explicaciones mentalistas de la
conducta que los niños normales con retraso; tienen dificultades para
comprender que lo que alguien “sabe”, depende de lo que “ve”; no
desarrolla adecuadamente capacidades de engaño táctico, necesarias
para impedir que un competidor se haga con un objeto deseado;
comprenden mal las emociones como la “sorpresa”, que implica atribuir
representaciones mentales; tienen problemas específicos para ordenar
historietas que implican atribuciones mentalistas; tienden a fallar en
tareas “falsa creencia de segundo orden”, incluso cuando resuelven las
de primer orden; diferencias con dificultades las entidades mentales de
las físicas, la apariencia de la realidad y las funciones mentales del
cerebro.
Se entiende por primer a orden a que una persona o personaje
tiene una creencia sobre una situación y ésta cambia sin que lo sepa,
por lo que hay que predecir una “conducta equivocada” de la persona
con relación a la situación, basada en una “falsa creencia”.
Se entiende por segundo orden a que alguien tiene una falsa
creencia sobre la creencia de otra persona.
En la perspectiva de un planteamiento clínico o terpéutico,
conviene admitir que existe una diversidad sintomatológica que se sitúa
ordenadamente en una dimensión de “trastorno cualitativo de las
capacidades intersubjetivas y mentalistas”. Las personas con niveles
más graves del E.A. no sólo presentar un déficit de las capacidades de
“atribución de mente” o de “atribución de subjetividad”, sino una
carencia, mucho más severa, de pautas intersubjetivas primarias: es
decir, de la capacidad “ser afectadas” por las expresiones de emociones
ajenas (sonreír cuando el otro sonríe, presentar un rostro triste o
36
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
preocupado cuando el otro lo presenta, etc). En un segundo nivel
aparecen ocasionalmente expresiones intersubjetivas primarias, pero no
secundarias: hay, por tanto, ausencia de comunicación declarativa, de
pautas de atención conjunta, y de cualquier clase de indicaciones de que
las demás personas son consideradas como “sujetos de experiencia”. En
el tercer nivel, aparecen patrones ocasionales de intersujetividad
secundaria, pero no aun la capacidad de atribuir de forma explícita,
estados mentales de representación a las personas. Finalmente, en el
nivel más alto se sitúan las personas con E.A. que atribuyen
explícitamente representaciones, y resuelven la tarea, pero que fallan
en tareas más complejas y sobre todo en muchas situaciones cotidianas
de interacción, que exigen atribuciones mentalistas complejas,
dinámicas, rápidas y sutiles. N
Niveles
4. Trastornos cualitativo de las funciones comunicativas
37
a) Ausencia de pautas de excepción emocional correlativa (intersubjetividad primaria), atención conjunta y actividad mentalista. Falta de interés por las personas y de atención a ellas.
b) Respuestas intersubjetivas primarias ocasionales. En la relación con la persona con E.A. en este nivel puede tenerse la vivencia de compartir, aunque sea de forma muy ocasional y limitada, emociones. No hay muestras de intersubjetividad secundaria o indicios de que la persona perciba al otro como “sujeto”.
c) Indicios de intersubjetividad secundaria, pero no de atribución explícita de mente. En este nivel no se soluciona la tarea de falsa creencia. En algunos casos se emplean, de forma limitada y ocasional, términos mentales como: “contento” o “triste”.
d) La persona con E.A. en este nivel tiene conciencia explícita
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Comunicarse constituye un problema, a veces insoluble para las
personas con Espectro Autista. En los niveles más afectados, no saben
siquiera cómo manejar a las personas para lograr afectos deseables en
el mundo físico. En los intermedios carecen de la competencia
intersubjetiva necesaria para desarrollar aquellas actividades
comunicativas cuya finalidad esencial es compartir la experiencia
interna.
En un sentido muy literal los autistas “No saben qué hacer” con las
personas.
En los menos alterados a los que ya les resulta posible realizar las
funciones comunicativas (como comentar, narrar o argumentar) que
permiten compartir experiencia con otros.
Con arreglo a la tradición establecida en psicología del desarrollo,
llamaremos aquí “comunicación” a una conducta de relación que posee
tres propiedades esenciales.
La comunicación es una actividad intencionada, o propositiva, de
relación.
Se trata de una relación que se refiere a algo (tiene un tema o,
dicho más técnicamente, es intencional, es acerca de algo).
Se realiza mediante significantes (mediante signos) y no por
medio de actos instrumentales, tales como los que se realizan con
los objetos.
Las conductas propiamente comunicativas, que tiene estas tres
propiedades, aparecen en los niños normales en el último trimestre del
primer año de vida.
38
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Estas observaciones sirven para comprender la definición, por
niveles, de esta dimensión.
Niveles
5. Trastornos cualitativos del lenguaje expresivo
Las anomalías y las limitaciones del lenguaje que se asocian al
autismo llamaron la atención de Kanner (1943) y de Asperger (1944)
desde las primeras descripciones.
39
a) Ausencia de comunicación, entendida como “cualquier clase de relación intencionada con alguien acerca de algo que se realiza mediante el empleo de significantes.
b) La persona realiza actividades de “pedir”, mediante “conductas de uso instrumental de personas”, pero sin signos. Es decir, “pide” llevando de la mano hasta el objeto deseado, pero no puede hacer gestos o decir palabras para expresar sus deseos. De este modo, tiene conductas con dos de las propiedades de la comunicación (son “intencionadas” e “intencionales”) pero sin la tercera (no son “significantes”).
c) Se realizan signos para pedir, pueden ser palabras, símbolos enactivos, gestos “suspendidos”, símbolos aprendidos en programas de comunicación, etc. Sin embargo, sólo hay comunicación para cambiar el mundo físico. Por tanto, sigue habiendo ausencia de comunicación con función ostensiva o declarativa.
d) Empleo de conductas comunicativas de declarar, comentar, etc. Que no sólo buscan cambiar el mundo
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Gracias a los trabajos que Kanner, se puede decir que los niños
autistas tienen una extremada dificultad para desarrollar el lenguaje en
su periodo crítico de desarrollo, al carecer de los in-puts intersubjetivos
que “disparan” o ponen en marcha los mecanismos específicos de
adquisición lingüística. Esos mismos mecanismos que les sirven a los
niños normales para desarrollar las estructuras que necesitan para
cumplir sus necesidades y funciones comunicativas. Cuando esa
dificultad no es tan insuperable como para dejarles sumidos en el
mutismo, tienden a desarrollar un lenguaje poco funcional y espontáneo,
con alteraciones peculiares, como la ecolalia, la inversión de formas
deícitas, la literalidad extremada de los enunciados y las formas de
comprensión, el laconismo, la presencia masiva de formas imperativas y
ausencia o limitación de las declarativas, la emisión de verbalizaciones
semánticamente vacías irrelevantes o poco adaptadas a las situaciones
interactivas y una limitación extrema de las competencias de
40
a) Ausencia total de lenguaje expresivo. El mutismo puede ser total o “funcional”. Este último se define por la presencia de verbalizaciones que no son propiamente lingüísticas. Es decir, no implican análisis significativo ni tienen la función de comunicar.
b) El lenguaje es predominantemente ecolálico o compuesto de palabras sueltas. Aparecen ecolalias y palabras funcionales. No hay propiamente “creación formal” de sintagmas o de oraciones. No hay discurso ni conversación.
c) Lenguaje oracional. Capacidad de producir oraciones que ya no son predominantemente ecolálicas, y que implican algún grado de conocimiento implícito de reglas lingüísticas. Sin embargo, los sintagmas y las oraciones no llegan a configurar discurso ni se organizan en actividades conversacionales. La interacción lingüística produce la impresión de “juego de frontón”, que carece del espontáneo dinamismo de las verdaderas conversaciones. Puede haber muchas emisiones irrelevantes o inapropiadas.
d) Lenguaje discursivo. Es posible la conversación, aunque tienda a ser lacónica. Las personas en este nivel pueden ser concientes de su dificultad para encontrar “temas de conversación” y para trasmitir rápidamente información significativa en las interacciones lingüísticas, intercambian con dificultad roles conversacionales, comienzan y terminan las conversaciones de
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
conversación y discurso, por su complejidad nos limitaremos a describir
cuatro niveles básicos de alteración, que se presentan a continuación.
Niveles
Niveles
6. Trastornos cualitativos del lenguaje receptivo
En el trastorno autista y el síndrome de Asperger hay siempre
anomalías y deficiencias en la comprensión del lenguaje. Con frecuencia
los niños presentan los trastornos específicos más severos del desarrollo
del lenguaje receptivo tienen síntomas autistas tan acentuados,
especialmente en la fase crítica de adquisición del lenguaje- entre el año
y medio, y los cinco años aproximadamente, que resulta sumamente
difícil diferenciar su síndrome del que presentan los niños con autismo.
La semejanza sintomática entre el autismo y esas formas muy
graves de trastorno del desarrollo de la comprensión es tanta que
algunos investigadores propusieron, la hipótesis de que podría existir
una continuidad esencial entre el autismo y la disfasia receptiva. Según
esta hipótesis, el autismo sería esencialmente un trastorno específico,
aunque ciertamente muy grave, del lenguaje receptivo: una especie de
disfasia especialmente grave.
La hipótesis de la continuidad entre autismo y disfasia receptiva
fue abandonada por sus propios defensores, por dos razones:
Las investigaciones demostraron que existen diferencias entre el
lenguaje autista y el disfásico suficientes para establecer dos
categorías distintas, aunque no completamente ajenas: los
autistas suelen tener mayores dificultades de comprensión,
trastornos más marcados de las funciones comunicativas del
41
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
lenguaje y anomalías mayores –ecolalia, inversión deícita,
emisiones estereotipadas, etc- que los disfásicos.
Además presentan anomalías de personalidad y conducta que no
parecen poder reducirse al núcleo disfásico de su trastorno.
A saber: las personas con T.A y E.A. siempre tienen dificultades,
mayores o menores, para comprender el lenguaje. Cuando actuamos
con ellas ignorando esas dificultades no hacemos sino aumentar sus
obstáculos para enfrentarse significativamente con el mundo. Así para
los autistas algunas o todas las palabras pueden ser pesadas cargas de
procesamiento.
Como sucede en otras dimensiones, las dificultades y anomalías
de comprensión son, sin embargo, muy variables: En un nivel más bajo
se puede decir que el autismo incorpora un núcleo disfásico muy
semejante al de la agnosia verbal auditiva. En el extremo opuesto, de
los niveles más altos de E.A., pueden darse dificultades sutiles para
captar el significado profundo de enunciados que implican doble
semiosis (como las metáforas, las ironías, los sarcasmos, muchos
refranes y proverbios, y expresiones metafóricas incorporadas al habla
común), ello sucede en el comienzo del cuadro, en que las sospechas de
sordera se producen.
Niveles
42
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
7. Trastornos cualitativos de las competencias de
anticipación
El conjunto de trastornos de ésta dimensión forma parte del
mismo subsíndrome que los trastornos que afectan a las dimensiones 8
(inflexibilidad) y 9 (trastornos del sentido de la propia actividad). Todas
ellas son extraordinariamente relevantes a la hora de definir estrategias
y objetivos terapéuticos. Contribuyen a ofrecer esa imagen de inflexible
exigencia de un mundo sin cambios, completamente previsible, de una
especie de “mundo parmenídeo”, en que “el ser se mantiene inmutable,
siempre idéntico a si mismo”, tan característica del síndrome de Kanner,
pero que también se presenta (frecuentemente de forma menos
43
a) “Sordera central”. El niño o adulto en este nivel ignora por completo el lenguaje, aun cuando sea específicamente dirigido hacia él. No responde a órdenes o llamados, y de la misma manera no sigue indicaciones, despierta con ello la sospecha de sordera.
b) Asociación de enunciados verbales con conductas propias; es decir la persona con E.A. en este nivel “comprende órdenes sencillas”. Sin embargo, su comprensión consiste esencialmente en un proceso de asociación entre sonidos y contingencias ambientales o comportamientos. No implica ni la asimilación de los enunciados a un código, ni su interpretación e incorporación a un sistema semántico-conceptual, ni su definición intencional en términos pragmáticos.
c) Comprensión de enunciados. En el nivel tercero hay ya una actividad mental de naturaleza psicológica, que permite el análisis estructural de los enunciados, al menos parcial. Aunque la comprensión suele ser literal y muy poco flexible. Así no es modulada por los contextos interactivos. los proceso de inferencia, coherencia y cohesión que permiten hablar de “comprensión del discurso” son muy limitados o inexistentes. Hay tendencia a atender a las interacciones verbales sólo cuando se dirigen a la persona de forma específica y “directiva”.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
prominente) en otras alteraciones que se acompañan de espectro
autista.
En uno de sus lúcidos artículos, la concepción de totalidades y
partes en el autismo infantil precoz de 1949, Kanner destacaba esa
característica tan marcada del mundo autista: “El niño autista-decía-
desea vivir en un mundo estático, un mundo en que los cambios no se
toleran. El status quo debe mantenerse a toda costa. Solo el propio
niño puede permitirse a si mismo modificar las condiciones existentes.
Pero ninguna otra persona puede hacerlo sin producir molestar y cólera.
Es impresionante hasta que punto se preocupan los niños de asegurar la
preservación de la varianza. Es preciso que se reitere la totalidad de
cualquier experiencia que le llegue al niño autista desde el exterior, a
veces con todos sus constituyentes y todos sus detalles, manteniendo
una identidad fotográfica y fonográfica. No debe alterarse ningún
aspecto de esa totalidad: ni su forma, secuencia, espacio. La más
mínima variación en su disposición, tan sutil a veces que las otras
personas apenas la perciben, puede provocar un violento estallido de
furia”.
Desde una perspectiva cognitiva, la ansiosa exigencia de
preservación de un mundo sin cambios, remite inmediatamente a la idea
de que existen anomalías y limitaciones en los procesos de anticipación,
o más en general de formación de esquemas o uso de ellos. Recordemos
que, en ese nivel explicativo, los esquemas son representaciones
mentales de alto nivel, que incluyen componentes estables, invariantes
(de contenidos, procedimientos, etc.) y valores a “rellenar”, y que se
caracterizar por propiedades de virtualidad asimilatoria, anticipación de
valores ausentes, capacidad de “rellenar” información no explicita, y
flexibilidad en la aplicación a diferentes contenidos. Cumplen un papel
decisivo en las capacidades humanas de “integrar información diversa
44
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
del mundo”, “aceptar y asimilar lo nuevo”, e “inferir”. Un mundo
cognitivo sin esquemas es un caos fragmentario, en que las realidades
no se acomodan miméticamente a lo ya sucedido son terroríficas
novedades, cognitivamente incomprensibles y emocionalmente
inaceptables.
En el desarrollo humano normal, el momento de aparición de las
pautas de comunicación intencionada (entre los 9 y 18 meses) es
también el de desarrollo de los primeros esquemas en el niño que, como
señala Piaget (1969), se alejan cada vez más del aspecto esencialmente
“conservador”, muy ligado aun a la fascinación por lo invariante, que
tiene las reacciones circulares primarias y secundarias propia de los
nueve primeros días. Desde los 8 ó 9 meses, “la acción del niño” no
funcionará por simple repetición, sino subordinado al esquema principal
una serie más o menos larga de esquemas transitivos. Hay, pues, al
mismo tiempo, distinción de los fines y de los medios y coordinación
intencionada de los esquemas. Las acciones del niño, desde esa edad,
se caracterizan por un vector de previsión/anticipación, por una marca
de flexibilidad versátil, por una orientación hacia lo nuevo, frente a lo ya
conocido, que suponen cambios revolucionarios en el desarrollo. En el
quinto estadío de desarrollo sensoriomotor, entre los 12 y los 18 meses,
y más aun en el periodo que comienza en el año y medio, la mente del
niño se organiza en mecanismos cada vez más prospectivos, menos
dependientes de la necesidad-siempre presente en el mundo cognitivo,
normal o anormal- de delimitar de forma restrictiva y literal aspectos
invariantes del mundo. En el juego entre lo que varía y lo que no (que es
el juego de fondo que realiza todo sistema nervioso, cualquier mente
entendida como sistema cognitivo), a medida que aumenta el nivel de
generalidad, abstracción y organización jerárquica o heterárquica de las
relaciones entre los esquemas, lo hace también el carácter
45
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
eminentemente innovador, “curioso hacia el futuro” y anticipador del
funcionamiento mental mismo.
Estas observaciones pueden parecer más bien abstractas y
alejadas del caso del autismo, pero no lo están en lo absoluto. Por el
contrario, son muy relevantes tanto para comprender como para tratar a
las personas con autismo. Es significativo, por ejemplo el hecho de que,
en el patrón prototípico de aparición de este trastorno profundo del
desarrollo, al que nos referíamos en el apartado cuarto, la fase ilocutiva
(9 a 18 meses) sea aquella en que normalmente pueden detectarse (por
observación directa, películas o informes retrospectivos) las primeras
anomalías. Estas no solo implican ausencia de desarrollo de la
comunicación intencional, sino también una limitación, inicialmente sutil
e insidiosa y muy clara desde los 18 meses aprox., de los procesos que
definen esa dirección prospectiva, “hacia lo futuro y lo nuevo”, de la
conducta del niño. En su inteligente estudio de cintas de video familiares
de niños cuyo desarrollo se ha filmado desde los primeros meses de
vida, y que manifiestan el autismo desde el segundo año, Gisela Losche
demuestra que los niños normales, en comparaciones con sus “parejas”
normales de la muestra de control, desarrollan menos “reacciones
circulares terciarias”-que implica buscar lo nuevo- y menos “acciones
dirigidas a fines”: “El curso del desarrollo de la acción se parece al del
desarrollo sensoriomotor –dice Losche-. Casi no se hallan diferencias en
el primero año de vida. Las diferencias en la primera mitad del año,
aunque no alcanzan significación, se sitúan en la dirección de hipótesis…
Las diferencias precoces en las acciones podrían interpretarse, como si
fueran diferencias de desarrollo sensoriomotor, es decir como indicativas
de un retraso del desarrollo. Pero en el ultimo periodo (desde los 30
meses), las acciones dirigidas a fines disminuían –en los niños autistas-,
al tiempo que aumentaban las acciones de “efecto continuo”, lo que no
puede interpretarse como un retraso…Las acciones de los niños
46
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
normales, en oposición a las de los niños autistas, reflejan una
competencia cada vez mayor para diferenciar las consecuencias
anticipadas de las acciones mismas…Los análisis de las acciones (…)
demuestran una “preocupación por los medios” en los niños autistas,
mientras que los otros niños pasan a preocuparse por lo fines”.
Es importante destacar que los fenómenos psicológicos de
limitación y trastorno de las competencias anticipadores y de las pautas
de acción intencional se corresponden tanto con la evolución del
autismo como con lo que sabemos acerca de algunos aspectos
importantes del desarrollo cerebral normal, y de sus alteraciones en los
niños con autismo. En una descripción muy sintética (el espacio nos
obliga a ello), recordaremos una importante idea de la organización
funcional de sistema nervioso, formulado por Campbell (1954): los
sistemas cerebrales situados parte anterior del cerebro, por delante de
la cisura central, tienen esencialmente relación con el tiempo futuro,
mientras que los situados por detrás tienen más relación con el
tratamiento del tiempo pasado. Esta distinción coincide con la de
bloques cerebrales, realizado por Luria (1974), y con la formulada por
Fuster (1989) que define la función de los lóbulos prefrontales como
ligada a la estructuración temporal de la conducta: esa función implica
funciones subordinadas de anticipación, memoria “provisional” y
supresión de las influencias externas e internas que interfieren con la
formación de estructuras de conducta. Muy sintéticamente puede
definirse la función global de los lóbulos frontales y prefrontales diciendo
que consiste en “tomar en cuenta”:
i. Los estados internos de emoción y motivación y,
ii. Las informaciones que provienen del contexto del organismo, para
definir a partir de estos datos:
a. Propósitos de acción intencional (“finalidades” de acción) y,
47
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
b. Estrategias flexibles para lograr los propósitos definidos.
El tamaño “desproporcionado” de los lóbulos frontales y el cerebro
anterior en humanos se relaciona obviamente con el desarrollo de
conductas previsoras, guiadas por actividad complejas de anticipación.
Una diferencia esencial entre la mente humana y la de otros mamíferos
es que la primera “se instala esencialmente en el futuro”.
Cuando relacionamos estas reflexiones con el desarrollo normal y
el autismo, aparecen asociaciones muy sugerentes, que nos ayudan a
comprender mejor las dificultades de anticipación y de asignación de
sentido a la acción, así como la inflexibilidad característica de las
personas con autismo. En lo referente al desarrollo normal, los enfoques
actuales indican que, en la fase en que las acciones de los bebes son en
gran parte reacciones circulares esencialmente conservadoras (primeros
8 meses de vida), los lóbulos frontales no son especialmente activos. Los
registros de tomografía por emisión de positrones (PET), con bebes
normales, indican que la actividad metabólica de las áreas frontales
alcanza sus niveles adultos hacia los 8 meses de vida extrauterina, y no
antes. Las evidencias neuropsicológicas coinciden plenamente con la
pauta de desarrollo: las destrezas de búsqueda de objetos, que
normalmente desarrollan los bebes en la etapa 9-12 meses, implican
actividad prefrontal, que permite actividades cognitivas de pensamiento
y memoria mediante representaciones.
En los últimos años se han acumulado abundantes pruebas de que:
i. Las personas autistas, incluso de mas altos niveles cognitivos,
realizan de forma deficiente tareas neuropsicológicas con
implicación frontal de “función ejecutiva”,
48
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
ii. Los registro PET y SPECT reflejan frecuentemente bajo niveles de
actividad prefrontal y frontal en niños autistas de las edades
críticas, entre el año y medio y los cuatro y medio,
iii. Zonas límbicas de gran importancia, que seguramente constituyen
substratos importantes de la activación prefrontal en las etapas
ilovutiva (9 a 18 meses) y locutiva (de 18 a adelante) presentan
anomalías histológicas, con paquetes hiperdensos de neuronas
menos ramificadas e interconectadas de lo normal,
iv. Pueden existir anomalías cerebelares en personas autistas, y el
cerebelo tiene ricas interconexiones con las zonas límbicas y
frontales mencionadas, además de que probablemente es un
“procesador anticipatorio”, que pone sus cálculos predictivos al
servicio del funcionamiento cerebral.
Este conjunto de datos ofrece una gran consistencia: el desarrollo
del niño normal sugiere que, en una etapa crítica para la aparición del
autismo, se activan crecientemente áreas cerebrales de cuyo
funcionamiento se deriva la organización propositiva de la acción y esa
competencia anticipatoria tan característica del desarrollo humano
normal. Una consecuencia de la limitación funcional de los circuitos que
ligan al cerebelo con el sistema límbico y la corteza prefrontal, y a estos
entre si, es la limitación de la competencia de anticipación, que se
define en el autismo.
El afrontamiento terapéutico de las dificultades de anticipación de
las personas autistas es uno de los “secretos” principales de los
enfoques actuales del tratamiento del autismo. Naturalmente, el grado
de orden, estructura y predictibilidad ambiental que deberá darse a las
personas con EA dependerá de su situación en la dimensión que
estamos comentando. Pero en todos los casos sin excepción, las
personas con TA y EA nos hacen la petición implícita de que las
49
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
ayudemos a encontrar orden en el mundo, a superar la caótica y
fragmentaria percepción de la realidad a que parecen condenarles sus
dificultades importantes de anticipación. Está demostrado que los
ambientes no estructurados e impredecibles producen resultados
terapéuticos desastrosos, y que a medida que aumenta, en términos
generales, el nivel de orden, estructura y articulación de las claves
anticipatorios se incrementa también la eficacia terapéutica. En los
casos de autismo, la disminución progresiva de la rígida y restrictiva
estructura del medio es, en si misma, una meta terapéutica, pero que
siempre debe estar sometida a la condición de “estructura necesaria” y
al principio de “anticipación ambiental”.
Niveles
50
a) Resistencia muy intensa a cambios y rígida adherencia que se repitan de forma idéntica (por ejemplo, películas de video vistas una y otra vez). No hay indicios de actividades anticipatorias en situaciones cotidianas, aunque si puede haber respuestas contingentes ante los estímulos que obsesionan. Pueden darse respuestas de oposición a estímulos nuevos mas que a situaciones nuevas (por ejemplo, alimentos). El niño (o adulto) sólo anticipa situaciones en que no está directamente implicado, tales como las que se ven repetidamente en el video. Los estímulos tiene que ser idénticos, en todos los aspectos, para ser anticipados.
b) Aparecen conductas anticipatorias simples en situaciones cotidianas muy habituales (por ejemplo, preparar el abrigo para salir, a una hora en que se sale habitualmente) y conductas que sugieren capacidades incipientes de interpretación de indicios anticipatorios. Frecuentemente siguen dándose conductas oposicionistas y rabietas en situaciones de cambio (cambios de itinerarios, de órdenes, de rutinas diarias, etc.). Pueden darse reacciones muy intensas ante situaciones nuevas e imprevistas por la persona con E.A. Los periodos que no siguen el orden habitual (fines de semana, vacaciones, etc.) son normalmente más turbulentos y se acompañan de alteraciones de conductas más marcadas, alteraciones emocionales, ansiedad, etc., en comparación con los días en que se sigue la rutina cotidiana.
c) Las competencias de anticipación de las personas del nivel tercero permiten un tratamiento más “amplio” del futuro. Por ejemplo, están bien incorporadas estructuras o marcos (“esquemas”) de “semana” o “periodo de actividad” (vacaciones, frente a tiempo escolar, etc.). suele haber una aceptación mejo de los cambios imprevistos. Es frecuente que las personas de nivel tercero “regule” por sí mismas ciertas rutinas (como encerrarse en su cuarto, todos los días a una misma hora a ver fotografías).no insertan, sin embargo, sus competencias de anticipación en estrategias activas de previsión y organización del futuro. Pueden presentar ansiedad frecuente en relación con sucesos futuros previstos, por los que a veces preguntan de forma repetitiva.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
8. Trastornos cualitativos de la flexibilidad mental y
comportamental
La inflexibilidad característica de la mente autista, a la que hemos
hecho referencia en el apartado anterior, está en relación directa con los
déficits de anticipación, en el plano psicológico, y muy probablemente
con alteraciones neuroquímicas, funcionales –y quizá en ultimo termino
microestructurales- de sistemas dopaminérgicos y/o peptidérgicos de
transmisión nerviosa, que tiene una clara significación en aspectos
importantes del funcionamiento límbico y de las conexiones entre éste y
los lóbulos frontales. Las estereotipias motoras, la realización de rituales
repetitivos, la obsesión por ciertos contenidos mentales, la inflexible
oposición a cambios ambientales, a veces nimios, configuran un estilo
mental y comportamental característico del trastorno autista, pero que
afecta también a otros cuadros que incluyen espectro autista. Incluso en
las personas autistas con mayores niveles cognitivos o en los pacientes
con trastorno de Asperger, se reflejan en pruebas neuropsicológicas
tales como la “torre de Hanoi” o la tarea de selección de tarjetas de
Wisconsin, dificultades especificas para emplear estrategias flexibles en
la actividad cognitiva.
El patrón inflexible del funcionamiento mental puede manifestarse,
sin embargo, de formas diferentes y ello depende, en parte, de las
capacidades cognitivas de las personas autistas y de la severidad de su
trastorno. No expresa la inflexibilidad de la misma manera la persona
que tiene una severa limitación en su funcionamiento intelectual que
aquella que tiene puntuaciones psicométricas de inteligencia en la gama
de la normalidad. Es muy probable que en la primera predominen
estereotipias motoras, y en la segunda contenidos mentales inflexibles y
obsesivos, que tienen una complejidad inaccesible para la persona con
51
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
un trastorno más severo. Las estereotipias y los contenidos obsesivos y
limitados de pensamiento pueden formar parte de un mismo continuo,
que se refleja, como sucede con todas las demás dimensiones, en varios
niveles distintos.
Por ello, no es extraño que, como sucede por ejemplo en las
dimensiones que se refieren al lenguaje, también encontremos una
miscelánea y rica diversidad en las expresiones de aquella característica
de autismo a la que Kanner (1943) denominaba insistence on sameness,
y a la que aquí hemos llamado inflexibilidad: “La expresión “insistencia
en la identidad” (“insistence on sameness”) no es muy satisfactoria, ya
que hay en ella inferencias implícitas. Es característico que en la primera
infancia existan pautas de juego rígidas y limitadas, sin variedad ni
imaginación. Así, los niños pueden hacer líneas interminables de
juguetes, o colocar de determinadas formas los objetos de la casa, o
reunir objetos curiosos como latas o piedras de forma especiales. En
segundo lugar, puede haber un intenso apego a esos objetos; por
ejemplo, a veces los niños tienen que llevar a todas partes una piedra
sujeta entre el pulgar y el índice, o tienen que ponerse a todas horas un
cinturón determinado…En tercer lugar, especialmente en la infancia
intermedia y en fases posteriores, muchos niños autistas tienen
frecuentes obsesiones que les absorben hasta excluir otras actividades.
En los casos típicos, esas obsesiones se refieren a cosas tales como
trayectorias de autobuses, horarios de trenes, colores, números y ciertas
pautas. A veces, la preocupación se manifiesta en la formulación de
preguntas estereotipadas, a las que han de darse respuestas concretas.
En cuarto lugar, son muy comunes los fenómenos ritualistas o
compulsivos. En la primera infancia y la infancia intermedia, esos
fenómenos suelen tomar la forma de rutina rígidas, pero en la
adolescencia no es infrecuente que lleguen a ser síntomas claramente
obsesivos, con compulsiones táctiles y análogas”.
52
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
En la organización de la dimensión de inflexibilidad, hemos partido
de la hipótesis de que las estereotipias pueden considerarse conductas
pertenecientes a la misma “familia sintomática” que pautas tales como
el apego excesivo a ciertos objetos, las obsesiones, los rituales. Mas aun,
de la hipótesis de que puedan considerarse como las “expresiones más
elementales” de la dimensión de inflexibilidad. Constituyen, por así
decirlo, expresiones motoras de ciclo corto de ésta. Esta hipótesis no
esta inequívocamente corroborada por datos de investigación, pero es
compatible con el hecho de que las estereotipias son mucho más
frecuentes en las personas con EA de niveles cognitivos mas bajos, al
mismo tiempo que interfieren con la adquisición y desarrollo de
conductas adecuadas. En las personas con TA asociado a un nivel
cognitivo normal, o con Trastorno de Asperger, las estereotipias suelen
ser mucho más infrecuentes, breves y esporádicas que en las de los
niveles mas bajos. En el extremo opuesto de los trastornos profundos
del desarrollo, las niñas con Trastorno de Rett se caracterizan por
presentar pautas estereotipadas casi permanentes de “hand washing”
(lavado o frotado de manos) junto con una alteración devastadora del
desarrollo mental.
El catalogo de estereotipias motoras, conductas rituales,
obsesiones, patrones compulsivos, fijaciones a objetos, itinerarios, etc.
de las personas con EA es inmenso: balancearse una y otra vez , girar
objetos, ordenar minuciosamente cosas, tensar los dedos en posiciones
extrañas, aletear con las manos, frotarlas, rotar objetos alargados,
repetir un movimiento que se ha ligado a una cierta estimulación
sensorial, seguir un mismo itinerario, girar sobre si, hacer trayectorias
de rodeo, preocuparse obsesivamente por listas, fechas, planos,
itinerarios, etc. La inflexibilidad define frecuentemente patrones que se
ligan a una especie de “compulsión hacia la forma” (la forma de una
53
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
conducta, de un espacio, de un recorrido, de un movimiento, de un
contenido mental), con exclusión o limitación importante de los procesos
mentales que se guían por los contenidos o los significados.
Debajo de esa pluriforme variedad de patrones inflexibles puede
reconocerse un eje, en el que es posible delimitar cuatro niveles
característicos de las personas con EA de diferentes capacidades y
grados de alteración. Para la interpretación de los niveles, es importante
tener en cuenta que frecuentemente se producen en la misma persona,
y en la misma fase de desarrollo de ésta, las expresiones características
de cada uno de los niveles: estereotipias motoras, rituales simples o
complejos y/o contenidos obsesivos. La forma de valorar, en esos casos
(cuando se utilizan las dimensiones con fines de evaluación, y no cuando
se emplean como reguladores terapéuticos), consiste en asignar a la
persona al nivel más alto (o más leve, si quiere decirse así) del que
presente expresiones.
Niveles
9. Trastornos del sentido de la actividad propia
54
a) Predominan las estereotipias motoras simples (balanceo anteroposterior o lateral, hand washing, giros o rotaciones de objetos, aleteos y sacudidas de brazos, giros sobre sí mismo, etc.).
b) Rituales simples (por ejemplo, tener que dar dos vueltas al perímetro de un edificio antes de penetrar en él). Suelen acompañarse de resistencias a cambios ambientales nimios, y de pautas de insistencia activa en que se repitan unos mismos rituales. Pueden aparecer también estereotipias. Rigidez cognitiva muy acentuada.
c) Rituales complejos (por ejemplo, pautas minuciosas e invariables que deben seguirse para ducharse, para comer, para penetrar en un lugar o comenzar una actividad). Frecuentemente hay apego excesivo a objetos, fijación en itinerarios, etc. también puede haber preguntas obsesivas. Inflexibilidad mental muy acentuada.
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
La inflexible dedicación a conductas invariables o contenidos
mentales reiterativos, la dificultad para aceptar cambios y las
limitaciones en las competencias de anticipación se relacionan
claramente con una de las características más relevantes
terapéuticamente (y más descuidadas) del espectro autista: en todo él
hay una marca característica de dificultad para dar sentido a la acción
propia. En situaciones clínicas, es muy frecuente una impresión definida
de que no somos capaces de “dar sentido” a la conducta del niño, y esa
experiencia nuestra se corresponde realmente con una falta de sentido:
hay una peculiar vaciedad de propósitos y finalidades en muchas
conductas que presentan personas con espectro autista.
¿A que se debe la dificultad para dar sentido a la acción propia de
las personas autistas? En una interesante investigación, se objetivaba la
diferencia entre la frecuencia de conductas propositivas, dirigidas a una
meta, y de reacciones circulares terciarias entre niños normales y
autistas, filmados a lo largo de su primer desarrollo. Esa diferencia se
constituía, al analizar las cintas de video con un código adecuado para
las conductas de niños de menos de tres años, en el patrón más claro de
diferenciación entre el desarrollo normal y el de los niños con autismo.
En una investigación reciente sobre siete niños y adultos con
Síndrome de Asperger, Riviere (1996) preguntaba a éstos: “imagínate
que tienes cuarenta años, ¿Cómo será tu vida?”, o “¿Qué vas a hacer en
el futuro?”. Diferenció cuatro tipos de respuestas:
i. Evasiones o respuestas que implicaban una compresión
inadecuada de la pregunta.
ii. Respuestas estereotipadas (externas y anecdóticas, como “tendré
coche”)
55
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
iii. Respuestas con “proyección aparente de la vida” (por ejemplo,
describir una situación idéntica a la del propio padre), pero sin
proyección real, y
iv. Respuestas con implicación de un yo proyectado en el futuro.
Ninguno de los Aspergerianos estudiados daba estas últimas
respuestas. Tres respuestas eran de la clase 1, dos de la 2 y dos de la 3.
Muchas veces había que repetir la pregunta, emplear circunloquios para
obtener respuesta; en algunos casos, la pregunta planteada parecía no
comprenderse, como si fuera especialmente difícil o absurda.
Es evidente que existe una enorme diferencia entre la impresión
masiva de falta total de sentido de la acción o vacío de acción funcional
de los autistas más afectados, y la dificultad para “proyectarse la vida”
de los aspergerianos de más alto nivel. Pero, también en este caso, nos
encontramos ante una dimensión que es, al mismo tiempo, universal
para las personas con EA y distintiva de ellas, cuando se comparan sus
conductas, por ejemplo, con las que se presentan personas con retraso
mental sin espectro autista. En las que padecen Síndrome de Down o
Prader-Willy (que normalmente no se acompaña de EA), por ejemplo, las
acciones no ofrecen la misma imagen de ausencia de finalidad, de
dificultad de asignación de sentido. Es frecuente que aparezcan, por el
contrario, como funcionalmente definidas para el logro de metas
definidas que se insertan en proyectos interiorizados, más o menos
complejos y anticipadores dependiendo del nivel mental. La limitación o
ausencia de finalidad de la conducta es así uno de los rasgos que
definen el espectro autista.
Para comprender ese rasgo, es necesario es necesario hacer
algunas observaciones, aunque sean someras, sobre el concepto al que
nos referimos: el sentido. Hay cinco aspectos de este concepto, muy
56
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
amplio polisémico y ambiguo, que debemos destacar para comprender
donde residen las dificultades de las personas autistas para asignar
sentido. Cuando hablemos de “sentido”, en nuestro lenguaje ordinario,
nos situamos en un campo semántico que se define, entre otras, por las
siguientes notas:
i. El sentido remite normalmente a algo futuro. Define una dirección
teleológica para las acciones o las situaciones, y a una actividad
prospectiva o anticipatoria de un organismo. El sentido explica la
acción en función de una meta “pre-presentada” (más que
representada) por un sistema cognitivo y que establece un vector
para su acción. Por consiguiente, las dificultades de anticipación
que hemos definido en la dimensión correspondiente, y a las que
no haremos mayor referencia aquí, forman parte del mismo
“síndrome” que la ausencia de sentido y finalidad.
ii. El sentido es algo que otorga coherencia a una acción, situación o
representación. Integra en totalidades unitarias piezas de
información que se brindan al organismo: da unidad, orden y
organización jerárquica a situaciones, acciones y
representaciones.
iii. El concepto de sentido tiene que ver con la relación entre la acción
y el contexto. Tendemos a decir que carecen de sentido las
acciones completamente ajenas a los contextos.
iv. El concepto de sentido es un concepto esencialmente semiótico.
Aunque se emplee también para describir acciones no semióticas
(como cuando se habla del “sentido de la marcha”, o del sentido
de una actividad instrumental: martillar, por ejemplo), su lugar
más propio es el de los signos. Por ejemplo, hablamos del “doble
sentido” de algunas emisiones lingüísticas.
v. En el fondo, el concepto de sentido remite inevitablemente a una
dimensión social de la acción, desde el momento en que es un
57
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
concepto “funcional”. Todo sentido depende de funciones “relativa
al observador” -o actor- y asignadas socialmente.
No contaremos aquí la nota primera que caracteriza a la noción de
sentido, porque ya hemos hablado ampliamente de ella. Si conviene, sin
embargo, que comentemos brevemente las otras cuatro características.
Si como ha defendido Uta Frith (1991), en el núcleo del autismo
reside una dificultad cognitiva básica para “asignar coherencia central”
a la información, entonces el trastorno de la capacidad de dar sentido a
la acción es perfectamente explicable, puesto que el sentido es
esencialmente una fuerza de cohesión. Frecuentemente, la idea de que
los autistas tienen una percepción fragmentaria del mundo, tienden a
detenerse en partes de las cosas descuidando las totalidades, etc., se ha
relacionado con procesos de representación viso-espacial simultanea,
más que secuencias temporales. Pero es muy probable que la dificultad
para organizar significativamente secuencias temporales de
acontecimientos o acciones sea aun mayor. La carencia de esquemas
para organizar secuencias activas en función de metas anticipadas se
traduce entonces en la emisión de acciones sin propósito, en los casos
más graves, y en una limitación de la finalidad autobiográfica y
prospectiva de la acción, en los más leves.
Además, los sentidos son siempre relativos a los contextos. Las
acciones con sentido se definen siempre por una versatilidad contextual
de la que carecen las que no lo tienen. La dificultad para “integrar”
información en núcleos teleológicos de sentido se traduce en una
característica “indiferencia a los contextos” de las conductas propias del
espectro autista.
58
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Hay además otro aspecto de la noción de sentido que resulta
relevante para comprender las dificultades autistas en esta dimensión:
la noción de “sentido” tiene siempre un componente semiótico. Las
dificultades para dar sentido a la propia acción que tienen las personas
con EA se relacionan obviamente con sus dificultades para “dejar en
suspenso las acciones sobre el mundo” y crear significantes. O, si se
quiere decir así, con las conocidas dificultades autistas de
“metarrepresentacion”. El sentido está, por así decirlo, siempre en el
“modo subjetivo” y no en el modo indicativo. No depende de una lectura
fáctica, externa y empírica, de la realidad del mundo, sino de su
inserción en un proyecto flexible. Ese proyecto al mismo tiempo
“depende de” y “da dirección a” las motivaciones de la acción, y muy
especialmente a sus motivaciones sociales.
Una reflexión filosófica que aquí no podemos hacer nos hace ver,
además, la profunda implicación social de la noción de sentido. Los
sentidos no son propiedades intrínsecas de las situaciones, derivadas
directamente de su estructura físico-causal, sino asignaciones
funcionales socialmente mediadas. Es por ello, lógico que las personas
con un trastorno cualitativo importante en las capacidades de relación y
“negociación” social y cultural encuentran dificultades no ya solo para
atribuir sentido a la acción conjunta (lo que se conoce como “Teoría de
la mente”) sino también para darlo a la propia.
De este modo, las dificultades de anticipación, coherencia,
procesamiento de la información en función del contexto,
metarrepresentacion, motivación y relación social se traducen en todas
las personas con EA en limitaciones de la capacidad de asignar sentido a
las acciones propias. Esas dificultades son, como en las demás
dimensiones, variables y pueden definirse en cuatro prototipos
59
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
diferentes, que se describen en los niveles de la dimensión señalados a
continuación:
Niveles
10. Trastornos cualitativos de las competencias de ficción e
imaginación
Como señalan Baron-Cohen et al., en su importante artículo sobre
los indicadores psicológicos para la detección del autismo que se
publica, la ausencia de juego de ficción (que implica la sustitución de
objetos) o la atribución imaginaria de cosas o situaciones) ha
demostrado ser una de las 3 importantes “marcas” mas especificas y
precoces para la detección del síndrome de Kanner. En un concepto más
amplio la investigación de Wing y Gould (1979) que dio origen al
60
a) Predominio masivo de conductas sin meta (por ejemplo, carreteritas sin rumbo con aleteo) e inaccesibilidad completa a consignas externa que dirijan la acción de la persona con E.A de este nivel. Las conductas de ésta ofrecen la impresión de acciones sin propósito ninguno, y que no se relacionan con los contextos en que se producen.
b) Sólo se realizan actividades funcionales ante consignas externas. Tales actividades son breves y no dependen de una compresión de su finalidad. Los niños y adultos en este nivel pueden ofrecer la impresión de “ordenadores sin disco duro”. Requieren constantemente y “paso a paso” de incitaciones externa para “funcionar”. Cuando no realizan actividades funcionales dependientes de esa incitación externa, presentan patrones muy pasivos de conductas o bien muy excitado, o actividades sin meta propias de nivel (1), tales como estereotipias de ciclo corto o deambulación sin rumbo.
c) Presencia de actividades “de ciclo largo” (por ejemplo, realizar una tarea con un cierto grado de autonomía, y en que no es necesario un control externo de cada paso), pero que no se viven como formando parte de totalidades coherentes de situación y acción (por ejemplo, un curso), y cuya motivación reside generalmente más en contingencias externas o impresiones de dominio que en el sentido mismo
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
concepto que estamos empleando, el de “Espectro Autista” demostró
que los niños con E.A. a diferencia de los que presentaban retrasos o
anomalías sin rasgos autistas presentan carencias especificas en el
desarrollo del juego simbólico. En numerosas investigaciones se ha
demostrado que los niños autistas presentan menos juego simbólico, y
un juego menos elaborado, en niños con Retraso Mental igualados en
EM. Los niños autistas presentan un desfase anómalo en sus
capacidades sensorio-motoras generales, por una parte, y las de
imitación y juego simbólico por otra. Un desfase que ha sido explicado
por su dificultad para provocar información social y extraer claves para
el desarrollo de los contextos sociales y comunicativos (Mundy y
Sigman, 1989); es decir como resultante de su dificultad global para
constituir las funciones superiores de humanización que se derivan de la
intersubjetividad secundaria y se “especifica culturalmente” en el
desarrollo.
La especificación cultural creciente de las capacidades de ficción
en el periodo crítico del desarrollo humano que transcurre entre los 18
meses y los 5 años es una de las características mas especificas de la
ontogénesis del hombre, lo que permite al niño “situarse en un mundo
simulado” y convertirlo en un ser creativo. Harris (1991-1993) ha
definido, con gran perspicacia 4 etapas principales por las que pasan los
niños en el desarrollo de sus competencias de simulación y ficción a lo
largo de su etapa crítica.
Desde el final del primer año son capaces de reproducir en su
propio sistema emocional y perceptivo intenciones de otros en
relación con situaciones presentes.
Desde los 18 meses empiezan a hacer “simulación”, y desarrollan
las primeras capacidades “atribución” de estados mentales
61
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Desde los comienzos del tercer año desligan la simulación de los
contextos presentes e inmediatos
Desde los 4; 6 años aproximadamente su imaginación es tan
poderosa que pueden superar cognitivamente “situaciones
contrafácticas” simples
Los niños autistas no pueden dar adecuadamente esos pasos
evolutivos. La importancia de esta limitación es tanta que muchas de las
limitaciones de la persona con E.A pueden explicarse por su reclusión en
lo que Frith (1991) ha llamado expresivamente “un mundo literal”, sin
“metarrepresentaciones”.
Si tenemos en cuenta el importante papel evolutivo que tiene el
juego simbólico(mundos alternativos), su propiedad de ser una
exploración que el propio niño realiza en lo que Vigotsky (1977)
denomina su Zona de Desarrollo Próximo, y de permitir el “desagüe” y la
expresión simbólica de las emociones, podremos comprender las
consecuencias que tiene la ausencia de ese instrumento esencial que el
niño cuenta para su desarrollo; ya que lo que el juego permite es que el
niño explore la “estructura argumental” de las realidades humanas, dar
consistencia narrativa a su representación de los acontecimientos,
reflejar sus emociones más profundas sin exponerse a su vivencia “real”
que podría ser insoportable, rompiendo con las ataduras de las
realidades impuestas por la percepción del mundo llamado “real”,
aprender a crear con placer.
La ausencia de juego de ficción tiene, por consiguiente, unas
enormes consecuencias para el desarrollo del niño autista.
Aunque no todas las personas con E.A presentan las mismas
limitaciones en sus capacidades de ficción.
62
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
En cuanto a los niveles en los casos más severos, no hay atisbos
de actividades que impliquen imaginar propiedades inexistentes en la
percepción “real” del mundo físico, o atribuir funciones socialmente
asignadas a objetos en situaciones sin consecuencias físicas también
“reales”. Podemos hablar entonces de una ausencia completa de
imaginación ya sea en el niño o en el adulto.
Los primeros indicios aún muy limitados y poco espontáneos, de
liberación de esa reclusión en el mundo físico “real” define el segundo
nivel de la dimensión.
Este se refleja en la aparición de formas generalmente
estereotipadas muy poco versátiles y evocadas desde fuera de lo que se
denomina “juego funcional”: Este consiste en el empleo “suspendido” de
un objeto con su función convencional (por ejemplo llevarse a la boca
una cuchara vacía). El tercer nivel es aquel en el que aparecen pautas
simbólicas pero que no tiene ni la complejidad ni la creativa flexibilidad,
ni frecuentemente la consistencia argumental, que define a las pautas
más elaboradas de juego de ficción en el niño normal.
En el nivel más alto de la dimensión nos encontramos con
personas E.A que son capaces de crear ficciones pero que tienden a ser
restrictivas en sus funciones. De forma semejante a como esas personas
suelen tener un lenguaje “formalmente correcto” pero poco funcional
para la comunicación, sus habilidades de ficción tienden a carecer de la
funcionalidad propia de las ficciones de las personas “normales, así
mismo las personas autistas tienen dificultad para diferenciar ficciones y
realidades o tienden a emplear las ficciones para aislarse.
63
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Como señala Piaget (1959) la esencia del placer lúdico consiste en
la realización de esquemas con una virtualidad meramente asimilatoria;
es decir, que no están “urgidos” por necesidades adaptativas o de
acomodaciones a lo real. Esta observación es fundamental para el trato
hacia las personas con E.A ya que tienen consecuencias muy prácticas y
reales; a saber: El terapeuta, los padres y profesores tienen que reservar
y respetar “espacios” y “tiempos” de juego, en que no se establece una
estrategia, respetando el ritmo y las iniciativas lúdicas del niño se
procura aumentar su placer funcional, “de juego” a través de la
interacción.
En la medida que el terapeuta logra ser un “compañero de juego”
fiable para con el niño con el E.A y suscitar en el un interés claro por
objetos, puede proponerse realizar los primeros actos simples de
“suspensión” evocando las primeras formas de juego funcional. En
algunos niños ese paso puede ser muy difícil de lograr ya que puede ser
un problema comprender hasta una simple simulación. Otros en cambio
logran interactuar con su “compañero de juego”.
Desde allí se puede producir el paso a las primeras formas
simbólicas de juego, que depende decisivamente del nivel de lenguaje
que haya alcanzado con E.A. En muchos niños es necesario
explícitamente a “sustituir objetos” o “definir propiedades simuladas”,
procurando ejercitar la capacidad de diferenciar entre lo real y lo
simulado.
64
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Niveles
11. Trastornos cualitativos de las capacidades de imitación
Las limitaciones en las capacidades de imitación de los niños con
trastorno autista fueron destacadas desde las primeras observaciones
acerca del síndrome de Kanner. En el modelo teórico del desarrollo que
se ha propuesto, esas deficiencias específicas de las capacidades
imitativas juegan un papel central en la explicación: por una parte,
expresan las dificultades con que se encuentran las personas con T.A.
para reflejar un sentido de la identidad con otros que, en definitiva, es
una expresión fundamental de intersubjetividad. Por otra, bloquean la
adquisición de funciones superiores, para cuyo desarrollo es importante
o necesaria la imitación. Sin embargo no se debe olvidar el modelo
65
a) Ausencia completa de actividades que sugieran juego funcional o simbólico, así como de cualquier clase e expresiones de competencias de ficción.
b) Presencia de juegos funcionales (que no implican sustitución de objetos o invención de propiedades) consistencias en aplicar a objetos funciones convencionales, de forma simple (por ejemplo, hacer rodar un cochecito, o llevar un cucharita vacía a la boca). Los juegos funcionales tienden a ser estereotipados, limitados en contenidos, poco flexibles y poco espontáneos. Frecuentemente se suscitan “desde fuera”. No hay juego simbólico.
c) Juego simbólico “evocado”, y rara vez por iniciativa propia. La persona en este nivel puede tener alguna capacidades incipientes de “juego argumental”, o de inserción de personajes en situaciones de juego (por ejemplo, empleando figurita de juguete, a las que monta en un camión), pero el juego tiende a ser producido desde fuera más que espontáneo, y muy escasamente flexible y elaborado en comparación con la edad. Frecuentemente es muy obsesivo (el niño tiene que llevar a todas partes sus figuras, muñecos, etc.). puede haber dificultades muy importantes para diferenciar ficción y realidad (no es infrecuente que los niños o adolescentes en este nivel “no puedan ver películas” violentas en la TV, porque responden como si fueran situaciones reales).
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
teórico del desarrollo de Piaget, la imitación es decisiva para el
desarrollo de las capacidades simbólicas al definir el mecanismo por el
cual se constituye los significantes de este modo, la incapacidad de
imitar al mismo tiempo es un reflejo y una condición de las limitaciones
simbólicas e intersubjetivas de las personas autistas.
Algunos investigadores han atribuido una importancia central a la
imitación en el desarrollo social del bebé, en el desarrollo inicial de su
percepción en las personas como sujetos dotados de estados mentales y
de experiencia, “las acciones de imitación constituyen la ausencia de la
reciprocidad; hacer algo que acaba de hacer otro equivale a reconocer
algo no solo acerca del acto, sino acerca de la semejanza entre uno
mismo y el otro.
Además de representar, en cierto modo, la primera manifestación
de reconocimiento de identidad y percepción intersubjetiva en el
desarrollo de los bebes normales, la imitación refleja capacidades de
asociación y transferencia intermodal y de constitución de
representaciones amodales, procesos que pueden estar alterados en las
personas con autismo. La imitación por parte de neonatos, de
movimientos faciales de movimientos adultos indican la existencia
innata de formar representaciones amodales, que permiten identificar
estímulos visuales con programas kinestésicos, sobre la base de alguna
clase de “plantilla representacional” (quizá innata) de ciertos aspectos
del cuerpo humano.
Para Malatesta e Izard (1984) esa capacidad cognitiva es el
fundamento de la competencia de compartir emociones muy tempranas
en los bebés humanos y de otras especies primates, al permitir que se
establezcan una conexión entre los estados internos de experiencia
emocional del bebé y las expresiones de las personas.
66
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Los niños autistas presentan deficiencias y anomalías en sus
capacidades de imitación motora claramente comprobadas en
investigaciones sistemáticas. Las competencias de imitación de
preescolares autistas son muy inferiores a los que tienen en otras del
desarrollo sensorio-motor como por ejemplo la noción de permanencia
del objeto. Estas deficiencias de imitación tienen una significación tan
seria que Rogers y Pennigton en 1991 han llegado a proponer un modelo
bien fundamentado en que el trastorno de imitación se constituye en un
punto nodal de toda la explicación del autismo. “Estas 3 capacidades
sociales precoces que presentan una deficiencia especifica y primaria en
el autismo requiere formar y coordinar representaciones sociales y
especificas de uno mismo y de los otros en niveles cada vez más
complejos y por medio de representaciones amodales o transmodales
que extraen patrones de semejanza entre el self y los otros. Además los
bebes humanos parecen que están preparados biológicamente para
desarrollar estas conductas sociales”.
Como reflejo de capacidades cognitivas (transferencia intermodal)
y socioemocionales (intersubjetividad) alteradas en las personas con
E.A, la imitación expresa esas alteraciones al tiempo que contribuye a
acentuarlas.
Las limitaciones de la imitación son, por lo demás, variables en las
personas con E.A. Pueden establecerse, a lo largo del continuo del
autismo, 4 niveles de alteración que se extienden desde aquellos casos
en que no hay constancia de ninguna clase de imitación, hasta aquellos
otros en que es la imitación interiorizada es decir el proceso de
modelado “interno” que presentes sutiles anomalías.
67
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
En la formulación de la dimensión del trastorno cualitativo de la
imitación hemos partido del supuesto racionable de que, en el desarrollo
humano, las pautas de imitación conductual objetiva se prolonga en
formas complejas de “imitación interiorizada” a través de las cuales se
asume modelos personales como guías para el propio comportamiento y
orientaciones vitales. Estos patrones mas elaborados de elaboración
interna parecen presentar limitaciones con trastornos de Asperger, que
no cuentan con las competencias complejas que permiten su desarrollo.
Niveles
12. Trastornos de la suspensión (de la capacidad de crear
significantes)
La última dimensión tiene principalmente una significación teórica
(más que aplicada al tratamiento). Sin embargo, su importancia en el
plano teórico como su interés para la evaluación puede ser muy grande.
Esta dimensión se entrecruza con otras, es un reflejo de la enorme
importancia potencial que puede tener para explicar el autismo.
Las personas con E.A entonces tienen dificultades para desarrollar
diferentes clases de actividades o funciones mentales que
aparentemente son heterogéneas pero que parecen exigir en diferentes
grados del funcionamiento de un mecanismo mental de gran
importancia para crear y comprender significantes. Este mecanismo
68
a) Ausencia completa de imitación.b) Imitación motoras simples, evocadas. No hay imitación
espontánea.c) Aparecen pautas de imitación espontánea, generalmente
esporádicas y poco flexibles. La imitación puede carecer de la implicación intersubjetiva de que suele acompañarse en los niños normales, o de la versatilidad que suele tener.
d) Dificultad para “guiarse por modelos personales internos”. Puede haber modelos adultos, pero suelen ser rígidos y basados en variables “externas” (como que “X tiene coche” o
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
consiste sencillamente en dejar en suspenso acciones o
representaciones con el fin de crear significados que puedan ser
interpretados por otras personas o por uno mismo. Por ejemplo en el
nivel mas básico y elemental de “suspensión” cuando un bebé desea un
objeto puede dirigir su brazo hacia él como si fueran a prenderlo pero
“dejan en el aire” su palma extendida al tiempo que mira a la persona
que está con él y quizá vocaliza “pidiendo” el objeto. El modo usual de
pedir consiste en: dejar en suspenso la acción de empuñar o hacerse
con los objetos, de tal manera que esa acción por así decirlo “solo
iniciada”, “no llevada a término”, se convierta en un gesto significante,
interpretable por la persona con la que el niño se comunica.
Algo parecido puede decirse del modo usual de “señalar” para
mostrar objetos, y compartir con otras personas el interés con respecto
a ellos. Al señalar, el dedo del niño (o del adulto) apunta hacia el objeto,
como si “dejara en el aire” la acción de tocarlo. Señalar es, en cierto
modo, suspender la acción de tocar, haciendo así que esa acción se
convierta en gesto, en signo interpretable. En un acto que tiene un
significado y que lo tiene precisamente porque no ejerce una acción real
inmediata sobre el mundo (no lo toca, en sentido literal), sino más bien
una acción inmediata sobre la mente de la persona a la que se señala
algo. Aunque no podamos externos en esta idea, es importante que se
comprenda: Los primeros gestos propiamente comunicativos que tienen
los niños normales (y de los que carecen generalmente los niños que
desarrollan autismo) consisten en dejar en suspenso ciertas acciones;
tales como tocar o coger cosas, a las que podemos dar el nombre de
“preacciones” (“preacciones” porque son acciones previas a otras:
cogemos los objetos para “hacer algo con ellos”, los tocamos
generalmente para algo). Mediante el mecanismo de suspensión, los
niños crean sus primeros gestos significativos.
69
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Pocos meses después de empezar a hacer esos gestos, los niños
normales empiezan a dejar en suspenso acciones más complejas:
acciones instrumentales. Por ejemplo, M... un niño de 18 meses, sentado
en el regazo de su madre, enseña a esta unas velas encajables de
madera al tiempo que realiza una curiosa acción: sopla. En este caso,
también la acción de “soplar” se hace por así decirlo “en el aire”. No
para apagar, sino para “representar” que ese objeto es una vela, un
objeto que se encierra y se apaga. Al soplar “en suspenso”, el niño está
creando un símbolo. Eso es lo que hace también cuando se lleva, por
ejemplo, una cuchara vacía a la boca, “como si” estuviera llena,
“haciendo que come”. Llevarse una cuchara llena de sopa a la boca es
realizar la acción de comer, llevársela vacía es hacer el símbolo de
comer.
Cuando el niño normal empieza a dejar en suspenso ciertas
acciones instrumentales quintándolas toda eficacia directa para cambiar
las situaciones materiales del mundo, crea sus primeros símbolos
genuinos (es decir, que inventa él mismo, a diferencia de las palabras,
que incorpora de su cultura).
A medida que los niños normales descubren que pueden
representar acciones, situaciones o propiedades reales mediante gestos
simbólicos, descubren que es posible dejar en suspenso las propiedades
reales y literales de las cosas. Por ejemplo pocos meses de señalar con
el dedo con una velita de madera soplando, M. “cabalga” montando en
una escoba deja en suspenso las propiedades reales del objeto que
empuña con las manos: Ya no es un palo insertado en un cepillo, sino un
caballo blanco que galopa así en un nivel más alto la suspensión se
convierte en un mecanismo de la ficción. Hacia los 5 años los niños se
hacen capaces de hacer algo mucho más complejo. Suspende
representaciones. Por ejemplo, se hacen capaces de comprender
70
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
metáforas que no significa “literalmente” sino de otro modo, y de
entender que las representaciones de las personas no tienen porque
corresponderse con la realidad.
En suma en el desarrollo normal los niños van adquiriendo
capacidades de suspensión cada vez más altas pero en las personas con
E.A todos estos pasos de la suspensión pueden estar alterados en
diferentes grados. Las consecuencias de ellos son enormes. Las
personas autistas que no llegan ni siquiera al primer nivel de
suspensión, no se “comunican” en sentido estricto: No “hacen
significantes para las personas” aunque puedan “usar a las personas”
para conseguir las cosas. La consecuencia es la ausencia de
comunicación o la presencia de esa pauta tan característicamente
autista de “realizar conductas instrumentales con personas”. Por otra
parte, muchas con E.A que llegan a ser capaces de “suspender
preacciones”, no suspenden nunca acciones instrumentales para hacer
representaciones simbólicas. O, si llegan a ser eso no suspenden las
propiedades reales de los objetos y las situaciones, con lo que no son
capaces de realizar ficciones o juegos simulados. Incluso con E.A con
niveles cognitivos más altos (con síndrome de Asperger) pueden tener
grandes dificultades para comprender que las representaciones pueden
“dejarse en suspenso” también, por lo que no entienden ironías,
metáforas, sarcasmo, lenguaje figurado.
Así, los fallos en un mismo mecanismo cognitivo básico, de gran
importancia en la ontogénesis humana pueden explicar trastornos tan
diferentes como la ausencia de comunicación, la falta de símbolos
71
a) No se suspenden pre-acciones para crear estos comunicativos. La comunicación está ausente o se produce mediante gestos instrumentales con personas.
b) No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos inactivos. Por ejemplo, no hay juego funcional con objetos (ni, por supuestos, juego de ficción o niveles más complejos de suspensión).
c) No se suspenden las propiedades reales de las cosas o situaciones para crear ficciones y juego de ficción.
d) No se dejan en suspenso representaciones, para crear o
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
genuinos, la carencia de juegos de ficción y la dificultad para atribuir
falsas representaciones y metáforas.
Niveles
72
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
CAPITULO III
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO “PIP”
APLICADO A ESTUDIANTES CON TRASTORNO DE
ESPECTRO AUTISTA
Manuel Ojeda RuaUniversidad de Vigo
RESUMEN.
En este artículo se ofrece un resumen del diseño y desarrollo del
Programa de Intervención Psicoeducativo PIP (Ojea, 2004) aplicado a
una población de estudiantes con trastornos del espectro autista de
diferentes niveles de edad. El PIP, que fue aplicado durante los cursos
2001-02 y 2002-03, está compuesto por 70 actividades y constituye el
resultado de la inmersión de las programaciones específicas adaptadas
a las necesidades educativas de los estudiantes a los que va dirigido el
programa.
ABSTRACT
73
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
This article offer the design and the development of the Psycho
educational Intervention Program PIP (Ojea, 2004) applied to students
with autistic spectrum disorder of several levels of age. The PIP was
carried out in the courses 2001-02 and 2002-03 and be formed for 70
activity. This program assume the result of the immersion of the
specific schedule adapted to the educational needs of the children.
74
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
INTRODUCCION
Según la clasificación internacional del Manual de Diagnostico y
Estadístico de los Trastornos Mentales DSM IV-TR (APA 2000) y la
clasificación internacional de Deficiencia Mental CIE 10 (OMS 1992), los
trastornos de espectro autista se sitúan dentro de los denominados
trastornos generalizados del desarrollo, que se caracterizan por una
perturbación grave generalizada en varias áreas del
desenvolvimiento:1) habilidades para la interacción social, 2)
habilidades para la comunicación 3) presencia de comportamientos
intereses y actividades estereotipadas.
Las necesidades educativas de los estudiantes con Trastorno de
Espectro Autista hacen preciso par su educación la precisión de los
siguiente recursos en los centros escolares: 1) la provisión de los
recursos humanos que, siguiendo las situaciones, puedan referir al
profesor de pedagogía terapéutica y/o al profesor de audición y
lenguaje y/o auxiliar, y 2) la dotación de recursos materiales
concretados a través de programas psicopedagógicos de intervención
específica a cargo del desenvolvimiento curricular regular.
En la medida en que la provisión de los aspectos anteriores se realice
dentro de un proceso de normalización, la inclusión educativa, en su
nivel de responsabilidad, no sólo sí es posible, sino que constituye la
modalidad escolar deseable para dar respuesta a los citados
estudiantes.
Pues bien, en cuanto a la provisión de recursos, las medidas de
escolarización en los procesos didácticos y organizativos en la
Comunidad Autónoma de Galicia dispone la normativa legislativa que
nos facilita las condiciones sobre los criterios de escolarización indicado
en decreto Nº 320/1996, de el 26 de julio, de la ordenación de
75
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
educación de los alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales, mientras que las medidas didácticas y organizativas
señaladas en el orden del 6 de octubre de 1996 por la que se regula las
adaptaciones del curriculum en las enseñanzas del régimen especial.
Los criterios para la escolarización, la renacionalización y la
normalización de los recursos, así como la flexibilidad organizativa
reconocen en la orden de 27 de diciembre del 2002, por la que se
establece las condiciones y criterios para la escolaridad en los centros
asistidos con fondos públicos del alumnado de enseñanza no
universitaria con necesidades educativas especiales (DOG de 30 de
enero del 2003).
Respecto a la dotación de materiales, los programas educativos
inmersos en la currícula de los estudiantes deberán facilitar o
desenvolver los tres aspectos básicos en los que las personas con
autismo son más deficientes: 1) déficit de interacción social, 2) déficit
de la comunicación, 3) ausencia de ficción.
TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA:
APORTACIONES COGNITIVAS
Las teorías explicativas de espectro autista son muy numerosas.
En lo seguido nos centraremos en aquellos modelos que se apoyan en
bases cognitivas con el fin de integrar las posiciones más significativas
para la comprensión de los trastornos, en referencia a la hipótesis de la
teoría de la mente o Modelo de la Teoría de la Difusión Ejecutiva así
como los presupuestos derivados de los estudios cognitivos en
adheridos a la coherencia central cognitiva.
La hipótesis de la teoría de la mente se fundamenta en que las
personas con trastorno de espectro autista fracasan sistemáticamente
76
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
en la formulación de una explicación o teoría respecto al estado de
pensamiento de los otros, lo que supone, en el contorno interpersonal,
la capacidad de atribuir intenciones y estados mentales a otras
personas (Baron-Cohen, Leslie e Frith, 1985; Brown e Whiten, 2000;
Frith, 1989; Happé, 1994; Hermelin, 2001; Mesibov, Adams e Klinger,
1998; Rutter, 1983; Safran, 2001; YhuChin e Bernard-Opitz, 2000).
La teoría de la disfunción ejecutiva se apoya en el procesamiento
cognitivo deficitario. Estos procesos, que hacen referencia a la
percepción, atención, memoria, emoción, interacción social y lenguaje,
responden a formas de procesamiento de la información y codificación
específica que contiene características propias deficitarias (Baron-
Cohen, 2001; Happé, 2001; Frith, 2004).
Por lo tanto, las hipótesis básicas de coherencia central cognitiva
implican el desenvolvimiento de una perspectiva conceptual global. El
pensamiento se caracteriza por el análisis de los estímulos perceptivos
con el fin de darle sentido y coherencia. Esta coherencia constituye
precisamente un déficit importante en las personas con Trastorno
Espectro Autista. Dicha deficiencia muestra, por ejemplo, en los buenos
resultados que obtienen en las pruebas de cubos o de figuras
enmascaradas, así como su buena memoria mecánica. Sin embargo,
muestran importantes dificultades en la priorización de comprensión de
los significados de las acciones en los procesos de relación de partencia
de estas a un determinado contexto.
Desde un punto de vista interrelacionado, la integración
perceptiva se produce tanto de arriba abajo, cuando los estímulos
están guiados por los conocimientos previos, como de abajo arriba,
esto es cuando los estímulos son analizados desde la perspectiva y las
características de los datos observados. Pues bien las personas con
77
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
trastorno de espectro autista tienen dificultades en la unión de ambos
tipos de niveles de la información, o bien que se analice los niveles de
abajo arriba bien determinado por la existencia de problemas en el
nivel perceptivo de arriba abajo.
Siguiendo estas afirmaciones, es posible entonces explicar el
patrón de capacidades mediante una hipótesis basada en la tendencia
de la coherencia central débil. Efectivamente los niños con trastorno
generalizados del desenvolvimiento muestran datos positivos en tareas
de aislamiento de estímulos que favorecen a la desconexión, mientras
que obtiene datos negativos en aquellas acciones que exigen el
establecimiento de relaciones favorecedoras de la coherencia.
Teniendo en cuenta estos principios educativos, las necesidades
educativas de los estudiantes con trastorno de espectro autista se sitúa
en la triada indicada por Wing (1976), que considera como fallas
básicas en los siguientes aspectos: 1) la ausencia de la ficción, 2) la
alteración severa de la conducta comunicativa, 3) la alteración de las
pautas de relación social, por lo que es necesario establecer medidas
educativas que den respuesta a dichas necesidades y al mismo tiempo
abarquen procesos metodológicos favorecedores de una coherencia
central cognitiva progresivamente más fuerte.
EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVO “PIP”
Con el fin de responder a las hipótesis teóricas anteriores se
construye el PIP, que contiene los datos resultantes del proceso
educativo adaptado a las necesidades educativas especiales de
estudiantes con trastorno de espectro autista (ver tabla Nº 1) a partir
de las contribuciones teórico prácticas de los siguientes programas
psicoeducativos.
78
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
El programa TEACCH "TREATMENT AND EDUCATION OF AUTISTIC
AND
RELATED COMMUNICATION HANDICAPPED CHILDREN" (Watson,
1989).
El programa INTENSIVE INTERACTION (Nind y Hevett, 1994; Nind
y Powell,2000).
El programa TOTAL COMMUNICATION (Schaefer, Musil y Kollinzas,
1980).
El programa INDIVIDUALIZED ASSESSMENT AND TREATMENT FOR
AUTISTIC AND DEVELOPMENTALLY DISABLED CHILDREN (Schopler
y Reichler, 1979).
El programa SOCIAL SKILLS TRAINING (Matson y Swiezy, 1994;
Ozonoff y Miller, 1995).
El programa SOCIAL STORIES (Gray, 1998; Gray e Garand, 1993;
Swaggart y Gagnon, 1995).
El programa STRUCTURED TEACHING (Kunce y Mesibov, 1998;
McCathren, 2000).
La sistematización en la aplicación de dichos programas
adaptados a las diferentes necesidades educativas de los estudiantes
dio como resultado este programa, que se presenta compuesto por 70
actividades de las que se ofrecen una síntesis resumida en este
trabajo.
El PIP forma parte de un proceso de innovación educativa más
amplio que persigue la consecución de los siguientes objetivos
generales de carácter personal y contextual:
Evaluar las necesidades educativas especiales de los estudiantes
con trastorno de espectro autista.
79
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Diseñar los programas de intervención psicoeducativa idóneos a
les necesidades detectadas.
Facilitar el desenvolvimiento psicosocial y educativo de los
estudiantes.
Potencializar la formación profesional de los estudiantes en el
proceso educacional.
Promover los cambios didácticos y organizativos que faciliten a la
consecución de los objetivos generales.
Fomentar los procesos de colaboración entre el profesorado del
centro educativo, entre este y las familias de los estudiante y la
comunidad social.
Evaluar el proceso y los resultados de la implementación de los
programas diseñados
Tabla 1
Población de estudiantes con trastorno de espectro autista
ESTUDIAN
TEEDAD DIAGNÓSTICO
CENTRO
EDUCATIVO
I 18 Trastorno Autista Especifico
II 16 Trastorno Autista Especifico
III 11 Trastorno de Asperger Ordinario
IV 11 Trastorno Autista Especifico
V 10 Trastorno Autista Ordinario
VI 9 Trastorno Autista Ordinario
VII 9 Trastorno Autista Ordinario
VIII 8 Trastorno Autista Ordinario
IX 8
Trastorno generalizado
del desarrollo no
especificado
Ordinario
X 7 Trastorno generalizado Ordinario
80
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
del desarrollo no
especificado
XI 4 Trastorno Autista Ordinario
XII 4 Trastorno Autista Ordinario
En este contexto, todos los docentes participantes en el proceso
de innovación deben juntarse periódicamente para estudiar los datos
resultantes de las evaluaciones, realizar el diseño de los programas,
observar la aplicación práctica de los mismos y evaluar el
desenvolvimiento educativo, acordar los cambios que se consideren
necesarios en vista de los estudios realizados y elevarlo al centro
educativo del cual forman parte todas las propuestas acordadas en el
seno del grupo de innovación.
ESTRUCTURA DEL PIP
El PIP se presenta agrupado en dimensiones, objetivos generales
(OG) y objetivos específicos (OE), cada uno comprende diferentes
actividades en función de las necesidades particulares de los
estudiantes, su edad y el contexto del cual forman parte (ver table Nº
2)
Tabla 2
Componentes estructurales del PIP
DIMENSIONES OBJETIVOS GENERALESOBJETIVOS
ESPECIFICOS
IRelaciones
sociales1
Facilitar la interacción
social de los procesos
de socialización.
1Facilitar la interacción
de los estudiantes.
81
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
2
Fomentar la
participación de los
estudiantes con sus
coetáneos.
3
Facilitar los procesos
de generalización de
las conductas iníciales.
II
Procesos
psicológicos
básicos
1
Desenvolver la
capacidad atencional,
atención conjunta,
percepción y memoria.
1
Desenvolver la
capacidad de memoria,
atención y atención
conjunta.
2
Fomentar la capacidad
de imitación,
simbolización y meta
representación.
3
Facilitar los procesos
de flexibilización de
tarea y de creación de
significado.
III Comunicación 1
Desenvolver la
capacidad de lenguaje
receptiva y expresiva,
la comunicación
espontánea e
intencional
1
Facilitar el
desenvolvimiento del
lenguaje receptivo
expresiva sintáctica,
oral, gestual y/o
asignada.
2Potenciar el lenguaje
declarativo.
3
Fomentar la
comunicación
espontánea.
82
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Siguiendo La estructura señalada se expone un eje plo de cada
una de las dimensiones desarrolladas.
Dimensión I, OG 1, OE 1:
RELACIONES
SOCIALES
FACILITAR LA
INTERACIÓN SOCIAL
POTENCIAR LA
INTERACION CON
ADULTOS
ESTUDIANTE Martín
CAPACIDAD
ADQUIRIDA
Pose la capacidad para realizar mandados
sencillos, siempre que vayan acompañados de
pautas precisas y claras debidamente
aprendidas.
Reconoce las monedas para realizar compras y
realiza operaciones matemáticas de sumar y
restas.
CAPACIDAD NUEVA
Fomentar la autonomía necesaria para comprar
objetos ajustándose aun presupuesto indicado,
en la realización
De este proceso es necesaria la interacción con
otros adultos, pues deberá de consultar
precios, comprar la cantidad de que se dispone
y hacer las operaciones de intercambio
correspondiente.
METODOLOGIARelación docente – familia – alumno.
Interacción con otros adultos.
MATERIALES Ordinarios
ACTIVIDADES
PROPUESTAS
El alumno sale de domicilio en dirección de la
tienda más próxima para comprar una bonsái.
Una vez realizada el aprendizaje
correspondiente, Martín realiza las siguientes
83
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
secuencia de acción:
“saluda al señor de la tienda, elije el bonsái
que es de su gusto, comprueba que la elección
no se exceda de su presupuesto inicial,
pregunta sobre los cuidados que necesita para
la planta, comprueba el vuelto, se despide del
señor que lo atendió”.
84
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Dimensión II, OG 1, OE 1:
PROCESO
PSICOLÓGICOS
BÁSICOS
DESENVOLVER LA
CAPACIDAD
ATENCIONAL Y DE
CODIFICACIÓN
COGNITIVA
FACILITAR LA
ATENCIÓN, ATENCION
CONJUNTA Y LA
MEMORIA
ESTUDIANTE Daniel
CAPACIDAD
ADQUIRIDA
Presta atención durante la ejecución de juegos
circulares.
CAPACIDAD NUEVA
Desenvolver la capacidad de dirigir la atención, para
las situaciones u objetos de su interés durante los
proceso de su interacción con otros
METODOLOGIARelación docente – familia – alumno.
Interacción con otros adultos.
MATERIALES Ordinarios
ACTIVIDADES
PROPUESTAS
El alumno sale de domicilio en dirección de la tienda
más próxima para comprar una bonsái. Una vez
realizada el aprendizaje correspondiente, Martín
realiza las siguientes secuencia de acción:
“saluda al señor de la tienda, elije el bonsái que es
de su gusto, comprueba que la elección no se
exceda de su presupuesto inicial, pregunta sobre los
cuidados que necesita para la planta, comprueba el
vuelto, se despide del señor que lo atendió”.
85
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
DIMENSIÓN III OG1 – OE1
COMUNICACIÓN
DESENVOLVER LA
CAPACIDAD DEL
LENGUAJE
RECEPTIVO -
EXPRESIVO
FACILITAR EL
PROCESO DE
ESTRUCTURACIÓN
SINTACTICA DESDE
EL PUNTO DE VISTA
ORAL GESTUAL O
DE SEÑAS
ESTUDIANTE David
CAPACIDAD
ADQUIRIDA
Señala con el dedo o la palma de la mano una
figura representativa de personas conocidas.
Así mismo discrimina entre su nombre y el de
otras personas familiares
CAPACIDAD NUEVAProfundizar en la capacidad para demandar
acciones a través del acto de señalar
METODOLOGIA Trabajo individual.
MATERIALES
Panel compuesto de fotografías
representativas de las acciones temporales
sobre la agenda temporal del alumno que
contiene el horario de las actividades
estructuradas para ese día.
ACTIVIDADES
PROPUESTAS
En la clase se encuentra el panel con el
horario de las actividades del alumno para
desenvolverse durante el día del trabajo
escolar. Las acciones indicadas están
simbolizadas medianotes representaciones
claras con fotografías pegadas con limpia tipo
con el fin de poder intercambiarlas cuando
sea necesario.
86
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
El alumno se dirige al panel en donde se
encuentra representada las acciones sucesiva
y señala tocando con el dedo o la palma de su
mano sobre la fotografía relacionada con la
actividad correspondiente, de que se trata el
comienzo y el final de la misma acción
Todo el proceso se realizado mediante acciones continuas de
coordinación, mediante la siguiente secuencia.
1. Reuniones de familiares/docentes del centro educativo: consenso
sobre las capacidades/ habilidades adquiridas de los estudiantes.
2. Equipo de investigación. Análisis de las observaciones del campo
y estudio de la información recibida. Toma de decisión sobre el
programa de actividades.
3. Reuniones de familia/docentes del centro educativo: información
de los acuerdos de las familias y el profesorado directamente
implicado en el proceso aplicativo.
4. Servicios externos: Consenso y coordinación sobre las acciones
educativas más inmediatas.
RESULTADOS
Los datos hallados como consecuencia de la aplicación de los
programas hacen referencia a los aspectos básicos.
1. El análisis de las dimensiones personales de los estudiantes.
87
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
2. El estudio de las variables contextuales que influyen de manera
decisiva en el análisis anterior y al mismo tiempo se ven influidos
mutuamente.
Dimensiones personales
El estudio de las variables personales se realizó de acuerdo al
control de las variables medidas en las siguientes escalas de
observación:
La escala IDEA “Inventario del Espectro Autista” (Marthos 200,
Riviere, 2001).
El test GARS “Gilliam Autism Rating Scale” (Gilliam 1995).
El estadístico empleado para realizar los estudios comparativos y
la prueba de Wilcoxon (ver table Nº 3)
Tabla 3
Análisis comparativo pretest - pos test de los resultados
obtenidos en la escala IDEA (1-12) y el test GARS (13 – 15)
Variables NWILCOXO
N
1 Relaciones sociales (IDEA) 12 .002
2Capacidades de referencia conjunta
(IDEA)12 .015
3Capacidades intersubjetivas y
mentalistas12 .014
4 Funciones comunicativas (IDEA) 12 .004
5 Lenguaje expresiva (IDEA) 12 .007
6 Lenguaje receptiva (IDEA). 12 .003
88
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
7 Anticipación (IDEA) 12 .007
8 Flexibilidad (IDEA) 12 .008
9 Sentido de la actividad (IDEA) 12 .002
10 Ficción e imaginación (IDEA) 12 .009
11 Capacidad de imitación (IDEA) 12 .004
12Atribución de significado a las
acciones (IDEA)12 .004
13Comportamientos estereotípicos
(GARS)12 .031
14 Comunicación (GARS) 12 .005
15 Interacción social (GARS) 12 .012
Como se observa, todas las variables controladas reflejan mejoras
significativas como consecuencia de la aplicación del programa
indicado. Si el concepto de espectro autista se define por la existencia
de un continuo de los grados y características que lo constituyen por
otro lado estas características están bien representadas por las
variables que componen las escalas anteriores, entonces puede
deducirse que todos los estudiantes presentas sensibles mejoras, en
términos estadísticos, en cuanto a su colocación dentro de un continuo
espectro autista.
Dimensiones contextuales
En cuanto a las variables contextuales sus análisis se realizó
mediante la comparación de las puntuaciones obtenidas en un
cuestionario aplicado a todos los integrantes del equipo de
investigación (Nº = 14) antes y después de la aplicación del programa
(ver tabla Nº 4). Los criterios empleados en este cuestionario se indican
en el apartado de variables de la tabla indicada.
89
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
TABLA 4
Comparación T, puntuaciones obtenidas en el cuestionario
Como
puede
90
N
ºVARIABLES
PUNTAJ
E
1 Formación de profesorado .000
2 Proceso didáctico .000
3 Proceso organizativo .001
4 Adecuación del plan de acción tutoríal .001
5Adecuación del proyecto curricular de
la etapa.002
6Adecuación del proyecto educativo del
centro.002
7 Colaboración del profesorado .006
8 Colaboración de las familias .003
9 Actitudes del profesorado de apoyo .003
1
0Actitudes del profesorado regular .165
1
1Actitudes de los coetáneos .022
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
observarse, todas las puntuaciones reflejan datos significativamente
positivos, excepto en aquellas variables que hacen referencia a las
actitudes del profesorado regular, en la que los datos no muestran
cambios importantes como consecuencia del trabajo realizado.
CONCLUSIONES
El proceso educativo adaptado de los estudiantes con trastorno
de espectro autista sigue pues una consideración sistemática en un
doble sentido: 1) En cuanto a los procesos de aprendizajes empleados y
2) Respecto al proceso estructural y organizativo.
Lo primero, los procesos de aprendizaje, requieren un alto grado
de interrelación dimensional de las características que componen el
espectro autista dentro de un proceso didáctico caracterizado por:
1) Significatividad
2) Funcionalidad
3) Actividad y constructividad, y
4) Sistematización y previsibilidad.
La construcción de un proceso de enseñanza-aprendizaje que
tenga en cuenta los procesos antes dichos exige una práctica
fundamentada en la evaluación continua sobre sí misma, marcando la
siguiente secuencia de acción:
A= Evaluación de las necesidades.
R= Reflexión sobre las propuestas didácticas organizativas
adoptadas.
D=Diseño de las propuestas acordadas
A=Aplicación de los acuerdos.
91
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
E=Evaluación de la implementación.
El siguiente se refiere a que los procesos estructurales y
organizativos se basan en la facilitación de medidas flexibles para
realizar los agrupamientos de acuerdo con las necesidades educativas
de los estudiantes partiendo de la base de la inclusividad como tronco
común para las diferentes opciones curriculares. En este contexto la
colaboración de todos los participantes del proceso educativo:
docentes, familias y los servicios externos, suponen un elemento
fundamental para garantizar el buen funcionamiento de las prácticas
iniciadas.
La reflexión y el consiguiente diseño de los programas educativos
resultantes de los estudios de los proceso y de los resultados acá dados
lleva implícito la formación profesional necesaria de sus participantes
como garantía de que los acuerdos realizados se ajustan a la realidad
evaluada dentro de los avances científicos contrastados y de las
disposiciones legales vigentes.
REFERENCIAS
13. APA. American Psychiatric Association (2000). Diagnostics and
Statistics Manual of
14. Mental Disorders: DSM-IV-TR. Washington: American Psychiatric
15. Association.
16. Baron- Cohen, S. (2001). The extreme male brain theory of autism.
Trends in Cognitive
17. Sciences, 6 (6), 248- 254.
18. Baron- Cohen, S., Leslie, A. M., & Frith, U. (1985). Does the autistic
child have a
19. “theory of mind”? Cognition, 21, 37-46.
92
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
20. Brown, J., & Whiten, A. (2000). Imitation, Theory of Mind and
related activities in
21. autism. An observational study of spontaneous behavior in
everyday
22. contexts. Autism, The International Journal of Research and
Practice, 4 (2),
23. 185- 204.
24. Frith, U. (1989). Autism: explaining the enigma. Oxford: Basil
Blakwell.
25. Frith, U. (2004). Autismo. Hacia una explicación del enigma.
Madrid: Alianza Editorial.
26. Gilliam, J. E. (1995). GARS. Gilliam Autism Rating Scale. Austin:
Texas, Proe-ed.
93
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
ANEXOS
I.D.E.A (INVENTARIO DE ESPECTRO AUTISTA)
Instrucciones: El inventario I.D.E.A. tiene el objetivo de evaluar
doce dimensiones características de personas con espectro autista y/o
con trastornos profundos del desarrollo. Presenta cuatro niveles
característicos de estas personas en cada una de esas dimensiones.
Cada uno de esos niveles tiene asignada una puntuación par (8, 6, 4 ó 2
puntos), reservándose las puntuaciones impares, para aquellos casos
que se sitúan entre dos de las puntuaciones pares.
Así, por ejemplo, si la puntuación 8, en la dimensión de trastorno
cualitativo de la relación, implica ausencia completa de relaciones y
vínculos con adultos, y la puntuación 6 la existencia de vínculos
establecidos con adultos en niños que son, sin embargo, incapaces de
relacionarse con iguales, la puntuación 7 defiende a una persona con
severo aislamiento, pero que ofrece algún indicio débil o inseguro de
vínculo con algún adulto.
Para aplicar el inventario I.D.E.A. es necesario un conocimiento
clínico, terapéutico, educativo o familiar suficiente de las personas que
presenta espectro autista. El inventario no sea construido con el objetivo
de ayudar al diagnóstico diferencial del autismo (aunque pueda ser un
dato más a tener en cuenta en ese diagnóstico), sino de valorar la
94
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
severidad y profundidad de los rasgos autistas que presenta una
persona, con independencia de cual sea su diagnóstico diferencial.
El inventario del I.D.E.A. puede tener tres utilidades principales:
- Establecer inicialmente, en el proceso diagnóstico, la severidad
de los rasgos autistas que presenta la persona (es decir, su
nivel de espectro autista en las diferentes dimensiones).
- Ayudar a formular estrategias de tratamiento de ls dimensione,
en función de las puntuaciones en ellas (como se sugiere en
estos artículos).
- Someter a prueba los cambios a medio y largo plazo que se
producen por efecto del tratamiento, valorando así su eficacia y
las posibilidades de cambio de las personas con E.A.
Característicamente, las puntuaciones en torno a 24 puntos son
propias de los cuadros de trastorno de Asperger, y las que se sitúan en
torno a 50 de los cuadros de trastorno de Kanner con buena evolución.
Las doce dimensiones de la escala pueden ordenarse en cuatro
grandes escalas:
- Escala de trastorno del desarrollo social (dimensiones 1,2 y 3).
- Escala de trastorno de la comunicación y el lenguaje
(dimensiones 4,5 y 6).
- Escala de trastorno de la anticipación y flexibilidad
(dimensiones 7,8 y 9).
- Escala de trastorno de la simbolización (dimensiones 10,11 y
12).
95
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
La suma de las puntuaciones de las tres dimensiones de cada
escala proporciona una valoración del nivel de trastorno de dicha escala.
De este modo, el inventario I.D.E.A. proporciona:
Una puntuación global de nivel de espectro autista (de 0 a
96).
Cuatro puntuaciones en las cuatro Escalas de:
- Trastorno del desarrollo social.
- Trastorno de la comunicación y el lenguaje.
- Trastorno de la anticipación y flexibilidad.
- Trastorno de la simbolización.
Estas puntuaciones varían de 0 a 24 puntos cada una,
puesto que cada una de ellas están definidas por la
suma de las tres dimensiones de cada escala.
12 puntuaciones (que varían de 0 a 8 cada una) que
corresponden a las dimensiones evaluadas.
El cuadro siguiente puede emplearse para sintetizar las
puntuaciones de la persona evaluada:
DimensiónPuntuac
iónEscala
1 Trastorno de la relación social.__________
___
2 Trastorno de la referencia conjunta.__________
___
3 Trastorno intersubjetivo y mentalista__________
___
Social____________
(1+2+3)
4 Trastorno de las funciones comunicativas__________
___
5 Trastorno del lenguaje expresivo.__________
___
96
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
6 Trastorno del lenguaje receptivo.__________
___
Comunicación y lenguaje____________
(4+5+6)
7 Trastorno de la anticipación__________
___
8 Trastorno de la flexibilidad.__________
___
9 Trastorno del sentido de la actividad.__________
___
Anticipación/ flexibilidad ____________
(7+8+9)
10
Trastorno de la ficción.__________
___11
Trastorno de la imitación__________
___12
Trastornos de la suspensión.__________
___
Simbolización____________
(10+11+12)
Puntuación total en espectro autista:____________
97
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Dimensión Puntuación1 Relaciones sociales.Aislamiento completo. No apego a personas especificas.No relación con adultos o iguales.
8
Incapacidad de relación. Vinculo con adultos. No relación con iguales 6Relaciones infrecuentes, inducidas, extremas con iguales.Las relaciones más como respuestas que a iniciativa propia.
4
Motivación de relación con iguales, pero falta de relaciones por dificultad para comprender sutilizas social y escasa empatía. Conciencia de la soledad
2
No hay trastorno cualitativo de la relación. 02 Capacidad de referencia conjunta.Ausencia completa de acciones conjuntas o interés por las otras personas y sus acciones.
8
Acciones conjuntas simples, sin miradas “significativas” de referencia conjunta. 6Empleo de mirada de referencia conjunta en situaciones dirigidas, pero no abiertas.
4
Pautas establecidas de atención y acción conjunta, pero no de preocupaciones conjunta.
2
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de referencia conjunta. 03 Capacidades intersubjetivas y mentalistasAusencia de pautas de expresión emocional correlativa (i.e Intersubjetiva primaria). Falta de interés por las personas
8
Respuestas intersubjetivas primarias, pero ningún indicio de que se vive al otro como “sujeto”
6
Indicios de intersubjetividad secundaria, sin atribución Explícita de estados mentales. No se resuelven tareas de T.M.
4
Conciencia explícita de que las otras personas tienen mente, que se manifiesta en la solución de la tarea de T.M. de primer orden.En situaciones reales, el mentalismo es lento, simple y limitado
2
No hay trastorno cualitativo de capacidades intersubjetivas y mentalistas 04 Funciones comunicativas.Ausencia de comunicación (relación intencionada, intencional y significante) y de conductas instrumentales con personas.
8
Conductas instrumentales con personas para logras cambios en el mundo físico (i.e. para “pedir”), sin otras pautas de comunicación.
6
Conductas comunicativas para pedir (cambiar el mundo físico) pero no para compartir experiencia o cambiar el mundo mental.
4
Conductas comunicativas de declarar, comentar, etc., con escasas “cualificaciones subjetivas de la experiencia” y declaraciones sobre el mundo interno
2
No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo. 05 Lenguaje expresivo.Mutismo total o funcional. Puede haber verbalizaciones que no son propiamente lingüísticas.
8
Lenguaje compuesto de palabras sueltas o ecolalias. 6
98
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
No hay creación formal de sintagmas y oraciones.Lenguaje oracional. Hay oraciones que no son ecolálicas pero que no configuran discurso o conversación.
4
Discurso y conversación, con limitaciones de adaptación flexible en las conversaciones y de selección de temas relevantes. Frecuentemente hay anomalías prosódicas.
2
No hay trastorno cualitativo del lenguaje expresivo. 06 Lenguaje receptivo.“sordera central”. Tendencia a ignorar el lenguaje. No hay respuesta a órdenes, llamadas o indicaciones.
8
Asociación de enunciados verbales con conductas propias. 6Incorporadas estructuras temporales amplías (por ej. “curso” vs. “ vacaciones).Puede haber reacciones catastróficas ante cambios no previstos.
4
Alguna capacidad de regular el propio ambiente y de manejar los Cambios. Se prefiere un orden claro y un ambiente predictible.
2
No hay trastorno cualitativo de capacidades de anticipación 07 FlexibilidadPredominan las estereotipias motoras simples 8Predominan los rituales simples. Resistencia a cambios nimios 6Rituales complejos. Apego excesivo a objetos.Preguntas obsesivas
4
Contenidos obsesivo y limitados de pensamiento. Intereses poco funcionales y flexibles. Regido perfeccionismo
2
No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad. 08 Sentido de la actividadPredominio masivo de conductas sin metas. Inaccesibilidad a consignas externas que dirijan la actividad
8
Sólo se realizan actividades funcionales breves con consignas externas. Cuando no las hay, se pasa al nivel anterior.
6
Actividades autónomas de ciclo largo, que no se viven como parte de proyectos coherente, y cuya motivación es externa.
4
Actividades complejas de ciclo muy largo, cuya meta se conoce y desea, pero sin una estructura jerárquica de previsiones biográficas en que se inserten
2
No hay trastorno cualitativo del sentido de la actividad 09 Ficción e imaginación.Ausencia compleja de juego funcional o simbólico y de otras competencias de ficción.
8
Juegos funcionales poco flexibles, poco o simbólico y de Contenidos limitados. 6Juegos simbólico, en general poco espontáneo y obsesivo, dificultades importantes para diferenciar ficción y realidad
4
Capacidades complejas de ficción, que se emplean como recursos de aislamiento. Ficciones poco flexibles.
2
No hay trastorno de competencias de ficción e imaginación. 010
Imitación.
Ausencia completa de conductas de imitación 8Imitaciones motoras simples, evocadas. No espontaneas. 6
99
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
Imitaciones espontáneas esporádica, poco versátil e intersubjetiva. 4Imitación establecida. Ausencia de “modelos internos”. 2No hay trastorno de las capacidades de imitación 011
Suspensión (capacidad de crear significantes).
No se suspenden pre-acciones para crear gestos comunicativos.Comunicación ausente o por gestos instrumentales con personas.
8
No se suspenden acciones instrumentales para crear símbolos enactivos. No hay juego funcional.
6
No se suspenden propiedades reales de cosas o situaciones para crear ficciones y juego de ficción
4
No se dejan en suspenso representaciones para crear o comprender metáforas o para comprender que los estados mentales no se corresponden necesariamente con las situaciones.
2
No hay trastorno cualitativo de las capacidades de suspensión. 0
Notas para la valoración adecuada de las dimensiones:
Asignar siempre la puntuación más baja que sea posible. Por
ejemplo, en la dimensión 8 (flexibilidad), si una persona tiene
estereotipias y conductas rituales, pero también expresa
preocupaciones mentales obsesivas y limitas, la puntuación es 2.
Naturalmente, las características positivas por las que se define
cada nivel están ausentes en lo anterior. Por ejemplo, en la dimensión
12, se sobreentiende que las personas que obtiene la puntuación 8, y
que por consiguiente no suspenden preacciones, tampoco suspenden
acciones instrumentales, propiedades de las cosas o situaciones o
representaciones. Por consiguiente, las personas con esa puntuación, ni
se comunican mediante gestos suspendidos, ni pueden hacer o
comprende juego funcional, juego de ficción y metáforas.
Debe recordarse, que las puntuaciones impares, 7, 5,3 y 1, se
reservan para los casos claramente situados entre dos puntuaciones
pares. Por ejemplo, una puntuación 1 en la dimensión 10 (ficción e
imaginación) expresa que la persona evaluada es capaz de construir
100
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
ficciones complejas, en que se observa una ligera inflexibilidad y
ocasionalmente pueden servir para evitar algunas relaciones.
101
Universidad Inca Garcilaso de la Vega Facultad de Psicología y CC.SS.
BIBLIOGRAFIA
1. La Intervención en Educación EspecialPropuestos desde la prácticaAutor: Fernando Peñafuel, Juan de Dios Fernández, Jesús Domingo y José Luis NavasEditorial: CCS, 1ª Edición 2006, MadridPág. 529-537
2. Bases Psicopedagógicas de la Educación EspecialAutor: Deborah Deutsch SmithEditorial: Pearson Educación S.A., 4ª Edición 2003, MadridPág. 527-538
3. Educación EspecialTécnicas de IntervenciónAutor: Isabel Paula PérezEditorial: Mc Graw Hill, 1ª Edición 2003, MadridPág. 70-94
4. AutismoOrientaciones para la intervención educativaAutor: Ángel RiviéreEditorial: Trotta, 1ª Edición 2001, MadridPág. 35-41
5. Niños con Autismo y TGD¿Cómo puedo ayudarlos?Autor: Paloma Cuadrado y Sara ValienteEditorial: Síntesis, 1ª Edición 2005, MadridPág. 19-20
6. Convivir con el AutismoUna Orientación para padres y educadoresAutor: Mike StantonEditorial: Paidós, 1ª Edición 2002, BarcelonaPág. 26-28
7. Programa de Intervención Psicoeducativo “PIP” aplicado a estudiantes con Trastorno de Espectro AutistaAutor: Manuel Ojeda RuaEscuela: Universidad de Vigo
102