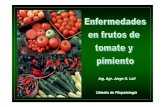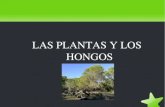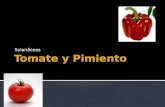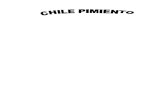pimiento y hongos phitophtora , rarisimos
-
Upload
hernanguillen -
Category
Documents
-
view
11 -
download
0
description
Transcript of pimiento y hongos phitophtora , rarisimos
-
Bol. San. Veg. Plagas, 17: 3-124, 1991
Gentica de la resistencia a Phytophthora capsici LEN en pimientoR. BARTUAL, J. I. MARSAL, E. A. CARBONELL, J. C. TELLO Y T. CAMPOS
La posibilidad de que en poblaciones naturales de Phytophthora se produzca deforma continua una variabilidad en la patogenicidad de la poblacin como consecuen-cia de la aparicin de nuevos patotipos que surgen a travs de mecanismos sexuales,constituye un motivo suficiente para estudiar la forma en que se gobierna gentica-mente la resistencia a Phytophthora capsici L. en pimiento (Capsicum annuum), parapoder controlar la misma eficaz y permanentemente.
Una primera valoracin de la resistencia de diez lneas de pimiento supuestamenteresistentes frente a 15 aislamientos de P. capsici, obtenidos a travs de una prospec-cin a lo largo de la franja costera mediterrnea, permiti detectar que se trata deuna combinacin de dos tipos de resistencia: una resistencia especfica o vertical y otrainespecfica u horizontal. Por otra parte, el anlisis de la resistencia que ofreca la des-cendencia obtenida por cruzamiento entre siete lneas locales altamente sensibles a P.capsici y las supuestamente resistentes indica que existe dominancia parcial, as comoque el genotipo de la lnea sensible influye en el nivel de resistencia de los hbridosderivados del mismo.
Finalmente, el anlisis de la variabilidad entre hbridos simples y tres vas, obtenidosa partir de siete lneas seleccionadas por su resistencia a P. capsici, desvela que la epis-tasia tipo aditivo x aditivo contribuye significativamente a dicha variabilidad, habien-do una correlacin entre el grado en que contribuye a la misma y la agresividad dela cepa del patgeno.
As pues, dada la complejidad del carcter desde el punto de vista gentico, unmtodo tal como el de seleccin recurrente resultara ms eficaz que los aplicados tra-dicionalmente hasta el presente, a la hora de llevar a cabo un programa de mejora dela resistencia a P. capsici.
R. BARTUAL y J. I. MARSAL. IVIA, Unidad de Horticultura (Moneada).E. A. CARBONELL. IVIA, Gabinete de Bioestadstica e Informtica (Moneada).J. C. TELLO. INIA, Departamento de Proteccin Vegetal (Madrid).T. CAMPOS. IVIA, Departamento de Proteccin Vegetal (Moneada).Palabras clave: Agresividad, aislamiento, Capsicum annuum, componentes, efec-
tos genticos, horizontal, Phytophthora, resistencia, seleccin recurrente, vertical.
El progresivo descenso de la superficie ria correspondientes a la dcada 1976-1986,cultivada de pimiento en la Comunidad Va- pasando de 3.100 H a en 1976 a 1.030 H alenciana ha sido casi continuo. As lo con- en 1986.firman los datos proporcionados por los Varios han sido los motivos por los queanuarios estadsticos de la produccin agr- se ha experimentado tal descenso. Por una
parte debemos considerar el desplazamien-* Trabajo galardonado con el "Premio Jorge Pastor, to del cultivo hacia zonas situadas ms al
1990 " Sur, como son Murcia y provincias de An-
-
daluca Oriental, que por sus condicionesclimticas permiten alcanzar una mayorprecocidad. Ello produjo una mayor com-petitividad que se inclinaba en favor de es-tas ltimas comarcas.
Por otra parte, podemos destacar la inci-dencia de enfermedades tales como laTristeza o Seca del pimiento que hancausado un descenso acusado en los rendi-mientos y por ende en la superficie desti-nada a su cultivo.
Uno de los principales causantes de di-cha enfermedad es el ficomiceto Phytopht-hora capsici LEN, como as lo demuestranlos resultados publicados por J. TELLO y M.GARCA en 1977. Este hecho, junto con lainformacin aportada por otros estudiosque indican que los medios basados exclu-sivamente en la lucha qumica eran insufi-cientes para controlar eficazmente dichaenfermedad (J. J. TUSET, 1973; GARCA etai, 1981; PALAZN et ai, 1981), hizo quenos planteramos un proyecto de investiga-cin cuyo principal objetivo era conocer laforma en que se gobernaba genticamentela resistencia a esta enfermedad y poder re-comendar el mtodo de mejora ms acon-sejable para la obtencin de genotipos re-sistentes a la misma.
A la hora de afrontar el problema, debe-remos de considerar varios aspectos: losconcernientes al patgeno y los relativos alhusped. Por ello hemos diferenciado dospartes que integran este trabajo:
1.a Aproximacin al conocimiento delas poblaciones naturales de Phytophthorade BARY en los pimentonales espaoles.
2.a Gentica de la resistencia aPhytophthora capsici en pimiento.
APROXIMACIN AL CONOCIMIENTODE LAS POBLACIONES NATURALESDE PHYTOPHTHORA DE BARY ENLOS PIMENTONALES ESPAOLESINTRODUCCIN
Phytophthora capsici LEN es un hongofitopatgeno grave en los cultivos de pi-
miento de Espaa. Su importancia ha sidorecogida recientemente por PALAZN(1988) y GIL ORTEGA (1988) en amplios ydocumentados trabajos. Causante de la en-fermedad denominada Seca o Tristeza,no es el nico hongo del suelo que concurrepara producir mermas en los pimentonales,y as lo ha puesto en evidencia PALAZN(1988), quien asegura una mayor inciden-cia de Verticillium dahliae que del ficomi-ceto en cuestin en el Valle del Ebro. Enlos numerosos campos que hemos tenidoocasin de muestrear desde 1976 hasta1986, P. capsici se ha comportado comoproductor de podredumbres del cuello y delas races de las plantas, exteriorizndosepor una llamativa marchitez de los hospe-dadores, que es completamente irreversibledespus de la aparicin de las primeras epi-nastias. Nunca hemos tenido ocasin de verataques a la parte area (frutos, ramas, ho-jas), como han sido descritos para los am-bientes tropicales (MALAGUTI y PNTIS,1950).
Durante el decenio de mustreos en elLevante (Tarragona y Valencia), en el Su-reste (Alicante, Murcia y Almera) y en laSubmeseta Sur (Ciudad Real y Toledo), hasido Phytophthora el hongo del suelo msfrecuentemente encontrado, mientras queVerticillium dahliae se ha exteriorizado muyespordicamente, hecho sorprendente porcuanto tomates, berenjenas, melones y san-das comparten el suelo con los pimientos,bien sea como alternativa o como cultivosasociados, y algunas de estas especies su-fren la Verticiliosis permanentemente(tomate y berenjena) y otras la padecenms espordicamente (meln y sanda) (TE-LLO, 1984). Otro apunte epidemiolgico so-bre P. capsici concierne a su especificidadparasitaria sobre pimiento, carcter muycomentado en algunas publicaciones antesy despus de que SATOUR y BUTLER (1967)subrayasen su capacidad para enfermar alos tomates, o de que CLERJEAU (1973) ladescribiese como parsito de los melones.Durante el decenio de observaciones nun-ca hemos encontrado al ficomiceto produ-ciendo enfermedad en estos cultivos, aun-
-
que s se hallaron ataques aislados en algu-nas plantas de sanda. Sin embargo, las ino-culaciones en condiciones controladas per-mitieron comprobar su poder patgeno so-bre sanda (LEGAZ, 1985), tomate y meln(LACASA, 1989).
A lo largo de los aos, P. capsici no seha constituido en el parsito casi limitanteen el Sureste peninsular, como auguraba ladesaparicin de los pimentonales en laVega del Segura durante los aos setenta.Su gravedad en los invernaderos de las nue-vas zonas de regado de Murcia y Alicantehaca temer por el futuro del cultivo, al co-menzar la dcada de los ochenta (TELLO etal, 1978). Afortunadamente no fue as,como tampoco lo fue en los cultivos de pi-miento para pimentn, a pesar del pesimis-mo que dejaba entrever el trabajo de GAR-CA SOLANO (1978). La sanidad de los se-milleros, la eliminacin del inoculo en elsuelo antes de plantar, los tratamientos alas plantas con fungicidas generales y espe-cficos de acuerdo con un calendario ajus-tado a la epidemiologa del patgeno en lazona y, sobre todo, el control del agua deriego gracias a las nuevas tcnicas de irri-gacin, hicieron de P. capsici un problemasoportable pero no resuelto, ms aun si te-nemos en cuenta que una variedad resisten-te es el medio de lucha menos contaminan-te del ambiente y el ms econmico nor-malmente. Esta panormica no es compa-rable ni por ahora aplicable a los pimento-nales de la Submeseta Sur, aunque en estazona el problema es ms puntual por lasmismas caractersticas del cultivo.
Interesa sealar aqu que los Fusariafundamentalmente Fusarium solani,aunque asiduos colonizadores de las racesde pimiento en todo el Sureste Peninsular,no se han mostrado como patgenos paralas plantas de pimiento, habindonos sidoimposible aislar Fusarium oxysporum f. sp.vasinfectum a partir de dichas plantas, sibien ORTUO et al. (1972) atribuyeron aeste patgeno las muertes de plantas en loscultivos de la regin de Murcia.
Estas necesarias precisiones etiolgicas yepidemiolgicas permiten dibujar con ma-
yor nitidez el papel de Phytophthora en lospimentonales de las zonas muestreadas, po-sibilitando la presentacin del trabajo deidentificacin de las cepas aisladas a lo lar-go de los aos.
Por lo que al patgeno respecta, las in-vestigaciones se han fundamentado en dosideas bsicas que ayudarn a delimitar elvalor de la introduccin de resistencia ge-ntica en los cultivares de pimiento:
a) Parece que las tcnicas actuales po-drn permitir una identificacin ms exactade las especies del gnero Phytophthora(RlCCl, 1989; NWAGA y RlCCl, 1989; DiSAN LIO et al, 1989). Sin embargo, hoy porhoy, la taxonoma clsica sigue siendo ne-cesaria, a pesar de presentar problemas nodesdeables. As, ante un aislamiento ob-tenido de una planta enferma, la eleccinen las claves entre dos posibilidades veci-nas no est siempre fundamentada sobrecriterios enteramente objetivos, o al menosobjetivables. Diversos autores han subraya-do este hecho, entre los que cabe citar Boc-CAS (1978), ERWIN (1983), SATOUR y BUT-LER (1968) y WATERHOUSE et al (1983).Esta dificultad nos anim a estudiar 63 ais-lamientos obtenidos de los pimentonales dediferentes comarcas.
b) Qu variabilidad gentica es espe-rable en las especies de Phytophthora? Laspoblaciones del ficomiceto evolucionan enfuncin de la presin selectiva del ambien-te en el que el hospedador es un compo-nente esencial. Mientras que la poblacindel hospedante es homognea y gentica-mente fijada para la resistencia, el patge-no se encuentra en condiciones de explotartodas las fuentes de diversificacin inscritasen su genoma. Una poblacin homogneade plantas aplica una presin uniforme so-bre una poblacin natural del patgeno.Como consecuencia de ello, a ms o menoslargo plazo, no se producir una ruptura delequilibrio en el interior del conjunto. Estasituacin resulta ms complicada si tenemosen cuenta que los miembros del gneroPhytophthora disponen de un genoma di-ploide, del que podra decirse que es me-
-
nos variable pero ms adaptable alcompararlo con un haploide (BOCCAS,1978).
MATERIALES Y MTODOS
Aislamientos estudiados
Su enumeracin detallada, as como al-gunas caractersticas, se han resumido en elCuadro 1. Las cepas de Zaragoza y Riojafueron suministradas por el Departamentode Proteccin Vegetal del SIA de la Dipu-tacin General de Aragn. Los restantesaislamientos se obtuvieron de zonas geogr-ficas y ecolgicas diferentes: la zona coste-ra mediterrnea y la submeseta sur.
El estudio ms pormenorizado se efectucon las cepas codificadas P1M, P2M, P3M,P4M, P5M, P6M, P7M, P8M, P9M, P10M,P11M, P12M, P14M, P20M y P25M, obte-nidas de un cultivo monozoosprico queasegurase su procedencia de un solo ncleo(MAIA et ai, 1976).
Observaciones morfolgicas, fisiolgicasy culturales
Se han seleccionado aquellas que pare-cen ms caractersticas de las especies P.capsici y P. parastica, preconizadas porWATERHOUSE (1963), NEWHOOK et al.(1978), TUCKER (1931), FREZZI (1950) ySHEPHERD y PRATT (1973), basndose enlos siguientes criterios: I) caractersticas delmicelio; II) presencia de clamidosporas;III) produccin y morfologa de esporan-gios; IV) homotalismo y heterotalismo; V)estudio de las temperaturas mximas leta-les; VI) crecimiento en verde de malaquita.
Los medios de cultivo utilizados han sido:agar de papa glucosado (PDA), agar-V8 yagar harina de maz (CMA) segn las rece-tas descritas por ECHANDI (1971). La pro-duccin de rganos sexuales se ensay, ade-ms, sobre un agar extracto de colza pre-parado segn las indicaciones de SATOUR yBUTLER (1968).
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
AOS
- * - C. VALENCIANA - a - C. MURCIANA
Fig. 1.Superficie cultivada de pimiento (Ha.).Comunidades Valenciana y Murciana.
Por cada aislamiento se midieron 100 es-porocistos, induciendo su formacin cor-tando fragmentos del cultivo en agar-V8 dela cepa a estudiar y colocndolos sumergi-dos en una solucin de agua estril con ni-trato potsico (1 p. 1000), incubndose du-rante ocho das bajo luz fluorescente con-tinua.
La produccin de rganos sexuales se en-say con dos cepas procedentes de la mico-teca de la Station de Botanique et de Pat-hologie Vegtale. INRA. Antibes (Fran-cia). Estas fueron las siguientes:
a) El aislamiento nmero 50 (obtenidode Capsicum annuum), que era del tipo decompatibilidad A2.
b) El sealado con el nmero 59 (obte-nido de Cucumis mel), que era del tipo Al.
Las autofecundaciones se ensayaron en-tre sesenta y noventa das sobre mediosagarizados y sobre un extracto de races depimiento (cultivares ora y Yolo Wonder)preparado segn las indicaciones dadaspara P. cinnamomi por ECHANDI (1971).La micrometra se elabor en base a 50 me-diciones por cada cepa.
-
Cuadro 1.Cepas de Phytophthora estudiadas
Cdigo del aislamiento Lugar de procedencia Ao de Hospedador del que se aislaislamiento (cultivares)
PhPi2, PhPi3, PhPi4,PhPi5, PhPi, PhPi7,PhPi8, PhPi9, PhPilO,PhPill, Pcll
Almera (El Ejido) 1981 a 1984 Pimiento (Clovis, Heldor,Lamuyo)
Pel, Pc2, Pc9, PclO,Pcl4, Pel, Pcl8, Pcl9,Pc20, Pc21, Pc22, Pc23,Pc26, Pc27, Pc28, Pc29,P20M, P25M
Murcia (Totana, PuertoLumbreras, S. Pedro delPinatar, S. Javier, TorrePacheco, Beniel, Mazarrn)
1977 a 1984 Pimiento (ora, Sonar,Lamuyo)
P1M, P2M, P3M, P4M,P5M, P6M, P7M, P8M,P9M, P10M, P11M, Pc7
Valencia (Moneada,Beniparrell, Benifay, ElPerell, Career, Tabernes deValldigna, Masalavs, Alcudiade Carlet)
1976 a 1979 Pimiento (Largo Valenciano,Lamuyo)
PcZl, PcZ4, PcZ5 Zaragoza Pimiento
Los crecimientos a diferentes temperatu-ras (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 C) se es-tudiaron sobre PDA segn el procedimien-to empleado por TELLO (1984). La letali-dad de las temperaturas extremas (38, 39,40, 41, 42, 43, 44 C) fue ensayada para di-ferentes tiempos (2, 4, 6, 8,10,12 h) segnla tcnica indicada por DELANUY (1970).
La accin del verde de malaquita se ex-periment segn la metodologa de DELA-NUY (1970). Las concentraciones (ppm) en-sayadas fueron 0,125, 0,250, 0,500, 0,625,1,000, 1,125, 1,250, 1,500, 1,625, 2,000,2,125, 2,250.
RESULTADOS
Forma de la colonia y morfologadel micelio
Todas las cepas, exceptuando las aisladasen Ciudad Real y Toledo, as como la Pcl6de Murcia, exhibieron hifas lisas con pare-des paralelas. Las excepciones citadas pre-sentaron hifas irregulares, de aspecto cora-lino, que bien podran asimilarse con los de-nominados hinchamientos hifales (hifalswellings) coraloides descritos por NEW-HOOK et al. (1978).
-
Fig. 2.Aspectos de las colonias: a) Cepas aisladas de Toledo y Ciudad Real, b) Cepas aisladas del litoralmediterrneo y Valle del Ebro.
El aspecto de las colonias difiri ostensi-blemente. Mientras las cepas procedentesde la submeseta sur (Toledo y CiudadReal) presentaron un borde irregular y casitodo el micelio sumergido (Fig. 2a), las res-tantes mostraron abundante micelio areo,colonias de aspecto radiado y borde regu-lar (Fig. 2b).
Fig. 3.Clamidosporas de Phytophthora capsici LENproducidas por las cepas aisladas de Toledo y Ciudad
Real.
Clamidosporas
Slo fueron producidas por todas las ce-pas de Ciudad Real y Toledo (Fig. 3). Enel resto no fueron observadas ni en cultivossenescentes de ciento ochenta das.
Morfologa de los esporangios
En todas las cepas fueron netamente pa-pilados y pedicelados. En los aislamientosprocedentes de Ciudad Real y Toledo, laforma predominante fue ms o menos esf-rica. Por el contrario, en el resto fueron deforma variable, pero se presentaron conmayor abundancia los elipsoides (Figs. 4 ay b), y ocasionalmente los bipapilados mso menos esfricos (Fig. 4c) y con formasdistorsionadas.
Las caractersticas micromtricas de losesporangios de todas las cepas monozoos-pricas se recogen en el Cuadro 2. La com-paracin entre dos medios de cultivo parala mxima longitud del esporocisto y la apli-cacin de un anlisis de la varianza (las me-didas afectadas con la misma letra no difie-ren significativamente al nivel del 5 %) po-nen en evidencia el poco valor de la biome-tra para el carcter considerado. En elCuadro 2 las cepas P2M y P3M no produ-jeron esporangios en PDA, al igual que Pely Pcl3. Sin embargo todas ellas los forma-ron en medio agar-V8.
-
Cuadro 2.Caractersticas biomtricas de los esporocistos de P. capsici
L = longitud en mieras.L/A = longitud/anchuraEntre parntesis se indica el coeficiente de variacin respecto a la media.
* La mnima diferencia significativa al nivel del 5 % es de 12,16 u.** La mnima diferencia significativa al nivel del 5 % es de 4,22 u.
Fig. 4.Esporangios en Phytophthora capsici LEN:a) y b) Esporangios ms abundantes.
c) Esporangios ms o menos esfricos y bipapilados.
-
Cuadro 3.Homotalismo y heterotalismo en cepas de Phytophthora aisladas de pimiento
Cdigo de aislamiento Lugar de procedencia Tipo de compatibilidad
PhPi2, PhPi3, PhPi4,PhPi5, PhPi, PhPi7,PhPi8, PhPi9, PhPilO,PhPill, Pcll, Pcl3
Almera Al
PcRl, PcR2, PcR3, PcR4,PcR5, PcR6, PcR7
Ciudad Real A2
Pel, Pc2, Pc9, PclO, Pcl4,Pcl8, Pcl9, Pc20, Pc21, Pc22,Pc23, Pc26, Pc27, Pc28, Pc29,P20M, P25M
Murcia Al
rganos sexuales. Homotalismoy heterotalismo
Los tipos de compatibilidad gentica y elhomotalismo se han detallado en el Cua-dro 3.
Los anteridios estuvieron siempre en po-sicin anfigina, y las oosporas fueron ple-rticas (Fig. 5). En el Cuadro 4 se expresael dimensionado de rganos sexuales paralas cepas monozoospricas. El anlisis es-tadstico para el dimetro de los oogoniospuso de manifiesto que, al nivel de signifi-cacin del 5 %, hay diferencias significati-vas entre medios de cultivo y entre aisla-mientos, as como una interaccin entre
ambos, lo que puede dar una idea de su va-lor taxonmico.
Las temperaturas cardinales
La Figura 6 recoge las curvas correspon-dientes a tres aislamientos, que de formageneral podran representar a la totalidadde los estudiados. La Figura 6 no estaracompleta sin aadir algunas precisiones: latemperatura de 5 C no permiti el creci-miento de ninguna cepa pero no fue letalen ningn caso; por el contrario, 40 C fueletal para todos los aislamientos exceptopara PhPilO (Almera); Pc20 y Pc23 (Mur-
-
Cuadro 4.Biometra de rganos sexuales de P. capsici en dos medios de cultivo
cia). Un inters mayor present el creci-miento a 35 C, temperatura letal para 2aislamientos de Murcia, como puede com-probarse en el Cuadro 5, del que hay queresaltar la variabilidad expresada para estecarcter por las cepas de Almera y Mur-cia. Variabilidad que de alguna manera es-tuvo presente al ensayar las 15 cepas mo-nozoospricas a las temperaturas de 36, 37,38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 C y 2, 4, 6, 8,10 y 12 h de exposicin. En estas condicio-nes, a 36, 37 y 38 C las 15 cepas crecieroncualquiera que fuese el tiempo de exposi-cin, siendo 44 C letal para todas ellas. To-dos los aislamientos tuvieron un desarrolloapreciable a 42 C y 2 h, mientras que a43 C y 2 h slo crecieron 4 de ellos tenue-mente.
Crecimiento en presencia de verde demalaquita
Las 15 cepas monozoospricas son un ex-ponente detallado del comportamiento delresto. Los resultados se han detallado en elCuadro 6.
Cuadro 5.Crecimientos a 35 C de cepasde Phytophthora spp. (9 h. incubacin en
PDA)
Procedenciade las cepas
Nm. cepasestudiadas
Nmero de cepas quese desarrollaron
a35C
Cuadro 6.Nmero de cepas de P. capsicique crecieron en presencia de verde de
malaquita
Num. decepas
Concentraciones ensayadas (ppm)estudiadas 0,625 1,000 1,250 1,500 2,000 2,125 2,250
15 15 15 10 9 8 1 0 Indica que crecieron como mximo en dos repeticiones sobre
cinco.
-
Fig. 5.rganos sexuales deP. capsici obtenidos en
cruzamientos interespecficos.
DISCUSIN Y CONCLUSIONESLa identificacin de los 63 aislamientos
de Phytophthora obtenidos de los pimento-nales de diferentes regiones espaolas, haevidenciado la afirmacin que se haca enla introduccin de este trabajo: la eleccinentre caracteres taxonmicos vecinos en lasclaves no est siempre fundada sobre crite-rios enteramente objetivos. Una somera re-visin de los resultados permite detectar esavariabilidad en el dimensionado de esporo-cistos, oogonios y oosporas, en el desarro-llo a temperaturas extremas o en el creci-miento en presencia de verde de malaqui-ta. Sin embargo, una cierta uniformidad enlos resultados permite, con cierta holgura,afirmar que los pimentonales muestreadosno estn todos afectados por la misma es-pecie de Phytophthora, de manera que enlos cultivos de la submeseta sur (Toledo yCiudad Real) es Phytophthora parastica(sensu TUCKER, 1931, y FREZZI, 1952) laque se ha aislado de forma uniforme y ex-clusiva, con unas caractersticas bien mar-cadas: produccin de hinchamientos hifalescoraloides y de clamidosporas, zoosporan-gios predominantemente casi esfricos y ne-
tamente papilados y anteridios siempre an-figinos. La poblacin de aislamientos pro-cedente del Valle del Ebro (Zaragoza yRio ja) y de la franja costera del Mediterr-neo (Tarragona, Valencia, Murcia, Alme-ra y Mlaga), ha presentado un micelio conhifas de paredes paralelas, ausencia de cla-
DIAMETRO COLONIAS (mm.)
TEMPERATURA (C)CDIGO AISLAMIENTO
- + - PhPi 9 -*- Pe 7 - * - PTo 4
Fig. 6.Curvas de crecimiento. Diferentes cepas dePhytophthora.
-
midosporas y de hinchamientos hifales, es-porocistos predominantemente elipsoides ypapilados y con anteridios netamente anf-ginos, caracteres que evocan con nitidez aPhytophthora capsici.
Esta dualidad de patgenos para un mis-mo cultivo proporciona un primer enfoquesobre la validez de la introduccin de la re-sistencia gentica a Phytophthora en pi-miento.
Los tipos de compatibilidad gentica vana permitir unas reflexiones que acoten, nue-vamente, el valor de los genes de resisten-cia. Del Cuadro 3 puede inferirse que la po-blacin de P. parastica es de tipo A2, concierta tendencia al homotalismo, mientrasque las cepas de P. capsici son, casi unifor-memente, del tipo Al y parecen fuertemen-te heterotlicas.
Una primera consecuencia de ndole epi-demiolgica puede extraerse de esta distri-bucin del heterotalismo en cepas dePhytophthora que son, potencialmente,hermafroditas: la conservacin del hongo.En el caso de P. parastica parece lgicopensar que las clamidosporas posibilitaransu permanencia en el suelo. Pero no serasta la nica va, puesto que el homotalis-mo detectado permitira una conservacina partir de las oosporas; incluso el tipo decompatibilidad (A2) podra proporcionaruna va para ello, puesto que se ha compro-bado cmo diferentes cepas heterotlicasde tipo A2, pertenecientes a distintas espe-cies, producen oosporas en cultivo purobajo el efecto de estmulos diversos. P. cin-namomi la forma cuando se cultiva en pre-sencia de races de aguacate (ZENTMYER,1952). A este respecto nuestros intentospara inducir en cepas de P. parastica y deP. capsici la formacin de rganos sexua-les, incubndolas en un extracto de racesde pimiento, han sido infructuosos. Otrasespecies pueden formar oosporas en pre-sencia del hongo del suelo Trichoderma vi-ride (BRASIER, 1975 a, b). El fungicida clo-roneb permite la formacin de anteridios yoogonios de P. capsici (NOON y HICKMAN,1974). Y, en fin, ciertas cepas pueden dife-renciar oosporas como reaccin a un trau-
matismo miceliar de origen mecnico (REE-VES y JACKSON, 1974). Estos hechos posi-bilitan una explicacin a los resultados ob-tenidos sobre la permanencia en el suelo deP. parastica, que alcanza, como mnimo, a12 meses en ausencia de plantas (TELLO,datos no publicados). Sin embargo, la per-manencia en los suelos de P. capsici, en au-sencia de hospedador alguno, no alcanzams all de ciento veinte das (TELLO,1984). Esta diferencia, aparte la carencia declamidosporas, podra ser explicada por eltipo de compatibilidad Al generalizadopara P. capsici. Tipo de compatibilidadcuya autofecundacin slo parece ser de-sencadenada por la presencia de una cepacompatible A2 (BOCCAS, 1978).
La segunda reflexin sobre los tipos decompatibilidad gentica va a girar en tornoa P. capsici, puesto que es para esta espe-cie para la cual se han introducido genes deresistencia.
Admitiendo, como parece generalizado,que Phytophthora tiene un genoma diploi-de y de manera natural son microorganis-mos heterocigticos y heterocariticos(ERWIN, 1983), en muchas especies del g-nero puede explicarse con cierta facilidad laaparicin de nuevos patotipos y la hetero-geneidad hallada en las poblaciones natu-rales por la realizacin del ciclo sexual, gra-cias a la presencia de los tipos de compati-bilidad (Al y A2) complementarios. As,SATOUR y BUTLER (1968) obtienen de cru-zamientos entre cepas de P. capsici, que 33sobre 55 cultivos monoospricos no fueronpatgenos sobre pimiento, cuando se mos-traron como tales los parentales. O, desdeotro punto de vista, la autofecundacin decepas de tipo Al slo producen descenden-cia del mismo tipo de compatibilidad, mien-tras que las de tipo A2 segregan progeniesde los dos tipos (BOCCAS, 1978). Entonces,si la poblacin de P. capsici estudiada esprcticamente uniforme en cuanto a su tipode compatibilidad, cabra plantearse la pre-gunta, qu fuentes de variacin son espe-rables en los tipos de compatibilidad Al?Este planteamiento ha sido matizado paraP. infestans por L E G R A N D - P E R N O T
-
(1986), y estimamos que sus razones sirvena los propsitos de este trabajo.
En un genoma haploide, todo cambio enun carcter fenotpico puede implicar unamodificacin del genotipo. As, una muta-cin, por ejemplo, puede traducirse inme-diatamente en la aparicin de un nuevotipo, que corre el riesgo en la naturaleza deser contraseleccionado y eliminado si esacaracterstica es desfavorable. Por el con-trario, un genoma diploide puede poner enreserva, bajo forma de heterocigoto, poten-cialidades genticas originales, cualquieraque sea su forma de introduccin (mutacino hibridacin) para expresarlas, eventual-mente, como respuesta a una modificacinde la presin de seleccin del medio. Ex-presin que hipotticamente puede hacersea partir de los esporangios y de la produc-cin de rganos sexuales por autofecunda-cin. La condicin multinucleada y el do-ble origen de los ncleos del esporangio(migracin nuclear y divisiones mitticas)unida a su forma de germinacin, ofertandos posibilidades trascendentales para laepidemiologa. Si la germinacin es directa(emisin de una hifa), ello permitir man-tener la estructura heterocaritica de la hifade la que procede el zoosporangio; pero sila germinacin es indirecta (diferenciacindel contenido protoplasmtico en zoospo-ras) se asegurar la separacin de diferen-tes genotipos y aumentar la diversidad, yaque cada corpsculo nadador es portadorde un ncleo (en el caso de P. infestans seha comprobado que el 34 % de las zoospo-ras son binucleadas).
La expresin de la variacin genmica apartir de los rganos sexuales en cepas detipo de compatibilidad Al podra razonar-se de la siguiente manera: en la naturaleza,la diferenciacin de rganos sexuales en ce-pas de tipo Al puede ser inducida por lasde tipo A2 de cualquier otra especie dePhytophthora (SAVAGE et ai, 1968). En es-tos cruzamientos interespecficos se produ-ce, fundamentalmente, una autofecunda-cin, siendo inviables los hbridos (Boc-CAS, 1978). Esta posible confrontacin enlos cultivos tiene un importante papel en un
doble sentido: favorecer la recombinacingentica y ser el origen de formacin de r-ganos de conservacin. Dado que las oos-poras tienen un ncleo diploide, la fusinde dos gametos puede dar lugar a un nue-vo genotipo homocigtico a partir de carac-teres mantenidos en heterocigosis. En P.infestans se ha demostrado que la expresinde nuevas virulencias ocurre a partir de losaislamientos originales (heterotlicos, tipode compatibilidad Al). Esta constatacinexplicara, tal vez, el mantenimiento del po-der patgeno de las cepas de P. capsici es-tudiadas, con el transcurso de los aos.
As pues, dada la posibilidad de que enlas poblaciones naturales de Phytophthorase produzca de forma continua una variabi-lidad de la patogenicidad mediante meca-nismos sexuales explicados anteriormente,estimamos conveniente tratar de averiguaren qu forma se gobierna genticamente laresistencia a dicho patgeno y, de estemodo, poder concretar ms el procedimien-to a seguir para la introduccin de la resis-tencia, de forma que se alcancen nivelesaceptables y se mantenga estable con el re-surgimiento de nuevos patotipos.
INTRODUCCIN AL PROBLEMA DELA RESISTENCIA A PHYTOPHTHORACAPSICI LEN EN PIMIENTO
Dos son los entes a tener en cuenta alafrontar el problema de la resistencia a en-fermedades. Por una parte, hay que consi-derar el husped y por otra el parsito. Aspues, conviene disponer de un conocimien-to sobre los mecanismos genticos que in-tervienen en la resistencia a enfermedadesa la hora de disear y ejecutar un progra-ma de mejora para incorporar la misma avariedades comerciales que resultan sersensibles. Por ello consideramos de intersesbozar previamente una serie de ideas b-sicas, con objeto de facilitar la comprensinde la gentica de la resistencia a enferme-dades en general.
En la agricultura moderna, la dinmicade la relacin husped-parsito es obvia,
-
dada la frecuencia con que el parsito su-pera las resistencias introducidas en los di-versos cultivos hortcolas. La prdida de re-sistencia ha venido observndose desde1916 (KOMMENDAHL et al, 1970), pero seprecisaron del orden de cuarenta aos has-ta que este fenmeno comenzara a tenerseen consideracin. VAN DER PLANK (1963,1968 y 1975) elabor una hiptesis que per-mitiera dar una explicacin a la dinmicade la relacin husped-parsito. Su teorafue objeto de una considerable polmica,dando lugar a opiniones muy divergentes(NELSON, 1975; ROBINSON, 1976; PARLEV-LIET y ZADOKS, 1977; PARLEVLIET, 1977).Bsicamente, VAN DER PLANK clasific endos los posibles tipos de resistencia, a sa-ber: resistencia horizontal y resistencia ver-tical. La primera de ellas se caracteriza porla ausencia de interacciones entre varieda-des del husped y aislamientos del parsi-to, estando gobernada por poligenes que leconfieren un carcter inespecfico, si bienestable. Por el contrario, la resistencia ver-tical se caracteriza por la presencia de inte-racciones diferenciales entre los genotiposdel husped (variedades) y los genotiposdel parsito (aislamientos, cepas, razas, et-ctera), confirindole un carcter especfi-co aunque inestable.
Sin embargo, NELSON (1975) afirmabaque las resistencias vertical y horizontal noson el resultado de la accin de distintos ti-pos de genes sino ms bien las expresionesde esos mismos genes en distintas combina-ciones, llegando a la conclusin de que losgenes de resistencia actan verticalmentecuando estn aislados y horizontalmentecuando se encuentran agrupados.
Las resistencias y las patogenicidadespueden clasificarse de acuerdo con su nivelde especificidad nicamente cuando las po-blaciones del husped y del parsito ofre-cen variabilidad para la resistencia o pato-genicidad, respectivamente. El nivel de re-sistencia o de patogenicidad se valorar deacuerdo con la incidencia de la enfermedad(% de plantas afectadas), su severidad(proporcin del rea de tejido afectado porel parsito) u otros criterios de valoracin.
Cuando un nmero de genotipos delhusped (variedades) son testados frente aun nmero de genotipos del parsito (aisla-mientos), la variabilidad gentica de los pa-rmetros empleados en la valoracin de laenfermedad puede ser discontinua o conti-nua. La variabilidad discontinua en la resis-tencia va asociada a variacin en la patoge-nicidad, permitiendo la clasificacin de loscultivares en base a la resistencia que pre-sentan al aislamiento del patgeno que seemplee, detectndose una interaccin sig-nificativa entre cultivares y aislamientos.Por el contrario, una variacin continua dela resistencia hace que el ranking de los dis-tintos cultivares sea en principio el mismopara los distintos aislamientos, de formaque la resistencia del husped vara con in-dependencia de la patogenicidad del pa-rsito.
Segn VAN DER PLANK la accin de la re-sistencia vertical es reducir la efectividad dela concentracin de inoculo inicial a partirde la cual comienza la epidemia y por enderetrasar el comienzo de la misma, pero queuna vez se manifiesta no se paraliza. Por elcontrario, la resistencia horizontal actadisminuyendo los efectos de la epidemiatras haber comenzado la misma. SegnNELSON (1975), los trminos de resistenciavertical y horizontal no son los ms adecua-dos, pues ninguno de ellos describe siquie-ra sucintamente el tipo de respuesta delhusped inducida por un parsito o la efec-tividad relativa de la resistencia a diferen-tes razas del mismo. Por otra parte, los tr-minos resistencia especfica e inespecficapuede que no sean universalmente acepta-dos pero delimitan las respuestas del hus-ped. La resistencia especfica es absoluta-mente efectiva frente a una o ms razas deun patgeno y totalmente ineficaz frente aotras razas. La expresin de este tipo de re-sistencia es en la forma de hipersensibilidada la raza o razas frente a las que dicha re-sistencia es eficaz, evitando que se produz-ca la infeccin. Genticamente, este tipo deresistencia se comporta como un carctermonognico dominante y por consiguientefcilmente manejable desde este punto de
-
vista. La incapacidad de las razas de un pa-tgeno para superar la resistencia especfi-ca es generalmente un carcter dominante,mientras que la capacidad para superarla esrecesiva. El hecho de que la resistencia es-pecfica se verifica nicamente cuando seproduce la interaccin entre un husped re-sistente y un parsito incapacitado para ata-carlo, dio lugar a que FLOR (1955, 1971)propusiera la teora de gen a gen, segn lacual para cada gen de resistencia especficaen el husped existe un gen especfico en elpatgeno que condiciona la capacidad desuperar esa resistencia o incapacidad deafectar al husped. Sin embargo, el nicocriterio para explicar la resistencia especfi-ca segn NELSON (1978) se basar en lareaccin diferencial que se produce frentea distintas razas.
Se admite de forma general, que cual-quier tipo de resistencia especfica puedeverse mermado cuando aparecen nuevas ra-zas con nuevas posibilidades de atacar y quesurgen por mutacin, heterocariosis o re-combinacin gentica. Basta un sencillocambio en la dotacin gnica del patgenopara superar el efecto de un gen de re-sistencia.
La resistencia inespecfica, por el contra-rio, viene determinada normalmente por laaccin conjunta de varios genes. Su natu-raleza polignica es posiblemente la raznde su relativa estabilidad por prolongadosperodos de tiempo ya que es menos pro-bable que surjan nuevas razas con la estruc-tura gentica necesaria para superar dicharesistencia, pues sera preciso que tuvieranlugar varios cambios en la dotacin gnicadel patgeno para superar una resistenciaque es polignica por naturaleza. La esta-bilidad de este tipo de resistencia se basaen las probabilidades de que se sucedan unaserie de cambios en el patgeno. La prdi-da de la resistencia inespecfica normalmen-te es gradual y raramente completa.
Las resistencias valoradas cualitativa-mente, como es el caso de los efectos espe-cficos de razas del parsito, pueden expre-sarse mediante proporciones sencillas. Noocurre as cuando la resistencia se valora
cuantitativamente, resultando ms difcil lainterpretacin en trminos genticos. Sepa-rar o diferenciar claramente efectos de tipovertical y de tipo horizontal resulta fcilnicamente cuando dos o ms genes delhusped y dos o ms genes del parsito conefectos mayores repercuten en la interac-cin entre ambos entes. Con tan slo ungen en el husped y en el parsito no pue-den hacerse distinciones. Cuando se tratade genes menores, los efectos diferencialesno pueden distinguirse del error, debido asu pequea magnitud.
PARLEVLIET y ZADOKS (1977) llegaron ala conclusin de que todos los genes de re-sistencia de la poblacin husped y de agre-sividad en la poblacin del parsito consti-tuyen un sistema integrado. Genes mayo-res y menores de resistencia interaccionansiguiendo la teora de gen a gen con genesmayores y menores de agresividad, de for-ma que se pueden detectar fcilmente lasinteracciones husped-parsito cuando slounos pocos genes actan, correspondindo-se con una situacin de resistencia verticalo especfica. En el caso de que sean muchoslos genes con pequeos efectos los que con-dicionen conjuntamente el sistema resisten-cia/patogenidad, resulta difcil separar lasinteracciones diferenciales de los erroresexperimentales, correspondindose conuna situacin de resistencia horizontal oinespecfica.
Varios autores han realizado una revisincompleta sobre la herencia de la resistenciade la planta husped a los agentes patge-nos (HOOKER y SAXENA, 1971; PERSON ySINDHU, 1971; SIMONS, 1972; DAY, 1974;EENINK, 1976; NELSON, 1978). Un examendetenido de dichas revisiones permite afir-mar que la resistencia a enfermedades pue-de estar controlada por un nmero indefi-nido de genes cuyos efectos pueden ser des-de muy notables hasta mnimos y que losgenes de resistencia pueden interaccionarentre s ya sea de forma aditiva o epistti-ca. La resistencia vertical se hereda a tra-vs de oligogenes o genes mayores con efec-tos especficos gracias a los cuales se pue-den diferenciar distintos genes de agresivi-
-
dad en el patgeno. Por el contrario, la ge-ntica de la resistencia horizontal es mscompleja, pudindose explicar por dos mo-tivos: 1) cuando los genes del husped noactan segn la teora de gen a gen con losgenes del parsito, no existiendo interaccio-nes diferenciales (VAN DER PLANK, 1975,1978; PARLEVLIET y ZADOKS, 1977); 2)cuando varios o un nmero elevado de ge-nes de la poblacin husped, cada uno con-tribuyendo en una pequea magnitud, ac-tan de acuerdo con la teora de gen a gencon un nmero similar de genes en la po-blacin del parsito, produciendo una inte-raccin indetectable pero cuyo efecto con-junto aparentemente es similar al de la re-sistencia horizontal (PARLEVLIET y ZA-DOKS, 1977). Estos mismos autores afirmanque la resistencia polignica se correspon-de con una de tipo horizontal, independien-temente de que los genes implicados ope-ren segn la teora de gen a gen o no.
En resumen, supuesto que se cumpla lateora de gen a gen propuesta por FLOR(1955), las resistencias vertical y horizontalcorresponderan a los dos extremos de unadistribucin continua. Si son pocos los ge-nes operativos, aportando cada uno unefecto especfico, las interacciones hus-ped-parsito son fcilmente detectables y elresultado es una resistencia tipo vertical. Amedida que aumenta el nmero de genesimplicados, siendo el grado de aportacinde resistencia distinto (en unos mayor queen otros), las interacciones diferencialesson ms difciles de detectar y el resultadofinal es una combinacin de resistenciasvertical y horizontal. Finalmente, si son nu-merosos los genes con efectos pequeoscada uno, dichas interacciones no podrndetectarse y la resistencia predominanteser de tipo horizontal o polignica.
Cindonos al caso que nos ocupa, es de-cir, a tratar de conocer los efectos genti-cos que regulan la resistencia a Phytopht-hora capsici L. en pimiento, varias fueronlas etapas que constituyeron el estudio, pu-dindoles resumir en las siguientes:
1.a) Valoracin de la resistencia a P.capsici L. de lneas comerciales supuesta-
mente resistentes y posterior seleccin deaquellas que ofrecieran mejores resultadosfrente a las cepas aisladas en la prospec-cin.
2.a) Hibridacin de lneas locales decarne gruesa (pimientos valencianos) y al-tamente sensibles a Phytophthora con lasselecciones verificadas en la primera fase,seguida de las pruebas de resistencia en c-mara climatizada frente a la cepa ms agre-siva, as como de una valoracin en campode la totalidad del material vegetal, cultiva-do al aire libre en una parcela contaminadade Phytophthora capsici L.
3.a) Cruzamiento mltiple entre las l-neas seleccionadas en la primera fase y pos-terior obtencin de todos los hbridos tresvas posibles con objeto de poder averiguarla naturaleza gentica de la resistencia aPhytophthora capsici.
4.a) Valoracin de la resistencia de todoel material vegetal obtenido en la terceraetapa (42 hbridos simples y 105 hbridostres vas) frente a tres cepas representativasde una agresividad alta, media y baja,respectivamente.
5.a) Valoracin de la resistencia de unamuestra del material vegetal indicado en elapartado anterior en una parcela cuyo an-lisis micolgico del suelo confirm la pre-sencia de Phytophthora capsici LEN.
VALORACIN DE LA RESISTENCIAA PHYTOPHTHORA CAPSICI LENEN DIEZ LINEAS DE PIMIENTOSUPUESTAMENTE RESISTENTES
La progresiva obtencin por varios inves-tigadores de lneas de pimiento que las hancaracterizado como portadoras de genes deresistencia a Phytophthora capsici, juntocon la elevada incidencia que este hongo hatenido en el cultivo de pimiento en zonastradicionalmente productoras del mismocon diversos destinos, hicieron que consi-dersemos de sumo inters realizar laspruebas pertinentes de resistencia de estasnuevas lneas frente a las distintas cepas ais-ladas en la prospeccin.
-
MATERIALES EMPLEADOS
Material criptogmico
La eleccin de cepas a incluir en este es-tudio consisti en separar aquellas proce-dentes de plantas de pimiento de las del res-to detectadas en otros cultivos incluidos enla misma prospeccin, tales como berenje-na, fresa, clavel, tomate y sanda. El totalde cepas fue de 15, cuyo cdigo y proce-dencia fueron los siguientes:
Cuadro 7
Material vegetal
Las lneas comerciales supuestamente re-sistentes que se incluyeron para ser testa-das fueron 10. Adems se consider un tes-tigo como base de comparacin, siendo elmismo la lnea Yolo Wonder, que, como essabido, resulta altamente sensible aPhytophthora capsici. Dichas lneas fueronlas Phyo 636, Smith 3, Smith 4, Smith 5, Mi-rasol 810-3, Lnea 29, Jalopeo 163-3, Ge-ro 517-1, Tipo Ancho 187-1-6 y Bola.
METODOLOGA
Para proceder al testaje de cada una delas lneas y conocer su reaccin ante cada
cepa, se sembraron un total de 200 semillasde cada lnea en jiffys que contenan unamezcla de turba y arena previamente desin-fectada al vapor (80-90 C durante 1 hora).Dichos jiffys se dispusieron en bancadas enun invernadero a temperatura que oscilabaentre 18 y 25 C. El trasplante a macetacon la misma mezcla de suelo se realizcuando la plntula dispona de 2-3 hojasverdaderas, permaneciendo en el inverna-dero hasta el estado fenolgico de primerbotn floral (Fig. 8a). En ese momento seescogan 160 plantas de cada lnea, que seajustaran lo ms posible al estado fenolgi-co antes citado. Dicho nmero de plantasse distribuy en 16 grupos de 10 plantas conobjeto de asignar cada grupo a cada cepa yun grupo testigo, introducindolas en cma-ra semiclimatizada con ciclo de da y noche(14 horas luz y 3.000 a 4.000 lux) a una tem-peratura de 22 1 C y una humedad re-lativa entre el 50-60 %.
Para el mantenimiento de las plantas eninvernadero, el abonado aplicado en el se-millero estuvo en funcin de la poca delao en que se realiz la plantacin, pues lafrecuencia de riego era mayor cuando lastemperaturas ambientales ascendan, requi-riendo un mayor nmero de aplicacioneshasta que eran trasplantadas a maceta. Lasdosis empleadas vienen expresadas por me-tro cuadrado de superficie.
El riego fue frecuente, como as lo de-muestran el nmero de aplicaciones y el su-
Cuadro 8
-
ficiente en cantidad de agua para que el se-millero mantuviera el tempero ptimo.
El abonado en las primeras fases de cre-cimiento para las plantas, una vez tras-plantadas a maceta con sustrato a base deturba y arena desinfectadas, fue el si-guiente:
Sulfato magnsico 8,5 g.Nitrato potsico 8,5 g.Fosfato monoamnico 8,5 g.Nutrel (complejo de micro-
elementos) 8,0 g.Quelato de Cal 4,5 g.Esta mezcla se disolva en 10 litros de
agua desionizada y se utilizaba para 100 ma-cetas, empleando 100 cc./maceta, regndo-las diariamente.
Las plantas en maceta se dispusieron enbancadas dentro del invernadero a una tem-peratura que oscilaba igualmente entre 18y 25 C hasta el momento de trasladarlas ala cmara climatizada para someterlas a laspruebas de resistencia a P. capsici.
Para la caracterizacin de las cepas e ino-culacin sobre las distintas lneas anterior-mente citadas, se parti de un cultivo mo-noosprico, con el fin de garantizar la uni-formidad del material criptogmico. Losaislamientos se sembraron en medio de cul-tivo PDA (patata-glucosa agarizado). Lacomposicin del medio era a base de 250 g.de patata y 20 g. de D-glucosa, completan-do hasta un litro con agua destilada. Parasu preparacin se lavaban las patatas y secortaban en pequeos trozos sin pelar. Es-tos se introducen en una olla con el agua,calentando una hora a 60 C. Transcurridoeste tiempo, se filtra el caldo resultante atravs de cuatro paos de muselina, ajus-tando el pH a 6,2. Una vez vertido en losrecipientes definitivos y aadido el agar(17 g.), se procede a la esterilizacin porautoclave a 120 C durante veinte minutosy se introducan en estufa a la temperaturade 23 1 C durante siete das, tras habersembrado los aislamientos.
Las pruebas de resistencia se hicieronfrente a cada cepa individualmente, con ob-
jeto de facilitar la diferenciacin entre lasresistencias de tipo horizontal y vertical, yaque una mezcla de los aislamientos dificul-tara e incluso imposibilitara tal diferencia-cin (PARLEVLIET, 1983).
Como mtodo de inoculacin a emplearse sigui el propuesto por POCHARD et al.(1976) por su posibilidad de cuantificacin,permitiendo conocer en cualquier momen-to a partir del de la inoculacin la progre-sin de la infeccin en cada planta. El n-mero de plantas testadas frente a cada ais-lamiento fue de diez. El mtodo se conocehabitualmente como el de decapitacin,consistiendo en seccionar transversalmenteel tallo de la planta por encima de la sextao sptima hoja verdadera una vez alcanza-do el estado fenolgico de diferenciacindel primer botn floral (Fig. 8b). A conti-nuacin se extrae un disco de cuatro mm.de dimetro del medio agarizado de cultivodel hongo (Fig. 7) y se coloca en la seccintransversal practicada (Fig. 8c) para, segui-damente, cubrir con papel de aluminio tan-to la seccin como la porcin de tallo prxi-ma al rea seccionada (Fig. 8d), con obje-to de evitar su posible desecacin por ac-cin de la circulacin forzada de aire en lacmara climatizada. Transcurridos nuevedas cabe esperar que las plantas sensibleshayan muerto por el progresivo avance dela infeccin a lo largo del tallo, mientrasque las plantas resistentes tienen lesionesnecrosadas reducidas (Fig. 9), siendo capa-ces de rebrotar y ser definitivamente re-sistentes.
La principal razn por la que las plantasse testan una vez alcanzado el estado feno-lgico de primer botn floral se debe a quela resistencia no se manifiesta plenamentehasta que las plantas hayan alcanzado undesarrollo prximo al estado adulto, ya quedecapitarlas cuando son ms jvenes con-ducira a la destruccin de una parte delmaterial resistente (GIL, 1988). Por otraparte, el hongo es capaz de invadir tejidosen plantas portadoras de genes de resisten-cia hasta que haya transcurrido el tiemponecesario (3-4 das) para que los mecanis-mos responsables de la resistencia acten
-
por induccin del parsito y sean efectivos(MOLOT y MAS, 1983).
Para estudiar la dinmica o progreso dela infeccin, se realizaron un total de 3 lec-turas correspondindose con el3.0,6.y9.da despus de inocular, ya que a partir delnoveno da por regla general las plantas dela lnea testigo (Yolo Wonder) quedabantotalmente necrosadas. Las medidas de lassucesivas lecturas se expresaron en milme-tros con una apreciacin de 1 mm. Estemtodo tiene la ventaja de proporcionarunos datos de naturaleza cuantitativa yaque se miden caracteres mtricos como sonla longitud de tallo afectado por la infec-cin o la extensin de la necrosis, con loque se facilita el posterior anlisis estads-tico de los mismos.
El diseo estadstico empleado se corres-ponde con un factorial en el que se inclu-yen tres factores fijos, a saber: cepas (C),lneas (L) y tiempo (T). El modelo es elsiguiente:Yijk, = u + q + L. + CL;j + Tk + CTik +
+ LTjk + eijk,donde
i = l a 15; j = 1 a l l ; k = 1 a 3;y 1 = 1 a 30
Fig. 7.Medio agarizadode cultivo del hongo.
Dado que en la prueba de resistencia seincluyeron diversas lneas que cabra espe-rar que ofrecieran diferencias en cuanto aresistencia y cepas que difirieran en cuantoa agresividad, se procedi a realizar un testde comparacin mltiple de acuerdo con elcriterio establecido por Newman-Keuls. Elproceso de datos, trazado de grficas y an-lisis estadsticos se llevaron a cabo median-te la utilizacin de un sistema PC-640 Atipo compatible IBM.
RESULTADOS Y DISCUSINEl comportamiento de las diez lneas y
del testigo en las pruebas de valoracin dela resistencia frente a las 15 cepas dePhytophthora capsici L. queda reflejado enla Figura 10. Un somero examen de estosresultados permite presumir que existen di-
Fig. 8.Inoculacin por decapitacin. Operaciones:a) Estado de desarrollo de la planta antes de la
inoculacin.b) Seccin del tallo efectuada al nivel de la 6.a-7.a hojas
para su inoculacin.c) Disco colocado en la seccin transversal del tallo.d) Encubrimiento del disco y sorcin del tallo con
papel aluminio.
-
Fig. 9.Necrosis del tallo producida por el avancedel hongo.
ferencias entre lneas en cuanto a su nivelmedio de resistencia, siendo unas ms re-sistentes que otras y, en general, ms resis-tentes que el testigo (Yolo Wonder). Porotra parte, el nivel de resistencia que cadalnea ofrece frente a cada cepa en particu-lar es distinto, de forma que parece poder-se detectar una interaccin diferencial en-tre lneas y cepas.
Como cabra esperar, el nivel medio enque las distintas cepas afectan al materialvegetal testado no es el mismo, dando a en-tender que existen diferencias entre cepasen cuanto a la agresividad que caracterizaa cada una de ellas.
Finalmente, el avance de la infeccin, va-lorado mediante las lecturas realizadas altercer, sexto y noveno das despus de lainoculacin, difiere entre cepas as comoentre las distintas lneas.
Todo ello son meras apreciaciones quepueden extraerse de un anlisis de valoresmedios que queda plasmado en unas grfi-cas. El nico modo de poder constatarlases mediante el examen de resultados pro-porcionados por un anlisis de la varianzaque se corresponda con el modelo estads-
tico expuesto en la seccin de mtodos. Losresultados de dicho anlisis se correspon-den con los indicados en el Cuadro 9.
Cuadro 9.Anlisis de la varianza segnel diseo factorial de 15 x 11 x 3.
* Valores significativos al nivel de significacin del 1 %.
De los resultados contenidos en el Cua-dro 9 se deduce que existen unas diferen-cias altamente significativas entre cepas, l-neas y tiempos. Ello indica en primer lugarque existe un distinto grado de agresividadentre las cepas, al propio tiempo que dis-tintos niveles de resistencia por parte de laslneas consideradas en el estudio. Sin em-bargo hay que poner de manifiesto que nin-guna de las 10 lneas supuestamente resis-tentes ofrecieron un nivel de resistencia to-tal frente a cualquiera de las 15 cepas en lascondiciones ambientales citadas en la sec-cin de mtodos, basndose esta afirmacinen el hecho de que las plantas testigo decada lnea sin inocular no sufrieron dao al-guno. Esta observacin coincide con la afir-macin hecha por POCHARD y CHAMBONN-ET (1972) en el sentido de que no habandetectado ningn caso en el que se dierauna resistencia total sino solamente algunasformas de tolerancia que se daban en plan-tas en estado adulto cultivadas al aire libre.Con ello se da a entender que existe unacomponente horizontal polignica, circuns-tancia que ya apuntaron POCHARD y DAU-BEZE (1980) en sus estudios sobre la resis-tencia a P. capsici en la lnea PM217, ascomo por BARTUAL y CAMPOS (1984).
Por otra parte, el anlisis estadstico de-tecta una interaccin significativa entre ce-
-
Fig. 10.Progresin de la infeccin experimentada a los tres, seis y nueve das, tras la inoculacin pordecapitacin en cada una de las 10 lneas y en el testigo con cada una de las 15 cepas.
-
SMITH A - YOLO WONDER
SMITH 5 - YOLO WONDER
-
MIRASOL - YOLO WONDER
SMITH 3 -VOL WONDER
100_
-
GERO - YOLO WONDER
-
BOLA -YOLO WONDER
-
pas y lneas. La interpretacin de este he-cho es que la resistencia que ofrecen las dis-tintas lneas frente a una cepa determinadano es la misma o que el grado de agresivi-dad de las distintas cepas no es el mismopara una determinada lnea. Ello equivalea afirmar que se detecta una interaccin di-ferencial entre aislamientos y lneas, coin-cidiendo con los resultados obtenidos porPOLACH y WEBSTER (1972), REDONDO(1974), REIFSCHNEIDER et al. (1986b) y GIL(1988). Estos resultados nos permiten afir-mar de forma ms contundente que existeuna componente de naturaleza vertical o es-pecfica en la resistencia. Nos encontramos,pues, en condiciones de reforzar la posibi-lidad que vislumbraban CLERJEAU, PITRATy NOURRISEAU (1976) en el sentido de quela resistencia a P. capsici en pimiento se tra-tara de una combinacin de resistencias detipo horizontal (polignica o inespecfica) yvertical (oligognica o especfica).
En el mismo anlisis se detecta una inte-raccin significativa entre cepas y tiempoas como entre lneas y tiempo. La interpre-tacin o significado de dicha interaccin enel primer caso es de que, transcurrido untiempo determinado tras la inoculacin, elprogreso medio de la infeccin producidapor cada cepa no es similar, avanzandounas ms rpidamente que otras, si tene-mos en cuenta globalmente las diferentes l-neas. En el caso de interaccin entre lneasy tiempo, el significado es de que trans-currido un tiempo determinado el progresomedio de la infeccin no es similar paracada lnea, teniendo en cuenta conjunta-mente las 15 cepas, de forma que el avancemedio de la infeccin es ms rpido en unaslneas que en otras con el tiempo.
Con objeto de poder establecer una cla-sificacin de las 15 cepas en base a su agre-sividad, se procedi a la realizacin de lacorrespondiente prueba de comparacinmltiple de acuerdo con los criterios deNEWMAN-KEULS, cuyos resultados figuranen el Cuadro 10.
Previamente a realizar la prueba de com-paracin mltiple entre las once lneas con-sideramos necesario la comparacin entre
Cuadro 10.Test de comparacin mltipleentre las 15 cepas
Nivel de significacin empleado a = 5 %. Valores medios con alguna letra en comn no son significati-
vamente diferentes.
la respuesta de las 10 lneas supuestamenteresistentes frente a la testigo o control(Yold Wonder). Para ello, recurrimos altest propuesto por DUNNET (1955), quepermite este tipo de comparacin de variostratamientos frente a un control. La mni-ma diferencia calculada por este procedi-miento result ser de 2.273 (a = 5 %) , porlo que todas las lneas resultaron ser signi-ficativamente ms resistentes que la testigoa dicho nivel de significacin.
Seguidamente se procedi a la realiza-cin de la prueba de comparacin mltipleentre las 11 lneas incluyendo la testigo, yaque la precisin del test segn el criterio deNEWMAN-KEULS no se ve afectada por di-cha inclusin. Los resultados quedan refle-jados en el Cuadro 11.
Si examinamos los resultados correspon-dientes al Cuadro 10, podemos constatarque las cepas difieren significativamente encuanto a agresividad, permitindonos esco-ger, para las pruebas que se realizarn enlas fases posteriores a este primer estudio,tres cepas representativas de una agresivi-dad pequea, media y alta como pudieranser las P4M, P10M y P20M, respectivamen-te. Entre las cepas ms agresivas figuran laP14M, P20M y P11M de origen en Tarra-gona, Murcia y Valencia, dando a entender
-
Cuadro 11.Test de comparacin mltipleentre lneas
Nivel de significacin a = 5 %.Valores medios con alguna letra en comn no son significativa-
mente diferentes.
que se encuentran cepas que tienen alta in-cidencia sobre el cultivo con independenciade la zona de que se trate. Del mismomodo, los resultados obtenidos en la prue-ba de comparacin mltiple entre lneas(Cuadro 11) nos permiten identificar aque-llas que ofrecieron un mayor nivel mediode resistencia (menor lectura) para acome-ter las fases sucesivas que se planificaron.Las lneas seleccionadas fueron las cuatroprimeras, es decir, la Smith 5, Mirasol,Phyo 636 y Lnea 29 en un principio.Con posterioridad a la fecha de iniciacinde este estudio, se obtuvieron y se libera-ron una serie de nuevas lneas calificadascomo altamente resistentes, tales como laSerrano Criollo de Morelos, P51 yPM217. Dadas sus caractersticas, se in-cluyeron en el cruzamiento mltiple entrelas lneas ms resistentes con objeto de es-timar los efectos genticos que afectan a laresistencia a Phytophthora capsici.
CONCLUSIONES
1. Las pruebas de valoracin de la re-sistencia de diez lneas supuestamente re-sistentes frente a 15 cepas aisladas en lafranja costera mediterrnea, indican queninguna de las lneas fue totalmente resis-tente a cualquiera de las cepas, por lo quecabe sospechar que existe una componente
horizontal o inespecfica de dicha resisten-cia de carcter polignico.
2. El anlisis estadstico detect unefecto significativo de interaccin diferen-cial entre cepas y lneas, dando a entendercon ello la existencia de una componentevertical o especfica de dicha resistencia decarcter oligognico.
3. Las pruebas de comparacin mlti-ple permitieron establecer una clasificacinde las cepas en base a su agresividad y de-tectar las diferencias que pudieran existirentre las mismas, as como ordenar las l-neas de acuerdo con su nivel medio de re-sistencia y concretar cules son realmentelas ms resistentes, facilitando as la selec-cin de las mismas para posteriores es-tudios.
HIBRIDACIN DE LAS LINEASLOCALES DE PIMIENTO DE CARNEGRUESA (PIMIENTOS VALENCIANOS)ALTAMENTE SENSIBLES APHYTOPHTHORA CAPSICI, CONLAS LINEAS SELECCIONADASCOMO MAS RESISTENTES
Esta fase del estudio puede considerarsecomo una primera etapa del anlisis de losefectos genticos que rigen la resistencia delpimiento a Phytophthora capsici. A esterespecto, KlMBLE y GROGAN (1960) fueronquienes iniciaron los primeros estudios, em-pleando como material de ensayo diversasintroducciones pertenecientes a diferentesespecies de Capsicum y llegando a la con-clusin de que ofrecan resistencias parcia-les. Entre ellas fue la PI 201.234 la que pre-sent un mayor nivel de resistencia, tratn-dose de un Capsicum annuum del tipo pi-miento Cayenne procedente de AmricaCentral. SMITH et al. (1967) estudiaron estemismo material, al que codificaron con elnmero 493, llegando a la conclusin deque la resistencia frente a los aislamientosamericanos de P. capsici estaba controladapor un gen mayor dominante en algunas l-neas (493.1 y 493.4) y por dos genes domi-nantes independientes en otras (493.2). Lalnea 493.1 fue registrada posteriormente
-
en Francia con la denominacin PM217. Se-gn POCHARD (1966), la resistencia queofreci este material fue suficiente en plan-taciones al aire libre aunque no absoluta.En un intento por transferir la resistencia avariedades de carne gruesa tales como YoloWonder, POCHARD y CHAMBONNET (1972)emplearon el mtodo de mejora por retro-cruzamiento, deduciendo que se trataba deun carcter con dominancia parcial y de he-rencia compleja, apuntando la posibilidadde que al menos dos o tres genes intervi-nieran en el control de la resistencia. Pos-teriormente, GIL (1988) afirmaba que setrataba de un carcter gobernado al menospor tres genes con efectos aditivos, pudin-dose considerar como un carcter poligni-co, reafirmando la hiptesis ya expuestapor BARTUAL y CAMPOS (1984). Desde1981 hemos venido realizando hibridacio-nes entre material altamente sensible aPhytophthora capsici, como eran las varie-dades locales de pimiento de carne gruesa(la mayora de tipo tres-cuatro cantos) y lascuatro lneas que fueron seleccionadas en laprimera etapa en virtud de su nivel mediode resistencia (Phyo 636, Smith 5, Mirasol810-3 y Lnea 29).
El cdigo reseado corresponde al de lanumeracin de las distintas variedades quecomponan nuestra coleccin de lneas depimiento en el IVIA en 1980.
Por otra parte, las cuatro lneas seleccio-nadas como parentales donantes de los ge-nes de resistencia en la primera etapa fue-ron las Phyo 636, Smith 5, Mirasol 810-3 yLnea 29, que igualmente fueron proporcio-nadas por el Centro de Investigacin Agra-ria de Murcia. El total de hbridos obteni-dos ascendi a 28.
El abonado en las distintas fases de cre-cimiento de las plantas en semillero y ma-ceta fue el mismo que el expuesto en el ca-ptulo anterior.
Material criptogmico
La cepa que se escogi para realizar lascorrespondientes pruebas de resistencia encmara climatizada fue la P20M, que, re-curdese, result ser una de las de mayoragresividad de la serie de 15 que fueron ais-ladas en los trabajos de la prospeccin a lolargo de la franja costera mediterrnea.
MATERIALES EMPLEADOS
Material vegetal
Como indicbamos anteriormente, seemplearon variedades locales de carnegruesa en un nmero total de siete que fue-ron proporcionadas por el Centro de Inves-tigacin Agraria de la Comunidad Autno-ma de Murcia y que tienen como caracte-rstica en comn su alta sensibilidad a P.capsici. Estas fueron las siguientes:
Linea Cdigo
Pimiento valenciano de 3-4 Cantos P32Valenciano largo y precoz P33Valenciano de Almusafes P34Valenciano de Benisan P35Valenciano de Benifay P36Valenciano de Silla P37Valenciano de Carcagente P38
METODOLOGA
Las hibridaciones se realizaron emplean-do como madre las lneas locales y como pa-dres las lneas seleccionadas como ms re-sistentes. De cada lnea tipo valenciano seescogieron 12 plantas, destinando gruposintegrados por tres plantas para ser cruza-dos por cada padre. El total de plantas uti-lizadas como macho por cada lnea selec-cionada fue de 12.
El procedimiento empleado para llevar acabo las hibridaciones consista en realizarmanualmente la castracin de la flor de laplanta que iba a actuar como hembra me-diante unas pinzas, hallndose la flor en unestado en el que el cliz no hubiera permi-tido todava la apertura de la misma para,de este modo, tener la completa seguridad
-
BOL. SAN. VEG. PLAGAS, 17, 1991 31
de que no se haba autofecundado. Una vezrealizada la castracin, se extraa el polende una planta de la lnea que tuviera que ac-tuar como macho mediante el empleo deuna lanceta que se introduca por el plieguede separacin de las tecas para, seguida-mente, depositarlo sobre el estigma de laflor castrada y envolverla a continuacincon un papel de celo adhesivo que evitarael contacto con cualquier polen de otra pro-cedencia. Los utensilios empleados se lava-ban con alcohol de 96 antes de realizar lasiguiente hibridacin. Transcurridos unostreinta das se poda observar el comienzodel desarrollo del fruto y el ennegrecimien-to del estigma, procedindose en ese mo-mento a la eliminacin del papel adhesivo.Una vez alcanzada la madurez del fruto, to-mando como referencia que todo l mostra-ra un color rojizo externamente y la carnecomenzara a reblandecerse, se cosechabanlos frutos y se extraan sus semillas. Esta se-milla es la que se utilizara en la plantacinen semilleros para someter las plantas delos hbridos obtenidos a las pruebas deresistencia.
Los test de resistencia se realizaron deacuerdo con dos mtodos:
a) Por decapitacin, procedimiento yadescrito en el captulo anterior.
b) Por adicin de zoosporas al suelo, in-corporando a cada planta 10 ce. de una so-lucin cuya concentracin era de250-300 zoosporas/ml.
El inoculo se obtuvo sembrando la cepaP20M en 14 placas que contenan el medioV-8. A los cuatro das se pusieron en nitra-to potsico bajo luz continua. Transcurri-dos cinco das, haban formado gran canti-dad de esporangios, encontrndose en lascondiciones ptimas para la liberacin dezoosporas mediante aplicacin de choquetrmico. Para ello se eliminaba el nitratopotsico y se agregaba agua destilada est-ril, introduciendo el medio en frigorfico a4 C y mantenindolas por un tiempo decuarenta minutos. Seguidamente se sacabadel mismo y se someta a la temperatura
ambiente en laboratorio durante el mismotiempo. Finalmente se filtraba la solucin atravs de papel Wathman nmero 1 y seproceda a la determinacin de la concen-tracin de zoosporas mediante conteo deuna muestra en hemacitmetro, ajustndo-se el contenido final diluyendo con agua es-tril hasta la concentracin deseada. El n-mero de plantas en uno y otro sistema devaloracin de la resistencia fue de 10 plan-tas por cada hbrido y se mantuvieron en c-mara climatizada con ciclo de da y noche(14 horas luz a intensidad que oscilaba en-tre 3.500 y 4.000 lux) y a una temperaturade 22 1 C, con una humedad ambientaldel 50-60 %. Las plantas a las que se lesaplic el mtodo de inoculacin por deca-pitacin se retiraron una vez concluidas laslecturas (al dcimo da tras la inoculacin)mientras que las plantas inoculadas porzoosporas se mantuvieron en cmara porespacio de un mes, llevando a cabo el re-gistro del nmero de plantas afectadas conuna frecuencia de dos veces por semana.Toda planta que mostr sntomas de enfer-medad fue analizada, utilizando medio se-lectivo (PONCHET et al.) para el aislamien-to y posterior identificacin del agente pa-tgeno.
Por otra parte, este mismo material ve-getal compuesto por las siete lneas locales,las cuatro lneas seleccionadas y los 28 h-bridos obtenidos por cruzamiento entre am-bas series se plantaron en una parcela queestaba contaminada de Phytophthora capsi-ci. La plantacin se realiz segn un dise-o de bloques completos al azar que incluatres repeticiones, habiendo 10 plantas porcada lnea o hbridos y repeticin. As pues,el total de parcelas experimentales fue de117. El marco de plantacin fue de 1,20 m.entre surcos y 0,50 m. entre golpes.
Como en el caso de la valoracin de la re-sistencia por el mtodo de inoculacin porzoosporas, se efectuaban registros del n-mero de plantas afectadas con periodicidadsemanal y se analizaba en laboratorio todaaquella planta que mostrara los sntomascaractersticos de la enfermedad.
-
RESULTADOS Y DISCUSIN
Pruebas de resistencia por el mtodo dedecapitacin
El comportamiento tanto de los 28 hbri-dos obtenidos por cruzamiento entre las sie-te lneas locales y las cuatro lneas seleccio-nadas como de sus respectivos parentalesqueda reflejado en la Figura 11. En el ejede ordenadas figuran las lecturas verifica-das al 3.er, 6. y 9. das posteriores a la ino-culacin y en el eje de abscisas los subgru-pos independizados de 3 barras. La situadams a la izquierda de cada subgrupo corres-ponde a la respuesta obtenida en cada va-riedad local, que se identifica por el nme-ro de cdigo situado en el eje de abscisas.La barra intermedia corresponde a la lneaseleccionada como donante del gen(es) deresistencia; y la barra situada ms a la de-recha de cada subgrupo corresponde al h-brido en cuestin.
Un primer examen de estos resultadosnos da a entender que, en general, la pro-gresin de la infeccin en los tallos de loshbridos fue ligeramente mayor a la expe-rimentada en las lneas seleccionadas comodonantes de resistencia, alcanzndose valo-res intermedios entre los valencianos y elcorrespondiente donante cuando ste fue laPhyo 636, la Smith 5 o la Mirasol 810-3 peroms prximos a estos ltimos. Por el con-trario, no parece que el comportamientosea similar, al menos aparentemente, cuan-do observamos los resultados obtenidos enel caso de que en la hibridacin haya inter-venido como donante la Lnea 29, puesse dan con mayor frecuencia valores clara-mente intermedios entre las lneas locales yeste donante. Por ello estimamos conve-niente hacer los oportunos tests de compa-racin entre los diversos hbridos y sus res-pectivos parentales. El criterio seguido esel descrito por STEEL y TORRIE (1985) parala comparacin de medias, partiendo lasmuestras de poblaciones con varianzas desi-guales.
Las hiptesis nulas seran las de igualdadentre los valores medios del hbrido de que
se trate y sus respectivos parentales (Ho :ux = u2 y H'o : ux = u3) frente a las hip-tesis alternativas de una media superior porparte de la lnea local que intervenga comoparental (HA : u2 > ux) o de una media su-perior a la de la lnea donante que inter-venga asimismo como parental del hbridoen cuestin (H'A : ux > u3). Los contrasteslos realizamos entre valores medios de lasterceras lecturas.
Los resultados obtenidos a partir de losrespectivos tests indican que la totalidad delas 28 pruebas de comparacin entre los h-bridos y las respectivas lneas locales queactuaron como parentales dieron un resul-tado significativo (rechazar la hiptesis nulade igualdad entre sus valores medios yaceptar la hiptesis alternativa de que el va-lor medio de la lnea local sea superior aldel correspondiente hbrido).
Por otra parte, los resultados de las prue-bas de comparacin entre los hbridos y sucorrespondiente parental donante de genesde resistencia fueron distintos segn elcaso, como caba presumir a la vista de lasgrficas. As, en el caso de la Phyo 636,cuatro de las pruebas no dieron significa-cin, por lo que se acept la hiptesis nula,indicando con ello que se trataba de domi-nancia completa. Por el contrario, en tresde ellos se obtuvo significacin, por lo quese acept la hiptesis alternativa de que lamedia del hbrido superaba a la del donan-te (Phyo 636), pudindose tratar en estecaso de dominancia incompleta o parcial.
Cuando el donante fue la Smith 5, tanslo en un caso (P34 x Smith 5) se aceptla hiptesis nula, rechazndose sta en losrestantes seis casos. Ello refuerza la idea deque ms bien se trata de dominancia par-cial, coincidiendo con la conclusin a la quellegaron POCHARD y CHAMBONNET (1972).
En el caso de los hbridos obtenidos porcruzamiento entre las lneas locales y laMirasol 810-3, en cuatro de las pruebasse acept la hiptesis nula y en las tres res-tantes se acept la hiptesis alternativa. Fi-nalmente, en seis de las siete pruebas decomparacin frente a la Lnea 29, se re-chaz la hiptesis nula, siendo una sita-
-
cin similar a la que se daba cuando inter-vena la Smith 5.
En resumen, de un total de 28 compara-ciones, en 18 contrastes se acept la hip-tesis alternativa (posibilidad de dominanciaparcial) y en 10 se acept la hiptesis nula(dominancia completa). Por tanto, se tratade un carcter con una herencia compleja,si bien se esclarece que existe dominanciade una u otra forma.
Por otra parte, los tests de comparacinentre los propios hbridos obtenidos porcruzamiento entre las siete lneas locales yun donante determinado fueron significati-vos, dando a entender con ello que la lneasensible tiene una influencia en el nivel deresistencia que puede alcanzarse, coinci-diendo con las conclusiones a las que llega-ron POCHARD y DAUBEZE (1980) a esterespecto.
Pruebas de resistencia por el mtodo deinoculacin por zoosporas
Como ya indicamos anteriormente, 10plantas de cada hbrido, as como de cadauno de los 11 parentales (siete lneas loca-les y cuatro lneas seleccionadas) fueron in-troducidas en cmara climatizada e inocu-ladas con zoosporas de la cepa P20M.Transcurrido un mes, la totalidad de lasplantas de las lneas locales haban muertoy se reaisl P. capsici al analizarlas. Por elcontrario, ninguna planta de las lneas se-leccionadas como donantes mostr sntomaalguno caracterstico de la enfermedad,transcurrido el tiempo indicado en las con-diciones ambientales ya reseadas. Por loque respecta a los hbridos propiamente di-chos, en tres de ellos en los que intervenacomo donante la Lnea 29 lleg a morirun 10 % de las plantas. Tambin en un h-brido en el que intervena la Mirasol810-3 se dio una incidencia del 10 %, peronicamente presentando sntomas sin haberllegado a morir. En el resto de los 24 hbri-dos, ninguna planta mostr sntoma algunocon la concentracin de zoosporas que se le
aadan a cada planta (2.500-3.000 zoos-poras/maceta).
Al tratar de observar si existe o no ungrado de correspondencia entre los resulta-dos obtenidos en cada uno de los mtodosde inoculacin, pudimos observar que en elcaso del de la adicin de zoosporas al suelose dio la circunstancia de que todos los in-dividuos de cada lnea local haban muertoy en el caso de la inoculacin por decapita-cin el progreso de la infeccin haba sidotal que en algn individuo de cada una delas lneas locales (uno el mnimo y cuatroel mximo) la infeccin haba invadido latotalidad del tallo al cabo de los nueve das,lo que indica que las cepas monoospricasde P. capsici eran capaces de atacar tantoa la parte alta del tallo como al cuello y lasraces. Por el contrario, ninguna planta delas lneas seleccionadas present sntomasde afeccin por la enfermedad en el prime-ro de los procedimientos y el avance de lainfeccin en estas ltimas haba sido mni-mo comparado con el resto del material ve-getal, aplicando el mtodo por decapita-cin.
Por lo que respecta a los hbridos, aque-llos en los que intervena la Lnea 29 fue-ron sobre los que la incidencia del patge-no fue mayor cuando se aplicaba la adicinde zoosporas y las mximas lecturas se die-ron en el mismo material cuando se inocu-laban por decapitacin. Podemos concluir,pues, que se aprecia un elevado grado decorrespondencia o paralelismo entre los re-sultados obtenidos por uno y otro mtodo,si bien el mtodo por decapitacin tieneuna naturaleza ms cuantitativa, resultandoser ms conveniente para extraer conclusio-nes a partir de los anlisis estadsticos, da-dos los objetivos de este trabajo.
Pruebas en campo en la modalidad decultivo al aire libre
La^totalidad del material vegetal (siete l-neas locales, cuatro donantes y los 28 hbri-dos) se plantaron en una parcela sita en eltrmino de Jaraco y propiedad de la Caja
-
Fig. 11.Progresin de la infeccin en los distintos parentales e hbridos inoculados con la cepa P20M.
VALENCIANOS P - PHYOeae - F,
PRIMERA LECTURASEGUNDA TERCERA
VALENCIANOS P - SMITH 5 5
PRIMERA LECTURA SEGUNDADTERCERA
-
VALENCIANOS P- MIRASOL-^
PRIMERA LECTURASEGUNDADTERCERA
VALENCIANOS P - LINEA29 - F,
PRIMERA LECTURAmSEGUNDADTERCERA
-
de Ahorros de Valencia en la campaa de1983. La plantacin se realiz de acuerdocon un diseo de bloques completos al azarque inclua tres repeticiones. Los anlisis delas muestras de suelo que se realizaron pre-viamente a la plantacin dieron resultadospositivos en cuanto a la deteccin dePhytophthora capsici.
Como caba esperar, la totalidad de losindividuos de las parcelas testigo integradaspor las siete lneas locales llegaron a morirantes de iniciarse el perodo de recoleccin,confirmando los oportunos anlisis la pre-sencia de P. capsici. En cuanto a las parce-las control correspondientes a las cuatro l-neas seleccionadas como donantes del geno genes de resistencia, ninguna presentsntomas propios de la enfermedad, si bienhay que resear que, en el muestreo finalque se llev a cabo en el momento previoa dar por concluido el cultivo, en las lneasPhyo 636 y Lnea 29 se detect la pre-sencia de P. capsici en las races, pero lasplantas no mostraban sntomas tpicos de laenfermedad. En concreto, se produjo estacircunstancia en dos de las tres repeticionesde la Lnea 29 y en una de la Phyo 636.
Con respecto a los hbridos entre los dis-tintos tipos de pimiento valenciano y los do-nantes, los que con mayor frecuencia mos-traron plantas enfermas fueron aquellos enlos que figuraba como parental la Lnea29, habiendo casos de muerte de plantasen seis de los siete hbridos (todos exceptoP33 x L.29). Asimismo, se observaron sn-tomas, aunque no lleg a producirse lamuerte de plantas en tres de los siete hbri-dos en los que intervena como parental laMirasol 810-3 (P32 x M, P36 x M y P38x M). En todos los casos, esta incidenciase dio al final del perodo de cultivo, es de-cir, en el mes de agosto.
Estos resultados concuerdan en gran me-dida con los obtenidos en cmara climati-zada, ya sea aplicando el mtodo de inocu-lacin por adicin de zoosporas al suelo ala concentracin empleada o el mtodo deinoculacin por decapitacin.
CONCLUSIONES
1. La progresin de la infeccin en loshbridos obtenidos por cruzamiento entrelas lneas locales sensibles y las lneas selec-cionadas como resistentes fue significativa-mente mayor que la experimentada en es-tas ltimas y menor que en las primeras.Con ello se da a entender que ha habidouna ganancia en resistencia con respecto alas lneas locales pero, en general, una pr-dida de resistencia con respecto a los do-nantes. Ello indica que la herencia de estecarcter es compleja, existiendo dominan-cia parcial y dando opcin a pensar quepuede tratarse de un carcter sobre el queactan acciones gnicas de tipo comple-mentario.
2. La dotacin gnica del genitor sensi-ble influye en el nivel de resistencia del h-brido. Ello significa que, para ofrecer un ni-vel de resistencia aceptable, es necesaria lapresencia de genes mayores que aportaranlos genitores resistentes; pero tambin in-fluyen posiblemente un nmero indetermi-nado de genes menores presentes en el ge-nitor sensible que interaccionan con los delgenitor resistente, contribuyendo en mayoro menor medida a un aumento en la resis-tencia segn la combinacin gnica que seobtenga en el hbrido. Ello da margen a quepueda pensarse que se trata de una resis-tencia polignica o combinacin de una re-sistencia vertical y otra horizontal.
3. Existe una correspondencia entre losresultados que se obtienen en la cmara cli-matizada aplicando indistintamente el m-todo de inoculacin por decapitacin o elde adicin de zoosporas (habiendo emplea-do la cepa P20M) y los obtenidos en culti-vo al aire libre.
EFECTOS GENTICOS QUE RIGENLA RESISTENCIA A PHYTOPHTHORACAPSICI LEN EN PIMIENTOINTRODUCCIN
El hecho de que diversas lneas terica-mente resistentes no hayan presentado una
-
resistencia completa a cada una de las ce-pas, as como que se haya podido apreciaruna ganancia significativa en resistenciacuando se cruzan lneas altamente sensiblescon lneas resistentes, aunque en muchoscasos se obtuviera una resistencia interme-dia, hizo que nos planteramos investigarsobre la importancia relativa de los distin-tos efectos genticos que gobiernan la re-sistencia a Phytophthora capsici L. en pi-miento, con objeto de poder sugerir conmayor conocimiento de causa un mtodoms eficaz que los utilizados hasta el pre-sente para transferir o incorporar la resis-tencia a variedades locales o comerciales deinters que resultan ser sensibles a estehongo.
La naturaleza y magnitud de los distintostipos de accin gnica que repercuten en elnivel de heterosis logrado en los hbridos vaadquiriendo cada da ms importancia,dado que la utilizacin de hbridos simplesy de hbridos tres vas es cada vez mayor anivel de produccin comercial (EBERHARTy HALLAUER, 1968), siendo de inters parael mej orador poder comparar el comporta-miento de las distintas lneas mediante elanlisis de datos de los hbridos obtenidosa partir de las mismas.
Varios autores han llevado a cabo inves-tigaciones cuya finalidad era la de estimarla proporcin relativa de las varianzas adi-tiva y dominante de varios caracteres cuan-titativos en poblaciones de distintas espe-cies. Con este motivo se definieron los con-ceptos de las aptitudes combinatorias gene-ral y especfica por SPRAGUE y TATUM(1942) y posteriormente por GRIFFING(1956). Para estimar ambos parmetros ge-nticos es necesaria la realizacin de undialelo, entendiendo como tal la ejecu-cin de todos los cruzamientos posibles en-tre lneas con un elevado nivel de homoci-gosis, existiendo diversos modelos segn seincluyan o no los propios parentales, o quese consideren o no los cruzamientos rec-procos. A partir de los anlisis estadsticosrealizados segn el mtodo propuesto porGRIFFING, pueden estimarse las varianzasy los efectos de las aptitudes combinatorias
general y especfica. Estos parmetros sonla base a partir de la cual podemos estimarla proporcin en que el carcter cuantitati-vo considerado dispone de aditividad y dedominancia.
Sin embargo, la mayora de estos estu-dios se basaban en modelos genticos en losque se supona la inexistencia de epistasiao partan del supuesto de que constitua unefecto sin importancia decisiva, por lo quela desdeaban. Para encontrar los primerosestudios en los que se trataba de averiguarla relativa importancia que la epistasia pu-diera ejercer sobre la herencia de caracte-res cuantitativos hay que remontarse a ladcada de los sesenta (SPRAGUE et al,1962; EBERHART et al, 1964; EBERHART yGARDNER, 1966, y EBERHART etal., 1966).En este sentido, la mayor contribucin alesclarecimiento de este punto fue la apor-tada por EBERHART y GARDNER (1966)que proponan un modelo que determina-ba los diversos componentes de la varianzagentica mediante el empleo de una seriede variedades y de hbridos obtenidos a par-tir de las mismas, as como mediante el an-lisis de los resultados obtenidos en cual-quier otro material vegetal derivado de esasmismas variedades o hbridos. Las varieda-des podan ser lneas puras, lneas consan-guneas con cualquier nivel de homocigosisas como variedades sintticas, o de polini-zacin libre siempre y cuando fuesen pobla-ciones en equilibrio Hardy-Weinberg. Enconcreto, este modelo lo aplicaron EBER-HART y HALLAUER (1968) para el estudiode los efectos genticos sobre la produccinde maz. El material original a emplear pue-den ser variedades o lneas previamente se-leccionadas. Tal es nuestro caso, en el queestamos interesados en obtener una infor-macin a partir de estas lneas que han sidopreviamente seleccionadas y que van a uti-lizarse para obtener un material vegetal queposteriormente va a evaluarse en cuanto aresistencia a una determinada enfermedad.Segn este modelo, se pueden estimar losefectos de la epistasia tipo aditivo x aditi-vo y los efectos epistticos de mayor ordenen su conjunto. Posteriormente, CARBO-
-
NELL et al. (1983) propusieron una alterna-tiva para el caso de tratarse de animales, deforma que permite estimar los mismos efec-tos que el modelo propuesto por EBER-HART y GARDNER, as como los efectos ma-ternos y de genes ligados al sexo.
MATERIALES EMPLEADOS
Material vegetal
Como ya indicamos anteriormente, cua-tro fueron las lneas seleccionadas comoms resistentes, siendo stas la Phyo 636,Smith 5, Mirasol 810-3 y Lnea 29.A stas se les aadieron tres lneas ms re-cientes que reunan la condicin de resis-tentes, siendo stas la Serrano Criollo deMorelos, P51 y PM217 aunque, comosuceda con las cuatro primeras, su resisten-cia no era completa. El material vegetal fuesuministrado por los Centros de Investiga-ciones Agrarias de las Comunidades Aut-nomas de Murcia y de Rioja-Navarra. Laslneas se codificaron con los nmeros 1 a 7en el mismo orden en que se han citado.Los hbridos simples se codificaron igual-mente de forma que el primer dgito corres-ponde a la lnea que actu como hembra ensu obtencin y el segundo corresponde a lalnea que actu como donante del polen. Elmismo criterio se sigui con respecto a loshbridos tres vas, correspondiendo los dosprimeros dgitos al hbrido simple que ac-tu como hembra y el tercer dgito a la l-nea que actu como padre.
Material criptogmico
Tres fueron las cepas seleccionadas entrelas 15 originales y que disponan de unaagresividad alta, media y baja, correspon-dindose con la P20M, P10M y P4Mque se aislaron en Beniel (Murcia), Masa-lavs (Valencia) y Benifay (Valencia), res-pectivamente.
METODOLOGACon las siete lneas seleccionadas se lle-
v a cabo un dialelo en el que se incluye-ron los cruzamientos recprocos, con obje-to de comprobar si eran o no significativoslos efectos de esta naturaleza y sin incluiren el anlisis los parentales, siguiendo elmtodo 3 propuesto por GRIFFING (1956).Ello supuso la obtencin de 42 hbridos sim-ples mediante polinizacin manual. Dadoque parte de la semilla hbrida as obtenidadebera destinarse a las pruebas de resisten-cia y el resto a ser utilizada para obtenerlos hbridos tres vas, se estim necesariodisponer como plantas hembra un total de24 por cada lnea, de forma que cuatro uni-dades se destinaran a cada cruzamiento enparticular y dejando dos frutos en cadaplanta. El total de frutos extrados de cadahbrido ascenda a ocho, considerando quede esta forma las necesidades de semilla severan suficientemente cubiertas.
La plantacin en semillero, con un subs-trato a base de turba y arena desinfectadas,fue en jiffys de turba prensada de 6 x 6(Fig. 12). En cada jiffy se sembraron tressemillas de cada lnea, con objeto de ase-gurar la nascencia y de disponer del nme-ro de plantas proyectado. En el caso de queen algn jiffy no hubiera habido nascenciaalguna, se procedi al repicado de plantasde la lnea correspondiente cuando las plan-tas disponan de 2-3 hojas verdaderas. Pos-teriormente se proceda al aclareo de plan-tas en semillero dejando una planta porjiffy. Por regla general, transcurridos cua-renta das desde la siembra, se proceda altrasplante a maceta de plstico que conte-na el mismo tipo de substrato antes citado.
Los abonados en las fases de crecimientode las plantas en semillero y maceta ya fue-ron mencionadas en el primer captulo.nicamente cabe citar el correspondiente ala etapa de maduracin una vez realizadaslas correspondientes hibridaciones. Lacomposicin del abonado para esta ltimafase fue la siguiente:
-
Fig. 12.Semillero con sustrato de turba y arena desinfectadas: aspecto general.
Nitrato calcico: 5 g.Nitrato potsico: 5 g.Sulfato magnsico: 5 g.Estas cantidades se disolvan en 10 Its. de
agua desionizada y empleando dicha canti-dad de litros para 100 macetas, que se re-gaban diariamente. Tanto el semillerocomo las plantas en maceta se dispusieronen bancadas dentro de invernadero a unatemperatura que oscilaba entre 18 y 25 C.
Sistemtica similar se sigui para la ob-tencin de los 105 hbridos tres vas, em-pleando como hembras los hbridos simplesobtenidos previamente y como machos lassiete lneas seleccionadas que intervinieronen el dialelo. El nmero de plantas hembrapara cada cruzamiento en particular fue dedos, llevando a cabo dos hibridaciones porplanta. El total de frutos de cada hbridotres vas fue de cuatro. Las plantas se dis-pusieron en bancadas dentro de invernade-ro de forma que las que actuaban como pa-dre ocupaban un lateral de una de ellas ylas que se escogieron como hembras se co-
locaron en el lateral de una segunda banca-da encarada con la primera, dejando un pa-sillo entre ambas para facilitar el manejo ydesplazamiento (Fig. 13). Las condicionesde temperatura dentro de invernadero os-cilaban entre 16 y 25, disponiendo de unsistema de semicooling para evitar el ascen-so de temperatura por encima de los 25 C,as como de un calefactor para evitar quedescendiera por debajo de los 16 C. Losfrutos cuajados se etiquetaban (Fig. 14) yse extraa su semilla una vez alcanzada lamadurez (Fig. 15). La semilla extrada delos frutos se resembraba para llevar a cabolas pruebas de resistencia frente a cada unade las tres cepas elegidas, una vez que lasplantas hubieran alcanzado el estado feno-lgico de formacin del primer botn floral(30-40 cm.). El mtodo de inoculacin quese aplic fue el de decapitacin propuestopor POCHARD et al (1976) ya descrito. Laspruebas pertinentes se llevaron a cabo encmara climatizada a la temperatura de 22 1 C con una humedad ambiental del
-
Fig. 13.Disposicin del materia! vegetal en bancadas dentro del invernadero para realizacin de lashibridaciones.
60 %. Segn PARLEVLIET (1983), el em-pleo de inoculo que est constituido poruna mezcla de cepas dificulta la deteccinde resistencia horizontal en presencia deuna resistencia tipo vertical, por lo que de-cidimos hacer las pruebas de resistencia dela totalidad del material vegetal frente acada cepa individualmente.
El nmero de plantas que fueron testa-das frente a cada cepa fue de 30 para los h-bridos simples y de 15 para los hbridos tresvas debido a limitaciones de espacio, dadoel considerable nmero de este ltimo tipode material que deba someterse a los testsde resistencia.
El modelo estadstico utilizado para elanlisis de los datos fue el siguiente:
Y, = u + q + ej
en el que Y es el valor individual observa-do del carcter analizado (lectura del avan-ce de la infeccin al tercer, sexto o novenoda despus de la inoculacin); u es la
media general; C es el efecto (fijo) delcruzamiento i; y e es el error.
La suma de cuadrados debida a cruza-mientos puede desglosarse