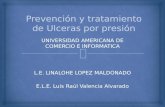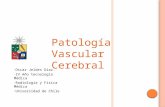POR PRESIÓN Y VASCULARES EN EL TRATAMIENTO DE LAS …
Transcript of POR PRESIÓN Y VASCULARES EN EL TRATAMIENTO DE LAS …
CUBIERTA 28 22/2/02 16:29 Pagina 1
http://www.isciii.es/aetsPVP 1.500 ptas.
(9 euros)
EFECTIVIDAD DE LOS APÓSITOS ESPECIALESEN EL TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERASPOR PRESIÓN Y VASCULARES
Informe de Evaluación deTecnologías Sanitarias Nº 28Madrid, Noviembre de 2001
Efec
tivi
dad
de lo
s Ap
ósitos
Esp
ecia
les
en e
l Tra
tam
ient
o de
las
Úlce
ras
por
Pres
ión
y Va
scul
ares
(I.E.T
.S. N.º 2
8)
Noviem
bre 20
01- AE
TS -
EFECTIVIDAD DE LOS APÓSITOS ESPECIALESEN EL TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERASPOR PRESIÓN Y VASCULARES
Informe de Evaluación deTecnologías Sanitarias Nº 28Madrid, Noviembre de 2001
2 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Edita: AGENCIA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIASInstituto de Salud Carlos III - Ministerio de Sanidad y Consumo
N.I.P.O.: 354-01-016-7I.S.B.N.: 84-95463-12-1Depósito Legal: M-54986-2001
Imprime: Rumagraf, S.A. Avda. Pedro Díez, 25. 28019 Madrid
0.T. 29743
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS)Instituto de Salud Carlos IIIMinisterio de Sanidad y Consumo
Sinesio Delgado, 6 - Pabellón 428029 MADRID (ESPAÑA)Tels.: 91 387 78 40 - 91 387 78 00Fax: 91 387 78 41
3«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Este documento es un Informe Técnico de laAgencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias(AETS) del Instituto de Salud Carlos III del Minis-terio de Sanidad y Consumo.
Dirección y coordinación:José M.ª Martín Moreno
Elaboración y redacción:Carmen Bouza ÁlvarezOlga M.ª Sanz de León
José María Amate Blanco
Edición y diseminación:Antonio Hernández Torres
M.ª Antonia Ovalle PerandonesAntonio Perianes (Página WEB)
Para citar este informe:
Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AETS)Instituto de Salud Carlos III - Ministerio de Sanidad y Consumo«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares»Madrid: AETS - Instituto de Salud Carlos III, Noviembre de 2001
Este texto puede ser reproducido siempre que se cite su procedencia.
Índice
RESUMEN ................................................................................................................................. 7
Objetivo ............................................................................................................................. 7Métodos ............................................................................................................................. 7Criterios de inclusión ...................................................................................................... 7Resultados ........................................................................................................................ 7
INAHTA STRUCTURED ABSTRACT ....................................................................................... 9
I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 11
Antecedentes históricos .................................................................................................. 11El proceso de reparación tisular y curación de las heridas.......................................... 12
Fisiología de la cicatrización y curación ................................................................... 12Fase de cicatrización ................................................................................................... 13Fase de epitelización .................................................................................................... 13
Tipos de cicatrización ...................................................................................................... 13Primaria o por primera intención .............................................................................. 13Secundaria o por segunda intención ......................................................................... 14
Factores relacionados con el proceso de curación de una herida .............................. 14Generales ...................................................................................................................... 14Locales .......................................................................................................................... 14
Heridas crónicas .............................................................................................................. 15
II. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE INFORME 17
Úlceras por presión .......................................................................................................... 17Epidemiología ............................................................................................................... 18Etiología ........................................................................................................................ 19Prevención .................................................................................................................... 19Aproximación al tratamiento ..................................................................................... 20
Úlceras vasculares ........................................................................................................... 21Características epidemiológicas y clínicas ................................................................ 21Etiología y diagnóstico ................................................................................................. 22Factores relacionados con la evolución y tratamiento ............................................ 23
III. OBJETIVO DEL PRESENTE INFORME .............................................................................. 25
Apósitos especiales para el tratamiento local de las heridas ..................................... 25Tipos de apósitos .......................................................................................................... 26
Convencionales ........................................................................................................ 26Especiales .................................................................................................................. 26Características que debe reunir un apósito «ideal» ............................................. 27
IV. MÉTODOS ......................................................................................................................... 29
Criterios de inclusión ...................................................................................................... 29Selección de estudios y extracción de datos ................................................................. 29Evaluación de la medida resultado ................................................................................ 30Análisis de la calidad metodológica y de la evidencia científica ............................... 30Historial de búsqueda ..................................................................................................... 31
5«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Pág.
V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................................ 33
Estudios incluidos ............................................................................................................ 33Presentación detallada de los resultados ...................................................................... 33Análisis metodológico y calidad de los estudios .......................................................... 33Análisis de los estudios y de los resultados obtenidos sobre la variable «curación»
según la etiología del proceso .................................................................................... 34Úlceras por presión ...................................................................................................... 34
Comparación entre apósitos especiales y tratamiento convencional ............... 36Comparación entre apósitos especiales ................................................................ 37
Úlceras vasculares ....................................................................................................... 38Úlceras venosas ....................................................................................................... 41Comparación entre apósitos especiales ................................................................ 42Úlceras de etiología mixta arterial y venosa ........................................................ 42
Resultados no definidos de acuerdo a la etiología de las lesiones. ......................... 43Análisis de los resultados económicos .......................................................................... 43
VI. CONCLUSIONES ............................................................................................................... 45
VII. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................................. 47
ANEXO I: RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS .................................. 55
1. Úlceras por presión ................................................................................................... 562. Úlceras vasculares .................................................................................................... 74
2.1. Úlceras venosas .............................................................................................. 742.2. Úlceras de etiología mixta venosa y arterial ............................................... 91
3. Úlceras venosas, úlceras por presión y otros tipos de heridas: sin diferenciar' resultados por etiología ............................................................................................ 95
ANEXO II: RESUMEN DESCRIPTIVO DE LOS ESTUDIOS QUE ANALIZAN COSTES ........... 97
1. Úlceras por presión ................................................................................................... 982. Úlceras vasculares .................................................................................................... 1013. Úlceras por presión y vasculares ............................................................................ 102
ANEXO III: HISTORIAL DE BÚSQUEDA ................................................................................. 103
6 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Pág.
El tratamiento de las heridas crónicas, y enespecial de las úlceras por presión y úlcerasvasculares en las piernas, tanto venosascomo arteriales, constituye uno de los máscomplejos e importantes problemas asisten-ciales actuales tanto en el ámbito hospitala-rio como en la asistencia primaria, dada suprevalencia, refractariedad e impacto sobre lasalud y la calidad de vida de los pacientes.Además, supone en la actualidad uno de loscapítulos más importantes del quehacer delos profesionales sanitarios, y en especial delos profesionales de enfermería, y ocasionaunos enormes costes al sistema sanitario.
El descubrimiento de las ventajas de la curaen ambiente húmedo sobre el proceso de ci-catrización y curación de las heridas abriónuevas expectativas a la investigación sobreel cuidado y tratamiento de las heridas cróni-cas, lo que ha conducido a la disponibilidadde una enorme cantidad y diversidad de apó-sitos sintéticos basados en la técnica de curaen ambiente húmedo.
Los beneficios potenciales de dichos apósitosespeciales radican fundamentalmente en sucapacidad para inducir una mejor y más rápi-da epitelización y, por tanto, acelerar el proce-so de reparación tisular y curación de la heri-da, mejorando así la calidad de la asistenciaprestada a los pacientes con heridas crónicas.El grado en que dichos beneficios se han do-cumentado o cuantificado se detalla en lasección de resultados.
ObjetivoEsta revisión pretende evaluar la eficacia y larelación coste-eficacia del empleo de apósitosespeciales en el tratamiento de las úlceraspor presión y úlceras vasculares, tanto veno-sas como arteriales.
MétodosPara la identificación de los estudios publica-dos que pudieran responder al objetivo deeste documento se ha realizado una revisiónsistemática de la literatura médica en las si-
guientes bases de datos: Medline (WebSPIRS,SilverPlatter) (1966-Septiembre 2001); CI-NAHL (WebSPIRS) (1982-Agosto 2001); Swees-net (1999-Septiembre 2001), y The CochraneLibrary (1996-2000).
Criterios de inclusiónEnsayos clínicos con asignación aleatoria queevalúen la eficacia o la relación coste-eficaciade uno o más apósitos en el tratamiento delas úlceras por presión o de las úlceras de ori-gen vascular. Asimismo, se podrán incluirotros estudios prospectivos controlados siem-pre que definan medidas objetivas de efecto yresultados que respondan a interrogantespara las que no se disponga de ensayos clíni-cos apropiados.
En cualquier caso, esta revisión se ciñe aaquellos estudios que describen bien la pro-porción de lesiones curadas en un determina-do período de tiempo o el porcentaje o cam-bio absoluto en el área de la lesión. Además,deben contener datos originales de los pa-cientes.
ResultadosA pesar de la gran cantidad de bibliografíaexistente tanto sobre el tratamiento de las úl-ceras por presión como sobre el de las úlcerasvasculares en las piernas, sólo un escaso nú-mero de los artículos publicados representainvestigación estructurada. De hecho, una vezeliminadas la duplicidad de publicación y lasredundancias, tan sólo se han identificado 62estudios que cumplan los criterios de inclu-sión predeterminados.
De dichos estudios, 25 examinan la eficaciade diversos apósitos especiales exclusiva-mente en pacientes con úlceras por presión;31 estudian sólo úlceras vasculares; 4 estu-dios incluyen tanto pacientes con úlceras porpresión como con úlceras vasculares, diferen-ciando los resultados para cada grupo; final-mente, un estudio incluye ambos tipos de le-siones, sin que se puedan identificar en losdatos originales los resultados concretos de
7«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Resumen
cada uno de los grupos incluidos, por lo quese presenta y trata de modo independiente.
De los 29 estudios que estudian el empleo deapósitos especiales en el tratamiento local delas úlceras por presión, 13 comparan apósitosespeciales con diversas formas de tratamien-to convencional, y 16 estudios comparan unoo varios apósitos especiales entre sí. En elcaso de las úlceras vasculares en las piernas,22 estudios evalúan el uso de apósitos espe-ciales frente a tratamiento convencional, y 13comparan diferentes apósitos especiales en-tre sí.
Quince artículos proporcionan datos sobre loscostes del tratamiento: 8 en el caso de las úl-ceras por presión, 4 en las úlceras vascularesy otros 3 estudios que incluyen ambos tiposde lesiones.
La enorme diferencia en las poblaciones estu-diadas; la multiplicidad de variables de resul-tado existentes, tomadas en diferentes mo-mentos y de diferentes maneras; el diferentegrado y tipo de lesiones, así como la variabili-dad en los procedimientos y los materialesempleados, nos han inclinado a la revisiónsistemática de la literatura y análisis críticode la evidencia publicada, mejor que a suagrupamiento para un análisis global de to-dos los estudios incluidos en esta revisión.
A grandes rasgos, los estudios incluidos hanmostrado:
— Eficacia similar sobre las variables cura-ción o reducción en el tamaño de la heri-da, entre los apósitos especiales y los apó-sitos convencionales, salvo en el caso del
empleo de hidrocoloides en las úlceras porpresión, donde puede que exista una ven-taja del tratamiento con apósitos especia-les frente al uso de gasa humedecida consuero salino (OR: 2,01, IC 95%: 1,24-3,27).Sin embargo, la presencia de complicacio-nes atribuidas a los apósitos hidrocoloidesy la imposibilidad de que puedan descar-tarse sesgos de publicación, obligan a sercautelosos en la valoración de dichos re-sultados.
— Ausencia de diferencias significativas en-tre los distintos apósitos especiales objetode comparación, a pesar de sus diferen-cias en la composición y propiedades delos materiales que los componen.
— Aunque el coste del material por unidadde tratamiento es superior en el caso delos apósitos especiales, en general pareceexistir una reducción de los costes indirec-tos cifrada en un menor empleo del tiem-po de enfermería, lo que favorece una me-jor relación coste-eficacia. Sin embargo, laescasa calidad de los estudios no permiteformular recomendaciones sólidas, a loque ha de añadirse la limitación habitualde los estudios económicos, que rara vezpueden trasponerse del sistema asisten-cial en que se han desarrollado a otros condiferentes esquemas organizativos y dedistribución de costes.
En cualquier caso, el presente resumen nopuede sustituir la descripción pormenorizadade los resultados y su respectivo análisis, quese presentan en el correspondiente capítulodel presente informe.
8 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
TITLE: «EFFECTIVENESS OF SPECIALDRESSINGS IN THE TREATMENT OFPRESSURE AND LEG ULCERS»
Author(s): Bouza-Álvarez C, Sanz de León OM,Amate-Blanco JM, Agency: AETS (Agencia deEvaluación de Tecnologías Sanitarias)(Spanish Health Technology AssessmentAgency). Contact: Amate JM. Technology:Modern dressings applied to chronic wounds.MeSH keywords: Wound healing, leg ulcertherapy, pressure ulcer therapy; dressings orbandages. Other Keywords: Healing process,wound care; wound closure, syntheticdressings, occlusion dressings. Date:November 2001. Pages: 104. References: 198.Price: 9 euros. Language: Spanish. Englishabstract: Yes. Summary: Yes. ISBN: 84-95463-12-1.
Purpose of assessment: To evaluate theeffectiveness and cost-effectiveness ofmodern dressings in the treatment ofpressure ulcers and leg ulcers of vascularorigin considering the scientific evidenceavailable.
Methods: Electronic databases Medline(WebSPIRS, SilverPlatter) (1966-September2001); CINAHL (WebSPIRS) (1982-August2001); Sweesnet (1999-2001) and theCochrane Library (1996-2000) were searchedto identify studies eligible for this reviewalong with the following criteria: publishedhuman-based randomized controlled trialsevaluating modern dressings in the treatmentof pressure sores or leg ulcers that report as aprimary outcome an objective measure ofulcer healing. Trials that only report eithersubjective assessments of improvement/deterioration, the handling characteristics orcomfort of the dressings, were excluded.Additionally trials that provide data on costsof treatment were included for cost-effectiveness evaluation. There were nolanguage, age or care setting restrictions.Studies that have been published in duplicatewere included only once. Data from eligiblestudies were extracted and summarized. Eachstudy was critically appraised using achecklist to assess methodological quality.
Cost/economic analysis: Yes. Expert opinion:No.
Content of report/Results and main findings:A total of 62 eligible studies were identifiedfor inclusion in this review. Regardingeffectiveness 25 trials just consideredpressure ulcers, 31 vascular leg ulcers ofvenous or mixed aetiology and 5 trialsincluded both types of ulcers. In all but one ofthese five trials, outcomes for each kind ofwound were reported separately or theoriginal data were available.
In pressure ulcers, 14 trials compared moderndressings (hydrocolloid, dextranomer, hydro-gel or poliurethane dressings) with traditionaldressings (usually saline gauze) and 16 trialscompared modern dressings (hydrocolloid,dextranomer, hydrogel, alginate, colagen orpoliurethane dressings) with one another.
In leg ulceration 22 trials compared moderndressings (hydrocolloid, dextranomer, hydro-gel, alginate or poliurethane dressings) withtraditional dressings (usually paraffin-impregnated or knitted viscose gauze) and 13trials compared different modern dressings(hydrocolloid, dextranomer, hydrogel,alginate, colagen or poliurethane dressings).One trial compared two different moderndressings (hydrocellular and polyurethanefoam) in pressure ulcers, leg venous ulcersand other types of wounds but outcomeswere not reported separately.
In every case an objective measure of ulcerhealing such as rate of healing, time tocomplete healing or proportion of woundshealed within trial period was reported.However, a high proportion of trials had smallsample sizes and were of poor qualitybecause of methodological flaws thusreducing the strength of their results.
In leg ulcers studies comparing moderndressings with conventional dressingsshowed that there was no difference betweenthe treatments for the proportion of ulcershealed. In pressure ulcers, comparisons witheither poliurethane, dextranomer or hydrogeland traditional dressings showed similarresults in both forms of treatment, whereasthe combined examination of those studiesevaluating a hydrocolloid dressing with salinegauze showed that there was a statisticallysignificant increase in the number of wounds
9«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
INAHTA Structured Abstract
healed when treated with the hydrocolloid(OR: 2.01, CI 95%: 1.24-3.27).
No genuine differences were found in thosetrials comparing different modern dressings.The healing rates of pressure sores and legulcers dressed with these materials werecomparable despite major differences in thestructure, composition and mode of action ofthese dressings.
Fifteen studies provided data on costs oftreatment, usually material costs and/ornursing time required to apply and/or changedressings. Eight trials evaluated cost-effectiveness in pressure ulcers, four in legulcers and three trials considered both typesof wounds. Several trials showed that thoughthe individual cost of the material seems tobe higher with the use of modern dressingsthan with traditional dressings, the use ofmodern dressings lead to fewer dressingchanges and nursing time. This fact may havea significant effect in reducing indirectexpenses evaluated by personnel costsdetermining a better cost-efectivenessrelationship. However, some other trials didnot find statistical differences in total costs oftreatment between the use of modern orconventional dressings. These conflictingresults may be related to differences in studydesign, healthcare setting and othermethodological causes.
Recommendations/Conclusions: Chronicwounds such as pressure ulcers and legulcers are common and cause considerablemorbidity in both acute and communityhealthcare settings. Dressing therapy of thesewounds remains empirical and up to datethere is little evidence to indicate which
dressings are the most effective in their care.In the treatment of pressure ulcers some dataindicate that hydrocolloid dressings seem toincrease the proportion of healed ulcerscompared with traditional saline-gauzedressings. There is no evidence that moderndressings are more effective than simpledressings (knitted viscose dressings or salinegauze) for the treatment of leg ulcers. Amongmodern dressings there is no evidence thatany particular dressing type is more effectivein healing pressure ulcers or leg ulcers.However, it has to be emphasized that thelevel of certainty with which we can drawfirm conclusions from the studies detailed inthis review is greatly tempered by themethodological flaws and poor quality ofmany of the trials.
There are few studies evaluating theeconomic impact of the use of moderndressings in the treatment of pressure ulcersand leg ulcers and their results areinconclusive. Therefore, there are insufficientdata to draw conclusions about the relativecost-effectiveness of different regimens.
Treatment of both pressure ulcers and legulcers is an extensive and expensive patientcare issue that requires a precise knowledgeof the underlying causes, biologicalmechanisms involved and the interventionsto be used including appropriate dressingselection. In this scenario, independent, well-designed, multicenter randomised controlledtrials are needed to compare effectivenessand cost-effectiveness of different dressingsfor patients at different levels of risk in avariety of settings. To achieve these goalsspecific recommendations are formulated.
10 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
La piel es uno de los mayores y más impor-tantes órganos corporales. Su importancia nosólo radica en su extensión, por cubrir toda lasuperficie corporal, sino también en que rea-liza funciones capitales como la proteccióndel organismo frente a agresiones externas,participa en el mantenimiento del equilibrioelectrolítico, en los procesos de termorregula-ción e incluso en procesos inmunológicos; y, asu vez, es el órgano mediante el que el orga-nismo se pone en contacto con estímulos ex-ternos y ambientales.
Dada la diversidad y magnitud de estas fun-ciones es fácil deducir la repercusión que so-bre la homeostasis corporal puede tener suagresión, lo que determina que el manteni-miento de la integridad de la piel sea de vitalimportancia para la salud. Sin embargo, debi-do a su extenso y continuo contacto con elmedio externo, son múltiples las posibilida-des de que la piel sufra agresiones locales oincluso generales de origen mecánico, físico,químico o biológico. Dichas agresiones produ-cen, numerosas veces, la disrupción del en-tramado cutáneo con afectación, en grado va-riable, de las estructuras adyacentes, dandolugar a lo que se denomina una úlcera o heri-da. Además, ciertas enfermedades ponen demanifiesto su afectación sobre la piel tam-bién en forma de úlceras o heridas, debiéndo-se éstas a un mecanismo interno.
En términos generales, úlcera es toda pérdidade sustancia de la piel debida a una causa lo-cal o sistémica, mientras que se denominaherida a toda lesión traumática de la piel omucosas, con solución de continuidad de lasmismas y afectación variable de estructurasadyacentes.
Aunque suele utilizarse el término úlcerapara aquellas lesiones producidas principal-mente por un mecanismo interno y el de heri-da para las producidas por una causa externaal sujeto, en este documento ambos términosse emplearán indistintamente ya que ambostipos de lesiones muestran un comporta-miento similar en lo que respecta al procesode curación.
Cuando se produce una herida en la piel, elorganismo pone en marcha, de forma inme-diata, todo un complejo proceso celular y quí-
mico en los tejidos lesionados. Dicho procesopersigue la restitución del tejido lesionadohasta conseguir su normalidad funcional y,en muchos casos, lo consigue en un escasoperíodo de tiempo y con buenos resultados.Las heridas en las que existe sólo una peque-ña pérdida tisular, como las heridas quirúrgi-cas, tienden a cicatrizar rápidamente puestoque la proximidad de los bordes facilita losprocesos de reparación celular y estructural.Sin embargo, en otros muchos casos las heri-das se estancan y no curan ya que no se pro-duce la cicatrización adecuada, sea en tiempoo en calidad, lo que da lugar a una herida cró-nica1.
Antecedentes históricosLa frecuencia e importancia de esta situaciónexplica que todos los pueblos y culturas ha-yan intentado favorecer el proceso de cicatri-zación fisiológico mediante el empleo dediversos procedimientos y, en especial, me-diante el empleo de apósitos o productos deaplicación tópica. Así, en el Papiro de Ebers,que data de 1.500 años antes de Cristo, y pa-rece ser el primer documento en el que sehace referencia al tratamiento de las heridas,se revela que los egipcios empleaban distin-tas sustancias, como miel, pelo e incluso pielde sapo, para mantenerlas cubiertas. Parece,asimismo, que ya el pueblo sumerio diseñóun apósito oclusivo capaz de mantener unambiente húmedo en la herida mediante elempleo de terracota; e incluso un documentohindú refiere el uso de injertos cutáneos 700años antes de Cristo2.
Sin embargo, a lo largo de la historia de la cul-tura occidental, el método tradicional del ma-nejo de las heridas y úlceras cutáneas supo-nía, entre otras medidas, su exposiciónsistemática al aire hasta que, en el siglo XIX,Pasteur defendió y propagó la idea de que lasheridas debían taparse y mantenerse secaspara evitar la contaminación bacteriana. Estateoría favoreció la elaboración y producciónde apósitos de tela, algodón y gasa que, poste-riormente, dieron lugar a otras formas algomás completas y complejas. Así, por ejemplo,para evitar que la gasa se adhiriese a la heri-
11«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
I. Introducción
da, Lumiere desarrolló, durante la primeraguerra mundial, un apósito de gasa de algo-dón impregnada en parafina. El primer usoclínico de un apósito en forma de «láminaplástica» fue descrito por Bloom en 1945 alemplear una película de celofán en el trata-miento de 55 pacientes con quemaduras du-rante la segunda guerra mundial. Posterior-mente, Schilling publicó en 1950 el uso clínicode un apósito formado por una rejilla per-meable al vapor de agua sobre una estructurade polivinilo2.
A pesar de dichas innovaciones, el manejo delas heridas y úlceras cutáneas no progresó demanera significativa hasta la década de lossesenta, cuando diversos estudios experimen-tales mostraron que el simple hecho de man-tener un microambiente húmedo en el lechode una herida, mediante un apósito oclusivo osemioclusivo, lograba una velocidad de epite-lización dos veces superior a la obtenida trassu exposición al aire y, por tanto, producíauna más rápida curación de la herida que elmétodo de cura tradicional3,4.
Estos hallazgos modificaron las pautas habi-tuales de tratamiento de las heridas5 y el con-cepto tradicional de apósito como elementopasivo cuyo objetivo era proteger el lecho cu-táneo lesionado de nuevas agresiones, mien-tras tenía lugar el proceso natural de cicatri-zación, e introdujeron un nuevo concepto deapósito en el que éste no sólo actúa como ba-rrera, sino que se trata de un elemento activocapaz de alterar el proceso de cicatrización yfavorecerlo5,6. Este nuevo concepto favorecióel desarrollo de una gran actividad industrialen la elaboración y comercialización de pro-ductos técnicamente avanzados y específica-mente diseñados para el método de cura enambiente húmedo, los denominados apósitosespeciales. La proliferación de estos produc-tos en el mercado se ha ido incrementandocon el transcurso de los años y, en la actuali-dad, se cuenta con más de 2.000 artículos dis-ponibles para la cura de heridas, cada unocon sus propias características e indicacio-nes6.
La introducción de la técnica de cura húmedaen la práctica asistencial y la enorme produc-ción, disponibilidad y variedad de los mate-riales han determinado la consideración delos apósitos especiales como un elementocasi esencial en el tratamiento de las heridas,especialmente de las heridas crónicas6, lo quesupone, entre otras cosas, un enorme costeeconómico para el sistema sanitario.
La eficacia de la cicatrización en ambientehúmedo ha sido plenamente aceptada por la
comunidad científica, pero tales condicionesde humedad local pueden también conseguir-se mediante la aplicación de apósitos mássimples y con un menor coste económico, losdenominados apósitos convencionales, con-sistentes fundamentalmente en viscosa teji-da o gasas humedecidas con suero salino.
El presente documento se plantea con el obje-tivo de estimar, en base a la evidencia científi-ca actual, si existe un beneficio real de losapósitos especiales, medido en términos deeficacia y relación coste-eficacia, frente a losconvencionales y, además, si existen diferen-cias significativas entre los diversos tipos deapósitos especiales.
Se significa que el manejo correcto de una he-rida requiere el conocimiento tanto de sus ca-racterísticas clínicas como del proceso de re-paración tisular, lo que hace imprescindiblesu revisión previa. En este sentido, el capítulosiguiente presenta una aproximación a losfundamentos fisiopatológicos de la curaciónde las heridas más minuciosa de lo habitualen nuestros Informes de Evaluación. Sin em-bargo, dada la profusión y diversidad de la li-teratura sobre el tema, se ha consideradoconveniente su inclusión para contribuir a di-sipar asunciones que no por reiteradas dejande ser superficiales, y definir el estado de laciencia con arreglo al que se ha practicado elanálisis que sustenta el presente informe.
El proceso de reparacióntisular y curaciónde las heridasCuando se produce una herida en la piel el or-ganismo pone en marcha, de forma inmedia-ta, un complejo proceso local cuya finalidades restituir el tejido lesionado hasta conseguirsu normalidad estructural y funcional, es de-cir: su cicatrización y curación.
Fisiología de la cicatrización y curación
La curación de una herida es un proceso di-námico e intrincado puesto que en él inter-vienen numerosos sistemas y factores bioló-gicos, aún no completamente identificados,que se relacionan entre sí de manera comple-ja y no perfectamente conocida1,5,7,8. Pero, y apesar de estas incertidumbres, sí se sabe quedicho proceso consta de dos grandes fases: lafase de cicatrización y la fase de epitelización.
12 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Fase de cicatrización
Esta fase, que supone el desarrollo de un nue-vo tejido, tanto conectivo como vascular,consta, a su vez, de cuatro etapas: exudativao catabólica; proliferativa o anabólica; repara-tiva, y fase de contracción.
La fase catabólica o exudativa dura aproxi-madamente 72 horas. Se inicia con la activa-ción de los mecanismos hemostáticos nece-sarios para la formación de un coágulo local.La formación de un coágulo evita el sangradocontinuado de los vasos dérmicos, mantieneunidos los bordes de la piel y colabora en for-mar la costra que cubrirá la herida. Además,durante el proceso de formación del coágulo,la activación y agregación plaquetarias provo-can la liberación de diversos mediadores so-lubles, factores vasoactivos, quimiotácticos yfactor de crecimiento plaquetario, que inicianel proceso de la cicatrización.
Al mismo tiempo, en el lecho de la herida tie-ne lugar un pequeño proceso inflamatorio ca-racterizado por vasodilatación, aumento de lapermeabilidad capilar, activación del sistemadel complemento y migración local de granu-locitos y macrófagos. La actividad de estas cé-lulas no sólo favorece el desbridamiento local,sino que, además, estimula la proliferación defibroblastos y células endoteliales para for-mar un nuevo tejido de granulación.
En esta fase, que se denomina fase proliferati-va y tiene lugar hacia el cuarto-quinto díatras producirse la lesión, se inicia la forma-ción del tejido de granulación, que consisteen un tejido limpio con numerosos grupos ce-lulares como leucocitos, histiocitos, célulasplasmáticas, angioblastos, fibroblastos y mio-fibroblastos.
Por la activación, migración y proliferación decélulas endoteliales, que favorecen los proce-sos de angiogénesis, el tejido de granulaciónestá altamente vascularizado. El alto grado devascularización es esencial para aportar el oxí-geno necesario en los procesos de síntesis tisu-lar, en los que intervienen de forma primordiallos fibroblastos. Los fibroblastos sintetizan co-lágeno, que va a estructurarse en forma de fi-bras constituyendo el nuevo estrato conectivotisular, y, además, proteoglicanos y fibronecti-na, que van a constituir la matriz orgánica enla que se distribuyen los vasos sanguíneosneoformados, y sobre la que se asienta el nue-vo tejido conectivo necesario para que se pro-duzca la reparación de la herida.
La síntesis de fibras de colágeno continúa du-rante meses, en los que, además, tiene lugar
su reorientación y organización de forma queel tejido sintetizado posea una mayor solidez.De este proceso, que se produce en la fase re-parativa, se encargan las colagenasas de losfibroblastos, macrófagos y queratinocitos. Lascolagenasas son fundamentales en el buendesarrollo de todas las fases de la reparaciónde las heridas, ya que favorecen los procesosde catabolización y remodelación del tejidoconjuntivo, actúan como factor quimiotácticoy activador de macrófagos y facilitan la epite-lización de la herida.
La última etapa de la cicatrización es la fasede contracción, en la que, por acción de las fi-bras contráctiles de los miofibroblastos, la su-perficie de la herida va disminuyendo de ta-maño.
Fase de epitelización
Su objetivo es el desarrollo de un nuevo epite-lio que recubra la herida lo más pronto posi-ble. El proceso de epitelización comienza yaen el momento en que se produce la herida ypuede subdividirse, a su vez, en tres etapas.
En la primera de ellas se inicia la migraciónhacia la superficie de los queratinocitos loca-lizados en la capa más profunda de la epider-mis o estrato basal.
En la segunda se produce la mitosis de losqueratinocitos que aún permanecen en el es-trato basal, y en la tercera fase tiene lugar lamaduración de las nuevas células epitelialesque van a ir ascendiendo por los diferentesestratos de la epidermis, regenerándola.
Tipos de cicatrizaciónSe considera que existen dos tipos de cicatri-zación según el período de tiempo necesariopara la reparación de la piel:
Primaria o por primera intención
Las heridas en las que existe sólo una peque-ña pérdida tisular tienden a cicatrizar rápida-mente puesto que la proximidad de los bor-des facilita los procesos de reparación. Lacicatrización se produce en un breve períodode tiempo, habitualmente días, y el resultadoestético y funcional suele ser bueno ya que lacicatriz se nivela y la piel recupera gran partede la resistencia que tenía antes de que seprodujera la herida.
13«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Este tipo de cicatrización suele ocurrir en he-ridas con escasa pérdida de sustancia, de bor-des limpios, sin restos necróticos y poco evo-lucionadas en el tiempo.
Secundaria o por segunda intención
En aquellas heridas en las que existe una pér-dida tisular mayor, contaminación o trayectosanfractuosos, casi nunca se produce la cica-trización por primera intención, sino que elproceso es más tórpido y la curación, cuandose produce, tiene lugar por segunda intencióna través de un largo y complejo proceso queforma una cicatriz de mayor tamaño con unrecubrimiento epitelial frágil, sensible y tar-dío9. Las úlceras por presión y las úlceras vas-culares de las extremidades inferiores sigueneste patrón en numerosas ocasiones.
Factores relacionados conel proceso de curaciónde una heridaEl proceso de curación de una herida es unproceso dinámico y expuesto a la influenciade diversos elementos que, potencialmente,pueden favorecerlo o perjudicarlo. En los últi-mos años han sido numerosos los factoresque se han relacionado con el proceso de cu-ración; sin embargo, debe reseñarse que suimportancia real en dicho proceso es muchasveces desconocida ya que la evidencia cientí-fica en la que se basa la relación es, en gene-ral, poco consistente. A continuación se expo-nen los más destacados.
Generales
— Estado nutricional. Aunque todas las formasde malnutrición retrasan el proceso de ci-catrización, se consideran especialmenterelacionadas con un deficiente proceso dereparación las situaciones de hipoprotei-nemia y las hipovitaminosis, en especial eldéficit de vitaminas A, C y K.
— Edad. La edad avanzada influye en todaslas fases de la curación ya que se reducela capacidad de proliferación celular, laneovascularización, la actividad celular,que conducen a la contracción de la heri-da y la epitelización.
— Fármacos: esteroides, que inhiben la qui-miotaxis de los macrófagos, la prolifera-
ción de fibroblastos, la formación del teji-do de granulación y la regeneración epi-dérmica, activan la degradación del colá-geno y tienen efectos inmunodepresores;ciclosporina; colchicina, que inhibe la sín-tesis de colágeno.
— Procesos endocrinos como la obesidad; losbordes están a mayor tensión y la oxige-nación tisular está reducida; diabetes,pues se acompaña de alteraciones vascu-lares, aumentando el riesgo de hipoxia ti-sular y el desarrollo de infecciones localesy sistémicas; procesos suprarrenales o hi-pofisarios que cursan con sobreproduc-ción de glucocorticoides.
— Coagulopatías. Especialmente las que afec-tan a la formación y estabilización de la fi-brina.
Locales
— Grado de humedad ambiental. Experimen-talmente se ha demostrado que las heri-das agudas, tanto animales como huma-nas, curan de forma más rápida en unmedio local húmedo. En un ambienteseco, las células en división localizadas enlos bordes de la herida son incapaces demigrar hacia las zonas ocupadas por elmaterial de la costra, mientras que elmantenimiento de un ambiente húmedoen la superficie de la herida favorece quese conserve la integridad celular y la pues-ta en marcha de los mecanismos de rege-neración tisular3,4,9,10. Sin embargo, la re-levancia de este hecho sobre el proceso decicatrización de las heridas crónicas aúnno es del todo evidente10.
— Tensión de oxígeno. La presencia de hipoxiatisular local favorece la regeneración delos fibroblastos, la angiogénesis y acelerala síntesis del tejido de granulación y, portanto, la curación de las heridas11-13.
— pH tisular. Algunos estudios han mostradoque la acidificación de la superficie de unaherida acelera el proceso de cicatrizaciónya que el mantenimiento de un pH ácidotiene, in vitro, actividad antibacteriana13.Sin embargo, no existen estudios clínicosbien controlados que examinen el efectodel pH sobre el proceso de curación y suimportancia e influencia aún constituyenobjeto de investigación.
— Infección. El efecto de la presencia de gér-menes en una herida continúa siendo ob-jeto de intenso debate14-17. Prácticamente
14 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
todas las heridas crónicas están coloniza-das por gérmenes, lo que obliga a diferen-ciar claramente la colonización de una he-rida de su infección, que debe cursar consignos y síntomas clínicos específicos16. Encaso de sospecha de infección deberá rea-lizarse un análisis microbiológico tras laobtención de muestras de exudado si-guiendo las normas estándar estableci-das17,18. Aunque la infección es una de lascausas que más retrasan la curación, puesprolonga la fase catabólica e inhibe la for-mación de tejido conjuntivo, no se cono-cen bien los efectos de la colonización so-bre el proceso de cicatrización15.
— Complejidad de la propia herida con trayectosanfractuosos, restos necróticos, cuerposextraños, etc.
— Deficiente técnica en la realización de las curas:falta de asepsia, manipulación inadecua-da, excesivo movimiento de los bordes,utilización incorrecta de fármacos, apósi-tos y otros productos tópicos, etc. En cual-quiera de estas situaciones se puede da-ñar el tejido de granulación ya formado oen formación.
Heridas crónicasUna herida crónica puede definirse comocualquier interrupción en la continuidad dela piel que requiere un largo tiempo para cu-rar, no cura o recurre5. Este tipo de heridas, degran importancia epidemiológica, es más fre-cuente en ancianos o pacientes con patologíamúltiple. Además, constituyen el tipo de heri-das a las que con más frecuencia se enfren-tan los profesionales sanitarios y las quegeneran una mayor carga asistencial y eco-nómica para el sistema sanitario.
Las heridas crónicas parecen deberse a lacombinación de factores precipitantes, gene-ralmente extrínsecos, y perpetuantes, de ordi-nario intrínsecos, pero existen pocos datos so-bre su fisiopatología. La mayoría de losestudios sobre el proceso de curación se hanrealizado en heridas agudas, habitualmenteen modelos de experimentación animal, y nose conoce con exactitud hasta qué punto am-bos procesos sean similares.
Estudios recientes han señalado que la res-puesta inflamatoria y la activación y libera-ción local de mediadores solubles no es lamisma en las heridas crónicas que en las agu-das10, pero aún no se ha identificado con cla-ridad la causa que determina que el proceso
de reparación tisular sea insuficiente o inade-cuado y convierta a una herida en «crónica».
Las heridas crónicas pueden clasificarse se-gún el grado de pérdida epitelial, según sumorfología o en función de su etiología5. Cen-trándonos en ésta, puede tratarse de úlceraspor presión, úlceras secundarias a insuficien-cia venosa crónica, a isquemia arterial, a neu-ropatía diabética, quemaduras, neoplasias, ci-rugía, incisiones quirúrgicas o amputaciones,biopsia o injertos cutáneos, abscesos piloni-dales, etc. Entre todas ellas, las úlceras porpresión, denominadas previamente escaras oúlceras por decúbito, y las úlceras vascularesen las piernas, ya sean de origen venoso o ar-terial, son las más frecuentes, habiéndose es-timado que en 1996 las primeras afectaban a7-8 millones y las segundas a 8-10 millonesde personas en todo el mundo. Pero, además,sus graves consecuencias sobre la calidad devida de los pacientes, posibles complicacio-nes, su asociación con elevados índices demorbilidad y mortalidad16-26 y con una sus-tancial y persistente demanda de recur-sos27,28, hacen de ellas uno de los más impor-tantes problemas asistenciales actuales.
El manejo general de una herida crónica in-cluye tanto el de la enfermedad o proceso debase como la propia curación local de la le-sión. La práctica habitual del cuidado local delas heridas incluye su limpieza, desbrida-miento, la prevención, diagnóstico y trata-miento de la infección, si existe, y la aplica-ción de diversos agentes tópicos y apósitos,pero varios de estos elementos, si no todos,están en la actualidad sometidos a un intensodebate y renovación29, en un intento de maxi-mizar la regeneración tisular y el recubri-miento epidérmico. Además, en los últimosaños se han desarrollado numerosas estrate-gias que intentan mejorar el proceso median-te la manipulación de factores locales. Dichasestrategias incluyen desde la tecnología de di-seño y elaboración de nuevos tipos de apósi-tos hasta el uso de técnicas más complejas yexperimentales como diversos agentes farma-cológicos, productos de reemplazamiento dela piel, factores de crecimiento, láser, oxígenohiperbárico, estimulación eléctrica y aplica-ción de sistemas de presión negativa2,6,30-38.
El desbridamiento de las heridas supone laeliminación del tejido necrótico no viable ypuede ser mecánico, enzimático, químico,quirúrgico, bioquirúrgico mediante el em-pleo de larvas, o autolítico. Cada una de estastécnicas cuenta con indicaciones concretassegún el tipo de herida a tratar y las propieda-des de los materiales empleados. Sin embar-
15«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
go, en dos recientes revisiones sistemáticas seconcluye que aunque el desbridamientoconstituye una práctica ampliamente acepta-da, su eficacia no ha sido confirmada por in-vestigaciones clínicas de la suficiente calidadcientífica, de manera que se desconoce si fa-vorece el proceso de curación de la herida yque, además, no existen diferencias significa-tivas entre los diversos procedimientos yagentes empleados39,40.
Son numerosos los agentes tópicos que enforma de crema, gel o solución se aplican so-bre las heridas: alprostadil, sucralfato, alopu-rinol, insulina, fenitoina, miel, azúcar, clarade huevo, hormona de crecimiento, sulfatomagnésico, factores plaquetarios, citokinas,ketanserina, ácido hialurónico, factor de cre-cimiento epidérmico recombinante, etc.; pero,en la actualidad, no existen pruebas conclu-yentes sobre su eficacia ni sobre la superiori-dad de un agente determinado41.
El empleo de apósitos es el aspecto más con-trovertido del tratamiento local de las heri-das29. Se ha demostrado reiteradamente queel empleo de apósitos de cura húmeda favo-rece los procesos de granulación y epiteliza-ción y, por tanto, la curación de las heridas.Tales condiciones de humedad local puedenconseguirse mediante la aplicación de los de-nominados apósitos convencionales, consis-tentes fundamentalmente en viscosa tejida ogasas humedecidas con suero salino, o con
los nuevos y técnicamente más avanzadosapósitos especiales. En la actualidad el uso deéstos se ha generalizado en la práctica asis-tencial, con el consiguiente impacto econó-mico sobre el sistema sanitario. Así, por ejem-plo, un estudio reciente realizado en GranBretaña ha constatado que la mitad del costedel tratamiento de las úlceras vasculares enlas piernas se debe al consumo de apósitosespeciales28.
La generalización del empleo de tales apósi-tos se basa en su aparente capacidad para al-terar el medio local. Sin embargo, no pareceexistir una clara evidencia científica quesustente dicha hipótesis ni está claramenteestablecido que su utilización tenga un efectosuperior sobre el proceso de curación que elde los apósitos convencionales, más simples ybaratos29. En otro orden de cosas, se vienedestacando su impacto sobre la reducción enlas necesidades de cuidados de enfermería, loque plantea otras dimensiones de evaluación,cuales son la económica y la organizativa, decara a un uso más apropiado de los recursossanitarios.
La controversia entre los anteriores argumen-tos, sobre los que también pesan distintos ór-denes de prioridad, ha suscitado la elabora-ción del presente informe, que pretendevalorar el empleo de los apósitos especialesen el tratamiento tanto de las úlceras por pre-sión como de las vasculares.
16 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Úlceras por presiónLas úlceras por presión son lesiones dolorosasy de tórpida evolución que favorecen la apari-ción de complicaciones —infecciones, con-tracturas, atrofias, depresiones y otros tras-tornos psicológicos—, retrasan el comienzode la movilización y rehabilitación activa, yreducen la posibilidad de una vida activa e in-dependiente y, por tanto, la calidad de vida delos pacientes. Pero, además, prolongan la es-tancia hospitalaria y aumentan significativa-mente los costes tanto directos como indirec-tos17,22-25,27. El desarrollo de una úlcera porpresión supone la precipitación de otros nu-merosos problemas en cascada, por lo que suprevención es primordial, además de un indi-cador de la calidad de la asistencia sanitariatanto aguda como crónica42-44.
Una úlcera por presión es cualquier área dedaño localizado en la piel y los tejidos subya-centes causada por efecto de una presión pro-longada, rozamiento o fricción24. La compre-sión tisular causada por la presencia de estasfuerzas entre la piel y otra superficie dura,provoca la aparición de isquemia y necrosislocales y el desarrollo de una úlcera. Por ello,habitualmente se producen sobre las promi-nencias óseas, influyendo en su localizacióntanto la posición del paciente como su estadogeneral. Muchas de las situaciones que pre-disponen al desarrollo de una úlcera por pre-sión son bien conocidas y, así, se reconoce quelos pacientes más susceptibles de presentar-
las son los pacientes largo tiempo encama-dos, ancianos con fracturas, pacientes con pa-tología neurológica, y pacientes con enferme-dades agudas y graves como los ingresados enlas unidades de cuidados intensivos17,22-24. Sinembargo, cualquier paciente inmovilizado tie-ne riesgo de desarrollar una úlcera por pre-sión42-47. De hecho, algunos autores han esti-mado que el 25% de las úlceras por presiónque se desarrollan en un hospital se produ-cen en el quirófano44.
Las zonas en que se localizan con más fre-cuencia son, en orden descendente: sacro,talón, maléolos externos, glúteos, trocánte-res, escápulas, isquion, región occipital, co-dos, crestas ilíacas, orejas, apófisis espino-sas, cara interna de las rodillas, cara externade las rodillas, maléolos internos y bordes la-terales de los pies17,18. En pacientes ingresa-dos en centros de crónicos se ha estimadoque prácticamente el 80% de todas las úlce-ras se producen sobre el sacro, coxis, cade-ras, nalgas y talones, y que el número mediode lesiones por paciente oscila entre 1,6 y2,522,48.
Las úlceras por presión son heridas comple-jas, aunque no todas tengan el mismo gradode severidad ni la misma evolución23,24. En laactualidad se acepta su clasificación en va-rios estadios en función del grado de daño ti-sular17,18 (ver cuadro anexo), y se reconocepor consenso que dichas fases son útiles paradirigir el tratamiento y describir la prevalen-cia17,18,42,45
.
17«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
II. Características de los procesoscontemplados en el presente informe
Úlceras por presión. Clasificación en función del grado de daño tisular17,18
Estadio I: Las úlceras de grado I se definen por la presencia de eritema que no palidece en piel intacta.Afecta a la epidermis. Representan en realidad el primer signo de una úlcera cutánea.
Estadio II: Existe pérdida parcial del grosor de la piel que afecta a la epidermis o la dermis. La úlcera essuperficial con aspecto de abrasión, edema, quemadura o pequeña ampolla.
Estadio III: Pérdida total del grosor de la piel con daño o necrosis del tejido subcutáneo que puede ex-tenderse hacia la fascia pero sin llegar a afectarla. Clínicamente se presenta como un cráter profundocon/sin lesión en los tejidos circundantes.
Estadio IV: Pérdida total del grosor de la piel acompañada de destrucción extensa, necrosis tisular, e in-cluso daño muscular y óseo o de las estructuras de sostén como tendones, cápsula articular, etc. Pre-senta lesiones con cavernas o trayectos sinuosos.
Epidemiología
La prevalencia de las úlceras por presión en lapoblación hospitalizada muestra una ampliavariabilidad entre el 3,5 y el 29,5%, mientrasque la incidencia oscila entre el 3 y el29%45,46. La incidencia global en los hospitalesespañoles se aproxima a un 8%47,49. En GranBretaña se estima que las presentan entre el 4y el 10% de los pacientes ingresados en unhospital general50. Dentro de la poblaciónhospitalizada, diversos grupos muestran unriesgo aún mayor, y entre éstos destacan lospacientes ancianos con fracturas de fémur(con una incidencia estimada del 66%), lospacientes tetrapléjicos (prevalencia del 60%) ylos pacientes críticos17,24,45,46. En pacientescríticos, la incidencia es variable entre el 6 yel 33%22,51,52, con una prevalencia del 41%22.En pacientes ingresados en una unidad decuidados intensivos la incidencia fue de28/1.000 pacientes-día53, mientras que en pa-cientes con alto riesgo (APACHE II >15) la inci-dencia fue de 52/1.000 pacientes-día54.
En la tabla 1 se recogen los datos publicadospor Smith en 1995 sobre la epidemiologíade las úlceras por presión en centros de cui-dados crónicos22. En dicho estudio el autor re-visa los artículos en inglés publicados enMedline desde 1980 hasta octubre de 1994empleando los términos úlcera por decúbito yanciano. Los resultados de su análisis, del queexcluye pacientes que no están ingresados encentros de crónicos, menores de 65 años y úl-ceras relacionadas con enfermedad vascularperiférica o neuropatía, indican que entre el17 y el 35% de los pacientes que ingresan enlos centros de crónicos, la mayoría proceden-tes de hospitales de agudos, presentan úlce-ras por presión ya en el momento de su ingre-so. En cuanto a la prevalencia en dichoscentros oscila entre el 7 y el 23% de los pa-cientes, lo que pone de manifiesto la frecuen-cia de este problema en los ancianos ingresa-dos. En la tabla adjunta se observa que laprevalencia difiere entre los diversos estadiosy que la prevalencia combinada de las fases Iy II es del 65%.
18 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Tabla 1
Datos epidemiológicos sobre úlceras por presión en centros de crónicos22
Variable Observación
Pacientes con úlceras al ingreso 17-35%
Prevalencia entre los pacientes 7-23%
De los pacientes con úlceras, prevalencia según estadio:Estadio I 24%Estadio II 41%Estadio III 22%Estadio IV 13%
Localizaciones:Sacro o coxis 36%Caderas (sobre el trocánter) 17%Nalgas (sobre el isquion) 15%Talones 12%Tobillo (sobre los maléolos) 7%Otros 13%
Úlceras por paciente (rango) 1,6-2,5
Rango de incidencia (n/1.000 pacientes-días) 0,20-0,56
Incidencia en pacientes de alto riesgo (n/1.000 pacientes-día) 14
Proporción de úlceras que comienzan a aparecer enpacientes de alto riesgo:
A los 7 días 53%A los 14 días 82%
En los resultados anteriormente citados com-pilados por Smith22 la tasa de incidencia osci-la entre 0,20 y 0,56/1.000 pacientes-día. Sinembargo, dicho autor considera que esta cifrapuede estar infraestimando la realidad yaque muchos estudios no incluyen las úlcerasen estadio I, debido a las dificultades para sufiable identificación en el seno de un estudiode investigación23. Como se muestra en la ta-bla previa, la incidencia de úlceras de presiónincluyendo el estadio I fue de 14/1.000 pa-cientes-día, y la mayoría de los pacientes de-sarrollan las lesiones entre los 7 y 14 días55.
En nuestro país carecemos de datos epide-miológicos solventes en el ámbito de la asis-tencia primaria y domiciliaria49.
Etiología
La mayoría de estas lesiones se producen porla acción combinada de factores extrínsecos,entre los que destacan las fuerzas de presión,tracción y fricción.
Aunque todas estas fuerzas parecen ser im-portantes, se considera que la presión ejerci-da sobre una zona de la piel es el determinan-te primario de la formación y cronificación deuna úlcera por presión17,24,43,45-47.
Los efectos de la presión sobre la piel y tejidosadyacentes dependen de la cantidad y dura-ción de la misma (la denominada relaciónpresión-tiempo demostrada en modelos ex-perimentales animales56 y en humanos57,58) yla tolerancia de los tejidos expuestos46.
Las úlceras por presión suelen formarse sobrelas prominencias óseas, ya que entre el es-queleto y las superficies externas se creanfuerzas que comprimen los tejidos. El merohecho de estar tumbado en la cama de unhospital genera unas presiones talón-camade 50 a 94 mmHg cuando el paciente está ensupino, y entre el trocánter femoral-cama de55 a 95 mmHg cuando el paciente está en de-cúbito lateral22. Estas presiones exceden laspresiones intracapilares normales (entre 12 y32 mmHg) y, por tanto, son suficientes paraproducir oclusión vascular local e hipoxia,que si se mantienen llevarán a la muerte ce-lular y necrosis tisular46.
Otros factores propuestos como agentes etio-lógicos son las fuerzas de tracción y de fric-ción. Las fuerzas de fricción se generan cuan-do una superficie roza contra otra dañando launión dermo-epidérmica. Estas fuerzas pue-den causar una lesión o abrasión de la pielque, habitualmente, tiene forma de ampolla y
se localiza en codos y talones. Las fuerzas detracción lesionan los tejidos profundos y seproducen cuando el esqueleto y la fascia pro-funda se deslizan sobre una superficie mien-tras la piel y la fascia superficial se mantienenfijas. Típicamente se generan fuerzas de trac-ción cuando la cabecera de la cama se levantay el paciente se resbala hacia su parte inferior,o cuando se escurre al estar sentado en unasilla. Se estima que el 30% de las úlceras porpresión se deben a esta causa y su localiza-ción es generalmente en el área sacro-coxígea.En presencia de fuerzas de tracción se requie-re menor presión para provocar una oclusiónisquémica43, ya que dichas fuerzas compro-meten per se el flujo sanguíneo a la piel59.
Estudios recientes dirigen la atención haciala importancia de factores hemodinámicos,tanto locales como sistémicos44,60,61, en la pa-togénesis de las úlceras por presión. Las si-tuaciones de hipoperfusión orgánica conse-cuencia de trastornos de la microcirculacióno de hipotensión sistémica parecen ser unfactor intrínseco común a las diversas situa-ciones o patologías más susceptibles de desa-rrollar una úlcera por presión. En cualquierade esas situaciones el descenso en la presiónde perfusión tisular puede causar isquemia yfavorecer el desarrollo de úlceras que, paraalgunos autores, son un claro signo de fraca-so orgánico de la circulación periférica44.
Prevención
La mayoría de las úlceras por presión puedenprevenirse17,18,42,44,45,61, por lo que su desarro-llo constituye un indicador de calidad asis-tencial. La prevención de las úlceras por pre-sión es un proceso efectivo, pero para que seacorrecto deben elegirse y ponerse en marchalas medidas preventivas adecuadas al nivelde riesgo de los pacientes, por lo que la identi-ficación de éste es un elemento clave en cual-quier estrategia preventiva.
Se ha constatado que la inmovilidad es el fac-tor de riesgo más importante24,61 para el desa-rrollo de una úlcera por presión, por lo que lapoblación diana de las estrategias de preven-ción va a estar constituida fundamentalmen-te por pacientes encamados o limitados a unaactividad silla-sillón. Sin embargo, los datosdisponibles sugieren la existencia de otrosfactores de riesgo como son: la presencia deun bajo nivel de conciencia22; las alteracionessensoriales22; enfermedades agudas graves44;enfermedades vasculares; las edades extre-mas de la vida, tanto población anciana como
19«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
recién nacidos22,43,45; y la existencia de ante-cedentes previos de úlceras por presión50,55.La malnutrición se cita frecuentemente comofactor de riesgo para el desarrollo de úlceraspor presión22,24,60,61; sin embargo, hasta la fe-cha no existe ningún estudio en el que sehaya comprobado científicamente la existen-cia de una relación causal62.
La presencia de alguno de los factores previosy su gravedad caracterizan el nivel de riesgoen cada paciente, que además puede exacer-barse por otras circunstancias como el em-pleo de diversos fármacos —sedantes e hip-nóticos, vasopresores, analgésicos, AINES,etc.— o la presencia de excesiva humedad lo-cal46,63 causada por la existencia de inconti-nencia fecal, urinaria, sudor o drenaje de unaherida. La relación entre la incontinencia ylas úlceras de presión no es tan evidentecomo se ha asumido hasta este momento yexisten estudios con resultados contradicto-rios sobre su papel como factor de riesgo64,65.En este sentido parece que el factor clave esla humedad de la piel, que favorece la mace-ración y los efectos de las fuerzas de traccióny rozamiento46,61,63.
Dada la importancia de la prevención, en laspasadas décadas se han publicado numero-sas escalas de valoración de riesgo cuyo obje-tivo es facilitar la identificación de los pacien-tes susceptibles de desarrollar una úlcera porpresión45,46,53,64,66,69. Dichas escalas han teni-do una notable difusión en el medio asisten-cial y a la vez han sido objeto de numerososestudios de investigación46,47,53,69-74. En cadaescala la valoración del riesgo se hace aten-diendo a diferentes parámetros, por lo que losresultados no son uniformes ni en muchasocasiones comparables; estudios recientes lashan evaluado de forma sistemática, obser-vándose que el análisis de su seguridad, vali-dez y precisión plantea importantes dudassobre su utilidad clínica76,77. En dichos estu-dios también se constata que no existe la su-ficiente evidencia científica para considerarque el empleo de una escala de valoración delriesgo de úlceras por presión sea mejor que eljuicio clínico en la identificación de los pa-cientes de alto riesgo ni que su empleo mejo-re los resultados, por lo que se sugiere que suuso se establezca como un instrumento deayuda al criterio clínico sin reemplazarlo61.Además, se recomienda que, en el caso deemplear una escala, ésta haya sido previa-mente validada en una población similardado que cada una se ha generado en un me-dio asistencial determinado y, por tanto, susresultados no son generalizables61,77.
Una vez identificados los pacientes se hacenecesaria la institución de medidas preventi-vas adecuadas al nivel de riesgo y ámbitoasistencial específicos, pues sólo así se mejo-ra la eficacia y se reduce el uso inapropiadode recursos sanitarios17-18,22,44-47,54,61,69,75,77,78.
La mejor forma para evitar la aparición de lasúlceras por presión constituye todavía untema en debate, pero en general se consideraque es prioritaria la movilización frecuente ycorrecta de los pacientes, acompañada de sis-temas de soporte o de redistribución de la pre-sión, siempre que sea posible. Cullum ycols.77,79 han revisado recientemente la utili-dad de estos sistemas —camas, colchones y co-jines— para la prevención y el tratamiento delas úlceras por presión. En dicho análisis los au-tores concluyen que aunque existen datos queapoyan la efectividad de los sistemas específi-cos de soporte frente a los sistemas estándar,es imposible determinar la superficie más efi-caz tanto para la prevención como para el tra-tamiento de las úlceras de presión, y recomien-dan la realización de nuevos estudios clínicosque sigan una correcta metodología científica.
Existen, además, otros elementos que se con-sideran esenciales en la atención sanitaria,como la higiene, el manejo de la incontinen-cia y el mantenimiento de una nutrición e hi-dratación adecuadas, cuyo control, aunqueper se no evita el desarrollo de una úlcera porpresión, mejora el estado general del pacientey evita la aparición de complicaciones61.
Aproximación al tratamiento
Pese a todas las medidas previas, y aunque seha demostrado que la prevención de las úlce-ras por presión es más sencilla que su trata-miento, en numerosas ocasiones, que algunosautores estiman en torno al 4%, no es posibleevitar su aparición80,81.
Una vez desarrollada una úlcera por presiónse requiere un tratamiento eficaz, que logre lacuración de la úlcera en el menor tiempoposible; que sea indoloro y cuya relación cos-te-beneficio sea favorable80. Pero si bien lamayoría de las úlceras por presión son super-ficiales y pueden ser tratadas de forma con-servadora, lograr dichos objetivos no es tareafácil y el tratamiento de estas lesiones se pre-senta como un proceso complejo que requie-re una adecuada planificación y ejecución delos cuidados tanto locales como generales, yla participación e implicación no sólo de dife-rentes profesionales, sino también de los pa-cientes y sus familias.
20 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
De forma genérica, el tratamiento de las úlce-ras por presión consta de varios componen-tes, entre los que, además de los cuidados ge-nerales básicos, destacan la corrección yreducción de las fuerzas de presión, traccióny fricción sobre los tejidos y los cuidados lo-cales de la herida16,18.
El alivio de la presión y otras cargas tisulares,mediante cambios posturales o el empleo desuperficies de apoyo, tiene como objetivo re-ducir la magnitud de dichas fuerzas, evitar laisquemia tisular y crear un medio que favo-rezca la viabilidad de los tejidos blandos y lacuración de la úlcera por presión.
El cuidado local de las úlceras es otro aspectofundamental pues se tiene la evidencia deque una deficiente técnica retrasa el procesode cicatrización y curación. Un plan básico decuidados locales debe incluir: la limpieza dela herida; el desbridamiento del tejido necró-tico; la prevención, diagnóstico y, si existiera,el tratamiento de la infección; la aplicaciónde apósitos y, en caso necesario, el empleo deotras medidas terapéuticas coadyuvantes.
Sin embargo, y a pesar de que se reconoce lanecesidad de que el tratamiento local de lasúlceras por presión sea óptimo y de la abun-dancia de literatura existente sobre el tema,aún no se ha establecido cuál de las formasde tratamiento disponibles sea la mejor. Dehecho, una vez que la úlcera se ha desarrolla-do, no existe consenso sobre qué tipo de tra-tamiento tópico es más efectivo y constituyeun tema aún sometido a intenso debate.
Úlceras vascularesBajo este epígrafe se incluyen todas las úlce-ras causadas por un trastorno de los sistemasarterial o venoso de las extremidades inferio-res. Son úlceras crónicas localizadas habi-tualmente en las piernas y constituyen ungrupo de lesiones de especial relevancia tantodesde el punto de vista clínico como epide-miológico.
Características epidemiológicas y clínicas
Son lesiones extraordinariamente frecuentesque afectan al 1-2% de la población adulta yal 3,6% de los mayores de 65 años19-21. Sinembargo, la prevalencia depende del métodoempleado para realizar la estimación y, dadoque muchos afectados no acuden al médico,es posible que incluso estas cifras infraesti-
men su frecuencia real19. La prevalencia deúlceras activas oscila entre el 0,15-0,63% de lapoblación general19,82-84, con una relación úl-cera activa/úlcera previa de 1:219,83. La preva-lencia aumenta con la edad, llegando a serhasta del 0,83% de la población en mayoresde 80 años83, y parece ser mayor en las muje-res85,86. Son, además, lesiones muy resistentesal tratamiento y recurrentes20,21,82,83,87, lo queproduce un elevado coste tanto para el pa-ciente, en términos de dolor, ansiedad, depre-sión y reducción de la calidad de vida26,88-90,como para los servicios sanitarios20,21,28,91.
Desde el punto de vista clínico tienen un im-portante impacto sobre la morbilidad y mor-talidad, favoreciendo la aparición de compli-caciones sobre todo infecciosas. Diversosestudios clínicos sobre la historia y evoluciónde estas lesiones han señalado que entre el 54y el 76% de los casos son de origen venoso pri-mario82,83,85,92, el 20-30% son de origen mixtovenoso y arterial21,83, y un 5% son de causaarterial pura86. Hasta un 20% de los casos su-fren la primera úlcera antes de los 40 años82,pero aproximadamente la mitad de los pa-cientes la presentan antes de los 65 años, au-mentando esta cifra al 61% en el caso de lasúlceras venosas92.
Son lesiones dolorosas que dificultan la movi-lidad y alteran la propia imagen corporal93. Eldolor es uno de los síntomas más frecuentesy, para muchos pacientes, «lo peor» de teneruna úlcera en las extremidades93. Estudios re-cientes han reseñado que entre el 17 y el 65%de los pacientes con lesiones activas refierenque el dolor es grave o continuo e incapaci-tante92,94.
Son, además, lesiones cuya duración media espróxima al año82,83,92. La cronicidad es carac-terística especial de las úlceras venosas y, así,Nelzen y cols.92 comprobaron, en 827 pacien-tes con úlceras activas en miembros inferio-res, que la duración media era significativa-mente mayor en las úlceras venosas que enlas de origen no venoso (13,4 años vs 2,5años). Otros autores han señalado una dura-ción superior a 5 años en el 47%60 de los pa-cientes y superior a 10 años hasta en el 45-50% de los pacientes82,95.
La tasa de curación depende de numerosasvariables, pero entre el 65-85% de las úlcerasvenosas tardan 6 meses en curar21,82,96. Lasúlceras localizadas en el maléolo posterome-dial parecen ser las más complejas de cicatri-zar, debido en gran parte a los inconvenientesanatómicos que dificultan la aplicación co-rrecta del tratamiento97.
21«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
En cerca del 80% de los pacientes suele tra-tarse de una única úlcera85 cuya evolución nosólo es tórpida y refractaria al tratamiento enun 20-25% de los casos82,87, sino que, además,se caracteriza por una elevada tasa de recu-rrencias. La tasa de recurrencia al año de le-siones previamente curadas es hasta del30%98, y a los 5 años puede alcanzar entre el4021 y el 66%82 de los casos. Por otro lado, Nel-zen y cols.92 han destacado que las úlcerasvenosas presentan una tasa de recurrenciasignificativamente superior a las de origen novenoso (75% vs 45% de los pacientes).
Estos resultados se han confirmado en diver-sos estudios, por lo que es fácil entender lomasivo de los costes directos generados porlas úlceras vasculares en las piernas, que enGran Bretaña superan los 400 millones de li-bras anuales21.
Etiología y diagnóstico
Se ha estimado que el valor predictivo de losindicadores clínicos en estas lesiones no essuperior a 0,7692,99, por lo que todos los pa-cientes requieren, además, de un examen clí-nico completo para descartar patologías aso-ciadas o causas secundarias, el empleo detécnicas de evaluación objetiva de los siste-mas venoso y arterial, entre las que destacanlas técnicas no invasivas de ultrasonografíacon análisis espectral de las velocidades deflujo100-102.
Las úlceras de origen arterial se consideran elestadio más evolucionado y complejo de la is-quemia crónica de las extremidades inferio-res dada su posible evolución a gangrena, loque a su vez puede causar la pérdida de la ex-tremidad e incluso muerte del paciente103.Aunque muchos pacientes con enfermedadarterial periférica permanecen estables, unnúmero importante progresa a isquemia críti-ca cada año. La incidencia de isquemia críticase estima en 1 de cada 2.500 habitantes104. Enel seno de una situación de isquemia crítica,cualquier traumatismo, por mínimo que sea,puede dar lugar a una úlcera103.
Los factores de riesgo asociados con el desa-rrollo de las úlceras arteriales en las extremi-dades inferiores son los de la enfermedadaterosclerótica en cualquier otro sistema. En-tre dichos factores destacan la edad y el sexo—las úlceras arteriales son más frecuentes enhombres ancianos—, junto con el hábito ta-báquico, la hipertensión arterial, la diabetesmellitus y la hiperlipemia105.
Para que sea posible la curación de una úlce-ra arterial es necesario que se corrija la alte-ración vascular subyacente. Por tanto, es im-prescindible un diagnóstico correcto, para loque es obligada la realización de exploracio-nes objetivas del sistema arterial, que en nu-merosos casos deberán incluir una arterio-grafía21,103-105.
Las úlceras venosas se deben a disfunción delsistema de retorno venoso de causa habitual-mente primaria, aunque puede ser secunda-ria a otros procesos que causen destrucciónde la pared o de las válvulas venosas21.
En todos los pacientes con una úlcera de presu-mible origen venoso, cuya localización más fre-cuente es sobre los maléolos medial y lateral,debe definirse la alteración venosa subyacen-te86. Estudios recientes han mostrado que has-ta el 60% de los pacientes con úlceras venosastienen sólo incompetencia superficial, siendonormal el sistema venoso profundo21. Además,debe valorarse la posibilidad de enfermedad ar-terial periférica cuya presencia se descarta, sal-vo en determinadas excepciones, con un índicede presión tobillo:brazo ≥ 0,9100-102.
La patogénesis de la oclusión o de la incom-petencia venosa en las extremidades inferio-res no está por completo establecida, pero secree debida a debilidad y dilatación de la pa-red o de las válvulas venosas. Estos cambiospueden ser debidos a una presión venosaanormalmente elevada de causa obstructivao secundaria a un aumento de volumen. Porotro lado, cambios hormonales o diferenciasgenéticas pueden modificar la composiciónde la pared venosa, el contenido de colágeno,de elastina o de tejido muscular, y favorecersu debilidad y dilatación106. La hipertensiónvenosa suele dar lugar a venas dilatadas ytortuosas (varicosas), edema en la extremidady depósito de pigmentos férricos en la piel.
Las venas varicosas afectan al 30% de la po-blación en los países desarrollados, pero suetiología no está aún bien identificada. En ladécada de los setenta varios autores postula-ron que ciertas características del estilo devida occidental, como el tipo de ocupación la-boral, una dieta pobre en fibra, el hábito intes-tinal y el uso de ropa ajustada, aumentaban elriesgo de varicosidades. Sin embargo, estas hi-pótesis no han sido demostradas científica-mente, como tampoco lo ha sido su supuestoorigen hereditario, sobre el que la informacióndisponible es muy limitada107 y poco conclu-yente108. En cuanto a la implicación de facto-res sociales, recientemente, Fowkes et al.109
han publicado un estudio en el que se evalua-
22 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
ba de forma objetiva la presencia de reflujovenoso y su posible relación con el estilo devida. En ese estudio, en el que participaron1.566 hombres y mujeres con edades com-prendidas entre los 18 y 64 años, no se logróidentificar, entre las variables estudiadas (his-toria obstétrica, índice de masa corporal, ocu-pación laboral, clase social, postura y movili-dad en el trabajo, ingesta de fibra, hábitotabáquico y hábito intestinal), ninguna que, deforma concluyente, se asociase con el desarro-llo de venas varicosas, aunque el embarazoprevio, el uso de contraceptivos orales, la obe-sidad y la movilidad en el trabajo, en el casode las mujeres, y la altura y el estreñimientoen los hombres aparecen como factorespotencialmente relacionados. En estudios pre-vios ya se había observado la asociación de al-gunos de estos factores, como la obesidad, conel desarrollo de varices venosas en mujeres110,si bien en el caso de otros, como el número deembarazos previos o la toma de anticoncepti-vos, los resultados han sido dispares110,111.
Existe una evidente relación entre la incompe-tencia venosa verificada por la observación dereflujo, bien por medios clínicos o mediantetécnicas de ultrasonido, la presencia de sínto-mas locales y la importancia de las venas vari-cosas112,113. Sin embargo, no todos los enfer-mos con insuficiencia venosa crónica llegan adesarrollar úlceras, sino que éstas se conside-ran una complicación debida al manteni-miento de una situación de hipertensión ve-nosa y capilar86. Aunque el mecanismo últimono ha sido totalmente identificado21,92, pareceque dicha hipertensión aumenta la permeabi-lidad vascular y produce edema y depósito pe-rivascular de fibrina, lo que altera la difusiónde oxígeno y otros metabolitos esenciales ytiene como consecuencia el desarrollo de ne-crosis tisular y la formación de una úlcera114.
Por otro lado, debe reseñarse que el tamañode las venas varicosas no parece estar relacio-nado con el grado de hipertensión. De hecho,el 40% de las piernas con úlceras venosas porincompetencia venosa superficial no tienenvaricosidades venosas visibles86.
Factores relacionados con la evolucióny tratamiento
La refractariedad y elevada tasa de recurren-cia de las úlceras vasculares han determina-do el estudio de posibles factores asociados ala curación.
Con ese objetivo se han investigado tanto va-riables demográficas y características clíni-
cas, dependientes de la enfermedad de base opropias de la lesión ulcerosa, como factorespsicológicos y socioeconómicos115. Sin embar-go, debido en parte a diferencias metodológi-cas y a la selección de poblaciones muy dife-rentes, los resultados de los estudios sondispares y aún no se ha logrado identificar deforma precisa cuáles son los factores pri-marios que determinan la curación de estaslesiones. Entre los que en la literatura apare-cen asociados al grado de curación se en-cuentran: la edad del paciente85, el grado deinmovilidad96-98, la enfermedad de base116, eltamaño de la úlcera y su duración96,98,117, fac-tores socioeconómicos115 y la falta de adhe-rencia al tratamiento por parte del pacien-te93,118,119. Pero tanto la refractariedad comola recurrencia también parecen relacionarsecon el hecho de que el tratamiento sea inade-cuado83,85,117,118, y en la actualidad existe unintenso debate, especialmente en el caso delas úlceras de origen venoso, sobre cuál es elmejor tratamiento de los pacientes con úlce-ras en las extremidades inferiores87.
Un aspecto básico, tanto en el caso de las úl-ceras arteriales como en las venosas, lo cons-tituye el control de los factores de riesgo aso-ciados, como la obesidad, la inmovilidad, elhábito tabáquico, la hipertensión arte-rial21,86,104,105,120, y la corrección de la patolo-gía de base mediante medidas farmacológi-cas30,31 o quirúrgicas21,86.
Sin embargo, el tratamiento farmacológico esineficaz en numerosos casos30,31 y no todoslos pacientes son candidatos a cirugía86, loque determina que el peso del tratamiento deestos pacientes, especialmente de aquelloscon úlceras venosas, se centre en las medidaslocales.
En el caso de las úlceras venosas, la evidenciaactual sugiere que su principal tratamientoes la compresión progresiva de la extremi-dad117,118. Pero existen muchas formas deaplicar dicha compresión y aún no se ha al-canzado un consenso internacional sobrecuál sea la mejor. Este hecho se ve reflejadoen la falta de unanimidad en la práctica clíni-ca. Así, mientras en Estados Unidos se utilizala «bota de Unna» (Unna’s boot), un vendajeadhesivo no extensible tipo escayola, en GranBretaña se emplea un tipo de compresiónelástica multicapa, y en gran parte de Europay Australia la práctica habitual consiste en elempleo de vendajes no elásticos de poca dis-tensibilidad.
Recientemente, Cullum y cols. han realizadouna revisión sistemática de la eficacia y efec-
23«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
tividad de diferentes formas de compresiónen el manejo de las úlceras venosas118. Tras laevaluación de 22 ensayos clínicos en los quese comparaban 24 sistemas de compresión,los autores concluyen que los sistemas demúltiples capas son más eficaces que los decapa única y que, si bien las modalidades dealta compresión son más eficaces que las debaja compresión, no existen claras diferen-cias en la eficacia sobre la curación de las úl-ceras entre los distintos sistemas de altacompresión.
Por otro lado, aunque uno de los objetivos dedicha revisión era estimar la mejor relacióncoste-efectividad entre los diferentes méto-dos, no encontraron en la literatura datos nipruebas suficientes que les permitieran obte-ner conclusiones.
El empleo de sistemas de compresión tam-bién se cita como la medida fundamentalpara la prevención de recurrencias en estospacientes21,86; sin embargo, recientemente seha publicado que, a pesar de una búsquedaintensiva y sistemática, no se ha encontradoningún estudio clínico en el que se comparela tasa de recurrencia de úlceras venosas cony sin compresión119.
En los últimos años se han introducido en lapráctica clínica diferentes tratamientos adyu-vantes30-36, pero aún no está claramente esta-blecido que su utilización tenga algún efectofavorable en la tasa y velocidad de curación29,por lo que el tratamiento local de las úlcerasvasculares consiste fundamentalmente en loscuidados de la piel atrófica, la limpieza y eli-minación de restos y el empleo de apósitos.
24 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Aún no se ha logrado identificar cuál sea elmejor tratamiento para la curación de unaherida crónica, ni se ha alcanzado un gradode acuerdo aceptable, entre la mayoría de lacomunidad científica. Quizá por esas mismasrazones sea unánime la convicción de que elcorrecto tratamiento de las heridas exige da-tos científicamente válidos, tanto sobre la efi-cacia de las medidas terapéuticas asistencia-les como sobre sus costes económicos, tantodirectos como indirectos17,18,20,28,29,40,41.
En este sentido y con relación al tratamientode las úlceras por presión y las úlceras vascu-lares en las extremidades inferiores, la efica-cia de la cicatrización en ambiente húmedoha sido plenamente aceptada por la comuni-dad científica. Sin embargo, quedan por de-mostrar las ventajas reales, en términos deeficacia y relación coste-eficacia, de los apósi-tos especiales frente a apósitos convenciona-les como la gasa empapada en salino; asícomo las que pudieran ofrecer, en su caso, losdiversos tipos de apósitos especiales entre sí.
Este documento pretende evaluar la eficaciay la relación coste-eficacia del empleo de apó-sitos especiales en el tratamiento de las úlce-ras por presión y úlceras vasculares, tanto ve-nosas como arteriales, mediante revisiónsistemática de la literatura y análisis críticode la evidencia publicada.
Por tanto, se excluyen de forma explícitaotras medidas utilizadas en el manejo de di-cha lesiones tales como agentes farmacoló-gicos, equivalentes cutáneos, factores de cre-cimiento, factores plaquetarios, citoquinas,láser, oxígeno hiperbárico, estimulación eléc-trica y aplicación de sistemas de presión ne-gativa. Asimismo y siguiendo similar criterio,también se excluye el empleo de los apósitossobre heridas de cualquier otro tipo.
Apósitos especiales parael tratamiento localde las heridasLa gran mayoría de los apósitos especiales sedescriben como oclusivos o semioclusivos yevitan o reducen la pérdida de vapor de agua
desde la superficie de la herida. Experimen-talmente, dichos apósitos proporcionan mejo-res condiciones para la granulación y epiteli-zación que la exposición al aire3,4,10,12.
Los apósitos oclusivos, como los de polietile-no, producen un ambiente demasiado húme-do que causa maceración en el tejido circun-dante. Los semioclusivos muestran distintastasas de transmisión del vapor de agua a lasuperficie de la herida, lo que facilita el man-tenimiento de un ambiente húmedo localadecuado. Los apósitos especiales son tam-bién capaces de aislar térmicamente a la he-rida, impidiendo así la pérdida exagerada decalor que parece inhibir la actividad de los fi-broblastos.
Algunos apósitos simplemente absorben elexudado o el líquido producido en una heriday, por tanto, pueden aplicarse en heridas dediverso origen121. Otros tienen unas funcionesmás específicas y sus indicaciones están másdelimitadas. Esto significa que su uso puedequedar restringido a ciertos tipos de heridas oa ciertas etapas del proceso de curación,puesto que la curación de una herida es unproceso dinámico y los instrumentos terapéu-ticos deben cambiar en función de la etapaespecífica del proceso de curación.
En la actualidad existen múltiples y sofistica-dos apósitos en el mercado6. Dichos apósitosestán constituidos por un amplio rango demateriales como poliuretano, sales de ácidoalgínico y otros polisacáridos como el almi-dón y la carboximetilcelulosa. Estos materia-les pueden emplearse solos o en combinaciónpara formar productos tan diversos como lá-minas, espumas, gránulos o hidrogeles. De-pendiendo de su estructura y composición,los apósitos pueden emplearse para absorberexudado, combatir el olor o la infección, ali-viar el dolor, favorecer el desbridamiento porautolisis o proporcionar y mantener un am-biente húmedo en las heridas, de forma quese favorezca la producción de tejido de granu-lación y el proceso de epitelización.
El requisito básico que debe cumplir un apó-sito es que sea capaz de actuar como una ba-rrera eficaz al exudado y los microorganis-mos, al tiempo que permite el paso del vaporde agua, evitando así la maceración de la piel
25«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
III. Objetivo del presente informe
que rodea la herida, lo que favorecería eldaño tisular y la infección. El fallo en la per-fecta adherencia entre el apósito y la pielqueda patente por la existencia de arrugas enel apósito. La incapacidad del mismo para ab-sorber el exudado causa maceración de la he-rida.
En la actualidad los apósitos pueden em-plearse como apósitos primarios o como apó-sitos secundarios6,35,122. Por lo general, el usocomo apósito primario de los apósitos per-meables al vapor de agua tiende a restringirsea las heridas con escasa exudación en las fa-ses finales del proceso de cicatrización, yaque no poseen capacidad de absorción, mien-tras que es más frecuente su empleo comoapósitos secundarios de fijación sobre hidro-geles o alginatos, donde proporcionan el am-biente húmedo necesario para favorecer lacuración de la lesión.
Tipos de apósitos
Dependiendo de su estructura y modo de ac-ción, los apósitos disponibles en la actualidadpueden clasificarse en diferentes tipos comolos relacionados a continuación6,7,16-18,39-41,121-
132, si bien debe significarse que cualquier cla-sificación sólo puede tener carácter transito-rio puesto que, buscando una aproximaciónal «apósito ideal», la industria mantieneabiertas numerosas líneas de investigación,con el objetivo de diseñar y obtener nuevosproductos y materiales que, continuamente,vienen a aumentar la correspondiente oferta.
Convencionales
— De gasa. Fibras de algodón, apósitos secos,muy absorbentes y poco o no adherentes ocon borde adherente. Su empleo permiteretirar el tejido necrótico en los cambiosdel apósito; sin embargo, presenta la des-ventaja de que los tejidos de granulación yde epitelización se dañan e incluso se des-prenden al retirar el apósito.
— De gasa humedecida con solución salina. Man-tienen un ambiente húmedo local y no da-ñan los tejidos de granulación ni epiteliza-ción al retirarlo.
— De gasa impregnada de parafina o de povidonaiodada.
— De viscosa. Habitualmente usados comoapósitos secundarios dependiendo de sucapacidad de absorción; muy poco adhe-
rentes; algunos están impregnados con si-licona para reducir aún más la adheren-cia.
Especiales
— Hidrocoloides. Apósitos oclusivos formadospor una matriz hidrocoloide de gelatina,pectina o carboximetilcelulosa. En mu-chos de los productos comercializados di-cha matriz está combinada con elastóme-ros y sustancias adhesivas aplicadas sobreuna superficie transportadora, habitual-mente una lámina o espuma de poliureta-no, para formar un sistema absorbente,autoadhesivo e impermeable. En presen-cia de exudado, la matriz hidrocoloide ab-sorbe agua y forma un gel cuyas propieda-des dependen de la formulación delcompuesto. A medida que se absorbe elexudado y se va formando el gel, estosapósitos se van haciendo progresivamentemás permeables y pierden eficacia. Re-quieren una zona con piel lisa alrededorde la herida para que se asegure la adhe-rencia. Comercialmente disponibles enforma de cinta, en fibra, gránulos, pasta yplaca.
— Alginatos. Constituidos por sales de ácidoalgínico obtenido de algas marinas. Al po-nerse en contacto con suero, exudado ocualquier solución que contenga iones desodio, el alginato cálcico, que es insoluble,se convierte parcialmente en alginato só-dico y se forma un gel hidrofílico. Muy ab-sorbentes. Capacidad desbridante.
— Hidrogeles. Constituidos por un polisacári-do tipo almidón, óxido de polietileno ocarboximetilcelulosa, y hasta un 80% deagua. Dependiendo de las característicasde la herida pueden o bien absorber elexudado, en caso de lesiones muy exuda-tivas, o bien rehidratarla, en caso de heri-das secas y necróticas, y desbridarla. Re-quieren un apósito secundario de fijación.Comercialmente disponibles como líqui-do, estructura amorfa y placa.
— Películas de poliuretano permeables al vapor deagua. Son permeables al oxígeno, vapor deagua y otros gases. Impermeables al aguay gérmenes. No absorben exudado, por loque éste puede acumularse.
— Hidropolímeros de poliuretano. Consistenbien en una lámina hidrófoba de espumade poliuretano, bien en un líquido que seexpande para rellenar una cavidad. De uso
26 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
en úlceras en fase de granulación con unnivel de exudado ligero o moderado. No sedeshacen en contacto con el exudado. Cony sin borde adhesivo. Deben recubrirse conuna banda adhesiva mejor que con unaoclusiva.
— Hidrocelulares. Semipermeables: impermea-bles a gérmenes y fluidos y permeables agases. Absorben el exudado por acción departículas hidroabsorbentes en cuyas ca-vidades interiores quedará localizado, evi-tando la maceración del tejido circundan-te. Comercialmente disponibles en formade placa, multicapa y, para uso en lesionescavitadas, con estructura en forma de pa-nal de abeja. Pueden ser adhesivos o noadhesivos. Algunos con capacidad desbri-dante.
— Carbón activado. Absorbentes de olor. Cons-tituidos por carbón activado con/sin plata.Gran capacidad de absorción. De bajaadherencia.
— Colágeno. Colágeno heterólogo liofilizado.El cambio de apósito no se realizará hastaque se compruebe su total absorción porla úlcera.
— Silicona. Red de poliamida muy adaptableimpregnada de un gel de silicona que pa-rece favorecer la granulación. No se adhie-re a la herida aunque sí a la zona sana.
— Dextranómero. Favorecen la desbridación. Redtridimensional de polímeros de dextranoen forma de microesferas porosas que, alentrar en contacto con el exudado, son ca-paces de absorberlo. Por capilaridad cap-tan el detritus celular y bacteriano quequeda atrapado en los espacios existentesentre los gránulos. Tienen, por tanto, capa-cidad desbridante y eliminan el tejido ne-crótico sin dañar el tejido vivo. No sonadherentes.
Cualquiera de las categorías anteriores ofreceunas características y funciones particularesque remiten a las del teórico «apósito ideal»que se han ido describiendo en los últimosaños6,39-41,121,130-32.
Características que debe reunir un apósito «ideal»
— Capacidad para absorber y contener o re-tener el exudado sin que se produzca lafuga del mismo ni se deseque el lecho dela herida.
— Capacidad para proteger la herida de agre-siones externas físicas y químicas.
— Capacidad para servir de barrera frente alos microorganismos.
— Capacidad de aislamiento térmico.
— Biocompatibilidad y ausencia de actividadalergénica.
— Permeabilidad al vapor de agua.
— Efecto favorable sobre la formación del te-jido cicatricial.
— Facilidad de aplicación y retirada, sin pro-vocar daño tisular ni dejar restos del ma-terial en el lecho de la herida.
— Acción analgésica.
— Flexibilidad para poder usarse en diferen-tes localizaciones.
— Seguridad de no contaminar la herida.
— Efecto cosmético y confortable.
— Prolongada permanencia sobre la heridapara reducir la frecuencia de cambios ymanipulación de las heridas.
Dada la cantidad y diversidad de productoscomercializados, la elección de un apósitopara el tratamiento de una herida determina-da se convierte en muchas ocasiones en unacompleja tarea en la que, además de las ca-racterísticas del producto, se consideran va-riables como las siguientes6,17,18,39-42:
— Localización de la lesión.
— Gravedad de la lesión. Grado o estadio.
— Cantidad de exudado.
— Presencia de cavidades o tunelizaciones.
— Presencia de signos de infección.
— Estado de la piel circundante.
— Estado general del paciente.
— Nivel asistencial y disponibilidad de recur-sos.
— Relación coste-efectividad.
— Facilidad de aplicación.
El empleo de apósitos especiales en el trata-miento de las úlceras vasculares y por pre-sión, cualquiera que sea su grado, se ha gene-ralizado en la práctica asistencial, sin queparezca existir una clara evidencia científicaque sustente su empleo29. Dichos apósitos seemplean bien como agentes desbridantes, fa-cilitando la eliminación del tejido necróticono viable, bien como elementos que favore-cen el proceso de cicatrización y epiteliza-ción.
27«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
También se emplean en úlceras por presiónde grado I con el fin de evitar la progresión delas lesiones. Su aplicación en estos casos sebasa en la idea de su capacidad para favore-cer la distribución de la presión, reducir la po-sibilidad de abrasión de la piel por la superfi-cie del colchón o cojín, y en la creencia de que
fortalecen la piel contra los efectos de la pre-sión, fricción y tracción. Sin embargo, ningu-na de estas funciones está científicamentedemostrada y, en realidad, aún no se conocela eficacia del empleo de los apósitos paraprevenir la progresión de las úlceras por pre-sión grado I130.
28 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Para la identificación de los estudios publica-dos en los que se respondiese al objetivo deeste documento se ha realizado una revisiónsistemática de la literatura médica en las si-guientes bases de datos: Medline (WebSPIRS,SilverPlatter) (1966-Septiembre 2001), CINAHL(WebSPIRS) (1982-Agosto 2001), Sweesnet(1999-2001), así como en The Cochrane Li-brary (1996-2000).
Criterios de inclusiónEnsayos clínicos que evalúan la eficacia o larelación coste-efectividad de uno o más apó-sitos en el tratamiento de las úlceras por pre-sión y úlceras de origen vascular. Se incluyenestudios prospectivos controlados que defi-nen medidas objetivas de efecto y resultados,en el caso de que respondan a interrogantespara las que no se hayan diseñado ensayosclínicos apropiados.
Selección de estudiosy extracción de datosLa presente revisión se extiende sobre aque-llos estudios publicados que satisfacen los si-guientes criterios:
— Ensayos clínicos con asignación aleatoria,en los que se comparan los resultados deuno o más apósitos especiales con los detratamiento convencional (gasa humede-cida con suero salino o similares) o con losde otro apósito especial.
— La publicación presenta datos clínicos pri-marios.
— Los resultados se presentan en forma dedatos cuantitativos.
— Los resultados expresan nítidamente laproporción de lesiones curadas en un de-terminado período de tiempo; o la varia-ción en el área de la lesión, sea en porcen-taje o en valor absoluto.
En un primer paso se descartaron los estudiossin abstract disponible en las bases de datoselectrónicas; los estudios no publicados de
forma estructurada; los resúmenes de con-gresos, y los estudios clínicos retrospectivos oprospectivos no controlados. Asimismo, se ex-cluyeron aquellos estudios en los que uno omás apósitos especiales se comparaban conotras formas de tratamiento cuya eficacia clí-nica aún no ha sido comprobada, como al-prostadilo, sucralfato, alopurinol, insulina, fe-nitoina, hormona de crecimiento, sulfatomagnésico, factores plaquetarios, citokinas,ketanserina, ácido hialurónico, factor de cre-cimiento epidérmico recombinante, célulasmononucleares autólogas, dermis porcina, in-jerto de queratinocitos y otras medidas tópi-cas locales.
Los artículos identificados que cumplían loscriterios de inclusión fueron examinadosexhaustivamente para descartar duplicidadde publicación o redundancias. Posteriormen-te, cada uno de los estudios seleccionados fueevaluado de forma cualitativa atendiendo aldiseño y capacidad para responder cohe-rentemente a la pregunta de investigaciónplanteada. Finalmente, sus resultados se hansintetizado en las correspondientes tablas re-cogidas en el Anexo I, que incluyen los si-guientes datos:
— Diseño del estudio.
— Método empleado para la asignación alea-toria.
— Variable objetiva y forma de medición.
— Ámbito.
— Duración del tratamiento y período de se-guimiento.
— Criterios de inclusión y exclusión.
— Intervenciones.
— Descripción de los tratamientos concomi-tantes o estándar.
— Características basales de la población deestudio.
— Resultados.
— Pérdidas y causas.
— Efectos adversos.
Según se ha especificado más arriba, el infor-me se ha elaborado con información publica-da de forma estructurada, evitando delibera-
29«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
IV. Métodos
damente la comunicación con los autores,para evitar los sesgos que pudieran derivarsede las diferencias de accesibilidad a los mis-mos. En consecuencia, debido a la heteroge-neidad tanto de las medidas de resultadocomo de las características de las poblacionesestudiadas, el tiempo de seguimiento y demásvariables esenciales, rara vez estratificadas deforma explícita, se ha considerado inapropia-do realizar un metaanálisis formal que hubie-ra obligado a fragmentar en exceso la litera-tura que aquí se ha sometido a análisis críticocon objeto de ofrecer una panorámica másgeneral.
Evaluación de la medidaresultadoNo existe una medida única estándar de lacuración de una herida. Los investigadoresemplean tanto medidas objetivas como sub-jetivas, pero en general no está bien determi-nada la validez de dichas determinaciones.
Con frecuencia se emplean diversas variablescomo el confort, la facilidad de aplicación yde retirada para evaluar el funcionamiento delos apósitos6,29,121,133,134. Sin embargo, éstos noson resultados o medidas validados sobre losque se puedan basar las decisiones de efica-cia. La variable resultado de preferencia paracomparar la eficacia desde el punto de vistaclínico29,39,134 es la «curación completa», debi-do a la precisión de la medida y a su impor-tancia tanto para los clínicos como para lospacientes, dado su potencial impacto sobre lacalidad de vida y la carga de los costes. Enconsecuencia, para la elaboración de este do-cumento se decidió excluir las variables sub-jetivas como la valoración visual de edema,eritema, granulación, confort, facilidad deuso, etcétera, a menos que los autores hubie-ran explicitado su validez; validación que nose ha consignado en ninguno de los estudiosdetectados.
Las medidas objetivas de curación habitual-mente se basan en el área de la herida. Laplanimetría, en ocasiones acompañada deanálisis por ordenador, es el método más usa-do para calcular el área, aunque también seemplean otros como la medida del diámetrode la úlcera. El volumen de la lesión apareceen muy contados casos. Al parecer, la técnicapara determinarlo es compleja y, además, noha sido demostrada su exactitud.
El empleo de una medida objetiva de la varia-ble de estudio elimina o reduce los errores
subjetivos y reduce los errores de medición.Sin embargo, la posibilidad de cometer ciertogrado de error persiste cuando se comparanpoblaciones con úlceras de diferentes tama-ños basales.
Si el cambio en el área se expresa como unaproporción del tamaño inicial y no como unvalor absoluto, la validez de los resultados de-pende del tamaño inicial de las lesiones y,para dos heridas que curan a la misma veloci-dad, el cálculo del porcentaje mostrará unmayor cambio en el caso de una herida pe-queña que en el de una mayor. Lo opuesto estambién cierto: si se valora el cambio absolu-to en el área, por cada unidad de disminucióndel radio de la herida se producirá una mayordisminución del área en una herida grande.Estos hechos tienen importantes consecuen-cias sobre la validez del estudio cuando lacomparabilidad del área basal entre los gru-pos de tratamiento es pobre.
En grandes estudios, el azar asegura que el ta-maño medio y la varianza en cada grupo seansimilares; sin embargo, es improbable queesto ocurra en los ensayos pequeños.
En un estudio en el que el tamaño basal delas lesiones no es similar y la variable resulta-do es el cambio del área, los resultados sólopueden considerarse válidos si van en contradel sesgo, el cual puede anticiparse en fun-ción del tamaño o si el cambio en el porcenta-je del área y el cambio absoluto coinciden enla misma dirección. En consecuencia, si no sedescriben los datos basales, no se puede de-terminar la validez de los resultados.
Análisis de la calidadmetodológica y de laevidencia científicaLa calidad metodológica de los estudios hasido evaluada con la escala de evaluación dela calidad de ensayos clínicos de Jadad135, enla que se formulan tres preguntas:
1. ¿Se especifica el estudio como de asigna-ción aleatoria a los grupos de tratamien-to?
2. ¿Se especifica el estudio como ciego en laevaluación de los resultados?
3. ¿Se hace una descripción adecuada deabandonos y pérdidas?
Por cada respuesta «sí» se concede un puntoy por cada respuesta «no» cero puntos. Se
30 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
añade un punto si se describe el método em-pleado para la aleatoria de los pacientes a losgrupos de tratamiento (pregunta 1) y es apro-piado, o si se describe el método para hacerel estudio doble ciego (pregunta 2) y es co-rrecto. Por el contrario, se resta un punto si sedescribe el método empleado para la aleato-rización y no es apropiado, o si se describe elmétodo para hacer el estudio doble ciego yno es correcto. Con este régimen de califica-
ción la puntuación de un estudio puede va-riar entre 0 y 5. Se considera que un estudioes de buena calidad si la puntuación es de 3 omayor.
El grado de evidencia se ha establecido si-guiendo los criterios de Hadorn136 diseñadospara evaluar la calidad de la evidencia de laspublicaciones usadas para elaborar Guías dePráctica Clínica.
31«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Los niveles 1, 2 y 3 se refieren a buena calidadde la evidencia (A); los niveles 4, 5 y 6 se re-fieren a calidad de la evidencia con sesgos po-tenciales que pueden invalidar los resultados(B); el nivel 7 es el más vulnerable a sesgospotenciales (C).
Como en esta revisión se han incluido sóloensayos clínicos, los posibles niveles de evi-
dencia son A1 (1 en la escala), A2 (2 en la es-cala) y B (5 en la escala de Hadorn).
Historial de búsquedaLa estrategia empleada se describe en el Ane-xo III.
Escala de Hadorn
Tipo de estudio Tipo de evidencia
1. Ensayos controlados, aleatorizados, multicéntricos, bien realizados, queincluyan 100 o más pacientes.
2. Ensayos aleatorizados, controlados, bien realizados, con menos de 100 pa- Acientes, en una o más instituciones.
3. Estudios de cohortes bien realizados.
4. Estudios de casos y controles bien realizados.5. Estudios pobremente controlados o no controlados. B6. Evidencia conflictiva a favor de la recomendación.
7. Opinión de expertos. C
Estudios incluidosUna vez eliminadas la duplicidad de publica-ción y las redundancias, se han identificado61 ensayos clínicos aleatorizados que cum-plían los criterios de inclusión y cuyo resu-men se muestra en el Anexo I. De ellos, 25examinan la eficacia de diversos apósitos es-peciales exclusivamente en pacientes con úl-ceras por presión; 31 estudian sólo úlcerasvasculares; 4 estudios incluyen tanto pacien-tes con úlceras por presión como úlceras vas-culares, diferenciando los resultados paracada grupo, y un estudio incluye ambos tiposde lesiones pero no se especifican los resulta-dos en función de la etiología.
Presentación detalladade los resultadosLa heterogeneidad de la literatura —tipo depacientes incluidos y excluidos, ámbitos, tipode intervención, características de las lesio-nes, duración del tratamiento y seguimiento,variación en la medida resultado y en la for-ma de obtenerla…— dificulta sensiblementela sistematización de los resultados y no acon-seja la realización de un metaanálisis, por loque los resultados de cada uno de los estudiosincluidos se presentan compendiados en lastablas correspondientes de los Anexos I y II.
Dichas tablas contienen los siguientes datos:nombre del primer autor; año de realizacióndel estudio; país en el que se ha realizado; di-seño, incluyendo éste el método empleadopara la aleatorización, la variable principal yla forma empleada para determinarla, el ám-bito en el que se ha desarrollado el estudio ysu duración; los criterios de inclusión y exclu-sión empleados; las intervenciones sometidasa comparación, así como la presencia de otrasmedidas o tratamientos concomitantes siexisten; las características de la población yel tamaño —área, profundidad, volumen— ygrado de las lesiones objeto de estudio; los re-sultados sobre la variable principal, y el nú-mero de pacientes perdidos a lo largo del es-tudio y las causas de las pérdidas.
Pero, además, en algunos estudios se hace re-ferencia a los resultados obtenidos por los au-tores al investigar otras variables, como laasociación entre curación y tamaño basal dela lesión, edad, presencia de incontinencia oestado y soporte nutricional de los pacientes;el nivel de adherencia de los apósitos a la le-sión, el grado de confort o la presencia de do-lor durante los cambios, la facilidad de usotanto por el personal sanitario como por loscuidadores no sanitarios, etc. Estas variables,aun siendo ciertamente importantes, noconstituyen el objetivo primario de los estu-dios incluidos y, además, su análisis escapa alos objetivos de este documento, tal y como seha descrito en el apartado de métodos. Sinembargo, siendo conscientes de su relevanciay asumiendo que pueden resultar de interés,se reseñan en la columna de comentarios.
Análisis metodológicoy calidad de los estudiosEn las tablas A.1, A.2, B.1.1, B.1.2, B.2.1 y B.2.2del presente capítulo puede observarse que lamayoría de los estudios aún muestran de-ficiencias metodológicas pese a tratarse de en-sayos clínicos, de los que cabría esperar la va-loración de la eficacia con evidencia mássegura. Sin embargo, en el 18% de los estudiosno constan los criterios de inclusión; en el 28%no figura el tamaño de la lesión en estudio; yen el 10% no se hace referencia alguna a las ca-racterísticas basales de la población estudiada.
Sólo en 6 estudios se ha realizado un cálculoprevio del número de participantes necesariopara contar con la suficiente potencia de análi-sis que permita detectar un efecto clínico esta-dísticamente significativo. La mayoría empleantamaños muestrales pequeños, con lo que sereduce su validez externa, es decir, la posibili-dad de generalización de sus resultados.
Otro importante problema detectado es queen más del 50% de los estudios no consta elmétodo empleado para la asignación aleatoriade los pacientes a cada grupo de tratamiento,con lo que si el grupo experimental y el con-trol no son iguales, en el caso de que existandiferencias, éstas son más difíciles de analizar
33«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
V. Resultados y discusión
ya que pueden ser debidas a las diferenciasentre los grupos más que a los tratamientos.
Por último, si bien en la mayoría de los estu-dios (79%) se expresan las pérdidas y sus cau-sas, sólo en el 40% consta el análisis de losresultados por intención de tratar; y el en-mascaramiento de los investigadores en laevaluación del resultado sólo se describe enseis de los estudios (10%).
Debido a estas deficiencias y tal como puedeobservarse en las tablas correspondientes enla sección 2 del Anexo II, la mayoría de los es-tudios muestran bajas puntuaciones en la es-cala de Jadad que analiza la calidad metodo-lógica de los ensayos clínicos.
Asimismo, la mayoría de los estudios que hancumplido los criterios de inclusión definidosen este documento deben ser clasificadoscomo nivel de evidencia científica A2 según laescala de Hadorn. Sólo 12 estudios puedencatalogarse como A1.
Análisis de los estudiosy de los resultadosobtenidos sobre lavariable «curación» segúnla etiología del procesoÚlceras por presión
De los 29 estudios identificados (Anexo I, ta-blas 1.1 y 1.2), 13 comparan apósitos especia-
les con diversas formas de tratamiento con-vencional, y 16 uno o varios apósitos especia-les entre sí.
La mayoría de los estudios muestran deficien-cias metodológicas (ver tablas A.1 y A.2). Así,en el 14% de los estudios no constan los crite-rios de inclusión, en el 31% no figura el tama-ño de la lesión a estudiar y en el 3% no sehace referencia alguna a las característicasbasales de la población de estudio.
Sólo en 4 estudios se ha realizado un cálculoprevio del número de participantes necesa-rio para contar con el suficiente poder deanálisis que permita detectar un efecto clí-nico estadísticamente significativo. En el40% de los estudios no consta el método dealeatorización. El uso de algún procedimien-to para el enmascaramiento de los investi-gadores en la evaluación del resultado sólose describe en cinco de los estudios (17%),en el 14% no constan las pérdidas y sólo enel 41% se reseña que el análisis de los resul-tados se realiza por intención de tratar. Elnúmero mediano de úlceras incluidas encada estudio es de 43, con un rango que os-cila entre 15 y 168.
En cuanto a su calidad metodológica (tabla 2),tan sólo 2 estudios obtienen 4 ó 5 puntos; 13estudios obtienen 3 puntos, y otros 3 estudiosson calificados con cero puntos. La mayoríade los resultados (83%) ofrecen evidencia deun grado A2, mientras que sólo 5 estudiospueden calificarse como A1 en la escala deHadorn.
34 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Tabla A.1
Úlceras por presión: Apósitos especiales vs tratamiento convencional
ConstanConsta caracte- Enmasca-
Constan Tamaño Cálculo proce- rísticas ramiento Análisiscriterios muestral/ previo dimiento basales/ en la eva- Constan por
inclusión- brazos de tamaño aleato- tamaño luación las intenciónEstudio exclusión estudio muestral rizado lesión resultado pérdidas de tratar
Alm137 No 56/2 No No Sí/sí Sí Sí NoCapillas138 Sí 29/2 No Sí Sí/sí Sí No NoColwell139 Sí 70/2 No No Sí/sí No Sí NoChang140 Sí 34/2 No No Sí/No No No NoGorse141 Sí 128/2 No No Sí/no No Ninguna NAKim142 Sí 44/2 No No Sí/sí No No SíKraft143 Sí 38/2 No No Sí/no No Sí SíLjungberg144 Sí 30/2 No No Sí/no No No SíNasar145 Sí 18/2 No No No Sí Sí NoOleske146 Sí 15/2 No No Sí/sí No Sí NoSebern147 Sí 77/2 No Sí Sí/sí No Sí NoThomas148 Sí 30/2 No No Sí/sí No Sí NoXakellis149 Sí 39/2 No No Sí/sí No Sí Sí
35«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Tabla A.2
Comparación entre apósitos especiales
ConstanConsta caracte- Enmasca-
Constan Tamaño Cálculo proce- rísticas ramiento Análisiscriterios muestral/ previo dimiento basales/ en la eva- Constan por
inclusión- brazos de tamaño aleato- tamaño luación las intenciónEstudio exclusión estudio muestral rizado lesión resultado pérdidas de tratar
Alm137 No 56/2 No No Sí/sí Sí Sí NoBale150 No 32/2 No No Sí/no No Sí NoBale 151 Sí 50/2 Sí Sí Sí/sí Sí Sí SíBanks 152 Sí 40/2 No Sí Sí/sí No Sí NoBanks153 Sí 50/2 No Sí Sí/sí No Sí NoBrod154 Sí 43/2 no No Sí/sí No Sí NoBrown-Etr155 Sí 140/2 No No Sí/no Sí Sí NoColin156 Sí 135/2 Sí No Sí/sí No Sí SíDarkovich157 Sí 123/2 No No Sí/sí No Sí NoHondé158 Sí 168/2 No Sí Sí/sí No Sí NoMeaume159 Sí 92/2 Sí Sí Sí/sí No Sí SíMulder160 Sí 64/3 No Sí Sí/no No Sí NoPalmieri161 Sí 24/2 No No Sí/no No Ninguna NASeeley162 Sí 40/2 No Sí Sí/sí No Sí SíSeeman163 Sí 35/2 Sí Sí Sí/sí No Sí SíThomas164 Sí 40/2 No Sí Sí/sí No Sí NoThomas165 Sí 99/2 No Sí Sí/sí No Ninguna NA
Tabla 2
Estudio Escala de Jadad Escala de Hadorn Tratamiento control
Alm137 3 A2 TCBale150 1 A2 AEBale151 5 A2 AEBanks152 3 A2 AEBanks153 3 A2 AEBrod154 1 A2 AEBrown-Etr155 3 A1 AECapillas138 4 A2 TCChang140 0 A2 TCColin156 1 A1 AEColwell139 1 A2 TCDarkovich157 1 A1 AEGorse141 2 A1 TCHondé158 3 A1 AEKim142 0 A2 TCKraft143 1 A2 TCLjungberg144 0 A2 TCMeaume159 3 A2 AEMulder160 3 A2 AENasar145 3 A2 TCOleske146 1 A2 TCPalmieri161 1 A2 AESebern147 3 A2 TCSeeley162 3 A2 AESeeman163 3 A2 AEThomas148 1 A2 TCThomas164 3 A2 AEThomas165 3 A2 AEXakellis149 1 A2 TC
AE: Comparación entre apósitos especiales; TC: Apósitos especiales vs Tratamiento convencional.
Como denota la tabla precedente, para anali-zar los resultados obtenidos, tanto en térmi-nos metodológicos como de eficacia, se hanestablecido dos grupos. En el primero de ellosse analizan los resultados de las comparacio-nes entre apósitos especiales frente a trata-miento con apósitos convencionales, y en elsegundo los resultados de las comparacionesentre apósitos especiales.
Comparación entre apósitos especialesy tratamiento convencional
En 13 de los estudios137-149 (Anexo I, tabla 1.1)se compara directamente el empleo de unapósito especial frente al tratamiento con-vencional, mientras que en otro160 se haceuna comparación múltiple al tratarse de undiseño en tres brazos en los que se examinandos tipos de apósitos especiales: hidrogel e hi-drocoloide, entre sí y frente a tratamientoconvencional.
Como se muestra en la tabla 3 adjunta, en 10estudios el tratamiento convencional consisteen gasa humedecida con salino. En los restan-tes consiste en diversos productos tópicos yapósitos de gasa que los cubren138, gasaempapada en solución Dakin139, gasas conparafina145 o en gasa empapada en povidonayodada142.
En la misma tabla se observa que en siete es-tudios137-139,140-142,149 se ha comparado la efi-cacia de un apósito hidrocoloide con la deapósitos convencionales. Entre estos estudiosdebe reseñarse que si bien el estudio de Capi-
llas138 utiliza como grupo de intervencióncualquiera de los productos de la gama Com-feel® para cura en ambiente húmedo (hidro-coloides en placa con alginato, gránulos opasta, hidrogel en estructura amorfa y apósi-tos de alginato cálcico), sin que pueda eva-luarse de forma independiente cada uno deellos, para los efectos operativos de esta revi-sión se ha optado por su inclusión en el grupogenérico de apósitos hidrocoloides.
De esos 7 estudios previamente mencionados,cinco137,138,140,142,149 no encuentran diferen-cias significativas entre el apósito hidrocoloi-de y el tratamiento convencional, sea éstegasa humedecida en salino, gasa y povidonayodada o gasa parafinada; en tanto que endos139,141 el empleo de hidrocoloides resultaen un aumento significativo del número deúlceras curadas de forma completa, con evi-dencia de grados A1 y A2.
Respecto a los resultados de estos últimos es-tudios, debe reseñarse que en el estudio deColwell139 los resultados pierden la significa-ción estadística tras controlar por el área ini-cial, el grado de lesión y el tiempo de perma-nencia en el estudio; mientras que en el deGorse141 los autores señalan que si bien los re-sultados son favorables al tratamiento con hi-drocoloide en úlceras no complicadas, sobretodo grado II, dichos resultados pueden estarinfluidos por diferencias en las tasas de úlce-ras con infección basal que son superiores enel grupo control, y que el tratamiento congasa húmeda les parece más adecuado parael manejo inicial de úlceras por presión com-plicadas (≥ grado III o infectadas).
36 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Tabla 3
Comparación de apósitos especiales vs tratamiento convencional
Hidrocoloide Poliuretano Dextranómero Hidrogel
Gasa-suero salino A2 NS137 A2 NS143 A2 NS144 A2 NS148
A2 Hidrocoloide139 A2 NS146 A2 NS160
A2 NS140 A2 NS147
A2 NS149
Gasa-solución Dakin A1 Hidrocoloide141
Gasa y povidona I A2 NS142
Gasa parafinada A2 NS145
Agentes tópicos A2 NS138
Se consignan: la referencia bibliográfica del estudio; su grado de evidencia (A1 o A2); el tipo de apósitoque ofrece resultados significativamente mejores, o la ausencia de diferencias significativas (NS).
Comentario aparte merece el estudio deAlm137, en el que las diferencias encontradasen el análisis de supervivencia no alcanzan lasignificación estadística; sin embargo, el gru-po tratado con el apósito hidrocoloide mues-tra una mejor función de distribución de lacuración y una mejoría significativa en la re-ducción de la mediana del área de las úlcerasal final del período de tratamiento.
Dadas estas discrepancias en los resultados yante la posibilidad de que el escaso númerode pacientes incluidos en algunos de ellos pu-dieran impedir la detección estadística de di-ferencias clínicas reales entre el uso de unapósito hidrocoloide y el tratamiento conapósitos convencionales, hemos integrado losresultados de los estudios incluidos en estedocumento que comparan ambas formas detratamiento. De dicha comparación integradacabría inferir que el empleo de hidrocoloidesfavorece significativamente la curación de lasúlceras por presión (OR: 2,01, IC 95%: 1,24-3,27). Sin embargo, la descripción por algunosautores142 de hipergranulación en el grupo depacientes tratados con hidrocoloides, queobligó a la suspensión del tratamiento, y laescasez de datos sobre lesiones posiblementeinfectadas obligan a ser cautelosos al juzgarlas ventajas reales de los apósitos hidrocoloi-des frente a los convencionales.
En los 3 estudios143,146,147 en los que se com-paran apósitos de poliuretano con tratamien-to convencional mediante gasa humedecidacon suero salino, los autores no observan di-
ferencias significativas entre ambos trata-mientos. Similares resultados se obtienen alcomparar dextranómero con gasa humedeci-da con suero salino144, gasa parafinada145 oapósitos de hidrogel con gasa humedecidacon salino148,160.
Comparación entre apósitos especiales
Los estudios que exploran estas comparacio-nes se muestran en detalle en la tabla 1.2 delAnexo I, y sus resultados, de forma esquemá-tica, en la tabla 4.
Cuatro estudios comparan apósitos hidroco-loides con apósitos de poliuretano150,152,162,165,sin que, con respecto a la curación de las le-siones, se observen diferencias estadística-mente significativas entre ellos.
Tampoco se observan diferencias entre hidro-coloides y otros tipos de apósitos como hidro-geles155,157,160, el metacrilato de polihidroxieti-lo154 o copolímeros de aminoácidos158. En unúnico estudio en el que se compara un apósi-to hidrocoloide (SignaDress®) frente a un apó-sito de hidrocoloide y alginato (Comfeel PlusUlcer Dressing®), Seeman y cols.163 observanun mayor índice de curación en el grupo tra-tado con el primero (35% vs 6%, p=0,04).
Por otro lado, Banks153 no encuentra diferen-cias al estudiar dos diferentes apósitos de po-liuretano, y lo mismo describe Thomas164 alcomparar dos hidrogeles.
37«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Tabla 4
Comparación entre apósitos especiales
Hidrocoloide Poliuretano Dextranómero Hidrogel
Hidrocoloide A2 Signadress A2 NS150 A1 NS155
Dres163 A2 NS152 A1 NS157
A2 NS162 A2 NS160
A2 NS165
Poliuretano A2 NS153
Alginato A2 Alginato159
Hidrogel A1 Hidrogel156 A1 NS151
A2 NS164
Otros A2 NS154 A2 Colágeno161
A1 NS158
Se consignan: la referencia bibliográfica del estudio; su grado de evidencia (A1 o A2); el tipo de apósitoque ofrece resultados significativamente mejores, o la ausencia de diferencias significativas (NS).
En 4 estudios se compara el uso de dextranó-mero con otros apósitos especiales, observán-dose diferencias estadísticamente significati-vas a favor del grupo de comparación en elcaso de un apósito de alginato159, otro de co-lágeno161 y un hidrogel156. En el cuarto estudiose obtienen resultados similares con gránulosde dextranómero y un hidrogel164.
Úlceras vasculares
Los estudios descritos en el Anexo I corres-ponden a úlceras de etiología venosa (tablas2.1.1 y 2.1.2) y mixta: arterial y venosa (ta-blas 2.2.1 y 2.2.2), ya que no se ha identifica-do ningún estudio publicado que, cumplien-do los criterios de inclusión, examine elempleo de apósitos especiales frente a medi-das convencionales o a otros apósitos espe-
ciales en el tratamiento de las úlceras arte-riales puras.
De los 36 estudios identificados, varios inclu-yen, además, otro tipo de lesiones, pero sólouno197, que se describe en una tabla indepen-diente (Anexo I, tabla 3.1), no muestra de ma-nera explícita los resultados relativos al trata-miento de úlceras vasculares. De los 35estudios restantes, 30 se restringen a pacien-tes con úlceras de etiología venosa y 5 com-paran el uso de apósitos especiales en pacien-tes con úlceras de etiología mixta.
En conjunto, 22 estudios evalúan el uso deapósitos especiales frente a tratamiento con-vencional y 13 comparan diferentes apósitosespeciales entre sí. Respecto a sus caracterís-ticas metodológicas (tablas B.1.1, B.1.2, B.2.1 yB.2.2), la mayoría de ellos presentan deficien-cias.
38 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Tabla B.1.1
Úlceras venosas: Apósitos especiales vs tratamiento convencional
ConstanConsta caracte- Enmasca-
Constan Tamaño Cálculo proce- rísticas ramiento Análisiscriterios muestral/ previo dimiento basales/ en la eva- Constan por
inclusión- brazos de tamaño aleato- tamaño luación las intenciónEstudio exclusión estudio muestral rizado lesión resultado pérdidas de tratar
Arnold166 Sí 70/2 No No Sí/sí No Sí NoBackhouse167 Sí 56/2 No No Sí/sí No Ninguna NABanerjee168 No 71/2 No No Sí/sí No Sí NoCallam169 Sí 132/2 No No Sí/sí No Sí SíCapillas138 Sí 41/2 No Sí Sí/sí Sí No NoDavis170 No 12/2 No No No No No NoEriksson171 Sí 53/2 No No Sí/no No Ninguna NAGarcía172 Sí 44/2 No No Sí/no No No NAGroene-
wald173 No 100/2 No No Sí/sí No Sí NoHandfield-
Jones174 No 10/2 No No No No Sí NoHansson175 Sí 153/3 No No Sí/sí No Sí SíMoffatt176 Sí 60/2 Sí Sí Sí/sí No Sí NoMoffatt177 Sí 60/2 No No Sí/sí No No NoNelson178 Sí 200/2 Sí Sí Sí/sí No No SíPessenhof-
fer179 No 48/2 No No Sí/sí No Sí NoRubin180 Sí 36/2 No Sí No/sí Sí Sí SíSawyer181 No 37/2 No Sí Sí/sí No Ninguna NASmith182 Sí 200/2 No Sí Sí/sí No Sí NoWunderlich183 Sí 40/2 No No Sí/sí No Sí No
Menos del 6% describe el cálculo a priori delnúmero de pacientes necesario para poderdetectar una diferencia clínica como estadís-ticamente significativa. El 29% no describecriterios de inclusión-exclusión, el 14% nomuestra las características basales de la po-
blación a estudio y el 26% no hace referenciaal tamaño de la lesión a tratar. Sólo en el28% de los estudios consta el procedimientoempleado para la designación aleatoria delos pacientes a cada grupo de tratamiento;en menos del 6% existe un método de en-
39«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Tabla B.1.2
Úlceras venosas: Comparación entre apósitos especiales
ConstanConsta caracte- Enmasca-
Constan Tamaño Cálculo proce- rísticas ramiento Análisiscriterios muestral/ previo dimiento basales/ en la eva- Constan por
inclusión- brazos de tamaño aleato- tamaño luación las intenciónEstudio exclusión estudio muestral rizado lesión resultado pérdidas de tratar
Bale150 No 30/2 No No Sí/no No Sí NoBowszyc184 Sí 80/2 No Sí Sí/sí No Sí SíBurgess185 Sí 121/3 No No No/no No No NoGibson186 No 62/2 No No Sí/sí No No NAMoss187 Sí 42/2 No No Sí/sí No Sí NoPalmieri161 Sí 12/2 No No Sí/no No Ninguna NASmith188 Sí 40/2 No No Sí/sí No Sí NoStewart189 Sí 95/2 No Sí Sí/sí No Sí NoTarvainen190 Sí 27/2 No Sí Sí/no No Sí NoThomas165 Sí 100/2 No Sí Sí/sí No Ninguna NAZuccarelli191 Sí 38/2 No No Sí/sí No Sí No
Tabla B.2.1
Úlceras venosas y arteriales: Apósitos especiales vs tratamiento convencional
ConstanConsta caracte- Enmasca-
Constan Tamaño Cálculo proce- rísticas ramiento Análisiscriterios muestral/ previo dimiento basales/ en la eva- Constan por
inclusión- brazos de tamaño aleato- tamaño luación las intenciónEstudio exclusión estudio muestral rizado lesión resultado pérdidas de tratar
Mian192 No 50/2 No No Sí/sí No No NoNyfors193 Sí 34/2 No No Sí/sí No No NoOhlsson194 No 30/2 No No Sí/sí No Sí No
Tabla B.2.2
Úlceras venosas y arteriales: Comparación entre apósitos especiales
ConstanConsta caracte- Enmasca-
Constan Tamaño Cálculo proce- rísticas ramiento Análisiscriterios muestral/ previo dimiento basales/ en la eva- Constan por
inclusión- brazos de tamaño aleato- tamaño luación las intenciónEstudio exclusión estudio muestral rizado lesión resultado pérdidas de tratar
Armstrong195 Sí 44/2 No Sí No No Sí NoBrandrup196 Sí 43/2 No No Sí/sí No No Sí
mascaramiento en la evaluación de resulta-dos y, aunque se describen las pérdidas en el72% de los casos, sólo en un 37% de los estu-dios se realiza un análisis por intención detratar. El número mediano de lesiones inclui-das en cada ensayo ha sido de 48 (rango 10-200).
Debido a dichas carencias y tal como puedeobservarse en la tabla 5, la mayoría de los es-tudios muestran bajas puntuaciones en la es-cala de Jadad que analiza la calidad metodo-lógica de los ensayos clínicos. De hecho, sóloun estudio obtiene la puntuación máxima endicha escala, en tanto que 17 estudios reciben1 punto y 6 cero puntos. Asimismo, la mayoríade los resultados de los estudios que han
cumplido los criterios de inclusión definidosen este documento deben ser clasificadoscomo nivel de evidencia científica A2, y sólo 7pueden catalogarse como A1 según la escalade Hadorn.
Para analizar los resultados obtenidos en tér-minos de eficacia se establecen dos grupos deestudios. En el primero de ellos se analizanlos resultados de las úlceras venosas y en elsegundo los de las úlceras mixtas. A su vez,cada uno de estos grupos se divide en dossubgrupos, incluyéndose en uno las compara-ciones entre apósitos especiales frente a tra-tamiento con apósitos convencionales, y en elotro los resultados de las comparaciones en-tre apósitos especiales.
40 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Tabla 5
Escala Escala Tipo TratamientoEstudio de Jadad de Hadorn de úlcera control
Armstrong195 3 A2 UM AEArnold166 1 A2 UV TCBackhouse167 1 A2 UV TCBale150 1 A2 UV AEBanerjee168 1 A2 UV TCBanks197 3 A2 UDBowszyc184 3 A2 UV AEBrandrup196 0 A2 UM AEBurgess185 1 A1 UV AECallam169 1 A1 UV TCCapillas138 4 A2 UV TCDavis170 0 A2 UV TCEriksson171 1 A2 UV TCGarcía172 0 A2 UV TCGibson186 0 A2 UV AEGroenewald173 1 A1 UV TCHandfield-Jones174 1 A2 UV TCHansson175 1 A1 UV TCMian192 0 A2 UM TCMoffatt176 3 A2 UV TCMoffatt177 0 A2 UV TCMoss187 1 A2 UV AENelson178 2 A1 UV TCNyfors193 0 A2 UM TCOhlsson 194 1 A2 UM TCPalmieri161 1 A2 UV AEPessenhoffer179 1 A2 UV TCRubin180 5 A2 UV TCSawyer181 3 A2 UV TCSmith188 1 A2 UV AESmith182 3 A1 UV TCStewart189 3 A2 UV AETarvainen190 3 A2 UV AEThomas165 3 A1 UV AEWunderlich183 1 A2 UV TCZuccarelli191 1 A2 UV AE
Tipo de úlceras: UM: úlceras mixtas (venosa-arterial). UV: úlceras venosas.Tratamiento control: AE: otros apósitos especiales. TC: tratamiento convencional.
Úlceras venosas
En pacientes con úlceras de etiología venosase han identificado 19 estudios que evalúan eluso de apósitos especiales frente a tratamien-to convencional, y 11 que establecen compa-raciones entre uno o más apósitos especiales.
Los estudios que exploran estas comparacio-nes se muestran en detalle en las tablas 2.1.1y 2.1.2 del Anexo I.
Apósitos especiales vs tratamiento convencional
En los 19 estudios que evalúan el uso de apó-sitos especiales frente a tratamiento conven-cional, los tratamientos empleados comocontroles han sido: gasa empapada en suerosalino171,172,179, gasa y povidona yodada173,gasa parafinada168,175,174,183, gasa con parafinao povidona yodada166,182, viscosa tejida noadherente167,169,176,177,178 y gasa con diversosagentes tópicos138,170,180,181. Sus resultados sepresentan de forma esquemática en la tabla 6adjunta.
Siete estudios138,166,167,174,175,176,178 examinanun apósito hidrocoloide. En seis de ellos lacomparación es directa frente al control con-
vencional, en tanto que el estudio de Hans-son175 se compone de tres brazos en los que elapósito hidrocoloide se compara con gasa pa-rafinada y con cadexómero yodado, artículocalificado como producto sanitario en EE.UU.pero como fármaco en Europa175. En ningunode dichos estudios se encuentran diferenciasestadísticamente significativas entre los gru-pos de tratamiento en la variable de interés,curación o reducción en el tamaño de la le-sión, entre el apósito hidrocoloide y los con-troles de comparación.
Debe reseñarse que el estudio de Capillas138
compara el uso de diferentes productos tópi-cos y apósitos de gasa para cubrir las lesionesy cualquiera de los productos de la gamaComfeel® para cura en ambiente húmedo(hidrocoloides en placa con alginato, gránuloso pasta, hidrogel en estructura amorfa y apó-sitos de alginato cálcico), sin que pueda eva-luarse de forma independiente cada uno deellos. Sin embargo, en el presente documentose ha optado por su inclusión en el grupo ge-nérico de apósitos hidrocoloides. En este estu-dio no se observan diferencias significativasni en el porcentaje de superficie cicatrizada/día de tratamiento ni en el tiempo necesariopara cicatrizar 1 cm2 inicial de la lesión entre
41«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Tabla 6
Apósitos especiales vs tratamiento convencional
Hidro- Poliure- Dextra-coloide tano nómero Alginato Hidrogel Varios
Gasa-suero salino A2179 A2 NS171
A2 Dex-tra181
Gasa-povidona I A1 Dex-tra173
Gasa parafinada A2 NS174 A2 NS168 A1 NS175
A1 NS175 A2 NS183
Gasa parafinada/ A2 NS166 A1NS182
o con povidona I
Viscosa tejida A2 NS167 A1 NS169 A2 NS177
A2 NS176
A1 NS178
Agentes tópicos-gasa A2 NS138 A2 Poliu- A2 Dex-re170 tra172
A2 U. Boot180
Se consignan: la referencia bibliográfica del estudio; su grado de evidencia (A1 o A2); el tipo de apósitoque ofrece resultados significativamente mejores, o la ausencia de diferencias significativas (NS).
el grupo control y el grupo tratado con apósi-tos especiales.
No se observan tampoco diferencias de cura-ción en los tres estudios que comparan unapósito de poliuretano con apósitos conven-cionales en forma de gasa húmeda179, gasaparafinada168 o viscosa tejida no adheren-te169. Por el contrario, en dos estudios170,180 enlos que la comparación se establece con UnnaBoot (malla de gasa impregnada en óxido dezinc, calamina y gelatina) los resultados sondispares. Rubin180 compara en 36 pacientesambulatorios con úlceras venosas crónicas laeficacia de un determinado apósito de poliu-retano (Synthaderm®) frente a Unna Boot,observando una tasa de curación al año deseguimiento significativamente mayor en elgrupo de pacientes tratados con Unna Boot(94,7% vs 41,2%, p<0,05). Opuestos resultadosobtienen Davis y cols., quienes en 12 pacien-tes ambulatorios con úlceras secundarias ainsuficiencia venosa observan que, a los 6meses, la reducción media en el área es ma-yor en los 5 pacientes tratados con poliureta-no (Tegaderm/Bioclusive®) y Unna Boot queen los 7 pacientes tratados sólo con UnnaBoot. Sin embargo, este estudio es de muy es-casa calidad y presenta numerosos proble-mas metodológicos pues, además de ser esca-so el número de pacientes incluidos, noconstan sus características basales, el área dela lesión ni el número de lesiones curadas alfinalizar el período de seguimiento.
Cuatro son los estudios en los que se examinala eficacia del dextranómero, siendo los resul-tados discrepantes171,172,173,181. García et al.172
encuentran diferencias significativas favora-bles al dextranómero en la reducción mediaen el área, pero no en la circunferencia de lalesión. En nuestra opinión, esta diferencia nodevalúa el estudio, por dos razones: primera,el área es la variable preferente por ser la másutilizada y, por tanto, más susceptible decomparación; segunda, la longitud de la cir-cunferencia es función lineal del radio de laúlcera, mientras que el área es función delcuadrado, por lo que las variaciones en estavariable alcanzan significación estadísticaantes que en las de aquélla. Groenewald173
concluye que el dextranómero fue más eficazque la gasa empapada en povidona yodadatanto en el porcentaje de reducción en el áreaa los 21 días como en el tiempo medio de cu-ración en 100 pacientes ambulatorios con úl-ceras postflebíticas. Sin embargo, en este es-tudio no quedan claros los criterios deinclusión-exclusión, no consta el procedi-miento de aleatorización, existe un importan-te número de pérdidas y no se realiza análisis
por intención de tratar, todo lo cual puede re-ducir la solidez de sus resultados. Sawyer181,en un estudio de mejor calidad en la escalade Jadad aunque con menor número de pa-cientes, también observa un mayor índice decuración en los pacientes tratados con dex-tranómero que en los controles. Por el contra-rio, Eriksson171 no encuentra diferencias entredextranómero y gasa empapada en salino enel tratamiento de pacientes ambulatorios conúlceras venosas.
Un único estudio182 compara un hidrogel congasa parafinada o povidona yodada, no obser-vándose diferencias entre los tratamientoscon un grado de evidencia A1 en la escala deHadorn. Similares resultados, aunque con va-loración A2, se observan también en el únicoestudio177 en el que se compara un apósito dealginato con un apósito convencional, y en elque se examina la eficacia de un apósito decarbón activado frente a controles tratadoscon gasa con parafina183.
Comparación entre apósitos especiales
Los grados de evidencia y resultados de losestudios que comparan los efectos de distin-tos apósitos especiales se esquematizan en latabla 7.
De los 12 estudios registrados, 7 empleanapósitos hidrocoloides. En 4 de ellos se com-paran con apósitos de poliuretano150,165,184,191
y en los restantes la comparación se estable-ce con cadexómero yodado175, con otro hidro-coloide185 o con un apósito de alginato188. Enninguno de los 7 estudios (grado de evidenciaA1 y A2) se observan diferencias significativasentre los apósitos empleados.
Similares resultados obtienen el único estu-dio que compara dos hidrogeles186 y el quecompara un apósito de hidrogel con otro decadexómero yodado189.
De los 3 estudios identificados en los que seemplea dextranómero, dos187,190 lo comparancon cadexómero yodado, no encontrándose di-ferencias estadísticamente significativas entreambas formas de tratamiento. Palmieri161 des-cribe una mayor rapidez en la curación al em-plear un apósito de colágeno que dextranóme-ro, aunque no existen diferencias en el númerode lesiones curadas al final del estudio.
Úlceras de etiología mixta arterial y venosa
En ninguno de los estudios que comparan unapósito especial con tratamiento convencio-
42 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
nal (Anexo I, tabla 2.2.1) se observan diferen-cias estadísticas entre la intervención y elcontrol, sea éste compresión estándar192 ogasa empapada en salino193,194.
Tampoco muestran diferencias los dos estu-dios (Anexo I, tabla 2.2.2) que comparan apó-sitos hidrocoloides vs alginato195 o apósitooclusivo de zinc196.
Resultados no definidos de acuerdoa la etiología de las lesiones
Banks y cols.197 (Anexo I, tabla 3.1) estudianlos efectos de un apósito de poliuretano Lyo-foam Extra® y de un apósito hidrocelular depoliuretano Allevyn® en 61 pacientes con úl-ceras por presión grados II o III, úlceras veno-sas y otras heridas (traumáticas, agudas ycrónicas y quemaduras), no encontrando di-ferencias significativas entre ambos tipos deapósitos en cuanto a curación ni reducción enel área de las lesiones a las 6 semanas de tra-tamiento. Es notable en este estudio la escasarespuesta obtenida en términos de curaciónde las lesiones.
Análisis de los resultadoseconómicosComo se muestra en el Anexo II, 15 estudiosproporcionan datos sobre los costes del trata-miento: 8 en el caso de las úlceras por pre-sión137,139,141,142,143,147,149,164, 4 en las úlcerasvasculares175,186,188,194, y 3 estudios138,150,198 in-cluyen ambos tipos de lesiones. Catorce de
ellos han sido previamente seleccionados eincluidos en esta revisión. Sin embargo, nin-guno es un estudio específicamente diseñadopara la evaluación de costes, por lo que sóloconstituyen aproximaciones al análisis eco-nómico de estos tratamientos. Ante tales cir-cunstancias se ha considerado admisible lainclusión del estudio de Bergeman198, queaun sin ser un ensayo clínico, sino un estudioobservacional, se orienta específicamente alanálisis de costes del tema que nos ocupa.
De los ensayos clínicos aleatorizados que eva-lúan los costes del tratamiento con apósitosespeciales en pacientes con úlceras por pre-sión, en cinco se comparan con gasas húme-das con salino137,139,143,147,149; en tres con unapósito de gasa impregnada con solución Da-kin141, povidona yodada142 o diferentes pro-ductos tópicos138; y un último estudio164 com-para dos apósitos especiales (gránulos dedextranómero vs hidrogel). En el caso de lasúlceras vasculares, en tres estudios se usanapósitos de gasa parafinada175, asociada a di-ferentes productos tópicos138 o empapada ensalino194, como comparación, mientras quetambién tres186,175,188 comparan diferentesapósitos especiales entre sí. Por último,Bale150 compara un apósito hidrocoloide y unapósito hidrocelular en 100 pacientes con úl-ceras vasculares, úlceras por presión y otrostipos de heridas crónicas.
El análisis de los resultados de estos estudiospresenta importantes dificultades para la sis-tematización ya que, además de las deficien-cias metodológicas previamente comentadas,ninguno de ellos se ha diseñado con el objeti-vo específico de analizar la relación coste-efi-cacia, no existe homogeneidad en las varia-
43«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Tabla 7
Comparación entre apósitos especiales
Hidrocoloide Poliuretano Alginato Dextranómero Hidrogel
Hidrocoloide A1 NS185 A2 NS150 A2 NS188
A1 NS165
A2 NS184
A2 NS191
Hidrogel A2 NS186
Otros A1 NS175 A2 NS187 A2 NS189
A2 Colágeno161
A2 NS190
Se consignan: la referencia bibliográfica del estudio; su grado de evidencia (A1 o A2); el tipo de apósitoque ofrece resultados significativamente mejores, o la ausencia de diferencias significativas (NS).
bles estudiadas y los resultados son dispares,por lo que no es posible determinar con ungrado de certeza suficiente cuál es el apósitoo tipos de apósitos que presentan una mejorrelación coste-eficacia.
En varios de los estudios que comparan unapósito especial frente a uno convencional seconstata que, aunque el coste del material porunidad de tratamiento es superior en el uso deapósitos especiales, con su uso se reduce eltiempo necesario para cada cambio de apósi-to, el número de cambios, la cantidad de ma-terial empleado y, por tanto, parece reducirseel coste total137,138,139,141,142, aunque en algu-nos de ellos la falta de análisis estadístico nopermite determinar con exactitud si las dife-rencias encontradas son ciertamente signifi-cativas143,194. Por otro lado, algunos autores147
sólo observan diferencias en el tratamiento deciertos tipos de lesiones, e incluso otros149,175
no encuentran diferencias significativas en elcoste total del tratamiento.
De los estudios que comparan apósitos espe-ciales, cuatro150,175,186,188 no encuentran dife-rencias significativas entre ellos, mientrasque en uno el apósito de hidrogel resulta másbarato que los gránulos de dextranómero enpacientes con úlceras por presión164.
El objetivo primario del estudio realizado porBergeman198 es el análisis económico del tra-tamiento local de las úlceras por presión y delas úlceras venosas en las piernas en pacien-tes hospitalizados. En este estudio, realizad-cuatro centros de Alemania, se asume igualeficacia entre apósitos convencionales y apó-sitos especiales y se investigan las siguientesvariables principales: coste de personal porminuto, tiempo necesario para cada cambiode apósito, número total de cambios, coste dematerial y coste total del tratamiento.
Sus resultados indican que los costes del tra-tamiento hospitalario convencional, tanto delas úlceras por presión como de las úlcerasvenosas, con gasa empapada en solución Rin-ger son mucho mayores que con apósitos hi-droactivos en combinación con colagenasapara favorecer la limpieza enzimática. La re-lación entre los costes de personal y material
es aproximadamente 95/5% en el tratamientocon gasa y 67/33% en el tratamiento con apó-sitos especiales. En ambos casos, el uso deapósitos especiales supone un significativoahorro en el coste total por unidad de trata-miento, tanto por la reducción en el coste depersonal como por la duración del propio tra-tamiento.
En cualquier caso, debe significarse que eneste estudio se considera que la cura de heri-das con gasa húmeda, gasa impregnada conuna pomada y los apósitos de alginato cálcicose efectúa con dos enfermeras, según los pro-tocolos de los hospitales implicados; mientrasque las curas con apósitos hidroactivos sepractican sólo con una, ya que son más fáci-les de aplicar. En consecuencia, el uso de apó-sitos convencionales en tales circunstanciasviene a suponer unos costes de personal muysuperiores a lo que supondrían realizando lascuras una sola enfermera.
Los autores recomiendan el uso de apósitosespeciales en el tratamiento tanto de las úlce-ras por presión como de las úlceras venosas,ya que supone una significativa reducción enel coste de personal y la duración del trata-miento, lo que significa un significativo aho-rro en el coste total para el hospital.
Dadas las características del estudio, sus re-sultados no son generalizables, e incluso susautores concluyen que la cuantía exacta degasto o de ahorro dependerá en cada ámbitodel número de pacientes tratados al año, elcase-mix de los tipos de heridas y de la técni-ca habitualmente utilizada para el trata-miento. A todo ello ha de añadirse la variabi-lidad de costes en los distintos ámbitosasistenciales, que dificultan la transposiciónde los estudios económicos de un sistema sa-nitario a otro. Así, las diferencias que se danen los costes salariales, la aplicación de losprocedimientos en la práctica profesional, laorganización de las estructuras asistenciales,e incluso el coste de adquisición de los mate-riales, en función de múltiples variables demercado. En definitiva, parece imprescindi-ble un cálculo real de los costes locales, an-tes de decidir una política de selección dematerial.
44 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Las conclusiones que se formulan a continua-ción se refieren a la evaluación del impactode los apósitos especiales en el tratamientode ciertas úlceras crónicas, tema que haconstituido el objetivo central de este trabajo.Sin embargo, aunque el presente informe seorientase específicamente hacia la terapéuti-ca de estas lesiones, también ha de hacersemención de otros aspectos de las mismas quese han comentado en los capítulos I y II.
Respecto a las úlceras por presión, debe signi-ficarse que pueden prevenirse en su mayoría,atendiendo a los diferentes factores de riesgotales como: bajo nivel de conciencia; altera-ciones sensoriales; enfermedades agudas gra-ves; enfermedades vasculares; edades extre-mas de la vida, tanto población anciana comorecién nacidos; la existencia de antecedentesprevios de úlceras por presión, y, muy espe-cialmente, la inmovilidad, que es, con mucho,el más importante. Por esta razón, la movili-zación frecuente y correcta de los pacientesse considera prioritaria para evitar la apari-ción de estas úlceras.
Por otra parte, cabría interrogarse sobre laidoneidad de los tratamientos locales postu-lados habitualmente, como los que aquí hansido objeto de estudio. El modelo experimen-tal sobre el que se basa el uso de apósitos es-peciales en el tratamiento de las heridas cró-nicas se considera claramente fundamentado;sin embargo, la clínica muestra que la cicatri-zación y curación de una herida crónica sonprocesos mucho más complejos de lo que ta-les modelos apuntan, y que sus mecanismosaún no se conocen con exactitud. En conse-cuencia, cabría interrogarse sobre lo acertadode la orientación del grueso de la investiga-ción en curso, que se ha polarizado en una fa-ceta del tratamiento local, postergando la ex-ploración de otros abordajes del problema.
Por cuanto respecta a la evaluación de la efi-cacia y coste-eficacia de los apósitos especia-les, subsisten notables incertidumbres que laliteratura consultada no permite despejar.Entendemos que el estudio que pudiera ofre-cer respuesta a tales interrogantes deberíadiseñarse teniendo en cuenta los siguientesaspectos:
1. El número de pacientes reclutados debe-ría basarse en un cálculo a priori del ta-
maño de la muestra, de forma que elestudio tenga potencia suficiente paradetectar diferencias estadísticamentesignificativas entre los grupos de trata-miento. Diversos autores han puesto demanifiesto la dificultad para que un úni-co centro pueda reclutar un número su-ficiente de pacientes, por lo que la solu-ción más factible para resolver esteproblema pasaría por la realización deestudios multicéntricos.
2. La variable principal debe ser: precisa,consistente y, finalmente, relevante parael paciente. En todo, caso debe ser obje-tivable y el método empleado para suevaluación debe estar previamente vali-dado.
3. En cada paciente debería incluirse unaúnica úlcera de referencia. No deben in-cluirse varias úlceras en el análisis yaque no son independientes, a menos quese utilicen técnicas estadísticas específi-cas para diferenciar los efectos de la in-tervención.
4. Los grupos objeto de comparación de-ben presentar semejanza basal.
5. Deben describirse todos los tratamien-tos asociados.
6. Debe describirse el método empleadopara la asignación aleatoria de cada pa-ciente a un grupo de tratamiento.
7. Deben describirse las pérdidas y suscausas.
8. Debe existir un procedimiento adecuadoque garantice el enmascaramiento en laevaluación de los resultados.
9. Deben incluirse análisis coste-eficacia o,cuando menos, de minimización de cos-tes.
10. Se deben incluir medidas de calidad devida y relación coste-efectividad.
En síntesis, la literatura revisada en el presen-te informe permite formular las siguientesconclusiones:
1. El empleo de apósitos especiales en eltratamiento de las úlceras vasculares ypor presión, cualquiera que sea su gra-
45«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
VI. Conclusiones
do, se ha generalizado en la prácticaasistencial, sin que exista una clara evi-dencia científica que sustente su su-perioridad frente a los apósitos conven-cionales. La mayoría de los estudios queexaminan la eficacia de los apósitos es-peciales, tanto en el tratamiento de lasúlceras por presión como en el de las úl-ceras vasculares en las piernas, presen-tan serias limitaciones metodológicas ysu calidad científica no permite susten-tar recomendaciones consistentes.
2. La propia variable de resultado elegidaen las diferentes investigaciones es obje-to de notable variabilidad, lo que obligaa su interpretación ajustada a las parti-cularidades de cada estudio, con el co-rrespondiente menoscabo de la validezexterna del mismo.
3. La enorme variabilidad en los índices decuración observados sugiere que, tantoen las úlceras por presión como en lasvasculares, parecen existir otros facto-res tan o más importantes para el proce-so de cicatrización y curación que el tipode apósito empleado, aunque existecontroversia sobre cuáles son dichosfactores, generales o locales, y cómoparticipan en el proceso de cicatrizacióny curación.
4. La literatura consultada no ofrece datossuficientes para establecer cuál es el usoapropiado de los apósitos especiales enel tratamiento de las úlceras vascularesde las piernas ni de las úlceras por pre-sión, lo que impide conocer la posibleexistencia de condiciones de sobreutili-zación o de infrautilización de los mis-mos en la práctica asistencial. Estos da-tos serían de importancia crítica en laestimación de la calidad del tratamientoque se ofrece a los pacientes y lo ade-cuado del uso de los recursos sanitarios.
5. Los estudios analizados no ofrecen laevidencia científica necesaria para esta-blece, con suficiente grado de certeza, silos apósitos especiales son más eficacesque los convencionales en el tratamien-to de las úlceras por presión ni en el delas úlceras vasculares en la pierna.
6. Existen datos que sugieren que los apó-sitos hidrocoloides son más eficaces queel tratamiento convencional en la cura-ción de las úlceras por presión. Sin em-
bargo, esta aparente superioridad nocoincide con la similitud de resultadosentre tales hidrocoloides y los restantesapósitos especiales; y, a su vez, entre és-tos y los tratamientos convencionales.
7. Las comparaciones entre uno o másapósitos especiales en pacientes con úl-ceras por presión, así como en pacientescon úlceras vasculares, no han demos-trado diferencias significativas en las ta-sas de curación, a pesar de los distintoscomportamientos atribuidos a las dife-rencias estructurales de los materiales.
8. No se aprecian diferencias significativasen los índices de curación entre los apósi-tos especiales y el tratamiento convencio-nal en el caso de las úlceras vasculares enextremidades, a excepción del dextranó-mero que, quizá por su acción desbridan-te, parece presentar mayor eficacia en eltratamiento de las úlceras venosas.
9. El empleo de los apósitos especiales enel tratamiento de las úlceras infectadas,tanto en el caso de úlceras por presióncomo del conjunto de las vasculares ode las de etiología exclusivamente arte-rial, apenas se contempla en la literatu-ra consultada, que muestra una extraor-dinaria pobreza de datos al respecto.
10. Los costes directos de los apósitos espe-ciales son superiores a los del tratamien-to convencional, aunque existe una ten-dencia general favorable a su empleo,basada en el menor número de cambiosque exigen los apósitos especiales y elmenor tiempo de enfermería necesariopara cada uno de estos cambios.
11. Sin embargo, no hemos detectado estu-dios cuyo diseño permita definir conclaridad la mejor relación coste-eficaciade los apósitos empleados en el trata-miento de las úlceras vasculares y porpresión; a lo que se añade la dificultadde trasposición geográfica que suelenpresentar los estudios económicos. Di-cha relación sólo podrá establecerse unavez conocidas y evaluadas las variablesclínicas y económicas propias de cadaámbito asistencial específico, esencial-mente: protocolos de atención; costes deadquisición que puedan conseguirsepara los distintos tipos de apósitos; dis-ponibilidad de recursos humanos y cos-te-oportunidad de los mismos.
46 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
1. Forrester JC. Wound healing and fibrosis. En Jamieson & Kay’s Textbook of Surgical Physiology. Eds.Ledingham IM, Mackay C. 3.ª ed. Churchill Livingstone Edinburg 1979; 1-14.
2. Szycher M, Lee SJ. Modern wound dressings: a systematic approach to wound healing. J BiomaterAppl 1992;7:142-213.
3. Winter GD. Formation of the scab and the rate of epithelialisation of superficial wound in the skinof the young domestic pig. Nature 1962;193:293-4.
4. Hinman CD, Maibach H. Effect of air exposure and occlusion on experimental human skin wounds.Nature 1963;200:377-8.
5. Lazarus GS, Cooper MN, Knighton DR. Definitions and guidelines for assessment of wounds andevaluation of healing. Arch Dermatol 1994;130:489-93.
6. Cuzzell J. Choosing a wound dressing. Geriatr Nurs 1997;18:260-5.
7. Torra i Bou JE, Casaroli-Marano RP, Martínez Cuervo F. El uso del colágeno en la cicatrización de lasheridas. Rev ROL Enf 2000;23:715-22.
8. Ramasastry SS. Chronic problem wound. Clin Plast Surg 1998;25:367-96.
9. Arao H, Obata M, Shimada T. Morphological characteristics of the dermal papillae in the develop-ment of pressure sores. J Tiss Viab 1998;8:17-23.
10. Dyson M, Young S, Pendle Cl. Comparison of the effects of moist and dry conditions on dermal re-pair. J Invest Dermatol 1988;91:434-9.
11. Fivenson DP, Faria DT, Nickoloff BJ. Chemokine and inflammatory cytokine changes during chronicwound healing. Wound Repair Regen 1997;5:310-22.
12. Álvarez OM, Mertz PM, Eaglstein WH. The effect of occlusive dressings on collagen synthesis andre-epithelialization in superficial wounds. J Surg Res 1983;35:142-8.
13. Knighton DR, Silver IA, Hunt TK. Regulation of wound-healing angiogenesis -effect of oxygen gra-dients and inspired oxygen concentration. Surgery 1981;90:262-70.
14. Varghese MC, Balin AK, Carter DM. Local environment of chronic wounds under synthetic dres-sings. Arch Dermatol 1986;122:52-7.
15. Robson MC. Wound infection, A failure of wound healing caused by an imbalance of bacteria. SurgClin North Am 1997;77:637-50.
16. Tammelin A, Lindholm C, Hambreus A. Chronic ulcers and antibiotic treatment. J Wound Care1998;7:435-7.
17. Bergstrom N, Bennett MA, Carlson CE. Treatment of Pressure Ulcers. Clinical Practice Guideline,No.15 Rockville, MD: US. Department of Health and Human Services. Public Health Service, Agencyfor Health Care Policy and Research. AHCPR Publication No. 95-0652. December 1994.
18. Directrices para el tratamiento de las úlceras por presión. European Pressure Ulcer Advisory Panel(EPUAP) 1998. Documento GNEAUPP (http://www.gneaupp.org).
19. Nelzen O, Bergqvist D, Lindhagen A. The prevalence of chronic lower-limb ulceration has been un-derstimated: results of a validated population questionnaire. Br J Surg 1996;83:255-8.
20. Ruckley CV. Socioeconomic impact of chronic venous insufficiency and leg ulcers. Angiology 1997;48:67-9.
21. London NJM, Donnelly R. Ulcerated lower limb. BMJ 2000;320:1589-91.
22. Smith DM. Pressure ulcers in the nursing home. Ann Intern Med 1995;123:433-42.
23. Brandeis GH, Morris JN, Nash DJ. The epidemiology and natural history of pressure ulcers in elderlynursing home residents. JAMA 1990;264:2905-9.
24. Allman RM. Pressure ulcer prevalence, incidence, risk factors and impact. Clin Geriatr Med 1997;13:421-36.
47«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
VII. Bibliografía
25. Franks PJ, Winterburg H, Moffatt C. Quality of life in patients suffering from pressure ulceration: acase controlled study. Ost/Wound Management.1999;45:56.
26. Franks PJ, Bosanquet N, Brown D. Perceived health in a randomised trial of treatment for chronicvenous ulceration. Eur J Vasc Endovas Surg 1999;17:155-9.
27. Torra I Bou JE, Soldevilla Ágreda JJ. Libro blanco de las úlceras por presión en España. 3.er SimposioNacional sobre úlceras por presión. Logroño, abril 2000. Libro Resumen de Ponencias y Comunica-ciones. pgs. 45-47.
28. Simon DA, Freak L, Kinsella A. Community leg ulcer clinics: a comparative study in two healthauthorities. BMJ 1996;312:1648-51.
29. Tinkler A, Hotchkiss J. Implementing evidence-based leg ulcer management. Evidence-Based Nur-sing 1999;2:6-8.
30. Dale JJ, Ruckley CV, Harper DR. Randomised, double blind placebo controlled trial of pentoxifyllinein the treatment of venous leg ulcers. BMJ 1999;319:875-8.
31. Wilkinson EAJ, Hawke CI. Oral zinc for arterial and venous leg ulcers. (Cochrane Review). In: TheCochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.
32. Teepe RGC, Roseeuw DI, Hermans J. Randomized trial comparing cryopreserved cultured epidermalallografts with hydrocolloid dressings in healing chronic venous ulcers. J Am Acad Dermatol 1993;29:982-8.
33. Peschen M, Weinchenthal M, Schopf E. Low-frequency ultrasound treatment of chronic venous legulcers in an outpatient therapy. Acta Derm Venereol 1997;77:311-14.
34. Stiller MJ, Pak GH, Thaler S. A portable pulsed electromagnetic field (PEMF) device to enhance hea-ling of recalcitrant venous ulcers: a double-blind, placebo controlled clinical trial. Br J Dermatol1992;127:147-54.
35. Ciaravino ME, Friedell ML, Kammenlocher TC. Is hyperbaric oxygen a useful adjunt in the manage-ment of problem lower extremity wounds? Ann Vasc Surg 1996;10:558-62.
36. Jones JE, Nelson EA. Skin grafting for venous leg ulcers. (Cochrane Review). In: The Cochrane Li-brary, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.
37. Krishnamoorthy L, Morris HL, Harding KG. Specific growth factors and the healing of chronicwounds. J Wound Care 2001;10:173-8.
38. Evans D, Land T. Topical negative pressure for treating chronic wounds. (Cochrane Review). In:The Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Sofware.
39. Bradley M, Cullum N, Sheldon T. The debridement of chronic wounds: a systematic review. HealthTechnol Assess 1999;3 (17 Pt 1):1-78.
40. Lewis R, Whiting O, ter Riet G. A rapid and systematic review of the clinical effectiveness and cost-effectiveness of debriding agents in treating surgical wounds healing by secondary intention.Health Technol Assess 2001;5(14).
41. Bradley M, Cullum N, Sheldon T. Systematic reviews of wound care management: dressings and to-pical agents in the healing of chronic wounds. Health Technol Assess 1999;3 (17 Pt 1):1-135.
42. European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP). Review 1;2:31.
43. Allman RM. Pressure ulcers among the elderly. N Engl J Med 1989;320:850-3.
44. Bliss M, Simini B. When are the seeds of postoperative pressure sores shown? Often during surgery.BMJ 1999;319:863-4.
45. Bergstrom N, Allman RM, Carlson CE. Pressure ulcers in adults: Prediction and Prevention. ClinicalPractice Guideline, No. 3. Department of Health and Human Services. Public Health Service, Agencyfor Health Care Policy and Research. AHCPR Publication No. 92-0047. May 1992.
46. Andrychuk MA. Pressure ulcers: causes, risk factors, assessment and intervention. OrthopaedicNursing July/August 1998:65-83.
47. Guía de cuidados enfermeros. Úlceras por presión. INSALUD. Ministerio de Sanidad y Consumo.Madrid, 1996.
48. Roldán Valenzuela A, Jaén Ferrer P, Ferrer Cano F. Úlceras por presión en el sacro. Evaluación multi-céntrica de un apósito hidrocoloide hidro-regulador específico. Rev ROL Enf 1999;22:223-30.
49. Torra i Bou JE. Epidemiología de las úlceras por presión. Rev ROL Enf 1998;238:75-88.
48 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
50. Clark M, Watts S. The incidence of pressure sores in a National Health Service Trust Hospital during1991. Journal of Advanced Nursing 1994;20:33-6.
51. Arrondo Díez I, Huizi Egileor X, Gala de Andrés M. Úlceras por decúbito en UCI. Análisis y atenciónde enfermería. Enf Intensiva 1995;6:159-64.
52. Cantón R, Guayadol S, Torra i Bou. Úlceras por presión: evaluación de la utilización sistemática deun parque de superficies especiales para el manejo de la presión en la Unidad de Cuidados Intensi-vos del Hospital de Tarrasa. Enf Intensiva 2000;11:118-26.
53. Bergstrom N, Demuth PJ, Braden BJ. A clinical trial of the Braden Scale for predicting pressure sorerisk. Nurs Clin North Am 1987;22:417-26
54. Inman KJ, Sibbald WJ, Rutledge FS. Clinical utility and cost-effectiveness of an air suspension bed inthe prevention of pressure ulcers. JAMA 1993;269:1139-43.
55. Bergstrom N, Braden B. A prospective study of pressure sore risk among institutionalized elderly.J Am Geriatr Soc 1992;40:747-58.
56. Kosiac M. Etiology and pathology of ischemic ulcers. Arch Phys Med Rehab 1959;40:62-71.
57. Kosiak M, Kubicek WG, Olson M. Evaluation of pressure as a factor in the production of ischialulcers. Arch Phys Med Rehab 1958;39:623-9.
58. Seiler WO, Allen S, Stahelin HB. Influence of the 30 degree laterally inclined position and the super-soft 3-piece mattress on skin oxygen tension on areas of maximum pressure-implications for pres-sure sore prevention. Gerontology 1986;32:158-66.
59. Bennet L, Kavner D, Lee BK. Shear vs pressure as causative factors in skin blood flow occlusion.Arch Phys Med Rehabil 1979;60:309-14.
60. Cullum N, Clark M. Intrinsic factors associated with pressure sores in elderly people. J Adv Nursing1992;17:427-31.
61. Pressure ulcer risk assessment and prevention. Guidelines. Royal College of Nursing. June 2000.
62. Finucane TE. Malnutrition, tube feeding and pressure sores: data are incomplete. J Am Ger Soc1995;43:447-51.
63. Defloor T. The risk of pressure sores: a conceptual scheme. J Clin Nursing 1999;8:206-16.
64. Goldstone LA, Goldstone J. The Norton Score: an early warning of pressure sores? J Adv Nursing1982;7(5):419-26.
65. Berlowitz DR, Wilking SV. Risk factors for pressure sores: A comparison of cross sectional andcohort derived data. J Am Ger Soc 1989;37:1043-50.
66. Norton D, McLaren R, Exton-Smith AN. An investigation of geriatric nursing problems in hospital.The National Corporation for the Care of Old People. London 1962.
67. Bergstrom N, Braden B, Laguzza A. The Braden Scale for predicting pressure sore risk. Nurs Res1987;36:205-210.
68. Werstrate JT, Hop WCJ, Aalbers AGJ. The clinical relevance of the Waterlow pressure risk scale in theICU. Intens Care Med 1998;24:815-21.
69. Torra i Bou JE. Valorar el riesgo de presentar úlceras por presión. Revista ROL de Enfermería 1997;224:23-30.
70. Barbero Juarez FJ, Villar Dávila R. Mejora continua de la calidad en las lesiones por presión median-te la valoración del riesgo de aparición. Enf Clínica 8;4:141-50.
71. Quiralte C, Martínez RM, Fernández C. Estudio de validez de criterio de la escala de Norton modifi-cada del Hospital Clínico San Carlos. Enf Clínica vol 8; 4:151-5.
72. Bermejo Caja CJ, Beamud Lagos M, de la Puerta Calatayud M. Fiabilidad interobservadores de dosescalas de detección de riesgo de formación de úlceras por presión en enfermos de 65 o más años.Enfermería Clínica vol 8; 6:242-7.
73. Rodríguez Palma M, Malia Gázquez R, Barba Chacón A. Prevención y tratamiento de las úlceras porpresión. Plan de autocuidados. Rev ROL Enf 1997;223:13-18.
74. Fernández Narváez P, Vallés Fernández MJ. Úlceras por presión. Evaluación de un protocolo. RevROL Enf 1997;225:8.
75. Bergstrom N, Braden B, Kemp M. Predicting pressure ulcer risk. A multisite study of the predictivevalidity of the Braden Scale. Nurs Res 1998;47(5):261-269.
49«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
76. Cullum NA, Deeks JJ, Fletcher AW. Preventing and treating pressure sores. Quality in Health Care1995;4:289-97.
77. Cullum N, Deeks J, Sheldon TA. Beds, mattresses and cushions for pressure sore prevention andtreatment (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Sofware.
78. Yarkoni GM. Pressure ulcers: A Review. Arch Phys Med Rehabil 1994;75:908-17.
79. Cullum N, Nelson EA, Flemming K, Sheldon T. Systematic reviews of wound care management:(5) beds; (6) compression; (7) laser therapy, therapeutic ultrasound, electrotherapy and electromag-netic therapy. Health Tech Asses 20001;5(9).
80. Moss RJ, La Puma J. The ethics of pressure sore prevention and treatment in the elderly. J AmGeriatr Soc 1991;39:905-8.
81. Hagisawa S, Barbenel J. The limits of pressure sore prevention. J R Soc Med 1999,92:576-8.
82. Callam MJ, Harper DR, Dale JJ. Chronic ulcer of the leg: clinical history. Br Med J 1987;294:1389-91.
83. Baker SR, Stacey MC, Jopp-Mckay AG. Epidemiology of chronic venous ulcers. Br J Surg 1991;78:864-7.
84. Lees TA, Lambert D. Prevalence of lower limb ulceration in an urban health district. B J Surgery1992;79:1032-34.
85. Van Risjswijk L and the Multi-Center Leg Ulcer Study Group. Full-Thickness leg ulcers: Patient de-mographics and predictors of healing. J of Family Practice 1993;36:625-32.
86. London NJM, Nash R. Varicose veins. BMJ 2000;320:1391-4.
87. Ruckley CV. Caring for patients with chronic leg ulcers. BMJ 1998;316:407-8.
88. Phillips T, Stanton B, Provan A. Study of the impact of leg ulcers on quality of life: financial, socialand psycologic implications. J Am Acad Dermatol 1994;31:49-53.
89. Charles H. The impact of leg ulcers on patients quality of life. Professional Nurse 1995;10:571-574.
90. Cole-King A, Harding KG. Psychological factors and delayed healing in chronic wounds. Psychoso-matic Medicine 2001;63:216-20.
91. Bosanquet N. Costs of venous ulcers-from maintenance therapy to investment programs. Phebo-logy 1992;7:44-6.
92. Nelzen O, Bergqvist D, Lindhagen A. Venous and non-venous leg ulcers:clinical history and appea-rance in a population study. Br J Surg 1994;81:182-7.
93. Chase SK, Melloni M, Savage A. A forever healing: the lived experience of venous ulcers. J Vasc Nurs1997;15:73-8.
94. Andersson E, Hansson C, Swanbeck G. Leg and foot ulcer prevalence and investigation of the peri-pheral arterial and venous circulation in a randomised elderly population. An epidemiological sur-vey and clinical investigation. Acta Derm Venereol 1993;73:57-61.
95. Cullum N, Fletcher AF, Semlyen T. Compression therapy for venous leg ulcers. Quality in HealthCare 1997;6:226-31.
96. Franks PJ, Moffatt CJ, Connolly M. Factors associated with healing leg ulceration with high com-pression. Age Ageing 1995;24:407-10.
97. Poskitt KR, James AH, Lloyd-Davies ERV. Pinch skin grafting or porcine dermis in venous ulcers: arandomised clinical trial. BMJ 1987;294:674-76.
98. Franks PJ, Oldroyd MI, Dickson D. Risk factors for leg ulcer recurrence a randomized trial of twotypes of compression stocking. Age Ageing 1995 Nov;24:490-4.
99. Moffatt C, O’Hare L. Ankle pulses are not sufficient to detect impaired arterial circulation in pa-tients with leg ulcers. J Wound Care 1995;4:134-8.
100. Fowkes FG, Housley E, Macintyre CC. Variability of ankle and brachial systolic pressures in themeasurement of artheriosclerotic peripheral arterial disease. J Epidemiol Community Health1988;42: 128-33.
101. Renton S, Crofton M, Nicolaides A. Impact of duplex scanning on vascular surgical practice. Br JSurg. 1991;78:1203-07.
102. Donnelly R, Hinwood D, London NJM. Non-invasive methods of arterial and venous assessment.BMJ 2000;320:698-701.
103. Beard JD. Chronic lower limb ischaemia. BMJ 2000;320:854-7
50 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
104. Vascular Surgical Society of Great Britain and Ireland. Critical limb ischaemia management andoutcome. Report of a national survey. Eur J Vasc Endovasc Surg 1995;10:108-13.
105. Ouriel K. Peripheral arterial disease. Lancet 2001;358:1257-64.
106. Chello M, Mastroroberto P, Romano R, Crillo F. Alteration in collagen and elastin content in varicoseveins. J Vasc Surg 1994;28:23-7.
107. Cornu Thenard A, Boivin P. Importance of the familial factor in varicose disease. Clinical study of134 families. J Dermatol Surg Oncol 1994;20:318-26.
108. Callam MJ. Epidemiology of varicose veins. Br J Surg 1994;81:167-73.
109. Fowkes FGR, Lee AJ, Evans CJ. Lifestyle risk factors for lower limb venous reflux in the general po-pulation: Edinburgh Vein Study. Int J of Epidemiology 2001;30:846-52.
110. Brand FN, Dannenberg AL, Abbott RD. The epidemiology of varicose veins: The Framingham Study.Am J Prev Med 1988;4:96-106.
111. Sisto T, Reunanen A, Laurika J. Prevalence and risk factors of varicose veins in lower extremities:Mini-Finland Health Survey. Eur J Surg 1995;161:405-14.
112. Allan PL, Bradbury AW, Evans CJ. Patterns of reflux and the severity of varicose veins in the generalpopulation. Edinburg Vein Study. Eur J Vasc Endovasc Surg 2000;21:1607-13.
113. Bradbury A, Evans C, Allan P. What are the symptoms of varicose veins? Edinburgh vein study crosssectional population survey. BMJ 1999;318:353-56.
114. Browse NL. Venous ulceration. Br Med J 1983;286:1920-2.
115. Franks PJ, Bosanquet N, Connolly M. Venous ulcer healing: effect of socioeconomic factors in Lon-don. J Epidemiol Community Health 1995; 49:385-8.
116. Sarkar PK, Ballantyne S. Management of leg ulcers. Postgrad Med J 2000;76:674-82.
117. Margolis DJ, Berlin JA, Strom BL. Which venous leg ulcers will heal with limb compression banda-ges? Am J Med 2000;109:15-9.
118. Cullum N, Nelson ES, Fletcher AW. Compression for venous leg ulcers (Cochrane Review). In: TheCochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.
119. Nelson EA, Bell-Syer SEM, Cullum NA. Compression for preventing recurrence of venous ulcers.(Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.
120. Tierney S, Fennesey, Bouchier Hayes. Secondary prevention of peripheral vascular disease. BMJ2000-;320:1262-1265.
121. Banks V, Hagelstein S, Thomas N. Comparing hydrocolloid dressings in the management of exuda-ting wounds. Br J Nurs 1999;8:640-646.
122. Thomas S, Banks V, Fear M. A study to compare two film dressings used as secondary dressings.J Wound Care 1997;6:333-6.
123. Thomas S. A structured approach to the selection of dressings. World Wide Wounds (serial online)1997.
124. Heenan A. Dressings on the Drug Tariff. World Wide Wounds (serial online) 1998.
125. Torres de Castro OG, Galindo Castro A, Torra i Bou JE. Apósito de alginato cálcico-sódico puro. Eva-luación multicéntrica en lesiones cutáneas crónicas. Rev ROL Enf 1997;229:23-30.
126. Heenan A. Frequently asked questions. Alginate dressings. World Wide Wounds (serial online) 1998.
127. Thomas S. A comparative study of the properties of twelve hydrocolloid dressings. World WideWounds (serial online) 1997.
128. Legarra Muruzaba S, Vidallach Ribes MS, Esteban Gonzalo M. Evaluación no comparativa de unnuevo apósito de hidrofibra en el tratamiento de las úlceras vasculares. Rev ROL Enf 1997;231:59-63.
129. Wu P, Nelson EA, Reid WH. Water vapour transmission rates in burns and chronic leg ulcers: in-fluence of wound dressings and comparison with in vitro evaluation. Biomaterials 1996;17:1373-7.
130. Clark M. Dressings and topical agents for preventing pressure sores[protocol]. In: The Cochrane Li-brary. CD001734Turner TD Control.
131. Brigss M, Nelson EA. Topical agents or dressings for pain in venous leg ulcers. (Cochrane Review).In: The Cochrane Library, Issue 2, 2001. Oxford: Update Software.
51«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
132. Morgan D. Setting up wound dressing guidelines: Avoiding the pitfalls. J TissViab 1998;8:5-8.
133. Harrison MB, Logan J, Joseph L. Quality improvement, research and evidence-based practice: 5 yearsexperience with pressure ulcers. Evidence-Based Nursing 1998;1:108-10.
134. Deadley C. Obtaining the evidence for clinically effective wound care. Br J Nurs 1998;7:1236-46.
135. Jadad AR. Assessing the quality of reports of randomized clinical trials: is blinding necessary? Con-trol Clin Trials 1996;17:1-12.
136. Hadorn DC, Baker D, Hodges JS. Rating the quality of evidence for clinical practice guidelines. J ClinEpidemiol 1996;49:749-54.
137. Alm A, Hornmark A, Fall PA. Care of the pressure sores: A controlled study of the use of a hydro-colloid dressing compared with wet saline gauze compresses. Acta Derm Venereol 1989;149:1-10.
138. Capillas Pérez R, Cabré Aguilar V, Gil Colomé AM. Comparación de la efectividad y coste de la efec-tividad y coste de la cura en ambiente húmedo frente a la cura tradicional. Ensayo clínico en pa-cientes de atención primaria con úlceras vasculares y por presión. Rev Rol Enf 2000;23:17-24.
139. Colwell JC, Foreman MD, Trotter JP. A comparison of the efficacy and cost-effectiveness of twomethods of managing pressure ulcers. Decubitus 1993;6:28-36.
140. Chang KW, Alsagoff S, Ong KT. Pressure ulcers randomised controlled trial comparing hydrocoloidand saline gauze dressings. Med J Malaysia 1998;53:428-31.
141. Gorse GJ, Messner RL. Improved pressure sore healing with hydrocolloid dressings. Arch Dermatol1987;123:766-71.
142. Kim Y Ch, Shin J Ch, Park CH. Efficacy of Hydrocolloid occlusive dressing technique in decubitusulcer treatment: A comparative study. Yonsei Medical Journal 1996;37:181-5.
143. Kraft MR, Lawson L, Pohlman B. A comparison of Epi-Lock and saline dressings in the treatment ofpressure ulcers. Decubitus 1993;6:42-8.
144. Ljungberg S. Comparison of Dextranomer paste and saline dressings for management of decubitalulcers. Clin Ther 1998;20:737-43.
145. Nasar MA, Morley R. Cost-effectiveness in treating deep pressure sores and ulcers. Practitioner1982;226:307-10.
146. Oleske DM, Smith XP, White P. A randomized clinical trial of two dressing methods for the treat-ment of low-grade pressure ulcers. J Enterostom Ther 1986;13:90-8.
147. Sebern MD. Pressure ulcer management in home health care: efficacy and cost effectiveness ofmoisture vapour permeable dressing. Arch Phys Med Rehabil 1986;67:726-9.
148. Thomas DR, Goode PS, LaMaster K. Acemannan hydrogel dressing versus saline dressing for pres-sure ulcers. Adv Wound Care 1998;11:274-7.
149. Xakellis GC, Chrischilles EA. Hydrocolloid versus saline-gauze dressings in treating pressure ulcers:A cost-effectiveness analysis. Arch Phys Med Rehabil 1992;73:463-9.
150. Bale S, Haglestein S, Banks V. Costs of dressings in the community. Wound Care 1998;7:327-30.
151. Bale S, Banks V, Haglestein S. A comparison of two amorphous hydrogels in the debridement ofpressure sores. J Wound care 1998;7:65-68.
152. Banks V, Bale S, Harding K. The use of two dressings for moderately exuding pressure sores.J Wound Care 1994;3:132-4.
153. Banks V, Bale S, Harding K. Superficial pressure sores: comparing two regimes. J Wound Care 1994;3:8-10.
154. Brod M, McHerry E, Plasse TF. A randomized comparison of polyhema and hydrocolloid dressingsfor the treatment of pressure sores. Arch Dermatol 1990:126:969-70.
155. Brown-Etris M, Fowler E, Papen J. Comparison and evaluation of the performance characteristics,usability and effectiveness on wound healing of Transorbent versus Duoderm CGF. Adv Wound Ma-nagement. London. Macmillan Ltd 1996;151-5.
156. Colin D, Kurring PA, Quinlan D. Managing slougly pressure sores. J Wound Care 1996;5:444-6.
157. Darkovich SL, Brown-Etris M, Spencer M. Biofilm hydrogel dressing: a clinical evaluation in thetreatment of pressure sores. Ostomy Wound Management 1990;29:47-60.
158. Hondé C, Derks C, Tudor D. Local treatment of pressure sores in the elderly: amino acid copolymermembrane versus hydrocolloid dressing. J Am Geritatr Soc 1994;42:1180-3.
52 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
159. Meaume S, Bonnefoy M, Guihur B. L’escare du sujet agé. Soins 1996;609:40-5.
160. Mulder GD, Altman M, Seeley JE. Prospective randomised study of the efficacy of hydrogel, hydroco-lloid, and saline solution-moistened dressings on the management of pressure ulcers. Wound Re-pair Regeneration 1993;1:213-8.
161. Palmieri B. Heterologous collagen in wound healing: a clinical study. Int J Tissue React 1992;14:21-5.
162. Seeley J, Jensen JL, Hutcherson J. A randomised clinical study comparing a hydrocellular dressing toa hydrocolloid dressing in the management of pressure ulcers. Ostomy/Wound Management 1999;45:39-47.
163. Seeman S, Herbster S, Muglia J. Simplifying modern wound management for nonprofessional care-givers. Ostomy/Wound Management 2000;46:18-27.
164. Thomas S, Fear M. Comparing two dressings for wound debridement. J Wound Care 1993;2:272-4.
165. Thomas S, Banks V, Bale S. A comparison of two dressings in the management of chronic wounds.J Wound Care 1997;6(8):383-6.
166. Arnold TE, Stanley JC, Fellows EP. Prospective multicenter study of managing lower extremity ve-nous ulcers. Ann Vasc Surg 1994;84:356-62.
167. Backhouse CM, Blair SD, Savage AP. Controlled trial of occlusive dressings in healing chronic ve-nous ulcers. Br J Surg 1987;47:626-7.
168. Banerjee AK, Levy DW, Rawlinson D. Leg ulcers- a comparative study of Synthaderm and conventio-nal dressings. Care of the Elderly 1990;23:123-5.
169. Callam MJ, Dale JJ, Ruckley CV. Lothian and Forth Valley leg ulcer healing trial-part 2: knitted visco-se dressing versus a hydrocolloid dressing in the treatment of chronic leg ulceration. Phebology1992;7:142-5.
170. Davis LB, McCulloch JM, Neal MB. The effectiveness of Unna Boot and semipermeable film vs UnnaBoot alone in the healing of venous ulcers. A pilot report. Ostomy/Wound Management 1992;38:19-21.
171. Eriksson G, Eklund AE, Liden S. Comparison of different treatments of venous leg ulcers: a contro-lled study using stereophotogrammetry. Curr Ther Res 1984;35:678-84.
172. García HG, Cobian RR, Martin JR. The effect on the reparation process of dextranomer (Debrisan) inperimallelar ulcers due to chronic venous insufficiency. Clin Trails J 1984;21:121-34.
173. Groenewald JH. An evaluation of dextranomer as a cleansing agent in the treatment of the post-phlebitic stasis ulcer. S Afr Med J 1980;17:809-15.
174. Handfield-Jones SE, Grattan CEH, Simpson RA. Comparison of a hydrocolloid dressing and paraffingauze in the treatment of venous ulcers. Br J Dermatol 1988;118:425-7.
175. Hansson C. The effects of cadexomer iodine paste in the treatment of venous leg ulcers comparedwith hydrocolloid dressing and paraffin gauze dressing. Int J Dermatol 1998;37:390-6.
176. Moffat CJ, Oldroyd MI, Dickson D. A trial of hydrocolloid dressing in the management of indolent ul-ceration, chronic ulcers. J Wound Care 1992;1:20-2.
177. Moffat CJ, Oldroyd MI, Franks PJ. Assessing a calcium alginate dressing for venous ulcers of the leg.J Wound Care 1992;1:22-4.
178. Nelson EA, Ruckley CV, Harper Dr. A randomised trial of a knitted viscose dressing and a hydroco-lloid dressing in the treatment of chronic venous ulceration. Phebology 1995; supl 1:913-4.
179. Pessenhofer H, Stangl M. The effect of wound healing of venous ulcers of a two-layered polyuretha-ne foam wound dressing. J Tissue Viab 1992;2:57-61
180. Rubin JR, Alexander J, Plecha E. Unna’s boot vs polyurethane foam dressings for the treatment ofvenous ulceration. Arch Surg 1990;125:489-90.
181. Sawyer PN, Drwbak G, Sophie Z. A preliminary report of the efficacy of Debrisan (dextranomer) inthe debridement of cutaneous ulcers. Surgery 1979;85:201-4.
182. Smith JM, Doré CJ, Charlett A. A randomized trial of biofilm dressings for venous leg ulcers. Phebo-logy 1992;7:108-13.
183. Wunderlich U, Orfanos CE. Behandlung der ulcera cruris venosa mit trockenen wundauflagen.Hautarzt 1991;42:446-50.
184. Bowszyc J, Bowszyc-Dmochowska M, Kazmierowski M. Comparison of two dressings in the treat-ment of venous leg ulcers. J Wound Care 1995,4:106-10.
53«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
185. Burguess B. An investigation of hydrocolloids: comparative prospective randomised trial of the per-formance of three hydrocolloid dressings. Profess Nurse 1993;8:3-6.
186. Gibson B. A cost effectiveness comparison of two gels in the treatment of sloughy leg ulcers. AdvWound Care 1995.
187. Moss C, Taylor AE, Shuster S. Comparison of cadexomer iodine and dextranomer for chronic ve-nous ulcers. Clin Exp Dermat 1987;12:413-18.
188. Smith BA. The dressing makes the difference: trial of two modern dressings on venous ulcers. Pro-fessional Nurse 1994;9:348-52.
189. Stewart AJ, Leaper DJ. Treatment of chronic leg ulcers in the community: a comparative trial ofScherisorb and Iodosorb. Phebology 1987;2:115-21.
190. Tarvainen K. Cadexomer iodine (Iodosorb) compared with dextranomer (Debrisan) in the treat-ment of chronic leg ulcers. Acta Chir Scand 1998;544:57-9.
191. Zuccarelli F. Etude comparative du pansement hydrocellulaire Allevyn et du pansement hydroco-lloide Duoderm dans le traitment local das ulceres de jambe. Phebologie 1992;45(4):529-33.
192. Mian E, Martini P, Beconcini D. Healing of open skin surfaces with collagen foils. Int J Tissue React1992;14 Suppl:27-34.
193. Nyfors A, Helland S, Solberg V. Synthaderm in the treatment of leg ulcers. A prospective controlledstudy. Tidsskrift for den Norske Laegeforening 1982;10:424-5.
194. Ohlsson P, Larsson K, Lindholm C. A cost-effectiveness study of leg ulcer treatment in primary care.Comparison of saline-gauze and hydrocolloid treatment in a prospective, randomized study. Scan JPrim Health Care 1994:12:295-9.
195. Armstrong SH, Ruckely CV. Use of a fibrous dressing in exuding leg ulcers. J Wound Care 1997;6:322-4.
196. Brandrup F, Menne T, Agren MS. A randomized trial of two occlusive dressings in the treatment ofleg ulcers. Acta Derm Venereol 1990;70(3):231-5.
197. Banks V, Bale S, Harding K. Evaluation of a new polyurethane foam dressing. J Wound Care 1997;6(6):266-9.
198. Bergemann R, Lauterbach KW, Vanscheidt W. Economic Evaluation of the Treatment of the ChronicWounds. Hydroactive Wound Dressings in Combination with Enzymatic Ointment versus GauzeDressings in Patients with Pressure Ulcer and Venous Leg Ulcer in Germany. Pharmacoeconomics1999;16:367-377.
54 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
56 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Alm137
1989. Suecia.Multicéntrico.
Método de aleatorización:No consta. Se estratificapor escala de Norton.
Variable objetiva: Cura-ción. Fotografía sema-nal de la lesión evalua-da de forma ciega porun dermatólogo.
Ámbito: Hospital cróni-cos.
Seguimiento: 6 semanasy hasta 12 si no cura-ción.
Capillas138
2000. España.
Método de aleatorización:Asignación según ordende inclusión en el estu-dio.Enmascaramiento delos grupos en la fase deanálisis de resultados.
1. Úlceras por presión
Tabla 1.1
Apósitos especiales vs tratamiento convencional
Inclusión: 50 pacientesde larga hospitalizacióncon úlceras por presión.
Exclusión: Pacientes conpuntuación en la escalade Norton < 7.
Inclusión: UPP grados II yIII.Una lesión por paciente.
Exclusiones: Úlceras in-fectadas.
GI: Apósito hidrocoloide(Comfeel Ulcus®) enforma de lámina, pas-ta o gránulos. Cambioscuando necesario. N=31úlceras.
GC: Gasa empapada ensalino. Cambio dos ve-ces/día. N=25.
Período de lavado pre-vio a la asignación degrupo de tratamiento:una semana con curascon gasa húmeda.
GI: Cualquiera de losproductos de la gamaComfeel® para cura enambiente húmedo (hi-drocoloides en placacon alginato, gránulos opasta, hidrogel en es-tructura amorfa y apó-sitos de alginato cálci-co). N=15.
Tamaño de la úlcera:GI GC
Profund. (mm) 1,75 2,00Área (cm2) 2,02 2,44
Otras características:GI GC
Edad media 84 83Duración(meses) 4,6 4,8Norton 12 13Peso (kg) 50 50
1/3 de las UP localizadasen los talones; 1/3 en el sa-cro.
3 hombres y 26 mujeres.
Grado:GI: 7 grado II, 8 grado III.GC: 6 grado II, 8 grado III.
Antigüedad mediana:GI: 8 días (7-15).GC: 10 días (7-15).
Curación completa: En elanálisis de supervivencia alas 12 semanas, el grupoGI muestra una mejor fun-ción de distribución de lacuración aunque las dife-rencias son NS (p=0,15).
Reducción mediana enel área de la úlcera a las6 semanas:
GI: 100%GC: 70%(p=0,006)
Profundidad de la úlcera:cambios significativos sóloen la 4.ª semana.
(p=0,047)
Tiempo necesario para ci-catrizar 1 cm2 inicial de lalesión (mediana):GI: 7,12 días (5,3-11)GC: 12,18 (5,85-39,58)
NS
Completas.GI: 2GC: 3
Causas: Muerte,violación del pro-tocolo, datos nocompletos o per-didos.
GI: Suspendido 1tratamiento pordolor en el cam-bio de apósito.
No constan.
No se indica elgrado de las lesio-nes.Aunque no indi-can cifras comen-tan > tendencia ala maceración enel GC.
Duración total delestudio 37 meses.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
57«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Variable objetiva: Cicatri-zación completa.
Medida: Grado, superfi-cie.
Ámbito: Atención pri-maria domiciliaria.
Duración: Hasta comple-ta cicatrización.
Colwell139
1993. EE.UU.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Núme-ro de úlceras curadas.Medición área y cálculopor planimetría electró-nica.
Ámbito: Hospital de agu-dos.
Duración: Hasta cura-ción u 8 semanas.
Chang140
1998. Malasia.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Evolu-ción o curación.
Inclusión: UPP grados IIy/o III.
Exclusión: Proceso de ba-se que pueda afectar lacuración, úlceras infec-tadas, grados I o IV oaquellas en las que nopuede definirse el gra-do. Pacientes que nopueden permanecer enel estudio ≥ 8 días o losque reciben cualquierterapia que confundalos resultados (hidrote-rapia).
Inclusión: UPP grados II yIII, > 18 años, consenti-miento escrito.1 lesión/paciente.
Exclusión: Infección lo-cal, inmunodepresión,
GC: Las lesiones se tra-tan con diferentes pro-ductos tópicos y apósi-tos de gasa para cubrir.N=14.
GI: Hidrocoloide (Duo-Derm CGF®). Cambio/4días o según necesida-des. N=33 pacientes, 49úlceras.
GC: Gasas húmedas consuero salino y cubiertascon gasa estéril seca ycon un apósito para fi-jación. Cambio/6 horaso según necesario. N=37pacientes, 48 úlceras.
Limpieza de la úlcera yla piel con agua calientey medidas para reducirla presión en todos.
GI: Hidrocoloide (Duo-derm CGF®). N=17.
GC: Gasa empapada ensalino. N=17.
Superficie mediana:GI: 7,5 cm2 (6-15)GC: 5 cm2 (3-15,67)
Edad media: 80,3±6,6
GC GI— Localización:
Sacro/coxis 29 27Otras 19 22
— Duración< 1 mes 25 271-3 meses 21 19Grado II 33 21
III 15 28Área 2,3 2,4
Edad (68 años), relaciónH/M (1/1), grado de conti-nencia o estado global: NS.Mayor número UPP gradoII en el grupo GI y < núme-ro diabéticos.
34 pacientes.Área: no consta.Duración media: 1 mes.Grado II: 21.Grado III: 13.Localización: sacro 88%.Edad media: 58 años.
Porcentaje de superficie ci-catrizada día de trata-miento (mediana):GI: 1,42% (0,56-2,5)GC: 1,19% (0,59-1,55)
NS
Curación completa a las 8semanas:GI: 11/49 (22%)GC: 1/48 (2%)
(p=0,04)
Área úlcera final estudio:NS tras controlar por lasuperficie inicial, el gra-do de lesión y el tiempode permanencia en elestudio (F=2,03, p>0,05).
Cambios en la longitud oanchura de la úlcera: nohay diferencia en ni en-tre grupos.
Reducción media en el áreainicial a las 8 semanas:GI: 34%GC: 9% aumento medioNS (p=0,23)
12 muertes sin re-lación.5 altas antes de 8días.5 datos no com-pletos.1 progresión agrado IV.2 SAMR en coloni-zación.
Pacientes con malestado general,confusos, mal nu-tridos y debilita-dos.Duración mediadel estudio 17días (6-56).Para el análisis,los grupos se es-tratifican por elgrado de lesión.
Duración total643 días.El GI significativa-mente favorableen cuanto a adhe-rencia al lecho dela úlcera, manejo
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.1 (Continuación)
58 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
diabetes mellitus, aler-gia a alguno de los tra-tamientos.
Inclusión: UPP grados II,III o IV.
Exclusión: Osteomielitiso extensión de la úlceraa fascia, hueso y/o es-pacio articular; estasisvenoso y úlceras isqué-micas, enfermedad rá-pidamente fatal y altahospitalaria en los pri-meros 7 días de trata-miento.
GI: Oclusivo hidrocoloi-de (DuoDerm®). Cambioc/4 días o antes si existecontaminación por he-ces, pierde la propiedadoclusiva o hay signosinfección sistémica.N=27 pacientes con 76úlceras.
GC: Apósito húmedo-seco mediante gasa es-téril empapada en solu-ción Dakin. Cambio c/8horas.N=25 pacientes con 52úlceras.
En todos los pacientesse usan medidas parareducir la presión y sehacen cambios postura-les cada 2 horas.En el GC se usa ademáshidroterapia tres vecespor semana de formahabitual.
Incontinencia: 50% pa-cientes.
76% de las úlceras ya al in-greso hospitalario (76 y67% en GI y GC).
No se describe el área.GI GC
Grado II 66 41III 10 11
Localización:Sacro/coxis 36 20Trocánter 15 14Isquion 12 10Otras 13 8
Porcentaje de lesiones infecta-das en pacientes incontinen-tes:
GI: 7/67 (10,4%)GC: 12/40 (30%)(p=0,021)
GI GCEdad 72 68,4
Porcentaje de lesiones en>65 años 75% 56%
GI GC(n=76) (n=52)
Curación completa:Grado II 50 26
III 4 0Total 54 26
(71%) (50%)p=0,015
MejoríaGrado II 11 7
III 1 3Total 12 10
(16%) (19%)
Curación completa y mejo-ría final estudio:
GI: 66 (87%)GC: 36 (69%)(p=0,026)
Fracasos (aumento de ta-maño al final del estudio):
Grado II 5 8III 5 8
Total 10 16(13%) (31%)
(p=0,02)
Ninguna.
del exudado, faci-lidad en los cam-bios, confort y do-lor (p<0,001).
Mayor dolor enGC (no indicancómo lo midenpero comentanque los pacientestratados con ga-sas suelen que-jarse de dolor enlos cambios).No diferencias encuración por in-continencia (85%GI y 67,5% en GC,p=0,05).No encuentranrelación entre cu-ración y estadonutricional basal,pero sí entre cu-ración y trata-miento nutricio-nal adecuado encada grupo (GIadecuado 78% /no adecuado 12%,p=0,002; GC ade-cuado 76% / noadecuado 14%, p=0,015).
Ámbito: Hospital univer-sitario.
Duración: 8 semanas ohasta curación.
Gorse141
1987. EE.UU.
Método de aleatorización:Se asigna cada trata-miento a una sala y acada paciente en fun-ción de la sala en laque ingresa. Se intentacompensar el tipo deingresos para que encada grupo haya pa-cientes médicos y qui-rúrgicos.
Medida objetiva de la va-riable principal: Porcen-taje de curación de laúlcera; reducción en elárea de la lesión (medi-ción de longitud máxi-ma y anchura); veloci-dad de curación (áreainicial/días hasta cura-ción completa).
Ámbito: Hospital sin es-pecialidades. Salas depacientes médicos yquirúrgicos.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.1 (Continuación)
59«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: Pacientes conUPP grados I y II.
Exclusión: UPP III o IV,patología endocrina, es-tado general grave, difi-cultades llevar a cabomaniobras para aliviarla presión.
Inclusión: UPP.
Exclusión: UPP grados I yIV, úlceras infectadas,pacientes en camas es-
GI: Apósito oclusivoHDC. Cambio c/4-5 días,antes en caso de granexudado. N=26 pacien-tes.
GC: Gasa empapada enpovidona yodada que secubre con gasa seca.Cambio c/8 horas. N=18pacientes.
En todos los casos lim-pieza con salino y solu-ción de ácido bórico ydesbridamiento previosi tejido necrótico.
GI: Apósito no adheren-te de espuma con cu-bierta adhesiva (Epi-Lock), N=24.
Porcentaje de lesiones en pa-cientes no encamados:
17% 34%
Porcentaje de lesiones en in-continencia fecal y/o urinaria:
88% 77%
Estado nutricional (albú-mina, leucocitos, peso) si-milar en ambos grupos.70% de GI y 76% GC congrave depleción nutricio-nal. Todos nutrición ente-ral.
Área úlcera:GI: 2,99±2,63 cm2
GC: 2,71±2,13 cm2
No diferencias estadísticasen cuanto a grado, locali-zación, exudado o necro-sis.Tampoco en variables de-mográficas aunque detec-tan un mayor grado de hi-poalbuminemia, anemia eincontinencia urinaria enel grupo GI.
Área media: no consta.Grado II: 22.Grado III: 16.Edad media 56 años.
Velocidad de reducción enel área (cm2/día)GI: 0,72±1,22GC: 0,55±0,59(NS)
Días hasta curación com-pleta (Media y DS)GI: 10±10,5GC: 8,7±6,2 (NS)
Tasa de curación:GI: 80,8%GC: 77,8%
NS
Tiempo medio duracióntratamiento:GI: 19 díasGC: 24 días
NS
Velocidad curación(mm2/d):GI: 9GC: 8
NS
Número lesiones cura-das:GI: 10/24 (42%)GC: 3/14 (21%)
NS
No constan deforma explícitapero hay 3 casosde hipergranula-ción en GI querequirieron sus-pensión del trata-miento y manejocon gasas.
GI: 114 por reaccionesal tratamiento.
Indican que esposible que facto-res como un me-nor tamaño de lalesión, ausenciade infección y uncorrecto soportenutricional seanmás importantesen la respuesta altratamiento delas UPP que laedad, estado nu-tricional basal y eltratamiento local.
La mayoría de lasUPP de Grado IIcuran en las pri-meras seis sema-nas.
Duración: 75 días.
Kim142
1986. Corea.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción de la lesión (no serequieren más apósi-tos), tiempo de cura-ción. Medición lesión/ 4días.
Ámbito: Hospitalariorehabilitación.
Duración: Hasta la cura-ción.
Kraft143
1993. EE.UU.
Método de aleatorización:No consta.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.1 (Continuación)
60 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
peciales, diabetes insu-lino-dependiente ines-table, albúmina < 2 g,Hb < 12 g, ICC grado IV,insuficiencia renal cró-nica, enfermedad vas-cular periférica grave,EPOC grave.
Inclusión: Pacientes conlesión médula espinal> 18 años y UPP exuda-tivas.
Exclusión: Afectaciónósea de la úlcera.
Antes de iniciar el estu-dio se recortan los res-tos necróticos.
Inclusión: UPP profun-das.
Exclusión: infección deltracto urinario
Antes de iniciar el estu-dio se recortaron todoslos restos córneos
GC: Gasa empapada ensalino. Cambios/8 ho-ras, N=14.
GI: Fextranómero (De-brisan®) N=15.
GC: Gasa empapada ensalino. N=15.
Cambio de los apósitoscada 12 horas.Ningún otro tratamien-to tópico.
GI: Dextranómero (De-brisan®) aplicado comopasta dura 2 veces al díadurante 3 días y 1 vezposteriormente. N=9.
GC: Compresas con pa-rafina y Eusol®. Cam-bios/8 horas durante
Duración UPP: variable (re-cién adquirida hasta 5años).Ingreso previo hospitalpara tratamiento de unaUPP en el 53% de los casos.
Área UPP: no constaLocalización:
GI GCSacro 3 3Isquion 6 5Caderas 4 3Tobillo 2 1Otros - 3Duración previa(meses) 4,2 4,3Grado (mediana): II
Edad rango: 23-7360% parapléjicos.
Localización: Pies y tobi-llos ambos grupos.
Área media UPP: no cons-ta.
GI GCEdad media 83 77
Número lesiones cura-das:
GI: 7/15 (47%)GC: 4/15 (27%)NS
Número lesiones cura-das:
GI: 6/9 (67%)GC: 5/9 (56%)NS
Tiempo medio curación:GI: 39,3 díasGC: 62 días
GC: 62 por muerte pa-ciente.1 por reacción.3 otras causas.
No constan.
GI: 3 UPP2 por muerte delpaciente y 1 pormalestar.
GC: 4 UPP1 por muerte delpaciente, 3 cam-biaron a GI (2 tras
Variable objetiva: Cura-ción. Número de úlce-ras en las semanas 3, 6,12 y 24.
Medida: Área.
Ámbito: Hospitalario.
Duración: 24 semanas.
Ljungberg144
1998. Suecia.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción (mejoría ≥ 25% delárea original).Medida del área y foto-grafía.
Ámbito: Hospitalario.
Duración: 2 semanas.
Nasar145
1982. GB.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción (herida limpia ygranulando con área
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.1 (Continuación)
61«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: 21 años, sinfiebre, confinados acama, silla de ruedas osilla al menos en laspróximas 2 semanas.Úlceras por presión degrados I o II, al menosde 2 cm de diámetro,sin datos de infección nilocalizada en zona deirritación.
Exclusión: No cumplenlos criterios de eligibili-dad.
Inclusión: U presión gra-dos II o III.
Exclusiones: Úlceras pre-sión grados III o IV, pa-cientes terminales, pa-cientes con leucocitos< 4.000 o más de tres úl-ceras.
3 días y luego cada 12horas. N=9.
En todos los pacientesse usan medidas de ali-vio de presión.Tratamiento asociado:luz ultravioleta, peroUPP protegida.
GI: Apósito poliuretanoautoadhesivo (Opsite®).Cambios/2 días o antesen caso de pérdida de laadhesividad. N=7 pa-cientes.
GC: Gasa empapada ensalino recortada al ta-maño de la lesión. Cam-bios/4 horas. N=8 pa-cientes.
En todos: lavado úlceracon salino. Cambiosposturales y superficiesalivio presión.
GI: Apósito de poliure-tano permeable al va-por de agua. Cambioscada día o tres veces ala semana dependiendode la adherencia delapósito. N=37 úlceras.
Corrección de anemia, hi-poalbuminemia, urea dia-betes, hipovitaminosis ytensión arterial.Sonda urinaria sí inconti-nencia.
GI:Área úlcera: 3,5±1,2 cm2
Eje máximo: 3,1±1,2 cm
GC:Área úlcera: 7,9±7,3 cm2
Eje máximo: 3,1±1,2 cm
Localización: todas zonasglúteas o sacras (no cifras)Edad media: 69±6 años.Grupos similares en edad,sexo y etnia.Diversas patologías de ba-se. Frecuente ICC (no ci-fras).
77 UPP y 48 pacientes.Área (mediana):
GI GCGrado II 1,9 3,4
III 6,1 4,5
Otras características:Edad media 76 72Grado II (%) 59 30
GI:Área úlcera: 2,0±1,5 cm2
Eje máximo: 2,3±1,1 cm
GC:Área úlcera: 7,7±8,6 cm2
Eje máximo: 4±3,4 cm
Comparación entre gu-pos: NS
Reducción mediana enel área:
Grado II:GI: 100%GC: 52% (p<0,01)
Grado III:GI: 67%GC: 44% (NS)
16 días y 1 tras 48días).
1 paciente, noconsta grupotrasladado a resi-dencia.
Muerte, hospitali-zación e imposibi-lidad para manio-bras de alivio depresión.
2 pacientes delGC que recibíancorticoides sufrencomplicaciones(infección sisté-mica y aumentodel tamaño).
Maceración másfrecuente en GI(43% vs 25%, NS).Menos dolor conel apósito de po-liuretano aunqueno dan cifras.En lesiones degrado III y más de
menor del 25% de la ori-ginal).Medida del área y foto-grafía.
Ámbito: Hospitalario.
Duración: Hasta la cura-ción o un máximo de 94días.
Oleske146
1986. EE.UU.
Método de aleatorización:Diseño casi-experimen-tal.Aleatorización de mó-dulos de enfermería.
Variable objetiva: Reduc-ción en el tamaño de laúlcera. Planimetría.
Ámbito: Hospital univer-sitario.
Duración: 10 días.
Sebern147
1986. EE.UU.
Método de aleatorización:Tabla números aleato-rios.
Variable objetiva: Índicesde curación, grado final
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.1 (Continuación)
62 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: > 18 años. ÚPPII, III o IV con un área≥ 1,0 cm2.Una lesión por pacien-te.
Exclusiones: Úlceras deotra etiología, heridascon tractos sinuosos,heridas infectadas, tra-tamiento local conotros productos o sisté-mico con esteroides oquimioterapia, cáncer,VIH+, adicción drogas oalcohol, lactancia, em-barazo, supervivenciaprevista < 6 meses.
GC: Gasa empapada ensalino cubierta con gasaseca. Cambios cada 24horas. Irrigación con pe-róxido de hidrógeno ysalino en cada cambio.Sí signos contamina-ción con orina/heces,aplicación de povidonayodada 2 min y limpie-za posterior con salino.N=40 úlceras.
Todos los pacientes consistema de alivio pre-sión.
GI: Hidrogel amorfo(Carrasyn Gel WoundDressing®, CarringtonLab). N=16.
GC: Apósito de gasa hú-meda con salino estéril.N=14.
Grado III (%) 41 70No diferencia en altura,peso ni gravedad segúnsistema PULSES.
Todos los pacientes conenfermedades crónicas—sobre todo neurológicas(cerebrales o medulares),cardíacas y diabetes, y gra-ves— según sistema PUL-SES.
GI GC— Área cm2 8,9 5,9
— Grado:II 8 6III 6 7IV 2 1
— Otras características:Edad años 79 72Mujeres 9 5Incontinencia
Orina 9 7Heces 12 12
Sistema alivio presión:6 2
— Úlceras grado II:Curación:Ninguna curada en elGC vs 64% curadas enGI (p<0,01).Mejoría:
GI: 18% vs GC: 33%No cambio:
GI: 5% vs GC: 8%Empeoramiento:
GI: 14% vs GC: 58%
— Úlceras grado III:NS (no constan cifras)
Curación total:GI: 10 (63%)GC: 9 (64%)NS
Tiempo medio de cura-ción:GI: 5,3±2,3 semanasGC: 5,2±2,4 semanas
NS
Del total de las lesiones:Curación:
Grado II: 93%Grado III: 46%Grado IV: 0
11 no completanel estudio.
GI: 4 muertes.1 deterioro lesión.1 hospitalización.
GC: 2 muertes.1 deterioro lesión.1 hospitalización.1 por violaciónprotocolo.
30 cm2 el poliure-tano se hace noadherente en me-nos de 24 horas.En úlceras conmucho exudadoel apósito es inca-paz de contenerloy cambian a gasacon salino perono dan cifras.
Observan que nila incontinenciaurinaria ni fecalse asocian con lacuración. Tampo-co el tipo de ca-ma.
de la lesión, reducciónen el área.
Ámbito: Asistencia do-miciliaria.
Duración : 8 semanas.
Thomas148
1998. GB.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Tama-ño lesión. Fotografía.
Ámbito: Residencias decrónicos, ambulantes.
Duración: 10 semanas.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.1 (Continuación)
63«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: Pacientes conúlceras por presión.Una única úlcera porpaciente
Exclusión: UPP grado IV,posible alta inmediatao enfermedad rápida-mente fatal.
GI: Apósito hidrocoloide(Duoderm®). Cambiosdos veces semana parapermitir valoración dela úlcera o cuando pier-de la capacidad oclusi-va. N=18.
GC: Gasa no estérilempapada en salino.Cambios cada 8 horas.N=21 pacientes.
En todos los pacientescambios posturales ca-da 2 horas y sistemasde alivio de presión.Limpieza incontinenciacon agua caliente.
Área media de la úlcera:GI: 0,66 cm2
GC: 0,38NS
Otras características:GI GC
Edad 77 84Norton 11 13
No diferencias en otras va-riables: Porcentaje conexudado, necrosis, erite-ma, maceración, grados IIo III, localización, nutri-ción, incontinencia, co-morbilidades.
Curación completa 6 me-ses:
GI: 89%GC: 86%NS
Tiempo medio hasta cura-ción:
GI: 9GC: 11NS
75% del grupo GI cura-ción en 14 días vs 26días en GC.Al ajustar por exudado,no hay diferencias en lavelocidad de curación.
GI: 2 retiradas.GC: 3 muertes.
Curación máslenta en presen-cia de exudado.
Xakellis149
1992. EE.UU.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción (cobertura epiteliala juicio del investiga-dor), tiempo de cura-ción, progresión a gradoIV. Dibujo en una lámi-na de acetato.
Ámbito: Hospital de cró-nicos.
Duración: 6 meses máxi-mo.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.1 (Continuación)
64 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Bale150
1998. GB.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Tasa decuración y porcentajede reducción en el área.
Ámbito: Atención pri-maria.
Duración: 8 semanas.
Bale151
1998. GB.
Método de aleatorización:Lista generada por or-denador.Enmascaramiento enanálisis de resultados.
Variable objetiva: Desbri-damiento (80% de tejidode granulación de as-pecto rojizo y sin restosde necrosis). Planime-tría y Fotografía.
Ámbito: Hospital y co-munitario.
Duración: 4 semanas odesbridamiento.
Tabla 1.2
Comparación entre apósitos especiales
Inclusión: Úlceras porpresión, úlceras veno-sas y de otras causas.
Exclusión: No consta.
Inclusión: UPP necróti-cas.
Exclusión: UPP > 8 cm dediámetro, embarazo olactancia, enfermedadinmunodepresora.
GI: Apósito hidrocelularde poliuretano (Alle-vyn®). N=51, 17 de ellasúlceras por presión.
GII: Formulación mejo-rada de hidrocoloide (noconsta nombre comer-cial). N=49, 15 úlceraspor presión.
GI: Hidrogel amorfo(Sterigel®). N=26.
GII: Hidrogel amorfo(Intrasite). N=24.
Cambios diarios. Nootro tratamiento en lasheridas.
No consta superficie de laslesiones.
Edad media: 77 años.H/M: 1/3,3 en ambos gru-pos.
Área UPP cm2 (media).GI: 14,7 (r: 6,6-49).GII: 9,4 (r: 1,0-36).
NSGI GII
Grado:II 2 0III 20 21IV 2 1
Localización:Sacro 5 4Talón 14 19Otros 7 1
Duración (media)Meses: 5,1 4,7Profundidad 5,0 4,7Edad 78 77
Sólo UPP:Curación completa:GI: 10/17 (59%)GII: 4/15 (27%)
NS
Área media final:GI: 26,8 (21,5-40) cm2
GII: 8,7 (3-15,75) cm2
NS ( p=0,08)
Evolución lesiones:Éxito en Desbridamiento
GI: 14, GII: 9Deterioro:
GI: 1, GII: 1Sin cambios:
GI: 1, GII: 3Mejoría:
GI: 5, GII: 4
7 relacionadoscon los apósitos:dolor, maceracióne hipergranula-ción.1 violación delprotocolo, 1 faltade documenta-ción, 2 por per-manecer menosde 7 días en el es-tudio.
GI: 5.3 muertes no re-lacionadas.1 voluntaria.1 no seguimiento.
GII: 7.4 muertes no re-lacionadas.3 por desarrollode infección.
No estratificaciónde resultados enla reducción delárea.Analizado tam-bién el grado deconfort.El apósito hidro-celular fue máscómodo, pero nohay estratifica-ción por tipo deherida.
No diferencias enlas variables quese valoran de for-ma subjetiva co-mo dolor y con-fort.Piel macerada «denovo» al final deestudio en 8 casosen GI y en 9 enGII.Patrocinado porSeton Healthcare.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
65«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Banks152
1994. GB.
Método de aleatorización:Tabla números aleato-rios generada por orde-nador.
Variable objetiva: Cura-ción.
Ámbito: Atención pri-maria.
Duración: 6 semanas ohasta la curación de laúlcera.
Banks153
1994. GB.
Método de aleatorización:Sobres cerrados.
Variable objetiva: Tasa yvelocidad de curación.
Ámbito: Hospital y aten-ción primaria.
Duración: 12 semanas ohasta la curación.
16 años, UPP grados II oIII.
Exclusión: Grados I o IV,lesiones secas o necróti-cas, pacientes en trata-miento esteroide, pa-cientes tratados conalguno de los materia-les en estudio las 2 se-manas previas, lesionesinfectadas, pacientesincapaces de dar su opi-nión sobre los apósitos,pacientes incontinentes(urinaria o fecal) conUPP sacras.
Inclusión: Úlceras porpresión grados II o III.
Exclusión: Lesiones ne-cóticas, infectadas, > de6-7 cm en cualquier eje,enfermedad terminal oimposible tratamientodurante 12 semanas.
GI: Hidrocoloide (Gra-nuflex E®). N=20.
GII: Poliuretano (Spyro-sorb®). N=20.
Todos tratados con sis-temas de alivio de pre-sión.Cambio de los apósitoscuando el área descolo-rida por el exudado < 1cm del borde. No per-mitido ningún agentetópico. Sólo salino ca-liente.
GI: Espuma de poliureta-no (Lyofoam A®). N=26.
GII: Apósito de poliure-tano de baja adherenciafijado con película per-meable al vapor deagua (Tegaderm), N=24.
Cambio cuando necesa-rio.Todos tratados conequipos para reducirpresión.
Área media:GI: 1,51 cm2
GII: 1,47 cm2
Otras características:GI GII
Edad media 73 71Duración días 21 56Localización
Glúteos 45% 50%Sacro 5% 20%Otras 50% 30%
Área media lesión:GI GII
< 1 cm2 11 12< 2,5 cm2 2 2> 2,5 cm2 6 1Localización:
53% sacras,32% glúteos
6% pies o trocánter, 3% to-billos.
Duración desconocida enel 28% de los casos. Noconsta por grupo.
Otras características:68% pacts > 75 años36% con IMC < 19 kg/m2
Curación completa:GI: 10/20 (50%)GII: 12/20 (60%)
NS
Curación completa a las 12semanas:GI: 19/26 (73%)GII: 15/24 (63%)
NS
GI: 2 por deterio-ro, 2 por hipergra-nulación, 2 pormalestar, 4 porrazones ajenas ala lesión.
GII: 2 por causasajenas a la lesión.
GI: 7.GII: 9.
4 fallecidos y 12retiradas, noconsta más infor-mación.
El apósito de po-liuretano (Spyro-sorb) parece másfácil de retirar(p<0,005).No diferenciassignificativas endolor en la retira-da o en los días depermanencia.
Sin diferencias endolor, comodidado facilidad deaplicación por en-fermería.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.2 (Continuación)
66 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: UPP grados II oIII y con una duraciónestimada ≥ 6 meses.
Función hepática, renaly médula ósea normal.
No constan criterios deexclusión.
Inclusión: > 18 años conuna o más UPP de gradoII, III o IV. Tamaño de lalesión entre 2 y 80 cm2 y<1 cm de profundidad;no infectadas, sin esca-ras, con márgenes fijosy base de granulación >75%, buena nutriciónpor vía oral o hiperali-mentación.
Exclusión: UPP grado I oIV con exposición de
GI: Metacrilato de po-lihidroxietil (Poly-he-ma®) disuelto en polie-tilenglicol y aplicadocomo pasta que se soli-difica formando unapósito flexible. N=27.
GII: Hidrocoloide (Duo-derm®‚ Granuflex).N=16.Desbridamiento quirúr-gico previo en 3 pacien-tes.Cambios 2/semana; an-tes si fuga exudado, noadhesión o contamina-ción.
GI: Apósito de hidrogel(Transorbent®). N=77.
GC: Apósito hidrocoloi-de (Duoderm CGF®).N=63.
Inspección semanal.Cambios cada 7 días.
Área media de la úlcera:GI: 2,5GII: 1,9
NS
Edad media: 84,5 años.
No constan otras.
Localización (%):GI GC
Sacro 33 31Trocánter 17 26Talones 16 18Isquion 16 13Maléolo 10 4Columna 6 2Rodilla 0 2
Área media UPP: No consta.
Edad media 70H/M: 1/1
Curación completaGI: 52%GII: 62%
NS
Tiempo medio hasta cu-raciónGI: 32 díasGII: 42 días
NS
Velocidad de curaciónGI: 0,18 cm2/semanaGII: 0,10 ”
(p=0,005)
Número lesiones cura-das:GI: 39/77 (51%)GC: 37/63 (59%)
NS
Reducción en el áreamedia de las lesiones alas 10 semanas
Grado II (2-30 cm2)GI: 3,6 cm2 (n=12)GC: 2,3 cm2 (n=12)
NS
GI: 2 muertes.
GII: 1 muerte porenfermedad base.
2 efectos adversoso mala respuesta.
19 pacientes no seincluyen en elanálisis por nocompletar 3 se-manas de trata-miento o no tenercontrol en dos omás semanasconsecutivas.
El apósito de hi-drocoloide parecemás fácil de apli-car.Las complicacio-nes son escasaspero no presen-tan datos.
No existen dife-rencias en el gra-do de infecciónclínica, olor ocambio de losapósitos/semana.
Brod154
1990. EE.UU.
Método de aleatorización:Estratificación por gra-do de lesión.
Variable objetiva: Porcen-taje con curación com-pleta, tiempo hasta lacuración completa, ve-locidad de curación(área/semana).
Ámbito: Hospital de cró-nicos, ancianos.
Duración: Hasta la cura-ción de la lesión (máxi-mo 100 días).
Brown-Etris155
1996. EE.UU.Multicéntrico.
Método de aleatorización:No consta. Estratifica-ción según área y locali-zación.
Variable principal: Cura-ción.
Medida objetiva: Plani-metría y fotografías.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.2 (Continuación)
67«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
tendón o hueso, con ta-maño < de 2 cm2 o > de80 cm2 o > 1 cm de pro-fundidad, trayectos si-nuosos, tunelizaciones,signos de infección,diagnóstico o sospechade osteomielitis, malaingesta nutricional, car-cinomatosis.
Inclusión: > 16 años, UPPen cualquier zona.En caso de varias heri-das, se incluye la mayor.
Exclusión: Embarazo, in-fección local, inmuno-deficiencia, costra negra>20% de la herida, dia-betes, incapacidad paraseguir las órdenes delprotocolo, incompeten-cia.
GI: Gránulos de dextra-nómero (Debrisan®), enpasta. N=68.
GC: Apósito de hidrogel(Intrasite Gel®). N=67.
En ambos grupos apli-cación según instruc-ciones del producto. Enambos uso de apósitosecundario estándar(Melolin®).
Duración (%) GI GC<1 mes 23 311-3 38 494-610 147-12 13 2>12 16 4
Área:GI GC
< 4 cm2 18 154-13 25 25> 13 25 27
Área de tejido no viableGI GC
< 3 cm 18 153-9 27 24>9 23 28
GI GCEdad 81 79H/M 1:1 1.1.4Duración<1 mes 22 241-3 35 28>3 11 15Grado
I 1 0II 10 16III 45 38IV 12 13
Grado II (2-30 cm2)GI: 6,3 cm2 (n=42)GC: 5,2 cm2 (n=36)
NS
Grado III (31-80 cm2)GI: 24,5 cm2 (n=3)GC: 4,3 cm2 (n=2)
NS
Datos insuficientes parapoder analizar las UPPde grado IV y un grupode grado II.
Porcentaje mediano re-ducción área a los 21días:GI: 7 (–340, rango 98%)GC: 35 (–185, rango 91%)
p=0,03, Wilcoxon
Número heridas limpias alos 21 días:
GI GC100% 14 1375-99 15 2050-74 13 1225-49 6 90-25 7 5
Deterioro 13 8
Porcentaje mediano reduc-ción tejido no viable 21 días:GI: 62 (–340, rango100%)GC: 74 (–103, rango100%)
NS
GI: 19 pacien-tes perdidos enel seguimiento, 2muertes, 4 reac-ciones adversas (1por dolor en laaplicación delagente).
GC: 11 pacientesperdidos en elseguimiento, 2muertes y 1 reac-ción adversa.
Hidrogel parecemás fácil de apli-car y retirar y estáasociado con me-nos dolor quedextranómero.
Ámbito: Hospitalario.
Duración: Hasta la cura-ción o un máximo de 10semanas.
Colin156
1996. Francia.Multicéntrico, abierto,multinacional, gruposparalelos.
Método de aleatorización:No consta.
Variable principal: Reduc-ción en el área de tejidono viable (porcentaje detejido amarillo y por-centaje negro × área dela lesión) × 1/100.
Medida de la variable: Fo-tografías.
Ámbito: Hospitalario.
Duración: Hasta limpie-za completa o 21 días.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.2 (Continuación)
68 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: UPP grados I oII (> 2 cm2) en pacientesingresados en centrosde agudos y residencias.
Exclusión: Radioterapia,infección local, tractossinuosos o fístulas en lalesión, glucemia > 180mg/dl, mal estado nu-tricional.
Inclusión: > 65 años conUPP grados II a IV condiámetro menor a 10cm.
Exclusiones: Signos y sín-tomas de infección clí-nica; úlceras necróticascon costra negra; en zo-nas radiadas, lesionesque requieren cirugía,lesiones profundas con
GI: Hidrogel (Biofilm®).N=60 heridas.
GC: Hidrocoloide (Duo-derm®). N=63.
Todas las heridas selimpian previamentecon peróxido de hidró-geno y suero salino.Cambios de los apósitoscada 3-4 días.En todos los casos usodel mismo sistema dealivio de la presión.
GI: Copolímero de ami-noácidos (Inerpan®).N=80.
GII: Hidrocoloide están-dar (Comfeel®). N=88.
Área media UPP (cm2):GI: 11 (rango 0,2-100)GC: 9,2 (rango 0,4-64)
Edad media 75 (30-98)H/M: 1:1,6
GI GCGrado I 27 31Grado II 35 36Albúmina 2,8 2,7
Diferencias significativasen la edad de pacientes decentros de agudos (69años) y los de residencias(83 años).
Área media:GI: 8,99 cm2
GII: 6,85 cm2
Otras características:GI GII
Años 80 84H/M 1:2,6Grado:
II 64% 54%III 30% 40%IV 6% 6%
Área media a los 60 díasGI: 3,5 cm2
GC: 5,5 cm2
NS
Reducción media del áreaa los 60 díasGI: 7,5 cm2 (68%)GC: 3,7 (40%)
p=0,001
Número lesiones curadas:GI: 26/60 (43%)GC: 15/63 (24%)
p=0,02
Duración media del trata-miento:GI: 12 díasGC: 11,3 días
NS
Curación completa:GI: 31/80 (39%)GII: 23/88 (26%)
NS
Tiempo mediano de cu-raciónGI: 32 díasGII: 38 días
Análisis ajustado por pro-fundidad de la lesión fa-
GI: 2, excluido 1paciente por au-mento de la le-sión > 10% cadadía y otro por re-ducción del ta-maño > 25% pordía.
GC: 4, excluidos 3pacientes por au-mento de la le-sión > 10% cadadía y otro por re-ducción del ta-maño > 25% pordía.
38GI: 4, por apari-ción de necrosis,10 por razones norelacionadas alt r a t a m i e n t o(muerte, alta otraslado)
GI: 6, por necrosis,18 por causas norelacionadas con
Los pacientes pa-recen preferir elapósito de hidro-gel por la ausen-cia de olor, por suefecto de almoha-dilla y la ligereza.Se observó que elapósito del grupocontrol se degra-daba con rapideznecesitando lalimpieza mecáni-ca de la herida loque a veces daña-ba el tejido de ci-catrización.
Promotor del es-tudio la compa-ñía que comercia-liza Inerpan.
Darkovich157
1990. EE.UU.
Método de aleatorización:No consta.
Variable principal: Cura-ción.
Medida objetiva: Marcadel perímetro de la le-sión, fotografía ocasio-nal.
Ámbito: Hospital agudosy residencia crónicos.
Duración: Máximo 60días a menos que hayacuración, el pacientesea trasladado o retira-do.
Hondé158
1994. Francia.Multicéntrico.
Método de aleatorización:Preparada por ordena-dor.
Variable objetiva: Núme-ro de pacientes cura-dos, tiempo medio cu-ración.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.2 (Continuación)
69«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
riesgo de osteítis, uso decolchones de aire.
Inclusión: Pacientes >60años ingresados ≥8 se-manas con UPP grado IIIo IV (clasificación deYarkoni) y área entre 5-100 cm2.Sólo una úlcera por pa-ciente.
Exclusión: Más de la mi-tad del área con tejidode granulación; heridacubierta con placa ne-crótica; infección activaque precisa antibióticoslocales o sistémicos;fracaso renal; úlcerasen los talones asociadasa arteriopatía terminalde EEII; radioterapia oquimioterapia activa.
Inclusión: Pacientes in-gresados y ambulato-rios con UPP grado II o
GI: Dextranómero (De-brisan®), aplicado comopasta N=45.
GC: Apósitos de algina-to cálcico (Algosteril®),cubriendo toda la su-perficie. N=47.
En todos se aplica unagasa estéril como apósi-to secundario.Los apósitos se cambiancada día o al menoscada 4 días según elgrado de exudado.
GI: Hidrogel (Clearsi-te®), cambios 2/sema-na. N=23.
Sin diferencias en peso, al-tura, presión arterial, esca-la de Norton, estado nutri-cional.
Localización:Sacro, isquión, trocánter ytalones.
Área media UPP:GI: 16,1±12,5GC: 20,1±12,9
Grado: GI GCIII 30 33IV 15 14
GI GCEdad media 80 82H/M 1:2,8 1:2,9Duración previa(meses) 3 3,5
NS: todas las variables.
Área media: No consta.
vorable a Inerpan (p=0,044)
Porcentaje de cambio en elárea en relación al basal,favorable a Inerpan(p=0,09, NS) pero noconstan los datos.
Reducción media en el áreapor semana ( cm2)GI: 0,27±3,21GC: 2,39±3,54
p=0,0001
Reducción media en el áreapor semana de los pacien-tes que alcanzan el 40%del área original (cm2)GI: 2,15±3,60GC: 3,55±2,18
p=0,004
Número lesiones conreducción área > 75%:GI: 6/45 (13%)GC: 15/47 (32%)
p=0,03
Número lesiones conreducción área > 40%:GI: 19/45 (42%)GC: 35/47 (74%)
p=0,002
Reducción media en el áreapor semana (%)GI: 8±14,8
el tratamiento(muerte, alta otraslado)
GI: 226 muertes, 1 porefectos adversos,15 por deterioro oestancamiento dela lesión tras 4 se-manas de trata-miento.
GC: 15.5 muertes.2 traslados.1 deterioro clíni-co.2 deterioro o es-tancamiento de lalesión tras 4 se-manas.
Todos los pacien-tes se incluyen enel análisis.
GI: 3 pacientesaunque no cons-tan los motivos.
El número mediode cambios porsemana fue simi-lar:GI: 4,52±1,42GC: 4,28±1,49
Efectos adversos:GI: 33% de los pa-cientes.GC: 8% de los pa-cientes.
1 paciente en elGC1 presentó sig-nos de irritación
Ámbito: Hospital.
Duración: 8 semanas ocuración de la úlcera siprevio.
Meaume159
1996. Francia.Multicéntrico.
Método de aleatorización:Sobres cerrados.
Variable objetiva: Área dela herida.
Medida objetiva: Plani-metría. Fotografía.
Ámbito: 17 centros espe-cializados en cuidadosde ancianos y 3 en der-matología.
Duración: Área del 40%de la original o tiempomáximo de 8 semanas.
Mulder160
1993. EE.UU.Multicéntrico.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.2 (Continuación)
70 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
III. Mayores de 1,5 × 0,5y de 10 × 10 cm.Mayores de 18 años ycon esperanza de vidade al menos 2 meses.
Exclusión: UPP grado IVu otras con exposiciónde fascia, tendones ohueso, embarazo, qui-mioterapia, infecciónprevia de la lesión, UPPprofunda (> 1 cm), SIDA,tratamiento con más de10 mg de esteroides.
Inclusión: UPP y venosas.Todas con cultivos ba-sales negativos.
Exclusión: Necesidad tra-tamiento con fármacosa excepción de digoxi-na.
GC1: Hidrocoloide (Duo-derm®), cambios 2/se-mana. N=20.
GC2: Gasa empapadaen suero salino, cam-bios 3/día. N=21.
Los cambios los realizael paciente o el cuida-dor tras recibir instruc-ciones.
GI: Gránulos de dextra-nómero (Debrisan®),cambios diarios. N=12.
GC: Esponja de coláge-no tras nebulizacióncon salino. Valoracióndiaria, en caso de reab-sorción del colágeno seañade más cantidad sinretirar el previo. N=12.
Todas las heridas sufrendesbridación mecánica.
Otras características:GI GC1 GC2
Edad 57 63 57H/M 1:4 1:6 1:9,5GradoII 8 9 5III 14 13 18
No hay diferencias entrelos grupos.
Área media UPP: no consta
Edad rango 58-75H/M 1:0,6
GC1: 3,3±32,7GC2: 5,1±14,8
NS
Reducción mediana en elárea por semana (%)GI: 5,6GC1: 7,4GC2: 7
NS
UPP: Tiempo medio hastala curación (días):GI: 47 (n=6)GC: 20 (n=6)
p<0,001
Ninguna.
leve y otro hiper-sensibilidad.En el GI hubo 1caso de inflama-ción y otro de ex-coriaciones.Sin efectos adver-sos en GC2.
Método de aleatorización:Números por ordena-dor.
Variable principal: Cura-ción.
Medida objetiva: Medidadel perímetro y dibujoen transparencia. Cál-culo electrónico delárea.
Ámbito: Hospitalario.
Duración: Hasta la cura-ción o un máximo de 8semanas.
Palmieri161
1992. Italia.
Método de aleatorización:No consta.
Variable principal: Tiem-po hasta la curación.
Ámbito: Clínica especia-lizada en el tratamientode heridas.
Duración: Hasta la cura-ción.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.2 (Continuación)
71«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: Úlceras porpresión II-III.Sólo una lesión por pa-ciente (la mayor).
Exclusiones: Área < 1 cm2
o > a 50 cm2, úlcerascon signos de infección,pacientes con diabetesno controlada.
Inclusión: Úlceras porpresión grados II, III o IV.
Exclusiones: Tamaño > 6cm x 6 cm; pacientesque reciben radiotera-pia en el área lesional,sensibilidad conocida acualquiera de los pro-ductos a emplear.
GI: Hidrocelular de po-liuretano (Allevyn Ad-hesive®‚ S&New), N=20.
GII: Hidrocoloide (Duo-derm CGF®‚ ConvaTec).N=20.
Frecuencia de cambiode los apósitos segúncondiciones de cada le-sión y a criterio del in-vestigador.
GI: Hidrocoloide con in-dicador para el cambioSignaDRESS Dressing®
(Convatec). N=17.
GII: Hidrocoloide con al-ginato Comfeel Plus Ul-cer Dressing® (ColoplastCorp.), N=18.
GI GIIÁrea media 6,8 4,6Grado:
II 15% 11%III 85% 89%
Localización:Sacro-coxis 4 5Talón 7 3Pie-tobillo 3 4Otros 6 7Tiempo semanas(mediana) 9 10
Otras características:GI GII
Años 76 77Mujeres 55% 53%
GI GIIÁrea media 4,2 4,9Exudado
Ligero 8 8Grande 1 1
Edad 78 66Mujeres (%) 71 50Estado general
Bueno 2 4Malo 8 6
Curación: 16 pacientesGI GII
Grado II 2 1III 6 7
Aspecto:Mejora 12 11
Porcentaje medio de reduc-ción del tamaño inicial:
50% 52%
Maceración/inflamación: 2 8
NS en todas las varia-bles
Permanencia media (días):2,14 en GI y 2,08 en GII.El 78 y 79% de los cam-bios son por rutina-pro-gramado.Por fuga del apósito: 1paciente en GI y 6 en GII(p=0,04).
Duración del estudio:GI: 13,2 díasGII: 12,5 días.
Curación:GI: 6/17 (35%)GII: 1/18 (6%)
p=0,04
GI: 8: 1 muerte norelacionada, 3perdido el segui-miento, 1 infec-ción sistémica norelacionada, 1 pe-tición del pacien-te, 1 infecciónúlcera, 1 efectoadverso (ampo-llas en los bor-des).
GII: 6: 1 muerte alinicio del estudio(excluido del aná-lisis); 3 intoleran-tes al apósito y/oaumento del ta-maño de la le-sión, 2 efectosadversos (1 mace-ración local, 1 de-sarrollo de rashbajo el apósito).
2, no indican cau-sas pero las inclu-yen en el análisis.Ningún efecto ad-verso.
No diferencias enolor ni dolor en laherida y se consi-deran de fácilaplicación en el99 y 95% de loscasos.El hidrocoloidepresenta mayoresdificultades parala retirada (17 pa-cientes vs 1 pa-ciente, p<0,001)por fragmenta-ción o adhesiónresidual a la piel.
Estudio patroci-nado por Conva-tec. Bristol-MyersSquibb.
Seeley162
1999. EE.UU.
Método de aleatorización:Estratificación por ta-maño de la lesión y pos-terior aleatorización encada bloque por listanumérica generada porordenador.
Variable objetiva: Área,porcentaje de reduccióny aspecto de la úlcera.Análisis digital de ima-gen. Escala para valoraraspecto: detritus, congranulación pero no cica-trizada, cicatrizada y ce-rrada (epitelización total).
Ámbito: Centros de cró-nicos y pacientes am-bulantes.
Duración: 8 semanas.
Seeman163
2000. EE.UU.Multicéntrico.
Método de aleatorización:Por números consecuti-vos tras estratificar se-gún si la lesión preci-sa/no material derelleno.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.2 (Continuación)
Inclusión: Pacientes hos-pitalizados con UPP gra-dos III o IV cubiertascon restos amarillo/ma-rrón.
Exclusión: < 16 años, dia-betes ID, celulitis, inmu-nosupresión, embarazo.
Inclusión: Úlceras porpresión grados II o III.Sin signos de infeccióny con un diámetro má-ximo de 8 cm.
Cambios posturales atodos.
GI: Gránulos de dextra-nómero (Debrisan®), he-cho pasta con agua ypolietilenglicol 600. Pas-ta aplicada a una pro-fundidad de 10 mmsobre una capa de po-liamida. N=20.
GC: Hidrogel (IntrasiteGel®), cubierto con apó-sito absorbente. N=20.
Cambios si necesario.
GI: Hidrocoloide (Gra-nuflex® improved for-mulation), N=49.
GII: Hidropolímero depoliuretano (Tielle®),N=50.
Estado nutricionalBueno 3 5Malo 6 5
Incontinencia 10 12Alivio presión 13 13Piel hidratada 8 7
NS en todos
Área media:GI: 15,6±16,2GC: 22,2±23,4
Porcentaje herida cubiertocon restosGI: 75,3±22,4GC: 73,5±29,7
GI GCEdad 81 83,5H/M 1,6 1,4Grado III/IV 5,4:1 3,8:1
Área media:GI: 2,86 cm2
GII: 2,64 cm2
Porcentaje reducción tama-ño/semana de trata-miento:GI: 33,8%GII: 7%
Número heridas limpias14 días:GI: 1/20 (5%)GC: 8/20 (40%)
p=0,008
Total a los 28 días:GI: 5/20 (total 25%)GC: 8/20 (total 40%)
NS
Curación, número úlceras:GI: 16/49 (33%)GII: 10/50 (20%)
NS
Hasta los 14 días:GI: 3 por dificul-tad al aplicar elapósito. Se inclu-yen como fraca-sos en el análisis.
GC: 1 por proble-mas con la histo-ria clínica.
Hasta los 28 días:Muchas dejando4 casos en GI y 2en el GC.
GI: 4.GII: 4.5 muertes no re-lacionadas enUPP.
Retirada a los 14días de aquellasheridas que nomejoran.
Sin diferencias enconfort o facili-dad de retiradaentre los trata-mientos.
72 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Variable objetiva: Área dela úlcera.
Ámbito: Atención domi-ciliaria y residencias.
Duración: Hasta 5 cam-bios de apósito o cura-ción.
Thomas164
1993. GB.
Método de aleatorización:Electrónico.
Variable principal: Núme-ro heridas limpias.
Medida de la variable: Me-dida del porcentaje deherida cubierta con res-tos.
Ámbito: Hospitalario.
Duración: 28 días.
Thomas165
1997. GB.Multicéntrico.
Método de aleatorización:Sobres cerrados.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.2 (Continuación)
Exclusión: < 16 años, es-casa colaboración contratamiento, diabetesinsulindependiente,reacciones adversasprevias a los materialesde estudio, heridas in-fectadas, posibilidad demorir en el tiempo deestudio.
Cambio del apósito sólocuando fuga de exuda-do.
Sistemas de alivio depresión en todos los pa-cientes.
Otras características:GI GII
Edad media 79 80H/M 1:2,2
Sin diferencias basales enduración de la lesión, área,aspecto visual, exudado,olor o dolor.La mitad de las UP estánlocalizadas en los talones.
Mejoría:GI: 23/49 (47%)GII: 29/50 (58%)
NS
Deterioro:GI: 7/49 (14%)GII: 5/50 (10%)
NS
Cambio en el área 6 sema-nasGI: 115,4%GII: 105 %
NS
Efectos adversos:
GI: 7. Maceraciónen 6 venosas y 4presión. Sangradoherida en 1 veno-sas y 2 presión.Hipergranulación3 venosas.
GII: 10. 2 casos dedeshidratación dela herida y excesi-va adherencia delapósito.
Variable objetiva: Cambiorelativo en el tamaño dela úlcera. Fotografía dela lesión y planimetríaposterior.
Ámbito: Atención pri-maria.
Duración: 4-6 semanas.
73«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 1.2 (Continuación)
74 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Arnold166
1994. GB, EE.UU.Multicéntrico.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción y área.
Ámbito: Hospital, pa-cientes ambulatorios.
Duración: 10 semanas.
Backhouse167
1987. GB.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción. Dibujo de la lesióny cálculo del área.
Ámbito: Clínica especia-lizada úlceras venosas.
Duración: 12 semanas.
2. Úlceras vasculares
2.1. Úlceras venosas
Tabla 2.1.1
Apósitos especiales vs tratamiento convencional
Inclusión: Úlceras veno-sas.
Exclusiones: Insuficien-cia arterial, vasculitis,artritis reumatoide,afectación dérmica pro-funda, exposición demúsculo, hueso o ten-dón.
Inclusión: Úlceras veno-sas < de 10 cm2.
Exclusión: Enfermedadarterial diagnosticadapor Doppler.
GI: Hidrocoloide. N=35.
GC: Apósito convencio-nal (gasa con parafinaen EE.UU., gasa con po-vidona yodada en GB).N=35.
Todos con vendaje com-presivo.
GI: Hidrocoloide (Gra-nuflexl®). N=28.
GC: Apósito poroso noadherente de viscosa te-jida. N=28.
Cambios semanales amenos que excesivoexudado.Todas las lesiones lava-das con salino.Todos vendajes compre-sivos de 4 capas. Encaso de celulitis permi-tidos los antibacteria-nos.
Área mediaGI: 2.100±685 mm2
GC: 1.983±659 mm2
Duración mediaGI: 46,2 semanasGC: 47,8 semanas
42% de los pacientes conúlceras recurrentes.
Superficie media:GI: 3,4 cm2
GC: 3,1 cm2
Antigüedad mediana:GI: 22 mesesGC: 21 meses
Edad media:GI: 69,9GC: 67,5.
Cirugía previa por venasvaricosas:GI: 11GC: 5
Curación completa 8 se-manas:GI: 11/35 (31%)GC: 14/35 (40%)
NS
Tiempo hasta la cura-ción.GI: 7,1 semanas.GC: 8,2 semanas.
Curación 12 semanas:GI: 21/28 (75%)GC: 22/28 (78%)
NS
GI: 92 infección1 disconfort6 no relacionadascon el apósito.
GC: 73 dolor1 celulitis1 infección2 no relacionadas
Ninguna.
Las lesiones in-cluidas en GBeran mayores ymás rebeldes ala curación (p=0,001).El tamaño basalse asocia a la res-puesta al trata-miento y tiempode curación (p=0,002).Dolor menor enGI (p=0,03).
Promotor: J &Johnson, 3M, Sig-varis, Zyma,Squibb.
Aparición de ce-lulitis por estrep-tococo en 7 casos.GI: 4GC: 3
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
75«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Banerjee168
1990.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción. Dibujo del área yfotografías en las sema-nas 0, 4, 8, 12, 17.
Ámbito: Pacientes queacuden a un hospital dedía para ancianos.
Duración: 17 semanas.
Callam169
1992. GB.Multicéntrico.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción y cambio en elárea.
Ámbito: Pacientes am-bulatorios.
Duración: 12 semanas.
Inclusión: 71 ancianoscon úlceras venosas.
Exclusión: Enfermedadvascular periférica (eva-luada con Doppler).
Inclusión: 132 pacientescon úlceras venosas.
Exclusiones: Artritis reu-matoide, diabetes melli-tus, ABPI < 0,80.
GI: Apósito poliuretano(Synthaderm®). N=36.
GC: Gasa impregnadaen parafina (Paratulle®).N=35.
Cambios semanales amenos que exudado ex-cesivo.Lavado con salino ca-lienteTodos con vendaje des-de los pies a las rodillas(K-band®).
GI: Apósito de viscosatejida (Tricotex®). N=66.
GC: Apósito de poliure-tano (Allevyn®). N=66.
Todos con vendaje com-presivo.
Área mediaGI: 12,2 cm2 (1,1-138).GC: 11,4 (1,3-134)
Otras características:GI GC
Duración 2 añosEdad 76 81Úlceras recurrentesNúmero 14 14Problemas locomotores30
50% de los pacientes vivensolos.1/3 recibe diuréticos.
Área mediaGI: 8,35 cm2
GC: 10,87 cm2
Otras características:GI GC
Duración:<6 meses 31 336-11 18 181-2 años 11 143 o más 6 1Media meses 11,2 11,7Edad 63 64H:M 30/36 29/37
Curación completa:GI: 11/36 (30%)GC: 8/35 (23%)
NS
Curación completa:GI: 23 (35%)GC: 31 (47%)
NS
GI: 81 retirada7 muertes
GC: 118 retiradas3 muertes
GI: 15 tras unamedia de 5,5 se-manas.2 sensibilidad6 exudado12 deterioro1 causa social6 otras causas
GC: 13 a las 4,6semanas8 sensibilidad7 exudado12 deterioro1 causa social4 otras causas
Nota: Un pacientepuede tener va-rias causas.
Promotor Smith& Nephew (ela-bora ambos apó-sitos).
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.1 (Continuación)
76 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: Úlceras veno-sas en extremidades in-feriores.Una lesión por paciente.
Exclusión: Úlceras infec-tadas.
No se emplean terapias decompresión con vendaje.
Inclusión: Úlceras secun-darias a insuficienciavenosa.
Exclusión: Patología arte-rial.
GI: Cualquiera de losproductos de la gamaComfeel‚ para cura enambiente húmedo (hi-drocoloides en placacon alginato, gránulos opasta, hidrogel en es-tructura amorfa y apó-sitos de alginato cálci-co). N=21.
GC: Las lesiones se tra-tan con diferentes pro-ductos tópicos y apósi-tos de gasa para cubrir.N=20.
GI: Apósito poliuretano(Tegaderm/Bioclusive®)según disponibilidad yUnna Boot. N=5.
GC: Unna Boot (mallade gasa impregnada enóxido de zinc, calaminay gelatina, cubierta conun vendaje elástico).N=7.
Profundidad:GI: 11 superficialesGC: 16 ”
Antigüedad mediana:GI: 14 días (6-30)GC: 8 días (4,5-19)
Superficie mediana:GI: 3 cm2 (6-15)GC: 4,25 cm2 (2-6)
Edad media: 69,3±9,2
No constan otros datos.
Área media: no consta.No otros datos.
Tiempo necesario para ci-catrizar 1 cm2 inicial de lalesión (mediana)GI: 18,2 días (8-36,5)GC: 18,1 (7,5-28)
NS
Porcentaje de superficie ci-catrizada día de trata-miento (mediana)GI: 1,75% (0,98-2,7)GC: 1,51% (0,84-2,85)
NS
Reducción en el área(cm2/día)GI: 0,30 (5 úlceras)GCI: 0,12 (7 úlceras)
Reducción media en el área(cm2):GI: 39,26±25,56GC: 7,11±6,11
p<0,05
No constan.
No constan.
Duración total delestudio 37 meses.
No se describe lacuración comple-ta.
Capillas138
2000. España.
Método de aleatorización:Asignación a cada gru-po según orden de in-clusión en el estudio.Enmascaramiento delos grupos: en la fasede análisis de resulta-dos.
Variable objetiva: Cicatri-zación completa (grado,superficie inicial y anti-güedad de la lesión);número de curas.
Ámbito: Atención pri-maria domiciliaria.
Duración: Hasta comple-ta cicatrización.
Davis170
1992. EE.UU.
Método de aleatorización:No consta de forma ex-plícita.
Variable objetiva: Reduc-ción área.
Ámbito: Ambulatorio.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.1 (Continuación)
77«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión:Pacientes ambulatorioscon U venosas.
Exclusión: Diabetes me-llitus, insuficiencia arte-rial, signos clínicos deerisipela o celulitis.
Valoración previa delestado general y de lacirculación venosa y ar-terial periféricas. Un ín-dice de presión tobillo/brazo inferior a 0,75 seconsidera patológico ycriterio de exclusión.
Inclusión: Úlceras peri-maleolares secundariase insuficiencia venosacrónica.
En todos los casos: Lim-pieza con jabón y sali-no, y compresión neu-mática intermitentedurante 1 hora.
GI: Dextranómero (De-brisan®) mezclado conglicerol y cubierto congasa. Cambios diarios laprimera semana y des-pués cada 48 horas.N=26.
GC: Gasa estéril empa-pada en suero salino yhumedecida a interva-los durante todo el día.N=27.
El día 0 y al comienzode la segunda semanatodas las lesiones se so-meten durante 15 mi-nutos a un baño deagua con 1 ml/l de per-manganato potásico al3%.
GI: Gránulos de dextra-nómero (Debrisan®).N = 22.
GC: Permanganato po-tásico 1/5.000 y salino
Área media: No consta.
Edad media: 70.H/M: 1:3,1.Grupos comparables enlas características basalesexcepto:
Hiperglucemia:GI: 8%.GII: 30%.Historia de trombosis:GI: 16%.GII: 38%.
Ambos factores se correla-cionan negativamente conla curación de las lesiones.
Área media de la lesión:No consta.
Edad media: 56,5.H/M: 2,2:1.Duración meses: 164.
No consta número delesiones curadas a los 6meses.
Número de heridas en lasque se reduce el área
>50% 50% 25%GI 2 8 14GC 6 5 10
Número de heridas en lasque aumenta el área
>50% 50% 25%GI 0 1 1GC 0 3 3
Número de heridas en lasque se reduce el volumen
>50% 50% 25%GI 4 6 11GC 9 1 6
Número de heridas en lasque aumenta el volumen
>50% 50% 25%GI 0 2 3GC 0 5 6
Diferencias NS
Reducción media en el área(%):GI: 91,3%±7,4GC: 85,2%±10,8
(p<0,01)
Ninguna.
No se describen.
Dolor valoradopor el paciente:menor en el GI.(p<0,05).Sin cambios en laflora a lo largo delestudio en ambosgrupos.La presencia dehiperglucemia ylos antecedentesde trombosis seasocian significa-tivamente a unamayor lentitud enla curación de laherida.
La diferencia es-tadística es ma-yor en la 1 y 2semanas de ini-ciado el trata-miento (p<0,001
Duración: 6 meses. Eva-luación dos veces porsemana.
Eriksson171
1984. Suecia.
Método de aleatorización:No consta.
Variable principal: Evolu-ción de área y volumen.
Medida objetiva: Área yvolumen medidos poresterofotogrametría.
Ámbito: Pacientes am-bulatorios.
Duración: Dos semanas.
García172
1984. España.
Método de aleatorización:No consta.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.1 (Continuación)
78 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Exclusion: Pacientes noenviados para trata-miento quirúrgico.
Inclusión: Pacientes am-bulatorios con úlcerasvenosas postflebíticas.
Exclusión: No constan.
hipertónico o crema deantibióticos. N=22.
GI: Gránulos de dextra-nómero (Debrisan®) enuna capa de 2-3 mm.Apósito de gasa múlti-ples capas para cubrirla lesión. Venda de gasaestándar. N=50.
GC: Povidona-yodada yaplicación de vendajede presión. Todo el pie yla porción inferior de lapierna cubiertos convendaje de gasa im-pregnado en óxido dezinc. N=50.
Todas las lesiones y teji-dos adyacentes lavadoscon cepillo impregnadode povidona-yodada yluego cubiertos congasa empapada en Eu-sol®.
33 pacientes precisaron in-greso hospitalario y 9 setrataron de forma ambu-latoria.
Tamaño de la lesión:GI GC
<6 cm 7 76-12 20 21>12 23 22
GI GCH/M 1:3,5 1:4,6Superficial 20 29Profunda 30 21
No hay diferencias entrelos grupos.
Reducción media en la cir-cunferencia (%)GI: 80%±20,6GC: 70%±20,8
NS
Reducción en el tamaño alos 21 días
GI GC0% 8 2610% 2 125% 1 150% 6 275% 7 3100% 11 2
p<0,001
Tiempo medio de curación:GI: 4,44 semanasGC: 5,32 semanas
p<0,05
30 pacientes15 en cada grupopor ser tratadosquirúrgicamentedespués de juzgarque estaba lim-pia.
para el área yp<0,05 para la cir-cunferencia).
De 30 pacientescon dolor en el GI:20 mejoraron en 1día,1 tras 3 días,1 tras 10 días.En los 8 restantesel dolor empeoróantes de mejorar.
De los 35 pacien-tes con dolor en elGC:7 mejoraron en 1día,3 tras 3 días,6 tras 7 días.En 13 el dolor em-peoró antes demejorar, en 4 em-peoró sin mejorary en 2 no cambió.
Variable principal: Área ycircunferencia.
Medida objetiva: Plani-metría.
Ámbito: hospital y co-munidad.
Duración: 3 semanas.
Groenewald173
1980. Sudáfrica.
Método de aleatorización:No consta.
Variable principal: Reduc-ción tamaño.
Medida objetiva: Medidade circunferencia y fo-tografía.
Ámbito: Hospitalario.
Duración: 21 días.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.1 (Continuación)
79«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Úlceras venosas. Noconstan otros criteriosde inclusión ni exclu-sión.
Inclusión: Úlceras veno-sas exudativas de 1-100cm2.
Exclusión: Presión sistóli-ca en tobillo < 80 mmHg,signos clínicos de infec-ción local, diabetes,hipersensibilidad a cual-quiera de los tratamien-tos, tratamiento sistémi-co con antimicrobianos,corticoides o citostáti-cos en las 4 semanasprevias, vasculitis, es-clerosis sistémica, lu-pus eritematoso, artritisreumatoide, sospechade patología tiroidea.
GI: Apósito hidrocoloideimpermeable (Granu-flex®), cambios segúncantidad de exudado.
GC: Gasa con parafinaconvencional (Jelonet®).Cambios/día en GII
Todos reciben similarcuidado de enfermería,elevación de piernas yvendaje compresivo.
GI: Cadexómero yodado(Iodosorb®, PerstorpAB). N=56.
GII: Hidrocoloide (Duo-derm E®, Granuflex E).N=48.
GIII: Gasa parafinada(Jelonet®). N=49.
En todos los pacientescambio cuando necesa-rio. También en todos,vendajes compresivos(Comprilan®).
8 pacientes mujeres conedad media de 77 años. 10úlceras.No constan otros datos.
Tamaño medio úlceraGI: 9,6±13,4 cm2
GII: 10± 19,1 ”GIII: 7,8±8,6
Duración media (años)GI: 8,4±14,4GII: 3,9± 8,4GIII: 7,8±12,8
Otras características:Edad media:GI: 74GII: 74GIII: 72Hombre/Mujer:GI: 15/41GII: 15/33GIII: 18/31Edema: 56% del total.
Tasa de reducción tama-ño/semanaGI: 22%GC: 17%
NS
Número curadas:GI: 8/56 (14%)GII: 5/48 (10%)GIII: 7/49 (14%)
Reducción área por sema-na (cm2)GI: 0,64±10,1GII: 0,97±3,23GIII: 0,19±0,32p<0,05 entre GI y GIII.
Reducción total área (%)GI: 62%GII: 41%GIII: 24%
NS
1 en GI por ecze-ma.
GI: 12 pacientes.6 dolor/quema-zón.1 infección.1 violación proto-colo.1 no colabora-ción.4 no relacionadas.
GII: 12 pacientes.5 dermatitis.3 aumento área.5 infección.1 voluntaria.1 no relacionada.
GIII: 12 pacientes.1 dermatitis.8 aumento área.
En 5/7 lesionesestudiadas el cre-cimiento de anae-robios mayor enGI que en GC(p<0,02).En 6/7 significati-vo mayor recuen-to de anaerobios(p<0,01) en GI.Squibb Surgicareproporciona elGranuflex.
Efectos adversos:GI: 19GII: 33GIII: 26
Causas más fre-cuentes:Erosiones o ulce-raciones:GII: 10GIII: 15Dolor:GI: 8GII: 2GIII: 1DermatitisGI: 2GII: 6GIII: 1
Handfield-Jones174
1988. GB.EC secuencial y cruzado.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción. Área medida porplanimetría computeri-zada.
Ámbito: Hospital.
Duración: Dos períodosde 3 semanas.
Hansson175
1998. Suecia.Multicéntrico.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Reduc-ción en el tamaño. Eva-luación de grado de epi-telización, exudación,granulación, edema, ne-crosis negra.Área medida por plani-metría y fotografía.
Ámbito: Atención pri-maria, consulta espe-cializada.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.1 (Continuación)
80 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: Úlceras que nocuran (fracaso para re-ducir el 20% del tamañooriginal en 12 semanaso no curación a las 24semanas de compresióncon 4 capas) o ABPI ≥0,80.
Exclusión: Alergia cono-cida o contraindicaciónde alguno de los trata-mientos.
Inclusión: Úlceras veno-sas, ABPI ≥ 0,80, área <10 cm2.
GI: Hidrocoloide (Com-feel®). N=30.
GC: Apósito de viscosatejida. N=30.
GI: Alginato (Tegagel®).N=30.
Tamaño medio úlcera:GI: 7,3 cm2 (r: 1,3-66,3)GC: 6,7 cm2 (r: 2,6-14,9)
Otras características:GC GI
Mujer 18 12Edad media 71 74Diabetes 3 0HTA 4 3
Tamaño medio úlcera:GI: 3,6 cm2 (r: 0,9-9,8)GC: 6,4 ” (r: 1,1-9,9)
Porcentaje cese de exuda-do:GI: 70%GII: 52%GIII: 44%
NS
Tiempo hasta cese de exu-dado:GI: 55 díasGII: 63GIII: 85
NS
Número curadas:GI: 13 (43%)GC: 7 (23%)
NS
Tasa de curación acumula-da:GI: 46%GC: 17%(Riesgo relativo: 2,25(IC 95% 0,88-5,75)
Número curadas:GI: 26 (87%)GC: 24 (80%)
NS
1 dolor.4 infección.2 voluntarias.2 efectos adver-sos.
Nota: puedenexistir varias cau-sas por cada pa-ciente.
2 rehusaron con-tinuar.2 muertes.
No datos.
Patrocinado porPerstorp AB (Sue-cia).
Patrocinado porColoplast (Com-feel).
Promovido por3M.
Duración: Hasta cese deexudado o 12 semanas.
Moffatt176
1992. GB.
Método de aleatorización:Números secuenciales.
Variable objetiva: Cura-ción. Área medida porplanimetría computeri-zada.
Ámbito: Atención pri-maria, consulta espe-cializada.
Seguimiento: 12 semanas.
Moffatt177
1992. GB.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.1 (Continuación)
81«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Exclusión: Alergia cono-cida a alguno de los tra-tamientos.
Inclusión: >18 años, con-sentimiento, lesionesvenosas de al menos 8semanas de duración y1 cm de diámetro. Sig-nos clínicos de insu-ficiencia venosa porDoppler.
Exclusión: ABPI <0,80,enfermedad grave, dia-betes, artritis reumatoi-de, toma de warfarina,esteroides o fármacosvasoactivos.
Inclusión: 48 pacientescon úlceras venosas.
Exclusión: Ninguno.
GC: Apósito poroso noadherente. N=30.
Vendaje de compresiónde 4 capas en todos.Limpieza y evaluaciónsemanal o según signosde infección o excesivoexudado.
GI: Apósito de viscosatejida no adherente.N=98.
GC: Hidrocoloide (Gra-nuflex E®). N=102.
GI: Apósito poliuretano(Lyomousse®). N=25.
GC: Compresas de gasaestéril. N=23.
Duración media meses:GI: 2 (r: 1-192)GC: 3 (r: 1-20)
Otras características:GI GII
Hombre 10 13HTA 8 4Edad rango: 38-88
Tamaño úlcera:GI: 1.124 mm2, N=94GC: 914 mm2, N=98
Área media:GI: 1.078,3±1.746 mm2
GC: 1.170±2.424 mm2
Circunferencia media:GI: 130,8±106 mm2
GC: 121,5±103,9 mm2
Curación:GI: 44/98 (45%)GC: 49/102 (48%)
NS
Porcentaje cambio en eláreaGI: –65,6±47GC: +78,3±215,8
El valor negativo indicareducción en el área.
p<0,05
No constan.
GI: 1GC: 6
Causas: falta a lascitas programa-das o ingreso enel hospital.
Patrocinado porConvatec UK yHoechst MarionRussel.
No se describe lacuración comple-ta.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción. No consta cómo semide.
Ámbito: Atención pri-maria, consulta espe-cializada.
Duración: 12 semanas.
Nelson178
1995. GB.
Método de aleatorización:Sobres cerrados.
Variable objetiva: Cura-ción. Área dibujo enacetato. Planimetría porsujeto ciego al trata-miento.
Ámbito: Ambulatorio,clínica especializada.
Duración: 24 semanas.
Pessenhoffer179
1992.
Método de aleatorización:Bloques.
Variable objetiva: Área,circunferencia y diáme-
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.1 (Continuación)
tro máximo de la úlce-ra. Fotografía de la le-sión y digitalizaciónposterior.
Ámbito: Ambulatorio.
Duración: 281 días.
Rubin180
1990. EE.UU.Multicéntrico.
Método de aleatorización:Sobres.Enmascaramiento.
Variable objetiva: Área,Dibujo y fotografía de lalesión.
Ámbito: Ambulatorio.
Duración: 1 año.
Sawyer181
1979. EE.UU.
Método de aleatorización:Sobres cerrados.
Variable principal: Tama-ño área epitelizada.
Medida objetiva: Noconsta.
36 pacientesInclusión: Úlceras veno-sas crónicas.
Exclusión: ABP <0,80, co-lagenopatía, diabetesno controlada, esteroi-des crónicos, otra enfer-medad dérmica, no co-laboración.
Inclusión: Pacientes in-gresados o ambulato-rios con úlceras veno-sas.
Exclusión: No constan.
Tratamientos asocia-dos:Limpieza con salino,compresión según mé-todo de Fisher, aplica-ción de Fibrolan® (lim-piador enzimático) sinecesario.
GI: Apósito poliuretano(Synthaderm®). N=17.
GC: Unna Boot. N=19.
Cambios semana ocada 2 semanas.Todos los pacientesvendajes compresivos.
GI: Dextranómero (De-brisan®) en 2-3 mm. Enheridas convexas mez-clado con glicerol paraformar una pasta. Apli-cación 1-2 veces al día ocon más frecuencia se-gún exudado. N=18.
Otras características:GI GC
Edad media 66 67H/M 4:21 3:20
Tamaño (media, rango):GI: 32,2 cm2 (r: 6-270)GC: 76 cm2 (r: 0,02-600)
p=0,03
Cultivos positivos:GI: 13GC: 12
Área media de la lesión:No consta.
No constan otras caracte-rísticas.
Curación:GI: 7/17 (41,2%)GC: 18/19(94,7%)
p<0,05
Velocidad de curación(cm2/día):GI: 0,07 cm2/dGC: 0,5 cm2/d
(p: 0,004)
Número de heridas cura-das a las 3 semanas:GI: 15/18 (77%)GC: 3/19 (16%)
p<0,05
GI: 9 por olor, deellos 6 sufren au-mento del tama-ño de la lesión.
GC: ninguna.
Ninguna.
Aunque se diceque no existencomplicaciones, 6pacientes del GIpresentan au-mento del tama-ño de la lesiónantes de ser reti-rados del estudio.
El dolor mejoróen 13 pacientesdel GI y en 5 pa-cientes del GC.El dolor empeoróen 2 pacientes delGI y en 14 del GC.
82 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.1 (Continuación)
Ámbito: Hospitalario.
Duración: 3 semanas.
Smith182
1992. GB.
Método de aleatorización:No consta pero estratifi-cación por tamaño ini-cial lesión (2-4 cm o > 4cm diámetro).
Variable objetiva: Cura-ción. Área medida cadames tras copia en ace-tato y planimetría pos-terior. Media de 3 medi-das en cada evaluación.Dolor y malestar medi-dos mensualmente enescala de 5 puntos.
Ámbito: Atención pri-maria domiciliaria.
Duración: 4 meses.
Inclusión: Úlceras veno-sas de al menos 2 cm dediámetro en extremida-des inferiores.Control pletismografía.Si lesiones bilaterales serecogen datos sólo delMMII derecho.
Exclusiones: Diabetes, ar-tritis reumatoide, úlce-ras infectadas, ABPI <0,75, intolerancia alyodo, alteración neuro-lógica, linfoedema, en-fermedad maligna en laúlcera, intolerancia a lacompresión.
GC: Lavado con jabón(pHiso Hex®) dos vecesal día con. N=19.
Ambos grupos cubiertoscon gasa y vendaje. Ele-vación de las piernas.
GI: Hidrogel Biofilm®
aplicado en toda la le-sión. En úlceras profun-das se usa Biofilm enpolvo para rellenar lacavidad y luego se apli-ca el film. N=99 úlceras(64 pequeñas, 35 gran-des).
GC: Jelonet (gasa conparafina) y Betadine® ycompresa absorbentesobre ellos N=101 (62pequeñas y 39 grandes).
Limpieza con salino es-téril. Compresión convendas o medias.A los pacientes en elgrupo GI se les permiteretirar las medias y ba-ñarse o ducharse.
200 pacientes.Edad:GI: pequeñas: 74
grandes: 76GC: pequeñas: 72
grandes: 73
Duración mediana:GI: pequeñas: 5 meses
grandes: 4 mesesGC: pequeñas: 3 meses
grandes: 17 meses
Superficie mediana:GI: pequeñas: 3,1 cm2
grandes: 13,3 ”GC: pequeñas: 2,6 ”
grandes: 17,6 ”
Tasa de curación en el 1.er
mes (cm2/día). N=153GI:Pequeñas: 0,056; N=50Grandes: 0,184; N=25GC:Pequeñas: 0,062; N=52Grandes: 0,017; N=26
NSNúmero curadas en 4 me-ses)GI:Pequeñas: 38/64 (59%)Grandes: 12/35 (34%)GC:Pequeñas: 43/62 (69%)Grandes: 4/39 (10%)Total curaciones:GI: 50/99 (50,5%)GC: 47/101 (46,5%)
NS
No hay diferencias enlas tasas de curación enlas úlceras de diámetro2-4 cm. En las > 4 cmhay un significativa ma-yor proporción de cura-ciones en GI (p<0,02).
GI: 219 rechazos5 ingresos hospi-talarios6 reacciones alér-gicas1 traslado
GC: 63 rechazos1 infección2 ingresos hospi-talarios
La tasa de infec-ción fue significa-tivamente mayoren el subgrupoGC de úlcerasgrandes (p=0,004).Dolor: 123 pacien-tes, menor doloren GI (p=0,02).No diferencias enconfort.Patrocinado porClinimed Ltd.
83«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.1 (Continuación)
84 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Wunderlich183
1991. Alemania.
Método de aleatorización:No consta.
Variable principal: Áreade la lesión. Planime-tría.
Duración: 6 semanas.
Inclusión: Úlceras veno-sas.
Exclusión: Diabetes me-llitus, corticoides, fár-macos que puedanafectar al proceso decuración.
GI: Apósito de carbónactivado y plata (Acti-sorb®).N=20.
GII: Gasa con parafina.N=20.
Tratamiento concomi-tante: desbridamientomecánico cada 4 días.
Área media (mm)GI: 3GII: 2
Otras características:GI GII
Edad 74 73H:M 7:12 4:15Duración previa (años)
7,6 7,9
Curación completa a las 6semanas:GI: 6/19 (32%)GII: 2/19 (11%)
NS
Reducción media en el área(%)GI: 75%GII: 60%
NS
1 en cada grupopero no se especi-fica la causa.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.1 (Continuación)
85«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Bale150
1998. GB.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Tasa decuración y porcentajede reducción en el área.
Ámbito: Atención pri-maria.
Duración: Hasta la cura-ción con un máximo de8 semanas.
Bowszyc184
1993. Polonia.
Método de aleatorización:Lista prediseñada.
Variable principal: Áreade la herida.
Medida de la variable di-bujo y medida de profundi-dad y longitud.
Ámbito: Clínica derma-tológica.
Duración: 16 semanas.
Tabla 2.1.2
Comparación entre apósitos especiales
Inclusión: Úlceras porpresión, úlceras veno-sas y de otras causas.
Exclusión: No consta.
Inclusión: Úlceras veno-sas.Edad >18 años.ABPI ≥0,8.
Exclusión: Diabetes, granexudado, úlceras necró-ticas, infección clínica,mal estado de salud, in-munodepresión, trata-miento con corticoides.
GI: Apósito hidrocelularde poliuretano (Alle-vyn®). N=16 úlceras ve-nosas.
GII: Formulación mejo-rada de hidrocoloide (noconsta nombre comer-cial, ConvaTec). N=14úlceras venosas.
GI: Apósito de poliure-tano (Lyofoam®). N=40.
GII: Apósito de hidro-coloide (Granuflexl®).N=40.
En todos cambios se-manales o según el gra-do de exudado.
Otros tratamientos:Limpieza de las lesionesmuy sucias con solu-ción de cloruro sódicocon 0,3-0,4% de cloro.Vendajes compresivos.
No consta superficie de laslesiones.
Edad media: 77 años.H/M: 1/3,3 en ambos gru-pos.
Área:GI: 3,01 cm2
GII: 3,05 cm2
Otras características:GI GII
Edad 64,2 55,5Duración previa semanas
26 31Independencia absoluta(número pactes) 28 35
Curación completa:GI: 2/16 (13%)GII: 1/14 (7%)
NS
Número de lesiones total-mente curadas a las 16 se-manas:GI: 24 (60%)GII: 24 (60%)
NS
No especifica ve-nosas.Pérdidas totales:ver en tabla co-rrespondiente aúlceras por pre-sión.
GI: 4.GII: 4.
3 voluntarias.2 por infección lo-calizada.1 por precisar es-teroides.1 por falta deadherencia delapósito por granexudado.1 por dolor.
No estratificaciónde resultados enla reducción delárea.Analizado tam-bién el grado deconfort.El apósito hidro-celular fue máscómodo pero nohay estratifica-ción por tipo deherida.
Evaluación deldolor en los cam-bios de apósito:ambos se perci-ben como pocodolorosos y sin di-ferencias estadís-ticas.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
86 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: Pacientes deámbito domiciliario conúlceras venosas.
Exclusión: ABPI < 0,8.
Inclusión: Úlceras veno-sas cubiertas en >10%con detritus.
Exclusión: No constan.
GI: Granuflex, N=40.
GII: Comfeel, N=40.
GIII: Formulación mejo-rada de Granuflex,N=41.
En todos los pacientesmedias de compresión.
GI: Apósito de hidrogel(Granugel®). N=30.
GII: Apósito de hidrogel(Intrasite Gel®). N=32.
En ambos grupos apli-cación según instruc-ciones del producto ycambios diarios.En ambos, uso de apósi-to secundario estándar(Melolin®) o apósito deviscosa tejida (Trico-tex®).
Área lesión: no consta.No constan más datos.
Área:GI: 24,9 cm2
GII: 18,7 cm2
Otras características:GI GII
Edad 77 76H/M 1:2,3 1:3,5Años desde la primera úl-cera: 8 4
Reducción en el área(mm2/día):GI: 7,06GII: 6,07GIII: 8,17
Reducción mediana en elárea de la herida a los 7días:GI: 0,744 cm2
GII: 0,540 cm2
NS
Reducción mediana en losdetritus en 7 días:GI: 1,51 cm2
GII: 1,118 cm2
NS
Porcentaje reducción en elárea media de la lesión alos 21 días:GI: 14GII: 10
NS
No constan.
No constan.
Patrocinado porConvaTec.
Se describen am-bos productos co-mo seguros y có-modos de usar.
Burgess185
1993. GB.Multicéntrico.
Método de aleatorización:No consta.
Variable principal: Áreade la lesión medidapor dibujo en acetato yposterior digitaliza-ción.
Ámbito: Comunitatio.
Duración: 13 semanas.
Gibson186
1995. GB.Multicéntrico, gruposparalelos.
Método de aleatorización:No consta.
Variable principal: Reduc-ción en el área de la he-rida y área cubierta condetritus.
Medida de la variable: Fo-tografías.
Ámbito: Hospitalario ycomunitario (88%).
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.2 (Continuación)
87«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: Úlceras veno-sas > 3 meses que noresponden al trata-miento. También se in-cluyen pacientes con is-quemia venosa.
Exclusión: No consta.
Inclusión: Úlceras veno-sas.
Exclusión: Necesidad detratamiento con fárma-cos a excepción de digo-xina.
GI: Cadexómero iodadoen pasta (Iodosorb®).N=21.GII: Dextranómero (De-brisan®). N=21.
Vendaje compresivo entodos.En caso de infección, setrata con antibióticos 2semanas.
GI: Gránulos de dextra-nómero (Debrisan®).Cambios diarios. N=6
GII: Esponja de coláge-no tras nebulizacióncon salino. Valoracióndiaria, en caso de que elcolágeno se reabsorbase añade más cantidadsin retirar el previo.N=6.
Área media:GI: 19,7±19,8 cm2
GII: 25,5±29,5 ”GI GII
Edad media 70 68H/M 1:3,5 1:4,2Meses 75 61Isquemia 6 5
Sin diferencias basales
Área media: no consta
Edad rango 58-75H/M 1:0,6
Todas las heridas sufrendesbridación mecánicaantes de la aleatorización.Todas con cultivos basalesnegativos.
Porcentaje reducción en elárea media de la úlcera cu-bierta por detritus:GI: 37GII: 32
NS
Heridas curadas:GI: 0/21GII: 0/21
Porcentaje reducción me-dia área a las 6 semanas:GI: 4 (IC 95%: –14,5)GII: 3 (IC 95%: –9,4)
NS
Tiempo medio hasta la cu-ración (días):GI: 60 (N=6)GC: 36 (N=6)
p<0,005
1 poca colabora-ción.
Ninguna.
Duración: 21 días o lim-pieza completa.
Moss187
1987. GB.
Método de aleatorización:No consta.
Variable principal: Cura-ción. Cálculo del áreapor planimetría.
Ámbito: Ambulatorio.
Duración: 6 semanas.
Palmieri161
1992. Italia.
Método de aleatorización:No consta.
Variable principal: Tiem-po hasta la curación
Ámbito: Clínica especia-lizada en el tratamientode heridas.
Duración: Hasta la cura-ción.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.2 (Continuación)
88 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: Úlceras veno-sas > de 2,5 cm de diá-metro.
Exclusión: Infección, pro-ceso maligno, inmuno-deficiencia, esteroides.
Inclusión: Pacientes am-bulatorios con úlcerasvenosas.
Exclusión: Tratamientocon corticoides, citotó-xicos,mal estado nutri-cional, patología tiroi-dea, incapaces deconsentimiento infor-mado.
GI: Alginato (no constanombre comercial).N=18.
GII: Hidrocoloide (Gra-nuflex®). N=22.
Limpieza con salino ycompresión en todos lospacientes.
GI: Cadexómero yodadoen polvo (Iodosorb®).N=46.
GII: Hidrogel (Scheri-sorb®/Intrasite®). N=49.
Cobertura con gasa,apósito no adherente ycompresas. Vendajecompresivo.
Área media:GI: 12,74 cm2
GII: 22,17 cm2
Área media:GI: 2,8 cm2
GII: 2,6 cm2
Otras características:GI GII
Edad 70 77p<0,01
Duración(meses) 12 24H/M 1:1,4 1:2,8
Curación (número úlceras)GI: 2/18 (11%)GII: 4/22 (18%)
NS
Porcentaje cambio en eláreaGI: 34,9%GII: 57,1%
NS
Curación (número úlceras)GI: 14/46 (30%)GII: 14/49 (29%)
NS
GI: 6.4 por dolor.2 por infección.
GII: 6.1 por dolor.1 infección.1 posible alergia.1 apósito defi-ciente.1 error diagnósti-co.1 error del pa-ciente.
GI: 13.GII: 11.
18 voluntarias.3 muertes.2 alergias.1 no seguimiento.
Dolor disminuyeen ambos gruposa lo largo del tra-tamiento.
Smith188
1994. GB.Multicéntrico.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cam-bio relativo en el tama-ño de la úlcera. Dibujoen lámina de acetato ycálculo del área me-diante análisis de ima-gen.
Ámbito: Clínica derma-tológica, pacientes am-bulatorios.
Duración: 6 semanas.
Stewart189
1987. GB.
Método de aleatorización:Lista números aleato-rios generada por orde-nador.
Variable objetiva: Núme-ro de heridas curadas.
Ámbito: Comunitario.
Duración: 10 semanas.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.2 (Continuación)
89«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Inclusión: Pacientes am-bulatorios, > 18 años,con úlceras venosas.
Exclusión: Diabetes me-llitus insulino-depen-diente, artritis reuma-toide, bocio o alergia alyodo.
Inclusión: Úlceras veno-sas o úlceras por pre-sión grados II o III. Sinsignos de infección ycon un diámetro máxi-mo de 8 cm.
Exclusión: < 16 años, es-casa colaboración contratamiento, diabetesinsulindependiente,reacciones adversas pre-vias a los materiales deestudio, heridas infecta-das, muerte próxima.
Inclusión: > 18 años, úl-ceras venosas en extre-midades inferiores de almenos 4 semanas deevolución, insuficiencia
GI: Cadexómero yodadoen polvo (Iodosorb®).N=14.
GII: Dextranómero (De-brisan®). N=13.
Cambios diarios.
GI: Hidrocoloide (Gra-nuflex improved formu-lation®). N=50 úlcerasvenosas.
GII: Hidropolímero depoliuretano (Tielle®).N=50 úlceras venosas.
Cambio del apósito sólocuando fuga de exuda-do.Compresión en todoslos pacientes Tenso-press®.
GI: Apósito hidrocelularde poliuretano (Alle-vyn®). N=19
Área media:No consta
Otras características:GI GII
Edad 68 69Duración meses) 55 12H/M 1:2,5 1:3,3
Área media:GI: 3,35GII: 4,31 cm2
Otras características:GI GII
Edad media 75 73H/M 1:2,5
Sin diferencias basales enduración de la lesión, área,aspecto visual, exudado,olor o dolor.
Área media (cm2)GI: 9,8GII: 6,9
Curación (número úlceras)GI: 7/14 (50%)GII: 2/13 (15%)
NS
Curación (número úlceras)GI: 19/50 (38%)GII: 18/50 (36%)
NS
Mejoría:GI: 15/50 (30%)GII: 22/50 (44%)
NS
Deterioro:GI: 10/50 (20%)GII: 9/50 (18%)
NS
Cambio en el área 6 sema-nasGI: 31,5%;GII: 49,3%
NS
Curación:GI: 9/19 (47%)GII: 9/19 (47%)
NS
GI: 3 infección.1 dolor.1 aumento área.
GII: 2 infección.1 dolor.
GI: 4.GII: 4.
GII: 3.1 por intoleran-cia.2 reacción alérgi-ca.
Sin diferencias enconfort o facili-dad de retiradaentre los trata-mientos.Efectos adversos:GI: 7.Maceración en 6.Sangrado heridaen 1. Hipergranu-lación 3.GII: 10. 2 casos dedeshidratación dela herida y excesi-va adherencia delapósito.
Tarvainen190
1998. Finlandia.
Método de aleatorización:Sobres cerrados.
Variable objetiva: Núme-ro de heridas curadas.
Ámbito: Comunitario.
Duración: 8 semanas.
Thomas165
1997. GB.Multicéntrico.
Método de aleatorización:Sobres cerrados.
Variable objetiva: Cambiorelativo en el tamaño dela úlcera. Fotografía dela lesión y planimetríaposterior.
Ámbito: Atención pri-maria.
Duración: Hasta 13 se-manas.
Zuccarelli191
1992. Francia.
Método de aleatorización:No consta.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.2 (Continuación)
90 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
venosa confirmada porDoppler.
Exclusión: ABPI < 0,80,embarazo, infarto demiocardio < 6 meses,HTA no controlada, dia-betes inestable, artritisreumatoide, lesionesnecróticas o infectadas.
GII: Hidrocoloide (Gra-nuflex®). N=19.
Sólo una lesión por pa-ciente (la mayor).Cambio de apósitos se-manales o antes si ex-cesivo exudado, irrita-ción o dolor.Vendajes compresivos(Nylex y Biflex).Esteroides en piel adya-cente ezcematosa.
Duración media (semanas)GI: 48,9GII: 37,4
Edad mediaGI: 70,1GII: 77,3
Relación H/M:GI: 6/13GII: 2/17
Úlceras previas:GI: 14GII: 17
Variable objetiva: Cura-ción. Evaluación sema-nal y dibujo en sema-nas 0, 4, 8 y 12.
Ámbito: No claro.
Duración: 12 semanas.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.1.2 (Continuación)
91«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Mian192
1992. Italia.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Reduc-ción en el área, no cons-ta método de medición.
Ámbito: Clínica derma-tológica.
Duración: Dudoso.
Nyfors193
1982. Noruega.
Método de aleatorización:No consta.
Variable objetiva: Cura-ción. Planimetría.
Ámbito: Policlínica, pa-cientes ambulatorios.
Duración: 8 semanas.
Ohlsson194
1994. Suecia.
2.2. Úlceras de etiología mixta venosa y arterial
Tabla 2.2.1
Apósitos especiales vs tratamiento convencional
Inclusión: Pacientes conangiodermatitis de laspiernas.
Exclusión: No constan.
Inclusión: Úlceras arte-rioscleróticas, venosas omixtas.
Exclusión: Infección, eri-sipela.
Inclusión: 30 pacientesconsecutivos con úl-ceras de origen veno-so o venoso/arteriales
GI: Esponja de colágenoliofilizado bovino (Con-dress®). N=35.
GII: Compresión están-dar. N=15.
GI: Apósito en láminade poliuretano (Syntha-derm®). N=17 lesiones
GC: Gasa empapada ensalino. N=17 lesiones.
Compresión elástica entodos los casos.
GI: Gasa empapada ensalino. Cambios dos ve-ces al día. N=15.
Área media (mm2):GI: 5.675±814GII: 5.510±630
Edad:GI: 73±12,5GII: 69±12
22 mujeres, 9 hombres.3 pacientes úlceras bilatera-les.Etiología:20 varicosas; 7 post-trombó-ticas o varicosas.2 arteriales, 2 mixtas.Edad: 35-89 añosÁrea media (cm2):Todos los grupos: 0,5-78
Área media (mm2):GI: 857 (rango: 80-3808)GC: 1.387(rango: 25-6795)
Área al final del estudio:GI: 3.434±416 mm2
GII: 4.180±240NS
Reducción área (%):GI: 39,5%GII: 24,1%
NS
Curación completaGI: 8/17 (47%)GC: 9/17 (53%)
NS
Curación (número úlceras)GI: 2/15 (13%)GC: 7/15 (47%)
NS
No constan.
No consta.
GI: 1 erisipela.GC: 1 razones so-ciales.
Tendencia a mejorcuración en GCpero no significa-ción estadística.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
92 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
en miembros inferio-res.
Exclusión: No constan.
GC: Hidrocoloide (Duo-derm®). Cambios 1vez/semana o antes sisalida de exudado.N=15.
Previamente limpiezacon jabón y agua.Vendajes compresivosiguales en todos los pa-cientes (Comprilan®).
Otras características:GI GC
Edad media 73 78Relación tipo de lesiónVen/mixta 12/2 10/4
Área a las 6 semanasGI: 696 mm2
GC: 678 mm2
NS
Porcentaje medio reducciónen el área:GI: 19%GC: 51 %p<0,13,
NS
Menor dolor enlos cambios enGC (p<0,003).
Método de aleatorización:No explícito.
Variable objetiva: Cura-ción. Fotografía.
Ámbito: Atención pri-maria.
Duración: 6 semanas.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.2.1 (Continuación)
93«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Armstrong195
1997. GB, Francia.Multicéntrico.
Método de aleatorización:Sobres cerrados. Estrati-ficación por cantidad deexudado.
Variable objetiva: Cambiorelativo en el tamaño dela úlcera y curación. Fo-tografía basal y días 14,28, 42.
Duración: 6 semanas.
Brandrup196
1990. Dinamarca.
Método de aleatorización:Sobres cerrados. Agru-pación previa en pare-jas para evitar confu-sión por variablesasociadas con tiempo ytipo de lesión.
Variable objetiva: Cambiorelativo en el tamaño dela úlcera. Dibujo de lalesión en material plás-tico y planimetría pos-terior.
Tabla 2.2.2
Comparación entre apósitos especiales
Inclusión: 44 pacientes >18 años con úlceras conexudado moderado oimportante y <7,5 cmen cualquier dimen-sión.
Exudado moderado: re-quiere cambio de apósi-to convencional c/24-48horas o c/48-72 en casode un apósito modernoabsorbente.
Exudado importante:cambios c/24 horas omenos si convencionalo c/48 h si absorbente.
Inclusión: Ulceras vascu-lares entre 1 y 100 cm2.En caso de múltiples le-siones todas se incluyenpero sólo la mayor semonitoriza.
Exclusión: Quimiotera-pia, corticoides, anti-bióticos, alergia a mate-riales.
GI: Hidrofibra de hidro-coloide (Aquacel®).N=21.
GII: Apósito hidrofibrade alginato (Kaltostat®).N=23.Cambios de apósito se-gún necesario.
Tratamientos asocia-dos: Cobertura secun-daria con un hidrocoloi-de fino. Compresión yvendajes según requeri-miento y causa de la úl-cera.
GI: Hidrocoloide (Duo-derm®) sobre la lesión y5 cm de piel adyacente.N=21.
GII: Apósito oclusivocon zinc (Mezinc®) apli-cado a la lesión y 0,5 cmde piel adyacente. N=22.
Previamente limpieza ydesbridamiento consuero salino.Se aplica material ab-sorbente sobre los apó-sitos y vendaje compre-
Movilidad limitada o in-móviles:GI: 62%.GII: 52%.
Sin diferencias en edad,sexo.
Área media (cm2):GI: 11,1±9,1GII: 13,7±15,9
Otras características:GI GC
Edad media 77 73H/M 1:6,5 1:2,2Duración previa mediana(meses) 5 8Tipo de lesiónVen/Art 14/1 14/2
Datos basales sólo dispo-nibles en 31 pacientes.
Porcentaje medio reducciónen el área:GI: 30,5%GII: 28,1%
NS
Curación (número úlceras)GI: 6/21 (29%)GII: 2/23 (9%)
NS
Porcentaje medio reducciónen el área:GI: 48%GII: 64%
NS
Curación (número úlceras)GI: 4GII: 4
NS
GI: 5GII: 7
GI:2 por irritación dela piel.1 erisipela.3 deterioro úlcera.
GII:2 por reaccionesalérgicas.1 por erisipela re-currente.1 por dolor.2 perdidos en elseguimiento.
Promotor: Conva-Tec Ltd.
Los coeficientesde correlación(Spearman) su-gieren que la cu-ración se asociacon la cifra detensión arterialsistólica pero nocon otras varia-bles como laedad, tamañoinicial de la le-sión ni duraciónprevia.Alivio del dolor enel 50% de los ca-
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
94 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
sivo en la lesiones veno-sas.Cambio de apósito/díalos primeros 14 días yluego cada tercer día.
sos, diferenciasNS.
Ámbito: Pacientes am-bulatorios de una clíni-ca especializada en he-ridas.
Duración: 8 semanas,controles en 2, 4 y 8 se-manas.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
Tabla 2.2.2 (Continuación)
95«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Banks197
1997. GB.
Método de aleatorización:Estratificación segúnetiología de la lesión yaleatorización dentrode cada grupo asignadapor ordenador.
Objetivo: Capacidad deabsorción en heridascon exudado modera-do-grande.
Seguimiento: 6 semanaso hasta que el exudadoes mínimo (el apósitopermanece más de 4días en dos evaluacio-nes).
3. Úlceras venosas, úlceras por presión y otros tipos de heridas:sin diferenciar resultados por etiología
Tabla 3.1
Comparación entre apósitos especiales
Inclusión: 18 años. Úlce-ras por presión grados IIo III (N=20), úlceras ve-nosas (N=20) y otrasheridas (traumáticas,agudas y crónicas yquemaduras) (N=21).
Exclusiones: Heridas ne-cróticas o secas, emba-razo o lactancia, úlceraspor presión grados I oIV, pacientes que hanparticipado en otro en-sayo clínico en el pasa-do mes.
GI: Espuma de poliure-tano (Lyofoam Extra®).N=30.
GII: Apósito hidrocelu-lar de poliuretano (Alle-vyn®). N=31.
Cambios de apósito se-gún necesario por inca-pacidad para absorberel exudado.Las úlceras venosas setratan además con ven-dajes compresivos.
61 pacientesEtiología GI GIIVasculares 10 10
Por presión:II 4 3III 6 7
Otras características:GI GII
Años 75 80Duración previa de las le-siones:Ulc presión 6,8 1,4 semOtras 10,1 6,6 ”
Curación:GI: 3, GII: 1
Reducción en el tamaño:GI: 19, GII: 27
Absorción:a) Días permanenciaapósito (media)
GI GIIUV 2,57 2,38UP 2,80 2,86Otras 2,21 2,99
(NS)
b) Opinión investigadorGI: muy buena 11
buena 15mala 4
GII: muy buena 9buena 19
Datos no disponibles en3 pacientes de este gru-po.
GI: 11 (1 muerte, 1por falta de efica-cia, 4 por infeccio-nes en la heridano relacionadascon el tratamien-to, 1 por ICC, 1 porinfección toráci-ca, 1 por infecciónurinaria, 1 porproblemas logísti-cos, 1 por mace-ración).
GII: 9 (7 por infec-ciones de la he-rida no relacio-nadas con eltratamiento, 1 poraumento de la le-sión por el apósi-to, 1 por heridacon cavidad querequirió manejodiferente).
Sin diferencias enconfort, dolor nifacilidad de apli-cación.Sin problemas enla piel adyacente.Pueden mante-nerse 2,5 días co-mo media sin quese observen dife-rencias según eltipo de herida.
Criterios de inclusiónEstudio y diseño y exclusión Intervenciones Características basales Resultados Pérdidas Comentarios
98 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Alm137
1989
Capillas138
2000
Colwell 139
1993
Gorse141
1987
1. Úlceras por presión
GI: Apósito hidrocoloide (Comfeel Ulcus®) en forma de lámina,pasta o gránulos. Cambios cuando necesario. N=31 úlceras.
GC: Gasa empapada en salino. Cambio dos veces/día. N=25.
GI: Cualquiera de los productos de la gama Comfeel para curaen ambiente húmedo (hidrocoloides en placa con alginato,gránulos o pasta, hidrogel en estructura amorfa y apósitos dealginato cálcico). N=15.
GC: Diferentes productos tópicos y apósitos de gasa. N=14.
GI: Hidrocoloide (DuoDerm CGF). N=33.
GC: Gasas húmedas con suero salino y cubiertas con gasa es-téril seca y con un apósito secundario para fijación. N=37.
GI: Apósito oclusivo hidrocoloide (DuoDerm). Cambio c/4 díaso antes si existe contaminación por heces, pierde la propiedadoclusiva o hay signos infección sistémica.N=27 pacientes con 76 úlceras.
GC: Apósito húmedo-seco mediante gasa estéril empapada ensolución Dakin. Cambio c/8 horas. N=25 pacientes con 52 úlce-ras.
Tiempo de enfermería:GI: 15-20 minutos por semana, GC: 70-80 minutos.
Tiempo desplazamiento-mediana:GI: 20 min (15-30), GC: 25 min (20-40)Tiempo enfermería para cicatrizar 1 cm2 inicial (mediana):GI: 67,5 min (32-135), GC: 400 min (130-204) (p=0,018)Número total de curas para cicatrizar 1 cm2 inicial (mediana):GI: 1,86 curas, GC: 12,1 (p<0,05)Frecuencia de las curas (cada x días) mediana:GI: 5 días (3,46-5,86), GC: 1 día (1-1,01) (p<0,05)Coste total para cicatrizar 1 cm2 inicial (mediana):GI: 4.388 pts (1.808-7.539), GC: 17.983 (6.521-87.798) (p<0,005)Coste en mano de obra de enfermería para cicatrizar 1 cm2 inicial (mediana):GI: 2.610 (1.247-5.221), GC: 15.490 (5.207-78.971) (p<0,05)Coste en material para cicatrizar 1 cm2 (mediana):GI: 1.230 pts (338-2.754), GC: 2.619 (1.351-2.086) (p=0,3)
Coste por día de tratamiento:GI: 3.55 $, GC: 12.26 $ (p<0,05)
Material por cada cambio de apósito:GI: 3.10 $, GC: 2.50 $Material por semana:GI: 6.20 $, GC: 52.50 $Tiempo enfermería:GI: 5 minutos por cambio/10 minutos por semana, GC: 20 minutos cambio/7 horas semana.Ventajas del GI: menor consumo de recursos tanto materiales como detiempo de profesional.
Estudio Tratamiento Resultados
99«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Kim142
1986
Kraft143
1993
Sebern147
1986
Thomas164
1993
GI: Apósito oclusivo hidrocoloide. Cambio cada 4-5 días o an-tes en caso de mucho exudado. N=26 pacientes.
GC: Gasa empapada en povidona yodada que se cubre congasa seca. Cambio cada 8 horas. N=18 pacientes.
GI: Apósito no adherente de espuma con cubierta adhesiva(Epi-Lock). N=24.
GC: Gasa empapada en salino. Cambios/8 horas. N=14.
GI: Apósito de poliuretano permeable al vapor de agua. Cam-bios cada día o tres veces a la semana dependiendo de laadherencia del apósito. N=37 úlceras.
GC: Gasa empapada en salino cubierta con gasa seca. Cambioscada 24 horas. Irrigación con peróxido de hidrógeno y salinoen cada cambio. Si signos contaminación con orina/heces,aplicación de povidona yodada 2 min y limpieza posterior consalino. N=40 úlceras.
GI: Gránulos de dextranómero (Debrisan®) hecho pasta conagua y polietilenglicol 600. Pasta aplicada a una profundidadde 10 mm sobre una capa de poliamida. N=20.
GC: Hidrogel (Intrasite Gel®) cubierto con apósito absorbenteplástico perforado. N=20.
Tiempo cambio apósitos:GI: 20,4±12,2 min, GC: 201,7±112,2 (p<0,05)Costes:GI: 8.210±2.664 $, GC: 14.571±6.700 $ (p<0,05)
Coste del material:GI: 12.18 $ por semana, GC: 5.25 $ por semanaNúmero de cambios/semana:GI: 2,5, GC: 21
Aunque el coste del material es superior, el empleo del apósito especial su-pone un importante ahorro si se tiene en cuenta el tiempo de enfermería.No hacen análisis estadístico por lo que no queda claro si las diferencias son signifi-cativas
Costes material:Grado II:
GI: 97 $, GC: 99 $ NSGrado III:
GI: 179 $, GC: 140 $ NS
Total (material+personal) (ocho semanas):Grado II:
GI: 845 $, GC: 1359 $ (p<0,05)Grado III:
GI: 1470 $, GC: 1412 $ NS
Coste medio paciente calificado como éxito (GI: 5; GC: 8)GI: 44.70 libras, GC: 22.60 libras (p<0,05)
Estudio Tratamiento Resultados
100 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Estudio Tratamiento Resultados
Xakellis149
1992GI: Apósito hidrocoloide (Duoderm). Cambios dos veces sema-na para permitir valoración de la úlcera o cuando pierde la ca-pacidad oclusiva. N=18.
GC: Gasa no estéril empapada en salino. Cambios cada 8 ho-ras. N=21 pacientes.
Tiempo para cada cambio:GI: 4,4 minutos (rango: 3,6-5,2), GC: 3,3 minutos (2,8-3,9) NSTiempo total de tratamiento (mediana):GI: 15,4 min, GC: 127 min (p<0,0001)Costes del material (mediana):GI: 13.32 $ (10.27-25.70), GC: 3.97 $ (2.84-9.46) (p<0,0001)Coste total (mediana):GI: 15.58 $ (12.04-30.22), GC: 22.65 $ (13.54-53.56) NS
101«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Capillas138
2000
Gibson186
1995
Hansson175
1998
Ohlsson194
1994
Smith 188
1994
2. Úlceras vasculares
GI: Cualquiera de los productos de la gama Comfeel para curaen ambiente húmedo (hidrocoloides en placa con alginato,gránulos o pasta, hidrogel en estructura amorfa y apósitos dealginato cálcico). N=21.
GC: Diferentes productos tópicos y apósitos de gasa. N=20.
GI: Apósito de hidrogel (Granugel®). N=30.
GC: Apósito de hidrogel (Intrasite Gel®). N=32.
GI: Cadexómero yodado (Iodosorb®, Perstorp AB). N=10.
GII: Hidrocoloide (Duoderm E®, Granuflex E). N=13.
GIII: Gasa parafinada (Jelonet®). N=15.
GI: Hidrocoloide (Duoderm®). Cambios 1 vez/semana o antessi exudado. N=15.
GC: Gasa empapada en salino. Cambios dos veces al día. N=15.
GC: Alginato. N=18.
GI: Hidrocoloide (Granuflex). N=22.
Tiempo de enfermería para cicatrizar 1 cm2 inicial:GI: 40,59 min (19,7-73,8), GC: 175,22 min (82,12-295,26) <0,05Número total de curas para cicatrizar 1 cm2 inicial (mediana):GI: 4,54 curas (2,81-7,91), GC: 16,33 (7,54-28) <0,05Frecuencia de las curas (cada x días) (mediana):GI: 3,52 días (2,91-5,13), GC: 1 día (1-1) <0,05Coste total para cicatrizar 1 cm2 inicial (mediana):GI: 2.409 pesetas (1.396-4.897), GC: 10.616 (5.903-18.227) <0,005Coste en mano de obra de enfermería para cicatrizar 1 cm2 inicial:GI: 1.489 pesetas (723-2.707), GC: 6.427 (3.012-10.830) <0,05Coste en material para cicatrizar 1 cm2 inicial (mediana):GI: 791 pesetas (561-1.797), GC: 3.465 (2.499-7.548 <0,05
El coste total del tratamiento desde el inicio hasta la evaluación final es de:GI: 43.25 libras, GC: 40.25 libras NS
Número apósitos semana:GI: 2,7 GII: 2,8, GIII: 3,3 NSCoste total semanal:GI: 45.2 $ (3.21-70.5), GII: 40.7 $ (8.1-77.9); GIII: 49 $ (23.7-87) NSCoste total (12 semanas):GI: 517 $ (321-845.9), GII: 480.3 $ (96.9-935.1), GIII: 581.7 $ (283.8-1043.5) NSCoste medio por % de reducción área:GI: 8.8 $, GII: 32.5 $, GIII: 12.9 $ NS
Coste del material:GI: 653 coronas suecas (53-2.423), GC: 608 coronas suecas (169-970) NSNúmero de cambios de apósito (media y rango):GI: 13 (2-33), GC: 75 (21-94) (p<0,05)
Coste de material (por paciente):GI: 20 libras, GC: 20 libras
Estudio Tratamiento Resultados
102 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Bale150
1998
Bergemann198
1999
Análisis económicodel tratamiento de he-ridas crónicas hospita-larias.
Variables: «coste depersonal por minuto»,«tiempo necesario pa-ra cada cambio deapósito», «número to-tal de cambios», «costede material», «costetotal».
3. Úlceras por presión y vasculares
GI: Apósito hidrocelular de poliuretano (Allevyn®). N=51.
GII: Formulación mejorada de hidrocoloide (no consta nombrecomercial, ConvaTec). N=49.
UPP:GI: Gel de poliuretano (Cutinova®) y colagenasa (Novuxol®).GII: Apósito de alginato cálcico.GIII: Gasa impregnada.GIV: Gasa empapada en salino.
Úlceras venosas en extremidades:GI: Gel de poliuretano (Cutinova®).GII: Gasa impregnada.GIII: Gasa empapada en salino.
Se asume igual eficacia.
Coste del material (apósitos) en 8 semanas:GI: 29, GII: 15 librasCoste total del material, incluido el apósito, por paciente en 8 semanas:GI: 60; GII: 59 libras NSCambios por semana:GI: 1,9; GII: 1,7 NSCostes totales por paciente (medios):GI: 179 libras, GII: 130 libras NS
Duración y coste total del tratamiento de UPP sacras:GI: 27 días, 353.80 (IC 95%: 211.90-418.53).GII: 30 días, 1682 (IC 95%: 816-2321.23).GIII: 30 días, 1569 (IC 95%: 703-2207).GIV: 30 días, 5150 (IC 95%: 2126-6552.60).
Duración y coste total del tratamiento de úlceras venosas en extremidades:GI: 15 días, 151 (IC 95%76-214.48).GII: 15 días, 471 (IC 95%: 162-732).GIII: 15 días, 573 (IC 95%: 192-895).
Relación costes personal/costes de material (%):Apósitos hidroactivos: 67/33%Gasa: 95/5%
Ahorro por caso con el empleo de GI (en marcos alemanes):UPP: entre 1.196 (vs gas impreganada en parafina) y 9.826 (vs gasa)Uvenosas: entre 135 (vs gasa impreganda en parafina) y 677 (vs gasa).
Ahorro en todos los tipos de lesiones según estancia hospitalaria:Estancia de 7 días: el tratamiento con apósitos hidroactivos supone un aho-rro que oscila entre 135 (vs gasa impregnada) y 241 (vs gasa) marcos alema-nes.Estancia de 24 días: el tratamiento con apósitos hidroactivos supone unahorro que oscila entre 578 (vs gasa impregnada) y 677 (vs gasa) marcos ale-manes.
Estudio Tratamiento Resultados
‘Wound-Healing’ / all subheadings (34.423 artículos)*(‘Wound-Healing’ / all subheadings) and ((‘dressings’) or (‘bandages’)) and (TG=HUMAN) and(PT=RANDOMIZED-CONTROLLED-TRIAL) (186 artículos)‘wound healing’ and ‘dressings’ and (PT=CONTROLLED-CLINICAL-TRIAL) and (TG=HUMAN) (41artículos)‘wound healing’ and ‘dressings’ and (PT=CONTROLLED-CLINICAL-TRIAL) and (TG=HUMAN) and“leg ulcer or pressure ulcer” (7 artículos)
‘Leg-Ulcer’ / all subheadings (4.342 artículos)explode ‘Leg-Ulcer’ / therapy (1.767 artículos)(‘Leg-Ulcer’ / all subheadings) and ((‘dressings’) or (‘bandages’)) (587 artículos)(‘Leg-Ulcer’ / all subheadings) and ((‘dressings’) or (‘bandages’)) and (TG=HUMAN) and (PT=CLI-NICAL-TRIAL) (57 artículos)explode ‘Leg-Ulcer’ / therapy and ((‘dressings’) or (‘bandages’)) and (TG=HUMAN) and (PT=RAN-DOMIZED-CONTROLLED-TRIAL) (51 artículos)(‘Leg-Ulcer’ / all subheadings) and ((‘dressings’) or (‘bandages’)) and (TG=HUMAN) and (PT=RAN-DOMIZED-CONTROLLED-TRIAL) (44 artículos)(‘LEG-ULCER-THERAPY’) and ‘dressings’ and (PT=CLINICAL-TRIAL) and (TG=HUMAN) (20 artículos)(‘Leg-Ulcer’ / all subheadings) and ((‘dressings’) or (‘bandages’)) and (TG=HUMAN) and (PT=CON-TROLLED-CLINICAL-TRIAL) (9 artículos)‘arterial leg ulcers’ and (TG=HUMAN) and (PT=RANDOMIZED-CONTROLLED-TRIAL) (2 artículos)
ULCER-THERAPY (341 artículos)(ulcer therapy) and ((dressings)) and (PT=CLINICAL-TRIAL) and (TG=HUMAN) (85 artículos)(ulcer therapy) and ((dressings)) and (PT=RANDOMIZED-CONTROLLED-TRIAL) and (TG=HUMAN)(59 artículos)‘ulcer therapy’ and ‘dressings’ and (PT=CONTROLLED-CLINICAL-TRIAL) and (TG=HUMAN) (9 ar-tículos)(‘leg ulcer’ or ‘varicose ulcer’ or ‘arterial ulcer’ or ‘vascular ulcer’) and ‘dressing’ and (PT=RANDO-MIZED-CONTROLLED-TRIAL) and (TG=HUMAN) (27 artículos)(‘leg ulcer’ or ‘varicose ulcer’ or ‘arterial ulcer’ or ‘vascular ulcer’) and ‘dressing’ and (PT=CON-TROLLED-CLINICAL-TRIAL) and (TG=HUMAN) (6 artículos)
explode ‘Skin-Ulcer’ / all topical subheadings / all age subheadings (26.236 artículos)explode ‘Skin-Ulcer’ / therapy / all age subheadings (5.385 artículos)explode ‘Skin-Ulcer’ / all topical subheadings / all age subheadings and (PT=CONTROLLED-CLI-NICAL-TRIAL) and (TG=HUMAN) (168 artículos)explode ‘Skin-Ulcer’ / all topical subheadings / all age subheadings and ‘dressings’ and (PT=CON-TROLLED-CLINICAL-TRIAL) and (TG=HUMAN) (12 artículos)explode ‘Skin-Ulcer’ / therapy / all age subheadings and ‘dressings’ and (PT=CONTROLLED-CLI-NICAL-TRIAL) and (TG=HUMAN) (8 artículos)
‘pressure ulcers’ and ((English in la) or (Spanish in la)) (1.512 artículos)‘pressure ulcers’ and ((LA=ENGLISH) or (LA=SPANISH)) and (PT=GUIDELINE) (26 artículos)‘ pressure ulcers’ and ((LA=ENGLISH) or (LA=SPANISH)) and (PT=META-ANALYSIS) (4 artículos)‘pressure ulcers’ and ‘dressings’ and ((LA=ENGLISH) or (LA=SPANISH)) and (PT=META-ANALYSIS)(0 artículos)‘pressure ulcers’ and ((LA=ENGLISH) or (LA=SPANISH)) and (PT=CONSENSUS-DEVELOPMENT-CONFERENCE-NIH) (0 artículos)‘pressure ulcers’ and ((LA=ENGLISH) or (LA=SPANISH)) and (PT=CLINICAL-TRIAL) (162 artículos)‘pressure ulcers’ and ‘dressings’ and ((LA=ENGLISH) or (LA=SPANISH)) and (PT=CLINICAL-TRIAL)(34 artículos)
103«Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
Anexo III. Historial de búsqueda
104 «Efectividad de los Apósitos Especiales en el Tratamiento de las Úlceras por Presión y Vasculares» - AETS - Noviembre / 2001
‘Skin-Ulcer’ / all subheadings (4.003 artículos)‘Bandages-’ / all subheadings (7.147 artículos)(‘Skin-Ulcer’ / all subheadings) and (‘Bandages-’ / all subheadings) (107artículos)(‘Skin-Ulcer’ / all subheadings) and (‘Bandages-’ / all subheadings) and (PT=CLINICAL-TRIAL) (10artículos)
CINAHLexplode ‘Wound-Healing’ / all topical subheadings / all age subheadings in DE (1.600 artículos)explode ‘Wound-Healing’ / all topical subheadings / all age subheadings in DE and (DT=CLINI-CAL-TRIAL) (18 artículos)‘Skin-Ulcer’ / therapy /all age subheadings in DE (858 artículos)‘Skin-Ulcer’ / therapy /all age subheadings in DE and (DT: CLINICAL TRIAL) (10 artículos)‘Bandages-and-Dressings’ / all topical subheadings / without-subheadings in DE (2.029 artículos)‘Skin-Ulcer’ / all topical subheadings and ‘Bandages-and-Dressings’ / all topical subheadings (47artículos)‘Skin-Ulcer’ / all topical subheadings and ‘Bandages-and-Dressings’ / all topical subheadings and(DT=CLINICAL-TRIAL) (1 record)‘Pressure-Ulcer’ / all topical subheadings / all age subheadings in DE (1.935 artículos)‘leg ulcer’ (575 artículos)explode ‘Leg-Ulcer’ / therapy / all age subheadings in DE (443 artículos)explode ‘Leg-Ulcer’ / therapy / all age subheadings in DE and ((‘dressings’) or (‘bandages’)) and(DT=CLINICAL-TRIAL) (7 artículos)explode ‘Leg-Ulcer’ / therapy / all age subheadings in DE and (‘dressings’) and (DT=CLINICAL-TRIAL) (7 artículos)‘leg ulcer’ and ((‘bandages’) or (‘dressings’)) (217 artículos)‘leg ulcer’ and ‘dressings’ (209 artículos)‘leg ulcer’ and ‘bandages’ (164 artículos)‘leg ulcer’ and ((‘bandages’) or (‘dressings’)) and (DT=CLINICAL-TRIAL) (4 artículos)
CINAHL ESPAÑOL:explode ‘Wound-Healing’ / all topical subheadings / all age subheadings in DE and (Spanish in la)and (DT=CLINICAL-TRIAL) (0 artículos)explode ‘Wound-Healing’ / all topical subheadings / all age subheadings in DE and and (LA=SPA-NISH) (0 artículos)‘Skin-Ulcer’ / therapy /all age subheadings in DE and (LA=SPANISH) (4 artículos)explode ‘Leg-Ulcer’ / therapy / all age subheadings in DE and (LA=SPANISH) (2 artículos)‘leg ulcer’ and ((‘bandages’) or (‘dressings’)) and (Spanish in la) (2 artículos)explode ‘Leg-Ulcer’ / therapy / all age subheadings in DE and (Spanish in la) and (DT=CLINICAL-TRIAL) (0 artículos)‘Pressure-Ulcer’ / all topical subheadings / all age subheadings in DE and (LA=SPANISH) (11 ar-tículos)
CUBIERTA 28 22/2/02 16:29 Pagina 1
http://www.isciii.es/aetsPVP 1.500 ptas.
(9 euros)
EFECTIVIDAD DE LOS APÓSITOS ESPECIALESEN EL TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERASPOR PRESIÓN Y VASCULARES
Informe de Evaluación deTecnologías Sanitarias Nº 28Madrid, Noviembre de 2001
Efec
tivi
dad
de lo
s Ap
ósitos
Esp
ecia
les
en e
l Tra
tam
ient
o de
las
Úlce
ras
por
Pres
ión
y Va
scul
ares
(I.E.T
.S. N.º 2
8)
Noviem
bre 20
01- AE
TS -