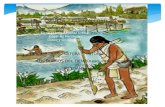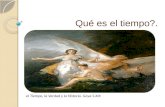tiempo historico_Benejam y Pagés.pdf
-
Upload
braianseyfarth -
Category
Documents
-
view
64 -
download
0
Transcript of tiempo historico_Benejam y Pagés.pdf

l' .~\)
"
PILAR BENE]Alvl y ]OAI'J PAGES (Coord.)
PILAR COMES,DOLORS QUINQUER
-ENSENA.R y APRENDERCIENCIAS SOCIALES,
GEOGRAFÍA E HISTORIAEN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA
ICE / HORSORI lt¥t1Uni\'ersirar de Barcelona
•••• ,1 ,.\.'
s-= r,'::, e¡ !1:
, j-
• ¡,jI

~.... -...•--- -'{
r!
!¡'I"l'
,,
'.

. .,,\
".'
CAPÍTULO IXEl tiempo históricoloan Pages
1. Ordena, relaciona y jerarquiza las palabras siguientes, y construye un mapa con-ceptual del tiempo histórico: evolución, pasado, cronología, simultaneidad, es-tructura, duración, presente, datación, sincronía, y cambio. Añade aquellaspalabras que, en tu opinión, faltan para completar el mapa. Compara tu mapacon otros.
2. Lee, comenta y valora el significado de los párrafos siguientes y relacionalos contu concepción del tiempo histórico:
-La asunción del pasado hace posible el futuro que precisamente ahora determinami presente
GOMA, F. (1988): Antropologia del temps. In AA.W: El Temps. Barcelona. Funda-ció Caixa de Pensions, 25
-Quien pretende hacerse una idea corriente del tiempo histórico ha de prestaratención a las arrugas de un anciano o a las cicatrices en las que está presente undestino de la vida pasada. O traerá a la memoria la coexistencia de ruinas ynuevas construcciones y contemplará que el manifiesto cambio de estilo de unasucesión espacial de casas le confiere su dimensión temporal de profundidad, oconsiderará la coexistencia, la subordinación y superposición de medios de trans-porte diferenciables por su modernidad, en los que se encuentran épocas com-pletas, desde el trineo hasta el avión. Finalmente y ante todo, pensará en todoslos conflictos que se reúnen en la sucesión de generaciones de su propia familiao profesión, donde se solapan diferentes ámbitos de experiencia y se entrecru-zan distintas perspectivas de futuro. Esta panorámica sugiere ya que no se trans-fiere inmediatamente la universalidad de un tiempo mensurable de la naturaleza-aunque ésta tenga su propia historia- a un concepto histórico de tiempo.
KOSELLECK, R. (1993): Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos.Barcelona. Paidós, 13


. '"
,¡j¡tJ
I
.'1. LA ENSEÑA!\:ZA DE LA HISTORIA
Es habitual leer en los textos de diciánica oe la historia, yen las investigacio-nes sobre su enseñanza \' su aprendizaje, que uno de los principales problemasde! alumnado de la escuela obligatoria es su dificultad para uhicarse y compren-der el tiempo histórico, Así lo explicitan, entre otros, los trabajos de Clary yGenin (1991), en Francia, de Proen~a (1990), en Portugal, o de Trepat (1995)en España. O las investigaciones de Asensio, Pozo y Carretero (1989), de BIas etal. (1993), del Grupo Valladolid (1994), o del italiano Lastrucci (1994). ParaBIas et al. (p. 307), por ejemplo, la cronología «sigue siendo e! caballo de bata-lla del aprendizaje histórico. Muchos alumnos no son capaces de identificar lossiglos en los que se han producido acontecimientos relevantes o en los que hanvivido personajes importantes de la historia de España y de la historia mun-dial>,. Para Lastrucci, que analiza los resultados del aprendizaje de la historia de1.500 alumnos de la escuela superior italiana, los problemas son más graves, sicabe, pues no sólo no dominan la cronología sino que no comprenden los pro-cesos de transformación de naturaleza económica ni poseen aquellos datos es-pecíficos para su comprensión.
El interés por investigar las razones de esta situación no es nuevo ni hadecaído. Al contrario, se puede afirmar que es uno de los principales retos de lainvestigación en didáctica de la historia. Thormon y Vukelick (1989) señalanla existencia en Estados Unidos de más de 250 trabajos, desde la década de losaños 20, dedicados a investigar e! aprendizaje del tiempo. ¿Por qué resulta tandifícil aprender el tiempo histórico?, ¿por qué existen estos problemas en laenseñanza y el aprendizaje de la historia? Podemos señalar diferentes tipos deproblemas en la comprensión del tiempo histórico yen la enseñanza de la histo-~ia. Un primer problema es una consecuencia de la indefinición de! propio con-cepto en la enseñanza o su identificación exclusivamente con la cronología.¿Qué entendemos por tiempo en la enseñanza de la historia?, ¿cómo relaciona-mos el tiempo vivido, el tiempo social, y el tiempo histórico? Este primer pro-blema, de naturaleza epistemológica y didáctica, pues, nos remite a lahistoriografía y a.la transposición del saber científico en saber escolar, generaotros muchos que se plasman en la selección y secuencia de los contenidos, enlas relaciones entre la conciencia de temporalidad que posee el alumnado y elconcepto de tiempo que queremos enseñar, etc. Sin embargo, también denota-y este sería una segunda razón- un problema de naturaleza axiológica -¿paraqué hemos de enseñar el tiempo histórico?, ¿para qué han de aprender los alum-nos a situarse en el tiempo?- que nos remite al análisis sociológico y al proble-ma de las finalidades de la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales.Finalmente, el tercer tipo de problemas riene relación con lo que sabemos sobrecómo construyen los niños y los adolescentes la tempor3lid3d, y el papel que enesta construcción tiene la enseñanza y el aprendizaje de b historia.
190
1.1. L3 concepción hegemónica de la historia y del tiempo histórico en la ense-ñanza
Como es sabido, la palabra historia se utiliza tanto para hablar de] pasadocomo para referirse a su reconstrucción y a su interpretación. y también, a lamemoria o al recuerdo de lo que ha sucedido, o a pequeños relatos o situacio-nes que se desarrollan en forma de secuencia (las historias en minúscula). Todasestas interpretaciones de la palabra historia son diferentes aunque compartencaracterísticas comunes y están mu~' interrelacionadas.
En la enseñanza de la historia existe, sin embargo, una tendencia abusiva aidentificar lo que ha pasado con su reconstrucción e interpretación. Esta ten-dencia también se da cuando se realiza divulgación histórica a través de otrosmedios como el cine, la novela histórica, o cuando se utiliza el pasado con finespolíticos partidistas del presente. La permanencia de esta tendencia es una con-secuencia de la persistencia del positivismo en la historia escolar yen la divulga-ción histórica. La confusión entre el pasado y su interpretación es especialmentegrave en la enseñanza obligatoria porque la persona que aprende no disponefrecuentemente del bagaje intelectual suficiente para saber que el pasado queconocemos y estudiamos no es el pasado tal como sucedió, sino una interpreta-ción realizada desde e! presente y para el presente.
Las síntesis históricas a las que tienen acceso los alumnos de la enseñanzaobligatoria a través de los libros de texto y de otros materiales curricularesevidencian esta confusión. Los conocimientos históricos escolares reflejan, sinembargo, un punto de vista, una tendencia, un paradigma, la visión de unaescuela historiográfica concreta que casi nunca se explicita previamente. Lasrelaciones entre el conocimiento histórico tal como lo concibe la historiografíay el conocimiento histórico escolar deberían ir presididas de una clarificaciónde los supuestos de los que parte la selección del pasado que se considera quehan de aprender los alumnos. Estos supuestos deberían, además, estar en conso-nancia con las concepciones de la enseñanza y del aprendizaje que se preconizan.
Los hechos históricos se presentan en muchos libros de texto como hechosnaturales, objetivos, que han sido narrados y descritos por los historiadores dela manera más ajustada pO,sible a lo que sucedió según lo transmiten las fuentesdocumentales existentes. Esta es la concepción que se tiene del hecho históricodesde el positivismo, concepción íntimamente relacionada con la del tiempohistórico. El tiempo histórico es entendido como un tiempo externo a los he-chos, objetivo, que actúa de manera lineal, acumulativ3. El tiempo histórico espara el positivismo el tiempo de la medida, de b cronología. Para los críticosdel positivismo, el tiempo y el hecho histórico son objetos construidos por elhistoriador, que debe explicit:lr las reglas y los propósitos de su construcción.Entendidos de esta manera no es posible establecer de forma definitiva, absolu-ta, la naturaleza de un hecho histórico, ni su temporalidad, ya que ambos po-drán ser repensados y reinterpretados por cada generación.
En la enseñanza de la historia se trata de que los alumnos comprendan quelos hechos históricos, y su temporalid3d son construcciones hechas por los his-
] 91

p
.. ~.
, ",'~ .

.'
toriadores y que estos mismos pueden ser construidos e interpretados de mane-ra diferente por o,ros historiadores y por los ciudadanos. En consecuencia, 12enseñanza de la historia supone implicarles en la aventura del saber y del saberhacer propio del trabajo historiográfico, y, en esta aventura, la construcción dela temporalidad es fundamental. Sin embargo, la concepción histórica del posi-tivismo es reacia a los requisitos de la transposición didáctica porque entiendeque el conocimier:w histórico debe presentarse de manera holística, repetitiva-los mismos temas van siendo estudiados una y otra vez a lo largo de las distin-tas etapas y cursos sin establecer una jerarquización conceptual clara-, y desdeun enfoque preferentemente eurocéntrico y nacionalista.
Esta concepción educativa de la historia escolar está profundamente arrai-gada en amplios sectores sociales, profesionales y, sobre roda, en los poderespúblicos, especiaj;nente los conservadores, y en la industria editorial de librosde texto, por lo que se manifiesta de manera recurrente en todos los debatesgenerados a raíz de cualquier propuesta de cambio curricular. Así ha ocurridorecientemente en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, y otros países denuestro entorno. Las palabras pronunciadas por la Sra. Ministra de Educacióny Cultura (Aguirre, 1996) en la Real Academia de la Historia son un exponentede la naturaleza de esta posición, y de lo que se esconde detrás de una determi-nada concepción educativa de la enseñanza de la historia:
Una de las más sutiles pero más letales formas de utilización política de la Historiareside precisamente en su supresión, en la eliminación progresiva de su presenciaen los planes de estudio escolares. Desaparecidos o deformados los puntos de refe-rencia históricos de los ciudadanos, éstos se someten con mucha mayor facilidad ala manipulación y son menos libres.y esto, por desgracia, es lo que ha sucedido en nuestro país y frente a lo cual elGobierno esrá firmemente decidido a actuar. Cada español al nacer es heredero deun patrimonio cultural e histórico que nadie tiene derecho a arrebatarle. [... JPero lo más grave -sin que el delirante léxico pedagógico al uso sea cosa de pocaimportancia- es la escasez de contenidos históricos en la enseñanza que recibennuestros escolares. Un alumno puede atravesar por entero sus diez años de escola-rización obligatoria sin eSCllchar ni una sola vez una lección sobre Julio César osobre Felipe JI:En la enseñanza obligatoria la historia se ha reducido' a un somero estudio de laEdad Contempo,ánea por no decir lisa y llanamente del mundo actual. La cronolo-gía, a la que se ha definido con aciertO como el esqueleto de la Historia, brilla porsu ausencia. Y el estudio de las grandes personalidades históricas se ha visto reem-plazado por un a::álisis de estructuras tratado bajo la óptica metodológica, no de laHistoria, sino de bs Ciencias Sociales (Aguirre, 1996, 3 . La cursiva es nuestra).
Los argumentos no son nuevos ni, por supuesto, originales. Autoridadespolíticas de disti;-;tos países han utilizado razonamientos semejantes. Pero, enningún caso, han ido más allá de insistir en más de lo mismo, de proponer unaenseñanza de la historia basada en los grandes personajes y en algunos hechos
192
supuestament~ más relevantes del p.asado, Sin analizar las consecuencias queesta concepClOn tiene para el aprendIZaje de la historia y de la temporalidad enel alumnado nI proponer alternativas razonables a la misma. Algunas de estasconsecuencIas han SIdo ~eñaladas, entre otros autores, por Ivlaestro (1993) Ypor L.e Pellec y Marcos-Alvarez (1991). Para estas últimas autoras, una de laspnnClp~l:s causas de la comprensión del tiempo histórico por el alumnado tie-ne r~laclOn con el valor que se otorga a los distintos contenidos, su secuencia vlos tI~mpo~ reales que en la programación, y en la enseñanza, se dedican a ~~estudIO. AsI,
si.la Revolución francesa duró diez años (tiempo histórico), yel tiempo de su estu-dIO en segundo es de 18 horas, los alumnos perciben este módulo como muy pesa-d? (dura dos meses ...). Al contrariO, la Revolución industrial que para aigunoshIstOriadores duró un siglo, se estudia en 12 horas; y que decir del Antiguo Régi-~en (muchos SIglos estudiados en ocho horas ...). Se entiende así fácilmente lasdlf~cultades que pueden tener los alumnos para comprender las diferentes tempo-raJ¡d~des! Es por. esto que la ese~cia misma de la enseñanza de la historia (susrelacIOnes con el tiempo) es tan dlflctl de comprender ...{Le Pellec/Marcos-Álvarez1991, 111. Traducción del francés). '
. El problema ti~ne, pues, ~elac.ión con el valor educativo que se otorga a lahlstor~a en el curnculo. La hlstona concebida como transmisión de los valorestradiCIOnales y conservadores, ha si.do ~. es dominante en la mayoría de paísesdel ~undo (Ferro.' 1981). Esto se JustifIca por la necesidad de integrar a losestudl~ntes. en el sIstema de valores hegemónicos, y tiene en el patriotismo y enel naCIOnalIsmo un marco de referencia ideológico permanente. La tendencia~ct~a.1a ~~señar más ~istoria nacional, y más historia cronológica, encuentra sujus~IfIcaclOn en estas Ideologías. El positivismo ofrece un modelo oficial de his-tona ~scolar d~ cada. paí~, que cambia en funci.ón de las circunstancias, pero qúeman~len~ la misma fmalIdad: moldear la conCienCIa colectiva de la sociedad y laconciencia temporal de la ciudadania. Frente a ella, se han levantado, y se si-guen I~v~ntand~, ~t:as voces que, aunqu.e minoritarías, pretenden dignificar elconoClml~nto hlstonco escolar y convertirlo en un instrumento al servicio de ladem~cracla y de I~ par.ticipación ciudadana. Mientras que para los primeros, laense.nanza ,de la hlstona es un fín en sí mismo, que se c:nmascara con señuelosde tipO CUltura!, identitario, o propedéutico, para estos últimos ha de ser unmedIO pa~~ ubICar al alumnado en su presente y permitirle intervenir en laconstrucclOn de su futuro personal y social.
Esta segunda posición se inspira en las aportaciones de la Escuela de losA.nnales, de la ,Nueva Historia y del Materialismo Histórico, y piensa los conte-TIldos del curnculo en .función del alumno, de sus necesidades, y de las necesi-dades y problemas SOCialesa los que deberá enfrentarse. Es una historia basadaen los problemas de la vida, que ha de permitir a los estudiantes pensar yapren-der el pasado a la luz de los problemas del presente. Para Dewey (1985, 149 Y155), uno de sus pnmeros valedores, <<lasegregación que mata la vitalidad de la
193

IIS---~--------"'---------------------- l
~:,"
\' •... ":-' ".

historia consiste en separarla de las formas y de los intereses de la vida social delpresente. El pasado como pasado ya no es más cosa nuestra. (...] El punto d.epartida verdadero de la historia siempre es una situación presente problemátI-ca».
El valor educativo de la enseñanza de la historia determina, en cualquiercircunstancia, la concepción de la temporalidad, la selección y secuencia de l~scontenidos, y las orientaciones o prescripciones para su enseñanza y su.aprendI-zaje. Es decir, la naturaleza del conocimiento histórico escolar y su eP.ls.temolo-gía de referencia, el protagonismo del profesorado en la toma de decIsIOnes enlas fases pre-activa y activa de la enseñanza con todo lo que ello conlleva, laconcepción del aprendizaje de la que se parte y el papel que se otorga al alum-nado en la construcción de sus saberes. La coherencia entre estos aspectos esfundamental para alcanzar los fines propuestos, y, entre ellos, el aprendizaje deun tipo u otro de temporalidad. . . .
Desde la racionalidad crítica, y desde el constructlVlsmo social, eQ!.e~_de~osque es posible ir más allá de los hechos concretos y de los grandes personajes, yseleccionar los contenidos históricos a través de principios y de conceptos _c~ave. susceptibles de ser aplicados a hechos, problemas, conflictos, etc. de di,~~rsaíndole acaecidos en nuestro mundo y en otras civilizaciones, como ejempliflca-remos'más adelante en nuestra propuesta para la enseñanza y el aprendizaje deltiempo histórico y de los hechos históricos. En un sentido parecido empiezan .aaparecer, tanto en España como en otros países, propuestas de desarrollo curri-cular nucleadas alrededor de grandes principios" Sirva como ejemplo la pro-puesta de Prats (1996) de seleccionar los contenidos a partir de cuatro aspectoscomunesatodoslos' acontecimientos y épocas históricas: el tiempo y los ritmos,del cambio' el estudio de acontecimientos, personajes Yhechos históricos; laidea de can:bio y continuidad en el devenir histórico; y la explicación multicau.sal de los hechos del pasado. ~-
1.2. La investigación educativa sobre el aprendizaje del tiempo histórico y laadquisición de la conciencia de temporalidad
La coherencia de la concepción positivista d~ la ~señanza de la historia esabsoluta cuando propon-e;~n_saber dado objetivo, una .enseñanza centrada_eJlel profesor y un aprendizaje ~emorístico y repetitivo ..~~s resultados son sobr,a-cfamenteconocidos. En cambiO, d~.sAela segun4a POSlclonno se ha hallado aununa plena coherencia entre el saber, su enseñanza y su aprendizaje. Y ell? pordistintas razones: una primera, tiene relación con la manera como se han mtro-ducido en el currículo y en la enseñanza contenidos procedentes de otros para-digmas historiográficos; otra, con los resultados y las conse~ue~cias, ~e unadeterminada línea de investigación psicológica sobre el aprendIZaje del tiempohistórico.
En el currículo de historia de muchos países se han introducido contenidosprocedentes de otras escuelas historiográficas, en especial de la Escuela de los
194
An_nal~sy de la Nueva Hi~toria, y muchos curricula alternativos se han inspira-do, aSimismo, en concepciones procedentes del materialismo histórico. Por tan-to, el paradigma positivista podría, si nos atendemos a los documentoscurric~lares, estar en crisis. Sin embargo, desde un punto de vista educativo dela' enseña~za_.yaprendizaje, estos contenidos se 'han convertido en conteniaos~ás propios 9~la racionalidad positivista que de las racionalidades epistemoló-gicas que los han creado, porque han sido enseñados y aprendidos de la mismamanera que lo~contenid~s propiamente positivistas, con lo cual la concepción,de la.temporalidad, po~ejemplo, de estas escuelas historiográficas ha adquiridola ml.smaforma educativa que la temporalidad positivista y ha generado el mis-mo tipO de aprendizajes.
E~ta situa~ión ~edebe, en parte, a que la investigación sobre el aprendizajedel tlempo histÓriCOseñalaba que la historia no podía ser enseñada hasta laadolc,:scenciay, por tanto, no indicaba al profesorado alternativas posibles paraensenar de manera adecuada el tiempo histórico y la historia. Antes al contra-r~o, desaconsejaba su enseñanza. Ésta ha sido una de las principales consecuen-cias d~ la inv.estigación psico!ógica del aprendizaje del tiempo histórico que,ademas, explica la pervlvencla de la concepción positivista de su enseñanza .Los discipulos ~e Piaget, al entender que la comprensión e interpretación delpasado es esenCialmente un proceso cognitivo, investigaron el desarrollo de lacomprensión h!stórica y temporal de los estudiantes en relación con su pro-puesta d: estadiOSde de.sarrollo (Downey y Levstik, 1991). Así, la aplicación delos estadiOSdel.pensamlento preoperacional, operacional concreto y operacio-nal formal de Plaget ~ la investigación sobre el aprendizaje del tiempo condujoa .c,:stablecersubestadlOs relacionados con dicha adquisición por parte de losmnos y los adolescentes. Una de las propuestas más detalladas la realizó Godin(1959; ver Zaccaria, 1982; Pozo, 1985). Las investigaciones posteriores deentre otr?s,Jahoda (1963), Peel (1972), y en especial Hallam (1983), confirma~'ron y ratificaron, que era imposible aprender historia hasta la adolescencia. Encons~>n~nciacon estas investigaciones, Proen~a (1990) distingue las cuatro eta-pas sigUientesen la adquisición del concepto de tiempo: a los ocho años aproxi-madamente, se adquiere la noción de pasado, a los once se es capaz de teneruna ~orrecta. comprensión de nuestro sistema de medir el tiempo, a los trece sep~rc.lb,~la dmá~ica de algunas líneas de eyolución cron'ológica, y hacia losdleClselSse adqUiere la madurez para la comprensión del tiempo histórico. Estaautora concl~~e: «Estudios hechos en el sentido de verificar si es posible desa-rrollar y antiCipar la comprensión del tiempo histórico por los alumnos, de-muestran que este aprendizaje depende en mayor medida de la madurezintelectual en general que de cualquier enseñanza específica» (1990 71).
R:vi,si?nes post:riores de las investigaciones sobre el aprendiaza{e del tiem-p? hls~onco (por ejemplo, Thornton y Vukelich, 1988; Wineburg, 1996) handiscutido las aport.aciones de la. investigáción de naturaleza piagetiana yhan llegado a ~tro tipOde conclusIOnes, en las que se niega que la adquisiciónde la temporalidad dependa del desarrollo y de la madurez cognitiva. Hoy, aúna pesar de que se sigue sabiendo poco sobre cómo aprenden historia los niños y
195
l', !
, I1,
,.' 1
j 1
".,

.'" . ,.
,.-,~.,'
,",'
1,

1..,
.)
~.
1...
. 1990) se one el énfasis en la simultaneidadlos jóvenes (Yukehch y Thorn.t?n'de la h'isto~ia y del tiempo histórica, y en lade las procesos de comprenSlOn l L . 'o'n de las investigaciones sobre el. , d eñanza esco aro a reVlSl ._Importancia e s,uens , Yukelich sugiere que los nmasapre,ndiza~edel tledmp~rcal~zada P~:a~~~~~:~~~ías temporales históricas (porde sIete anos ya omman eterm . de las edades de los miembros. d t mente una secuenciaejemplo, ar enar correc a t o fases en la enseñanza de la compren-de una família). Por ello pro pan en cua rsión temporal (1990,23): "
l 'an-os las niños pueden realizar secuencias de acontecl-entre os tres y cmco
mient°ls int~a e intherppeures~;:I~:iIizarla numeración histórica para represen-entre os seis y oc o
tar el pasado, 'd 'f' períodos de tiempo (por ejemplo, elentre los nueve y los once I entl Ican . .
periodo colonial, la revolución~/a Gl~~~:a;;~~í:~~~'t~mporales utilizandoentr~ los doce ydIoscdatoyrcS~g~~eye;e~cionandoaños con sus siglos respecti-térmmos como eca a ,vos. h
La crítica a la concepción piagetiana dellapre~dizaAsj'e ?e l~rh~~j::pi~oa::::h' .. propuestas a ternatlvas. 1, p ,
rada otr~s mvestl~acI?~es Yd 1 licación a la enseñanza de la histaria de las(1987) dIscute la ViabIlIdad e adaPI l' s de Hallam y propone unaII d P' t Y e as conc USlOne ,etapas de desarra. o ~ lage, d n el desarrollo del pensamiento histórico deenseñanza de la hlstona centra a ,e t de la determinación de la naturalezalos estudiantes que parta, necesanamen e, Este autor demostró en sus investi-d l d' . r d su estructurapar.ticular e a ISClPma, ed 1 d' . t S de 11 a 16 años para operar y, b l .dad e os estu Ian e .gaclOnesso re a capacI .d d d ende mucho más de los contenI-pensar histórica~ente, que esta_ca~:cI ~e d:r desarrollo o la madurez de losdos y de los met~?os de ense1inan ~. (1988) en Italia han llegado a con-estudiantes. Tamblen Patane y omarc 10 , ,
clusiones parecidas. , . de investi ación que han surgido a raíz de laPar a.t~o lado~ I.osprogramas 1996 es~ánreflejando el vigor de las nu.ev~s
«revol,uclO?cognItIva" ~neburgi.a re'~diza'e de la historia y del ,tiempo hIStO-aproXlmaCI?neSa la ensenanza y~o~~ ed. 19~4).Tal vez, una de las primerasrico (por ej.emplo, Carr.etera yh ll' la nueva manera de conceptualizar laconsecuencias de este vlgar se a e en .
adquisic~ón de la c~ncien~~ d~st~;~~:a~I~a~~periencia de t.i~m'pose ,:dq,!iereEfectlva~e~te, ay nal ~e , del grupo y de la colectividad, en can tacto
de,sdeel naCImIento, en e mterIor eriencia emana una cierta conciencia decan las pc:rsanas y las cosas: pe estat:f~el tiempo, el tiempo. psicológico- quet~mp?ralI,dad -d;¡.ercepclfn e~:~ y can nuevas experiencias. La habitual esc~bl~ Y.se ~a ,1 lca con a .. ndo de forma espontánea e intuitiva aunqueque esta.~onclencla se vaya a,dqume 7" I I enmarca la contextualiza y laesté inmersa dentro de un tIempo sacia que a ,explica.
196
La evidencia de la existencia de una consciencia de temporalidad en losniños, en los jóvenes y en los adultos ha sido puesta de manifiesta por muchasinvestigadares (par ejemplo, Gasparini, 1986; ]edlawski, 1986; Ramas, ed.,1992). En realidad, la temparalidad es un elemento. sacializadar'al que las ge-neracianes adultas someten a todas las persanas,desde que nacen. La propiavida genera imagénes y representaciones mentales de los escenarias saciales delos que formamos parte. Estas escenarias saciales se caracterizan par su dabledimensión espacial y temporal, pero también por las accianes, funcianes a rolesque tenemos en ellas. Adquieren significadas diversos según los elementas decarácter persanal e interpersanal que las camponen, y según su abjeta y suintención (Pontecorvo, 1986).
Las imágenes y representaciones de las acantecimientas catidianas san elprimer canacimienta organizado, en forma de secuencia, de narrativa, de lasalumnas. El crecimiento cagnitivo de las alumnos se canstruye a partir de estasimágenes creadas a través de su experiencia sacial y cultural en situacianes rea-les y de la asunción de los sistemas simbólicos de la saciedad en la que vive. Parello, el análisis de los Contextas sociales en las que se mueve el alumna es unreferente abligado para saber Cómo.ha canstruido su temparalidad y Cómo.pue-de pasar de esta representación del tiempo vivido a la comprensión del tiemposocial y del tiempo. histórica.
Sip embarga, el tiempo. vivido y su representación, y el tiempo. sacial a eltiempo histórico son cosas diferentes. ~ra Pozo, entre el tiempo vivido y el tiempohistórico existen, al menas, das diferencias importantes. El tiempo. vivida seconstruye a través de nuestrasvivencias, mientras que el tiempo. históricase construye a través de referenéias distantes, a las que na hemosasisfida perso-nalmente. El tiempo vividOes siempre una construcción subjetiva, «cargada designificado emocional" , mientras que el tiempo histórica es de carácter calecti-va y se o.cupa de «duracianes, sucesiones'y cambios en hechas sociales» (1985,6): Sin embargo, existen también notables paralelismos eñtre uno y atra. Pozoseñala que ambos sé."dIY1deñen pasado; presente y futuro, recurren a unidadesmatemáticas de medida y en ambos se producen cambios. Moniot (1993) apun-ta que'los"Illstoríadores hacen, "deentrada, COmatodo el mundo: medir el tiem-po, arden arlo y darle sentido.
¿Dónde está, pues, la dificultad para camprender el tiempo histórica, paraaprender histaria? Sin duda, en la necesidad de definir con precisión qué enten-demos por tiempo histórico en el currículo escolar y en la práctica, qué varia-bles priorizamos, cuándo y cómo las enseñamos y cómo pretendemas queaprendan los alumnas a partir de la constatación de que ya poseen una cancien-cia de temparalidad.
2. UNA PROPUESTA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DELTIEMPO HISTÓRICO
Una de latRrimeras, y principales, dificultades de la enseñanza y del apren-dizaje del tiempoliisrórico reside en su propia definición yen la determinación--...,-
197
Iri f' '.': '
i

"

j
• i
•, ,I
•,1 :
\ ', ,,,
Ir I
intenciones
comprensión
biológico (lineal)generacionalI Inatural (cíclico)•laboraVvacacional
(cíclico) •
festivo/religioso
tiempo largo(estructura)
~ explicación
Icausas/consecuencias
evoluciónrevolución
estancamiento
I TIEMPO SOCIAL 1 ....
,sucesión ... -.
ordenación ~ datación ~I I de, hechos
problemasconflictosideasinstitucionespersonas
sincronía diacroníaI I
interacción transformación
L. etapas .Jpluralidad de ritmos
pluralidad de sociedades y culturas
I PLURAlISMO TEMPORAl
199
1, simultaneidadmeas
del tiempo
medida
tFuturo
hJ ltt
Pasado
orígenes
calendario
1
ga el pasado desde el conocimiento de lo que ocurrió después es decir desde ell "f d Id" ."pr~sente, e u~~ro e pasa o , y , .en consecuencIa, desde una posición privi-
legiada en rel~clon.con .Ios protagomst~s y los hechos que investiga, pues, cono-ce como acabo la histOria. Esta concepción, puede permitir al alumno establecerc~>nstantes rel.aciones ent:e el pasado y el presente,' y aprender'con mayor efica-cia los mecamsmos que rigen la temporalidad histórica.
EL TIEMPOHISTÓRICO
de las variables que incluye. El tiempo social y el tiempo histórico son dosconstructos culturales creados para explicar y comprender los cambios y laspermanencias en el devenir humano. Son conceptos sinónimos aunque tienenaplicaciones diferentes según los utilicen los historiadores u otros científicossociales (antropólogos, sociológos, economistas, etc.). A efectos educativos, cree-mos que es posible enseñarlos y aprenderlos como partes de un todo, puesambos constituyen el eje vertebrador de la educación de la temporalidad.
Dentro de la historiografía la reflexión sobre el tiempo histórico no ha cons-tituido una línea de trabajo y de investigación, especialmente privilegiada, aun-que de manera inevitable aparece como una constante de cualquier escuelahistoriográfica. Desde las aportaciones de Braudel (l968) han aparecido traba-jos muy importantes y ha aumentado el interés por el tema. Hoyes habitual quelas obras de historiografía dediquen un apartado al análisis de la problemáticadel tiempo histórico. Algunos historiadores proponen, incluso, definiciones delconcepto. Arostegui, por ejemplo, sugiere como primera aproximación, la si-guiente definición:
La explicación del tiempo histórico empieza por la determinación del sentido exac-to de la cronología, el tiempo de la historia en relación al tiempo astronómico.Tiene luego que pasar a determinaciones del tiempo más sutiles y más precisas. Eltiempo interno, el marcado'por los acontecimientos, se refleja en el tiempo diferen-cial. El tiempo en este sentido tiene que ver con las regularidades y con las rupturasen el desarrollo de las sociedades. y, por fín, llega al terreno de la periodizaciónhistórica, de la fijación de épocas en el devenir de la humanidad, lo que equivaleahora al intento de establecer un concepto de espacio de inteligibilidad de los pro-cesos históricos (Arostegui, 1995,217).
tiempo es la denotación del cambio con arreglo a una cadencia de lo anterior y loposterior, que en principio es posible medir y que en las realidades socio-históricases un ingrediente esencial de su identidad, pues tales realidades no quedan entera-mente determinadas en su materialidad si no son remitidas a una posición temporal(1995,179).
198
El tiempo histórico, según este historiador, se manifiesta a través de trestipos de categorías, cada una de las cuales tiene funciones específicas, pero queuna sin la otra ni tendrían sentido ni permitirían hacer del tiempo una "entidadempírica".
La reflexión epistemológica sobre la naturaleza del tiempo histórico es unrequisito fundamental para la selección de los contenidos históricos, y en con-creto, para determinar qué se debe enseñar y qué deben aprender los alumnossobre él. NtiéStrapropuesfa se fundamenta en las aportaciones de Braudel (1968),Vilar (1980), Pomian (l984), Aries (l986), Demoulin y Valéry (ed.) (1991) yotros autores que han reflexionado sobre el tiempo histórico y su enseñanza(por ejemplo, Mattozzi, 1986, 1988, 1990, 1991; Guibert, 1994). Pretendeaplicar a la enseñanza la idea de Koselleck (1993) de que el historiador investi-

. " .).,

El mapa anterior incluye las pr~ncipal~svaribl~s ~e.lo que ente~dem.o~cons.tituye la enseñanza y el aprendizaje del tIempo hlstonco y de la h~~tona.. bl
En el mapa aparecen desplegados aquellos con~eptos y aque as vana esue ha de aprender el alumno para ubicarse e~ su vida y en su mund~ ~ en I~~qarametros temporales que caracterizan su socIedad. Esto supone adquIrIr .con~~iencia de la existencia de un tiempo que vi.enedel ~asado y se proyecta l~evI-tablemente hacia el futuro, y en el que su vld~ ~ su tle.mpo pers~nal adqUle.rensignificación. La interrelación entre tiempo vIvido y tiempo socI~1en su tnpledimensión de futuro, presente y pasado, es clave para conceptua1Izar correcta-mente el tiempo histórico en sociedades desarrolladas como la nuestra, dondeel tiempo se ha convertido en un valor al alza.
a) Pasado presente y futuro , dEl tie~po social es por definición histórico, ya que se conforma a travts ela relación dialéctica entre lo que ya ha sido -el pasado:, lo que es -e pre-sente- como resultado de lo que ha sido, y lo que ser~ -el futu~o- com?consecuencia de lo que somos y estamos haciendo. Este ti~mpo SOCialco~dI-ciona el tiempo vivido y su representación men~al a tr~v~s de las exp:r~ndcias a las que nos sometemos como consecuencia de VIVIren una soc~e aorganizada a través de pautas temporales, algunas naturales (como el.d:a y/~noche y los ciclos estacionales), pero, sobre todo, de las pa~tas socia es e1 ' . I de la edad y de las etapas del crecimiento, el tiempo escolar,va or SOCia " " I . '_
laboral y vacacional, el calendario festivo y re1JgI':'so,etc. y, e tl.e~po 1;uesto por los medios de comunicación, en espeCIalP?r la telev~sJOn). ID~mbargo a la vez que estamos condicionados por el tiempo sO~I~I,s~~ostambién ~gentes constructores de tiempo, sea a través de la sOClahz~clOnyde la aceptación acrítica de valores temporales impues~os, ~e~a traves de la
. 1" ., es decI'r de la posibilidad de asumir cntlcamente nues-contrasocla lzaclOn" .tro rol en la construcción de futuros alternativos. . , .,.. El sentido de tiempo que se adquiere a través de la relacI~n d~aleetLcapasa-do/presente/futuro ha de permitir entender nuestra expene~cla de p.re~e?tecomo un puente entre el pasado y el futuro.' d:~tro del ~ontIDu~mhlstonc~'del ue formamos parte. Este continuum hlstonco n~ solo,C?nSlsteen orde. nar ~ clasificar hechos en función de su evolución, SIDObaslcamente e~ en-tender las causasy las consecuencias de los ~echos, y de las transformaclOne~habidas o actuales, en relación con otros tiempos, y con el ,futuro q~~ ~retendemos construir. La débil base temporal del present~,.et~re~ ~ de imItesimprecisos, necesita del pasado para concretarse y adqumr si.gmfJcado,pueses el único tiempo que ya ha sido. Sin embargo, el pasado SIDel.pre.s~nte ysin su proyección hacia el futuro carecerí~ de valor ya que la exph~aclOny lacompresión de lo que ha pasado -constrUidas por el presente- es Siempre unresultado de los problemas y de los interrogantes que las personas y las so-ciedades tienen sobre su propio tiempo y sobre su futuro.
200
b) Cambio y permanenciaEl tiempo social, el tiempo histórico, ilustra y torna comprensibles los cam-bios generados en el interior de cada sociedad. La enseñanza de la historiaha de explicar, en primer lugar, la relación de las sociedades con su duracióntemporal, es decir, con el proceso de transformación social en la multiplici-dad de sus aspectos. Efectivamente, el tiempo es una relación creada paracoordinar y dar sentido a los cambios producidos en cada sociedad, en cadacultura, en cada civilización. Laaceleración del tiempo, que caracteriza nues-tra sociedad, es una consecuencia de la rapidez y de la velocidad con que seproducen los cambios en numerosos ordenes de la vida social y, en especial,en el dominio de la tecnología y de la información. La incomprensión deesta aceleración pueden conducir a la pérdida de la coherencia temporal, aldesarraigo y la marginación, que puede y debe, evitarse a través de la ense-ñanza de la temporalidad, es decir, contrastando y analizando los funda-mentos de la conciencia del tiempo vivido con el conocimiento sobre eltiempo generado por las ciencias sociales y la historia.Este conocimiento científico del tiempo es el resultado de los trabajos y delas investigaciones realizadas para comprender y explicar los cambios ope-rados en las sociedades humanas en su devenir, desde el pasado más alejadohasta el presente. Los cambios y las continuidades o permanencias produci-dos en el pasado han creado el tiempo social presente. Un tiempo que, enfunción de los distintos componentes sociales y de las relaciones producidasentre ellos, es diferente en cada sociedad y en cada cultura, a la vez que semanifesta de forma plural dentro de cada sociedad como consecuencia de laexistencia de fenómenos de distinta naturaleza, con ritmos evolutivos pro-pios. En este sentido no. ~~puede hablar de la existencia de un único tiemposocial, monolític.o.y homogéneo que vaya más allá de su dimensión cuantita-tiva, cronológica -los calendarios-, también diferente entre culturas (Ri-coeur et' al. 1979), sino que es necesario considerar la existencia de una Iplur~~i.9~.dde. tiempos como re.I1éjode los cambios en los diferentes fenóme-¡nos'que coeXisten en cada SOCiedad.Esta coexistencia de ritmos evolutivos, perfectamente detectables en cual-quier sociédad., y"las-interacciones qüe entre ellos se producen, provocan elcambio social-o las permanencias-, cambio que será tan complejo como losean las sociedades a las que se refiera, o los fenómenos sobre los que actúe(relaciones con el medio, relaciones sociales, económicas o políticas, fenó-menos de cultura y de mentalidad), y las relaciones que se establezcan entreellos. El tiemRo social, el tiempo histórico, es, por tanto, el resultado delcambiojQ£i.~l~~ü vez, es !aconsecuencia de la evolución de una plura-lidia-de fenómenos que en el interior de cada sociedad conviven simulta-.neamem-e:-interac'túan 'ó se ignoran momentáneamente, se transforman ope.rmañeceñ,Seaceleran ó se estancan.El tiempo histÓrico ordena y explica el conjunto de cambios que se produje-ron en el seño 'de una sociedad, y la modificaron, la hicieron' evolucionar.Pero úiinbién da sentido a las permanencias, a aquellos fenómenos más irre-duetibles-arcañibioqü'e actúan como constantes inalterables a las t~ansfor-maclOnes-que-seproducen a su alrededor. Para Sánchez,
201
1,,
,"
"
h

" ,•• ';' " •. ,L,

métodos
IdeI
escuelashistoriográficas. l.mterpretaclOnes
diferentesI
relativismo
una construcción teórica(interpretación de lo que hasucedido) I
basada en
conceptos principiosI
~duración
deja -... evidenciasI
son,tiene fue.n~es grupos
hIStoClCas~son <:t; protagonistas personas~------~- .-+ . .<mteresescausas consecuencias tienenpuntos d
evolución vista
I I Icorta media largaI I I
antecedentes coyuntura estructurainmediatos • ••• I
203
en la m:dida en que se otorgaba al acontecimiento entidad y contenido histórico~or sí m.'smo,en la medida en que la historia évenementielie se fijaba únicamente en lasmgulandad del acontecimiento político, sin relacionarlo con fenómenos estructuralesde más .Ia~gaduració~, ese .tip~ d.ehistoria c.arec~a.absolutamente de sentido. [...] ElaCOnteCimiento[...] solo sena hlstoncamente mteliglbleen relación conla sociedad quelo produce, y sólo así se explicaría ~u inmediata historización (1983, 245).
El a~_ontec.i~~ento,como hecho ~istórico singular, único e irrepetible, ha de ser,e~,gran mediera, el ¡:>~l!tode partIda de la enseñanza de la historia y de la forma-c.lOnde, la temporaIi¿ad, pe~o para ello ha de ser planteado desde una perspec-t~va,?~.s ~I.obal, m~~ral de.)o q.u.e lo hace la historia tradicional. ElaCOntecimiento debe servir para ejemplIfIcar un comportamiento o un fenóme-no.social cuyas ralcesy call.sas hay que buscar en cambios niás profundos, y mása~eJados, a veces en el tie~po de las estructuras, a veces en el de las coyunturas.Por ello, creemos neces~r~o que los ~ech<?sse plaI!teen en su complejidad tem-p.~ral, y co?ceptual, faCl.IItando a los alumnos su reconstrucción e interpreta-ClOna traves de las relaCIOnes que aparecen en el siguiente mapa:
EL HECHO HISTÓRICO(o acontecimiento)
Ies
1un dato objetivo ~
(lo que ha sucedido)
situada en
un.contexto
espacioltemporal social cultural
I económico político I
. ¡.,mterpretaclOn
las pervivencias suponen otro fenómeno histórico muy importante; lo constituyenesas partes de la civilización de raíces hondas, correspondientes al mundo de lasmentalidades, de las religiones, de las étnias, que, tras períodos de aparente letargo,estallan súbitamente [...]. Hay que volver a llamar la atención sobre el fenómeno delas permanencias puesto que éstas existen, y con más vigor de lo que podíamossospechar tras la dramática realidad del despertar potente de esos estratos colecti-vos que vivimos en nuestros días. Los comportamientos atávicos, los hábitos inve-terados están ahí, tercos, en el fondo del subsconciente de una sociedad. Y esimportante no escamotear a nuestros alumnas y alumnos ese hecho para que tomenconciencia de él y de los factores que lo conforman, lo mantienen y lo agudizan. Elcambio, eje fundamental de la historia, no debe dejar relegada esa otra realidad(1995, 110).
202
c) La explicación y la comprensión de los cambios y de las permanencias: laduraciónLa historia intenta comprender y explicar cómo y por qué se han producidolos cambios y qué papel han jugado en ellos sus protagonistas y por qué.Busca los antecedentes de los cambios, las interrelaciones entre los fenóme-nos afectados por los mismos, y establece sus ritmos y sus duraciones.Para la comprensión del tiempo histórico es imprescindible conocer la dura-ción de los distintos fenómenos que tienen lugar en el seno de una sociedad,de un colectivo humano. Siguiendo las aportaciones de Braudel (1968) sepueden establecer tres tipos de duraciones cuyas diferencias no son de tipocuantitativo, cronológico, sino cualitativas, aunque tienen representacionescronológicas distintas. Las que corresponden a hechos y fenómenos de cortaduración, a los acontecimientos, al tiempo corto de la vida de las personas.Las que corresponden a la larga duración, al tiempo largo de las sociedades,a sus estructuras, que se escapan de la percepción de los contemporáneos. ~finalmente, y entre las dos, las que corresponden al tiempo medio de lascoyunturas, unos tiempos más largos que los tiempos de los acontecimien-tos, a los que incluyen y explican, pero mucho más cortos que los tiemposde las estructuras.Los fenómenos sociales vividos y percibidos directamente por las personasson fenómenos de corta duración, acontecimientos de cualquier tipo. Todasociedad ha estado y está sometida a una suceci9n de acontecimientos, perono ha sido hasta la actualidad que los acontecimientos de corta duración sehan convertido en un elemento fundamental de la temporalidad al ser dados.a conocer y al ser interpretados, desde los medios de comunicación de ma-sas. Este hecho, junto a la propia fugacidad de los acontecimientos, ha oca-sionado una cierta pérdida de coherencia temporal. Curiosamente, losacontecimientos constituyen la base de de la enseñanza de la historia esco-lar. ¿Por qué no han constuido un elemento clave en la formación del tiem-po histórico del alumnado? En palabras de P. Pages porque
J


'1
"..La capacidad de distinguir los ritmos y los niveles de la dura~ió~ se p~edeconsiderar como uno de los objetivos fundamentales del aprendizaje del tiem-po histórico. Es, en cierto sentido, la culminación d:l conocimient~ históri-co e! dominio de la histOricidad y de la tempora1Jdad. Ello es aSI porquesu~one que e! alumno es capaz de situar los acontecimientOs pun.tuales ycaracterísticos de la cotidianidad, de! tiempo corto, en una perspectiva tem-poral alejada, de diferenciar los hechos puntuales y re!acio~arlos con losfactores coyunturales y estructurales dentro de los cuales se Insertan y ~d-quieren sentido, de analizar causas y consecuencias, de comprender l~s in-tenciones de sus protagonistas. Asimismo, supone conocer los mecamsm~sconceptuales y metOdológicos que utilizan los histo.r~adore~ para constrUIrlos hechos a través de sus evidencias, y saberlos utilIzar cntlcamente paraconstruir su propia interpretación.
d) Mediciones y clasificaciones: la cronología y la periodización.Una condición' fundamental para comprender el tiempo histórico y el cam-bio social es e! dominio de los mecanismos temporales con los que cadasociedad se ha dotado. Estos instrumentos -la cronología y la periodiza-ción- permiten ordenar la secuencia de acontecimientos y procesos, y clasi-ficarlos en etapas.La cronología no puede ser confundida con el tiempo histórico porque, entanto que instrumento de medida, no explica demasiadas cosas sobre ~o quemide. La cronología «actúa por repetición igual y homogénea, por.~mdadesidénticas (día, año, siglo, etc.), en un continuo, con una acumulaclOn, cuan-titativa que se traduce en un aumento matemático ~e cantidad. Es .un instru-mento técnico de medida y un instrumento social de referencia para laregulación de las acciones individuales y colectivas" (Rag~zzini, 1980, p.232). El dominio de la cronología permite orientarse en el tiempo, es decI:,saber cuándo pasan, han pasado o pasarán las acciones, los hechos, lo~,fen~-menos sociales, y relacionar!~s_~!!..t!.e sí según hayan pasado ante~ o ~~~R~es(stlcesión) o pasen 3:lave£ (la sirn!!.I!anei~ad). Perm!te, con la, penod.lzaclO.n,establecer sucesiones diacrónicas poniendo de reheve las diferenCias eXIs-tente -las transformaciones- entre distintos procesos históricos, y sincro-nías históricas entre procesos o acontecimientos coetáneos -lasinterrelaciones. 'Dominar la cronología es poseer una habilidad importante para calcular lasdiferentes duraciones, para situar "e! cuándo" de un hecho o de un fenóme-no en relación con e! que lo precede, COI) el que lo sigue, o con otros hechosque suceden simultáneamente. Y también p~ra s!tuarlo ~n' ~e!ación ~on e!presente. La cronología es e! soporte necesarIO e Impresclnd~b~: del tiem~ohistórico, pero no se puede confundir con él. Es una condl~l~n nece~anapara entenderlo pero no suficiente. Es la posi~i.lidad de mater~a1Jza~ el tiem-po a través de! espacio y de calcular matematlcamente las d.lstancl~s entrelos hechos o su duración. Es un sistema de medida convencIOnal diferentepara cada gran civilización que, por sus condiciones "anormales" desde el
204
punto de vista del cálculo matemático y de la lógica (inicio de los calenda-rios y las cronologías), hace falta ser enseñado a los alumnos, aunque noexistan evidencias de que su representación en líneas del tiempo sea sufi-ciente para comprender la temporalidad de los fenómenos medidos (Thorn-ton y Vukelich, 1988).Sobre la cronología se ha de calcular la duración matemática de los hechos yde los fenómenos sociales, con la relatividad que implica la inexistencia detiempos absolutos, se ha de relativizar la importancia del presente y se hade descubrir su profundidad histórica. Pero también se ha de construir unmodelo de periodización que permita identificar las divisiones que se hancreado para diferenciar las formaciones sociales del pasado, las etapas y lasépocas en que se ha dividido la historia y poder establecer una continuidadtemporal entre ellas. La cronología actúa así como soporte de la periodización.La periodización, desae el "punto de vista educativo, es un elemento indis-peñsablé-para organizar y secuenciar los fenómenos históricos y la evolu-ción de las sociedades. Pero también es un elemento problemático porque elpropio hecho de periodizar supone poner límites, establecer fronteras entrelos cambios y sus duraciones. Esto no es fácil ni para los propios historiado-res, porque la existencia de ritmos evolutivos diferentes en el interior decada sociedad, y entre ellas, hace que cualquier periodización difícilmentepueda generalizarse para el conjunto de la humanidad e incluso para colec-tivos sociales afínes (Ferro, 1991). La periodización más habitual de la his-toria escolar se ha basado en fechas y acontecimientos concretos de la historiapolítico-militar. Las etapas y los períodos históricos se iniciaban y termina-ban en una fecha concreta que podía corresponder a una batalla, al inicio yal final de un reinado, a una revolución política o al final de un imperio.Esta concepción ha sido cuestionada ya hace tiempo en el campo de la histo-riografía, y se han hecho intentos de articular nuevas formas de periodiza-ción más flexibles y acordes con la realidad de los cambios sociales.Periodizar es individualizar una serie de aspectos de un proceso social, dife-rentes de los que existían antes y de los que existirán después. Entendida deesta manera, la periodización debe enseñarse partiendó de .las característicasmás generales y sencillas de los grandes cambios producidos en el pasado,para avanzar progresivamente hacia la descripción, el análisis, y la compara-ción de cambios más concre'tos y complejos que se han dado dentro de aque-llos (Pages, 1989). La visión sincrónica que se deriva de esta construcción hade ser completada con una visión más diacrónica de las transformacionesproducidas en ámbitos o fenómenos particulares con su propio ritmo evolu-tivo, al estilo de la periodización en historia del arte o de la literatura, perotambién de cualquier otro fenómeno, sea de orden general (la evolucióneconómica, del poder político o de la población), o más concreta (la energía,el hábitat o los medios de transporte).Para ~ruir y_.ap!ender cualquier periodización se han de utilizar unoscuantos elementos sig~¡"fiéa.tivos como puntos de referencia (hechos, pro-blemas, conflictos o personajes): son las !.ec~as. Las fechas no son más que
205

~,

un medio, una referencia obligada en la construcción de la cronología y de unsistema de periodización. No se han de identificar con el verdadero conoci-miento histórico, como hace el positivismo, sino que son hitos, mojones,dentro de un período más extenso. Las fechas se hallan en e! inicio del pro-ceso, pero en realidad son el final, la conclusión, del conocimiento históricoque de él tenemos, en tanto que ejemplifican un período o resumen y sinte-tizan una interrelación bastante complicada de muchos fenómenos socialesde diferente origen.Desde las nuevas perspectivas historiográficas e incluso didácticas, se hacedifícil mantener la creencia de que las fechas concretas y la cronología justi-fican la división de la historia ya que la característica del cambio social y dela transición, de un periodo o de una etapa a otra, nunca se produce en unsolo momento sino que es el resultado de una evolución más o menos larga.Hoy no se puede considerar que el conocimiento histórico se base exclusiva-mente en saber cuándo pasó tal fenómeno o qué pasó en tal fecha, sino quelo que caracteriza e! conocimiento histórico es el proceso y el contexto queexplica la fecha, e! acontecimiento, que utilizamos como referencia crono-lógica para comprender su temporalidad.
ACTIVIDADES
1. El currículo de historia inglés propone una secuencia en diez niveles dedificultad para el desarrollo de la habilidad de describir y explicar e! cambiohistórico y la causalidad y analizar diferentes características de situaciones his-tóricas. Los niveles deben ser alcanzados a lo largo de cuatro etapas, o estadios,que corresponden a alumnos y alumnas de las siguientes edades: estadio 1 (6-7años), estadio 2 (8-11 años), estadio 3 (12-14 años) y estadio 4 (15-16 años).
Observa la relación entre níve!es, estadios y habilidades a alcanzar por partedel alumnado.
Nivel Estadio Habilidades
1 1 a) Situar una secuencia de acontecimientos de una historia del pa-sado
b)Razonar sus propias acciones
2 1/2 a) Situar objetos familiares en un or"dencronológicob)Sugerir razones para explicar por qué la gente en el pasado ac-tuaba como actuaba
c) Identificar diferencias entre el presente y el pasado
3 1/2 a) Describir cambios durante un periodo de tiempob)Exponer las razones de un acontecimiento histórico o de unaevolución
c) Identificar diferencias entre períodos históricos
206
4 2/3/4 a)Reconocer que en el tiempo, simultáneamente, algunas cosascambian y otras perduran
b)Saber que los acontecimientos históricos tienen más de una causay de una consecuencia
c) Describir diferentes características de un período histórico
5 2/3/4 a)Distinguir diferentes tipos de cambios hisróricosb)Identificar diferentes tipos de causas y consecuenciasc) Relacionar diferentes características de una situación histórica
6 3/4 a)Saber que el cambio y el progreso no son la misma cosab)Reconocer que las causas y las consecuencias pueden variar enimportancia
c) Describir las diferentes ideas y actitudes de la gente en una si-tuación histórica
7 3/4 a)Saber que las razones de un cambio pueden ser complejasb)Relacionar las diferentes causas de un hecho históricoc) Saber que las diferentes ideas y actitudes de la gente se relacio-nan a menudo con sus circunstancias
8 4 a)Explicar la importancia relativa de las diferentes causas de unacontecimiento
b)Comprender la diversidad de ideas, actitudes y circunstanciasde la gente en complejas situaciones históricas
9 4 a)Saber relacionar las causas, los motivos y las consecuenciasb)Explicar por qué las personas no comparten necesariamente lasideas y las actitudes de los grupos y las sociedades a las quepertenecen
10 4 a)Saber los problemas que supone la descripción, análisis y expli-cación de complejas situaciones históricas
Fuente: Department of Education and Science (1991): History in the National Currícu-lum (England). HMSO.
Comprueba en el Instituto qué habilidade.s han alcanzado los alumnos y lasalumnas del grupo donde realizas el praeticum y cuáles no. Para averiguarlodiseña algunas actividades concretas del estadio al que pertenecen los alumnosde la clase y lleválas a la práctica. Analiza los resultados y averigua las razonesque los explican. ¿Tienen alguna relación con lo dicho sobre la concepción dela historia y del tiempo histórico?, ¿por qué?
2. Comprueba mediante un pequei10 test parecido al que encontrarás a con-tinuación, pero adaptado a la programación de! curso o del ciclo, qué valora-ción hacen los alumnos de los distintos ternas históricos. Relacionalo con e!
207

~IIIIIIIIIIII-----------------------,7'
II
i-1
••. :t,,~
-"'),c,~. '! ¡j.

las dos raíces occidentales de la idea de tiempo: Aristóteles y .~aMn . .'la experienci~ de cambio relacionada con la duración es la que parece estar en
, la basedé una de las primeras definiciones ~d tiempo, debida al filósofo griego.,Aris-...t\.',r'.y,)'~ ,tóteles (384-322 a. C.l: el tiempo es el número o medida del movimiento seg(¡n el\; , . ... , .....
:,;):],ur.'-;'; añ'teso después. Ya tenemos, pues, bien formUI?o~.9un triángulo conceptual ~léJY~:¿.L::..¡"? __, ~ •.•.() tiempo, cambio y movimiento. '
, Algunos lógicos han hecho notar que la utilización de los términos antes y des-pués en la definición aristotélica de tiempo presupone el usode catego~í~s'tempora- .'les y, por tanto, invalidan su definición porque lo que está definiendoe!1tra' en ella.Desdeun punto de vista estrictamente lógico esto es cierto. Pero, encontrándose laexpeñencia del tiempo en las raícesde nuestras observaciones e inducciones máspri-marias, no parece necesaria, en principio. una definición lógica completa a fin decomprender el concepto. Probablemente ésta sea imposible, ya que son muchos losque señalan el concepto de tiempo como irreductible a cualquier otro y, en conse-cuencia, no susceptible de definición lógica estricta. Así, por ejemplo, síqueremos de-finir el concepto de persona utilizamos otro concepto más genérico que lo incluye(animalj y ?ñadimos algún tipo de diferencia específica (racional), De esta manera,entre otras «de-finimosll, es decir, delimitamos hasta donde podemos el campo designificación de un concepto, lo aislamos del resto y asi, por contraste con otros, loidentificamos y lo comprendemos, Con la idea de tiempo, en cambio. ocurr~ qü~ nose puede relacionar con otros conceptos más genéricos respecto a Joscuales poda-mosestablecer una diferencia especifica. Y sin embargo podemos «vivir))el tiempo y
. r nos lo podemos «representan). Por esto el intento (~edef¡nición.de.A_r.i.?tél,t~]es.comok./:)(" minimo, nos resulta útil porque nos da tres ca~acteristicas c1a~ªu.c:;sPr~<:t.Q.d,eJaidea
, de tiemoo: sú"relacióñ con el movimiento, con el cambio y con la posi!lilid,a-º.JLc:;nú-',:' +" ~en:; ü':de.medida de esú~-.rñ'ov,i~l~n.tºe!ltr~o~,a~tii9iPrecisa~e~te~n.t;I .c.amp2:de.•.. C,' rv..: ,j;,;.\' la' mdiLd c~contramos una de las lineas,didáctiqs que pueden ay_ullarya desde'elt (~(~(,"(/:"'f~) -p'~~ularío a.Ja constr~'cc¡ó'C)~~deun~0ºc.ic?_':!..d.~~j~':)pOd"eunarñanerapartiC,ular-':'~.'~ mente útil en el campo de las ciencias sociales. No es necesario decir que/a op~~i-i} " ción continuidad/cambio también resultará un concepto estructurante clave de las',:$ ••_---------o,.,-- .., .--0"'" __ ' ., •._. __, ..••.• ~, .•.••. ~ .• _.'_ .
.j
~.,>,.~ t
i ., -
J"J
]
]
]
]'
JJ1;'1:
J1j".
.. '.
I La primera consiste, d~ entrada, en encontrar una definición correcta y racional-mente satisfactoria sobre una dimensión de !a realidad -la temporalidad- que todoel mundo no sólo 'experimenta sino que parece conocer sin problemas. Lasegunda di-ficultad llega en cuanto queremos tratar de su naturaleza. Pongamos un ejemplo de.este segundo tipo de dificultad. ¿Existepropiamente hablando el tiempo? ¿Tieneexis-tencia propia? Quevedo, en los versos que encabezan esta parte, describe poética-mente este problema en los dos primeros endecasílabosde una manera concisa, pro-pia del conceptismo barroco.
Efectivamente, por poco que pensemossobre esta cuestión, nos damos cuentaenseguida de que el pasado fue pero ya no es. Sabemos también que el futuro será,pero aún no es. El presente si que existe, ahora mismo, pero se nos escurre de lasmanos sin que lopodamos detener. como el agua dentro de un cesto. Por otro lado,si el presente se pudiera detener ya no sería el tiempo, sino la eternidad, cosaque yanos resulta más difícil de imaginar. Así pues, podemos deducir tanto de nuestra ex-periencia como de nuestro pensamiento que el presente casi no esy que lo poco quepueda ser consiste exactamente en arrojarse hacia. el pasado, en definitiva en dejarde ser. ¿Cómo podemos definir, pues, una cosa que casi.no esy cuya naturaleza pa-rece consistir en dejar inmediatamente de ser?Y, por el contrario, todos hablamos deltiempo, lo experimentamos, lo medimos, y nos parece una categoría <lOatutai»quenos es dada sin esfuerzo de ningún tipo, Cuando hablamos del tiempo creemos saberperfectamente qué es,como nos parece saber o entender lo que escuando oímos ha-blar ~!)br~él "l otra persona.
Pew para p'lantear cualquier didáctica, y la del tiempo en las ciencias sociales,tema de esta parte del fibro, no es una excepción, estamos condenados a intentarpreviamente atribuir un sentido y a dotar de significado a aquello que queremoshacer aprender. Por tanto hemos de adquir.tr en primer lugar algunas ideas clarassobre el tiempo en general y, en segundo lugar, sobre la dimensión' temporal de laexistencia humana y social.'Y una vez tengamos la compren~ión bien discernida deestas ideas en el terreno que pertenece a las ciencias sociales, estaremos en condi-ciones de plantearnos algunas propuestas didácticas. Porque el,tiempo -yen eso, afinales del siglo xx todos parecemos estar de acuerdo- también es una construcciónd~ ,Ié! mente ge c9,d~,cual.ql:le,s.~ha de aprender.Y, PQrj~HJto,,seh<3.de.sabe~_e"n.se-ñar. Comencemos, pues, por ,in,tentar aprox}mar~~s~-,~~definición.
Una primera aproximación ,Para muchos, parece que se puede afirmar que la noCi,9n._deJl~mpo insertada
en n.uestro.con.ocimiento es <feprocedencia empirico-raéional. Esdecir: en~p¡imerI.~~a'i'(Ñivim.os»o exp,~!imentam()sJ~.Jturación de tas.cpsaso de las sjtuacione~ (porejempio: 'e'lBempo en que es de día y el tiempo en que es de noche). y, en una se-gunda fase,,«ee.,!~a_~_?s»o racionalizamos esta experiencia y .elaboramos suCOñeép-tÓ:sob're'todo cuando lo necesitamos para-apiicarlo y adecuarnos a nuestro entorno(por ejemplo: cuando la madre o el padre le dicen a su hijo o hija pequeños que «yaesde noche y , p~: !~ tanto, es ia hora de irse a dormin)}. .
Esta experiencia o yjvenc;;ia.de!tiemp.Qparece que relaciona la_d,u!al:ión de las, cosas o situaciones que vivimos en la medida en que éstassufre'" cambios~Sigü¡eñ-
~--""''''''- •...- .• ~ • ":", ..•.....•.. '. .r._ .••. -..,.- ..•.••..• -'. _'_'.~ '."' _ ... _._.,._ •. ,.,_,._ ••...• _.' .... __._ .••~'..•••
.~~:-;h~1-o,,,(C,},o
. do con el, mismo ejemplo, esto significaría que si n~ hubiera ningún ot;o cambio ysiempre fuera de dia con la' misma intensidad luminosa. no podríamos asociar a'estefen-ómenó(la percepción de la /uzlla idea deun tiempo, entendiao-esteOc'é' :.-dura;'
'.,ció~.Así .pue~,la c~nc,~e..n_~~_9_e,ti~Q!.poparece qué~!~Jl~?9.~!. pórl.o prontc . :iidea .; de cam!?fo.SI no hubiera en el orden de la naturaleza nmgun cambiO o movImiento ..-séá éste externo a nuestros sentidos (una ciclista que se desplaza de un lugar a otro) :o bien interno (experiencias de la propia alma como los pensamientos que sevan su-cediendo en ella. las imaginaciones .o fantasías y los sentimientos que son y dejan deser) parece que el tiempo no sería perceptible, y que, por tanto, o no existiría onosabríamos que existe. Tener concienci,a <:ieltiempo, pues, presup.9~~experim.~C!tar6vi'{ir que en el marco de-ía'cq.ñhn-úidad~a habJ~.9cosas o s~!~a~i<:?t1esgue...h¡:¡.l1si,gº.yya O()son:Tiempo y cambio, pues, son.dos conceptos írltima":le~.te rel~c:i0"1a,d.9s;No.pareCeque se pueda dar uno sin el 6hÓ .. '0--

r,
~:

1. Véase AROSYTEGUI,1. (1993): "la historia como atribución. Sobre el significado del tiempo históri-co', en BARROS.C. (ed.) (1993):La I,,,te :(. a debate. Actos del Congreso Internacional. Santiago deCompostela, p. 35, leemos: [:..] La primera aseveración que debemos establecer de manero tajante eslo de lo inconsistencia a falsedad de lo pretensión de que existe un tiempo fisico y otro histórico osocial.
1" I
.",,-EI tiempo absoluto o el tiempo como recipienteAsí, por ejemplo, la noción de tiempo aristotélico fue retomada en la época me-
dieval por santo Tomás de Aquino (siglo XIII) e incluso por alguno de los científicosmás notarlos de la modernidad. Asi, por ejemplo, Isaac Newton (1642-1727) cre(a,como Aristóteles, que el tiempo físico es absoluto. Expliquemos brevemente lo quequiere decir Newton con esta expresión.
Laspersonas en la naturaleza o, mejor aun, dentro del universo, percibimos di-versas cosas(objetos, personas, planetas..;] cada una de lascuales ocupa un lugar, de-jando vacíosentre sí. Es decir, percibimos que en la realidad existe una extensión. laidea de extensión no es fácil de definir ya que pertenece a la clasede los conceptosirreductibles a otros más sencillos y generales pero, en cambio, tiene la ventaja de serfácilmente comprensible. Pue-:bien: dentro de este mundo extenso que nosotros per-cibimos encont,'amos lugares llenos y otros vados. Losvacios vendrían a ser las par-tes de la extensión entre lugares llenos ocupados por objetos. Por ejemplo: la distan-cia entre dos planetas en el sistema solar.
Laextensión que contiene un objeto perceptible -un coche, por ejemplo- se ex-tiende en cuatro dimensiones. Esto significa que toda percepción que tengamos res-pecto del coche se puede asociar a un recorrido hacia un lado u otro (primera di-mensión), adelante o atrás (segunda dimensión), encima o debajo (tercera dimensión)y antes o después (cuarta dimensión). Al conjunto de las tres primeras dimensioneslo percibimos como espacio y a la cuarta como tiempo.
Cuandose afirma que el espacio que contiene el universo es absoluto se quie-re decir que es el volumen que contiene todos los otros volúmenes posibles y que noexiste ninguno mayor que lo contenga. El espacio absoluto, pues,es infinito y, comono tiene ningún volumen superior que lo contenga, no se puede mover ni desplazar-se. Por tanto es inmóvil.
Dentro de esta concepción, a su vez, d tiempo, igual que el espacio, estambiénuna extensión que no consiste en lugares separados por vados, como el espacio, sino
La evolución occidental de la idea de tiempo físicoAunque signifique simplificar un poco, podemos afirmar que estas dos visiones
del tiempo -la de Aristóteles y la de Platón-, con matices y añadidos diversos, hanconstituido las dos raices básicasa partir de las cuales se ha ido desarrollando la ideadetemp'oralidad a ro largo de la historia occidentaL
Hacemos la división entre tiempo civil y tiempo físico más como una aiferen-ciación cualitativa del ritmo que C0rJ10una coexistencia de mas de un tiempo. Por-que tiempo, como tal, sólo hay uno:.
.'
., .•
.}..i
, )r<:'
.' ¡ ;'.,]
",', /
I 14
.::enCI3ssociales en ]ener31 y de la nistoria en panicuiar en reiación a las categoríastemoor3ies. ¿Esel tiemao. Sin embargo, una re1lidad totalmente externa a nosotrosque se caracteriza sólo por :ri posibilidad de Si.. fíleUlda? ¿Cuando nacemos no tene-mos, ;nnato, ningün esouema generico que nos f'ermita la construcción progresiva delas diversas dimensiones temporales [pasado, futuro. simultaneidad, velocidad. acele-ración, etc.)?
En la experiencia !.lel tiemoo, junto a la medida ernoirica y observableasociada almovimiento -el que poaríamos designar como tiempo fisico- también hay una dimen-sión racional no externa que ya fue propuesta por P!at9n (428-348J, el maestro de Aris- '.\/.~ ce,: .tóteles, y que resulta un poco mas dificil de entender. Para Platón el tiempo es la ima- \ .gen móvil de la eternidad,.Con esta expresiónpareceque Platón describe el tiempo.sobre J- (.~".'.~,{,todo como un producto interior de la persona,en concreto de la ((energia»del alma. Elalma, según Platón, caida del mundo inmutable de las ideas en el momento de nacer,estaría orientada a expresar, en la materia finita y mensurable en la que seencarna, estaclase de plenitud eterna del mundo del que procede -el no-tiempo, el puro presente, pordecirlo de alguna manera-o Como el alma no puede hacerlo porque está encarnada enun cuerpo y en un mundo mensurable y finito, no le queda más remedio que expresarsu energía en una serie sucesiva de actos.No se trata ahora de comentar o profundi-zar en la visión platónica del tiempo. Si que nos interesa, en cambio, retener de la vi-sión de Platón una idea que ilegará a sermuy importante en el futuro del pensamientooccidental: el tiempo no esexterno a la mente, una experiencia exterior que nos entradesde fuera, sino una forma de conocim¡~nto cuyo esquema genérico nos es innato enalguno de sus estratos Iiliciales. ti esquemaa partir del cual podemos construir la ideadel tiempo. entoncés, sería una forma intuitiva y apriorística. Esta forma intuitiva esla que posibilitará que ia persona reciba en su seno, desde el nacimiento, las nuevasinformaciones que construirán y desarrollarán Jos conceptos sociales y físicos.
Esto que acabamos de decir de Platón parece coincidente con lo que hoy afir-ma la psicologia cognitiva. Actualmente esta disciplina parece que se explica mejorel aprendizaje de la noción de tiempo -y de otros c:onceptos- más como una proyec-ción desde dentro del alma (ideas previas religadas a la nueva informació~) que comouna serie de ideas externas que entran en el conocimiento humano corno si éstefuera un depósito vacio.
Así pues, la filosofía griega nos deja como herencia dos grandes iineas de pen-samiento para plantearnos el aprendizaje del tiempo fisico y social: la medida del(los) mávimiento (os) de un lado (Aristóteles) y la construcción de ~na categoría in'-terior al alma cuya unidad genérica sería probablemente de carácter innato (Platón).y también nos permite hacer una primera clasificación del tiempo: el tiempo astro-nómico y físico, observable, perceptible y mensurable de una lado y de otro el tiem-po humano o existencial, tantOpersonal como colectivo, deduraciones y ritmos más <_difíciles de precisar y que encuentra en la memoria del pasado y en la expectacióndel futuro su nervio vital. Ni que decir tiene el tiempo astronómico o físico se vincu-
~Iara de. diversas maneras con la temroralidad humana, conformando el- lIama'dotiempo civil. El tiempo civil es el tiempo ;:;~:.::¡doy colectivo que regula nuestras a.c-tividades cotidianas. Es el tiempo que nos viene marcado o, mejor aun, medido y or-ganizado por el reloj y el calendario.- .
•
]
¡••••
-iI...•

-"']

ble- contradiria al sentido comun: el gemeio de la, Tierra tendria efectivamente vein-te años, pero el de la nave tendría ,Hin un dia de eu;¡d, exactamente el mismo tiem-po que tenia en el momento en que la nave adquirió la velocidad de la luz. El tiem-po, pues, no habria pasado para él. ¿Por qué? Porque según la teoría de la relatividadel tiempo se contrae y se dilata, como si fuera una goma elástica, segun la velocidad.Y, en concreto, a l<l velocidad de la luz un reloj siempre marcaria la misma hora. Eltiempo, pues, a esta velocidad se para, no pasa. Según Einstein la velocidad de I~ luzes invariante (no puede ir más despacio ni más deprisa) y nunca podrá ser superada.En caso contrario, si se superase la velocidad de la luz, se daria el caso de que el tiem-po sería negativo, es decir que iria hacia atrás.
Otro ejemplo propuesto por el mismo Einstein (1968; pp. 164-165) nos ayuda-rá a acercarnos a la idea de la relatividad, en este caso aplicada a las dimensiones deun objeto en el espacio.
Imaginemos un bastón de un metro que progresivamente va adoptando más ymás velocidad. ¿Qué le pasaría? Según el tiempo absoluto de Newton, nada. En cam-bio, según Einstein, el bastón se iría contrayendo -se iría haciendo más corto- en ladirección del movimiento sin aumentar, en cambio, en dirección perpendicular a ladel movimiento. Si en estado de reposo nosotros presionamos una barra de materiaplástica por los dos extremos horizontales, la barra se nos contraerá, pero se dilata-rá en sentido vertical. El bastón de Einstein se contraerá como si lo apretáramos porlos extremos horizontales pero sin dilatarse en sentido vertical. Y cuanto más rápidose moviera el bastón, m<.!..:~.J:~:iil;~ ;'esult3ndo su longitud. Einsten afirma que el bas-tón incluso se contraería hasta la nada si adquiriera la velocidad de la luz. lo mismole pasaría a un reloj. Si un reloj se moviera a la velocidad de la luz, llegaría a parar-se porque el tiempo no pasaría.
Einstein ejemplificaba con este dibujo algunos aspectos de su teoría. Un bastón quese mueve al 90% de la velocidad de la luz se encoge hasta la mitad de su longitud.
Asi pues,el ritmo de un reloj en movimiento y la longitud de un bastón en movimiento de-penden de la velocidad. Estoeslo que significa queel espacioy el tiempo son relativos y no ab-solutos:su extensión (temporal o espaciaijno essiempreigual e independiente,sino que depen-de de unao máscircunstancias,en este casode la velocidad.
Como podemos ver, todo lo com:raril) fie 10 que el sentido comun nos dice. Yhay que añadir Que las teorias de Einstein ¡,dn sido parcialmente verifictldas por pro-cedimientos experimentales -hasta donde se han podido eX'Jerimentar- y se basan encalculas matemáticos rigurosos y exactos. No es, pues .. _ :, ficción.
Así pues, nuestras ideas de sentido común sobre el tic:. '1 el espacio ya no se co-rresponden con la realidad de lo que describe la Física. Por un lado el espacio no es in-móvil ni infinito, ies finito y crece! Esto significa, aunque cueste creerlo. que el espaciodel universo en su totalidad, poblado por billones de galaxias, se encuentra en un esta-do de rápida expansión separándose todos sus miembros unos de otros a gran velocidad.y además. tal y como postula la teoria del Big Bong, a partir de las observaciones deEdwin Hubble, A. Friedmann y G. Lemaitre durante !a década de los años 20 del siglo xx,el universo tuvo un unacimientoll hace ahora entre 15 o 20 mil millones de años, antesde los cuales el espacio no existía. En consecuencia pasa lo mismo con el tiempo. Si lateoría del Big Bang es cierta, el tiempo tuvo un primer momento coinCidiendo con la ex-plotación iniciéll que dio forma inicial al universo y puede tener, evidentemente un final.
Tiempo físico y tiempo socialSin embargo no se trata aquí, por su dificultad, de intentar comprender la
teoría de la relatividad. Además, esta parte del libro no pretende hablar de la di-dáctica de la Física. Sólo. hemos querido dejar constancia de que la idea y la na-turaleza del tiempo, e~ lo que rr"p'eC'ta a la magnitud física, han sufrido cambiosimportantes, ¡3lgunos áe los cuales no están al alcance de nuestra comprensión, sino nos especializamos en conocimientos de ciencia Física. Ahora bien, esta ruptu-ra epistemológica sobre el tiempo físico ha tenido, consciente o inconsciente-mente, algunas repercusiones importantes en la concepción del tiempo human.o ysocial, en definitiva del tiemflo histórico. Mencionaremos dos de ellas que nos pa-recen muy importantes. ElÍprimer lugar hay que constatar que la concepción deltiempo absoluto de Newton y de nuestro sentido común ha tenido mucha impor-tancia en el desarrollo del sentid.o del tiempo históri.co propio de la denominadaescuela positivista del siglo XIX, muy vigente de manera subyacente aún en la en-señanza tanto en la universidad como en otras etapas no universitarias. Efectiva-mente, la idea de un tiempo exterior y objetivo ha llevado a menudo a reduci~ eltiempo social e histórico a la pura cronologia:. Se ha creído que situando la me-
I
~
.......• - ~ • ~ 'Li
'.. ...•..• ..;;:-~.pI':':
2. VéasePAGES,J. (1997; pp. 194-195): dondeleemos:.En el curriculum de historiade muchospaisessehan introducido contenidos procedentesde otras escuelashistoriográficas,enespecialde la EscueladelosAnnalesy de la Nuevahistoria,y muchoscurricula alternativossehan inspirado.aismismo,en con-cepcionesprocedentesdel materialismohistórico.Portanro el paradigmapositivistapooría,si nosaten-demosa losdocumentoscurriculares,estaren crisis.Sinembargo,desdeun puntode vistaeducativo.dela enseñanzay aprendizaje,estosconteniriúss, !luíl convertidoen contenidosmáspropiOSde la raciona-lidad positivistaque de las racionalidadesepistemológicasque loshan creado.porquehansido enseña-dosy aprendidosde la mismamaneraque los contenidospropiamentepositivistas.ron lo cual la con-cepciónde la temporalidad. por ejemplo,de estasescuelashistoriográficashaadquirido I~misma formaeducativaque la temporalidadpositivistay hageneradoel mismotipo de aprendizajes•.


JJJJJ
".,. dida ..:ronoiógica exacta y ia situación precisa de los hechos de acuerdo con sus
fechas. ¿stas va tenian forma necesaria y suficiente para que los acontecimientoshistóricos fueran comprendido~. t~SIpues. una larga tradición de aprendizaje yen-serianza de :a historia ha supue~to la existen-cia-de una sola línea de tiempo, ho-mogenea. regular y progresiva. y ha reducido la situación temporal 's hechoshistóricos a ;a pura periodización. Además. las periodizaciones. segl: ; positi-vistas tenían pretensiones universales (la historia de todo el mundo pasaba poruna Edad Media, por ejemplo).
Por otro laoo la crítica de Kant. y sobre toda la de Einstein, han tenido tambiéninfluencia -íJirecta o indirecta- en' las concepciones del tiempo histórico. En primerlugar con la aparición de la conciencia y distinción de diversos tempos colectivoshumanos simultáneos según la naturaleza de diversos hechos (larga du'racíon, mediaduración. corta duración ...) y también con la id_eade aceleración, acumulacióri;liiQ:-gresión y retroceso (reflejo quizás de la concepción de la dilatación y contracción deltiempo físico). La manera de ilustrar esta ruptura de la concepción del tiempo histó-rico respecto del positivismo queda reflejada con la afirmación del historiador fran-cés Jean Chesneaux (1979, p. 156) que reproducimos a continuación y sobre la cualnos parece que sobran todos los comentarios:
El flujo ae la historia es discontinuo. heterogéneo. Inversamente al tiempo cósmico quefluye con la implacable regularidad del movimiento de los astros, inversamente altiempo civil reflejo de este tiempo cósmico a través de los años y de los dios del ca-iendario. ~!tiempo hi,tóriro real puede dilatarse y contraerse.
A modo de conclusión: algunos principios para la didáctica deltiempoSin embargo, didácticamente hablando. creemos ,que hemos de buscar la vo-
luntad de síntesis entre el positivismo y el estallido de los diversos tiempos históricospor imperativos científicos y didácticos. Los propios fisicos nos dicen que la mecáni-ca de Newton (incluida su concepción del tiempo) continua siendo válida para ope-rar con magnitudes que se mueven a velocidades muy inferiores a la de la luz. Porotro lado, tampoco parece que el tiempo humano y social se pueda aprender y desa-rrollar si no se conocen los rudimentos del tiempo astronómico (el movimiento de losastros), el tiempo civil del calendario, y si no se opera con una linealidad de sucesio-nes en un tiempo considerado, al menos al principio. como absoluto, y dentro de laconstrucción de periodizaciones generadas por la cultura occidental en la que se ins-criben las exoeriencias de nuestros alumnos.
Lógicamente también deberemos tener presente que, a finales del siglo xx, eltiempo no se considera un recipiente externo en el que situamos las cosasen sus mo-mentos sucesivos sino que está dentro de las cosasdebido al hecho de que cambian.
3, A fin de evitar confusiones utilizaremos la palabra italiana tempo, que significa ritmo, ~s decir medidaentre dos acentuaciones musicales que pueden ser alejadas una de otra -tiempo lento o largo- o muy pró-ximo -tiempo rápido o corto-o
20
-,I
I1-I¡¡¡
I
y que el tiempo no es otra cosa que el esoacio entre dos cambios, Con la panícula-ridad de que los cambios nc <:on nunca absolutos en ;:odos los aspectossoci~lesy hu-manos sino sólo en algunos estratos. Y que las explicaciones en Ilistoria han de t,enerde alguna manera presente el choque o conflicto entre los tempos de los diversos es-tratos que constituyen la realidad histórica.
Pero estas categorías del tiempo social e histórico (las duraciones, las simuita-neidades, los ritmos." de los diversos estratos) se hab~án_.geir desarroilando sobre labase y el aprendizaje de este tiempo que denominamos cronológico. tiempo que,'mino la concepción de Newton en la Fisica.aún,~.!i!1~~..siend9 vál~da,a nuestro en-tender, frente a determinadas «magnitudes)) históricas y, especialmente, para iniciarsus primeras enseñanzas. ES~!ldición nec~sa,r~aunque no sea sufici_ente para _elaprendizaje de la historia. ----- - ." y además, tambi¿n somos del parecer de que para dotar de significación al
tiempo cronológico no debemos olvidar que lo que se desi.gnacon la expresión «sen-j:ido del tiempo)), y hasta su propia medida, no s..9~_P!O~u~~osobjetivos y propios gelp~sitivismo. Bien al contrario, se -trata"de resultaqosjlistóricos, de retos y hallazgos'O-edvílrzaciones ycoñstrucciones míticas que noShan precedido. Creemosque hemosde hablar brevemente de todo esto antes de plantear su didáctica. Eslo que haremosen la parte que viene a continuación.
E s~ptidc) del tiempo: tiempo cronológico ytiempo históricoEn el bloque anterior hemos resumido las dificultades inherentes a las defini-
ciones del concepto de tiempo, hemos hablado también de su naturaleza, y hemoshecho una mención especial de los cambios en la concepción del tiempo físico a lolargo de la historia occidental. Hemos acabado considerando las consecuencias queestos cambios han ocasionado en la concepción del tiempo social o humano, seña-lando algunos principios sobre la didáctica derivados de la epistemología de la tem-poralidad. En este bloque nos centraremos en el s~ntid~ social del t.i~~po y pr?cu..:raremos distinguir, y a la vez relacionar, el tiempo denominado cronoJoglcoy el tiem-po histórico. Una vez discernidos estos diversos tiempos nos plantearemos algunosretos de su didáctica en los capítulos siguientes.
El sentido social del tiempoLa experiencia del tiempo vivido encuentra. obviamente, su raiz en el presente,
en el ahora, desde donde los humanos revivimos a través de la memoria personal ycolee'tNa ia existencia "del antes, la experiencia del cual nos retorna en.vis.t.as a il1J.a-ginar ó afrontar los-proyecto's ° expectacio~es de futuro. Estos_~e.?.!ie.~po?.existen-cicifesy subjetivos r!c c?rácter personal (pasado. presente y futuro) ~~se.:t~r:!.. a suvez, en la conciencia de un tiempo colectivo que rige en cada civilización el sentidoo signi"ficado de su experiencia global. Las diversas civi~izaclones que nos han prece-dido han construido un sentido particular del tiempo, es decir, una concepción sobre
')1 I


á. \
SUS oriqenes (memoria ::>rimordiall. en ei decurso de su ahora (presente) y la finalidaa 1)\
o desti~ó de la marc'l,:' s~'.:ial (expectación delos finales o, en su cuso, tiemoo- d'e la " 'escatologia). Por tanto. esto que designamos con el nombre de senrido del tiempo(dei colectivo) es también el resultado de una mentalidad determinada. Lo encontra-mos en lo imaginario o manera de imaginar el paso de los cambios y de los ~ovi-mientas a lo largo del tiempo en una civilización concreta.
Según su mentalidad o imaginario. las sociedades tendrán tendencia a actuaren una determinada dirección o cerrarán el paso a determinadas oportunidades. Así,por ejemplo, se ha señalado que la creencia en un futuro en el que el espiritu perso-nai se reencarna después de morir de una manera sucesiva -creencia propia de algu-nas civilizaciones asiáticas actuales- estimula la resignación ante los retos del pre-sente o ante la muerte; también se ha dicho que esta actitud sobre el devenir tem-porai puede contribuir a generar un cierto desinterés por las explicaciones científicasde la realidad o, en su caso, por mejorar determinadas técnicas que pueden reportarsoluciones en el futuro. Si esto escierto, resulta que el sentido del tiempo de una co-lectividad puede implicar también un3 tendencia a determinadas actitudes colecti-vas ante los diversos conflictos que se vivan.
De las diversas concepciones sobre el sentido del tiempo de las civilizacionesque nos han precedido, nos referiremos aquí, por razones obvias de espacio, a las tresque más han afectado a Occidentc: la concepción del tiempo en la Antigüedad' clá-sica, la aportadón judeocristiana y, finalmente, la eclosión de diversos modelos en la~c~;~l1ci:¡;nitali dd ~iglo xx. , . ~
El sentido del tiempo en la Antigüedad clásicaLa Antigüedad clásica grecorromana tendió, en general, a cO!1sig~rarel tiempo
como una especie de fluido continuo y eterno""de carácter cíclico (de kúkíÓs,-¿ir;ulo,figura que' simboliza la idea d.eproc'esoque vuelve a comenzar cúando éll.:aba,siem-pre,en el mismo sentido). De aquí la creencia en el eterno retorno, concepCión segúnla cual las épocas del pasado, doradas o no, debían retornar ineludiblemente otra vezen el futuro. El tiempo social y colectivo, pues,era vivido como una gran rueda et~r-lli!. En este sentido, griegos y romanos vieron el desarrollo del tiempo humano, la his-toria, éomo una repetición sucesiva de procesos parecidos a los que se podian obser-var-en el orden de la naturaleza, donde el día y la 'noche, o bien 'el nac'imiento, apo-geoj decadencia de lo que está vivo, se van repitiefldo de una manera implaEable.En Grecia'y en Roma el tiempo humano de la historia, por otro lado, no desemboca-ba en ningún sitio, no tenía ninguna clase de finalidad, de la misma rr,anera que nose iniciaba en ningún punto concreto del pasado,
Tanto es asi que filósofos y poetas de la Antigüedad llegaron a elaborar la no-ción de :~_Magnus (el Gran Año). EI.G,ranAño era un periodo de tiempo que que-
4, Entendemos pü~ ;"..~ti:;üedodel periodo que transcurre desde el descubrimiento de la escritura en Egip-to y Mesopotamia -y que corresponde a su revolución urbana- hasta la caída del Imperio Romano (c. 3000a.C.-453 d,C.). Dentro de fa Antigüedad distinguimos de una manera especial la época que calificarnos cunel adjetivo de clósica: el periodo griego (ss.Vill-II d.C.) yel periodo romano ss, ViII a,C.-453 d,C.).
ría justamente concretar ia creencia según la cual. pasado un número deter.minadode años, el uniwrso se renovaba, empezando de :1uevoel curso de todas las cosasn;:¡-tu rales. Y por esto se hablaba de' Ciclo órfico (120.000. años), el ci<;lo de Herád ito(10.800 años)o el ciclo mencionado de Platón (15.000 años). Antes de los griegos, in-cluso los propios egipcios consideraban que la medida del Gran Año era la vida delave fénix, pájaro mitico que moria y resucitaba de sus cenizas cada 500 años. Estaconvicción ciclica -con diversas medidas- se encuentra también entre los caldeas, loshindúes y los chinos de esta época.
La aportación judeocristianaEl cristianismo, en un principio, no desarrolló ningún sentido especial del ti~m-
po ya que, en s~s origenes, los cristianos estaban convencidos de que el fin de~•mündo estaba próximo y de que la parusía (la segunda venida de Jesús con el con-siguiente fin del mundo) descrita en el libro del Apocalipsis, era inminente. Cuandoresultó evidente que la venida apocalíptica no parecia inmediata, el pensamientocristTéinü,recuperañdq la idea del tiempo hebreo que siempre habia estado abierto alfuturo en la esperanza de un Enviado o Mesias liberador, introdujo en ia historia unaconcepción lineal del tiempos. El gran teóricp de este cambio mental fue ~a.nAgus-tín (354-430). Según esté filÓsofo, eTfiempo no podía ser cíclico y eterno como lo vi-vían los paganos ( nombre con el que los cristianos se referían a los que no creían ensu reliqión), porque en la cosmovisión cristiana el universo entero tenia un mom~n-tJ orimero (reado a ,partir de la 'nada flOr un acto libre y voluntario de Dios.-Dios,pu~s, que vivía desde siempre en el aion (el tiempo inmóvil, la eternidad) in.trod!c,¡joeltiempo en'el m'omento en el que empezó a crear los cielos y la Tierra. La h_i,~toriah,u-mana, en consecuencia, no era otra cosa que un camino progresivo orientado hacia~n-estado definitivo -sea elcielo o el infi~rno, según la responsabilidad de cada uno.A.' este:'estiú:lofinalista se accede, según las creencias cristianas, en dos fases. Layri-mera sé~experimenta después de la muerte individual de cada uña, momento en elcu~¡-el alma es sometida a un juicio pé:Hticulardelante de Dios y accede a la conde-na o a la salvación eterna. La salvación descrita por el cristianismo consiste en un es-tado denominado visión de los bienaventurados, la pura música de la contemplación.de Dios. Lacondenación consiste, por el contrario, en la ausencia de esta contempla-
5. El pensamiento hebreo precristiano acentúa mas el pasar o devenir mientras q~e d~ensamien\o c1ásjcode los griegos destaca el estar, la presencia, Los hebreos concebía.nel tiempo en (unClon ce! fuw:o, mien-tras que los griegos lo concebian en función del presente, atnbuyendole una forma ~e presenCia,Lon toao.el pensamiento hebreo también posee restos de la idea de ciclo. sobre tod~ por presiones s~clor~h?'OSaS,~Imás conocido de los ciclos hebreos es el jubilar, Quetenia lugar cada 50 anos. Durante e! ano juollar hablaque liberar a los esclavos. habia que devolver los :errenos a sus dueños, se dejaban los e<;mpossin labrar yse perdonaban las deudas. Era una idea de renovación y de vuelta a empeza~ del tlem,P? numano,. SOCialyeconórr.;cu. J~ la idea jubilar la Iglesia cristiana. en clave estnctamente esptrltual. saco la Idea dqubl/eo apartir del ano 1.300. En el jubileo se podía obtener un perdón especiai de las pro.pios cUlpas media,nt~ de-terminados actos (visitas a determinadas basílicas romanas, limosnas, etc.). A partir de 1475 la Iglesla'lnstl-tuyó ei jubileo cada 25 años (años acabados en 00, 25. 50 Y 75).VéaseJ. FERRATERMORA (l978; pp. 408 Yss,);S. GARCíAlARRAGUETA (1976; pp. 9-10); y GJ. WHITROW (1990; pp. 80-81). '

I
I!_--

•..
ción. En ia tciJO ~¡ledia. ,'.Aodernae inciuso en la Contemporánea. se atribuyó un íugar3 este t~5,.ado situado en el primer caso en el cielo yen el segundo en el centro de laTierra. L:1 segunda rase, la que interesa más desde el puntO de 'lista del tiempo social,se I)pera en ei momento del fin del mundo profetizado por el mismo Je~úsy descri-ta ademas. como flemas dicho, en el Apocalipsis.
Así pues. si hay un fin del mundo también hay un fin del tiempo histórico, tiem-po que encuentra su 'sentido final en la salvación universal del género humano (oalmenos de una parte). Enesta segunda circunstancia final, de la cual en el presente seignoran el dio y la hora, como dice el Evangelio. se producirá la resurrección de todoslos muertos en cuerpo y alma y seprocederá a un juicio definitivo. El ti~mpo se habráacabado y, lógicameme, según la visión cristiana, también habremos llegado al fin dela historia. A partir de este momento último la humanidad entera (desdelos primerossereshumanos creaoos hasta los últimos) entrará en un estado de contemplación eter-na de ia divinidad o será sometida a la tortura de su ausencia (infierno). ~etor~are-mas, pues, en L!ncaso o en otro, al aion, el tiempo inmóvil propio de la divinidad.
Según lo que acabamos de decir, el cristianismo co~struye en el decurso de suexistencia una noción del tiempo humano lineal, con un origen claro, un proceso su-cesivo que despliega el plan de Dios sobre la Tierra -y que los cristianos denominanprovidencia (plan. pues, trazado desde fuera):' progresivamente enriquei:ido por laexperiencia humana y un final último, la salvación o condenación eterna.
.Aunque no lo parezca, esta concepción del tiempo ~umano, de origen hebreo ojudio y llevado a la últimas consecuencias por el cristianismo. aún está pre.senteenmuchas de las concepciones sociales actuales en el Occidente europeo y: en conse-cuencia. en la enseñanza. Evidentemente ya no se trata de un pensamiento mayori-tariamente religioso. De hecho, a lo largo de Igs siglos XIX y xx se ha traducido a unaversión laica, especialmente explícita en la visión marxista (no en vano f'../larx erajudio]. '
Efectivamente, para muchos occidentales, aunque sólo sea inconscientemente,el tiempo humano tiene un sentido último (por ejemplo, la u1;Qpíade una soci~dadsin clases o comunista, o bien más justa o más desarrollada tecnológic'amente en laque la ciencia resolverá muchos de los problemas hoy irresolubles, etc.) y, además.este sentido esúnico (sólo hay un tiempo irreversible). lineai (nos lo podemos repre-sentar en forma de línea entre el antes y el después, no es cíclico] y progresivo. Porprogresivo se entiende que los tiempos por venir serán siempre más complejos, V portanto :nejo res y más desarrollados que el presente, de la misma manera q:.Jeel pre-sente es mejory más complejo que el pasado. Muchas personas viven hoy esto como'..Inaevidencia indiscutible.
El sentido dei tiempo humano hoy en OccidenteA finales del siglo xx parece, en cambio, que se va perdiendo la idea finalista o
. de direccionalidad de la historia, propia del pensamiento judeocristiano primero V!;l;¡rXI~~adespués, imbricada en la misma marcha de los movimientos históricos.Como afirma el profesor Saturnino Sánchez Prieto (1995. p. 122):
(...) la direccionaiidad de la historia -que no su comprensibilidad- pertenece, nos gusteo no, 01 inaccesible mundo de lo incógnito. .
Dicho con otras palabras: nada nos permite racionalmente. afirmar que la ¡"i~-toria lleve inscrita en sí misma ninguna esperanza de plenitud Imparable o n~ngunfinal catastrófico ineludible. A finales del siglo xx,.cu~nd~ ~n.OCCIdentese emple~a a
b . I 'dea de una J'uventud aue en su conjunto. VIVlra peor que sus padres (laa m paso al.'." . .llamada generación x), parece iniciarse una cierta perpleJlda~ sobre.el sentIdo del fu-turo, V to-dosnas vamos abriendo a una orogreslva conCienCiasegun la cual este fu-turo, que puede continuar bien o acabar muy mal, depen~e de nosot:os y d.elas.ac-ciones que emprendamos en este presente. Hay ~uchos tle~P?s pOSibles(ltnealtda-des retornos aceleraciones ...) Y no parece que ninguno este fijado de antemano. Lahis~oria, en ~ste contexto, como una ciencia concernida muy directamente por eltiempo social y humano, serviría básicament~ para ?~dernos conocer. y, en.~onse-cuencia. para podernos juzgar, elementos prev.losy baslcos para cual,qUl~racclon en-caminada al futuro. Pero no sería hoy Va, en nlngun caso, una bola oe cristal que nosmarcaría un único camino correcto hacia el porvenir.
Xrónos y kairós .Tal como ha señalado diversasveces Pilar Maestro (1993a y 1993c), los griegos,
además del aion o tiempo inmóvil al cual ya nos hemos referido, tenian dos términospara expresar la palabra tiempo: xrónos y kairós. .
l' '1 I"~" Con la primera palabra los griegos se referían sobre todo .al tl.~I!!P.~me_n~.u!~b~e,, .1\ • 3'í espacio de tiempo que se puede determinar. Parece que derivaron esta pal~?ra del
mito de Xrónos, el dios que por temor de ser destronado, devoraba a sus hiJOStanpronto como nacían. Así nos lo cuenta Hesíod? (1993; p...111):
Reo casada amorosamente con Cronos, le dIOmuchos hiJOS.Pero tan pronto como sa-lían' de su vientre y llegaban a sus rodillas, Cronos los devoraba para que ninguno desus descendientes le quitase su dígnidad de rey entre los dioses. Esto lo hacia p~rq~eUrano (el cielo] y Gea (la Tierra) le habían predicho que, a pesar de su poder, algun dIO
sería vencido por uno de sus hijos.
Esta idea implacable e inevitable del tiempo como devorador de la vida pareceinsertada en el campo semántico de la palabra xrónos. O.eX!.9!!?S h.~n~~sado a.nues- .tra lengua algunos de los términos que c~nnotan preClS.a.mentemedloa del tle~pocomo éronología, cronómetro, cronometna, etc. Y .tamb.len, probableme.~te, 1<¡_ld.e,adel tiempo confundida con su medida. E~la.preeminencia de la co~~epclon de ~ns-tóteles -el tiempo como medida del movlmlento- que hemos descnLo en el capitulo
anterior. . ..'\ l' .En cambio con la palabra! kaírós,'que curiosamente no ha pasado al atlO ni a
nuestro idioma, tos griegos señalaban el tiempo existe~cia.l.b.á~ica.mentepresen.te,eltiempo oportuno, conveniente. creativo ... En plural, 01 kalrol, d~slgnaba el c~nJuntode circunstancias que concurrían alrededor de un ~echo (el conjunto de los tiempos,en plural). En definitiva, kaírós podría ser entendido como el tle!!1Po con~tructo~ yexplicador. opuesto a la idea del tiempo destruct?: o devor?dor q~e.encarn~ el cruelXrónos. Quizáspodriamos atribuir a esta concepClOnuna ralz platonl~a, segun la cualel tiempo se proyectaría desde nuestra alma como recuerdo V energla del mundo delas ideas inmutables Y eternas...


------_.'
Figura 5.
Tal y como se puede observar comparando las figuras 4 Y 5, el orden de los díasde la semana no coincide con el orden de los planetas. la explicación se encuentraen la creencia grecorromana de que los planetas regían o dirigían las hor;:¡s del día,así como los días de la semana Y que cada día estaba asociado con el planeta qu¿{(fegia
l) su primera hora. la primera hora del sábado. por ejemplo, según los romanos,
estaba regida por Saturno al igual que \a hora octava, la decimoquinta y la vigésimosegunda. la primera del día siguiente por el Sol, y así sucesivamente. Por esto el sá-bado, en inglés, aún se llama soturday (día de Saturno) Y el domingo sunday (día delSol). El número siete como estructurante consciente o inconsciente en el imaginariode la vida tem¡:loral de las personas mantuvO su eco en las concepcíones del tiempode la Edad Media Y hasta los primeros años de la Edad Moderna.
Efectivamente. durante la época medieval la vida humana no era concebidacomo un continuum evolutivo sino como una serie de siete etapas a las cuales se ac-cedía por saltos brusCOS, Un rastro de esta concer'~:¡m, por ejemplo, lo podemos en-contrar aún en una obra de Shakespeare (1564-1 b ,6), concretamente en el discursodel personaje Jacques en la comedia titulada Como gustéis (Acto 11,escena VII).
E/ mundo entero es un escenario, y todos /05 hombres Ymujeres no son más que acto-
res: tienen .sus entradas Y so/idas, Y un mismo hombre, en su tiempO, desempeña mu-
lunes Díade la Lunadilluns lundi monday
Martes Díade Martedimarts mardi tuesday
Miércoles Díade Mercuriodimecres mercredi wednesdav
Jueves Día~e Júpiter {deJovisl dijous jeudi thursday
Viernes Díade Venusdivendres vendredi friday
Sábado Díade Saturnodissabte samedi saturday
Domingo Díadel Sol(díadel señor,dominus) diumenge \ dimancne \ sunday1
En catalán, castellano Yfrancés, los días de la semana, -salvo el sabado, que deriva delnombre hebreo de sabbat, Yel del domingo, cristianizado como dio del Señor (dies dominus odomenica)- coinciden con la razón r-¡ític2 (,r'r:colatina Inas antigua de su origen. En inglés, porejemplo, los días de la Luna (monday). de Saturno (saturdoy) y del Sol (sundaY) también sehan mantenido fieles a esta raíz etimológica. En versión de los mitos nórdicos, los otros diasde la semana también responden a la misma idea de fondo.
Los dí<JS de !a semana, pues, en función de este orice"', quedaban establecidos
,lc la sigUiente manera:
,1i
I
tada de manera" ,general hasta I ' ,que el nombre de i 'n e siglo 111 d.C. En ¡...:" .41]) Ef' ,OS dlaS procede di' cam",., rf'sulta d' ,: ectlvamente, a a ' e os mas antiauo'" .e Interes observarfen~os a los ;nitos peias~t~ ~e estratos literarios de la é~o~'tos. gnegos (véase figurapenlnsula del Peloponeso) pnmer pueblo histórico ce'~. gnega más primitiva re-bert Graves (1985' p 30) encontramos el origen de 10'5. JO como habitante de la
E,. nos resu 1 ' . 'ore d
n el princiDio E . me e relato de la m " s e la semana" R, Uf/nome 'a O' anera s' . . 0-creó los siete pot . " 1050 de Todas los Co Igulente:, ene/as plan t ' sos, surgió d
H/perion en el Sol' e b e Of/as y puso un Titán y . esnuda del Caos (. J', re US y Atl una T/t' 'd ... , yMetis y Ceo para el planeta ante p~ra la Luna; Dione y Crío~m e en cada uno: Tía eTet/s y Océano para Venus; Re~ercurlO; Temis y Euridemonte para el planeta Marte;
y Cronos para el pi paro el planeta Júp't .Desd 00"0 Sotumo" ' <t,
e e muy antiguo 1 S I .II~minación, entendimien~o o era ve~:rado por su luz
;,en~o, Marte por el ereeimi~~;om~enSlo~, inspiraeión, ...r ~~d~ssus eonnotacionesor e amor y Saturno or I ,ercuno por la sabidur . ~na por el encanta-:;mde los astros y Plan~tas ~ paz. Los nombres de los dia;adJutter por la ley,Venus
. uro hasta la é.poca ,de COPér~~~0(~~7g3uraban el imaginario ~e~esema,na,. pues, deri-. . -1543). .' spaclo, Imagen que
Figura 4. ,. . .
L .a Imagen del espacio .hasta el Renacimiento cont que tuvieron los antiguos rierra (Luna, Mercurio, V;nus ~:Plaba la existencia de siete ~sfe;~:' '! que llegó prácticamenteesfera de las «estrellas fí" , Marte, Júpiter y Saturno) M' :'tuadas alrededor de la rIJaso,a partlf del cual ya . as alla de Saturno se le-na se podía obse establecía la
.___ rvar nadá
13. Segun STEPHEN W •14 HOM . . HAWKING (19 J' '',. ERO La /liada, v 8' 88 . H,storia del Tie .tO/OgICO, Vol.I, 1-3 y HES'io~8,. APOlON,lO DE RODAS: Ar mp~. B.arcelona. Crítica, p. 1915. GRAVES. R. (1985)' L O. Teogonra 133. gonautlca 11,1232. APOlODO . .. as mItos griegos. Vol J M ' , RO: BIblioteca mi-
" adnd. Alianza. p. 30.
•.
j
]
]


]
],
•• ;JOsterioresvavan elaborando diversas modificaciones y propongan enriquecimientosteoricos diversos. A modo de ejemplo mencionaremos a algunos. K. Pomian, a pesarm. :-~rar de acuerdo fundamentalmente con Braudel, da más importancia a algunosacontecimientos de corta duración. Hay acontecimientos especiaie5, dice, que a pesarde su tiempo rápido producen modificaciones, y ayudan y colabor.:.n a sustituir unasestructuras por otras. Pone como ejemplo de lo que quiere decir la Reforma protes-tante de Lutero. Un acontecimiento político-religioso corto que removió en pocotiempo ¡as estructuras sociales y económicos de .A.lemania.Afirma que el tiempocorto puede ser también el tiempo de las revoluciones. Otros historiadores como Phi-lippe Aries creen descubrir dentro de cada tiempo estructural diversas duraciones yritmos, diversas subestructuras. Otros, finalmente, descubren estructuras ((inmóvilesll,como LeRoy Ladurie, que encuentra una línea de continuidad mental permanente enel tabú del incesto o en la celebración del carnaval.
Resumiendo, pues, si como hemos dicho reiteradamente. el tiempo es la medi-\ da del movimiento, hablar del tiempo histórico a partir de Braudel significará hablar\ al menos de tres movimientos temporales diferentes que se dan simultáneamente. y
si el tiempo está ligado a la idea de cambio, los tres tiempos braudelianos oresupon-drán también unos ritmos diferentes. . , .
Permitan que, para ilustrar mejor la definición y naturaleza de lo que denomi-namos tiempo histórico en el sentido braudeliano, recurramos ahora a una fuentehistórica imaginaria pero que podría ser real: el diario de Berta Ruiz. Imaginemos,además, que ante esta fuente, un historiador o historiadora pretendiera biografiar alr-ersonaje.
(15 de octubre de 19...)(Berta Ruiz es licenciada en Filología Romanica Catalana, está casada con un dependiente de
comercio y tiene dos hijos.) •••
"Hoy estoy contenta porque a última hora de esta tarde, por fin, después de dos años de paroforzoso, en la editoriai Alba me han dado trabajo. y no sólo esto: me han asegurado que de aquia un par de meses, con motivo de la Reforma Educativa, habr~ mucha demanda de nuevos mate-riales. Me han encargado en firme maquetar y corregir dos areas de ESO: las sociales y la lenguacatalana. Me han asegurado trabajo como mínimo para cinco años si todo va bien. Mientras vol-via a casa esta tar¿e me he felicitado por haber aprendido diversos sistemas informaticos paraeditar textos cuando quedé en paro a consecuencia de la reestructuración de personal de la pri-mera editorial donde trabaj~ba. ¡Vaya, y tanto que mi marido me deda que era perder el tiem-pO...!Ahora soy una buena editora de textos, puedo trabajar en casa con el ordenaciJr (sí, fue caro,pero le sacaré jugo ...) y, ademas, domino bien la lengua catalana. Ahora me han dado el trabajopor todo esto: a los de la editorial les resulto muy económica. Por el precio de uno pagan dos tra-bajos.
He llegado a casa muy contenta. Por esto hoy no he fruncido el ceño cuando he observadoque mi marido, como siempre, como c~da dia, leía el periódico despreocupadamente sin pensarque la cOI~ida estaba por hacer y que aún habia que ir a comprar cuatro cosas al súper. jY losniños! Siempre han de esperar a mamá para resolver los deberes. Bien, es igual. Hoy no me he que-
! jada y he bajado al súper a comprar el aceite y el arroz, y al volver a casa me he puesto a hacer I~--------------------------------------------------------- J
:a cena C:Jntando. De vez en cuanao ne aciaraoo preguntas de :os (Je::e~esce -IS l1!jos mientras~I ::lrr(lZ hervia. No. de hecho ya no auiero discutir mas con mi marica. ~: t'.o~u;ere comaartir.aunque sea un poco, las tareas de la casa, ¡ipues ya las hare va!! [.junca "e sacaao nrovecho dediscutir y siempre acaoamos peleadOS... Ademas. si yo no trabajaba no me '..ela C':lnTuerzas de exi-{'o .¡" :l~da. Pero ahora ya vuelvo a icner trabajo, quizas seria la ocasión ce ':olver 3 i'1sistir ... ¿no?;¡L. ;-".)y no. Hoy estoy demasiado contenta. El domingo, en misa, le ~are ,:;~ac:asa Dios. Por fin haescuchado mis aleoarias. Ya tenoo traoaio, '1 bastante :)ien pagado si :'1e ~snao!:o ...
Hemos cena'do -relajados co~o haCia' tiempo que 110 nos oasaba. ?or c:eno aue mientras ce-nábamos y les estaba explicando el nuevo trabajo y que por fin pooriarr.os oagar las deudas, hasalido el loco del parlamentario Clua cargándose las decisiones ael minis:ro re!ioe Uorens. Se lohe comentado irónicamente a mi marido. El me ha asegurado aue :.Iore's caria t;na respuestacontundente mañana mismo. Tal y como era... Mi marido y yo no nemas votado nunca lo mismo.Las campañas electorales son para mi una auténtica pesadilla. Siemare :cabamos medio pelea-
dos_ Suerte que acaban pronto ...Pero hoy seguro que me dormiré enseguida. Hoy no me veo capaz de celearme con nadie. iAy,
qué bien, qué requetebien! Cuanto tiempo hace que esto no me pasaoa.•
Para cualquier persona no instruida en historia es~er~lato relativamente vulgarde un diario personal, de un ser real, aparentemente solo tiene un tiempo, el cron.o-lóaico: las últimas horas de la tarde de un día y las primeras de !~ noche. Para u~ ~tS-to~iador o historiadora positivista que biografiara a Berta, la rllstofl3 se.redUCirlaarelatar tos hechos que le han acontecido por el orden del texto. Así, creerla que ya loha explicado todo y que ya no es necesario nada r:'ás. . .. .
De hecho. sin embargo, desde el punto de vista hlstorl.co, a pa:tlr de Braud~1.podríamos señalar en el relato la existencia simultánea de d~versostIempos. En ~n-mer lugar el tiempo rápido o corto, el del telediario, ~I del diana. Berta y su ma~ldodiscuten sobre unas palabras de un telediario de un dla y esper~n la respuesta mas omenos inmediata del día siguiente. O también podemos conSlOerarnemp? corto elde la sucesión del relato: encargo de trabajo, llegada a casa,compr~ en el super, co.n-fección de la cena... Setrata, obviamente, de un tiempo que se mlOepor los,cambt~scortos y rápidos, seavida cotidiana o noticia politica. En la historia de Serta esteseriael estrato del tiempo corto de Braudel. .
En segundo lugar podemos observar un tiemp? más largo: ~er~a?epende parasu trélbajo de los ciclos o coyunturas de la economla. Encontrar ~raoaJoo ~uedarseen oaro depende de la demanda y de la oferta respecto de aauello que saoe ~acerpar~ ganarsc la vida. El aprendizaje por parte de Bert~ de ~~a nueva tecnologta (~lordenador para aprender a ser editora de texto) y la Incl.uslOnd~ :.Jnnuevo trabajOen el ciclo económico -en los años 70 no existia el trabajO de ealtor .de textos-o se-ñalan la existencia de un tiempo de medias duraciones, es deCIr el tle.mpo mediO °coyuntural de Braudel. Observemos que el relato. no ~a.nifies~a explicltan:ente es~~tiempo. Somos nosotros como historiador~s.? hlstOrtad~ras ¡os.que, ,sa~lendo q _existe lo hemos de encontrar. Y si nos lo qUlsleramos explicar meJ.ordeoen~mos b~scar o¡ras fuentes que nos dieran información económica del penodo resenado e In-cluso de bastante antes.
,,1


J
l111
IJ
•
. Berta, Joem;:is:seencuentra con lInJ mentJlidad que la implicJ en un papeí de-~e~m,naaodentro oe la casa: comprar los víveres, la cocina, la atención a los hijos.esle necno no eS nI corto nI coyunturaL Berta ha de luchar, para no hacer dos tare-as sucesIvas,co,::/a presencl~de una .mentalidad, la de su marido, que no es de ayer~I de :Jnteayer, Lsta mentalidad segun la que cada género (masculino y femenino)tl~ne un ro: determinado en la casaviene de lejos y presenta pocos cambios año tras~no ... Berta: ,además,vive en una familia patrilineal y nuclear, institución también de.arg
a.auraClOnque '(a na~e.muchos añ?s que dura. Finalmente, Berta escatólica, cree
en DI?~,prac.ncan~osreligIOsos.Mantiene una creencia que tiene raices en un tiem-po mrtrco, pnmordlal, uno de los tiempos que pervive mas lentamente casi inmóvil alo largo de Jo~siglos. Mentalidades. instituciones familiares, creencias ~eligiosas... sonejemplos de tiempo largo de BraudeL
;' Así p~es,podriamos decir que el tiempo cronológico de la historia de Berta co-I rresponden~ a las hora~ ~e la tarde y de la noche, los hechos más superficiales delrelato;. L?~tIempos hlstoncos, en cambio, estarian escondidos tras el relato y serían,en dennltlva, lo.sque explicarían lo que le pasa realmente a Berta: por qué no ha en-contrado trab~l~, por qué ahora lo ha encontrado, por qué tal político dice esto
\ ah~r~, por que '"v.e una doble explotación en casa, por qué dará gracias a Dios porl. que tIene tendenCia a la resignación. '
C,onclusión:definición y clasificación de los tiempos históricosS, todos estos tiempos que víve Berta simultáneamente no son sé!') W':' Jr.~('-
dota persona! sino que afectan de una manera u otra a toda una cofecdvidad hu-mana y constltuven los estra.tosque explican algunos de los hechos que ésta vive, en-t?nces hab./a.mosdel denomlna~.~tiempo social, humano, histórico, los tiempos de lavIda (el kOlros ~e los grregos). FIJemor¡osen que en cada dimensión temporal encon-tran:os .c~avesdlve~sasde las explicaciones de los het:hosvividos por Berta (su volun-tad ITJdl~ldualexplica la posibilidad de encontrar trabajo, el movimiento cíclico de laeco,~omla que lo encuentre, la mentalidad de su marido alguna de'sus actitudes o larealidad de la soorexplota~ión, la creencia en Dios la posibilidad de una resignación,o de una esperanza que eVite el abandono, etc.). Por tanto, el conocimiento de los es-t:atos temporales resulta clave,para la comprensión de la historia. En definitiva: eltle~oo cronol?gico ordena, sitúa y organiza (es un tiempo de sucesión); en cambio,el, tlemp0.i1IStonco -diversos movimientos o sucesiones simultáneas de. ritmo dife-rente según la naturaleza de los hechos- explica2t. ... Así pues, el tiempo histórico podria se';-definido; dentro de la epistemoloaía his-
tonca de finales del siglo xx, como /0 ~~multaneidad de duraciones, movimi;ntos y
21. Ei .?empo. de 3rauoel y de los historiadores e historiadoras de la llamada Nueva historio (Jaeques leGoff. ::-rzyst~T Pomlan. Phiiippe Aries, Jean-Oaude Sehmitt, Eveiyne Patlage,m. Jaeques Revel Fr~ncoisFuret 'la 1- . D' , N '. , .com ' • re er~o" !er.e .ora, lucet~e ValensL por citar sólo algunos dejos más importantes) se han deli . pl~ta: ~on las aportaclO~es de P,erre VIlar. en espeCial en su obra Iniciación el vocabulario del aná-
SIS hlstonco, Barcelona. Critica, 1980. Sobre todo en los caflitulos en los que habla de la noción de es-tructura y de coyuntura. Nos parecen básicas fas páginas 43 a 105.
142
cambios diversos que se dan en una colectividad humana a lo largo ::e un periododeterminado. De !a misma manera que un reiieve geológico eS•.JO lOCOque se expli-ca por la existencia simultánea de diversos estratos que son el resuitaJo de d~ve:sosmovimientos en distintos momentos del pasado (piegéi":~:tos, eroslOr:es,mOVimien-tos tectónicos, terremotos, etc.) la historia (y el presen;.. :' ,,,o resuitaJo v construc-tor de !a historia) también es un todo de diversos estratos (ideológiccs. económicos,políticos ...) cada uno de íos cuales tiene su propio tempo:2. Más ~u~ ae :ie~po. histó-rico, pues, hab~íaque hablar propiamente d~ divers~s tempos hlStOrtCGS,oe diversassucesiones de momentos, en definitiva, de diversos ntmos. '"
En relación con el tiemoo histórico, dos conceptos estructurantes ae !a hlstortatienen una relación casi inseparable cón ella: lascausalidades o expiic.2c!onesyIa i~-dentificación de las continuidades y cambios (ocambios y perman~~c:2sl.,Llegar a I,asexplicaciones de los cambios y de lasestructuras poniendo e~ re!aClon :0005 est~s es-tratos temporales con sus rupturas y continuida~es es preclsameme ~,,;n de .~asIdeassubyacentes al concepto de historia total preconizado, aunque de ~ar.era olferente,tanto por 8raudel -y lo que él representa- como p~r parte de P. \j~ia~. .
Estudiar los tiempos cronológicos de la antenor etapa ~Oslrlvls;:a.e~ ~encilloaunque pesado y no explica prácticamente nada. Estudiar los tlemoos tlIstoncos, encambio, es un ideal en construcción, másdifícil, al cual probablememe 10 p.odremosllegar nunca del todo. Como afirma Sánchez Prieto (19~5; p: 118, nota al PI::'):
El anhelo de captar la totalidad de los tiempos de la hIstOria creemos :;ue no 0:' .•.0 deser un deseo. Sería necesaria la visión omnipresente para poder conte."'.DW: Ciesde¡asalturas CDmola formación y dispersión seculares de las nubes, el ent:erejer y desha-cer de ;os diferentes tiempos de las sociedades humanas integrcinaose,' áisoivíéndoseen el gran tiempo total de la historia. .
Sin embargo, los historiadores e historiadoras hacen camin? en esta direcciónde oluritemporalidad. El historiador y la historiadora de hoy no tle.ner.OU~ alt~rna-ti~~ a la hora de averiguar y explicar fenómenos del pasadoque reenrse a lOSdlve~-sos tiempos y a sus relaciones. Por tanto, com? profesorado preocuD2do po:. la d~-dáctica de la historia hemos de intentar traduCIr estas nuev~s c~ncepc:~~es llqUlzasno t<3nnuevas!) a la pr¿<2ticadocer:te. La enseñanza de la histOria tarrolen se ha dehacer eco necesariamente de este cambio de perspectivas tempora~es. . .
¿Se pueden sistematizar, de todas maner~s, y aislar e~t~s ?~tT~~~:7analltlca-mente hablando para poder relacionarlOSdespuesen la ¡¡ractlca dlOac'-Q. Desde unpunto de vista didáctico creemos que es posible. En todo caso !o ile~os de ensayaraunque seamos muy conscientes de que nuestra propuest~ es provISional ~ I?su.fi-ciente. A modo de primera prueba y desde un punto de vista puramene dldactlconos atreveríamos a señalar seis, por orden de énfasis en su aprendiZaje 'figura 8).
22 Tambien la geología se plantea la identificación de tiempos propios y describ~ ia existenc:a de lo q.~e llamati;mpo profundo. Ve~el sugestivo ensayo de S.J. GOULD (1992).:La flecha del t/em,rx;' MJt~S y meto oras enel descubrimiento de'. tiempo geológico. Madrid. Alianza (especialmente las pagmas ,9 a 3-).

. : I,.'.~'!

AC r
Hablaremos a continuación, en la segunda parte. más a fondo de estas catego-rías temporales y de su didáctica.
-----~~~~~~-----[----------------------;E~~~~Ó~--------------------~~~6. Los ritmos (acelera- Con la palabra ritmo aplicada a la historia nos referimos a la velocidad entreciones. estancamien- dos (¡ más cambios. Si los cambios van apareciendo de manera rápida. unotos y retrocesos) detras de otro, hablamos de aceleración (por ejemplo la tasa demográfica
del crecimiento natural mundicif a partir del siglo XIX se acelera), Si, por elcontrario, los cambios se dan muy de tarde en tarde o de una manera casiimperceptible. hablamos de estancamiento (la técnica agraria de la épocaromana hasta el siglo XVIII en términos generales vive una larga etapa de es-tancamiento). Si una situación histórica pasa a vivir circunstancias en lasque los niveles políticos, culturales '1 económicos (o uno de éstos estratos)cambian en sentido negativo, hablamos de retroceso. Asi, por ejemplo. lamás alta Edad Media (siglos V-IX d.C.) en el Occidente europeo es una épocade retroceso respecto al Bajo Imperio Romano precedente (siglos III-IV d.C.).Relacionado con el concepto de ritmo. hay que mencionar también el con-cepto de .ruptura, take-off o quebrantamiento. Así, por ejemplo, son ejem-plos de ruptura el "milagro" griego en el estrato mental, la caida del Impe-rio Romano o la invasión islámica de la península en el estrato político. 'elsiglo IV d.C. en el estrato religioso en Roma, la Revolución Industrial, la Re-volución Rusa, etc.
DEFINICIÓN
-----------------------J
El mito -entendido como relato que pon'e en palabras la realidad de ma-nera diferente a la lógica y no como un contenido que no es cierto y que,además, es irracional- es la precedencia de la historia como ciencia. El mitoen su orden imaginativo es una alta virtualidad didáctica y, además, cons-tituye una fuente histórica importante del tiempo de larga duración (men-talidades).
Frontera entre el tiempo histórico y el cronológico. Uf ",.;za. a partir de cri-terios de la comunidad de historiadores. las secuencias históricas, Contienelas razones históricas y miticas del tiempo civil,
La primera preocupación ante la memoria particular o colectiva consiste enorganizarla por orden lineal según el antes y el después. Es uno de los pri-meros aprendizajes, tanto en lo que respecta al tiempo civil o cronológicocomo por lo que respecta a disponer de una herramienta ordenadora previae imprescindible.
Hay que insistir didácticamente en los sisten¡;,;, 0t.iU rC¡Jit:sellldción.
Continuidad de existencia de una determinada naturaleza de hechos his-tóricos entre dos ~omentos concretos fecha bies de manera, como mínimo,aproximada. La duración está relaCionada con la naturaleza del hecho. Asi,los hechos políticos son de una duración corta (una decisión del Consejode Ministros, una batalla, una muerte del jefe del Estado...). Los hechoseconómicos son de duración media y presentan periodos de oscilación re-lativamente regulares (como máximo una generación, alrededor de unos50 años). Finalmente, algunos hechos institucionales (la estructura de lafamil:a], algunos hechos demogiáficos y, sobre todo, los hechos de natu-raleza ideológico, mentol o imaginaria son de larga duración y muy resis-tentes a los cambios,
La larga duración esel tiempo de la estructura, La duración media esel tiempode la coyuntura. Y, finalmente, la corta duración es el tiempo del aconteci-miento puntual, periodistico y, de ordinario. de los conflictos bélicos,
Existencia o realización de dos o más acontecimientos al mismo tiempo. Eltiempo de la historia quizá consista fundamentalmente en una simultanei-dad de duraciones diferentes.
La simultaneidad también debe ser aplicada a los ritmos de los diversos es-tratos históricos.
---~------------------------------------------------
='gur¡:¡ 3.
L Las eras '/ periodi-zociones
5. La simultaneidad,especialmente de lasduraciones
CATEGORIA
2. Los tiemoos míti-cos, en esoecial losprimordiales v ¡os es-catológicos
4. la duración rela-cionada con ia natu-raleza de los distintoshechos históricos
3. El tienpo ::e suce-sión o el orden deaparición de los he-chos
J """
JJ '.•1
".-J

.' "

2------ ------ -_.- ---_._._------_._-------_.-
Enseñanza y aprendizaje del tiempo.Reflexiones didácticas generalesHemos tratado en la primera parte sobre la definición y naturaleza del tiempo,
asicomo de las diferencias y reiaciones entre el tiemoo cronológico y el tiempo his-tórico. Hemos dejado, pues, planteadas a grandes rasgos algunas de las informacio-nes esenciales sobre el tiempo derivadas fundamentalmente de la epistemología dela historia a finales del siglo .~~.r:n ¡')J1crf'to f~,-!a na:uraieza de su objeto de estudioy de los principios genéricos o conceptos estructura mes de su método.
Resulta obvio, sin embargo. que para proceder a la enseñanzay al aprendizajede la categoria del tiempo cronológico y del tiempo histórico, el conocimiento de losconceptos de la disciplina de referencia, aunque necesario. no es suficiente. Nos esnecesario también considerar las informaciones procedentes de la psicología cogni-tiva sobre el desarrollo de las capacidades de los niños y niñas y de los adolescentesa lo largo de su crecimiento. Uniendo los dos tipos iJe información -la epistemolo-gía y la psicologia- estaremos en condiciones de haolar de algunas de las líneas di-odácticas que podrían utilizarse para aplicarlas en la escuela.
Entendemos aquí por líneas didácticas lasdiversas maneras de plantear y llevara cabo todo el trabajo de programación. diseño, rea¡ización interactiva con el alum-nado y evaluación de las actividades de aprendizaje. eS nuestra intención que las ac-tividades de aprendizaje. que constituyen el último anillo de la cadenade la tarea delprofesorado, permitan visualizar y ayuden a comprender la teoría previa sobre eltiempo. Este último apartado -las líneas didácticás y modelos de actividades deaprendizaje- constituirá el grueso de 13 parte que siguI:':a continuación.
El presente capítulo, sin embargo, lo dedicaremos a describir algunos problemasgenerales sobre el aprendizaje del tiempo según áigunas de las observaciones máshabituales del profesorado de historia sobre estacuestión (primer apartado), resumi-remos algunas de las teorías del aprendizaje ':~ r¡>iaciónal contenido temporal (se-gundo apartado) V. finalmente, a modo de cOIII.:iusián,resumiremos las dimensionesque se podrían proponer sobre el aprendizaje del tiempo cronológico V del tiempohistórico desde el primer ciclo de primaria hasta el final de la enseñanzaobligatoria.
47 I

--------------------
i

,1
lJI.
La discontinuidad temporal de las programaciones habitualesen primer lugar hav que decir sin ambages que uno de los problemas de!as di-
~¡cuit¡]des de ,lOrendiza.iedel tiempo se puece encontrar en las programaciones l1a-bituales de ciencias sociak:.>en general y de' la' nistoria en particular. El análisis de lasprogramaciones, y aún má~ la observación de su práctica docente en muchas'escue-las y centros muestra claramente que la formación del tiempo se caracteriza por suprogramación discontinua. Si el tiempo es una categoria importante, parece lógicoque ¡asunidades didácticas que directamente hicieran referencia a él estuvieran re-gularmente programadas a lo largo de las diversas unidades de prooramación delárea de Conocimiento del Medio. Actua/mente, esto no es así en /a ~ayoría de loscentros ..~parte de las dificultades inherentes al desarrollo cognitivo y al grado deabstracclo/] de la temporalidad, resulta evidente de entrada que el alumnado nopuede aprender bien fas categorías temporales si no están presentes de manera re~guIar, semanal o quincenal mente, en las actividades de aprendizaje debidamenteprogram~das. Por otro lado, y por lo que respecta a/ tiempo histórico, somosdel pa-recer de que '~s materias de geografía e historia habrian de estar presentes -aunquefueran dos unidades a la semana o directamente relacionadas con el aprendizaje dela lengua- desde los 5/6 años. Y además creemos que debería llegar a las tres uni-dades didácticas semana/es a partir del tercer ciclo de educación primaria (10/11 y11/12 años).
. L~ di:continuidad en la programación del aprendizaje de la historia no es pa-trimonio solo de la educación primaria. También se vuelve a producir en el bachille-rato o en 1,: formaciñn profesional y, de hecho, según cómo, se puede volver a olan-t~ar \?~ id Il,UC:Vd sccundana obligatoria~a.Así, por ejemplo, en el SUP a exting~ir, lahlstona tenia presencia en el primer curso, desaparecíadurante todo el segundo, vol-
27. ~a idea según ia cual no hay que enseñar historia poroue los niños y las niñas pequeños 'no tienensentido del tiempo. ya fue refutada a principios de los años setenta. No nos resistiremos a reoroducir laironja con que D.G. Watts argumentaba: (l ••• si se dice que ¡os niños no saben razonar sistem~ticamente(...J. que si sólo aprenden de los objetos observados más que de palabras o ideas, si se dice que los niñosno comprende~ la cron.ología y el concepto de tiempo. que la historia habla de gente que ya está muer-,a y que .Ios nlnos no tienen un adecuado concepto de la muerte hasta los 9 años (...) argumentacion::sde .este tipO parecen presumir que los adultos saben mienrras que los niños S011 unos ignorantes. ¿Pero;:::.;esabemos de veroad los adultos sobre los otros seres humanos, sobre el paso del tiempo y de la muer-te? !.;.) la realidad es que los niños saben poco sobre estas cuestiones y los adultos no mucno más (._). SihU:lJIerarnos de enseñar la historia 3ólo a las personas con la comprensión completa del comoortamiento;::oulto y del paso del tiempo habríamos de enseñar sólo en cursos de preparación para la íubilación» (la::JfSlva es nuestra). D.G;.WATIS (1972): The learning of history. landres. Routledge Kegan, 'p. 13 Y 14, ci-caco oor A. CAlVANI: LJnsegnamento della storía nella scuoia e!ementare. la Nuova Italia. Florencia pp14 Y 15. , .
28. En el ciclo superior de la extinta EGB,correspondiente al primer cicio de la actual ESO, la historia estápres~nte teorlcamente de manera continua. Esto, ciertamente, no ha mejorado los resultados del apren-~JlzaJe sobre el tiempo. histórico. En este caso el problema de la falta de aprendizaje Jel tiempo, proba-ll!e~e~te, se d~ba al tipO de bis~oria que se enseña (lineal-cronológica. explicativa ...) y a las actividadesmecaOl~as habituales que se rf:;;1172'1 para su aprendizaje (lectura del libro de textc, subrayado de las fra-ses del libro y retenCiones n;C'"VII~llcas o tomas de apuntes). Hablaremos más adelante del p bl dI t'b .. d . 'fi . ro ema ea a n uClon e slgn¡ Icados en relación a las pautas cronológicas.
! 50
I
vi;] oarciaimente en el :ercero v el ei COU era ootativa. También somos del parecerde que la presencia de i3 l1isto,:;' e:: la ESO y en el nuevo bachillerato habría de man-tener de alguna manera aigún tipo de hilo de continuidad permaneme. Al fin yalcabo la historia también ouede constituir un eje transversal de las diversas áreas,ya. que tanto laliteratura::1 las ciencias no son realidades alejadas de ¡a sociedadsino productos sociales. . responden a marcos históricos concretos y qu_e.presen-tan una evolución ligada al tiempo histórico. No son pocos los científicos que otor-gan un más alto grado de significatividad a los hechos cientificos seleccionados paraser enseñados si se les sitúa en su perspectiva histórica.
Consideramos, pues,como hipótesis, que si existiese una continuidad de unida-des, con contenidos especificas de historia adecuados a la edad de los alumnos du-rante los diversos ciclos de la enseñanza obligatoria y postobligatoria, posiblementelos resultados del aprendizaje del tiempo cronológico y del tiempo histórico podríanser completamente distintos de lo que son hoy.
la falta de recurrencia procedimentalComo actualmente en la etapa de primaria el aprendizaje del tiempo cronoló-
gico e histórico no está presente de manera continua ~y, en consecuencia, difícil-mente se puede aprender bien-, al llegar a la secundarla el problema se ve agrava-do. Efectivamente, es una de las tendencias naturales de muchos profesores y p~ofe-sorasde historia dar por sabidos y asimilados muchos conceptos tempor~les. ASI,porejemplo, se :..lelen dar ;Jorconocidas .p~riodiz~ciones com~ la Ed~d ~leOla y la EdadModern;), y hasta las nociones cronologlcas baslcascomo Siglo, ml.lenlo, a~te~ y de~-pués de Cristo, la representación con cifras romanas. y sus operaciones ~e~:lcas b?-sicasde carácter matemático. Este hecho se une a otro problema: la conVICClonseg~nla que cualquiera de estasdimensiones explicad~s una sola vez en un curso ya .seh~~visto (yen consecuencia ya se saben o se habnan de saber, y en caso contrano, casIsiempre se suele atribuir la responsabilidad al alumnado). . ,. .
Esto nos lleva directamente al otro defecto de naturaleza dlOactlca que puedecontribuir a explicar el problema: la falta de recurren~ia. proce~i~e~taí.
Para un correcto aprendizaje del tiempo cronoioglco e hlstorlco no basta conla presen-taciónuna sola vez de los conreptos temporales y ~e.sus.operaciones.Es.~e-cesaria, a lo largo de diferentes unidades y cursos, a ~roposl~o oe ouo.s contenJO.osen los que intervengan lasnociones temporales, Ir explicando lOSmecanismos d~ cal-culo, representación y periodización (entre orros) de manera constante. ampliandopoco a poco su conceptualización. '. . . " ,
Así, por ejemplo, si hemos reallzaao actiVidadespara el aprendlza!e soore una ~e-cuencia básica (época de los primeros cazadores.de los prl~~ros agrlc~lt~res, de lOSromanos, de los castillos, de las fábricas humeantes) a proPOSltodel traoaJo humanoen tercero de primaria, hay que hacer ejercicios de situación temporai en .alguna deestasépocas a lo largo del mismo curso (a la hora de hablar .de,,osa.~untamlen:os,.porejemplo, podemos volver (' h'lcer referencia al p.asa~o.de la InstltuCIO?).Enel sl.gUlen-te curso -en el que ya ~c t'ucue utilizar la nacían ae lOS({romano~o.epoc~ antlgua»-se puede enriquecer el vocabulario de la secuenciay ésta se contmua aplicando .alosdiversoscontenidos que sehayan programado. Y asísucesivamente en los otros CIclos.
<;1 I