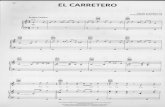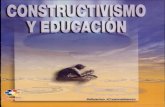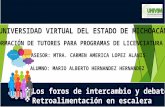Una enseñanza de las Ciencias Sociales para el Futuro. Hernandez Carretero
description
Transcript of Una enseñanza de las Ciencias Sociales para el Futuro. Hernandez Carretero
UNA ENSEANZA DE LAS CIENCIASSOCIALES PARA EL FUTURO:RECURSOS PARA TRABAJAR LA INVISIBILIDADDE PERSONAS, LUGARES Y TEMTICASAna M Hernndez CarreteroCarmen Rosa Garca RuzJuan Luis de la Montaa Conchia(Editores)AUPDCSAsociacin Universitaria del Profesorado de Didctica de las Ciencias SocialesSALIR NDICENDICEANA M HERNNDEZ CARRETEROCARMEN ROSA GARCA RUZJUAN LUIS DE LA MONTAA CONCHIA(Eds.)UNA ENSEANZA DE LAS CIENCIASSOCIALES PARA EL FUTURO:RECURSOS PARA TRABAJAR LA INVISIBILIDADDE PERSONAS, LUGARES Y TEMTICASCceres2015AUPDCSAsociacin Universitaria del Profesorado de Didctica de las Ciencias SocialesNDICEEdita:Universidad de Extremadura. Servicio de Publicaciones C/ Caldereros, 2 - Planta 2. 10071 Cceres (Espaa).Tel. 927 257 041 ; Fax 927 257 046 E-mail: [email protected] htp://www.unex.es/publicacionesAsociacin Universitaria del Profesorado de Didctica de las Ciencias Sociales (AUPDSC) E-mail: [email protected]://www.didactica-ciencias-sociales.orgI.S.B.N.: 978-84-606-6444-4.Depsito Legal: CC-065-2015.Maquetacin: Control PCualquier forma de reproduccin, distribucin, comunicacin pblica o transformacin de esta obra solo puede ser realizada con la autorizacin de sus titulares, salvo excepcin prevista por la ley. Dirjase a CEDRO (Centro Es-paol de Derechos Reprogrfcos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algn fragmento de esta obra. Los autores Universidad de Extremadura y AUPDCS para esta 1 edicinAUPDCSAsociacin Universitaria del Profesorado de Didctica de las Ciencias SocialesNDICE5INTRODUCCIN........................................................17Parte I:INNOVACIN Y CURRICULUM DE CIENCIAS SOCIALES .. .. .. .. .21Hacemosvisiblelahipocresasocialenlasactividades escolares Xos Manuel Souto Gonzlez ................................. 23Construiruncurriculumconlaspersonas,losderechosy los lugares olvidados.RetosparalasCienciasSocialesen el siglo XXI Srgio Claudino ............................................. 49TendenciasinnovadorasenlaenseanzadelasCiencias Sociales. Hacer visible lo invisible Mercedes de la Calle Carracedo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 67Mtodo histrico y enseanza de la Historia en Bachillerato: los procesos de cambio a travs de los protagonistas de pel-culas de cine de gnero histrico Luis Miguel Acosta Barros ................................... 81La invisibilidad de la enseanza de la Historia Local y Re-gional en los diseos curriculares de ciclo secundario de la provincia de Crdoba: Alternativas posibles de innovacin Beatriz Rosa Angelini, Susana Emma Bertorello,Eduardo Jos Hurtado y Silvina Andera Miskovski.. .. .. .. .. .. . 95Paisaje y Patrimonio en la Educacin Primaria. Un proyecto interdisciplinar alrededor de una salida escolar Alba Blanco Prez y Ramn Lpez Facal ......................109Ynosotros,somospobres?.Propuestadidcticapara dar visibilidad a la situacin econmica de nuestro entor-no ms inmediato M. Teresa Call Casadess, Mara R. Haro Prez yMontserrat Oller Freixa ....................................119NDICEINICIOAna M Hernndez Carretero, Carmen Rosa Garca Ruz y Juan Luis de la Montaa Conchia (Editores)6Cmotrabajarunmonasteriobenedictinoutilizandolas nuevas tecnologas? El ejemplo de Sant Pere de Casserres (Osona) Joan Callarisa Mas.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 127Los invisibles/olvidados en la enseanza de la Historia re-ciente. Una experiencia en la escuela secundaria argentina Mariela Alejandra Coudannes Aguirre......................135Cloentreencinas:visibilizandoetapashistricasenel aula de Primaria a travs del cmic Luca Fernndez Terol ......................................145Visiones de un mundo en crisis. La problematizacin del currculum de Geografa como estrategia didctica Carlos Fuster Garca .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 155MujeresvisibleseinvisiblesenlaenseanzadelaHis-toria en la Educacin Primaria: cambios y pervivencias al amparo de la LOMCE Antonia Garca Luque ......................................163Los no paisajes, de la invisibilidad a la presencia en la escuela Ignacio Gil-Dez Usandizaga................................175Hacer emerger la diversidad de espacios y los lugares vul-nerables a travs de un recurso de escasa visibilidad en el currculo de Educacin Primaria: la toponimia Alejandro Gmez Gonalves, Juan Sevilla lvarez yRubn Fernndez lvarez ................................... 183Lo que se prescribe, piensa y se hace en la formacin pol-tica: entre ausencias y deseos Gustavo A. Gonzlez Valencia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 193Cineforo:unaestrategiametodologaparalaenseanza de las Ciencias Sociales en Educacin Secundaria Jenny A. Gonzlez Valencia ................................. 201Mtodo muecos persona: una estrategia innovadora para trabajar la empata y la invisibilidad de personas en el aula de infantil Olivia Hinojosa y Ann Elizabeth Wilson-Daily ................207NDICEUna enseanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temticas7Ensear Historia haciendo visible lo invisible a travs de los videojuegos de Historia en Secundaria Diego Iturriaga Barco ......................................217Visibilizacin de las mujeres en los libros de texto gratuitos de Historia: una mirada etiolgica al caso de Secundaria en Mxico Paulina Latap Escalante y Elvia Gonzlez del Pliego ......... 223Presencia de los afro descendientes en la currcula perua-na. Aportes para su visibilizacin en la enseanza escolar Vilma Ysabel Llerena Delgado yReynaldo Csar Panduro Llerena ............................231Anlisisdeloscontenidos,visibleseinvisibles,delblo-que vivir en sociedad en los nuevos currculos de Cien-cias Sociales de 1 y 2 de Educacin Primaria Jos Antonio Lpez Fernndez, Roberto Garca Mors yRamn Martnez Medina ....................................241La enseanza de las Ciencias Sociales a travs de las can-ciones: visibilizando los sujetos desde las letras de las can-cionescomoconstructoculturalparaabordarcontenidos deordenpolticoenelaprendizajedelosestudiantesde Educacin Secundaria Ivn Andrs Martnez Zapata ................................251La Historia desde abajo en la historia general escolar Ivo Mattozzi............................................... 259Ensear la justicia Joan Pags y Montserrat Oller..............................269Lamozarabaandalus:minorainvisibleenelcurrculo.The mozarabia andalus: invisible minority in the curriculum Andrs Palma Valenzuela .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 279Haciaunaconceptualizacindemogrfcayculturaldela muerte en Educacin Infantil: una experiencia de aula Matilde Peinado Rodrguez y Juan Nicas Perales ..............289Del silencio insostenible en el aula a la voz de los estudiantes Jos Antonio Pineda-Alfonso ................................299NDICEAna M Hernndez Carretero, Carmen Rosa Garca Ruz y Juan Luis de la Montaa Conchia (Editores)8Dndeestlaciudadanaparticipativaysostenible?El currculodelosGradosdeEducacinPrimariayEduca-cin Social a estudio Ftima Rodrguez-Marn y Olga Moreno-Fernndez........... 307La historia oral y la fotografa como recursos didcticos para recuperar el protagonismo de las mujeres en la Historia Aritza Saenz del Castillo Velasco........................... 315NosotrostambintenemosHistoria!Visibilizandoel espacio rural desde las Ciencias Sociales Mara Beln San Pedro Veledo yJos Antonio lvarez Castrilln............................325Lasmujerestambinpintaban.Recursosparavisibilizar otras Historias del Arte Laura Trivio Cabrera ......................................333Cmopodemosvisibilizaralasminorastnicasycul-turales en las clases de Primaria? Lneas predominantes y propuestas alternativas Montserrat Yuste Munt y Montserrat Oller Freixa ..........345Parte II:LA FORMACIN DEL PROFESORADO DE CIENCIAS SOCIALES ...... 353Lo que los ojos no pueden ver el corazn no se da cuenta: mirar, entender, respetar Fernando Seffner.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 355Gneroysexualidad:desafosactualesparalaformacin del profesorado Jane Felipe .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 375La formacin del profesorado para hacer visible lo invisible Antoni Santisteban Fernndez..............................383La invisibilidad del futuro en la enseanza de las Ciencias Sociales. Una propuesta de cambio desde la formacin ini-cial del profesorado Carles Anguera y Antoni Santisteban ........................395La formacin de los profesores y la enseanza de la Geo-grafa en Brasil en la actualidad: caminos y posibilidades Aloysio Marthins de Araujo Junior ..........................403NDICEUna enseanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temticas9Elcasodeladiplomaciaemplumada:visibilizarloencu-bierto superando visiones tribales en 2014 Joseba I. Arregi-Orue ........................................413De cmo hacer visible el patrimonio cultural en el curricu-lum. Un ejemplo de desarrollo profesional Rosa M vila Ruiz y Olga Duarte Pia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 419El twiter, una herramienta didctica para hacer visible lo invisible Salvador Calabuig Serra, Lorena Jimnez Torregrosa,Maria Feliu Torruella y Rosa Maria Medir Huerta ............429Reconstruyendoelaprendizajedelaidentidadandaluza desde la crtica en la educacin obligatoria M Encarnacin Cambil Hernndez, Antonia Garca Luque yGuadalupe Romero Snchez ................................. 437Eldesarrollodelpensamientosocialenlaformacinini-cial del profesorado para dar respuesta a problemas socia-les invisibles desde el currculo Roser Canals Cabau ........................................447Formacin docente: linkando educacin y diversidad Ana Claudia Carvalho Giordani, Dbora Schardosin Ferreira,Nestor Andr Kaercher e Ivaine Maria Tonini................457Laformacindelprofesoradoparaunaculturadelaciu-dadana. Contradicciones y expectativas de los discursos y prcticas Srgio Claudino y Maria Joo Hortas ........................465mbitosdelainvisibilidadenlaformacindelprofeso-rado de Ciencias Sociales en el rea de Educacin Infantil: evaluacin y perspectivas Juan Carlos Colomer Rubio ................................. 475Lo que no vemos sobre la educacin ciudadana en la for-macin del profesorado: supuestos y sobreentendidos Marta Estells Frade .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 483Experiencias de territorializacin del aprendizaje y de vi-sualizacin del patrimonio en formacin de maestros Mireia Farrero Oliva, Nayra Llonch Molina,Quim Bonastra Tols y Glria Jov Moncls ..................491NDICEAna M Hernndez Carretero, Carmen Rosa Garca Ruz y Juan Luis de la Montaa Conchia (Editores)10ExpectativasdegneroenestudiantesdeEducacinIn-fantil y Primaria. Gender expectations of students in early childhood and Primary Education Carmen Galet Macedo, Teresa Alzs Garca yAna Hernndez Carretero ..................................501El arte invisible como recurso en la didctica de la Historia: patrimonios artsticos vedados en la Europa del siglo XX M Luisa Hernndez Ros ....................................509Elparadigmadeloinvisibleenlacompetenciaempren-dedora:unaaproximacindesdelaformacininicialdel profesorado de Secundaria Azucena Hernndez Snchez ................................519La invisibilidad de los lugares en la enseanza de la Geo-grafa y la Historia en la Educacin Primaria (6-12 aos) Maria Joo Hortas y Alfredo Gomes Dias .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 527Hacer visible lo invisible: dando voz a personas y sus es-pacios desde la didctica de la historia en el grado de Edu-cacin Primaria Nayra Llonch Molina, Natlia Alonso Martnez yPere Benito Moncls ....................................... 535NuevasmodalidadesdebullyingenlasaulasdeEduca-cin Primaria: los hios de familias homoparentales M Olga Macas Muoz..................................... 545School on the cloud: una perspectiva geogrfca Rafael de Miguel Gonzlez e Isaac Buzo Snchez ..............555La ausencia de lo patrimonial en la formacin de maestros: un estudio en el grado de Educacin Primaria en la Univer-sidad de Murcia Ana Isabel Ponce Gea, Sebastin Molina Puche yJorge Ortuo Molina....................................... 567El aprendizaje-servicio como una metodologa para la visi-bilidad de los problemas sociales. Su aplicacin en la for-macin del profesorado del rea de didctica de las Cien-cias Sociales Lidia Rico Cano y Laura Trivio Cabrera.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 577NDICEUna enseanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temticas11Un recurso en los mrgenes de lo visible: los lbumes ilustra-dos y su aplicacin en la enseanza de las Ciencias Sociales Leonor Mara Ruiz Guerrero ................................585La educacin fnanciera: un contenido hasta ahora invisible que ha irrumpido en el currculum de Ciencias Sociales Antoni Santisteban Fernndez, Yolanda Blasco Martel,Manuela Bosch Prncep, Joan Pags Blanch,Neus Gonzlez Monfort y M. Teresa Preixens Benedicto....... 593La invisibilidad de la riqueza patrimonial en la enseanza superior Carmen Serrano Moral .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 601Formacion de profesores para los aos iniciales: la visibi-lidad de los paisajes en las colecciones de los museos de la ciudad de Sao Paulo Vanilton Camilo de Souza y Snia Maria Vanzella Castellar ......609Los saberes ancestrales sobre el mbito poltico de las so-ciedades: un contenido ausente de los procesos de forma-cin del profesorado de Ciencias Sociales Mara Eugenia Villa Seplveda ..............................617De quin es el barrio? Talleres de mapeo para la participa-cin ciudadana Andrs Villanueva Parra ................................... 625Parte III:INVESTIGACIN EN DIDCTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES.. .. .. 633Rfexions pour une didactique de lhistoire des invisibles Charles Heimberg..........................................635Aportes de los afros y afrodescendientes a la construccin de la historia del Ecuador y su visibilizacin a travs de la etnoeducacin formal e informal Nhora Magdalena Bentez Bastidas y Jorge Ivn Albuja Len.. 649Aspectos visibles e invisibles de las guerras y su relevan-cia para una cultura de paz. Anlisis de las representacio-nes de estudiantes de Bachillerato Roberto Cagiao Souto y Xos Armas Castro.. .. .. .. .. .. .. .. .. 661NDICEAna M Hernndez Carretero, Carmen Rosa Garca Ruz y Juan Luis de la Montaa Conchia (Editores)12Visibilizando capacidades ocultas. Empata y aprendizaje histrico en el alumnado de 1 de la ESO M Teresa Carril Merino y Mara Snchez Agust ............. 669El profesorado de Historia y Ciencias Sociales ante la rea-lidad multicultural en Chile Rodrigo Cid Cifuentes......................................679La Geografa en la construccin de la ciudadana: Lo visi-ble e invisible en el libro didctico Helena Copetti Callai y Sonia Maria Vanzella Castellar.. .. .. 687Laclaseyelmovimientoobreroenloslibrosdetextoen Euskara durante la transicin: una primera aproximacin Ander Delgado.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 695(In)visibles en la enseanza de la Historia de Portugal Ana Isabel Dias Moreira ....................................705Paisajes invisibles, patrimonios en conficto: experiencias en la formacin del profesorado y la Educacin Primaria Andrs Domnguez Almansa y Ramn Lpez Facal............. 713Visibilizando las problemticas de la didctica de las cien-cias sociales en el aula. Buscando estrategias de mejora Maria Feliu Torruella, Gemma Cardona Gmez,Ann Elizabeth Wilson-Daily, Lorena Jimnez Torregrosa,Isabel Boj Cullell, M. Carmen Rojo Ariza yMireia Romero Serra ....................................... 721Propuesta educativa para trabajar las desigualdades terri-toriales/sociales. La supervivencia en los Slums, India Macarena Garca Manso ....................................731Valores sociales invisibles: una investigacin sobre la res-ponsabilidad en la participacin. Primeros resultados Antoni Gavald y Josep Maria Pons ..........................741Visibilizandoelpatrimoniominero-industrial(deBa-rakaldo) para las nuevas generaciones Iratxe Gillate, Naiara Vicent, Begoa Molero yAroia Kortabitarte .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 749NDICEUna enseanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temticas13UnaHistoriainvisible.Lasociedadruraldelossiglos XVI-XVIII en la Educacin Primaria y Secundaria Cosme J. Gmez Carrasco y Francisco Garca Gonzlez ........759La metodologa didctica en las clases de Historia. Una in-vestigacin sobre las percepciones de los futuros maestros Cosme J. Gmez Carrasco, Raimundo A. Rodrguez Prez yMara del Mar Simn Garca ................................769Un gnero invisible. Anlisis de la presencia de las muje-res en los libros de texto de Historia de 4 de la ESO Cosme J. Gmez Carrasco y Sandra Tenza Vicente ............. 781xitoescolar,igualdadeinsercinsociolaboraldelasj-venesdeorigenmagreb:propuestasdidcticasdesdela Geografa para luchar contra las diferencias Isabel M Gmez Trigueros..................................793Quin protagoniza la Historia? Anlisis de los relatos his-tricos del alumnado de Educacin Primaria y Secundaria Neus Gonzlez-Monfort, Joan Pags Blanch yAntoni Santisteban.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 801Hacia una intervencin resolutiva de realidades problem-ticas temporales. Desarrollo metodolgico de un caso prc-tico: la pobreza en el marco de la crisis econmica actual Vctor Grau Ferrer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 813Los olvidos del nacionalismo en la enseanza de la Histo-ria de Espaa: el eclipse colonial flipino Juan Antonio Inarejos Muoz ............................... 823Patrimonio arquitectnico de la Guerra Civil Espaola. Espa-cios de inters para la formacin en valores de ciudadana Santiago Jan Milla ........................................831Detectando lo invisible a travs de la documentacin his-trica. El aprendizaje de la Historia en la sociedad digital Isabel Lasala Navarro, Enrique Gudn de la Lama yLuca Palacios Merino ......................................841Mujeres que hacen Historia, mujeres que hacen la Historia M. Montserrat Len Guerrero ..............................853NDICEAna M Hernndez Carretero, Carmen Rosa Garca Ruz y Juan Luis de la Montaa Conchia (Editores)14La escasa presencia de las mujeres en un proyecto coeduca-tivo de Educacin Primaria Mara Lpez Melendo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 861Concepciones iniciales sobre Europa en un curso universita-rio de formacin de maestros/as en Educacin Primaria. Un estudio de caso fundamentado en la asociacin de palabras Xos Carlos Maca Arce y Xos Armas Castro.. .. .. .. .. .. .. .. 871Hacia el pensamiento y las prcticas docentes de una me-moria silenciada. La dictadura franquista en las aulas M Jos Manrique Barranco y M Dolores Jimnez Martnez ......881Qu sabemos sobre la enseanza de la Historia de las mu-jeres? Algunas refexiones sobre los discursos del profeso-rado chileno Jess Marolla Gajardo ......................................889Visibilidad e invisibilidad en el currculo de Historia Con-tempornea de la ESO: la seleccin de contenidos por los profesores Rosendo Martnez Rodrguez, Carlos Muoz Labraa yMara Snchez Agust.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 899DidcticadelaHistoria,historiografaylavisibiliza-cindetemas,grupossocialesypersonasenlaensean-za-aprendizaje de la Historia Juan Luis de la Montaa Conchia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 907Loquehoynoteensearemos.Elprofesoradoantela enseanza de cuestiones relevantes en las aulas Olga Moreno-Fernndez ....................................917La invisibilidad en la enseanza de la Historia: metodolo-gas, estrategias y recursos Juan Ramn Moreno Vera, Mara Isabel Vera Muoz yNicols Martnez Valcrcel................................925El posicionamiento de los jvenes en Espaa con respecto a la Guerra Civil y la memoria histrica: entre la reproduc-cin y el pensamiento crtico Elisa Navarro-Medina y Nicols De-Alba-Fernndez ..........933NDICEUna enseanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temticas15Las mujeres en los libros de texto de ciencias sociales de 1 de ESO Delfn Ortega Snchez y Carlos Prez Gonzlez ..............943De la construccin de la alteridad a la invisibilidad del co-lonizado:eltratamientodidcticodelimperialismoespa-ol en el norte de frica David Parra Monserrat..................................... 953La invisibilidad histrica y social de las mujeres en las we-bquests de Ciencias Sociales Teresa Dolores Prez Castell y Mara Isabel Vera Muoz......961Mirndonosalespejo:losestudiantesfrentealosnios, nias y jvenes como protagonistas de la Historia Sixtina Pinochet Pinochet.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 967Indiosnorteamericanosyotrasminorasinvisiblesenla Historia de los Estados Unidos. Anlisis de las representa-ciones de estudiantes de Bachillerato Santiago Prego Gonzlez, Xos Armas Castro yCarme Alvario Alejandro ..................................977Experiencias escolares de enseanza de la Geografa: estra-tegias para hacer visible al joven ciudadano Lana de Souza Cavalcanti y Vanilton Camilo de Souza.. .. .. .. 987Documentos curriculares y Geografa escolar en Brasil Ivaine M. Tonini, Nestor A. Kaercher y Roselane Z. Costella.. .. .. 995Refexiones de seis maestros y maestras de diversas partes del mundo, sobre la invisibilidad de la creatividad en los currculums de Ciencias Sociales de Primaria Breogn Tosar Bacarizo.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1003La invisibilidad de la mujer en la Historia: contenidos de His-toria Moderna en el currculo de Ciencias Sociales (Mxico) Raquel Tovar Pulido ....................................... 1011Un tema difcil de abordar: Sendero Luminoso y los profe-sores de Ciencias Sociales en Ayacucho Augusta Valle Taiman y Susana Frisancho ................... 1023La mujer en el sistema educativo liberal en Espaa: el caso de Antonia Arrobas y Prez Marta Villafaina Rosco y Antonio Pantoja Chaves ........... 1031NDICENDICE17Como cada ao, la AUPDCS propone a sus asociadas y asociados, as como a quienes deseen participar, una temtica sobre la que debatir y construir nuevas lneas de inves-tigacin en nuestra rea de conocimiento. En esta ocasin nos hemos reunido en torno a una esperanza, Una enseanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temticas. Una esperanza que nace de una profunda preocupacin,quesigamosreproduciendouncurriculumalejadodeunhorizontede justicia social. De esta forma hemos querido abrir nuevos caminos, preocupndonos por la centralidad que tienen los recursos, las estrategias o los materiales en la enseanza de lasCienciasSociales.Elpropsitohasidodeliberarsobrecmopodemosvisibilizar aquello que las disciplinas y el curriculum social ocultan.Los ejes en torno a los que se organiza el contenido de este libro, estructurantes de nuestrareadeconocimiento,son:InnovacinyCurriculumdeCienciasSociales,La Formacin del Profesorado de Ciencias Sociales y La Investigacin en Didctica de las Ciencias Sociales. En cada uno de ellos se ha realizado un gran esfuerzo por hacer emer-ger cuestiones olvidadas, desde la potencialidad didctica que tienen para ello recursos, materiales curriculares, mtodos y estrategias de enseanza/aprendizaje; con el prop-sito de hacer visible aquello que permanece oculto o en el olvido.Llevartantoalcurriculumescolar,comoalaformacindelprofesoradoy,por supuesto, a la investigacin en Didctica de las Ciencias Sociales, omisiones y silencios, el ocultamiento de personas, lugares y temticas, se convierte en una necesidad si enten-demos la enseanza de las Ciencias Sociales como un reto para fomentar valores socia-les,incentivarundesarrollosostenibleyapostarporunaciudadanademocrtica global.ElretolanzadoporlaAUPDCSanuestracomunidadcientfica,noshadesvelado innumerables temticas, desde el conjunto de las disciplinas sociales, a las que nos acer-camos con una doble visin, desde la necesidad de poner en valor buenas prcticas en la misma medida que apostamos por erradicar aquellas que no nos gustan:Lainvisibilidadsocialehistricademujeres,niosynias,ancianosyancianas, minoras tnicas, religiosas y sexuales, de los vencidos y sus memorias. Con ello preten-demosprofundizarencmosepuedenensearlosprocesosinvisiblesenlaHistoria, cuestionar las historias oficiales y sus consensos, descubrir la hipocresa social. Losproblemasmedioambientalesquesesumanalugaresolvidados,pasesen guerra,desigualdadesterritorialesysociales.Todoellosinolvidarespaciosdiversos, problemas energticos y consumo responsable o guerras invisibles, que nos acercarn a las relaciones entre espacio y poder, a una nueva Geografa de la vulnerabilidad.INTRODUCCINNDICEAna M Hernndez Carretero, Carmen Rosa Garca Ruz y Juan Luis de la Montaa Conchia (Editores)18Las temticas controvertidas que se evitan en la enseanza de las ciencias socia-les, como el gnero y la sexualidad, las cuestiones latentes o problemticas que hacen referencia al conflicto del que nadie habla, las minoras relegadas. La ocultacin en la expresin artstica, con una histrica funcin social para la reproduccin de discursos hegemnicos. Con ello deseamos evolucionar hacia nuevas propuestas educativas que rompanconantiguosconceptosparadesvelarnoscmosemanifiestaelsexismo,el racismo o el clasismo.Nuestro propsito, con esta publicacin, es que sirva para dirigir nuestra mirada hacia cmo los acelerados procesos de globalizacin econmica y cultural nos homo-geneizan en la misma medida que nos hace ms frgiles, aquellas transformaciones espaciales que comportan vulnerabilidad ambiental y social, silencios en el discurso histrico que no cuestionan la continuidad de poderes fcticos, la capacidad de reba-tirdiscursoshegemnicosconlaexpresinartstica.Todoello,conelpropsitode que la toma de conciencia de las profundas desigualdades que han emergido con el sigloXXI,seancombatidaseducandoaunasociedadcivilfuerte,desdeprincipios democrticos,compensandodeestemodounaasignaturainvisibleenelnuevo curriculumLOMCE:laEducacinparalaCiudadanaDemocrticaylosDerechos Humanos. En ese viaje nos han acompaado Srgio Claudino Loureiro Nunes, profesor de la Universidade de Lisboa; Xose M. Souto, de la Universidad de Valencia; Jane de Felipe y Fernando Seffner de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Antoni Santis-tebanFernndez, dela Universidad Autnoma de Barcelona y Charles Heimberg de laUniversidaddeGenve.Lesagradecemosquecontribuyanconsustrabajosauna publicacinperidicaqueavanzaencalidadyprestigio,unvehculodedifusinde nuestro trabajo cada vez ms necesario. Nuestraapuestasecentraensumaresfuerzosdedocenteseinvestigadorespara profundizar en los problemas de la enseanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales eimpulsarnuevaslneasdetrabajoligadasalasaulas,aexplorarmetodologasde investigacin y debatir sobre los resultados alcanzados, con el fin de avanzar en la ela-boracin terica de nuestra rea de conocimiento. En momentos de crisis como el actual es complejo aventurar que con las dificultades alasquenosenfrentamospodamosforjarunainvestigacinslidasinesasumade voluntades. Estas son necesarias para afrontar los retos que nos plantea el futuro incier-to que se nos aproxima, pero no son suficientes, las caractersticas propias de la cultura digitalannohansidoincorporadasanuestrosmodelosdecolaboracincientfica, que necesariamente ha de avanzar hacia una mayor interactividad, fomentando el tra-bajoenred,endefinitivapropiciandopautasdefuncionamientoquefavorezcanla realizacindeinvestigacionesinteruniversitariaseinternacionales,decarcterinter-disciplinar,incorporandoproyectosdeinvestigacinqueabordenestudioslongitudi-nales. En esfuerzos colaborativos de esa magnitud, la AUPDCS puede ser crucial, por NDICEUna enseanza de las ciencias sociales para el futuro: recursos para trabajar la invisibilidad de personas, lugares y temticas19la labor que ha desempeado hasta ahora y que debe seguir desempeado en la cons-truccindenuestrareadeconocimiento.Destacamosalgunasposibleslneasde actuacin: Fomentar el inters por la investigacin en torno a aquellos problemas relevantes para el conjunto de la sociedad y para la comunidad cientfica en particular. Abor-darlascontroversiasquesurgenenelprocesodeconstruccindelconocimiento didctico en nuestra rea de conocimiento con el fin de despertar el inters por sus encuentros y publicaciones. Realizar revisiones peridicas de las investigaciones elaboradas, que hagan balan-ce de los hallazgos alcanzados, teorizando sobre ellos, con el fin de ir consolidando el conocimiento elaborado a partir de la suma de pequeas aportaciones. No pode-mosprescindirdetrabajosempricosperohandetranscenderlaintencionalidad de una planificacin didctica para ser experimentada y valorada en la prctica. Indagar sobre nuevos formatos para la deliberacin informada sobre los problemas de la enseanza/aprendizaje de las Ciencias Sociales en contextos escolares. En tal sentido,podercrearplataformasonlineenlasquesepuedancompartirrecursos educativosabiertos(openeducationalresource,OE),respaldadosporundiseoy planificacin que contemple una fundamentacin terica y directrices validadas en la prctica. As se podra estar en condiciones de elaborar teora, para la que tambin es necesario el empirismo, es decir, la experimentacin e innovacin en y desde la prctica en todos los niveles educativos.Los editoresCceres, 15 de marzo de 2015NDICENDICEParte I INNOVACIN Y CURRICULUM DE CIENCIAS SOCIALESNDICENDICE23INTRODUCCINCuando consultamos en el Diccionario de la Academia espaola el significado de la palabra hipocresa podemos comprender su significado, pero las consecuencias sociales de este concepto estn regidas por las relaciones sociales que configuran la representa-cin o imagen de este vocablo. En el caso del mbito escolar los efectos de dicho concep-to, que implica una actitud, se hacen evidentes en la desconfianza del sistema respecto a la movilidad social, a la utilidad social del conocimiento adquirido y al control moral del comportamiento del alumnado. As en los mbitos de las aulas y centros escolares, adems del contexto social, aparecen los factores explicativos como son la definicin del saberescolar,suarticulacinentresujetoseinstitucionesylaconceptualizacindela educacin ciudadana. Y sobre todos ellos sobrevuela la hipocresa social que condiciona la observacin de la realidad social.En efecto, el D.A.E nos indica que hipocresa es el fingimiento y apariencia de cuali-dades o sentimientos contrarios a los que realmente se tienen o experimentan. O sea, la falsa apariencia de virtud. En este sentido, la hipocresa es una manifestacin profunda del engao que se quiere mostrar a otras personas, se produce en un contexto social y supone una cierta escenificacin del acto, tal como se hace evidente por su etimologa, que nos remite a hypkrisis que significa una accin teatral.Siguiendo con el anlisis de su significado debemos cuestionarnos hasta qu punto el alumnado considera que la educacin se ha convertido en una accin teatral que pre-tende fingir aquello que no tiene ni permite experimentar: el aprendizaje del desarrollo pleno de la personalidad del individuo, tal como sealan las diferentes leyes educativas.Hay, pues dos asuntos fundamentales en esta definicin. Por una parte, el engao, o no, de la formacin para la autonoma crtica de la persona en la adquisicin de la ciudadana. Por otra, la accin teatral del profesorado que entiende que la enseanza es ms un arte y una improvisacin y no tanto una reflexin cientfica sobre la manera de aprender el ser humano. En ambos contextos existe una clara implicacin en la determinacin de los con-tenidos de la didctica de las ciencias sociales. Los estudios de Antonio Viao (2004) son HACEMOS VISIBLELA HIPOCRESA SOCIALEN LAS ACTIVIDADES ESCOLARESXos Manuel Souto GonzlezUniversidad de Valencia [email protected] Manuel Souto Gonzlezunreferenteimportanteparaconocercmosehafraguadolaprofesindedocenteen Espaa, lo que sin duda determina la actitud de los profesores ante los problemas sociales, como veremos en las encuestas realizadas con el alumnado de Grado y MAES. Mi posi-cin es clara: la profesin docente no es una tcnica ni un arte, es un conocimiento cient-fico, racional, sobre las maneras de aprender una persona unos determinados contenidos.Figura 1. La hipocresa social y el sistema escolar. Fuente: Elaboracin propia.La figura 1 quiere expresar el sentido de esta ponencia, donde la hipocresa social es elejequearticulalosobstculosyengaosquelasrelacionessocialesgeneranenla opinin pblica, esa que se transmite a travs de los medios de comunicacin y penetra en nuestras emociones y razonamientos. Una influencia que puede determinar una acti-tudanteelpropiosistemaescolar,comoseevidenciaenlosdenominadosalumnos objetores y profesores desencantados.La hipocresa social tiene un origen histrico. Por eso nos interesar definir el contexto social donde se desarrolla la accin educativa, desde la confeccin de sus normas legales hastalaaccinconcretadelacomunicacinescolarenlasaulasdelaeducacinbsica; una actividad que incide en la formulacin del proyecto educativo de centro y que preten-de regular el comportamiento moral y la adquisicin de una cultura ciudadana. Tambin resultar til conocer cmo se planifica la seleccin de contenidos y la secuencia de activi-dades (la metodologa didctica) por parte del profesorado en sus aulas; una tarea que nos remitealasrutinasyhbitosquenaturalizanlosproyectoshegemnicos.Porltimo NDICE25Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolaresquisiera referirme a la funcin de control moral en relacin a los premios y castigos (apro-badosysuspensos)quedefineelsistemaescolarcomorecompensadelaprendizajede normas,hechosyconductas;unaaccinquesemanifiestaenlasjuntasdeevaluacin escolar y en las pruebas externas, como las PAU. En la figura 2 he querido sintetizar estas ideas para hacer ms sencilla la lectura de las pginas que siguen. Figura 2. La construccin histrica de la hipocresa social en el sistema escolar. Fuente: Elaboracin propia.Comenzamos con una autocrtica gremialUnadelasfuncionesbsicasdelsistemaescolaresfacilitarlasocializacindelas personas,paraelloesimprescindibleconocerelfuncionamientodelosmecanismos sociales.Yenestesentidoadquieremayorrelevancialaexplicacindelasrelaciones entre personas e instituciones, un campo propicio para las ciencias sociales. Una de stas es la escuela y en ella se produce una comunicacin que genera nuevas imgenes de la realidad para poder comprenderla. NDICE26Xos Manuel Souto GonzlezCuandolosactoresdedichacomunicacin(alumnos/docentes)estnimbuidosen otrastareas,comoelcontroldelcomportamiento,esmuydifcilinvestigarsobrelos conceptos, teoras y hechos que permiten apropiarse de la realidad material que ha sido filtrada por el cerebro y las emociones. Entonces es precisa la colaboracin de agentes externos y aqu reside la funcin de la didctica de las ciencias sociales y sus lneas de investigacin, como en su da se explic (Pags, 1997; 2000; Prats, 1997, 2000). Enotrostrabajos1hesostenidolaideadeentenderladifusindelconocimientode didctica de las ciencias sociales, as como el caso especfico de la geografa, desde una posicingremialynotantodesdelosproblemasqueacaecenenlaenseanzabsica. Sealaba una triple aproximacin a la realidad escolar desde el contexto del centro esco-lar, que hoy quiero recuperar para organizar mi discurso (ver Tabla 1); un desafo difcil queasumoparamostrarlautilidaddelainvestigacindidcticaenlamejoradelas condicionesdelaprcticaeducativa.Ensntesis,cuandosubrayamoslanecesidadde abordarelfracasoescolardesdelosmbitosdelsistemaeducativoloquequeremos indicar es que dichas prcticas son tiles para la socializacin ciudadana. Y ello es algo que se puede cuestionar con la ayuda del anlisis de la hipocresa social que existe en lasrelacioneseducativasescolares.Lalgicadelfuncionamientoescolarresideenla construccinculturalquesedesarrollafueradelcentro,peroquesecorporizaenlas personas que conforman la comunidad escolar.Tabla 1. Elementos y criterios que definen la investigacin en la didctica de cc.ss.Elementos/criterios Organizacin delsaber escolarInstituciones y sujetos Educacin ciudadana Aula Significado de culturaescolar y de las cc.ss. enla enseanzaNormativa legal que incide en la accin del aulaProblemas de aprendizajey comportamientoCentro Recursos patrimonialesy medio localCultura docente en lainterpretacin de laestructura curricularRepresentaciones socialesen el sistema escolarContexto social Cultura global y seleccin de contenidosFormacin del profesorado y modelos docentesConcepciones sobre educa-cin formal e informalFuente: Elaboracin propia.Enestecuadrohedelimitadotreselementosqueregulanlaactividadeducativa:el aula donde transcurre la mayor parte del tiempo de alumnos y docentes; el centro en el que se organizan con normas implcitas y explicitas; y el contexto social donde se gene-ra el entramado legal y el conocimiento institucional.1Me refero al trabajo sobre el inters social de la investigacin en didctica de las ciencias sociales (Souto, 2012, 2014).NDICE27Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolaresAl mismo tiempo hemos seleccionado tres factores explicativos que pretenden anali-zarlassituacionesescolares.Asveremoselsentidoyorganizacindelsaberescolar, analizando las incoherencias entre la formulacin de finalidades y la seleccin de conte-nidos. Tambin estudiaremos cmo se hacen cuerpo fsico las normas legales que deter-minan emociones y razones que afectan al derecho a la educacin ciudadana. Seguimos con una invitacin a participar en las comunidades escolaresEstemodeloloqueremosaplicaralascomunidadesescolaresquetransitanporla educacinbsica,puessabemosquelasrepresentacionessocialesdelsistemaescolar han dado lugar a una desconfianza, cuando no abiertamente una hipocresa social que determina la teatralizacin de los actores. Frente a este hecho entendemos que las inves-tigaciones de la didctica de las ciencias sociales pueden hacer visible dicha hipocresa enelanlisisdelcontextosocialenelquesemuevenlosalumnos.Uncasosingular reside en las programaciones de los contenidos de geografa e historia que se desarro-llan diariamente en las aulas de los colegios e institutos.En un centro en el cual las familias tienen un capital cultural diverso es muy compli-cado disear una programacin de historia homognea y lineal, donde se trabaje direc-tamente con conceptos de segundo orden (monarqua, feudalismo, imperialismo ), pues estos trminos sern complejos de definir para un alumnado con escaso capital cultural. Se han construido en otro contexto cultural, que le era ajeno a sus intereses vitales y en las clases se le propone su aprendizaje para comprender una sociedad que desconocen. Un debate que no es reciente y que se remonta a la institucionalizacin de la enseanza en los dos ltimos siglos, donde el significado de la cultura escolar ha estado presente en los estudios de la Escuela Moderna, de los Movimientos de Renovacin Pedaggica y en figuras tan relevantes como Dewey o Freire. Es decir, pretendo recuperar las refe-renciashistricasenelanlisisdelafuncinsocialdelaeducacinformal.Adems resulta relevante que dichos presupuestos pedaggicos siempre han ido acompaados de una propuesta de democratizacin de la enseanza y de la bsqueda de una partici-pacin educativa (Harber, Meighan, 1989, Reid et al., 2008). PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: LA TEATRALIZACIN DE LAAUTONOMA PERSONAL Y LA ORGANIZACIN DEL SABER ESCOLARLa hipocresa social ha dado lugar a una evidente desconfianza en las teoras y declara-ciones de la jerga acadmica en relacin con las funciones del saber escolar. Cuando leemos las finalidades y objetivos de la educacin en Espaa, de forma genrica y en sus diferentes etapas y reas educativas, encontramos un brindis al sol. Un canto a la ciudadana y a la autonoma personal, o sea a los dos mbitos esenciales de las personas en sociedad. En este momento de entrar al sistema educativo es cuando apreciamos la primera incohe-rencia entre los discursos y las acciones. Veamos algunos ejemplos para poder aportar datos empricos en nuestra argumentacin.NDICE28Xos Manuel Souto GonzlezLa hipocresa jurdica de la autonoma personalEn la Ley Orgnica de Educacin de 20062 en los objetivos se recogan entre otros:a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos.f) El desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendi-zaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, as como para desarrollar la creativi-dad, la iniciativa personal y el espritu emprendedor.2. Los poderes pblicos prestarn una atencin prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseanza y, en especial, la cualificacin y formacin del profesorado, su trabajo en equipo, la dotacin de recursos educativos, la investi-gacin, la experimentacin y la renovacin educativa, el fomento de la lectura y el uso de bibliotecas, la autonoma pedaggica, organizativa y de gestin, la funcin directi-va, la orientacin educativa y profesional, la inspeccin educativa y la evaluacin.En la LOMCE3 en la modificacin del articulado de la LOE establece:Uno.Se modifica la redaccin de los prrafos b), k) y l) y se aaden nuevos prrafos h bis) y q) al artculo 1 en los siguientes trminos:b) La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desa-rrollo de la personalidad a travs de la educacin, la inclusin educativa, la igual-dad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminacin y la accesibilidad universal a la educacin, y que acte como elemento compensador delasdesigualdadespersonales,culturales,econmicasysociales,conespecial atencin a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad.Sinembargo,cuandoestasfinalidadesseorganizanenaccionespolticascomoes la subvencin a centros escolares que segregan por sexo o cuando se contratan a pro-fesoresdereliginporinstitucionesprivadasysefinanciaconfondospblicos,la sospecha y la hipocresa social tienen el campo abonado. Cuando se evoca la libertad de las familias para justificar las inversiones en centros privados para que la educacin sea un negocio lucrativo se genera desconfianza en el acceso universal a la educacin. La desconfianza del profesorado en la finalidad que explicita la atencin prioritaria a la investigacin, experimentacin y renovacin educativa es inmensa. Por su parte los alumnos saben que desarrollar su creatividad entraa un riesgo: suspender los exme-nes que cuestionan el aprendizaje cannico. Los diferentes modelos para trasladar las finalidadespolticasgeneralesalarealidadconcretadelaulaaparecenteatralizados en los manuales escolares como una imposicin cultural que no se corresponde con las expectativasdelaspersonas.Todosestosejemplosnosremitenalsentidodelsaber escolar en una sociedad democrtica, un debate que se oculta bajo la urgencia de las 2Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin. BOE nm. 106, de Jueves 4 mayo 2006, pp. 17158 a 17207.3Ley Orgnica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. BOE nm. 295 de Martes 10 de diciembre de 2013, pp. 97858 a 97921.NDICE29Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolarestareas cotidianas: ensear un temario cannico, corregir y calificar, controlar el com-portamiento moral del alumnado. Signos evidentes de la hipocresa social.Nopodemosabordarunasuntotancomplejoentanpocoespacio4,peronecesitamos encuadrar nuestra argumentacin con unas referencias tericas que nos permitan entender el problema que queremos definir. La organizacin de la escolarizacin, en especial la obli-gatoria y bsica, est asociada a la institucionalizacin del Estado que nace de las constitu-ciones burguesas del diecinueve. Por tanto es un proceso que se abre, al menos en occidente, con la Declaracin de Derechos de 1789 y se universaliza con la Declaracin Universal de los derechos del ser humano de 1948. En este contexto la educacin se convierte en un medio para alcanzar la ciudadana dentro de las reglas diseadas por una cultura hegemnica. Y esogeneraunadesconfianzaenlaspersonasqueacudenalasaulasainstruirseenunos contenidos y a vivir de acuerdo con unas normas que han sido elaboradas sin su participa-cin. Con todo, la escuela constituye una manera de socializarse a los nios y adolescentes y evita la explotacin por parte de los ms fuertes. Es decir, en la escuela existe la posibilidad de construir un espacio pblico educativo donde desarrollar la autonoma crtica.Patrimonio local y lnea amarilla: cuando los espacios crean fronterasElmediolocalcomorecursopatrimonialparalaeducacinciudadananoslose corresponde con un territorio donde viven las familias y la comunidad escolar. Entiendo que desde las ciencias sociales existen dos maneras de abordarlo, en consonancia con los principios legales enunciados en las normativas, as como con la interpretacin que se hace desde posiciones educativas. PorunapartecomointegrantedelmodeloeducativoquesedefineenelProyecto EducativodeCentro(PEC),sibienenlaactualidadeldescensoenlospresupuestos econmicos en educacin ha afectado precisamente a poder financiar proyectos de inter-culturalidad, como son las aulas de acogida o los programas de formacin permanente queconsiderabanladiversidadcomounvalorpositivo5.Yparapoderexplicaresta contradiccin entre los objetivos y las acciones hemos de recurrir otra vez a la hipocresa social,quetambinsemanifiestaenladesconfianzaqueexisteentrelaspersonasque conforman la comunidad escolar.El otro mbito de actuacin reside en la tematizacin del medio local como un conjunto de contenidos escolares, con especial incidencia en los programas de ciencias sociales. Nos referimos a la historia y geografa local que muchas veces ha dado lugar a la aplicacin de esquemas obsoletos de explicacin (sucesin de hechos cronolgicos, esquemas regionales del territorio) y una legitimacin implcita de los poderes polticos administrativos6.4Sobre los manuales escolares se han escrito muchos artculos y libros. A nosotros nos ha sido de inters la explicacin histrica de Rafael Valls (2007, 2008) que muestran el papel de los manuales en la difusin de una idea del Estado y la identidad nacional.5Una descripcin de una experiencia intercultural es la refejada en el trabajo de Hermoso, T. et al. (2006).6A este respecto podemos consultar los trabajos de Luis y Urteaga (1982), Souto (1989). NDICE30Xos Manuel Souto GonzlezUna de las observaciones que ms me impact en los primeros aos de seguimien-to de las Prcticas escolares fue la de comprobar cmo se definan materialmente los territoriosdelosprofesoresylasfamilias.Unalneaamarillapintadaenelpatio, junto a la seal de STOP, significaba que las familias no podan superar esta frontera, puesmsalldelalneaamarillaaparecaelterritorioescolardelosprofesoresy alumnos. Una manera de concebir el espacio pblico educativo que quedaba reduci-do a las actividades de educacin formal, como se refleja en la figura 3. En efecto, el controldelespacioescolarseejerceatravsunconjuntodeespaciosytiemposque estn parcelados, separados por un rgido orden. En esta organizacin no tiene cabi-da la presencia de las familias y de otras personas, excepto en algunas reuniones del Consejo Escolar, que cada vez es ms simblico; de hecho siendo un ejercicio de edu-cacindemocrtica(eslaprimeravezquevotanlosniosyadolescentes)nose potencialosuficienteporpartedelasinstitucionespblicasytansloseresaltala escasa participacin de las familias que han tenido que costear con su esfuerzo per-sonal el tiempo invertido en dicha actividad. Otro momento de incremento del cau-dal de la hipocresa social.Soy consciente de la metonimia que supone representar la vida escolar en las entra-dasysalidasdelcentro,peroesunsmbolobienelocuentedealgunasdesconfianzas que existen entre familias y docentes y, sobre todo, la dificultad de conciliar la educacin reglada y no formal. Parece evidente que la construccin de un espacio pblico supone un esfuerzo de investigacin para definir cmo pueden compatibilizarse ambas formas de educacin en un espacio comunicativo. Los ejemplos de las tertulias dialgicas, los debates sobre pelculas o las charlas de los vecinos son evidencias que nos indican que se puede apoyar la participacin familiar desde las estrategias escolares7.La reivindicacin del espacio pblico educativoCuando reivindicamos la escuela democrtica, hacemos referencia a aquella situacin enlacuallaspersonaspuedenejercersuderechocvicoalaeducacin.Paraelloes preciso que el Estado ofrezca a los ciudadanos un espacio pblico (material y simb-lico) en el cual confrontar sus opiniones y formar sus ideas racionales, lo que permiti-r ejercer sus derechos cvicos. Pero la accin estatal no puede interferir la autonoma personalatravsdelaimposicindeunaculturaoficialquecoaccioneeldilogo educativo de las personas. Es preciso que la construccin de un espacio pblico edu-cativoaparezcacomohorizontedemocrticoparalaspersonasqueconvivenenlos barrios de las ciudades o en los pueblos de un pas. Por eso en la figura 3 especifica-mosqueelespaciopblicopuedegestarsecomounlugardondeexisterealmentela participacinciudadanaono.Comoyahemosindicado,elespaciopblicoaparece 7En este sentido podemos mencionar las actividades del Instituto Ballester Gozalvo (barrio de Torrefel en Valencia) en colaboracin con las asociaciones de vecinos y la de padres y madres del mismo IES.NDICE31Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolarescomoposibilidaddeconstruccindemocrtica,paralocualesprecisoconocercon rigor cmo se organizan las normas institucionales, as como su representacin social en los sentimientos, razonamientos y expresiones corporales de los sujetos que forman parte de la comunidad escolar. Figura 3. La organizacin del saber escolar y el control del espacio educativo. Fuente: Elaboracin propiaTal como argumentamos en su momento, los requisitos de un espacio pblico sern el libre acceso, gratuito y universal, y la posibilidad de gestionar la accin educativa desde la escuela. En este frgil equilibrio entre las decisiones individuales y las acciones coer-citivasdelEstadojuegaunpapelrelevanteladidcticacrticadelascienciassociales. Porunapartecolaboranenelestablecimientodeunoscontenidosymetodologaque favorecelareflexinracionalsobrelatomadedecisionesqueconformalavidasocial desde su autonoma personal. Por otra debe impugnar la imposicin, sutil o manifiesta, deunaculturahegemnicaqueahogalalibertaddedecidiralaspersonassobresu futuro democrtico, al transformar los derechos ciudadanos en reclamaciones de clien-tes (Llcer et al., 2005, pp. 13-14).NDICE32Xos Manuel Souto GonzlezEnconsecuencia,laescuelacomoespaciopblicopuedeservirsedelasinnovaciones didcticas y de las investigaciones educativas para plantear con criterio algunos dilemas que afectan en un horizonte prximo o inmediato a las personas que estn sentadas en nuestras aulas. La autonoma de los profesores para decidir la forma de seleccionar los contenidos e impartirlos en el aula puede chocar con los intereses subjetivos y objetivos de la situacin social. Y para ello es preciso analizar la diversidad social y cultural que es propia del ser humano y que, por tanto, se traslada a nuestras aulas. El medio local se configura como un territorio que se quiere acotar en espacios de separacin (barrios marginales,barriosresidenciales)ycomoejemploseaplicaalasegregacinescolar, tanto en la organizacin del espacio formal (aulas de convivencia) como en las activi-dadesextraescolares,dondelasfamiliasorganizantareasquecompitenconelpropio currculo, por ejemplo clases de ingls o informtica.Esta situacin paradjica y que se manifiesta en el descrdito de la institucin escolar para superar las desigualdades familiares est asentada en las representaciones sociales que los sujetos tienen de las instituciones. Lo que es ms preocupante es que las institu-ciones y asociaciones profesionales no sepan cuestionar esta naturalizacin de la segre-gacinespacialylanaturalizacindelasdesigualdades.Unassituacionesquese asumen por los sentimientos y razonamientos de personas e instituciones.LA HIPOCRESA SOCIAL SE CORPORIZA. LAS COMUNIDADES SOCIALES SE INSTITUCIONALIZAN EN LOS CENTROS ESCOLARESEn los centros escolares los sujetos se apropian de las instituciones para construir un modelo escolar. No vamos a debatir esta vez sobre la legitimidad del claustro, o no, para hegemonizar la cultura que se quiere desarrollar en la comunidad. Lo que que-remos cuestionar desde la hipocresa social es si los modelos educativos que se utili-zan tienen en cuenta las expectativas sociales de las personas organizadas en familias, asociaciones vecinales, culturales o asociaciones de padres y madres de alumnos8. Hay unobstculoevidenteenelaprendizajequesepretendeorientarenlaenseanza reglada: la organizacin por clases, que dificulta segn sea su tamao la atencin a la diversidad.Poresolareivindicacindelabiodiversidadyladiversidadeducativa mspareceungritoretricoqueunconvencimientodelossujetosqueorganizanla educacin9. Y uno de los reclamos publicitarios para ensalzar la educacin de calidad es el dominio de la competencia lingstica, que se suele comparar con el dominio de la lectura y escritura.8Hemos trabajado con las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos en varias ocasiones. Una colabo-racin con la Federacin de Asociaciones de Padres y Madres es el trabajo conjunto de Beltrn, Hernndez y Souto, 2005.9Ambos conceptos tienen una presencia semejante en Google; la biodiversidad da lugar a 15.300.000 re-sultados y la diversidad educativa a 17.300.000. Su reivindicacin constante en las redes sociales nos indica que la fnalidad establecida no se cumple.NDICE33Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolaresSin embargo, en la denominada sociedad de la informacin y de la comunicacin uno de los elementos bsicos a la hora de tomar decisiones es el dominio de la competencia para procesar los datos que se presentan organizados en su marco conceptual. Es decir, no slo entender las palabras, sino saber cmo se organizan para producir un discurso con una finalidad determinada. Y dicha finalidad suele entraar una opcin de poder, como es fcil de explicar siguiendo a Habermas o Bourdieu. La justificacin del xito escolarPara ejercer el poder sobre otras personas se utilizan argumentos de autoridad. As una de las motivaciones que se ha utilizado por los progenitores para animar a estudiar asushijosehijashasidoqueelxitoescolarlesconduciraauntriunfosocial.Sin embargotalconjeturanosehapodidodemostrar.Porunapartevemosquelosms listosnosonlosquetriunfanenelsistemaescolar,puescomoyaserecordabaenun estudio sociolgico de los aos ochenta podemos hacer sin lugar a muchas dudas dos afirmaciones que parecen tener su importancia: la primera, que las calificaciones dentro de una escuela guardan mayor (aunque pequea) correlacin con la inteligencia, y a tra-vs de ella, con la clase social de origen, que las calificaciones de todas las escuelas... La segunda conclusin es que, por lo visto, falta an mucho para que llegue en Espaa el momento en que el acceso a los niveles superiores de enseanza reproduzca la estruc-turadelaestratificacinsocialatravsdelascalificacionesescolares...Enresumen, siguenynoporqueresultenms(FernndezEnguita, 1987, p. 289).IgualmentelosindicadoresdelMinisteriodeEducacin10,realizadoscomoconse-cuencia de los Estudios de Diagnstico y las Pruebas PISA muestran que entre los fac-tores que mejor explican las diferencias entre el alumnado aparecen los referidos al nivel de estudios de los padres, las expectativas educativas y el nmero de libros que tienen encasa.Sirvacomoejemploquesloel9,5%dequienessepresentabanalasPAUen 2011tenanunpadrequeeratrabajadorpococualificado(el9,3%enelcasodelas madres). O sea, que la profesin de los progenitores s que es un factor determinante en el momento de acceder a la Universidad y obtener mejores puntuaciones en los Estudios DiagnsticosyPruebasPISA,porloquepodemosconcluirquelasdesigualdadesse mantienen a lo largo del sistema escolar y que la tarea compensadora supone muchas veces otra retrica de la hipocresa social y que se corporiza en los sujetos que abando-nan el estudio por no entender los conceptos y teoras que forman parte de un capital cultural del que no disponen.En el otro disponemos de evidencias que muestran que las personas con ms xito en laescolarizacinnoobtienenlosresultadospositivosqueseesperandesutalento. 10Hemos recogido los datos de la pgina web de Ministerio de Educacin en su edicin correspondiente al curso 2011-12: htp://www.educacion.gob.es.NDICE34Xos Manuel Souto GonzlezExisteunapercepcinvulgardequeelxitoeducativofavorecelaempleabilidady, en definitiva, la seguridad en un futuro laboral. Sin embargo, hay numerosas eviden-ciasqueelmercadolaboralfuncionaalmargendelxitoofracasoescolar.Aslos datossocialesindicanquesegnlaEncuestadeTransicinEducativo-Formativae Insercin Laboral del ao 2005, del INE, las mujeres en un 45% cobraban entre 433 y 750eurosalmes,mientrasqueunacifrasemejantedevarones(41%)cobrabaentre 750 y 1000 euros. Por el contrario, los datos escolares nos muestran que los chicos fracasan ms que las chicas en sus estudios, la diferencia media es de nada menos que 11 puntos en favor de ellas.Enefecto,losdatosdelosresultadosacadmicosdegraduacinenlaESOenel curso 2011-12 nos indicaban que frente a un porcentaje de xito del 69,9% en los varones exista un valor que superaba el 80% (80,6%) en el caso de las mujeres11.Adems,elnmerodepersonasqueconseguaunempleo,aunquefueraprecario, era superior en el caso de los varones, que tardaban menos meses en encontrar trabajo, segnsedesprendedelasEstadsticasdelaEncuestadelaPoblacinActiva.Aslos datos indican que entre las edades de 16-19 aos un total de 4100 varones encontraban un empleo de tres meses, frente a menos de 600 en el caso de las mujeres en la misma cohorte de edad.Cuando la invisibilidad y la hipocresa afectan a ms de la mitad de la poblacinCmo contribuimos desde la didctica de las ciencias sociales a mantener esta situa-cin? Cmo naturalizamos las desigualdades? Los estudios realizados desde la geografa de gnero nos muestran una invisibilidad de la mujer en las actividades productivas, pero al mismo tiempo las investigaciones nos revelan las consecuencias sociales de la transfor-macin de la condicin femenina en objeto de publicidad relacionado con la alimentacin, haciendo visible la contradiccin entre alimentacin y marketing de la imagen corporal12. Tambin desde la Historia se han realizado estudios semejantes que muestran la discrimi-nacin de la mujer en las narraciones histricas de los manuales escolares, pero al mismo tiempo la constancia en las investigaciones realizadas nos muestran un camino de mejora de la enseanza que facilita la visibilidad de la mujer en las explicaciones sociales13 . En las migraciones sucede algo ms relevante, como es la doble invisibilidad de las mujeres y de las personas migrantes14; una situacin socialdonde la hipocresa entra en las aulas en el cuerpo de las mujeres alumnas de la enseanza obligatoria.11Ver htp://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/educacion/no-universitaria.html.12Nos referimos a los trabajos de C. Rueda (2014) y J. J. Daz y E. Gonzlez (2014) en el reciente Congreso de Didctica de Geografa celebrado en Crdoba.13En este sentido creo que hay que destacar el papel que ha tenido en la difusin de este tipo de estudios el Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad Autnoma de Madrid, coordinado por Mara ngeles Durn,enlosaosochentadelsigloXX,ademsdeltrabajodeinvestigadorascomo:M.Nash(2012),E. Garrido (1997) o I. Morant (2006) en el caso concreto de la historia de las mujeres.14Vase por ejemplo el trabajo sobre las alumnas inmigrantes de Alicante (Dez y Tonda, 2014).NDICE35Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolaresHay un mbito de estudio que contribuye a la difusin de la naturalizacin del tra-bajo como sinnimo de salario y no del esfuerzo por mejorar las condiciones humanas, de realizacin personal y de contribucin a la mejora del bienestar social. Nos referimos al aprendizaje escolar de la poblacin activa y el trabajo15. Con este ejemplo queremos hacer visible la necesidad de impugnar en las aulas escolares los conceptos cannicos, que se presentan como neutros y naturales.El mundo del trabajo constituye un referente para el alumnado adolescente, personas quecronolgicaybiolgicamenteseencuentrandentrodeloqueconceptualmente manifiesta el paso de la etapa infantil al mundo de los adultos. Una fase de iniciacin a lasrelacionessocialesdelmundolaboral,quecondiciona lavidadelamayoradelos ciudadanos de un pas. Sin embargo, en el momento de este cambio de siglo, las expec-tativas acerca del mercado laboral son muy difusas en el caso del alumnado de Educa-cin Secundaria Obligatoria, tanto consecuencia de las nuevas circunstancias econmicas como de las situaciones familiares en las cuales se desarrolla la vida del alumnado. Sinembargo,laenseanzadelageografaehistorianohasabidodarrespuestaa estasdemandasdesocializacin.Planteamoscomohiptesisqueestasenseanzasse handirigidofundamentalmentealaformacindepersonasdeclasesmedias,conla pretensin de ofrecerles una cultura enciclopdica que le concediera prestigio social. En el trnsito de una educacin elitista a otra de masas, que nosotros hacemos corres-ponder con la Ley General de Educacin de 1970, estas enseanzas no han sabido orga-nizar unos contenidos educativos que fueran tiles para las personas que se educaban en las edades adolescentes: ciclo superior de EGB, Bachilleratos y Educacin Secundaria Obligatoria. El estudio comparativo de las materias de Geografa e Historia y Formacin Poltica en el Bachillerato Elemental de 1967 nos muestra una situacin parecida (ver Tabla 2) a laquealgunosnosquierenretrotraer,comosepuedecomprobarenlaorganizacin curriculardelaLOMCEde2014.LageografadeEspaaenprimeroconsistaenuna descripcin de los paisajes de los cuales formaba parte armoniosamente el ser humano, lo que se ampliaba a una escala universal con los pases que se describan en geografa de segundo curso. Las lecciones de Historia no mencionaban el mundo del trabajo de una manera explcita. Por su parte la formacin poltica en el caso de las alumnas subrayaban que stas deban darse cuenta que forman parte de una familia, de un municipio, de una comunidad laboral, con sus diferentes funciones, mientras que en el caso de los alumnos se subrayaba que nosotros (los alumnos) aprendemos para ejercer una profesin y se les instrua sobre condiciones laborales y el papel de la Magistratura de Trabajo. 15Sobrelasrelacionesentreelmundodeltrabajoylaeducacinhemospresentadounasntesisgeneral hace unos aos (Souto y Ramrez, 2002) y ms recientemente hemos analizado las implicaciones del estudio naturalizado de la poblacin activa que discrimina a la mayor parte de la poblacin como no activa (Souto y Ribes, 2014).NDICE36Xos Manuel Souto GonzlezTabla 2. Comparacin entre los cuestionarios de Geografa e Historia yFormacin Poltica y del Espritu Nacional.Cursos Primero (10-11 aos)Segundo (11-12 aos) Tercero (12-13 aos) Cuarto (13-14 aos)Geografa e Historia La agricultura espa-ola. Ganadera y pesca. La minera. La industria. Comercio y comunicacionesGeografa general. Descripcin de pases. No hay referencia concreta al trabajo.Historia universaly de Espaa sin referencia al mundo del trabajoHistoria moderna y contempornea sin referencia al mundo del trabajoFormacin Poltica alumnasLa participacin social y laconvivenciaEl sindicato. Otras asociaciones profe-sionalesEl Estado. La Admi-nistracin PblicaEl Fuero del Trabajo. Funciones distintas de convivenciaFormacin Poltica alumnosEl trabajo como cooperacin. El trabajo en equipo.El sindicato. El trabajo como derecho y deberLa familia, munici-pio, provinciaDerechos y deberes en el mundo del trabajo. La empresa: contrato de trabajo. Magistra-tura de Trabajo. Sindi-cato. Retribucin justa y suficienteLa participacin en la vida laboral. Las profesiones. El tra-bajo como servicio a la comunidadFuente: Orden Ministerial de 4 de septiembre y Resolucin de 21 de diciembre de 1967por la que se publican los cuestionarios y su desarrollo en el Bachillerato Elemental.ComobienpodemosobservarestecuadronosindicaquelaGeografaylaHistoria cumplan un papel especfico: legitimar una cultura enciclopdica que justificara la fun-cin escolar, sin cuestionar las desigualdades ni el adoctrinamiento que se ejerca por otras materias, como es patente en el caso de la formacin poltica. Y como hemos adelantado los programas y temarios de la LOMCE de 2014, al menos en las ciencias sociales de Edu-cacinPrimariayenGeografaeHistoriadelaEducacinSecundariaObligatorianos conducen a una situacin semejante a la que hemos descrito en 1967. Slo que en vez de FormacindelEsprituNacionalahoranosencontramosconIniciacinalaActividad Emprendedora y Empresarial. Nuevos adoctrinamientos para un nuevo siglo!! Una hipo-cresa que se esconde en las grandes palabras que ocultan la realidad social hecha cuerpo en las personas que sufren la falta de recursos econmicos, culturales y alimenticios.La representacin del medio socialUno de los estereotipos que existen en educacin supone el reduccionismo del espa-cio de la comunidad escolar a un territorio local. La comunidad escolar queda reducida, en el mejor de los casos, a las caractersticas sociolgicas de un barrio o pueblo, donde se ubica el centro. Poco ms se aade sobre las diferencias existentes en el seno de dicha colectividad, como es la presencia de familias con diferente capital cultural. El territorio local homogeneza lo que el espacio personal diferencia.Han existido diferentes modelos de trabajar con las diferencias. Unas veces ha sido el trabajo con grupos flexibles, dentro del esquema de las comunidades de aprendizaje16 16Sobre este asunto podemos consultar Elboj et al. 2002, y Flecha et al. 2003.NDICE37Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolaresy otras el tratamiento especfico de las diferencias. Ello ha supuesto una separacin del alumnado por capacidades definidas por un equipo escolar (Orientacin o no) con rejas visibles o invisibles, por ejemplo el alumnado que est ausente de la comunicacin de aula. La valoracin que hemos hecho de programas como PDC, PCPI, Menores nos ha mostrado que estas segregaciones no impiden crear espacios pblicos de convivencia y educacin si estn planificados con una perspectiva de ciudadana participativa17. Pero ello era consecuencia del tratamiento escolar de las diferencias en la construccin de un espaciopblico,detalmaneraquelosalumnosyalumnasdeprogramasespecficos colaboraban, dirigan, organizaban actividades que representaban al conjunto del centro escolar (p.e. exposiciones o visitas).Las prcticas escolares van configurando una segregacin del alumnado en clases y centros escolares que favorece el control social, en especial cuando las rutinas invaden eltiempoescolarylareflexinhuye.Tantolaorganizacindelcentroescolardesde planteamientoslingsticoscomunicativos(Trilingismo,PlanInmersinLingstica, PIL,LneadeEstudioenValenci,LEV,Lneasencastellano),biencomoresultadode estrategiasdecontrolmoral(AulasdeApoyo,Expulsindealumnos)ytambincon programas adaptados a las necesidades de los alumnos y sus capacidades (Necesidades Educativas Especiales, NEE, Programas de Cualificacin Profesional Inicial, PCPI, Pro-gramadeDiversificacinCurricular,PDC, )hanincididoenpolticasdesegregacin, aunque su finalidad inicial era la contraria. Y en este caso las diferencias se hacen cuer-pos separados en las mentes del alumnado, profesorado y familias. En un caso porque noquierencompartirlosjuegosdelpatioconotraspersonasdiferentesyellosehace costumbre y tradicin. En otros porque es preciso separar a los que estorban en la tarea docente y se les debe separar en aulas de apoyo, talleres de Programas de Cua-lificacin Profesional Inicial, o en cualquier otro lugar separado de los que asisten a las clases normales. En otro caso las familias que renunciando de forma cnica a su lengua de comunicacin matriculan a sus vstagos en clases de lengua especfica (p.e. lneas en valenci,LEV)paraquenocompartanclaseconlosinmigrantes.Olasocurrenciasde las administraciones con los programas de trilingismo para segregar a aquellas perso-nas que no podrn acceder por limitaciones culturales. El recurso al talento individual simboliza con claridad esta estrategia de hipocresa social. Y ello se puede impugnar con estudios de didctica de las ciencias sociales.Lahipocresasocialconsisteennoquererabordarlosproblemaseducativosdesde los conflictos que aparecen en la cotidianidad de las aulas, en el contexto social y en los centros escolares. Y adems no considerar la incidencia que pueden tener las investiga-ciones en didctica de las ciencias sociales en la determinacin de los obstculos que se pueden derivar del funcionamiento de la comunicacin educativa en el sistema escolar. 17Campos, Cscar y Souto, 2014.NDICE38Xos Manuel Souto GonzlezUna hipocresa social que se manifiesta en debates sobre la bondad o maldad de las dis-tintas estrategias sobre la separacin de personas o segregacin de las mismas sin tener en consideracin las opiniones del profesorado y, sobre todo, las investigaciones que se realizan desde el Practicum de Magisterio y MAES.LA CIUDADANA CRTICA EVALA LA HIPOCRESA SOCIAL. ENTRAMOSEN LAS AULAS PARA EXPLICAR LOS PROBLEMAS COTIDIANOSLahipocresasocialsemanifiestadeformaexplcitaenlasopinionesdelapoblacin, fruto de su saber y argumentacin moral. En esta comunicacin predominan las represen-taciones sociales de un objeto, en este caso las clases y los centros escolares. Pero este cono-cimiento espontneo no suele entrar en el debate escolar, se esconde en las conversaciones fuera del centro escolar. Por eso mismo es preciso indagar sobre las concepciones que existen sobre este saber, que se corporizan en emociones y palabras. Si no somos capaces de hacer aflorar dichas expresiones del conocimiento vulgar es posible que sigamos asistiendo a un rechazo implcito de muchas innovaciones que se proponen en el marco escolar.Losestudiosqueconocemossobrelasdificultadesdeinnovarenlaenseanzadela geografa (Fernndez Caso et al., 2010) nos indican que las concepciones vulgares no solo anidanenlasemocionesdelalumnado,sinotambindelprofesoradoylasfamilias. Entendemos, de este modo, que se hace necesario visibilizar la hipocresa social que encie-rra el sistema escolar en la seleccin de unos contenidos que obedecen a los cnones de una cultura obsoleta desde el punto de vista cientfico y conservadora desde las posiciones moralesquedefiende.Esunaopcindifcildellevaradelante,puessuponeoponersee impugnar muchos de los principios y tradiciones en las que se mantiene la estructura del poder cultural. Y para ello es necesario indagar en los conocimientos y emociones que han afectado a la construccin educativa del saber.Los recuerdos escolares: entre el afecto, la apata y el controlPor este motivo nos ha interesado conocer los recuerdos que almacenan los alumnos respecto a la enseanza de la Historia y, sobre todo, como recuperan dichas informacio-nes para comprender el mundo en que viven. Desde hace ms de diez aos vengo tra-bajando con Nicols Martnez Valcrcel en el anlisis de las descripciones que realizan los alumnos universitarios de las clases de Historia de Espaa de Bachillerato18. Con este estudio habamos querido poner de manifiesto ciertas actitudes del alumnado tantohaciaelprofesoradocomohacialamateriaqueestudia.Losresultadossonmuy relevantes para explicar la autonoma personal con la ayuda del conocimiento escolar. As podemos plantear como conjetura que los alumnos recuerdan positivamente la figura del/la docente, pero no aprecian de la misma manera la materia escolar de Historia. Adems hemos constatado que los cambios de significado en los referentes de nacionalizacin han 18Ver Martnez et al., 2005, 2006, Beltrn et al, 2004.NDICE39Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolaresincidido en las identidades que se construyen desde el aula. Entendemos que la banali-zacindelcontenidoysentidonarrativodelaspropuestasnacionalizadorashandado lugar a que el alumnado identifique dichas propuestas con estudios polticos alejados de susinteresespersonalesycolectivos(delgrupodeadolescentes).Laexperienciade muchos aos en la enseanza secundaria nos indica que para desarrollar un contenido educativo en las aulas es preciso identificar los intereses vulgares as como la representa-cin social de la realidad percibida, pues slo as podremos problematizar el conocimien-toespontneo.Yestatareaseocultabajolahipocresadeunconocimientoculto distinguido que se aprende en funcin de los criterios de evaluacin. En este sentido, coincidimos con Javier Merchn (2005) al sealar que los recuerdos escolares suelen estar acompaados de una sensacin de control, que se ejerca a travs de los exmenes. Pero lo que queremos subrayar en esta ocasin es que dicho control se ejerce no solo por el miedo a la nota y al suspenso, sino sobre todo porque se ha natu-ralizadounamaneradeprocederquesealaqueelexameneslaformaobjetivade valorar el xito escolar desde el conocimiento que se reconoce como valioso, aun cuando existendudasrazonablesysuficientesparadesconfiardedichovalor,puessetiene consciencia del desfase entre el conocimiento cientfico y el escolar. Y ello tanto por la dificultad de entender los mecanismos cientficos que hacen posible el desarrollo de una determinada teora (p.e. La relatividad en Fsica), como tambin por las inconsistencias de la denominada transposicin didctica, cuando se ha querido llevar al aula el saber cientfico como un resumen de hechos escolares, pues se sabe que hay otras interferen-cias afectivas e intelectuales en dicho trasvase.Y dentro del control examinador unas de las que tienen mayor poder para conformar las rutinas escolares son las pruebas externas. Pese a la desconfianza y temor que supo-ne ante la coaccin que supone en el caso de las PAU se aceptan de forma natural como parte del sistema escolar, aunque las evidencias indican que no se cumplen las premisas conlasquehansurgido:seleccionaralalumnadoparaingresarenlaUniversidady mejorar el aprendizaje de las materias escolares (Souto, Fuster y Siz, 2014).Por una parte la seleccin del alumnado. Esta se realiza sobre todo en los centros de secundaria, como queda de manifiesto en los datos oficiales, que nos muestran que los resultadosdesegundodeBachilleratosonmuchomsrestrictivosquelosdelaPAU. Segn el MEC el 78% de alumnos del curso 2011-12 que empezaban 2 Bachillerato apro-baban el curso, mientras que las PAU las superaba el 86% de los alumnos presentados en el ao 2011, donde adems coincida con un incremento del 10% de alumnos presen-tados respecto al ao anterior. Una tendencia que podemos generalizar si comparamos los resultados de PISA con las calificaciones escolares de los niveles examinados, pues observamos que el control se ejerce ms desde las evaluaciones escolares que desde las pruebasexternas,aunconociendoquenotienenvalorjurdicoinstitucional.Portanto podemos concluir que su influencia ms relevante se ejerce a travs de la naturalizacin de la objetividad del control del aprendizaje.NDICE40Xos Manuel Souto GonzlezAdems este control supona una manera de gestionar el comportamiento del alum-nado, de tal manera que era frecuente la confusin entre actitud y comportamiento en los claustros y salas de profesores.En consecuencia, hemos de manifestar que a veces la hipocresa social influye en la confusin existente entre actitud y comportamiento en el momento de la evaluacin, de talmaneraquesecalificacomoactitudloquenoloes.Poresoesimportanteconocer alternativas a la resolucin de conflictos en el comportamiento (Morales y Caurn, 2014). Una situacin conflictiva deriva en una oportunidad de aprendizaje si la sabemos con-ceptualizar, como es el caso de los alumnos que participan en los equipos de mediacin o las estrategias de evaluacin para mejorar la actitud para conocer el funcionamiento de los hechos sociales.En este sentido estamos trabajando en dos lneas complementarias. Por una parte eva-luando las respuestas del alumnado en las PAU de Geografa e Historia19, de tal manera quehemospodidoestablecerunagradacinenlacomplejidaddelascompetenciasde stos para argumentar en relacin con problemas histricos y geogrficos. En el otro ha sido con el anlisis de los manuales escolares (Machi, 2014) para valorar las dificultades que supone su uso para desarrollar la capacidad de razonar y argumentar. Estas investi-gaciones parciales nos han permitido seguir indagando en las expectativas docentes para combatir la hipocresa social que subyace en las aulas de geografa e historia.El deseo de los futuros docentes como gua para abordar la hipocresa escolarUno de los factores que explica la hipocresa social es el miedo. El temor personal a la representacin que otros puedan hacer de nuestros actos, la duda ante las iniciativas y transformaciones, la incertidumbre ante el posible juicio de compaeros de claustro en loscentrosescolares Poresoenmsdeunaocasinpreferimoslomaloconocidoy somos conscientes de la diferencia que existe entre el dicho y el hecho. Una manera de hacervisible,yportantocombatirdichahipocresa,consisteenanalizarcmosepre-sentanloscontenidosdidcticosenlasaulasdecienciassocialesycmosepueden problematizar para hacerlos ms interesantes al conocimiento del alumnado y a la expli-cacin de los problemas sociales.Como estamos argumentando la valoracin de la prctica escolar nos permitir cono-cer cules son las concepciones docentes y discentes, muchas veces opuestas como con-secuencia de las representaciones que tienen del mismo hecho. El anlisis de las opiniones de alumnos del MAES y otras personas de la comunidad del Geoforo Iberoamericano nos permitirargumentarsobrelasposibilidadesylimitacionesdelaconstruccindeun conocimientocrticocompartido.Sidesdelaescuelacomoespaciopblicoydesdeel 19Hemos realizado algunas investigaciones de estudios de caso con las PAU de Historia en los aos 2012 y 2013, que constituyen la fuente documental de la Tesis doctoral de Carlos Fuster (Fuster, 2013) y por otra dos anlisis de las PAU de Geografa de 2012 con los Trabajos Fin de Mster de Mila Rodrguez y V. Vercher (Souto, Rodriguez y Vercher, 2014).NDICE41Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolaressistema escolar como regulacin de las relaciones sociales lo conseguimos, hemos cola-boradoenellogrodelaccesodelaspersonasalacondicindeciudadanos,dondela conciencia individual se activa con las experiencias de las relaciones sociales.Parapoderabordarlahipocresasocialcomoproblemaesprecisodesentraarlas representaciones sociales de los problemas que afectan a los individuos y colectivos, que viven en organizaciones sociales. Eso es lo que se desprende de las entrevistas realiza-das a ms de 200 alumnos (211) de Grado de Magisterio en Educacin Primaria y en el Mster de Secundaria de Geografa e Historia20.Cuando han tenido que seleccionar su acuerdo con alguna de las frases propuestas para definir un buen profesor/a en relacin con las actitudes hemos visto que de forma mayoritaria (203 de 211) han seleccionado la fase de el profesor debe tener sobre todo una actitud de conocer los grandes problemas sociales del mundo contemporneo para que sean objeto de anlisis escolar. Ms tarde cuando han tenido que definir las com-petencias profesionales han seleccionado en una proporcin del 81,6% del total la frase Su capacidad para seleccionar los problemas sociales y ambientales que se estudiarn en los contenidos educativos. Y finalmente cuando han concretado la manera de pro-gramarydesarrollarlamateriaescolarlasmximaspuntuacionesfueronparalos profesores deben dinamizar la clase con actividades (95,4 del total posible) y los pro-fesores deben saber indicar nuevas fuentes de informacin (88,3%). En consecuencia se desea un profesor que se preocupe por los problemas sociales para seleccionar los con-tenidos que dinamicen la clase con actividades y con nuevas fuentes de informacin.Sin embargo, la mayora del profesorado suele utilizar los manuales escolares como organizador del conocimiento escolar y ello influye en la manera de razonar el alumna-do, como se ha puesto de manifiesto en diferentes trabajos. As en su Trabajo Final de Master Carme Machi (2014) muestra las insuficiencias didcticas que los libros de texto de ciencias sociales tienen con respecto al tratamiento de la argumentacin, tanto en su dimensin social y moral como en el razonamiento lgico. Al mismo tiempo que presen-ta las dificultades que el alumnado tiene para elaborar argumentos razonados y juicios histricos sobre el pasado reciente y su relacin con el presente a partir de los actuales manuales escolares. Los estudios realizados sobre el uso del manual escolar nos indican que ste tiene una importancia decisiva en la organizacin de las clases, lo que genera unos hbitos de trabajo y aprendizaje.Las rutinas de las clases de ciencias sociales estn ancladas todava en la transmisin de un saber cultural que se estima como valioso, aunque las dudas sean cada vez ms grandes.Poresolasproclamasdesustituirlaenseanzabasadaenlosmanuales 20Resultados28alumnosde3GradoPrimaria,mayo2014(G3),36alumnosdeGradodePrimariaen 4 ArteyHumanidades,7octubre2014(G4A)37alumnosdeGradodelda20deoctubrede2014(G4E) 32 alumnos Grado-Msica del da 7 de octubre (G4M); 23 alumnos MAES curso 2011/12 en mayo de 2012 (M11),22alumnosdeMAES2013/14enmayode2014(M13)y33alumnosdeMAES2014/15enoctubre 2014, inicio, (M14).NDICE42Xos Manuel Souto Gonzlezescolaresporotraqueseaelresultadodelaelaboracindematerialesdegruposde trabajo es tan difcil de llevar a cabo. Incluso podemos afirmar que tambin aqu apare-ce la hipocresa social, pues se indica que se aprende mejor con los materiales elabora-dosporelprofesorado,peroluegosecuestionatalposibilidadantelacantidadde trabajo cotidiano que tiene el docente. La cultura de la excusa hace visible la hipocresa social. Precisamos hacer visible esta situacin compleja y ofrecer una alternativa que, a nuestro juicio, reside en la constitucin de proyectos curriculares (como grupos sociales organizados) y en la formulacin de una metodologa didctica que combine la investi-gacin educativa y la innovacin curricular.Metodologa didctica y problematizacin del conocimiento escolarCmo podemos problematizar los contenidos didcticos? En nuestro caso, tal como ya hemos comentado con el ejemplo del medio urbano (Souto, 1999, pp. 111-115, Souto 2013), organizando una secuencia de actividades de aprendizaje que busque la explica-cin intelectual de un problema social. Para ello hemos de entender con nitidez que el medio urbano o una ciudad son territorios, pero no espacios, lugares personales o socia-les. Son territorios con relaciones jurdicas que regulan la propiedad de solares y cons-trucciones, que provocan o agravan las desigualdades sociales como consecuencia de las diferenciasderentaeconmica.Peroalsertambinunarepresentacinsocialdeun lugar, o de un deseo espacial, encarnan y materializan las expectativas de uso, los deseos dedisfrutarunosbienesmaterialesquesesimbolizancomovaloresuniversales,dere-chos del ser humano.As en el medio urbano podemos encontrar problemas sociales de acceso a determi-nados bienes bsicos: hbitat, cultura, educacin, salud, comunicacin, proteccin, asis-tencia,distribucinde productos Y estos problemas sociales pueden convertirse enel hiloconductordeunasecuenciadeactividades,conformandoesoquellamamosUni-dad Didctica21. Esta manera de proceder implica que la conceptualizacin de los pro-blemas se realiza de acuerdo con los contextos escolares donde viven los alumnos, como hemos manifestado con los ejemplos que se han reproducido en otro trabajo editado22.LaspropuestaseducativasdelproyectoGea-Clohanincididoenlanecesidadde problematizar la realidad escolar desde los denominados problemas sociales y ambien-tales. Con ello nos hemos querido referir a la construccin conceptual de una argumen-tacinqueincideenlosobstculosqueaparecenenlasrelacionessocialesysus consecuencias en las desigualdades y, adems, en la incidencia que tiene la produccin de riqueza en el aumento de la inestabilidad del medio.21Las Unidades Didcticas son formatos de secuencia de actividades que permiten indagar sobre un pro-blema social y buscar una solucin inteligible, que se podr aplicar en un contexto social. El inters que tiene la organizacin de las mismas es bien evidente en el nmero de participaciones que registraron los foros 10 y 15 del Geoforo Iberoamericano de Educacin (ver www.geoforo.bolgspot.es).22Ver Souto 2013, fguras 7 y 8.NDICE43Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolaresLos problemas sociales son construcciones que se derivan de una lectura ideolgica de los medios materiales de subsistencia y produccin, como hemos tratado de sinteti-zar en esta figura 4. Una lectura ideolgica que est condicionada por los afectos, deseos y sentimientos, lo que influye en las explicaciones morales de los hechos sociales que se ofrecenporlaspersonas,enespecialenelcasodelosadolescentes.Comosepuede apreciar las relaciones entre el sujeto y las relaciones sociales que lo contienen afectan a la representacin escolar.Figura 4. Los problemas sociales y su representacin escolar. Fuente: Elaboracin propia.Yelloafectaalamaneradeinterpretarelcurrculo,detalmaneraqueexisteuna posibilidad de hacerlo en relacin a los problemas presentados, como recogemos en la figura 5. Como podemos apreciar la seleccin de problemas sociales como contenidos didcticos permite elaborar una explicacin sobre su presencia en el contexto social, lo que facilita su utilidad y favorece la participacin del alumnado. No obstante, ello no NDICE44Xos Manuel Souto Gonzlezes frecuente en la organizacin de las clases de geografa e historia, que siguen un cri-terio cronolgico y territorial23, alejndose de la percepcin cotidiana del tiempo perso-nalydelespaciosubjetivo.Ademsentendemosquelaformacininicialdel profesoradonohaincididolosuficienteenlainterpretacindelcurrculodesdeeste tipo de cuestionamiento de la cosmovisin espontnea de las personas que componen unacomunidadescolar.Lahipocresasocialsehaceevidenteeneldoblelenguajede una visin crtica de la enseanza de la geografa e historia y el alejamiento de los pro-blemassocialescomofuentedeinspiracindelaorganizacindeloscontenidosyla ausencia de interpretacin legal dificulta que los docentes adopten una posicin aut-noma de su profesin.Figura 5. Problemas sociales y currculo escolar. Fuente: Elaboracin propia.Los problemas sociales pueden ser numerosos y dificultar la organizacin del currcu-lo. Por eso se hace preciso un debate grupal sobre las posibilidades de interpretacin del currculo, como ilustramos en la tabla 3 con ejemplos extrados del proyecto Gea-Clo.23Como se recomienda en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currculo bsico de la Educacin Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 3 de enero de 2015), pginas 169 y scs.NDICE45Hacemos visible la hipocresa social en las actividades escolaresTabla 3. Interpretacin del currculo oficial desde problemas sociales.Problema seleccionado Contenidos legales Unidad Didctica Gea-CloLas personas no disponen de un cobijo para resguardarse de las inclemencias ambiente.Ciudad y proceso de urbanizacin. Medio natural.Viviendas y ciudades.Los sbditos son personas sin derechos ciudadanos.Revolucin francesa, Revoluciones liberales del XIX.Ciudadana y libertades.El poder poltico define los lmites territoriales para controlar a la poblacin.Instituciones polticas de Espaa. Unin Europea.Quin gobierna Espaa?Fuente: Elaboracin propia sobre documentos del proyecto Gea-Clio.Conestossencillosejemplosqueremosmostrarelcaminoquehemosiniciadoen 1989 en el proyecto Gea-Clo y que hoy mantenemos vivo gracias al trabajo de profeso-resenactivoyagraduadosydoctorandosqueconsusinvestigacionesfacilitanla reflexin del trabajo de innovacin en el aula. Es la teora de la posibilidad y la impug-nacin de la hipocresa social que inunda las rutinas escolares. Supone hacer visible lo queseocultabajolaaparienciadenaturalparasercuestionadoalaluzdelas reflexiones educativas.REFERENCIAS BIBLIOGRFICASBeltrn, J., Hernndez, J. y Souto, X. M. (2005). Reinventar la escuela. La calidad educativa vista desde las familias. Valencia: Nau Llibres.Beltrn, J., Martnez, N., Souto, X. M., Franco, S. y Hernndez, J. (2004). Explorando la memoria viva. Una propuesta metodolgica en el marco de una investigacin en curso. Investigacin en la escuela, 54, 39-55.CampoPais,B.,CiscarVercher,J.ySoutoGonzlez,X.M.(2014).Lasperiferiasescolares, Scripta Nova. Revista Electrnica de Geografa y Ciencias sociales, 494 (07), Universidad de Barcelona. Daz Matarranz, Juan J. y Gonzlez Urbano, E. (2014). Cuando el mapa no es el territorio. Apor-taciones de la Geografa al estudio de la desigualdad de gnero y problemas alimentarios. En R. Martnez Medina y E. Tonda Monllor (Eds.), Nuevas perspectivas conceptuales y meto-dolgicasparalaeducacingeogrfica(pp.221-234).Madrid:GrupoDidcticadelaAGEy Universidad de Crdoba.Dez Ros, R. y Tonda Monllor, E. (2014). La Geografa de las migraciones desde una perspectiva de gnero: las jvenes de origen magreb en los Institutos de Educacin Secundaria de la zona norte de Alicante. En R. Martnez Medina y E. Tonda Monllor (Edis), Nuevas perspec-tivasconceptualesymetodolgicasparalaeducacingeogrfica(pp.235-254).Madrid:Grupo Didctica de la AGE y Universidad de Crdoba.Elboj, C., Puigdellvol, I., Soler, M. y Valls, R. (2002). Comunidades de aprendizaje: transformando la educacin. Barcelona: Gra.NDICE46Xos Manuel Souto GonzlezFernndez Caso, M. V., Gurevich, R., Souto, P., Bachmann, L., Ajn, A. y Quintero, S. (2010). La imagen pblica de la geografa. Una indagacin desde las visiones de profesores y padres de alumnos secundarios. Biblio 3W. Revista Bibliogrfica de Geografa y Ciencias Sociales, Uni-versidad de Barcelona, Vol. XV, 859.Fer