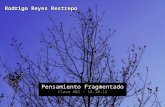UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - eprints.ucm.es · de saberes y de poderes que a su vez han...
Transcript of UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID - eprints.ucm.es · de saberes y de poderes que a su vez han...
-
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLTICAS Y SOCIOLOGA
DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGA IV
TESIS DOCTORAL
UN ACERCAMIENTO SOCIOLGICO A LA ACCIN SOCIAL PROYECTADA.
CRTICA Y PROPUESTA DE LAS FORMAS DE ACCIN E INTERVENCIN EN EL ESTADO SOCIAL
MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR
Miguel Arenas Martnez
Director:
Fernando lvarez-Ura Rico
Madrid, 2010
ISBN: 978-84-693-7616-4
Miguel Arenas Martnez, 2010
-
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS POLTICAS Y SOCIOLOGA
Departamento de Sociologa IV
UN ACERCAMIENTO SOCIOLGICO A LA ACCIN
SOCIAL PROYECTADA.
CRTICA Y PROPUESTA DE LAS FORMAS DE ACCIN E
INTERVENCIN EN EL ESTADO SOCIAL
MEMORIA PRESENTADA PARA OPTAR AL GRADO DE
DOCTOR POR
Miguel Arenas Martnez
Bajo la direccin del Doctor:
Fernando lvarez-Ura Rico
Madrid, mayo de 2010
-
II
-
III
DPTO. DE SOCIOLOGA IV FACULTAD DE CS. POLTICAS Y SOCIOLOGA
PROGRAMA DE DOCTORADO COMUNICACIN, CAMBIO SOCIAL Y DESARROLLO
Un acercamiento sociolgico a la accin social
proyectada.
Crtica y propuesta de las formas de accin e
intervencin en el Estado social
Tesis Doctoral
Presentada por:
D. Miguel Arenas Martnez
Dirigida por:
Prof. Dr. D. Fernando lvarez- Ura Rico
Madrid, mayo de 2010
-
IV
-
V
Agra d ec im ien t os :
A J ess Ibez por ayudarm e a descubrir
que no slo es necesario saber sino tam bin poder.
A Fernando lvarez-Ura por sus n im os y su
valiosa colaboracin en este proceso,
pero sobre todo por ser un ejem plo de
solidaridad in telectual con los
olvidados de este m undo.
A todos los que m e han apoyado en este trabajo.
Dedicado a Choni, a mis hermanos y sobr inos , y a mis amigos.
Dedicado a todos aquellos a los que quiero y me quieren .
-
VI
-
VII
-
VIII
-
IX
NDICE
INTRODUCCIN.
1
I. Sociologa, para qu?............................................................................................... 1
II. Desafos planteados e hiptesis... 9
III. Propuestas epistemolgicas.... 12
IV. Estructuracin y desarrollo de la investigacin... 17
CAPTULO 1:
ESTADO SOCIAL Y ACCIN SOCIAL PROYECTADA: UNA
APROXIMACIN SOCIOLGICA......
19
I. Sociologa del Estado Social.. 19
II. El presente del Estado Social: problemas, posibilidades...... 27
III. Las consecuencias de los cambios: el presente del Estado social de cara a la
accin social proyectada
40
IV. Crtica y transformacin del Estado social... 47
V. La legitimacin de las polticas sociales.. 58
VI. El Estado social en un nuevo mbito pblico: retos y desafos... 66
CAPTULO 2:
FORMAS DE ACCIN SOCIAL: BASES PARA UNA SOCIOLOGA DE LA
ACCIN SOCIAL PROYECTADA...
81
I. Introduccin: repensar la accin social proyectada y sus relaciones con la
accin social
81
-
X
II. Sociologa, accin y accin social proyectada: relevancia prctica de la
aplicacin de las polticas sociales
89
III. Relevancia e impacto de la intervencin y la accin social proyectada en
Espaa....
IV. Anlisis terminolgico y conceptual de la accin social proyectada: hacia un
enfoque sociolgico
113
123
V. A modo de conclusiones provisionales sobre la accin social proyectada... 149
CAPTULO 3:
QU ACCIN DE APOYO A LOS JVENES?.................
157
I. Investigacin sociolgica de la comprensin y de la accin social proyectada. 157
II. Horizonte y lmites de las acciones de poltica social para los
jvenes
166
III. Las actividades de los jvenes en los tiempos y espacios exclusivos... 179
IV. Las acciones y actividades de los jvenes en los tiempos compartidos o
inclusivos
194
a) Estructuracin social de los jvenes desde los estudios y la formacin:
Polticas, programas y formas de accin.
198
b) Elecciones formativas y profesionales: acciones de apoyo y orientacin..... 210
c) Las dificultades de emancipacin social de los jvenes: polticas y
Acciones de empleo y vivienda.
214
CAPTULO 4:
CAMBIO SOCIAL E INICIATIVAS VITALES EN LAS PERSONAS
MAYORES.....
227
I. La recreacin social de la vejez..... 227
II. Cambios sociales y familiares... .. 238
III. Estructuracin de las prcticas cotidianas de las personas mayores..... 252
IV. El estatus social de las personas mayores y la proteccin social..... 261
CAPTULO 5:
SOCIEDAD, ACULTURACIN Y EXCLUSIN SOCIAL: LA MINORA
GITANA.....................................................................................................................
281
I. Apertura a la cuestin gitana: mundo social, comprensin y accin sistmica... 281
II. Clase social, cultura y exclusin en la minora gitana.. 286
III. Hacia una accin social proyectada de la minora gitana en exclusin. 298
a) Hacia la insercin educativa de la minora gitana en exclusin... 315
b) Algunos apuntes para la insercin laboral de la minora gitana............. 325
c) Elementos para una accin social proyectada sobre hbitat y vivienda. 331
-
XI
CAPTULO 6:
NECESIDADES SOCIALES, PLANIFICACIN Y PARTICIPACIN
SOCIAL: HACIA UNA SOCIOLOGA DE LA ACCIN SOCIAL
PROYECTADA.....
343
I. Los factores transversales en la accin social proyectada: compromiso y
posibilidad..
343
II. Un acercamiento a las necesidades sociales en relacin a la accin social
proyectada..
346
a) Definicin y conceptuacin de necesidades: accin social y justicia
social...
347
b) El reconocimiento de las necesidades.. 355
c) Estado social, necesidades y accin social proyectada... 361
III. Planificacin y accin social proyectada: engarces y relaciones recprocas..
a) Esbozo de una planificacin social situada en la accin
367
377
IV. Participacin social y Accin Social Proyectada 384
CONCLUSIONES.
393
I. De la sociologa de la accin social a la accin social proyectada . 393
II. Del Estado social a la accin social proyectada: orientaciones e influencias
recprocas...
398
III. De la indagacin sociolgica comprensiva a la investigacin sobre qu accin 400
IV. De la investigacin sociolgica comprensiva a una actitud investigadora en la
accin social proyectada
409
V. De la crtica de la razn terica a la crtica de la razn prctica. 410
VI. Un balance final... 411
ANEXO METODOLGICO ..
413
I. Enfoque metodolgico y tcnico: selecciones y explicaciones 413
II. Colectivos y sectores sociales investigados. 420
III. La mirada cualitativa de la accin social proyectada: discurso, interaccin y
situacin..
434
COMENTARIO:
LAS FAMILIAS DE MADRE SOLA COMO EJEMPLO ANALTICO
CONSTITUTIVO DEL SUJETO SOCIAL EN LA ACCIN SOCIAL
PROYECTADA.
441
BIBLIOGRAFA...
449
-
XII
WEBOGRAFA. 475
NDICE DE FIGURAS.....
477
-
1
INTRODUCCIN
I.- Sociologa, para qu?
El punto de partida de este trabajo de investigacin, de esta tesis doctoral, ha sido el
inters terico-emprico por el campo de las prcticas sociales que en una secuencia lgica,
ideal y racional, suele suceder a las investigaciones sociolgicas, hayan sido estas realizadas o
no ex profeso para fines sociales. Al inters personal y profesional por el espacio de
aplicacin de las polticas sociales, que inciden siempre sobre las vidas de los destinatarios, es
decir, sobre los ciudadanos, se aadi la sospecha de que predomina en nuestras sociedades
una forzada separacin, o ruptura, entre las investigaciones sociolgicas y la accin social
planificada. Se podra por tanto decir que esta tesis fue suscitada por el estupor que ha
provocado en m este olvido sociolgico.
Durante ms de tres lustros he tenido la oportunidad de trabajar a caballo de la
investigacin social y del diseo y la aplicacin de las polticas sociales o de una parte de
ellas, lo que impuls mi atencin tanto hacia los vnculos entre la investigacin sociolgica y
la accin social, como hacia las enormes posibilidades que se abren cuando la investigacin
sociolgica est abierta a la accin o intervencin social reflexiva.
Por diversas causas que iremos desarrollando, la sociologa no ha concentrado su
inters en uno de los procesos ms sociales que, a nuestro entender, se puedan encontrar: el
del desarrollo de una accin proyectada dirigida a resolver los problemas de los ciudadanos
que fricciona y se acopla con las cotidianas y excepcionales acciones y situaciones de la vida
social que ellos conforman, y en las que se encuentran inmersos. Es cierto que ha habido una
presencia sociolgica cualitativamente reseable en el antes y despus del encuentro entre la
-
2
accin social proyectada y la accin social en s, pero su ausencia en el momento de tal
relacin ha determinado que este espacio se configure como un punto ciego en la
observacin y en la misma accin sociolgica. Esta ceguera no es responsabilidad exclusiva
de los socilogos pues, como veremos, es funcional a la racionalidad organizativa fordista en
las sociedades modernas de capitalismo avanzado. En cualquier caso, el resultado ha sido
negativo tanto para el desarrollo de las teoras sociolgicas como para la reflexividad a la hora
de desarrollar la intervencin social. La incapacidad de combinar de forma consciente la
investigacin sociolgica con las polticas sociales, ha favorecido toda una amplia parcelacin
de saberes y de poderes que a su vez han fragmentado en buena medida los procesos de
implementacin social.
Se puede concebir e investigar el conjunto de la accin social proyectada de manera
sociolgica como un todo, en donde los proyectos, su desarrollo y aplicacin, tengan una
unidad terico-emprica. Y a la vez es preciso investigar desde la sociologa las necesidades y
caractersticas de la propia accin proyectada al hilo de sus destinatarios: los ciudadanos. Slo
de esta manera se podr restablecer la unidad y continuidad entre los diferentes tipos de
investigacin y entre las diversas concepciones y prcticas proyectadas1. En trminos
generales se puede decir que la principal pretensin de esta tesis es contribuir a ese objetivo.
As pues, la finalidad de esta investigacin materializada en forma de tesis doctoral, es
avanzar en la comprensin sociolgica de aquella accin social que, construida y desarrollada
desde instituciones y/o organizaciones pblicas y privadas, pretende incidir en la mejora de la
situacin social de aquellos colectivos a los que va destinada. Intentar, por tanto, acercarme a
las condiciones de la accin en un momento histrico dado, tratando de restituir sus relaciones
con las operaciones y construcciones antecedentes y consecuentes, que han terminado por
desgajar esta accin en campos formales, temporales y fsicos diferenciados. Se tratara de
entenderla como una misma realidad, desde su concepcin, proyeccin y prctica, en la
certidumbre de que ello la acercar junto a otras contribuciones a las necesidades reales de
los ciudadanos, tal y como ellos mismos las perciben y son detectadas, en el marco del Estado
social. El propsito implica articular el contexto y contenido relacional entre las dos clases de
accin, accin social y la que llamamos accin social proyectada, que por momentos
interactan, se recrean y relacionan una con otra, pero que poseen una naturaleza y
condiciones muy diferenciadas, encarnadas y manifestadas desde el momento de su
encuentro2. En consecuencia, todo ello nos pone ante la idea de que esta accin interventora
no se produce de forma aislada, por lo que es preciso entenderla en sus contextos diacrnicos
y sincrnicos que implican procesos decisorios valorativos, ms o menos explcitos, a la hora
de su proyeccin. Nos referimos a todo lo que est incorporado que atae a la dimensin
1 J. M. FERNNDEZ SOBRADO. La bsqueda del objeto: la eterna cuestin de la sociologa, en: Revista
Espaola de Investigaciones Sociolgicas, nm. 67. Madrid: Centro de Investigaciones Sociolgicas. 1994. p.
110. 2 P. BOURDIEU. El sentido prctico. Madrid: Taurus. 1991. p. 34 y ss.
-
3
temporal y genealgica, y tambin a las elecciones sobre necesidades sociales, planificacin y
participacin social. En definitiva, y para cerrar este catlogo de intenciones, la finalidad
ltima del anlisis aqu desarrollado es incidir en la accin social proyectada mediante la
incorporacin conceptual y metodolgica propia del anlisis sociolgico. Y es que, como ya
sealaba en el siglo XIX el socilogo francs mile Durkheim, en el prefacio a la primera
edicin de su libro titulado De la divisin del trabajo social, no habra que dedicar a la
investigacin sociolgica ni una hora de atencin si esta tan slo gozase de un inters
especulativo.
La temtica de nuestro trabajo es doblemente paradjica en la medida que es una
reflexin sobre una accin intelectual que, adems, incide sobre una parte de la accin social
general. Una accin proyectada que ha sido analizada y secuenciada en fases, pero, a la hora
de su aplicacin, en apariencia se presenta de manera similar a la de la propia accin social
que vamos conformando individual, colectiva y relacionalmente los agentes sociales: como
una lgica en acto que debe ser econmica y precisa, respondiendo a la urgencia adecuada de
los actos de la vida cotidiana3. Y ello es as, porque idealmente la ltima parte de la accin
proyectada debe suponer el encuentro e interaccin con la accin social, incorporndose desde
ese instante como parte de ella con todas las consecuencias. Pero el argumento de la accin
social proyectada sera demasiado escueto y limitado si no llegsemos a identificarla como
componente del Estado social. En efecto, aunque los contornos a veces sean imprecisos, esta
clase de accin est de manera clara unida histricamente a los avances del Estado social
europeo, sobre todo desde los aos cincuenta del siglo XX, y a sus reformas preventivas y/o
correctoras.
La materia de esta tesis es por tanto la accin social proyectada en el contexto de la
sociologa del Estado social y de su debatido cambio y adecuacin a las transformaciones
sociales generales que han sufrido las sociedades europeas, y en concreto la espaola, en los
ltimos treinta aos. El crculo se cierra, aunque sea de manera provisional, al poner a la
accin proyectada en situacin desde la perspectiva de los cambios sociales y de los nuevos
retos y configuraciones planteados al Estado social por el empuje del neoliberalismo, cambios
que obligan a restaurar la complejidad de su cometido al modo de la evolucin de las ciencias
sociales en los ltimos aos.
El estudio de la accin proyectada desde la sociologa del Estado social nos emplaza,
asimismo, al campo general de la aplicacin de las polticas sociales, en concreto a lo que
desde diferentes mbitos se denomina de manera distintiva, entre otras acepciones,
implementacin, intervencin, accin social, trabajo social, educacin social, animacin
sociocultural, etc., y que nosotros llamamos accin social proyectada. Ms all de un nimo
corrector, o de buscar la originalidad, lo que se intenta es una clarificacin sociolgica
terminolgica, conceptual y comprensiva sin pretensiones de convertir nuestras propuestas
3 P. BOURDIEU. Les structures sociales de lconomie. Paris: Seuil, 2000. p. 260 y ss.
-
4
en una ortodoxia. El objetivo es desarrollar un razonamiento sociolgico que supone para la
sociologa una implicacin en los problemas de nuestro tiempo. Vamos a intentar dar a
entender de una forma transversal el contenido de nuestro propsito sobre la accin social
proyectada.
Hablamos de accin porque, como toda accin, desde su concepcin hasta su
materialidad supone una continuidad relacionada que prevalece a su fragmentacin en
espacios racionales objetivados4. De la misma forma, siendo una intervencin discursiva y/o
material de los agentes al modo de cualquier accin, va mucho ms all al integrar las
capacidades, intenciones y conocimientos. Y porque, de principio a fin, tambin su
materialidad est enmarcada en condiciones que son relativamente desconocidas que pueden
producir unas consecuencias hasta cierto punto inciertas y/o no intencionadas.
Precisamente, al calificar como social a la accin proyectada lo que se pretende es
subrayar su acercamiento relativo al lado generativo y azaroso de la accin social. Pues ms
all de un medio inicial ilusorio o realmente controlado a travs de su racionalizacin
objetivada, su proceso de construccin est ceido como limitacin y posibilidad a la
mixtura de los agentes que participan en ella, a sus poderes y posiciones, y a los saberes y
juicios valorativos sustentados5. En un segundo momento, al ser una accin social proyectada
que interviene en una parte de la accin social, termina por incorporarse o fundirse con sta,
desapareciendo en los efectos y consecuencias los rasgos de la maleabilidad tcnica original.
Y si caracterizamos como proyectada a esta clase de accin social, es para establecer
las notorias diferencias que tiene con la accin social en s. Pues, ms all de que toda accin
social ha de ser de alguna forma proyectada, se trata de una accin intelectual que est
construida en condiciones muy alejadas de las de aquella, remitiendo a un entorno regulado, a
un control del tiempo y del espacio que dimensiona los componentes intelectuales frente al
sentido prctico de la accin social prctica, que lo es porque no necesita pensarse para ser
hecha6. Aunque ms adelante seguiremos profundizando en la accin social y en la accin
social proyectada [en adelante ASP o, indistintamente, AP] y sus relaciones, pensamos que,
por ahora, es suficiente este avance para justificar nuestra eleccin terminolgico-conceptual.
La ASP es el tema principal de esta tesis. Como es bien sabido tanto el Max Weber de
Economia y sociedad, tal y como ha sido ledo desde la perspectiva del individualismo
metodolgico, como el Talcott Parsons de La estructura de la accin social identificaron el
anlisis sociolgico con la teora de la accin, pero en la medida en que sus categoras,
conceptos y construcciones tericas se produjeron en el marco de sociedades liberales, en la
medida en que sus concepciones de la accin reposaban en las conductas de los individuos, al
4 F. GARCA SELGAS. Anlisis del sentido de la accin: el trasfondo de la intencionalidad en: J. M.
DELGADO; J. GUTIERREZ (coords.) Mtodos y tcnicas cualitativas de investigacin en ciencias sociales.
Madrid: Sntesis. 1994. p. 495. 5 E. LAMO DE ESPINOSA. La sociedad reflexiva. Sujeto y objeto del conocimiento sociolgico. Madrid:
Centro de Investigaciones Sociolgicas. 1990. p. 67 y ss.
E. MORIN. Sociologa. Madrid: Tecnos. 1995. p. 88 y ss. 6 P. BOURDIEU. El sentido prctico p. 57 y ss.
-
5
margen de las clases sociales, no pudieron abrir sus anlisis al mbito de la accin social
proyectada en el marco de las sociedades planificadas en las que cobra un fuerte peso la
accin social institucional. Y es precisamente en este nuevo marco, favorecido por el
keynesianismo, en el que socilogos como Karl Mannheim o Pierre Bourdieu, por ejemplo,
hablaron de la intervencin social. Nuestra propuesta no nace por tanto por generacin
espontnea, se apoya en un fondo social del conocimiento sociolgico, trata de asumirlo,
prolongarlo, trata en fin de tomar el relevo. La centralidad argumental y la profundidad
terica que consigamos imprimir a la ASP nos ser necesaria para el anlisis emprico que
vamos a intentar desarrollar a partir de algunos colectivos sociales que son significativos
desde esta perspectiva de la orientacin y desarrollo de las polticas sociales: jvenes,
personas mayores y minora gitana. Estos tres colectivos se encuentran en la periferia de la
sociedad salarial, la sociedad en la que todava nos encontramos. Las investigaciones de
carcter descriptivo, explicativo y comprensivo que hemos realizado en los ltimos aos las
vamos a completar anidndolas con una segunda lectura a los materiales cualitativos
grupos de discusin, sobre todo, y entrevistas en profundidad obtenidos en su momento. Es
una reinterpretacin reflexiva de segundo orden, que ahora tiene como fin investigar qu ASP
se puede inferir de los discursos, y qu necesidades de los destinatarios con respecto a esa
accin se expresan al hilo del habla de los participantes. Tambin es un anclaje emprico que a
travs de jvenes, mayores y minora gitana intentar comprobar los acercamientos previos a
la ASP y a sus contextos y, desde luego, discutir la pertinencia de los discursos producidos
o a producir en un futuro para su investigacin. En definitiva, adems de investigar para
conocer y/o comprender tambin se investigar para ver cmo debe ser la intervencin en el
conjunto del proceso, incluyendo los momentos de la irrupcin de la ASP en la accin social,
en la vida cotidiana de los ciudadanos.
La justificacin de esta investigacin se inscribe, por tanto, en ese horizonte inicial de
posibilidades. Al caracterizarla como sociolgica queremos subrayar la importancia de la
continuidad entre el campo de investigacin y el campo de aplicacin de las polticas sociales.
Las ciencias sociales, y entre ellas la sociologa, han venido incorporando en los ltimos aos
innovaciones tericas, metodolgicas y tcnicas que, pensamos, no tienen su correlato en la
dimensin de la accin y de la prctica7. Cubrir esta laguna supone el intento de plasmacin
de una comprensin compleja como la investigacin, en una intervencin que cuando se
activa a menudo termina por simplificarse. De la misma forma, muchas de las investigaciones
realizadas olvidan que en su contexto deben aportar las claves al menos genricas que las
relacionen con el mundo vital del que hablan y permitan su redimensionamiento prctico, sea
ste del nivel que sea. Pero la cuestin no slo atae a la discontinuidad entre investigacin
7 J. IBEZ. Del algoritmo al sujeto. Perspectivas de la investigacin social. Madrid: Siglo XXI. 1985. p. 203 y
ss. Ver tambin, El regreso del sujeto. La investigacin social de segundo orden. Madrid: Siglo XXI. 1994. Y
ver tambin, El papel del sujeto en la teora (hacia una sociologa reflexiva), en: E. L. DE ESPINOSA y J.E.
RODRIGUEZ IBAEZ (eds.). Problemas de teora social contempornea. Madrid: Centro de Investigaciones
Sociolgicas. 1993.
-
6
social y accin. El espacio de aplicacin de las polticas sociales, al estar situado entre la
poltica y la economa, en el mbito de lo social, sufre fuertes presiones externas, y hacia
adentro est dividido en monopolios, profesiones o lugares de pertenencia8. Por otro lado, la
insuficiente presencia sociolgica profesional y acadmica en la intervencin social, tampoco
ha ayudado a resolver o mejorar el problema de la necesaria traduccin entre dos campos que,
adems, deberan articular espacios amplios y compartidos de reflexin y debate.
En el contexto de la redefinicin del Estado social, de su eficacia y, en consecuencia,
de la adaptacin a las necesidades reales de los ciudadanos, esta investigacin la
consideramos relevante ya que una gran parte de las polticas sociales terminan por activarse
y aplicarse mediante la ASP9. Bien es cierto que no todos los servicios y polticas se
desarrollan a travs de ella, pero incluso en tal caso existe una fuerte dependencia entre los
servicios de atencin e informacin y esta accin experta, ya que deben mantener una
relacin y atencin prctica con los ciudadanos que les asocia estrechamente, sosteniendo
unos niveles altos de coherencia y unidad de actuacin. Por tanto, ms all de prestaciones y
servicios del Estado social que de manera habitual no requieren equipos de accin e
intervencin, existe un amplio campo de actuaciones, a veces solapadas, que son ASP en el
sentido que le conferimos aqu. Por ejemplo: en educacin, con equipos que, con variados
contenidos y motivos, afrontan la relacin de la institucin escolar con el mundo social y
familiar; en empleo, detectando necesidades para trabajadores y empresas y activando
polticas al respecto; en sanidad, informando y orientando en procesos de salud; en servicios
sociales, cubriendo un amplio espectro de intervencin que va desde la informacin y
orientacin hasta la activacin de equipos transversales en barrios degradados, etc. Asimismo,
tambin en los ltimos aos es estratgicamente notoria la intervencin desplegada desde el
llamado Tercer Sector, que impulsa el voluntariado, con asociaciones y/o organizaciones no
gubernamentales que aunque estn vinculadas en mayor o menor grado con el Estado social
actan de manera independiente10
.
Es posible que baste con revisitar el nexo de la investigacin y la accin
detenindonos en est ltima, y con resaltar la importancia cuantitativa y cualitativa de la
ASP en el Estado social, para justificar la relevancia de esta investigacin. Sin embargo, an
cabe mencionar otros dos aspectos que teniendo un carcter instrumental o de mediacin, son
en nuestra opinin significativos para avanzar hacia una intervencin ms comprensiva, y
para profundizar en una metodologa capaz de aportar la informacin necesaria sobre qu
accin necesitan los ciudadanos. Nos referimos, primero, a un acercamiento a las relaciones y
diferencias entre la accin social y la ASP, y posteriormente a la pregunta sobre la utilidad de
los textos de los grupos de discusin para su investigacin.
8 J. ION. Le travail social lpreuve du territoire. Toulouse: Privat. 1990. p. 47.
9 P. DONATI. Manual de sociologa de la familia. Navarra: EUNSA. 2003. p. 405.
10 M. HERRERA GMEZ; P. CASTN BOYER. Las polticas sociales en las sociedades complejas.
Barcelona: Ariel. 2003. p. 141 y ss.
-
7
Es preciso relacionar las dos clases de accin para poner de manifiesto las condiciones
que las asemejan y diferencian, y para desarrollar su potencialidad en el contexto de la
legitimacin de las polticas sociales. Pero se necesita tambin la explicacin terico-
metodolgica que proporcionan los grupos de discusin, porque pretendemos demostrar que
este material emprico, apropiado para conocer y comprender las acciones de los ciudadanos,
tambin lo es para aportar herramientas que permitan comprender y disear desde una
perspectiva no tecnocrtica una ASP ms adaptada a sus necesidades y a sus propias
demandas. Si esta tesis sirviese para avanzar en estas dos perspectivas habramos dado un
paso importante para completar este estudio, para avanzar hacia una perspectiva ms global,
una perspectiva enriquecida por los datos obtenidos al aplicar tcnicas cualitativas de
investigacin social.
Como pusieron de manifiesto los socilogos interesados por los mtodos biogrficos
toda investigacin social se ve marcada por el encuentro entre la trayectoria personal del
investigador y la dinmica social en la que est inserto. La motivacin seminal de este trabajo
hay que buscarla en la dedicacin profesional sociolgica del autor, desde mediados de los
pasados aos ochenta, tanto a la intervencin como a la investigacin en el contexto local, es
decir, all donde fundamentalmente se aplican y desarrollan las polticas sociales. En ese
mbito lo habitual hubiera sido trabajar en la prctica de la intervencin alternando la
dedicacin en varias actividades caractersticas anejas: indagacin en sistemas de informacin
e indicadores sociales, planificacin, programacin, y, en su caso, la misma
implementacin y desarrollo de proyectos. Sin embargo, las oportunidades de investigacin
fueron surgiendo al hilo del inters de las instituciones de los ayuntamientos en el
conocimiento de algunos colectivos sociales: juventud y jvenes, infancia marginada, minora
gitana, vejez y personas mayores, entre otros. En conexin con todo esto, haba un fuerte
inters personal previo por la investigacin y, ms en concreto, por las relaciones complejas
existentes entre epistemologa, metodologa y tcnicas de investigacin social. Este inters se
fragu durante los estudios de sociologa y, sobre todo, en las clases del profesor Jess
Ibez, de tal forma que sus trabajos tuvieron una gran influencia en el devenir profesional
del autor de esta tesis. Sin embargo, lo que termin por activar la decisin de abordar
sociolgicamente la ASP fue la participacin regular en ella, y tambin su observacin en
proceso a lo largo de varios aos. Haba un inters creciente por situar a las investigaciones
sociolgicas en el curso de la accin y, al mismo tiempo, por traducir la complejidad
investigadora y sus resultados en proyectos de accin no-triviales pero posibles, que fueran
capaces de dirigirse y dialogar con los iniciales destinatarios de la accin experta: los sujetos
sociales11
.
Casi finalizando el siglo XX, el paso desde las ocupaciones sociolgicas profesionales
hasta la sociologa acadmica, provoc un distanciamiento en relacin a las preocupaciones
11
H. VON FOERSTER. Las semillas de la ciberntica. Barcelona: Gedisa. 1991. p. 185 y ss.
-
8
ms inmediatas sobre este campo. No obstante, aunque sedimentada, esa necesidad intelectual
continu manifestndose y mucho ms cuando de manera espordica se reactivaba a travs de
investigaciones sobre jvenes y personas mayores o evaluaciones insercin laboral
encargadas externamente, en las que las observaciones y propuestas para la ASP eran
estratgicamente relevantes. Por otro lado, aunque el alejamiento produce olvido y una
aminoracin de la tensin intelectual, bien es cierto que esa misma distancia facilita la re-
situacin emocional ante el objeto de estudio, as como la bsqueda de la objetividad. De esta
forma, durante el transcurso de los estudios de doctorado y la obtencin del Diploma de
Estudios Avanzados fue cuando se vio la oportunidad de que confluyeran estas motivaciones,
inquietudes y planteamientos con la realizacin de este trabajo. Al mismo tiempo, se puede
decir que es cuando comienza el proceso de investigacin propiamente dicho. Pero situados
en tal presente histrico nos hacamos algunas preguntas:
1) Cmo abordar empricamente un objeto sociolgico como el de la ASP?
2) Cul deba ser el planteamiento principal?
3) Hasta qu punto, en fin, es relevante esta clase de accin para la sociologa, cuyos
cometidos descriptivos, explicativos y comprensivos ya son en extremo complejos?
Las respuestas a estas preguntas bsicas y su posible contestacin, est encarnada en la
globalidad de este texto y a l habr que remitirse. Pero, en cualquier caso, en esos momentos
era necesario contestarlas para ver cuajar y continuar la investigacin en forma de unos
planteamientos iniciales que fortalecieran su desarrollo.
1) El punto de partida era la pretensin de realizar una investigacin social con
mtodos y tcnicas netamente sociolgicos. Y, de entre ellos, se buscaban los que
proporcionaran un material para analizar, en el que poder captar no slo las necesidades que
justifican la ASP sino tambin sus caractersticas requeridas, ms o menos explcitas,
expresadas desde los potenciales ciudadanos destinatarios. Esa demanda de datos de agentes
en proceso es lo que nos llev a la eleccin de los grupos de discusin. Y, antes que
disearlos y realizarlos entonces, tomamos tambin la decisin de releer algunos de ellos,
presuponiendo que podramos inferir, interpretar y modular elementos significativos para la
ASP. De esta forma, se podra complementar en el tiempo la comprensin del primer anlisis
con la investigacin de la accin de la lectura ulterior. Es decir, nuestro planteamiento y con
esto vamos a la respuesta de la segunda pregunta 2) pasa por investigar la accin, lo cual no
deja de ser inslito: la investigacin suele ser antecedente descripcin, explicacin,
comprensin, o consecuente la evaluacin a que la ASP haya intervenido y se incorpore, o
se fusione, con la accin social ms general. En efecto, se trataba de abordarla pensamos
entonces pero a condicin de no fragmentarla en el curso de su desarrollo, y de entenderla
distinta aunque relacionada con el trayecto global de la accin12
. Y en tercer lugar, 3) en aquel
momento presupusimos que la causa de la excepcionalidad sociolgica en este contenido de
12
P. NAVARRO. El holograma social. Una ontologa de la socialidad humana. Madrid: Siglo XXI. 1994. p.
173.
-
9
investigacin, se deba ms a la notoria ausencia profesional y acadmica que a su
inadecuacin o irrelevancia. Pues, en efecto, nos encontramos ante un objeto de conocimiento
en el que se dan las condiciones fundamentales para ser abordado y analizado de manera
sociolgica, al poder observar una serie de interrogantes y dilemas sociales que estimamos
relevantes. Por ejemplo, las relaciones colectivas vinculadas con las individuales, la lgica de
la accin social frente a la de la ASP y sus relaciones con la situacin social, su insercin en
la accin social, su anlisis genealgico y sincrnico, las condiciones y modelos de aplicacin
de las polticas sociales, la participacin social en la AP y las polticas sociales, entre otros.
En definitiva, estas fueron las motivaciones y planteamientos iniciales que si bien contados
desde la percepcin del presente son en buena parte causa de este texto y de sus resultados.
II. Desafos planteados e hiptesis
Hemos propuesto hasta aqu la finalidad general de la investigacin, tambin su
temtica principal y hemos procurado que su justificacin y relevancia fueran lo
suficientemente claras como para cimentar el empeo de realizarla. Tambin, hemos visto las
vinculaciones tanto personales como sociales que nos han comprometido en todo el proceso.
Ha llegado ahora el momento de dirigirnos al territorio de los medios y de lo concreto,
planteando los principales objetivos que nos han ayudado a conseguir los imprescindibles
resultados parciales, que estn muy relacionados con la solidez a la que puedan llegar las
conclusiones obtenidas13
. En efecto, la ASP como encarnacin del desarrollo de las polticas,
en general, y de las polticas sociales, en particular, es el tema principal de esta tesis doctoral
pero no su centro, ya que aqu lo tcnico debe trasladarse al mbito de lo poltico y lo
emocional. La centralidad debe ser trasladada al intento de fraguar algunas aportaciones en
favor de la ampliacin de la ciudadana, mediante la aplicacin de polticas sociales que
siendo solidarias profundicen en su adaptacin y respeto a los ciudadanos. Adems, estn los
mencionados pasos intermedios que secuencian la investigacin y que constituyen los
objetivos de nuestro trabajo a modo de desafos que nos permitan avanzar en la comprensin
de esta clase de accin interventora.
1. En general, la ASP es un factor importante en la consecucin, de una forma activa, del
bienestar social desde el Estado social, y adems suele manifestar una dependencia estratgica
de su diseo y configuracin. Por ello, a partir de este primer objetivo resultar obligado tratar
sociolgicamente la situacin del Estado social, como la clave de bveda de la reforma social
en nuestras sociedades: junto a los cambios acontecidos en los ltimos aos y sus
consecuencias, nos acercaremos a los dilemas que se presentan en la actual coyuntura
13
F. ALVIRA MARTN. Diseos de investigacin social: criterios operativos en: M. GARCA FERRANDO;
J. IBAEZ; F. ALVIRA (compilacin) El anlisis de la realidad social. Mtodos y tcnicas de investigacin.
Madrid: Alianza Editorial. 1986. p. 68.
-
10
realizando las consecuentes elecciones valorativas sobre su posible cambio y desarrollo. Y,
por la misma causa, al pretender formular propuestas que mejoren esta accin, debemos
resituarla en la institucin de la que forma parte El Estado social buscando sus
dependencias y relaciones recprocas.
2. Una vez puesta en contexto la ASP, el segundo objetivo que nos hemos planteado
implica directamente el abordarla conceptualmente. Su comprensin terica y su significacin
prctica diferenciada en el Estado social, resultan imprescindibles. Como lo es tambin
conseguir relacionarla y discernirla de los estatutos epistemolgicos de la accin social en s.
Es decir sus caractersticas, sus semejanzas y diferencias, junto a las potencialidades y
limitaciones que se pueden inferir de su desigual naturaleza que si bien relacionada obliga
tambin a no confundirlas.
3. Con el tercer objetivo, se intenta establecer un dilogo y una interaccin entre lo
terico y lo emprico. Si la ASP tiene sentido en el contexto de la abstraccin conceptual,
tambin lo debe tener en las narraciones y discursos de las personas y colectivos que
participaron en nuestros grupos de discusin. Desde esas conversaciones y debates, se trata de
articular un discurso analtico de carcter general que aborde las necesidades sociales, y se
interrogue por el rol social que juegan en nuestra sociedad cada uno de los sectores sociales y
colectivos a investigar jvenes, mayores, gitanos. A partir de ah, el objetivo es elaborar
algunas prescripciones que yendo de lo especfico a lo general, compongan un conjunto de
aportaciones sobre la ASP necesaria en el Estado Social que pretendemos, en el camino hacia
una sociedad ms justa y solidaria. Al mismo tiempo, trataremos de objetivar y comprender
cules y cmo son los factores transversales que a modo de pasos obligados balizan su
trayectoria conformndola de manera ms o menos explcita. Son algunos de los espacios en
los que racionalmente se suelen establecer las secuencias de la ASP: necesidades sociales,
planificacin social y, en su caso, participacin social.
4. El cuarto objetivo se refiere, en general, a los componentes metodolgicos. Es decir, a
la manifestacin explcita especficamente y en cada uno de los captulos de las elecciones
y decisiones realizadas en lo que atae a las perspectivas epistemolgica, metodolgica y
tcnica. Por lo tanto, su carcter es diagonal y debe desplegarse al conjunto del trabajo y a las
maneras de pensar y obrar que en l desarrollamos.
5. El quinto objetivo es obligado en la medida en que se refiere a los resultados y nuevos
interrogantes provocados sobre el papel de ASP, y con ella del Estado social en nuestra
sociedad. El propsito es, pues, desarrollar un conjunto de conclusiones y propuestas, que
aadan alguna nueva luz sobre las exigencias de los procesos de activacin solidaria desde el
Estado social en las sociedades actuales.
-
11
La materializacin de la intervencin social dirigida a los ciudadanos de una forma
fragmentada, con insuficiente conocimiento, y las ms de las veces como una mera aplicacin
de carcter dependiente, exige una mejora que redunde en la situacin de aquellos a los que se
dirige. Con estos desafos y objetivos propuestos la hiptesis principal de este trabajo es la
siguiente:
Al llevar la ASP al terreno de la accin social, analizndola sociolgicamente, se
podr restituir y recuperar una intervencin social ms unitaria y continuada entre
conocimiento y prctica, entre concepcin y desarrollo, entre planificacin e
implementacin, entre accin experta y accin social en s, que aproveche mejor sus
potencialidades de ciudadana social para beneficio de los sujetos a los que se dirigen
las polticas sociales.
1. ESQUEMA DE TESIS DOCTORAL: UN ACERCAMIENTO
SOCIOLGICO A LA ACCIN SOCIAL PROYECTADA
SOCIEDAD
SOCIEDAD
ESTADO
INTERVENCIN
DEL
ESTADO SOCIAL
SOCIAL
A
C
C
I
N
S
O
C
I
A
L
P
R
O
Y
E
C
T
A
D
A
MERCADO
Accin social
JVENES
MAYORES
MINORA GITANA
NECESIDADES
PLANIFICACIN
PARTICIPACIN
SOCIAL
DEMOCRACIA
SOCIAL Y POLTICA
-
12
III. Propuestas epistemolgicas
Los planteamientos generales que hemos desarrollado hasta aqu junto a los objetivos
y la hiptesis que acabamos de formular, nos obligan a justificar y explicar nuestra
perspectiva epistemolgica y las opciones y elecciones metodolgicas y tcnicas. A ese fin,
desde la perspectiva epistemolgica o del conocimiento es preciso realizar una apertura de
contenido que ayude a comprender la naturaleza problemtica de la ASP, y el desafo al que
nos enfrentamos al abordarla14
.
Desde muchas miradas el Estado social keynesiano, tambin conocido como el modelo
social europeo, es la construccin institucional socialmente arraigada, ms perfilada hacia la
consolidacin de los derechos sociales y la justicia social15
. Un compromiso que prioriza la
reforma social preventiva y correctiva, tratando de poner freno a la creciente mercantilizacin
de los derechos sociales en la que estn embarcadas nuestras sociedades capitalistas a
comienzos del siglo XXI. Un intento tambin de proteger al conjunto de la ciudadana de las
manifestaciones de desigualdad, al menos de las ms acuciantes. Nos encontramos en una
sociedad en la que desde sus albores, en el siglo XVIII, pugnan dos fuerzas formidables que
hasta cierto punto son dependientes: el modo de produccin capitalista en lo que respecta al
sistema econmico, y el Estado social que trata de acrecentar, material y simblicamente, los
espacios de proteccin desmercantilizados, a salvo de la lgica econmica y de sus avatares16
.
Al mismo tiempo, son conocidos los problemas de origen diverso ideolgicos, financieros,
de legitimacin, etc, que han provocado su cuestionamiento en las ltimas dcadas, y que se
dirigen hacia algunos derechos y polticas otrora intocables que an hoy apenas han
comenzado a remitir. Si bien muy pocos se atreven a negar su trascendencia en nuestras
sociedades, abogando por ejemplo por su supresin o mxima reduccin, s se dan
diferencias considerables respecto a su diseo y configuracin de sus protecciones y
prestaciones17
. La ASP al estar de forma mayoritaria localizada en el Estado social, es en
especial sensible a las dificultades y variaciones comentadas, mucho ms cuando la
inestabilidad de las polticas, de los servicios y equipos que las activan es bastante habitual. Y
si los dilemas de nuestra sociedad con respecto al Estado social no slo tienen que ver con su
crecimiento o disminucin, es reconocible que una parte sustantiva de la intervencin al estar
al albur de tales fluctuaciones, resulta afectada en el desarrollo de las actividades y servicios
14
P. BOURDIEU; J.C. CHAMBOREDON; J.C. PASSERON. El oficio del socilogo. Madrid: S. XXI. 1976. p.
14 y ss. 15
F. LVAREZ-URA; J. VARELA. Sociologa, capitalismo y democracia: gnesis e institucionalizacin de la
sociologa en Occidente. Madrid: Morata. 2004. pp. 215 y 370, respectivamente. Ver tambin, A. GARCA
SANTESMASES. Reflexiones sobre el nuevo orden/desorden internacional, en: Daimon. Revista de Filosofa,
nm. 29. Murcia: Universidad de Murcia. 2003. p. 120 y ss. 16
R. CASTEL. La metamorfosis de la cuestin social. Una crnica del salariado. Barcelona: Paids. 1997. p. 20
y ss. 17
A. HEMERIJCK. The self-transformation of the European Social Model, en: G. ESPING-ANDERSEN [et
al]. Why we need a new welfare state? Oxford: Oxford University Press. 2002. pp. 173-214.
-
13
dirigidos a los ciudadanos que en esos momentos se estn desarrollando. Pero la imagen y
configuracin del Estado solidario tambin depende de la ASP, puesto que forma parte de l y
termina por influirle y conformarlo. Y lo hace segn sus capacidades temporales en forma de
recursos humanos y materiales, tambin segn sus modelos de accin desplegados en la
prctica y, finalmente, dependiendo de las distintas formas de relacin tenidas con los
ciudadanos y sus organizaciones representativas.
En ese sentido, es preciso referirse a la posicin de la ASP al nivel ocupacional
general, y a las fragmentaciones manifestadas en diversos niveles en el seno del propio Estado
social que, sin duda, terminan por repercutir en los ciudadanos destinatarios. Estas
insuficiencias se emplazan en la continuidad de una marcada ambivalencia en nuestra
sociedad con respecto al Estado social y sus logros. De un lado, es notoria su legitimidad y
arraigo social, y en especial por parte de aquellas personas que visualizan sus servicios y
actividades o sus ausencias ms directamente, como los jvenes o las personas mayores. De
otro lado, su accin y activacin est condicionada en ocasiones por una imagen correctora y
asistencial, que denota la posicin desigualmente subsidiaria con respecto a los otros sistemas
sociales y en especial al econmico. Esa visin parcial no deja de ser una defensa ante los
procesos de estigmatizacin provocados por modelos particularistas de implementacin, y
actuaciones inadaptadas o separadas de los contextos y agentes sociales de destino. No
obstante, an dentro del mismo Estado social ocurren procesos de fragmentacin entre
polticas y/o servicios que responden a la dinmica social general mencionada de
subsidiariedad, o tambin a procesos ms especficos que derivan de la establecida
disociacin jerarquizada de lo intelectual frente a lo manual. Mientras que el Estado social y
la ASP sean necesarios para el conjunto de los ciudadanos, valdr la pena intentar profundizar
en el anlisis de tales diferenciaciones que, adems, se manifiestan de forma dinmica.
Internamente al Estado social existe un proceso de ordenacin socio-ocupacional
estructurado material y simblicamente, en el que estn involucrados los agentes externos e
internos matizndolo o reforzndolo desde su ubicacin temporal en tales relaciones. De esta
forma, dependiendo del lugar que se ocupe, sitan a cosas y personas y quedan situados segn
los otros18
. Y tal referente de ordenacin se manifiesta a partir del par intelectual/manual y sus
numerosas derivaciones, en una lgica contrastante binaria que a pesar del mayor estatus de
lo intelectual es recproca de arriba abajo y viceversa, y dinmica, porque se atribuyen
intercambios relativos y provisorios de roles. En el encadenamiento de las numerosas
derivaciones del par, y dependiendo de los niveles organizativos y posiciones ocupadas, los
que otrora fueron imputados tcticamente de activistas manuales ahora lo sern de tericos
intelectuales y posteriormente de nuevo podrn ser acusados de prcticos manuales . De
igual forma, ellos mismos en otro momento del proceso y a modo defensivo, podrn realizar
parecidas o equivalentes imputaciones. Bien es cierto que no se trata de que exista un
18
P. BOURDIEU. La distincin. Criterios y bases sociales del gusto. Madrid: Taurus. 1988. p. 479 y El sentido
prctico p. 336 y ss.
-
14
continuo e indiscriminado baile atributivo, pues su eficacia relativa depender de la
verosimilitud referencial que se consiga transmitir en tales asignaciones.
As, nos parece que estos son sntomas elocuentes de la reedicin de los ineludibles
dilemas que afectan a las ciencias sociales y a la sociologa, que en el campo de la ASP no
suelen abordarse: formalismo versus empirismo, estructura versus accin, subjetivismo versus
objetivismo y micro versus macro19
. En efecto, la misma separacin material y simblica de
la investigacin, de la investigacin de necesidades y de la alta planificacin, o de la
evaluacin, con respecto a la accin proyectos, implementacin, intervencin, aboca a
una especializacin ordenada que angosta las posibilidades de ambos campos. Por un lado,
evita incomodas injerencias aunque, por otro lado, tambin centra sus actividades,
limitndolos y ensimismndolos. En el campo comprensivo, o terico, es habitual que se
aborden estos dilemas y llegar a resultados positivos, pero se quedan ah teniendo nula o
escasa incidencia en el mundo de la intervencin. En cualquier caso, es bastante habitual que
olviden la implicacin y el componente prctico de tales elaboraciones. Por contra, en el
campo de la accin experta, las elaboraciones generales son externamente dadas e importadas,
girando las preocupaciones principales en torno a los dispositivos tecnolgicos eficaces de
intervencin, mayormente centrados en lo individual. Su aislamiento y especializacin
termina por impedir que se emitan informaciones valiosas de vuelta que puedan orientar la
investigacin sobre las especficas necesidades de la accin en las actuaciones20
.
Pero la dificultad no es slo de fluidez comunicativa recproca, sino tambin de
conformacin interna de cada uno de estos mbitos que actan como verdaderos campos de
fuerza y competencia21
. La mejora en el entendimiento comunicativo junto a la agilidad en el
intercambio de informacin es bsica, aunque insuficiente. Dado que investigacin y accin
estn separadas y van a seguir estndolo con las consecuencias que esto implica, es preciso
en cada uno de ellas intentar transformaciones que les aporten aquello de lo que carecen: en el
dominio terico, la necesidad de traspasar la frontera de la interpretacin comprensiva para
llegar hasta la interpretacin prctica de las necesidades de la AP, con la referencia de los
ciudadanos destinatarios; en el dominio prctico, utilizar las elaboraciones de la investigacin
social como uno de los instrumentos habituales e ineludibles en el proceso de su emergencia,
y no como una mera convencin para fundamentar, en el mejor de los casos, ex ante la
intervencin. Sin embargo, pensamos que an sera preciso ir ms all de lo que sugieren
estos posibles compromisos simtricos cruzados y decantar el cuenco del lado de la accin. La
investigacin de la ASP no slo debe efectuarse desde sus resultados ex post como hace la
19
M. S. ARCHER. Realist social theory: the morphogenetic approach. Cambridge: Cambridge University Press.
1995. p. 65. 20
R. CASTEL. La insercin y los nuevos retos de las intervenciones sociales en: F. LVAREZ-URA (ed.)
Marginacin e insercin. Madrid: Endymin. 1992. pp. 2536; F. LVAREZ-URA. En torno a la crisis de los
modelos de intervencin social. Madrid: Talasa. 1995. p. 22 y ss. 21
E. MARTN CRIADO. El concepto de campo como herramienta metodolgica, en: Revista de
Investigaciones Sociolgicas, nm. 123. Madrid: Centro de Investigaciones Sociolgicas. 2008. p. 18 y ss.
-
15
evaluacin22
, sino tambin en los momentos de su emergencia desde ambos campos: el de la
investigacin y el de la accin proyectada. Es decir, tal investigacin sociolgica debe ser
un objeto de atencin habitual en el dominio terico, pero tambin en el mismo campo
prctico como la nica manera de restituir los instrumentos necesarios internos para su
autonoma intelectual y prctica. Slo as se podrn abordar aqu los dilemas de las ciencias
sociales a los que antes aludamos y, en especial, el de formalismo versus empirismo. En
definitiva, a pesar de la diferencia de condiciones de la ASP con respecto a la accin social, su
proceso secuenciado y desigualmente controlado debe incluir en recproca dependencia tanto
los elementos tericos como los prcticos. O lo que es lo mismo, entender su concepcin,
proyeccin y accin como una unidad y, en este sentido, como una unidad construida y
proyectada que emerge en distintos momentos y lugares.
Con lo dicho hasta aqu queda claro que la pretensin aunque no la ms finalista es
conseguir la eficacia del Estado social, y por la parte que le toca la eficacia de la ASP. La
pertinencia de tal anlisis se basa en la observacin de problemas de funcionamiento
regulares, que se ubican en una dimensin distinta del justificado debate sobre su crecimiento
o mantenimiento frente a su disminucin y/o rediseo hasta versiones mnimas. Y esto
ya sea por mtodos explcitos o por otros ms discretos que tienden al abandono paulatino
hasta provocar, por inanicin, su presencia residual. Sin querer ignorar o banalizar
ingenuamente tal conflicto, nuestra posicin parte desde la absoluta necesidad del Estado
social como garanta contra la injusticia y la desigualdad, y el acrecentamiento de los
derechos sociales. A partir de ah, pensamos que la discusin debe articularse sobre la mejora
de su funcionamiento y sobre su adecuacin a las necesidades de los ciudadanos. A nuestro
entender, esta es una de las asignaturas pendientes del actual Estado social.
En los trminos del debate sobre la cuestin social y el bienestar social intervienen
diversas variables que no podemos ignorar. La eficacia del Estado social, de sus servicios y
agencias, es uno de los contenidos fundamentales para fortalecer y acrecentar su legitimidad
social. Sin embargo, en los ltimos aos a la eficacia se la ha situado ms del lado de la
racionalidad programtica interna de la eficiencia, que de la modulacin y construccin de
acciones que respondan a las necesidades de los ciudadanos destinatarios. En ese sentido, no
es tanto un abandono, que no existe, como una inadaptacin23
. La profusin de servicios,
agencias y prestaciones por encima de las necesidades reales en la que incurran a menudo
los Estados de bienestar, es ineficaz desde la perspectiva de la racionalidad y la
optimizacin. Pero sobre todo lo es por inadecuacin a los destinatarios, fomentando, por
22
F. ALVIRA MARTN. Investigacin evaluativa: una perspectiva experimentalista, en: Revista Espaola de
Investigaciones Sociolgicas, nm. 29. Madrid: Centro de Investigaciones Sociolgicas. 1985. pp. 129-142. 23
P. DONATI. Ciudadana y sociedad civil: dos paradigmas. (ciudadana lib/lab y ciudadana societaria) en:
Revista Espaola de Investigaciones Sociolgicas, nm. 98. Madrid: Centro de Investigaciones Sociolgicas.
2002. p. 44 y ss.
-
16
ejemplo, la dependencia y la consiguiente disminucin de la autonoma social y personal24
.
No existe, pues, un dilema entre la eficacia y lo que necesitan los ciudadanos destinatarios. En
todo caso, sustantivar el supuesto derroche de aquellos a los que el Estado social protege en
tiempos difciles, no puede ser nada ms que sntoma de la miseria moral que por momentos y
lugares atenaza a nuestras sociedades. Por contraste, es reseable la delicada situacin del
Estado social al recibir variadas demandas externas que han terminado por acentuarlo como
un sistema apaga fuegos de otros sistemas econmico, mercado de trabajo, necesidades
formativas, que le realizan crecientes peticiones de intervencin, a fin de atenuar
problemas desigualdad, injusticia social, etc. o restituir derechos sociales. An contando
con las tendencias organizativas centrpetas al crecimiento y a la indispensabilidad, es claro
que sus propias capacidades reguladoras reformadoras y correctoras pueden llegar a
provocar, si no se presta atencin al problema, la saturacin y en el peor de los casos su
colapso25
.
Con esta apertura al problema hemos querido significar las inquietudes sedimentadas
que se nos plantean al realizar este trabajo26
. Si toda elaboracin de estas caractersticas tiene
un para qu, tenemos la esperanza de que el ncleo argumental de nuestra causalidad
gnoseolgica haya quedado expresada en los prrafos anteriores. Quedara por elucidar el
para quin27
. A lo largo de los aos hemos demandado opinin sociolgica sobre la
pertinencia y relevancia de estudiar la ASP, es decir, la llamada intervencin social
aprovechando nuestro devenir entre la investigacin y la accin. Pues bien, con independencia
de la mayor o menor cercana de nuestros interlocutores al objeto de estudio, la mayora de
sus pareceres nos animaron a emprender y continuar este trabajo, no sin advertirnos las
dificultades que podramos encontrar a la hora de obtener informacin bibliogrfica y
documental relacionada con el tema que nos ocupa. No obstante, sera injusto no reconocer a
algunos socilogos hombres y mujeres y a su sociologa que ms all de sus tareas de
investigacin descriptivas, explicativas o comprensivas han podido profundizar en el estado y
consecuencias de la intervencin social o acercamientos anejos, que nosotros denominamos
y queremos construir como ASP. La vala de sus aportaciones para nuestro empeo quedar
significada de manera conveniente a lo largo del texto. En cualquier caso, no se puede decir
que haya habido un requerimiento explcito para realizar esta investigacin de tesis doctoral.
Ms bien la sentimos como una demanda social que esperamos nazca del convencimiento
compartido sobre la necesidad de continuar hacindose preguntas y dar alguna respuesta
24
G. RODRIGUEZ CABRERO. Tendencias de cambio en poltica social en: G. RODRIGUEZ CABRERO;
D. STOELSEK SALEM (eds.) Apuntes sobre bienestar social. Alcal de Henares: Servicio de publicaciones
Universidad de Alcal, 2002. p. 21 y ss. 25
N. LUHMANN. Teora poltica en el Estado de bienestar. Madrid: Alianza Editorial. 1993. Ver, por ejemplo,
pp. 37 y 86. 26
J. C. COMBESSIE. El mtodo en sociologa. Madrid. Alianza Editorial. 2000. pp. 87-88. 27
J. IBAEZ. Perspectivas de la investigacin social: el diseo en la perspectiva estructural en: M. GARCA
FERRANDO; J. IBAEZ; F. ALVIRA (compilacin) El anlisis de la realidad social. Mtodos y tcnicas de
investigacin. Madrid: Alianza Editorial. 1986. p. 33 y ss.
-
17
desde una perspectiva sociolgica28
, llevando la intervencin social del lado de la accin
social. Se trata de complementar las aportaciones, prcticas y mtodos de otras disciplinas que
contra lo que pudiera parecer se encuentran ms implantadas en este campo: trabajo social,
psicologa, pedagoga, educacin social o animacin sociocultural, entre otras. Desde luego,
no es nuestro propsito entablar una competicin con ellas, pero tampoco obviar problemas
de enfoque y desarrollo social que resultaran enriquecidos de contar con las aportaciones
sociolgicas. Es decir, la sociologa como la ciencia que ya desde finales del siglo XVIII se
plante participando en ellas la necesidad de acciones preventivas o correctoras, dirigidas a
paliar las crecientes injusticias provocadas por los profundos cambios sociales y por los
mismos efectos del nuevo sistema econmico capitalista. Precisamente, nuestro acercamiento
opta ms por evitar estriles discusiones partiendo del grado cero de la ASP, y entablar un
dilogo con el objeto de estudio. Y, sobre todo tratamos de comprender qu accin es la ms
apropiada para los ciudadanos en funcin de sus necesidades. Al mismo tiempo, durante
buena parte del trayecto hemos estado en el momento y lugar preciso pues ha existido el
distanciamiento temporal necesario respecto al campo de la accin donde est ubicada la
intervencin, para que las inquietudes y las confusiones morales que en ocasiones genera la
participacin e implicacin directa hayan ido sedimentando. Asimismo, nos hemos
encontrado durante buena parte de su realizacin en la posicin adecuada en la universidad,
desde el punto del desarrollo de una empresa de estas caractersticas29
.
IV. Estructuracin y desarrollo de la investigacin
Ms all de esta Introduccin, en la que hemos avanzado justificaciones, objetivos e
hiptesis, la investigacin est estructurada de una forma muy sencilla a partir de los captulos
siguientes. En el 1 y 2 se abordan los contenidos y relaciones de la sociologa, el Estado
social, la accin social y la ASP. As, en el captulo 1 se realiza un acercamiento sociolgico a
la situacin del Estado social en Espaa, sin olvidar el marco europeo de referencia con el que
estamos involucrados y concernidos. Al mismo tiempo, se intentan resaltar cules son sus
principales envites y apuestas, y las influencias precondicionales de contexto derivadas hacia
la ASP. En el captulo 2, a partir del referente del Estado social en el que est contenida, se
aborda esta clase de accin identificndola y analizando sus principales caractersticas, as
como los debates y dilemas con los que se encuentra comprometida en la actualidad. En una
segunda parte de este mismo captulo 2, a partir de un acercamiento terico se delimitan sus
diferencias y relaciones con la accin social en s y los potenciales beneficios que implica esa
operacin conceptual, intentando evitar la confusin entre una accin social y otra accin
intelectual con los consiguientes efectos fructferos en sus aclaradas relaciones.
28
dem: p. 32. 29
En 2007, el autor de esta tesis volvi al puesto de socilogo en la administracin local que ya antes de la
universidad haba desarrollado.
-
18
En los tres captulos siguientes se realiza el anclaje y anlisis emprico con los
colectivos de referencia elegidos para recrear y armar la ASP: en el 3 se aborda el caso de los
jvenes, en el 4 el de las personas mayores y en el 5 el de la minora gitana. Antecediendo a
sus componentes especficos se realizan dos operaciones comunes: la primera incide en la
comprensin de estos colectivos para establecer las condiciones de la ASP necesaria, y la
segunda se acerca a sus consecuencias una vez desarrollado el anlisis de los discursos.
El captulo 6 puede ser visto como producto y consecuencia tanto de los primeros, que
son ms de corte terico y situacional, como de los posteriores, que intentan anclar la ASP a
las aportaciones empricas mencionadas. Orientndonos por ese anlisis emprico precedente,
se intentan hacer evidentes tres operaciones que son pasos obligados siempre presentes en la
ASP con el fin de mejorar su aplicabilidad. Es decir, situndola con relacin a las
concepciones sobre las necesidades sociales, con respecto a las decisiones y desarrollos de
planificacin social, y tambin desde la perspectiva de la participacin social de los
ciudadanos destinatarios.
Antes del anexo metodolgico, se abordan las conclusiones. Sin olvidar la relacin
universalismo-particularismo, se tratan de fusionar las aportaciones parciales que sobre la
ASP se hayan podido ir obteniendo en los captulos precedentes. Asimismo, intenta volver a
resituarse a la luz de los descubrimientos y aportaciones de la globalidad del estudio. Se
pretende que tal estructuracin comprometa a la sociologa como una de las disciplinas con
ms bagaje potencial para incorporar sus aportaciones en esta clase de accin; ms all de que
deba prestarle una mayor atencin, o adecuar parte de sus conocimientos, mtodos y tcnicas
a su investigacin, anlisis y aplicacin.
En la ltima parte de esta tesis doctoral presentamos el anexo metodolgico en el que
se explicitan de forma detallada justificando su pertinencia las selecciones metodolgicas y
tcnicas por las que hemos optado, y con las que hemos intentado responder a los
planteamientos, objetivos y a la hiptesis formulada ms atrs. Asimismo, en un volumen
aparte, se incluye un anexo documental que contiene el conjunto del material emprico
cualitativo de las transcripciones de los grupos de discusin utilizados.
-
19
CAPTULO 1
ESTADO SOCIAL Y ACCIN SOCIAL PROYECTADA:
UNA APROXIMACIN SOCIOLGICA
I. Sociologa del Estado Social
Continuar con nuestro objeto de estudio implica detenerse en el Estado social, pues
ms all de sus diseos y configuraciones incluidas las que conllevan acciones y
aplicaciones externas desde la sociedad civil o la comunidad, toda accin social proyectada
ASP siempre tendr grados de dependencia y coordinacin con l. Pero no slo se trata de un
asunto de alineamiento organizativo o institucional, tambin lo es de conocimiento y enfoque
metodolgico, pues con el fin de destacar y enaltecer a esta clase de accin no podemos caer
en el error como a veces ocurre de pensarla aislada sin las mediaciones y relaciones que la
demarcan y ella misma delimita en el conjunto del Estado social y del mbito pblico.
Adems, frente a la subrayada fragmentacin entre investigacin y accin y, dentro de sta, de
los procesos de diagnosis, planificacin e implementacin accin, es preciso radicarla en su
contexto. Es decir, es preciso objetivar los factores ms relevantes que implican su
articulacin y desarrollo habitual. Por lo tanto, se trata de relacionarla y acercarla a otras
partes u operaciones del proceso global de la investigacin-accin, pero tambin de
distinguirla, resaltando sus especficas necesidades en la actuacin hacia los ciudadanos
destinatarios1. En suma, situarla en las dinmicas de los diseos y configuraciones dominantes
en el seno del Estado social en el contexto europeo sin anclarnos a un Estado social
concreto, pero incorporando aquellos elementos conceptuales que pensamos determinantes a
1 Las explicaciones comportan introduccin de distinciones diferencias para designar unas cosas y no otras
que quedan sin delimitar. Ello obliga a una observacin recursiva de la propia tarea. Ver F. VALLESPIN.
Introduccin, en: N. LUHMANN. Teora poltica en el Estado de bienestar. Madrid: Alianza Editorial. 1993.
p. 12. Ver tambin, J. IBAEZ. El papel del sujeto en la teora pp. 365 y 366.
-
20
la hora de su anlisis y comprensin. En este primer captulo, en el que abordamos la
sociologa de la ASP, proponemos detenernos de manera introductoria, primero, en aquella
parte de los procesos histricos, polticos y sociales que son explicativos en la situacin actual
del Estado social, ayudndonos a comprender su gnesis y desarrollo. En segundo lugar, nos
ceiremos a su presente, tan lleno de interrogantes sobre sus diseos, configuraciones y
futuro, pero al mismo tiempo tan exigido en cuanto a sus actuaciones, agilidad y flexibilidad.
Nos detendremos, en tercer lugar, en los relevantes procesos de legitimacin social con sus
fallas y consecuencias imprevistas que, en ocasiones, lo fortalecen social y polticamente y,
algunas veces, lo debilitan. Y, por ltimo, ser conveniente abordar los principales retos y
apuestas que se debern acometer en el inmediato futuro que ya avanza enmascarado, desde
este presente donde se estn rediseando sus nuevos estatutos y configuraciones.
Por estas razones, se abandona el camino ms corto y directo hacia la ASP con el
inters de resituarla en el mbito del Estado social y, subsidiariamente, junto a otras entidades
que, sin pertenecer al mercado, actan tambin en el mbito pblico, con el fin de procurar
una mejora en las condiciones de vida de aquellos ciudadanos a los que se dirigen. No
obstante, al mismo tiempo que realizamos este rodeo la ASP estar muy presente en este
anlisis. Es decir, nos acercamos al Estado social no dejando de perder a esta accin experta
de vista en la medida que las relaciones entre ambos, su coordinacin y adecuacin recproca
siempre han sido y sern esenciales; y mucho ms cuando se trate de un Estado democrtico
fortalecido, pero tambin capaz de proyectar medidas de bienestar cada vez ms giles y
adaptadas a las necesidades de la ciudadana, sea sta individual o colectiva.
Parece que la mayora de los anlisis y opiniones fundadas apuntan a que, desde hace
algunos aos, nos encontramos en una encrucijada de caminos, en la que nos estamos jugando
la orientacin primordial de nuestras sociedades y Estados. O es aceptada una sociedad
sometida a las exigencias de la economa, rompiendo as el espacio social intermedio que
desde la postguerra caracteriza a la tradicin europea del bienestar, es decir, un espacio de lo
social regulado fuera del mercado capitalista, entre la lgica econmica y poltica, o, por el
contrario, se contribuye a modelar una figura del Estado social que est a la medida de los
nuevos desafos que se estn presentando en nuestras sociedades2. Hasta los pasados aos
ochenta en que comenzaron a acrecentarse crticas diversas, el Estado social constitua la
forma institucional reconocida desde la que se estableca un compromiso entre la dinmica
econmica gobernada por la bsqueda de beneficio y la preocupacin de proteger regida por
las exigencias de la solidaridad en una sociedad democrtica. Es decir, un freno a los
menoscabos producidos hacia aquellos a los que la libertad y el individualismo haban cortado
los vnculos y apoyos sociales, estando privados de toda proteccin y reconocimiento. De esta
forma, su razn se encontraba en la respuesta a esas situaciones de individualidad negativa,
procurando establecer o restaurar aquellos vnculos cercenados. Al efectuar una mirada de
2R. CASTEL. La metamorfosis pp. 24 y 32.
-
21
largo plazo se puede observar que siempre ha existido alguna forma de conflicto entre la
ciudadana y el sistema capitalista de clases, entre el mercado y la satisfaccin de necesidades
mediante la poltica de bienestar3. Si bien el mercado, con suerte, tiene la capacidad selectiva
de remunerar el esfuerzo, el trabajo, la competitividad y el riesgo, as como de innovar, sin
embargo, al ignorar las necesidades sociales, tena que ser el Estado quien retribuyera las
rentas primarias por medio de impuestos, transferencias, igualdad de derechos, y de libertades
y oportunidades4. Supona reconocer el establecimiento de un espacio social en el que se
intentaba promover la circulacin, el intercambio y la reciprocidad de bienes interpersonales
materiales y simblicos, a semejanza de aquellos lugares no mercantilizados que podemos
observar en diversas sociedades, incluida la nuestra5. Una suerte de pacto o contrato social
reeditado, cuyo advenimiento signific la introduccin de un tercero entre los que haban
propugnado la moralizacin popular como remedio salvador6, y los partidarios de la
agudizacin de las contradicciones entre capital y trabajo mediante la lucha de clases7.
Se ha ido pagando un duro precio por los avances sucesivos del Estado social, pues ha
sido durante las etapas de crisis cuando ha progresado ms notablemente. Tales periodos de
discontinuidad constituyen tiempos de prueba en los que se acaba reformulando, de manera
ms o menos explcita, el viejo contrato social8. De esta forma, los antecedentes y
advenimiento de la segunda gran guerra dieron paso, posteriormente, a su configuracin
institucional ms elaborada y reconocible. Por supuesto, existi el debate entre partidarios y
detractores, pero las renovadas demandas de seguridad y civilidad despus de la catstrofe,
ayudaron a establecerla y desarrollarla asegurando, a su vez, frmulas de garanta de
satisfaccin de los derechos y necesidades sociales. Se trataba de una nueva versin del
Estado enraizada con el concepto de progreso, ante la conviccin de que existan formas de
organizacin social ms idneas que otras en la consecucin y desarrollo de los derechos
civiles, polticos y sociales9. Frente a la razn econmica liberal que estableca y establece
una homologa entre mercado y sociedad, de forma que se procurara el hacer todo el uso
posible de las fuerzas espontneas de la sociedad y recurrir lo menos que se pueda a la
coercin10
, los defensores de la nueva configuracin institucional al tiempo que rechazaban
la abstencin pasiva del liberalismo, abogaban por una democracia activa y comprometida
con la justicia social. Haba que intentar reconducir el orden econmico para detener el caos,
3 T. BOTTOMORE. Ciudadana y clase social cuarenta aos despus en: T. H. MARSHALL Y T.
BOTTOMORE. Ciudadana y clase social. Madrid: Alianza Editorial. 1998. p. 98. 4 J. P. DUPUY. El sacrificio y la envidia. El liberalismo frente a la justicia social. Barcelona: Gedisa. 1998. p.
183. 5 N. PIZARRO. Tratado de metodologa de las ciencias sociales. Madrid: Siglo XXI. 1998. p. 279 y ss.
6 F. LVAREZ-URA; J. VARELA. Sociologa, capitalismo y democracia p. 73.
7 R. CASTEL. La metamorfosis p. 272.
8 P. ROSANVALLON. La crisis del Estado providencia. Madrid: Civitas. 1995. p. 44.
9 L. DOYAL; I. GOUGH. Teora de las necesidades humanas. Barcelona: Icaria. 1994. pp. 168 y 49,
respectivamente. 10
Cfr. F. A. HAYEK. Camino de servidumbre. Madrid: Alianza Editorial. 1978. p. 45. El entrecomillado es
nuestro.
-
22
pues ni la tierra, ni los seres humanos son meras mercancas. Pero no slo: adems mediante
la planificacin democrtica era preciso influir en los procesos de creacin y propagacin de
valores, en el desarrollo del reconocimiento de los derechos humanos, demostrando que
existan otras condiciones sociales que no estaban contenidas o sujetadas en el orden
econmico11
. Cuando hablamos de democracia no slo nos referimos a su definicin formal o
procedimental que en exclusividad se adecua a las formulaciones liberales o neoliberales de
la economa y la sociedad. La democracia tiene que ser algo ms que un mtodo de formacin
de las decisiones colectivas a travs de la garanta de los procedimientos idneos para
asegurar la voluntad popular, desde la regla de la mayora en la toma de decisiones12
. En
consecuencia, este modelo es sustentado desde una racionalidad del mismo tipo formal o
instrumental, adaptndose del mejor modo posible a los fines perseguidos sin atender ni a
principios ni a consecuencias nocivas o efectos perversos13
. Tal aproximacin formal es
bsica y genera posibilidades, pero no puede ser el lmite, debiendo ser integrada con vnculos
sustanciales o de contenido, por los que la mayora no pueda tener el poder de suprimir el
poder de la minora14
. Rasgos sustanciales como la garanta de las formas y del mtodo
democrtico, y de sus variados y complejos presupuestos, son ineludibles para toda definicin
de democracia al suponer otros tantos topes u obligaciones de contenido a los poderes de la
mayora. Por un lado, desde un plano ms formal, hay derechos fundamentales consistentes en
expectativas negativas como los de libertad y autonoma, tanto civil como poltica que son
derechos que imponen prohibiciones de lesin cuya violacin genera antinomias. Por otro
lado, partiendo de una racionalidad sustancial que conlleva una consideracin tica y de los
riesgos y consecuencias que acarrea, hay un prisma de democracia igualmente sustancial
cuyos derechos fundamentales consisten en expectativas positivas como lo son todos los
derechos sociales, como vnculos u obligaciones de prestacin cuya ausencia genera tanto
lagunas graves de participacin en la sociedad, como de inclusin o de ciudadana social. Es
decir, en la estela del Estado social, estos son los derechos que ms se acercan a la ciudadana
universal, no ya por pertenecer a una determinada sociedad poltica sino por el simple hecho
de ser mujer u hombre en cualquiera de nuestras sociedades15
.
Es indudable que si hablamos del presente, el concepto e idea de Estado social en
cualquiera de sus versiones colisiona frontalmente con la formulacin liberal, o con su
variante neoliberal impulsada en las ltimas dcadas por intelectuales norteamericanos16
. En
11
K. MANNHEIM. Diagnostico de nuestro tiempo. Mxico-Buenos Aires. 1966. pp. 73 y 28 y ss. 12
L. FERRAJOLI. Sobre la definicin de 'democracia'. Una discusin con Michelangelo Bovero, en:
Isonoma. Revista de filosofa y teora del derecho. Nm. 19. Mxico: Instituto Tcnolgico Autnomo de
Mxico. 2003. p. 227 y ss. 13
Cfr., M. WEBER. La accin social: ensayos metodolgicos. Barcelona: Pennsula. 1984. p. 7. Ver tambin,
M. CRUZ. Racionalidad substancial y formal, en: S. GINER; E. LAMO DE ESPINOSA; CRISTOBAL
TORRES (eds.) Diccionario de Sociologa. Madrid. Alianza Editorial. 2004. p. 625. 14
J. IBAEZ. A contracorriente. Madrid: Fundamentos. 1997. p. 61 y ss. 15
M. HERRERA GMEZ ; P. CASTN BOYER. Las polticas sociales en las sociedades complejas p. 108. 16
Nos referimos, por ejemplo, a Robert Nozick y John Rawls. Ver al respecto P. ROSANVALLON. La crisis
del Estado providencia p. 88 y ss. y J. P. DUPUY. El sacrificio y la envidiaen especial caps. 5, 7 y 8.
-
23
ese sentido, no se puede decir que exista una equivalencia plena entre la utopa del libre
mercado y nuestras sociedades, caracterizadas como capitalistas por su modo de produccin.
Ms bien, lo que se puede observar histricamente son diferentes grados de presencia y
legitimidad histrica entre las ideas neo liberales, la democracia, tal como la hemos
definido, y el Estado social. Desde esa perspectiva, con el advenimiento de la sociedad
moderna ha habido una coexistencia que, sustantivamente, ha sido conflictiva e imperfecta,
entre el capitalismo ms o menos influido por el dogma del libre mercado y el Estado
solidario y protector. En primer lugar, ha habido coexistencia como representacin material y
reflexiva de la sociedad tanto a causa de aquellos que queran supeditar la sociedad al orden
econmico, como de los que propugnaban un creciente espacio social protector que estuviera
ms all de los avatares econmicos. Tal relacin, ha supuesto una dependencia recproca
desigual ya que sin el Estado social sera imposible concebir el capitalismo contemporneo y
el funcionamiento de las democracias polticas17
. En segundo lugar, siempre ha habido una
coexistencia conflictiva que ha sido encarnada histricamente por los epgonos liberales,
promoviendo la mercantilizacin de todo aquello que hasta el momento no lo estaba por
ejemplo: ideas, informaciones, salud, educacin, tendencias estticas, polticas e
intelectuales, frente a la bsqueda de garantas estatutarias duraderas y no revisables en
funcin de los rendimientos econmicos18
. Dicho de otra forma, mantener o ampliar la
desmercantilizacin, entendida como grado en que las personas o familias pueden mantener
un nivel de vida socialmente aceptable ms all de cual sea su participacin en el mercado19
.
Y, en tercer lugar, ha existido tambin una coexistencia que hemos caracterizado como
imperfecta, en la medida que los diseos del capitalismo y del Estado social no han sido
racionales y controlados, donde todas las eventualidades y consecuencias pragmticas
estuvieran previstas, apareciendo tanto efectos impensados como perversos. Ambos sistema
econmico capitalista e institucin social, han tenido que ir reformndose sobre la marcha a
partir de reorganizaciones de orden interno, pero tambin a causa de las crticas de origen
diverso que han ido recibiendo. Es decir, reconocemos rdenes y configuraciones que son
productos de nuestras acciones, pero que en la mayora de los casos no lo son de nuestros
diseos20
. As, desde la indiferencia normativa del sistema econmico capitalista, sus
transformaciones organizativas globales han intentado conseguir nuevas condiciones para la
continuidad de la amoral acumulacin del capital, mediante el desplazamiento de la
frontera entre lo que an no ha sido mercantilizado y lo que es susceptible de serlo. De esta
forma, sus sucesivos cambios han creado nuevos problemas, nuevas desigualdades y nuevas
injusticias que slo han encontrado lmites cuando la crtica social ms arraigada socialmente
17
G. RODRIGUEZ CABRERO. El Estado de Bienestar en Espaa: debates, desarrollo y retos. Madrid:
Fundamentos. 2004. p. 17. 18
L. BOLTANSKI; E. CHIAPELO. El nuevo espritu del capitalismo. Madrid: Akal. 2002. pp. 492 y 266,
respectivamente. 19
G. ESPING-ANDERSEN. Los tres mundos del Estado de bienestar. Valencia: Edicions Alfons el Magnamim.
Generalitat Valenciana. 1993. p. 60. Se trata de la conocida definicin elaborada y desarrollada por este autor. 20
Cfr. J. P. DUPUY. El sacrificio y la envidia p. 17.
-
24
le ha puesto freno y le ha obligado a autocontrolarse21
. Desde el diferencial existente entre el
estado de cosas deseable en relacin al estado de cosas real, en muchas ocasiones algunas
partes del Estado social han ejercido esa crtica, convergiendo con otras voces externas.
En efecto, se puede decir que existe un contraste pero tambin una dependencia entre
el sistema econmico y esta forma institucional, pues la sealada ausencia de normas y la
amoralidad de la acumulacin del capital obligan a incorporar fuentes de legitimidad y
rdenes de justificacin ajenas, dndole una dimensin moral y recreando los sucesivos
espritus del capitalismo22
. El Estado social, al nadar entre la previsin y la correccin de los
problemas sociales, ha jugado en ocasiones ese papel de apagafuegos del sistema econmico
capitalista; en especial en los ltimos lustros en los que ha soportado una situacin paradjica
que puede ser claramente definida como de doble vnculo23
: por un lado, ha sido, y es,
objetivo de crticas de estatizacin, centralizacin y control social muchas de ellas
provenientes de los liberales y los neoliberales, pero al mismo tiempo se le ha encomendado
la responsabilidad de mitigar y corregir los efectos de los cambios que la reestructuracin del
sistema socioeconmico est provocando, y que, de rechazo, no dejan de impactarle
influyendo en su configuracin. Desde esta ambigedad es fcil ver las dificultades que
histricamente ha entraado un proyecto autnomo y activo del bienestar relacionado pero
relativamente independiente, cuanto que su cometido ha sido el ocuparse de las
consecuencias y secuelas de los otros sistemas sociales.
Sin embargo, no todos los problemas han provenido de reintegrar lo econmico en lo
social y corregir y compensar los efectos del mercado24
, pues tambin se ha podido observar
una adecuacin desigual, de los servicios y proyectos habituales o en vas de consolidacin.
Bajo la idea de que el Estado social en Europa se ha ido articulando desde los pasados aos
cuarenta de una forma homloga con la sociedad que constitua su contexto, al industrialismo
fordista le ha acompaado un Estado centralizado y burocrtico de tendencia corporatista
con diversas organizaciones de representacin de intereses25
que en su versin social
desarrollaba y desarrolla polticas sociales racionales y preceptivas pero carentes de
flexibilidad26
. Y la otra cara de la inmovilidad y del desarrollo vertical, ha sido la
autodemanda inducida por la que a una sociedad masificada la ha acompaado la atomizacin
21
L. BOLTANSKI; E. CHIAPELO. El nuevo espritu del capitalismo pp. 71-82-89 y 588. Acumulacin debe
entenderse en la transformacin permanente del capital, de los bienes de equipo y de las distintas adquisiciones
materias primas, componentes, servicios en produccin, de la produccin en dinero y del dinero en nuevas
inversiones. Ver p. 35. Desde conceptuaciones acordes con la ortodoxia del sistema econmico capitalista en vez
de acumulacin se habla de buscar un continuo crecimiento econmico. 22
dem: p. 601 y ss. Para acercarse al concepto de nuevo espritu del capitalismo a partir de estos autores,
siguiendo a Max Weber, ver, en especial, p. 41 y ss. 23
Para la teora del doble vnculo (Double bind) ver P. WATZLAWICH; J. H. BEAVIN; D. D. JACKSON.
Teora de la comunicacin humana. Barcelona: Herder.1983. p. 196 y ss. 24
P. ROSANVALLON. La crisis del Estado providencia p. 119. 25
J. T. GOLTHORPE. Orden y conflicto en el capitalismo contemporneo. Madrid: Ministerio de Trabajo. 1991.
p. 126. 26
M. HERRERA GMEZ; P. CASTON BOYER. Las polticas sociales en las sociedades complejas p. 17.
-
25
de lo socia