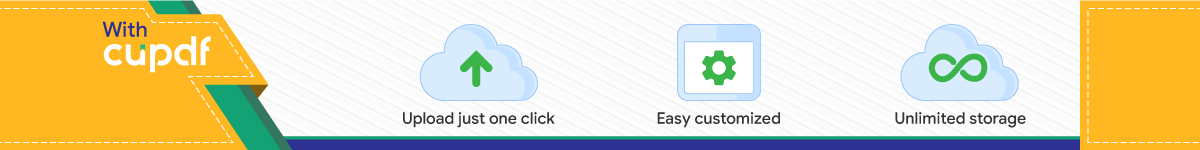
N U E V A R E V I S T A DE FILOLOGA HISPNICA A O X I N M . 2
S O B R E E L E S T I L O D E L LAZARILLO DE TORMES Es difcil encontrar en la l i teratura del Siglo de O r o espaol u n a
obra que plantee a l hispanista de nuestro t iempo tal cantidad de problemas fundamentales como el Lazarillo de Tormes. Estos pro-blemas, relativos nada menos que a las circunstancias y fecha de com-posicin y publicacin, a la identidad del autor, a la integridad del texto y al sentido mismo, no de algunos pasajes oscuros, sino de la obra como conjunto, han sido investigados y debatidos por largo tiempo, pero siguen en su mayora sin resolver. Es verdad, por ejemplo, que la alusin a la entrada t r iunfa l de Carlos V en T o l e d o para celebrar unas cortes nos orienta algo en cuanto a la fecha de publicacin; pero queda en pie la duda de si el pasaje alude a las cortes de 1525 o a las de 1538 1. Por otra parte, como las primeras ediciones conocidas son de 1554, debi transcurrir u n perodo de 29 o de 16 aos segn de qu cortes se trate durante el cual se escribi la obra. Pero tampoco estamos seguros de que haya hecho su pr imera aparicin en 1554, puesto que n inguna de las tres edicio-nes de ese ao (Burgos, Alcal y Ambcres) parece ser la p r i m e r a 2 . Y hay otro hecho que dif iculta el problema de la fecha de composi-cin: consta que el Lazarillo circul en forma manuscrita antes de imprimirse , sin que sepamos cunto tiempo n i por qu razones 3 .
1 A . B O N I L L A Y S A N M A R T N , ed. d e l Lazarillo, M a d r i d , 1915 (Cls. de la lit.
esp.), p . x v i , se i n c l i n a p o r l a fecha ms tarda, m i e n t r a s q u e C H . P H . W A G N E R ,
p r l o g o a l a t raduccin de L o u i s H o w , N e w Y o r k , 1917, p p . x v i i i - x x , def iende
l a fecha ms a n t i g u a . L o s a r g u m e n t o s de W a g n e r nos p a r e c e n ms c o n v i n -
centes: las pa labras " v i c t o r i o s o e m p e r a d o r " (p. 266 de l a ed. d e l Lazarillo p o r
J . C e j a d o r , Cls. casi^ M a d r i d , 1914, q u e es l a q u e u t i l i z a m o s e n este trabajo) ,
e n vez d e l u s u a l " i n v i c t o e m p e r a d o r " , p u e d e n referirse c o n c r e t a m e n t e a l a
rec iente v i c t o r i a de C a r l o s V sobre los franceses e n P a v a (1525); d e l m i s m o
m o d o , l a a lusin a los " c u y d a d o s de e l rey de F r a n c i a " (p. 151) hace p e n s a r
e n l a p r e o c u p a c i n de F r a n c i s c o I, p r i s i o n e r o de C a r l o s V . 2 Despus de rechazar r o t u n d a m e n t e l a hiptesis d e M o r e l - F a t i o , segn e l
c u a l l a de B u r g o s podr a considerarse c o m o editio princeps, R . F O U L C H - D E L B O S C ,
" R e m a r q u e s sur Lazarillo de Tormes", RHi, 7 (1900), 81-86, l l ega a l a c o n c l u -
sin de q u e n i n g u n a de las tres edic iones de 1554 es p r o t o t i p o de las otras dos;
a f i r m a q u e todas p r e s u p o n e n l a ex is tenc ia de u n a edic in a n t e r i o r a l 26 d e
febrero de 1554 (fecha de l a de A l c a l ) , y s u p o n e q u e e l o r d e n c r o n o l g i c o de
esas tres ed ic iones es e l s iguiente: A l c a l , B u r g o s , A m b e r e s . 8 W A G N E R , ed . cit . , p . x x , cree q u e esta c irculacin s u b r e p t i c i a y a n n i m a se
158 A L B E R T A . SICROFF N R F H , X I
Amrico Castro ha dicho que este anonimato debe considerarse como u n elemento artstico esencial a la obra, y que hay que acep-tarlo como t a l 4 ; s in embargo, la ident idad del autor ha inquietado y sigue inquietando a los estudiosos. S i el l i b r o contina sin autor conocido no es ciertamente por falta de candidatos. Comenzando p o r l a atribucin al Jernimo fray J u a n de Ortega, hecha por fray Jos de Sigenza en su Historia de la Orden de San Jernimo, l a lista de posibles autores es bastante n u t r i d a ; en el la aparecen los nombres de Diego H u r t a d o de Mendoza, los hermanos J u a n y A l -fonso de Valds, Cristbal de Villaln, L o p e de R u e d a y Sebastin de Horozco; pero en ningn caso hay pruebas terminantes 5 .
L a cuestin de la integridad del texto y l a del sentido del Laza-rillo en su conjunto debern resolverse, en fin de cuentas, por medio de u n anlisis estilstico. E n efecto, aqu los problemas son de otro orden. Si los crticos modernos han dado al Lazarillo gran variedad de sentidos, subrayando cada uno u n aspecto distinto y a veces aspectos inexistentes, cabe siempre comprobar el acierto de sus interpretaciones y obtener resultados posiblemente ms provechosos que los que puedan resultar de la bsqueda del autor y de las fechas de composicin y publicacin. Tenemos el texto a la vista; y, dentro de las l imitaciones que nos imponen nuestra poca y nuestra propia personalidad, estamos en l ibertad de sacar de l los sentidos que q u i e r a revelarnos. A travs del examen estilstico del Lazarillo espe-ramos, pues, arrojar alguna luz sobre estas cuestiones de u n i d a d e integridad del texto y del sentido total de la obra, y quiz hasta hacer alguna sugerencia en cuanto a la composicin y la circulacin del manuscrito.
Durante mucho tiempo los crticos han recalcado sobre todo la correspondencia entre el Lazarillo y el m u n d o "objetivo". Charles P h i l i p Wagner insiste, por ejemplo, en su " implacable real ismo"
e x p l i c a p o r e l carcter a n t i c l e r i c a l de l a o b r a , i d e a sobre l a c u a l v o l v e r e m o s en
n u e s t r a conclusin. 4 A . C A S T R O , i n t r o d u c c i n a l a ed. d e l Lazarillo p o r E . W . Hesse y H . F .
W i l l i a m s , M a d i s o n , 1948, p . x i : " W e s h o u l d real ize , however , that this a n o n y m i t y
is n o t a n acc ident , o r a n o m i s s i o n , b u t a n essential aspect o f the l i t e r a r y
r e a l i t y o f the b o o k . I f we take the fact of th is a n o n y m i t y as a p o i n t of d e p a r t u r e ,
we m a y p e n t r a t e the b o o k m o r e d e e p l y a n d enjoy i t bet ter t h a n t h r o u g h
m e r e appeasement of o u r c u r i o s i t y a b o u t the author 's a m e " . 5 E n l a i n t r o d u c c i n a su ed. d e l Lazarillo, C e j a d o r resume b r e v e m e n t e los
a r g u m e n t o s expuestos e n p r o y e n c o n t r a de l a a t r ibuc in a estos escritores
( p p . 26-35), y l a n z a a su vez l a c a n d i d a t u r a de Sebastin de H o r o z c o ( p p . 35-68),
c u y a v i d a y o b r a e x a m i n a d e t a l l a d a m e n t e c o n objeto de d e m o s t r a r q u e fue l
e l a u t o r d e l Lazarillo. P e r o sus a r g u m e n t o s n o l l e g a n a convencer , y y a E . C o -
T A R E L O Y M O R , " R e f r a n e s glosados de Sebastin de H o r o z c o " , BAE, 2 (1915),
p. 683, p u s o de mani f ies to su d e b i l i d a d . E n su l u m i n o s o ensayo El sentido del (
N R F H , X I SOBRE E L E S T I L O D E L " L A Z A R I L L O " 159
(ed. cit., p. i i i ) , y Morel -Fat io slo tiene ojos para su cal idad de stira social 6 . A l hacer del Lazarillo el reflejo de cierta real idad exterior (la de la existencia o la de u n sistema social, enfocado satricamente), estos crticos equivocan la intencin de la obra. E n efecto, e l Laza-rillo es ms bien la expresin de u n estado de nimo interior, vaciado en el molde de una obra de arte. T a n t o el estado de nimo del autor como la tcnica artstica con que se expresa deben considerarse como algo dinmico, que acta sobre la sustancia de la real idad que l o rodea. E n una palabra, no se trata de ''reflejo", sino de creacin l ite-raria.
Desde el Prlogo mismo, e l Lazarillo es una obra de creacin l i teraria. A q u se pulsan, en rpida sucesin, las cuerdas que habrn de resonar a lo largo de la obra. Para Wagner, era ste ' u n prlogo bastante convencional, en que el autor promete referir los hechos de su v ida a peticin de algui ten a q u i e n l lama vuestra merced" (ed. cit., p. x i i i ) ; pero la verdad es que el Prlogo cumple la funcin de establecer para nosotros la existencia de u n yo autobiogrfico (el de Lzaro), de u n m u n d o de cosas y acontecimientos notables dentro del cual se mueve, y tambin la relat ividad de los valores ( ' los gus-tos no son todos vnos, mas lo que vno no come otro se pierde por e l lo" , p. 71); nos hace ver que el mvil de los hombres es el afn de honra y fama ("la honra cra las artes", p. 72) y que Lzaro habr de reclamar sus derechos ("por que se tenga entera notic ia de m i persona", p. 74) mediante "esta nonada, que en este grossero estilo escriuo" (pp. 73-74).
Para que no esperemos ver realizadas hazaas verdaderamente heroicas en este m u n d o cambiante e inseguro, Lzaro nos advierte que la bsqueda de la honra no va siempre acompaada en el hom-bre por u n deseo igualmente intenso de realizar grandes hechos. A m e n u d o bastar la apariencia exterior de honra, sin el contenido de u n a accin noble. E l autor presenta hbilmente esta premisa en l o que podemos considerar el eje del Prlogo. Dentro de la idea de honra, pasa inadvertidamente del reconocimiento de u n mrito real a l reconocimiento de u n mrito inexistente: menciona al predi-cador que cumple su tarea buscando el provecho de las almas y que recibe con gusto las justificadas alabanzas, y acto seguido nos habla del noble que, a pesar de haber hecho u n papel deslucido en la justa, se aferra con avidez a los inmerecidos elogios que le hacen. Magistralmente se ha salvado el abismo existente entre el hombre que, sin buscar las alabanzas, se muestra satisfecho de recibirlas
6 A . M O R E L - F A T I O , tudes sur l'Espagne, P r e m i r e srie, P a r i s , 1895, p . 162:
" L ' a u t e u r , esprit trs caust ique et trs observateur, n ' a eu e n v u e que l a satire
sociale, ne s'est v r i t a b l e m e n t p r o c c u p q u e de cela: le reste, c'est--dire
l ' h i s t o i r e q u i r e l i e les uns a u x autres les pisodes de cette satire, ne c o m p t e
g u r e , n i p o u r l u i n i p o u r n o u s " .
i6o A L B E R T A . SICROFF N R F H , X I
cuando ha realizado bien su funcin, y el que se regodea en los elo-gios aunque resulten ridculos al lado de sus poco honrosas hazaas. E l autor no vacila en subrayar la idea con una pregunta sardnica (p. 73): "Just m u y ruynmente el seor don F u l a n o e dio el sayete de armas al truhn, porque le loaua de auer l leuado muy buenas lanas: qu hiziera si fuera verdad?"
P o r si an hiciere falta demostrar que el Prlogo tiene u n a funcin artstica de pr imer orden, recordemos la clarinada con que Lzaro anuncia su propsito, al comienzo: " Y o por bien tengo que cosas tan sealadas y por ventura nunca oydas n i vistas vengan a not ic ia de muchos y no se entierren en la sepultura del o lu ido. . (pp. 69-70). Despus de una serie de consideraciones que subrayan el carcter equvoco de la existencia, Lzaro termina calificando su composicin de "nonada que en este grossero estilo escriuo". Cmo se puede l lamar "prlogo convencional" (que sera la simple decla-racin de la intencin de contar unos detalles biogrficos) a estas pginas tan hbilmente construidas para hacernos penetrar en u n m u n d o cuyo nico y "verdadero" sentido se confunde, en u n m u n -do en que todas las cosas son multivalentes, hasta el grado de que a veces "son" (si cabe usar esta palabra) todo lo contrario de l o que parecen ser o deben ser?
A u n q u e no rechazamos categricamente la observacin de T a r r , segn el cual el tema del hambre es el que da u n i d a d a los tres p r i -meros tratados 7 , nos inclinamos a a t r i b u i r ms importancia a l a u n i d a d estilstica que a la u n i d a d temtica en esta pr imera parte, ncleo de la obra. L a tcnica l i teraria del autor acta sobre la sus-tancia de u n m u n d o incierto y hosti l (la hosti l idad suele ser fruto de la incert idumbre, como cuando Lzaro es vctima de las circuns-tancias por no haber calculado sus diversas potencialidades). Esta tcnica es, en nuestra opinin, el punto sobre el cual se mantiene en perfecto e q u i l i b r i o todo el contenido de los tres primeros tra-tados.
Si queremos concentrar nuestra atencin en las tcnicas emplea-das por el autor del Lazarillo para poner en movimiento este m u n d o de incertidumbres, de falsas apariencias, de cosas que en vez de ser iguales a s mismas contienen reflejos contradictorios, podemos co-menzar por hacer ver la manera como impone el m u n d o del valor sobre el del anti-valor. A l in ic iar su relato, Lzaro comprende que, a u n siendo u n hroe tan insignificante, debe tener su genealoga.
7 F . C O U R T N E Y T A R R , " U n i t y i n the Lazarillo de Tormes", PMLA, 42
(1927), p . 412: " T h e s e tractados, each ar t i s t i ca l ly s u p e r i o r to the other , f o r m a
u n i t i n themselves. T h i s u n i t y is f u r n i s h e d b y the c l i m a c t i c d e v e l o p m e n t o the
h u n g e r thme, as L z a r o goes f r o m b a d to worse to w o r s t " . T a r r a f i r m a q u e e l
descenso de tensin e n los tratados subsiguientes se debe a l a g o t a m i e n t o d e l
t e m a d e l h a m b r e (p. 420); l u e g o vo lveremos sobre esta i d e a .
N ' R F H , X I SOBRE E L E S T I L O D E L " L A Z A R I L L O " l 6 l
As, pues, decide registrar las circunstancias de su nacimiento. E l hecho de que ste tuviera lugar ' 'dentro del ro T o r m e s " dara incluso cierto carcter heroico a su origen, si no fuera por la aclara-cin de que la miseria oblig a su madre a trabajar en la acea, a la o r i l l a del ro, hasta el momento mismo en que lleg l a l m u n d o . E n cuanto al padre, Lzaro se ve forzado a contar que lo sorpren-dieron cuando robaba el grano de los costales que la gente l levaba a l m o l i n o . S in embargo, su prisin queda revestida con la frmula "confess e no neg y. padesci persecucin por just ic ia" , que coloca la ratera y su castigo en u n contexto valioso, pues, como observa Cejador (p. 78, nota), esas palabras son eco del "confessus est et n o n negavit" del evangelio de San J u a n (1:20) y del "beati q u i persecutionem pat iuntur propter j u s t i t i a m " del Sermn de la M o n -taa (San Mateo, 5:10). Pero Lzaro, no contento con dejar expuesto a su padre a la vista de todos con una vestidura que le sienta tan mal , aade que particip en "cierta armada contra moros", donde d i o su vida como leal criado de su seor, y slo entre parntesis explica que lo que le hizo intervenir en la armada fue el destierro a que dio lugar su conducta. Ms tarde, cuando Lzaro va a acom-paar a l ciego, su madre se complace en recomendarlo como hi jo de u n hombre que muri "por ensalmar la fe" en los Gelves (p. 88). N a d a ms se vuelve a decir sobre las circunstancias de ese gran sacrificio paterno, de modo que el autor ha realizado el " m i l a g r o " de transformar en mrtir a u n ratero.
E n ms de una ocasin se repite este artificio l i terario que con-siste en elevar a mayor n ive l acontecimientos ruines, revistindolos de frmulas o contextos valiosos. Cuando el ciego i n i c i a a Lzaro en los modos de conducta que le permitirn prosperar en la vida, en-marca sus enseanzas con las palabras: " Y o oro n i plata no te lo puedo dar, mas auisos para v i u i r muchos te mostrar". U n a vez ms, Cejador observa (p. 91, nota) la sorprendente semejanza de esta frase con la de San Pedro (Hechos de los Apstoles, 3 : 6 ) : " A r g e n t u m et a u r u m non est m i h i ; q u o d autem habeo, hoc t i b i do: I n nomine Jesu C h r i s t i Nazareni surge et a m b u l a " . N o cabe duda de que el autor utiliz conscientemente la frase pronunciada por San Pedro a l curar al paraltico, pues en seguida hace decir a Lzaro que, des-pus de Dios, es el ciego quien le ha dado la vida y le ha a lumbrado y adestrado "en la carrera de v i u i r " (p. 91).
H a y otro pasaje en que, sin recordar u n texto preciso de la Escritura, el autor logra, por decir as, rodear de una aureola de valor u n hecho vulgar. Es el momento en que Lzaro procura que el calderero le d la llave para abr ir el arcaz en que el clrigo esconde su pan. T a l parece como si el calderero fuese el mismsimo guardin de las llaves del cielo; Lzaro lo l lama "anglico" (p. 141), le ayuda en la bsqueda de la llave con sus "flacas oraciones", imagina ver la
l 6 2 A L B E R T A . SICROFF N R F H , X I
"cara de D i o s " dentro del arcaz y por fin logra tener acceso a aquel "parayso p a n a l " (p. 142).
Si estudiamos la manera como el autor del Lazarillo presenta la calidad enigmtica de la existencia, veremos que no slo los acon-tecimientos, sino aun las cosas dejan de ser lo que son. Las cosas n o son entidades estticas cuya ident idad puede determinarse de manera infa l ib le . Cuando Lzaro, despus de acercar el odo al toro de piedra para or el r u i d o que de l sale, siente chocar brusca-mente su cabeza contra el inanimado peasco, dice que ha sido vc-t i m a de una "cornada", que lo deja adolorido durante ms de tres das. Se confunde, si es que no se borra totalmente, la frontera ntre-l o animado y lo inanimado. Ms complejo es este deliberado tras-torno de la integridad de las cosas en el episodio del jarro de v ino. E l ciego ha descubierto que Lzaro se lo bebe, y prepara su ven-ganza. Morosamente el muchacho se entrega al goce del "sabroso l i q u o r " , con la cara vuelta al cielo y los ojos entrecerrados para me-jor paladearlo, cuando de pronto el ciego levanta el jarro y lo deja caer con toda su fuerza sobre la boca de Lzaro. E l v i n o ha dejado de ser "sabroso l i q u o r " para convertirse en contenido de u n jarro "dulce y amargo", y an sufrir otra transformacin: ser el blsamo que mitigue el dolor de las heridas, mientras el ciego se b u r l a (p. 102): "Qu te parece, Lzaro? L o que te enferm te sana y da s a l u d " 8 . Ms tarde se habla otra vez de esa v i r t u d curativa del v i n o : cuando Lzaro sufre las desastrosas consecuencias del robo de la lon-ganiza, el ciego vuelve a lavar con l sus heridas, y le dice que debe ms al v ino que a su padre, puesto que le ha dado la vida no una, sino m i l veces (p. 117).
E n ningn lugar es ms evidente la aficin del autor a jugar con la real idad de las cosas que en la escena en que Lzaro le esca-motea al ciego la m i t a d de las limosnas. N o basta describir la sisa. E l autor subraya el acto de prestidigitacin que convierte a las blan-cas en medias blancas (pp. 96-97): " Q u a n d o le mandauan rezar y le dauan blancas, como l careca de vista, no aua el que se la daua amagado con ella quando yo la tena lanzada en la boca y la media aparejada, que por presto que l echaua la mano, ya yua de m i cambio anichi lada en la m i t a d del justo precio". A l ciego no le queda sino quejarse de que las blancas de antao se han convertido en medias blancas, y concluir con la ambigua frase: " E n t i deue estar esta desdicha".
E n el m u n d o equvoco en que se mueve Lzaro no slo son cam-biantes las cosas y las circunstancias, sino que a menudo tambin
8 B A T A I L L O N , op. cit., p . 17, d ice q u e esta l t i m a frase p o d r a ser u n refrn.
S i l o es, b i e n p u d o haberse d i r i g i d o en su o r i g e n c o n t r a los cr is t ianos nuevos:
los j u d o s " e n f e r m a r o n " a l d e r r a m a r l a sangre de C r i s t o , y a l convert irse f u e r o n
sanados r e c i b i e n d o esa m i s m a sangre en l a c o m u n i n .
N R F H , X I SOBRE E L E S T I L O D E L " L A Z A R I L L O " 163
van engarzadas en contextos contrarios a ellas. Cuando Lzaro pre-para su ltima venganza contra el ciego y finge buscar u n sitio por donde su amo pueda vadear el arroyo a pie enjuto como Moiss al apartar las aguas del M a r R o j o , o como Cristo al inv i tar a sus discpulos a caminar sobre las olas, el ciego lo alaba por su "dis-crecin", que no es sino la sed de venganza a punto de quedar satis-fecha (pp. 119-120).
Ms tarde, cuando Lzaro sirve a l clrigo, tiene ocasin de descubrir que hasta la v ida y la muerte (esto es, su p r o p i a v ida y la muerte de otro) pueden concurr ir en una sola situacin. Porque justamente el banquete que sigue a u n entierro es la nica ocasin que tiene Lzaro de echarse algo a la boca para mantenerse con vida. B i e n puede afirmar: " e l da que enterruamos, yo viua", y aadir luego: " D e manera que en nada hal laua descanso saluo en la muerte, que yo tambin para m como para los otros desseaua algunas vezes; mas no la va, aunque estaua siempre en m " (pp. 138-139). L a asociacin de dos opuestos (vida y muerte) en una misma situacin parecera ser la consecuencia de una desagregacin pre-via entre semejantes que deben acompaarse uno a otro. E n la es-cena en que el ciego descubre el robo de la longaniza por su cria-do, el autor ha logrado desvincular la sepultura de la muerte. L-zaro siente tal pavor que desea verse sepultado, "que muerto ya lo estaua" (p. 114).
U n o de los problemas que surgen en este m u n d o cambiante y equvoco es e l del j u i c i o sobre la naturaleza y el valor de las cosas. C o m o las cosas han perdido su estabilidad metafsica, resultando imposible juzgar de su verdad absoluta, lo ms natural es que la apariencia externa se convierta en fundamento de todo j u i c i o de valor. Y este ju ic io , tanto de las personas como de las cosas, es siem-pre modificable, puesto que las manifestaciones externas pueden variar. Lzaro' declara que en u n comienzo se senta desazonado por el "hombre moreno" que sola visitar a su madre, y que "auale miedo, viendo el color y m a l gesto que tena"; pero luego nota que a causa de esas visitas mejora su condicin, ya que ahora puede comer pan y carne y calentarse en el invierno, y entonces confiesa que le fue tomando cario a su padrastro (p. 82). E l que Zayde hurte para ayudar a la fami l ia de Lzaro no altera la opinin de ste, pues sus juicios de valor no se r igen por ningn cdigo de moral . A n ms, el celo que pone Zayde en hurtar para mantener a la mujer querida provoca esta reflexin de Lzaro: " N o nos maraui-llemos de v n clrigo n i frayle porque el vno hurta de los pobres y el otro de casa para sus deuotas y para ayuda de otro tanto, quando a v n pobre esclauo el amor le animaua a esto" (p. 85).
A l encarar en el n i v e l artstico el problema de la verdad y de la realidad, el autor del Lazarillo llega a soluciones que se anticipan
164 A L B E R T A . SICROFF N R F H , X I
extraamente a ciertos temas que ms tarde prevalecern en la his-toria intelectual de E u r o p a . L a conclusin a que llega Lzaro des-pus de su fatal encuentro con ;el toro de piedra, a saber, que l est solo y que por s mismo debe abrirse paso en el m u n d o (p. 90), parece prefigurar la idea de que el yo es la nica cert idumbre. Desde luego, este descubrimiento no se concibe de manera intelectual, n i corresponde a u n problema ideolgico preexistente: problema y solucin han surgido, de u n golpe, por medios puramente artsticos. Pero aunque la revelacin no tenga el filo de una demostracin filosfica, el hecho es que Lzaro sabe ahora que el yo es el p u n t o de partida para el descubrimiento de la verdad. Y a en u n pasaje anterior, cuando ve asustarse a l hermanico por la cara negra de su padre, podemos observar cmo Lzaro va adquir iendo consciencia de ese mismo hecho. A q u se l i m i t a a meditar (p. 84): "Quntos deue de auer en el m u n d o que huyen de otros porque no se veen a s mesmos!" Pero donde mejor se ut i l i za l iterariamente este p r i n -c i p i o del yo como punto de partida para la conquista de la ver-dad, es en la escena del racimo. Cuando el ciego descubre que Lzaro se ha comido las uvas de tres en tres, porque no ha chistado al ver que l las toma de dos en dos, parece haberse salvado el abismo entre el m u n d o inmanente y el trascendente en una forma que casi presagia el argumento ontolgico con que Descartes demuestra l a existencia de Dios.
E l T r a t a d o tercero constituye una culminacin de los dos ante-riores, no precisamente porque en l llega a su mximo desarrollo el tema del hambre, como ha dicho T a r r , sino ms b ien en u n sentido artstico, pues la figura del escudero permite llevar a u n a conclusin las premisas sentadas en los dos primeros tratados. Lzaro h a .estado viviendo en u n m u n d o engaoso e inseguro, en el cual las apariencias, sin ser indic io absoluto de la naturaleza de las cosas, constituyen el nico elemento orientador. E l tercer tratado nos ha-blar de experiencias vacas de contenido, elevadas a la categora de valor sustancial. Si el hambre tiene aqu tanta importancia es porque parece haber corrodo la sustancia inter ior de las cosas y de los hom-bres. Lzaro penetra en una casa lbrega, vaca de muebles. L a cama es "negra"; el colchn, " h a m b r i e n t o " (p. 176); la espada del escudero, con todas sus cualidades, est desprovista de hazaas de valor; el nuevo amo se jacta de poseer casas an no construidas y u n palomar ya derribado (pp. 212-213). Cuando Lzaro se topa con el escudero, el t iempo mismo parece haberse vaciado de aconteci-mientos significativos. P o r pr imera vez se pone a contar las horas. " N o eran dadas las ocho" cuando encuentra a l nuevo amo; a las once el escudero entra en la iglesia para or misa; amo y criado llegan a casa a l sonar la una; a las dos, todava est Lzaro dando cuenta de su vida, sin atreverse a rozar siquiera el fundamental tema
N R F H , X I SOBRE E L E S T I L O D E L " L A Z A R I L L O " 165
de la comida, pues no le ve a l escudero "ms aliento de comer q u e a v n m u e r t o " (pp. 170-171).
E n este m u n d o fantasmagrico, la relacin de Lzaro con su amo no es igual a la que tuvo con el ciego y con el clrigo. A q u no habr luchas de ingenio entre mozo y amo, n i "calabazadas" contra u n objeto slido. Lzaro y el escudero se vern unidos como dos individuos que deben sufrir, no los golpes que uno p r o p i n e al otro, sino los que les l lueven a ambos por la misteriosa adversi-dad de la existencia misma. Juntos pasan la pr imera noche sobre el mismo camastro, tirado Lzaro a los pies de su amo. E l rencor que ha sentido por el ciego y por el clrigo se cambia en compasin, y la realidad l lena de aristas que ha rodeado a los dos amos anteriores es sustituida por la atmsfera "encantada" en que se mueve el de ahora. Lzaro suele echarle pullas entre dientes, pero no se atreve a violentar la integridad de la ilusin en que vive. Observa, pues, cmo el escudero exhibe su extraordinaria espada, cmo se echa el cabo de la capa sobre el hombro y pone la diestra en el costado, a manera de u n gran actor que abandona solemnemente la escena. Slo cuando el amo ha salido de casa y sube por la calle arriba " c o n tan genti l semblante y continente" (p. 181), slo entonces se permite Lzaro una exclamacin y u n comentario sobre los secretos que el Seor se ha dignado revelarle. H a podido descubrir cuan i lusor ia es la realidad. Quin sospechara que ese escudero tan pagado de s mismo no ha comido desde ayer sino el mendrugo que le ha ofrecido su criado? Quin creera que ha pasado la noche en tan "negra" cama?
De los tres amos a que ha servido, ste es el nico por el cual siente Lzaro verdadero afecto, y aun la ms tierna consideracin. H a y que ver con qu grat i tud acoge la oportunidad de part ir con el escudero su pobre cena de pan, tripas y ua de vaca, sin tocarle en la honra (pp. 191-192). Y a medida que se van estrechando los lazos entre ellos, Lzaro llega a privarse de comida para tener algo que dar a su amo: " Y muchas vezes, por l leuar a la posada con que l lo passasse, yo lo passaua m a l " (p. 196).
E l descubrimiento que hace Lzaro de la bolsa vaca del escu-dero es, artsticamente, el momento en que se nos revela de l leno cmo amo y criado se unirn por la compasin y sufrirn juntos las adversidades de la vida. Tenemos aqu la ltima fase de u n a serie inic iada con el "avariento fardel" del ciego, que Lzaro sangra en busca de sabrosas longanizas, y proseguida con el arcaz del clrigo, cuyo contenido es nuevo botn de la lucha de ingenio entre amo y criado. Pero ahora la "bols i l la de terciopelo raso" est tan enjuta, tan hecha cien dobleces y tan sin seal de haber llevado una blanca desde hace mucho (p. 197), que Lzaro comprende que la desdicha de su amo es igual a la de l. N o hay sino compartir las adversidades
i66 A L B E R T A . SICROFF N R F H , X I
y fortunas. Mientras Lzaro mendiga, algo pueden comer; cuando e l ayuntamiento prohibe mendigar, sufren hambre juntos. Y cuando e l escudero entra milagrosamente en posesin de u n real, una vez ms se pone la mesa, aunque el hado interviene para asustar a Lzaro de tal manera que no puede tomar gusto a los manjares.
L a i n t i m i d a d que establece entre amo y criado su comn sufri-miento de las adversidades plante al autor u n problema l i tera-r i o , resuelto con verdadera maestra. Cmo romper esta relacin, puesto que hay que romperla para que Lzaro viva las siguientes aventuras que deben l levarlo al "buen puerto" anunciado en el Prlogo? L a relacin con el escudero requera u n desenlace dist into de los que l iberaron a Lzaro del ciego y del clrigo. N o p u d i e n d o recurr i r ya a los porrazos, el autor dio con una solucin genial , que ahora nos parece la nica salida posible dentro de la integridad del Tratado tercero: aprovecha la fantasmal atmsfera que rodeaba a Lzaro y al escudero, y hace que este ltimo, el ms inmateria l de los dos, se evapore de la escena como jirn de nube desvanecido p o r una suave brisa. E l tercer amo se esfuma, pues huye de sus acreedores so pretexto de salir a cambiar una moneda. . . que no posee (p. 218). C u a n d o Lzaro tiene que enfrentarse a las duras consecuencias de esta situacin, las circunstancias vuelven a ser propicias para rea-n u d a r la batalla de ingenio y de carne y hueso con la vida.
L a estrecha u n i d a d de estilo creador y de material temtico que mantiene unidos los tres primeros tratados sufre u n notable aflo-jamiento en el resto del l i b r o . L a sospechosa brevedad de los tra-tados del mercedario y del capelln ha sido explicada parcialmente por T a r r (art. cit., pp. 413 ss.), q u i e n observa que, al echar aqu de menos u n ampl io desarrollo, somos vctimas de una errnea analoga con el tratamiento dado a los episodios anteriores, y nos engaa la divisin en tratados. E l Tratado quarto es para T a r r u n "prrafo de transicin, semejante a l p r i m e r o del Tratado tercero y a las frases iniciales del segundo, donde se dice que Lzaro se pone a mendigar en el intervalo entre u n amo y otro". E l fraile de la M e r c e d sera entonces una figura de transicin, lo mismo que el maestro de pintar panderos a q u i e n encontramos en las primeras lneas del T r a t a d o sexto y el alguacil mencionado al comienzo del sptimo.
Las observaciones de T a r r seran ms convincentes si esos amos a quienes se concede tan poco desarrollo no aparecieran todos des-pus de los tres primeros tratados, que muestran tan slida trabazn. Qu razn poda tener el autor, escrita ya ms de la m i t a d de su l i b r o (en la forma en que lo conocemos), para insertar de pronto personajes tan fragmentarios como el fraile, el capelln, el maestro de p intar panderos y el alguacil? E n cuanto al tratado del buldero, podramos convenir en que el autor ha cambiado la base de su obra y ha relegado a Lzaro a segundo trmino, convirtindolo en
N R F H , X I SOBRE E L E S T I L O D E L " L A Z A R I L L O " 167
"mero narrador de las hazaas de su amo". Pero esta explicacin, no obstante sus atractivos, nos parece incompleta. Es incompleta y engaosa sobre todo cuando T a r r afirma que el cambio de enfoque que recae ahora sobre el buldero, y no ya sobre Lzaro "es resul-tado directo de la situacin del T r a t a d o tercero, donde por p r i m e r a vez el enfoque recae sobre el amo", y que desde este punto de vista el l i b r o posee u n a u n i d a d orgnica y u n desarrollo coherente. Nos-otros no compartimos esta idea. N o creemos que el escudero pase a pr imer plano a expensas de Lzaro. Vemos ms b ien aqu el retrato de una relacin humana, en la cual no tendra sentido alguno la figura del escudero sin la presencia del mozo. Pero en lo tocante a los subsiguientes amos, es incuestionable que nada ganan con la presencia de Lzaro y que de hecho no lo necesitan, n i desde el punto de vista temtico n i desde el punto de vista artstico. Justa-mente esta independencia de los ltimos amos frente a Lzaro es la que hace surgir dudas en cuanto a la u n i d a d del Lazarillo. E l intento de salvar la u n i d a d de la obra viendo u n desplazamiento del enfoque, y asegurando que la parte posterior a l episodio de l escudero se desarrolla as coherentemente, aunque con menoscabo de la tensin, nos parece u n razonamiento fabricado ad hoc, con el cual se podra aceptar cualquier innovacin de los ltimos tratados sin ver una falla en la u n i d a d del Lazarillo.
Nos parece ms plausible considerar el T r a t a d o quarto como u n esbozo inconcluso. Casi podemos percibir el punto en que el autor comenz a bosquejar la historia del fraile: es cuando i n i c i a la descripcin del personaje: "gran enemigo del coro y de comer en el conuento, perdido por andar fuera, amicssimo de negocios seglares y visitar" (p. 226). No hay acaso cierta r u p t u r a y cierto cambio de direccin en el relato cuando Lzaro dice apresurada-mente que sirviendo al mercedario rompi sus primeros zapatos, que no pudo durar con el andariego fraile y que lo abandon por este mot ivo y "por otras cosillas que no digo"? Dejara el autor simplemente en esquema u n episodio que pensaba desarrollar ms tarde? No ser que le falt aplomo para someter a l fraile al mismo tratamiento aplicado a los amos anteriores?
T a m b i n el T r a t a d o sexto revela, si no precisamente u n carcter fragmentario, s el de u n esquema trazado de prisa y sin arte, des-tinado a lanzar a Lzaro por el sendero "ascendente" de su carrera. L a mencin del p i n t o r de panderos no parece tener propsito alguno, a menos que tambin este episodio se dejara pendiente para u n futuro desarrollo; y el capelln, del cual no se nos dice nada en absoluto, es apenas algo ms que u n jaln en el camino de Lzaro hacia el xito. N i el fraile, n i el p i n t o r de panderos, n i el capelln, n i el alguacil del T r a t a d o sptimo estn vaciados en u n molde artstico que recuerde, por remotamente que sea, los tres primeros
i 6 8 A L B E R T A . SIGROFF N R F H , X I
tratados. Lzaro no es de n i n g u n a manera u n yo, y los amos no le suministran u n ambiente en que pueda descubrir el carcter cam-biante, mult ivalente y enigmtico del v i v i r . A consecuencia de e l lo , hasta el lenguaje con que se despacha a estos amos es notablemente "seco" y carece de aquellos intensos matices a que nos ha acostum-brado la p r i m e r a parte.
A u n q u e tampoco el Tratado q u i n t o parece harmonizar con l a u n i d a d artstica del Lazarillo, encontramos en l ciertos vagos refle-jos del carcter de los tres primeros. Es verdad que Lzaro no se comporta sino como espectador de las aventuras del buldero, y que sus fortunas y adversidades, verdadera sustancia del l i b r o , se h a n dejado definitivamente de lado. S in embargo, la situacin tiene cierta flexibilidad, acorde con el tono de los primeros captulos, como cuando se menciona el carcter oportunista del buldero, que habla en " b i e n cortado romance" con quienes entienden latn y se hace u n Santo Toms con los clrigos ignorantes (pp. 228-229). Artsti-camente, la culminacin se logra yuxtaponiendo dos situaciones con-trarias, que tienen en comn su falsedad. Nos referimos a la trama u r d i d a por el buldero y el alguacil para vender bulas a los fieles mediante la simulacin de u n milagro. E l episodio c u l m i n a con la notable escena en la cual, mientras el alguaci l da coces y puadas a ms de quince hombres que tratan de sujetarlo, el buldero est en el p u l p i t o de rodil las, transportado en la d i v i n a esencia, en ms-tica comunin con Dios, a q u i e n acaba de pedir que muestre a l pueblo, por medio de u n milagro, la i n i q u i d a d de las acusaciones de falsedad que el alguacil ha lanzado contra las bulas (pp. 238-239). L a tensa yuxtaposicin de la refriega terrenal y el mstico arroba-miento queda hbilmente resuelta cuando los fieles despiertan al buldero de su "xtasis" y le suplican que perdone al alguaci l y l o l ibre de la i ra de Dios. E l buldero inv i ta a todos a hincarse de rodil las para implorar la merced d iv ina; l mismo, con las ma-nos en alto, vuelve sus ojos al cielo con tal fervor "que casi nada se le paresca sino v n poco de blanco" (p. 240). L a situacin llega a l desenlace cuando el buldero pone la ca lumniada b u l a en la cabeza del alguacil para volverlo en su acuerdo 0 . E n todo esto, Lzaro no ha sido ms que u n espectador. Sus aventuras se han dejado a u n lado para dar cabida a u n suceso que, si no se relaciona con l, s tiene que ver, al menos, con el resto del l ibro , puesto que ofrece u n ejemplo ms de la i lusoria real idad en que viven los hombres.
9 L a h a b i l i d a d c o n q u e se r e l a t a este e p i s o d i o n o reaparece e n las nuevas
ancdotas q u e l a ed ic in de A l c a l a a d e a l t ra tado d e l b u l d e r o . L a s ad ic iones
r e v e l a n u n a i n t e n c i n m o r a l i z a n t e (los q u e r e c i b e n g r a t u i t a m e n t e l a b u l a creen
q u e l a m e r a posesin d e l p a p e l les asegura l a salvacin) y tambin u n gozo casi
perverso e n las q u e m a d u r a s q u e sufren e n l a cara, p o r u n falso m i l a g r o , los
a lcaldes y anc ianos (pp. 243-252).
N R F H , X I SOBRE E L E S T I L O D E L " L A Z A R I L L O " 169
E l lt imo tratado nos hace volver al espritu de los tres p r i m e -ros, y viene a ser una culminacin adecuada dentro de la lnea evo-lut iva in ic iada en ellos e i n t e r r u m p i d a en los tratados intermedios. N o nos parece, como dice T a r r , que despus del intenso tratado del escudero decaiga la tensin. E l ltimo tratado nos lleva a u n punto final que constituye una realizacin m u y certera de las p r e m i -sas en que se funda todo el l ibro . E n vez de conducirnos al desenlace que podramos esperar, nos deja en la elevada tensin de u n e q u i l i -br io entre valor y anti-valor. Desde el punto de vista profesional, Lzaro ha llegado a una estabilidad. Pero qu estabilidad! Es ahora pregonero, oficio que para muchos sera apenas u n punto de part ida. Adems, est casado con una mujer que parece haber sido y seguir siendo manceba del arcipreste. P o r u n momento, esta situacin ame-naza con venrsele encima, cuando habla de los rumores que corren sobre estas aventurillas de su mujer. E l l a estalla entonces en juramen-tos y maldiciones. A duras penas logran aplacarla el arcipreste y Lzaro, y ste acaba por concederle completa l ibertad para i r y venir como desee, sin objeciones de su parte. C o n el comentario " Y ass que-damos todos tres b ien conformes", Lzaro logra afianzar una situacin esencialmente insegura. Defiende de ese modo su precaria posicin contra las murmuraciones de amigos y contrarios 1 0 . ste es el " t r i u n f o " de Lzaro, y su carcter ambiguo queda irnicamente subrayado p o r el hecho de que ocurre el mismo ao de la t r iunfa l entrada del E m -perador en T o l e d o .
E l anterior anlisis del Lazarillo en cuanto obra de creacin lite-rar ia nos muestra que no se ha resuelto todava la cuestin de la u n i d a d artstica de esta obra. Independientemente del carcter equ-voco de la divisin en tratados y de los ttulos que stos l levan, es difcil ver cmo los tratados cuarto, q u i n t o y sexto pueden l lenar orgnicamente la r u p t u r a que hay entre el tercero y el sptimo. E n breves palabras podramos decir que el fraile es u n personaje embrio-nario y que el buldero, aunque presentado estilsticamente en u n a forma a veces anloga a la empleada en los tres primeros tratados, trae consigo u n cambio de enfoque que no ha sido preparado en las partes anteriores. E l p i n t o r de panderos es u n personaje anmalo porque no tiene la menor importancia dentro del l i b r o , y la creacin del capelln es a todas luces u n simple artificio para llevar a Lzaro a " b u e n puerto".
Para concluir , podramos preguntarnos si lo que impidi al autor publ icar su l i b r o no habr sido la consciencia de no haber realizado plenamente su proyecto l i terario. Podra ser sta una explicacin
1 0 E s t a " i n e s t a b l e e s t a b i l i d a d " se parece algo, e n su espritu, a l a decis in
q u e t o m a d o n Q u i j o t e de aceptar l a ce lada q u e h a f a b r i c a d o p a r a su y e l m o
s i n someter la a l a p r u e b a de u n segundo g o l p e , q u e p o d r a v o l v e r a d e s t r u i r l a .
170 A L B E R T A . SICROFF N R F H , X I
ms plausible para la demora en la publicacin del Lazarillo que l a razn sugerida por Wagner (ed. cit., p. xx) , o sea que el espritu antic ler ical del l i b r o , en una poca en que la Inquisicin redoblaba su vigi lancia, lo hizo circular slo en forma clandestina y annima entre la fecha de su composicin y la de su impresin. Pero si per-maneci indito entre 1530 (aproximadamente) y 1554, por qu se public en este ao, cuando, lejos de d i s m i n u i r , haban aumentado las restricciones inquisitoriales para la expresin de ideas y senti-mientos como los que encontramos en el Lazarillo? D e ningn modo era ste, como parece suponer Wagner, u n momento ms propic io . P o r nuestra parte nos inclinaramos a pensar que, aun cuando el autor no lo haba dado por concluido, el Lazarillo comenz a c ircular en copias manuscritas, lleg en esta forma a u n nmero cada vez mayor de lectores, y v ino por ello a estamparse en letras de molde.
A L B E R T A . S I C R O F F
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y .