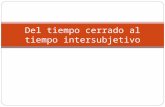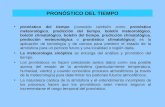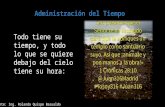BarcenaAprendices Del Tiempo
description
Transcript of BarcenaAprendices Del Tiempo

Aprendices del tiempo La educación entre generaciones por FERNANDO BÁRCENA Profesor de Fi losofía de la Educación, Universidad Complutense de MadridArt ista invitado RAÚL DÍAZ
«¿Quién confiaría en un maestro que, recurriendo al palmetazo, viera el sentido de la educación en el dominio de los niños por los
adultos? ¿No es la educación, ante todo, la organización indispensable de la relación entre las generaciones y, por tanto, si se
quiere hablar de dominio, el dominio de la relación entre las generaciones, y no de los niños?».
Walter Benjamin, Dirección única.
En 1926, Klauss Mann, de apenas 19 años, publica La danza piadosa, su primera novela. En ella narra el proceso de iniciación del
joven Andreas Magnus, símbolo tanto de una generación desorientada e inscrita en la tristeza de una época, como del malestar de
la juventud intelectual tras la derrota en la Primera Guerra Mundial en 1918. Quizá podríamos denominar a este aprendizaje del
joven Magnus el aprendizaje de la melancolía: el aprendizaje de los gestos imposibles, de los pasos que ya no nos llevan a ninguna
meta, que nos instalan en la modorra de un presente continuo, en el que sólo quedan las ilusiones perdidas, la decepción, la misma
que cierra La educación sentimental, de Flaubert. Tal vez, cuando se vive bajo el signo de la inquietud y la ausencia de certezas, o
sea, cuando se vive en este mundo, que es un mundo humano, eso es lo que nos pasa: al final, nos sorprende cierta melancolía y
se vuelve necesario un aprendizaje de la decepción.
En la última parte de la novela, Klauss Mann dice que estar en movimiento es madurar para el reposo: vivir es madurar para la
muerte. “No quiero mirar hacia el futuro –dice el joven Andreas–, el futuro no me interesa”. Y ésa es su melancolía. Pero ¿y la
nuestra, la de una generación que empieza a dar sus primeros pasos hacia una vejez segura? ¿A qué altura está nuestra
melancolía –los sueños que se diluyeron en las realidades, el tiempo que ya no tenemos, esa pena que no tiene nombre y nos besa
a diario en la boca? ¿Miran ellos, los jóvenes, al presente y nosotros, al pasado? ¿Será quizá que la juventud siempre es
melancólica y por eso no nos entendemos con ella, porque nuestra melancolía es distinta de la suya? Conviene de vez en cuando
intentar pensar esa distancia de tiempos, esa asimetría y esa diferencia, esa discontinuidad. Precisamente, la expresión
“convivencia entre generaciones” alude a la experiencia misma de un enfrentamiento, tan inevitable como necesario, entre esas
mismas generaciones, entre temporalidades distintas y asimétricas.
EL PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN O DE LA ESCUELA NO ES, POR MÁS QUE NOS EMPEÑEMOS EN ELLO, ENSEÑAR A LOS
JÓVENES EL ARTE DE VIVIR. ¿QUIÉN NOS AUTORIZA A ENSEÑAR A VIVIR A LOS JÓVENES? ¿QUIÉN NOS ENSEÑÓ A VIVIR A
NOSOTROS?
LOS NUEVOS COMIENZOS
Me interesa aquí pensar la experiencia de aquello que llamamos educación como lo que acontece entre las generaciones (en un
entorno familiar o institucional, público o privado) cuando se produce un juego de transmisiones marcadas por lo discontinuo, lo
asimétrico y la diferencia. Centraré esta idea a partir de una serie de breves cuestiones.
1. Lo primero que quiero señalar es la relación en el tiempo. El orden simbólico que liga unas generaciones con otras supone, simultáneamente, una toma de responsabilidad y una autorización concedida a los educadores. Una responsabilidad por el mundo en el que adultos y educadores van a introducir a los recién llegados, jóvenes y aprendices, bajo una autoridad que ellos mismos les conceden. Esta autoridad, este proceso de autorización –y creo que hay aquí una clave importante–, en vez de petrificar el mundo es lo que permite su transmisión, es lo que posibilita establecer “nuevos comienzos”.
2. Lo segundo es que, aun cuando la educación implique la transmisión de experiencias o, lo que es lo mismo, la transmisión de un mundo, el propósito de la educación o de la escuela no es, por más que nos empeñemos en ello, enseñar a los jóvenes el arte de vivir. ¿Quién nos autoriza a enseñar a vivir a los jóvenes? ¿Quién nos enseñó a vivir a nosotros? No se trata de eso, me parece, sino de otra

cosa. Se trata de transmitir el mundo, porque lo que importa es su duración. Se trata de la transmisión de un mundo de un tiempo a otro tiempo, de una generación a otra, de un tiempo adulto o viejo a un tiempo joven o niño. La duración del mundo entonces no equivale a su inmutabilidad o estabilidad, sino a su recreación en otro, en ellos, en los jóvenes y en los aprendices. Ellos lo recrean; en ellos comienza el mundo de nuevo; ellos lo tienen que experimentar. Lo que importa es poder experimentar esa transmisión con toda su inquietud, con toda su inestabilidad y toda su diferencia.
3. Es evidente –y ésta es otra cuestión a tener en cuenta– que nuestra concepción del mundo –el mundo tal y como es pensado y representado en un discurso– influye en nuestras ideas educativas, en la idea que nos hacemos de la formación de la persona. Es muy fácil, por lo tanto, hacer de ese acto de transmitir un mundo una especie de trayecto en el que, como educadores o como adultos, forcemos a los jóvenes a un viaje por la representación que de ellos (nos) hemos elaborado, o por la representación que tenemos del modo en que ellos tienen que experimentar el mundo. Y precisamente lo que importa es que el viaje de formación lo realicen hacia afuera, no hacia el interior de una representación que les es ajena (la nuestra). La educación entre las generaciones se vuelve así pura exposición: educar es salir, viajar. Por eso, o mejor dicho para eso, los adultos, los educadores debemos evitar convertirnos en meros instructores de la realidad.
4. ¿Qué significa, entonces, transmitir? Toda transmisión se resuelve en una serie de actos –narrar, explicar, demostrar, adoctrinar, informar, escuchar, desear, testimoniar– de naturaleza diferente, y que por lo tanto no son equivalentes entre sí, no es lo mismo informar que adoctrinar ni narrar que explicar. Nada garantiza entonces el éxito de la transmisión, y no es posible, en verdad, definir desde ningún modelo previo el conjunto de competencias que la definen. Así que, y esto es lo relevante aquí, en esos actos de transmisión se puede jugar el destino del otro, el del aprendiz. Y aunque por las características propias de la sociedad de la información en que vivimos pensemos que la transmisión se resuelve en su contenido, no es así en absoluto. Lo que esa experiencia pone en juego es, en realidad, una relación entre dos personas en un marco institucional o privado, y esta relación decide la suerte de las significaciones transmitidas. Pero la transmisión como experiencia de una relación no puede confundirse sin más con el acto de volver accesible, y de forma indiferente o neutral, un cuerpo dado de información. Transmitir es más que comunicar. En la transmisión hay presencia: la presencia de alguien que da y que recibe. Toda relación pedagógica, entonces, se resuelve en un hacerse presente en lo que se dice, en lo que se hace y ante quien se dice. De acuerdo con esto, la educación y la cultura encuentran su justificación en la existencia de un mundo común, que es el resultado de una pluralidad de generaciones y de individuos. Es el mundo –la experiencia del mundo y la de su duración en el tiempo–, la condición de posibilidad de toda experiencia educativa y, al mismo tiempo, es la duración del mundo lo que permite que los hombres lleguen a ser lo que son gracias a la mediación de otros hombres, que les transmiten ese mundo “durable” que llamamos cultura. Así, como experiencia instalada en la filiación del tiempo, la educación se resuelve siempre en una experiencia singular de alteridades. Todo educador es un mediador, pero no un sustituto, de la conciencia o de la existencia o de la subjetividad de otro.
5. Podríamos plantearnos una última cuestión: ¿en qué consiste esa transmisión de un

mundo que facilita la experiencia de “nuevos comienzos”? Es un acto poético en un sentido primordial del término: creación. Un acto de nacimiento, y también un testimonio. La experiencia de establecer “nuevos comienzos” de la que he hablado no puede definir otro tipo de relación que una relación poética con el mundo, con los otros, con uno mismo. Esto es algo meramente intuitivo todavía, pero tengo la sensación de que eso que nombro como poética supone una especie de viaje hacia afuera desde el interior de la experiencia. Tiene que ver, creo, con hacernos presentes de otro modo en aquello que hacemos, en lo que transmitimos y ante quien nos relacionamos; tiene que ver con una cierta ruptura de la lógica de las relaciones establecidas. Algo así como el intento de abrir un lugar dentro de la norma y la regla para aceptar lo extraño, lo diferente, lo otro. Como seres que venimos al mundo por el nacimiento, aprendemos a comenzar cuando la historia ya ha empezado, y así ese comienzo nuestro y ese aprendizaje es también aprender a continuar y aprender a terminar o a concluir. Y aprendemos todo esto, o tal vez no aprendemos nada, estableciendo un pacto generacional en la filiación del tiempo, pero siempre desde la discontinuidad, desde la diferencia, creando modos de existencia en un mundo, que al mismo tiempo que renovamos con la acción y la palabra, permitimos que dure y que permanezca. Lo mantenemos y lo renovamos, lo re-creamos. A esto lo llamo una poética del comenzar.
Y toda reflexión sobre el comienzo, en la desigual trama de la convivencia entre las generaciones, siempre será una meditación
sobre la infancia. Por eso, considero que el mejor complemento de un enfoque de la educación que no desprecie la idea de
comienzo es reconocer que al final de un recorrido educativo hay que aprender a despedirse. La verdadera infancia “liberada”,
aquella a la que accedemos cuando ya la hemos perdido definitivamente, es la que tal vez debiera vivir en la mente y el corazón de
cada educador, como un impulso que lo sostiene para ayudar a que el otro establezca nuevos comienzos. Se trata de la infancia
que celebramos despidiéndola, es decir, aprendiendo a concluir. Entonces, recordar la infancia significa quizá preparar un mundo
común en el que el hecho de ser niños no sea sinónimo de imperfección y marginalidad, ni donde devenir adultos tenga el sentido
de una infancia traicionada.
Publicada en TODAVÍA Nº 21. Mayo de 2009