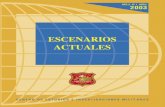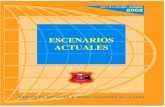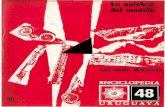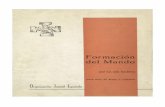Cesim 5 - 2003 - Blog del Ejército de Chile · tigo de la decadencia de aquellos Estados Na-ciones...
Transcript of Cesim 5 - 2003 - Blog del Ejército de Chile · tigo de la decadencia de aquellos Estados Na-ciones...
CONTENIDOS
“Escenarios Actuales” es editada y difundida por el Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM) en forma bimensual. Las ideas vertidas en los artículos contenidos en ella son de exclusiva responsabilidad de los autores y no representan necesariamente el pensamiento, doctrina o posición oficial del CESIM o del Ejército de Chile.
EDITORIALPág. 1
ARTÍCULOS:“Perspectivas para una política exterior y de defensa común de los países europeos”Pág. 3
“La Seguridad Energética”Pág. 13
PANORAMA INFORMATIVOPág. 28
LECTURAS RECOMENDADAS“Guerras por los recursos” - “La guerra de siempre”Pág. 30
REVISANDO LOS CLÁSICOSPág. 31
IMÁGENES CAMBIO DE MANDO “Imágenes de la entrega del CESIM”Pág. 32
El Centro de Estudios e Investigaciones Militares (CESIM), creado en el año 1994, es un organismo del Ejército de Chile, cuya misión es dirigir y gestionar la investigación y extensión en ciencias militares y en cien-cias de la ingeniería y tecnología militar, con el objeto de contribuir a la formación de investigaciones militares y civiles, en las áreas relativas a la función castrense y colaborar al desarrollo institucional.
Para desarrollar sus tareas académicas el CESIM cuenta con un Departamento de Planificación y Estudios Militares, un Departamento de Investigación, un Depar-tamento de Extensión y un Departamento de Informática, de Documentación y Pu-blicaciones, los que orientan su acción hacia áreas tales como: estrategia militar y defensa nacional, Fuerzas Armadas y sociedad, colaboración al desarrollo na-cional, e ingeniería militar y desarrollo tecnológico.
ESCENARIOSACTUALES Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003.
ISSN 0717-6805
CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 1
En este número presentamos dos temas, el primero relacionado con la política exterior y la defensa de los países europeos y el siguiente sobre el nuevo concepto de la seguridad energética. También hacemos referencia a las actividades más importantes efectuadas por el Centro durante el presente año y como aspecto final mostramos las imágenes de la entrega y recepción de la Dirección del Centro de Estudios e Investigaciones Militares.
Con respecto a la ponencia el General de División Rafael Ortiz Navarro es necesario establecer la importancia que tiene la Unión Europea para el acon-tecer mundial. En ese contexto es destacable la trascendencia del Tratado de Maastricht, que en 1992 dio vida a la UE y que se pronunció por una Política Exterior y de Seguridad Común, la cual vive actualmente una etapa de con-solidación después diversos esfuerzos.
Por otro lado queda de manifiesto la importancia que Europa asigna al multilateralismo, como garantía de legitimidad y efectividad de los mecanismos de solución de conflictos. En este sentido el derecho internacional y el respeto a los tratados se consideran elementos centrales del orden mundial imperante. Al respecto, los Estados europeos han logrado paulatinamente desarrollar es-trechos vínculos económicos entre sí y con otros países y regiones, alcanzando un importante nivel de integración económica, el que se ha transformado en un polo fundamental de las relaciones mundiales.
En su artículo, Martín Pérez Le Fort plantea una visión mundial y regional de la cuestión energética, la cual se ha transformado en una variable funda-mental para la seguridad y el desarrollo sustentable. En ese sentido la com-plejidad actual de los diversos escenarios que vivimos hacen indispensable el desarrollo de estructuras de seguridad capaces de prevenir o contrarrestar las amenazas tradicionales o asimétricas, que pudieren tener efectos en aquellas zonas geográficas donde los recursos energéticos se explotan, se producen o se distribuyen.
También se plantea la posibilidad de mantener una coordinación entre los países de la región, lo que permitiría una mejor relación de cooperación e intercambio de información en el ámbito de la Seguridad Energética, lo que
Editorial
2 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 3
implicaría la posibilidad de una preparación adecuada ante cualquier acon-tecimiento inesperado, incluyendo la amenaza terrorista. En ese contexto la cooperación mutua en este ámbito permitiría identificar variables relevantes para el desarrollo de futuras simulaciones de crisis, teniendo siempre presente una adecuada evaluación de aspectos políticos estratégicos que puedan afectar la producción y transporte de recursos energéticos.
En ese contexto se estima que este artículo permite contribuir al desarrollo del concepto de Seguridad Energética, el que ha cobrado fuerza en los últimos años. Su estudio, a la luz de la globalización, permite su incorporación en el debate académico de nuestro país y en la región.
Al asumir como Director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares deseo aprovechar la oportunidad que me brinda este editorial para saludar a los suscriptores, centros estudios, academias y universidades a las que se remite esta publicación, y reiterar nuestro compromiso de continuar fomentando el conocimiento de materias relativas a seguridad y defensa, esperando que esta revista contribuya a ampliar la visión y conocimiento sobre temas atingentes desde un punto de vista académico. Al mismo tiempo expreso la necesidad de insistir en invitarlos a participar con sus opiniones y en las actividades de extensión que realizará el CESIM el año 2004, como también a suscribirse a “Escenarios Actuales”.
Director del CESIM
2 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 3
INTRODUCCIÓN
El siglo XX fue tes-tigo de la decadencia de aquellos Estados Na-ciones de Europa que en la centuria habían ocupado posiciones rectoras en la política mundial, paralelamente al meteórico ascenso en
el poder político, económico y militar de EE.UU., que lo elevó a única superpotencia del planeta. Esta revolucionaria transformación en el cuadro de relaciones internacionales fue consecuencia de dos grandes guerras iniciadas en Europa, pero que luego escalaron a mundiales, en cuyo origen y resultados no estuvo ajena la política exterior norteamericana. Los sucesos y el desenlace de la Guerra Fría cimentaron la hegemonía mundial de EE.UU., así como su influencia política y presencia militar en el continente europeo.
En contraste con las incesantes crisis y conflictos interestatales que jalonaron la Historia Moderna y Contemporánea de Europa durante la segunda mitad del siglo XX, los países del continente viven ahora un proceso de creciente unificación jurídica, valórica y anímica, que antes
CENTRO DE ESTUDIOS EINVESTIGACIONES MILITARES
CESIM“Perspectivas para una política exterior y de defensa común de los
países europeos”GDD. RAFAEL ORTIZ NAVARRO1
1 Oficial de Estado Mayor, Profesor de Academia en His-toria Militar y Estrategia, Jefe del Estado Mayor General del Ejército entre los años 1982 1983. Actualmente se desempeña como Analista e Investigador del CESIM.
habría sido calificada de utopía. Se menciona al filósofo y matemático alemán Guillermo Leibnitz como el primero que soñó, ya en el siglo XVII, con una Europa unida. Otro visionario fue el escritor Víctor Hugo, que usó el término Estados Unidos de Europa, expresión de la cual también se valió el conde austríaco Coudenhove-Kalergi -creador del Movimiento Paneuropeo en 1923- de manera más bien “romántica y bien intencionada” poco después de haber finalizado la Gran Guerra.2
Para recordar una anterior experiencia de unidad europea, sólo podemos remontarnos al Imperio de Carlomangno, de fugaz existencia.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, en una conferencia dictada por el Primer Ministro inglés Winston Churchill, en septiembre de 1946 en la Universidad de Zürich se “refirió a la creación de una especie de Estados Unidos de Europa”.3 No parece aún ser éste un objetivo fácil, pese al auspicioso camino hasta ahora recorrido.
Dijo en cierta ocasión Konrad Adenauer a un periodista francés: “Europa no se puede eri-gir en la forma que se construye una casa (...); es más bien un árbol que crece, superponiendo capa sobre capa”.4
2 Soto, Roberto C. “Unión Europea. Una Nueva Socie-dad”.
3 Ibídem, nota 1.4 Eigner, Heinrich. “Der geborene Europäer Otto von Ha-
bsburg wurde 75”. Revista Epoche. 11 Jahrgang 1987.
4 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 5
LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN), ÓRGANO DE SEGURIDAD Y FUENTE DE LA POLÍTICA EXTERIOR EUROPEA
1. Origen y miembros.
Desde que finalizara la Segunda Guerra Mundial, la seguridad europea ha sido bipolar, sustentada en el poder militar de EE.UU.
Producto de la confrontación de Occidente con el Imperio soviético, se creó el 4 de abril de 1949 en Washington la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como alianza defen-siva entre doce Estados de Europa Occidental y EE.UU., sobre una base de igualdad de sus miembros y aplicando el principio del consen-so.5 “Esta alianza fue concebida y diseñada para responder a un ataque soviético, y proteger un área del mundo específica”,6 como lo precisa el artículo 5º del Tratado. Ha contado con concep-tos estratégicos comunes y una organización de mando integrada.
Sus actuales diecinueve miembros se incre-mentarán próximamente en siete, según acordara la Cumbre de la OTAN realizada en Praga, con participación de la Federación Rusa, durante los días 21 y 22 de noviembre de 2002. Estos nuevos miembros son los países poscomunistas Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Eslovenia, Letonia, Lituania y Rumania.7
2. Consecuencias del cambio de adversario.
Ha sido asombrosa la facilidad como la OTAN se adaptó a la nueva realidad creada con el de-rrumbe de la Unión Soviética y al consiguiente tránsito de sus desafíos político-estratégicos a un escenario de carácter global. La desapari-ción del enemigo tradicional, lejos de bajar su
perfil, pareció insuflarle nuevos bríos. Aún más, su primera guerra la libró precisamente en el transcurso de esta segunda etapa, en Kosovo, durante 1999.
Ya en julio de 1990 el Consejo de la OTAN (NAC) había emitido la “Declaración de Lon-dres”, conteniendo su propuesta sobre la forma de proveer seguridad en la era posterior a la Guerra Fría. Reconoce allí las dimensiones po-líticas de la seguridad, en cuanto a que ésta y la estabilidad no están sólo definidas en términos de equilibrio militar. Además, acuerda adoptar una concepción estratégica más flexible, abando-nando la vigente “defensa adelantada”, decisión que implicaba desarrollar fuerzas multinacionales más reducidas y móviles, y un menor énfasis en armas nucleares. Este concepto estratégico no sólo era consecuente con el término de la Gue-rra Fría, sino que significaba aceptar que en el futuro los desafíos de seguridad que enfrentaría la OTAN serían de naturaleza multifacética y multidireccional. Como uno de los efectos de la nueva concepción se creó el Cuerpo Europeo de Reacción Rápida (ARRC), compuesto de 10 Divisiones, bajo mando británico.8
Desde el año 1991, con sus funciones po-líticas fortalecidas, la OTAN ha asumido tareas adicionales en cuanto al mantenimiento de la paz y solución de crisis en apoyo de la ONU y de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE).
El comunicado de los Ministros de Defensa de los países de la OTAN reunidos en Reykjavik en mayo de 2002 expresa acuerdo en cuanto a globalizar las zonas de empleo de sus fuerzas “allí donde fueran necesitadas”.9 Esta ampliación geográfica de su área jurisdiccional había sido resistida por los europeos en la Cumbre de Was-hington de 1999; pero ahora contó con aceptación
5 Der Fischer Weltalmanach 2003 (p. 988).6 Truan Laffont, Gustavo. “La Seguridad Europea: De-
safíos para el próximo milenio”. Memorial del Ejército de Chile Nº 460/1999.
7 Diario El Mercurio de 18 (A3), 20 (A5), 21 (A4 y A5), 22 (A5) y 23 (A4) de noviembre de 2002.
8 Dorman, Andrew. “European Adaptation to Expeditio-nary Warfare: Implications for the US Army”. US Army College.
9 Bertram, Christoph. “Was soll aus der NATO werden”. SWP Jour Fixe 19.03.03. www.swp-berlin.org
4 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 5
unánime. Entretanto, inclusive consintieron en que la Operación de Mantenimiento de la Paz en Afganistán estuviera a cargo de la OTAN, o sea del Comando Supremo de las Fuerzas Aliadas en Europa (SHAPE) conjuntamente con el Consejo de la organización.
Por otra parte, durante la Cumbre de Praga en 2002 ya referida anteriormente, los países europeos también aprobaron la propuesta de EE.UU. de crear una Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF), capaz de desplazarse a cualquier parte del mundo en que surja una amenaza de seguridad para sus miembros, de acuerdo a las decisiones que adopte el Consejo.10 Debería al-canzar una capacidad operativa mínima antes de octubre de 2004 y estar completamente lista en octubre de 2006, con 20.000 efectivos de combate.
Como símbolo del cierre definitivo de la etapa de la Guerra Fría, en una ceremonia realizada en las proximidades de Roma en mayo de 2002, la Federación Rusa entró a conformar con los países de la OTAN el llamado “Consejo de los Veinte”, orientado a combatir el terrorismo internacional. Rusia tiene en este Consejo derecho a voz y voto, pero no de veto.
3. Relación política de EE.UU con Europa a través de la OTAN.
De acuerdo con los antecedentes recién expuestos, ha sido esencial el rol que cumple EE.UU. en la Alianza Atlántica. La fortaleza de la OTAN depende de la intensidad y forma como aquél ejerza sus funciones rectoras de carácter supranacional. Es garantía de consensos y re-presenta la potencia militar predominante.
Sin embargo, desde la actual administra-ción Bush pareciera haber decaído el interés de EE.UU. por la OTAN. Europa ha dejado de estar posicionada en el centro de gravedad estratégico norteamericano. Adicionalmente, la superpotencia
estaría privilegiando un sistema de coaliciones parciales y temporales en sustitución de alian-zas permanentes. Aquéllas carecen de pesadas estructuras y rigidez procesal y serían más ági-les y adaptables a la misión requerida. (“The mission defines the coalition”). Tal innovación permitiría enfrentar mejor la multiplicidad de de-safíos que emanan de una seguridad mundial globalizada.11
Puede estimarse como condición para que la OTAN se imponga sobre alianzas circunstanciales, el imperativo de que en su interior se restablezca una ligazón política estrecha que fue deteriorada por la invasión de Irak, la cual se fundamente en la disposición de EE.UU. para crear consenso entre sus miembros sobre objetivos y acciones, con suficiente antelación al desarrollo de cual-quier empresa estratégica.
En el presente, EE.UU. debe enfrentar cierta desconfianza europea respecto a que pretendería instrumentalizar a la Alianza tras sus propios objetivos, como se le ha atribuido a raíz de la crisis de Irak, en que nunca hubo debates al interior del Consejo de la OTAN, sino que meras exposiciones informativas (“briefings”) norte-americanas.12 Además, tras su afán de lograr adhesión política a la invasión, autoridades estadounidenses calificaron peyorativamente a los países adversos como pertenecientes a la “vieja Europa”, contrastándolos con otros de más reciente ingreso a la organización que favorecían la solución militar. Consumada la conquista del territorio iraquí, a uno de éstos, Polonia, se le asignó como aparente “premio” una zona de ocupación.
La cohesión y el consenso que requiere la Alianza Atlántica podrían ser más difíciles de lograr a futuro, cuando se consume la incorpo-ración de los nuevos miembros a que nos refe-rimos anteriormente; ya que deberá conjugar una mayor variedad de intereses, no siempre concordantes.
10 Declaración de la Cumbre de Praga (versión de la Revista Española de Defensa).
11 Ibídem, nota 8.12 Ibídem, nota 9.
6 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 7
4. Brecha tecnológica entre EE.UU. y los alia-dos europeos.
En el campo estrictamente militar, un factor que está afectando negativamente el funciona-miento de la OTAN es el apreciable desnivel tecnológico (“the gap”, como se llama en la literatura militar norteamericana).
Ya en 1999, durante el conflicto de Kosovo, quedó en evidencia la limitada capacidad de los miembros europeos de la OTAN en sistemas de transporte, de comando, control, comunica-ciones, computación, inteligencia, exploración y vigilancia; así como insuficiente movilidad, capacidad de choque y aptitud para ataques de precisión.
En esa guerra, más del 70% del poder de fuego fue norteamericano. Pocas fuerzas aéreas de los aliados (Gran Bretaña, Canadá, Fran-cia, Holanda y España) disponían de bombas guiadas por láser, y sólo las británicas pudieron aportar misiles crucero. Apenas el 10% esta-ban capacitadas para efectuar bombardeos de precisión.
La interoperabilidad fue difícil de lograr.
Aunque la población de los aliados europeos supera ampliamente a la de EE.UU., aquéllos sólo pudieron proporcionar la mitad de la dota-ción de soldados profesionales adecuadamente entrenados y equipados que se requería.
Esta brecha tecnológica ha derivado de la reducción de los presupuestos de Defensa de los miembros europeos de la OTAN a raíz del térmi-no de la Guerra Fría y de su escasa inversión en los rubros investigación y desarrollo. De ahí que “mientras los países europeos gastan en Defensa cerca de 2/3 del gasto de EE.UU., están muy lejos de disponer de 2/3 de sus capacidades”.13
LA UNIÓN EUROPEA (UE), POTENTE COMUNIDAD ECONÓMICA CON ESCASA GRAVITACIÓN POLÍTICA INTERNACIONAL
1. Gestación y desarrollo.
El 7 de febrero de 1992 doce países europeos firmaron en la ciudad holandesa de Maastricht el Tratado que constituyó la Unión Europea (UE) desde el 1º de noviembre de 1993. Actualmente comprende 15 Estados Miembros, que suman cerca de 375 millones de habitantes y cubren una superficie de 3.2 millones de km2.14
Su origen estuvo en la Comunidad del Carbón y del Acero (CECA), concebida por el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia Robert Schuman en 1950, para unir solidariamente a ambos paí-ses tradicionalmente enemigos en torno a esos recursos productivos, como primer paso para su reconciliación definitiva. Nació con el Tratado de París el 18 de abril de 1951.
Avanzando en el proceso de integración eu-ropea, seis países (Bélgica, Luxemburgo, Italia, Francia, Alemania y Países Bajos) firmaron en 1957 los Tratados de Roma que crearon la Comu-nidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de Energía Atómica (EURATOM), los que se instalan en Bruselas.
A fines de la década de los 50 entran en funciones la Asamblea Parlamentaria Europea -más tarde denominada Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), cuyos primeros préstamos datan del año 1959.
La amistad franco alemana fue sellada solem-ne y oficialmente por el Tratado de los Campos Elíseos firmado por Charles de Gaulle y Konrad Adenauer el 22 de enero de 1963. Más tarde, en mayo de 1992, se creó el “Eurocorps”, combi-nando unidades militares de ambos Estados, y el canal de televisión conjunto ARTE. 13 “NATO Picks Briton as Its Next Leader”. National Herald
Tribune, 5 de agosto de 1999 (citado en “DCI: Respon-ding to the US-led Revolution in Military Affairs” por Elinor Sloan. NATO-Review Spring/Summer 2000). 14 Ibídem, nota 5.
6 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 7
Con el acuerdo de Schengen (ciudad en Luxemburgo), celebrado en 1985, cuyos pri-meros signatarios fueron los países del Benelux, Alemania y Francia, comienza un proceso de supresión progesiva de controles en las fronte-ras comunes, y de libre circulación de personas y mercaderías. Actualmente están adheridos al acuerdo todos los miembros de la UE.
El 1 de enero de 1993 entró en vigor el Mer-cado Común Europeo, y desde enero de 2002 se inició el uso del Euro como moneda única en reemplazo de las que tenían curso legal en los Estados. La nueva moneda ha sido adoptada por 12 miembros de la UE. En concordancia con la introducción del Euro funciona el Banco Central Europeo, que establece la política monetaria y vela por el fluido desenvolvimiento de los siste-mas de pago.
2. Proceso de ampliación hacia los países de Europa Central y Oriental.
Desde la firma de los Tratados de Roma ha habido cuatro ampliaciones de la UE, pero ninguna tan compleja como la que está en curso.
En efecto, durante la cumbre de Copenha-gue del 12 de diciembre de 2003, diez países candidatos a ingresar a la UE -principalmente del este- fueron invitados formalmente a incor-porarse. Es así como firmaron el Tratado de Adhesión el 16 de abril de 2003, con ocasión de la Cumbre de Atenas. Actualmente se está procediendo a referendos y a ratificaciones del Tratado en los 25 países suscriptores, cantidad total de miembros que a partir del 1 de mayo de 2004 contendrá la UE, cuya producción equivaldrá a 1/4 del Producto Nacional Bruto (GNP) mundial.
“La ampliación suscita numerosas dudas y esperanzas”.15
La UE “será más plural y más rica cultural-mente, pero habrá que ver hasta qué punto las estructuras comunitarias (…) van a resistir la prueba de la ampliacion a una serie de países; con, además, muchos años de economías socia-listas a sus espaldas…”,16 y que pertenecían a un bloque antagónico al mundo occidental. Totalizan 100 millones de habitantes adicionales.
Disensos intraeuropeos que se han presentado en el último tiempo entre países de cierta homo-geneidad podrían aumentar ahora, al integrar 25 países relativamente heterogéneos, abriéndose la perspectiva de una “Europa de varias velo-cidades”.17 Las desavenencias principales han ocurrido por el incumplimiento de los equilibrios macroeconómicos exigidos contractualmente (Tratado de Maastricht y Pacto de Estabilidad y Crecimiento) y con la ausencia de una política exterior común frente a la crisis de Irak.
En suma, “no se trata de una ampliación más, sino que de una evolución determinante hacia la unificación del continente, una modificación de naturaleza y de escala”.18
3. Estudio de la Constitución de la UE.
Se preveía completar esta tarea orientada a redefinir sus estructuras y principios, durante 2003.
Un complejo trabajo preparatorio, durante dieciséis meses, llevó a cabo una convención de estudio bajo la dirección del ex Presidente de Francia Valéry Giscard d’Estaigne, integrada por un total de 105 representantes del Parlamento Europeo, de los Parlamentos Nacionales, de los Estados miembros, de la Comisión Europea y de la sociedad civil. Sus acuerdos debieron ser tomados por consenso. Durante el estudio se remitieron borradores de su trabajo a Jefes de
15 Paredes Castro, Esteban, y Sanhueza Bedanilla, Ca-milo. “El proceso de ampliación de la Unión Europea hacia los países de Europa Central y Oriental”. Revista Diplomacia Nº 90, enero-marzo 2002.
16 Granell, Francesc “¿Ampliación versus profundización?” Revista española Política Exterior mayo/junio 2003 Nº 93.
17 Ibídem, nota anterior.18 Ibídem, nota 15.
8 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 9
Estado, quienes formularon observaciones. Se han presentado disensos y controversias, que sustancialmente reflejan posiciones doctrinarias contrapuestas en cuanto al mayor o menor grado de integración política de los miembros, ya sea conformando una unión política estrecha -próxima a una relación de carácter federal- o bien conti-nuando como simple sociedad de naciones.
Entre el 19 y 21 de junio de 2003, en la Cumbre de Grecia (Tesalónica) los Jefes de Estado y de Gobierno aceptaron el proyecto o borrador de texto de Constitución que les presentó la convención antes citada. Fue considerado como una “buena base” para la Conferencia Intergubernamental que iniciada en octubre de 2003, extendiendo su tra-bajo hasta marzo de 2004, y en que participarán también los diez nuevos Estados miembros, así como, en calidad de observadores, tres países que postulan a su incorporación a la UE. La Cons-titución sería suscrita en mayo del mismo año, antes de las elecciones del Parlamento Europeo previstas para el siguiente mes.19
4. Política Exterior, de Seguridad y de Defensa comunes.
a. Primeros pasos, recién terminada la Segunda Guerra Mundial.
En 1948, Gran Bretaña, Francia y los países del Benelux se aliaron a través del “Pacto de Bruselas”, orientado a enfrentar una even-tual amenaza alemana; pero pronto perdió significación frente a la OTAN y al iniciarse la Guerra Fría.
El 27 de mayo de 1952, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y la República Federal de Alemania firmaron en París el “Tratado de la Comunidad de Defen-sa Europea”, que incluía normas restrictivas en cuanto a armamentos para el último de los nombrados. La planificación estratégica quedaba entregada a la OTAN. El Parlamento
francés rechazó ratificar el tratado; de tal ma-nera que hizo fracasar este primer esfuerzo para una unión supranacional europea en materias de Defensa.
b. Durante la Guerra Fría.
Después de conversaciones iniciadas en Londres en 1954 para reactivar el Pacto de Bruselas, con inclusión de Alemania, consti-tuyendo la Unión Europea Occidental (UEO), resolver los problemas de ocupación de este país y abordar otros temas de la región, se firmaron numerosos tratados y protocolos, cuya ratificación se completó el 6 de mayo de 1955. “La UEO fue un baluarte europeo para neutralizar la amenaza soviética”.20
c. Formulación de una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), con posterioridad a la Guerra Fría.
El Tratado de Maastricht, que en 1992 dio vida a la UE, se pronunció por una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) -consolidada después por el Tratado de Ams-terdam (1999)- y reguló las relaciones con la UEO, que fue considerada la organización para desarrollar el componente militar de la política de seguridad.
De una reunión del Consejo de Ministros de la UEO emanó en junio de 1992 la Decla-ración de Petersberg, que precisa las tareas que debería llevar a cabo la organización en estos ámbitos (“Tareas de Petersberg”), siendo en síntesis: — humanitarias y de rescate,— de mantenimiento de la paz y— de combate, en la gestión de crisis, inclu-
yendo las de imposición de la paz.21
De conformidad con lo decidido en el Tratado de Amsterdam, desde el 18 de octubre de 1999 está en funciones un alto represen-
19 Diario El Mercurio de 19 y 28 de mayo de 2003 (A5, y 20 de junio de 2003 (A6).
20 Ibídem, nota 6.21 Ibídem, nota 8.
8 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 9
tante de la PESC, cargo que ocupa Javier Solana.
Adicionalmente, se han creado tres órganos permanentes: un Comité para los aspectos civiles de la gestión de crisis, un Comité Militar y un Grupo Político Militar y de Se-guridad.22
d. Desarrollo de una Política Europea de Segu-ridad y Defensa (PESD).
1) Concepción general.
“La proliferación de conflictos que se ex-perimentó desde que se pudo anunciar el fin de la Guerra Fría (…), ha llevado a la Unión Europea a pasar, de una situación de despreocupación de las implicancias en temas de la defensa que quedaba re-servado al ámbito de las naciones y de la Alianza Atlántica, a tener que reconsiderar esta postura y en la cual apoyar su política exterior”.23
Bajo la influencia de la debilidad militar de los europeos constatada en los Balcanes hasta 2000 y de los ataques terroristas de septiembre de 2001 en EE.UU., la UE ha procurado impulsar una Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), según ya se había formulado en el Consejo Europeo de Helsinski en diciembre de 1999. La PESD es considerada parte de la PESC y compatible con la OTAN.
Su concepto de seguridad involucra todo el espectro de medios políticos, diplomáticos y económicos, como también de carácter militar, que permiten influir en los acto-res de un conflicto. De este modo ofrece
un manejo de crisis comprehensivo, que usa variados instrumentos a través de un solo conducto (“one-stop shopping”). Las tropas de intervención rápida, cuya orga-nización está en desarrollo y a las cuales nos referiremos a continuación, son sólo uno de estos instrumentos.24
Europa asigna gran importancia al multi-lateralismo, como garantía de legitimidad y efectividad de los mecanismos de solución de conflictos. El derecho internacional y el respeto a los tratados se consideran elementos centrales de un orden mundial justo.
2) Componente militar.
Concordando con el objetivo fijado en el Consejo Europeo de Helsinski, con oca-sión del Consejo de Sevilla, durante los días 21 y 22 de junio de 2002, se dieron los pasos necesarios para dar eficacia al componente militar de la PESD, consisten-te en una Fuerza de Reacción Rápida de 60.000 soldados y 5.000 policías, inclu-yendo medios de apoyo aéreos y navales, con aptitud para desplegarse en el plazo de 60 días y permanecer durante un año como mínimo.
Deberá estar en condiciones de llevar a cabo todas las Tareas de Petersberg.
Es así como se inició la ejecución del Plan de Acción Europeo de Capacidades Militares (PAEC), destinado a superar las deficiencias que habían sido detectadas en su organización, a través de la operación de diecinueve grupos de trabajo.25
Un ejercicio sobre gestión de crisis realizado en 2002 tuvo resultados satisfactorios.
22 http://UE.int/pesc/pres.asp?lang=es La política exterior y de seguridad común/La política europea de seguridad y defensa. 02-07-03.
23 Martínez Isidoro, Ricardo. “Introducciòn” a “Retos a la Consolidación de la Unión Europea”. Monografías del CESEDEN (Nº 54)- Ministerio de Defensa de España. Abril 2002.
24 Föhrenbach, Gerd. “Die EU auf der Suche nach einer strategischen Rolle”. Revista Europäische Sicherheit. 52 Jahrgang April 2003.
25 Editorial. “La defensa de Europa adelante”. Revista Española de Defensa Nº 172, junio de 2002.
10 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 11
3) Operaciones.
El 1 de enero de 2003 se inició la “Misión de Policía de la Unión Europea (MPUE) en Bosnia-Herzegovina”, sucediendo a la Fuerza Internacional de Policía de Naciones Unidas establecida según el acuerdo de Dayton/París en 1995. Su duración será de tres años.
Una primera operación militar de la UE, en Macedonia, comenzó el 18 de marzo de 2003. Sustituyó a la operación de la OTAN “Armonía Aliada”. Esta operación “recurre a las capacidades de planeamien-to de la OTAN, así como a sus medios y capacidades comunes”.26
CONCLUSIONES SOBRE LA CONVENIEN-CIA Y FACTIBILIDAD DE PROFUNDIZAR LA UNIDAD EUROPEA EN SUS RELACIONES EXTERIORES, SEGURIDAD Y DEFENSA
1. Necesidad de una profundización
Los Estados europeos han logrado pau-latinamente desarrollar estrechos vínculos económicos entre sí y con numerosos otros países y regiones. Han alcanzado un nivel de integración económica único en el planeta a través de un mercado común sin fronteras. También han progresado en su convergencia política e ideológica.
Paralelamente, la Comunidad Europea y sus Estados Miembros han otorgado importante apoyo a países de otros continentes “tanto en términos de cooperación al desarrollo como de asistencia humanitaria y de ayuda a la recons-trucción. En efecto (…) proporcionan hoy en día más de la mitad de los fondos para la asistencia internacional al desarrollo, y más del 50% de la ayuda humanitaria mundial. Financian un tercio de la ayuda mundial al Oriente Próximo (el 50% para los territorios palestinos)”.27 Esta
ayuda ha tenido efectos políticos, en cuanto a contribuir al mantenimiento de la paz y la co-operación internacional y fortalecer el derecho humanitario.
Siendo así un polo fundamental de las relacio-nes mundiales por su poder económico, Europa no puede quedar al margen de procesos políticos esenciales, como tampoco de los de seguridad y defensa, todos ellos íntimamente ligados a la economía. Los Estados europeos debieran estar en condiciones de adoptar posiciones unívocas frente a conflictos, amenazas emergentes y a la plena vigencia de valores y principios que com-parten; y, en especial, intensificar su participación en esfuerzos de paz, lo que implica en algunos casos recurrir a la fuerza militar.
Correspondería a Europa estar habilitada para actuar con autonomía en la gestión de crisis, en la prevención de conflictos y en la imposición de la paz; pero, también, disponer de la capacidad para defenderse de agresiones terroristas, u otras, a que está expuesta por su rol preeminente en el sistema económico mundial y por su estrecha vinculación política y militar con EE.UU.
2. Obstáculos que deben ser superados.
a. Voluntad de los miembros de la UE para actuar de consuno.
Pese a los anuncios de una Política Exterior y de Seguridad común, no ha podido ser llevada a la realidad. Aún más difícil será cuando se incorporen los nuevos miembros en mayo de 2004.
En relación con una intervención militar, una parte de los actuales socios -por ejemplo los escandinavos- estima que medios coercitivos sólo debieran ser aplicados mientras no se hayan agotado todas las instancias civiles, sea de orden administrativo o jurídico. En el extremo opuesto, Londres y París favo-recerían una intervención más temprana, para demostrar las posibilidades militares
26 Ibídem, nota 22 (p. 4).27 Ibídem, nota 22 (p. 4).
10 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 11
de la UE en forma oportuna y asegurar así su éxito.28
b. Relaciones transatlánticas.
Hay consenso en cuanto a que deben ser mantenidas a través de la OTAN, pues se las considera como uno de los factores esenciales del actual sistema internacional. Además, el poder militar de EE.UU. dentro de la OTAN es por el momento irreemplazable.
Sin embargo, se presentan distintas tonali-dades en esta posición común, que queda-ron de manifiesto con motivo de la crisis de Irak. La tendencia hacia mayor autonomía decisional es más notoria en Francia, y, en menor grado, en Alemania, Bélgica y la Fe-deración Rusa.
Adicionalmente, el desajuste tecnológico entre las FF.AA. estadounidenses y las de los países europeos obstaculiza su empleo combinado y al mismo nivel.
Este problema tiene una raíz presupuestaria -en que cada Estado es soberano-, y, por lo tanto, de no fácil solución.
c. Impulso a la Seguridad y Defensa a través de un núcleo de países líderes.
Desde mediados de los años noventa se ha considerado la posibilidad de que algunos Estados puedan actuar como motor del proceso, por ejemplo, Francia, Inglaterra y Alemania; ya sea en calidad de centro de poder para su dirección política y de segu-ridad, o bien constituyendo una suerte de “avantgarde”.
El 29 de abril de 2003 se reunieron en Bru-selas los Jefes de Gobierno de Alemania, Francia, Bélgica y Luxemburgo, emitiendo una declaración sobre la PESD, que puede
entenderse como un esfuerzo para impulsarla a través de esa vía.29
La declaración postula medidas de aplica-ción autónoma, entre ellas la creación de una Fuerza de Reacción Rápida sobre la base de la brigada franco alemana y de un Comando de Transporte Aéreo; el desarrollo de una capacidad propia de defensa contra armas QBR (químicas, bacteriológicas y ra-diológicas); establecer un sistema europeo de ayuda humanitaria inmediata; instalación de varios centros de instrucción, y establecer un organismo apto para para planificar y dirigir operaciones militares de la UE.
Esta propuesta de dinamizar la seguridad y defensa europeas que emana sólo de algunos Estados choca con la filosofía igualitaria que impera en la organización y ha sido plantea-da fuera del marco institucional de la UE. Pareciera señalizar que Francia y Alemania pretenden asumir el liderazgo de la PESC y de la PESD.
Además, puede interpretarse como confron-tacional o a lo menos de secesión respecto a EE.UU.; pues fue formulada por Estados que se opusieron a la invasión de Irak.
La iniciativa de crear un órgano de planificación y conducción de operaciones militares alimenta la sospecha de que se pretenda desbancar a la OTAN, pues recientemente -en diciembre de 2002- se había acordado entre la OTAN y la UE, después de largas negociaciones, que ésta tendría acceso a las capacidades de comando de la Alianza del Atlántico Norte.
d. Posición de Inglaterra en relación con Europa.
Su política exterior, de seguridad y defensa ha fluctuado entre adhesión a la UE y mantención de sus lazos tradicionales con EE.UU.
28 Die SWP. Brennpunkt. “Die ESVP als Instrument auto-nomen Handelns”. 23.06.03.
29 webmaster @ swp-berlin.org Peter Schmidt. “ESVP und Allianz nach dem Vierergipfel”.
12 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 13
A través del acuerdo franco inglés de Saint Malo en diciembre de 1998, situó a la PESD en un primer plano de la agenda europea. Sin embargó, en la guerra contra Irak se alineó decididamente junto a EE.UU. en calidad de aliado.
Además, pretendería justificadamentedesempeñar un rol acorde con su poder en la política de seguridad y defensa de Europa, propósito en que es secundada por España, Italia, Portugal y los Países Bajos.
e. Superposición de Fuerzas de Reacción.
La Fuerza de Reacción de la OTAN (NRF) y la Fuerza de Reacción de la UE aparecen, en general, con similares características y objetivos, y sus medios humanos y mate-riales serían provistos por prácticamente los mismos países, exceptuando a EE.UU. Tendrían el carácter de “fuerzas expedicio-narias”, para empleo en zonas de crisis o conflictos.
Al establecer la Política Europea de Seguri-dad y Defensa se definieron como principios básicos de su cooperación con la OTAN los siguientes:
— La UE sólo actuará en forma autónoma en aquellos casos en que la OTAN no se emplee como conjunto.
— Deberán evitarse duplicidades inútiles.
Con todo, estas normas de coordinación podrían ser insuficientes.
Ante la conjunción de dos Fuerzas Arma-das multinacionales en el mismo continente, con similiares integrantes y misiones, resul-ta conveniente que la UE defina con mayor claridad los tipos de operaciones que serían asignadas a su propia Fuerza de Reacción. Se han sugerido dos tipos:
— Aquellas que utilicen capacidades y medios de la OTAN.
— Otras, independientes de los recursos de la OTAN, bajo mando nacional o multi-nacional.
Sin embargo, el único escenario realista que prevé actualmente la UE es que ésta tome a cargo una misión ya asumida por la OTAN, una vez que haya terminado la fase de combate y EE.UU. opte por no continuar participando.30
30 Ibídem, nota 8.
12 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 13
INTRODUCCIÓN
La vinculación en-tre seguridad y acceso a recursos energéticos no ha sido ajena al estudio de los escenarios estra-tégicos internacionales. Esta vinculación se vio reforzada en la década de los 70 con la crisis
del petróleo, que trajo consigo la preocupación por establecer políticas públicas orientadas a ga-rantizar el suministro de recursos energéticos en los años posteriores.
La Seguridad Energética, es decir, el garantizar la continua disponibilidad de energía, en variadas formas, en suficientes cantidades y a precios razonables,2 posee múltiples aspectos.
CENTRO DE ESTUDIOS EINVESTIGACIONES MILITARES
CESIM“La Seguridad
Energética”
MARTÍN PÉREZ LE-FORT1
1 Licenciado en Sociología y Magíster en Estudios In-ternacionales de la Universidad de Chile. Investigador adscrito al Centro de Asia Pacífico y al Centro de Estudios Estratégicos del Instituto de Estudios Inter-nacionales de la Universidad de Chile. Este artículo contó con la colaboración de la Sra. Alejandra Chacón Morales, Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá y Magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
2 Khatib, Hisham. “Energy Security”, Chapter IV; En: Goldemberg, José (Ed.), World Energy Assessment: Energy and the Challenge of Sustainability, United Na-tions Development Program (UNDP), United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) and World Energy Council (WEC), p. 112.
3 Nye, Joseph; “Energy and Security”, Chapter 1; En: Desse, David, y Nye, Joseph (Eds.) Energy and Se-curity; (Cambridge, Massacusetts: Ballinger Publishing Company, 1981), pp. 3-22.
Por una parte, una nación puede ser ame-nazada por interrupciones prolongadas o tran-sitorias de suministros energéticos importados; también el concepto puede ser asociado con la disponibilidad de recursos locales o importados ante el crecimiento de la demanda de energía en función del desarrollo. A lo anterior se debe agregar el potencial impacto medioambiental de la producción o transporte de dichos recursos. Además, cabe destacar que los procesos de li-beralización y desregulación económica, tanto globales como de conformación de bloques económicos regionales, han marcado la seguri-dad en dicha área. Todo lo anterior ha afectado el papel de los gobiernos en la elaboración de políticas multidimensionales al respecto en los últimos años.
Las nuevas amenazas asimétricas también han afectado la seguridad en el campo de la energía. Las potenciales actividades terroristas contra refinerías, oleoductos, centrales nucleares entre otras, han reforzado el interés por el tema en la actualidad. En síntesis, se ha generado una visión bastante más amplia que la desarro-llada en el pasado, que apuntaba a la excesiva dependencia de los mayores exportadores de petróleo.3
14 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 15
Por otra parte, el proceso de integración económica regional en el Cono Sur ha limitado en gran medida la posibilidad de conflictos bé-licos regionales. La integración económica ha generado la posibilidad de una mayor integración energética regional, con el consecuente desarrollo de múltiples proyectos de carácter multilateral, en los que Chile busca jugar un rol activo. Sin embargo, esta integración energética ha dejado de lado el tema de la Seguridad Energética a nivel regional.
Se hace necesario, por tanto, incorporar la variable de la Seguridad Energética como un factor relevante en la elaboración de políticas públicas a nivel nacional, e incorporarla a la bre-vedad en la agenda de discusión de la Seguridad Interamericana y en los procesos de discusión en los foros regionales asociados a los proce-sos de integración y organismos multilaterales regionales.
LOS TÓPICOS RELEVANTES EN LA SEGU-RIDAD ENERGÉTICA
Los tópicos más importantes del debate en materia de Seguridad Energética apuntan por lo general a los siguientes aspectos:
a) Ámbito Local: Se refiere básicamente a la implementación de políticas públicas de largo plazo para responder a las amenazas crecientes que enfrenta el abastecimiento de energía, sumadas al diseño de sistemas de respuesta de emergencia para responder al corte temporal del abastecimiento energéti-co. También se refiere a la evaluación de las perspectivas de incremento de la demanda de recursos energéticos en los próximos años.
b) Relaciones Exteriores: Esta materia está orientada a las relaciones con los países productores de dichos recursos y el incre-mento de la cooperación regional en el ámbito energético. Además, se destaca la impor-tancia del intercambio de información sobre stocks y sobre situaciones de emergencia
en el abastecimiento, a lo que se suma la relevancia de incrementar la transparencia y competitividad de los mercados de recursos energéticos regionales e internacionales.
c) Medio Ambiente: Lo relevante en este ámbito se enfoca en el impacto de la explotación y transporte de dichos recursos sobre el medio ambiente.
d) Seguridad Regional y Nacional: Se refiere al impacto en materia de la seguridad regional y nacional que tendría la amenaza del terro-rismo sobre el suministro energético, además de las crisis internas o internacionales en países o regiones exportadoras de recursos energéticos y su impacto en el costo y su-ministro de estos recursos.
NUEVAS VISIONES DE SEGURIDAD
La evolución de la conceptualización respecto a la seguridad se debe, en parte importante, a la existencia de tres ideas hegemónicas en el escenario mundial: paz, democracia y merca-dos abiertos, haciéndose evidente el cambio de paradigmas desde la tradicional seguridad del Estado hacia otras visiones teóricas4 respecto de la Seguridad, como las de “Seguridad Humana”, “Seguridad Cooperativa” y “Seguridad Democrá-tica”,5 entre otras. A éstas, debemos agregar la “Homeland Security” norteamericana, quedando la duda respecto de la compatibilidad de estas cuatro perspectivas.6 Por otra parte, las visiones
4 Toro Santa María, Humberto, “Antecedentes para la Seguridad Hemisférica”, Revista de Marina, Volumen 113, N° 834, septiembre-octubre de 1996; y, en De la Lama R., Jorge, El Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica Cooperativa (Santiago: Flacso Chile, 1998).
5 Eastman, Jorge M. “Apuntes para un análisis de la Seguridad Hemisférica”, en el “Seminario sobre Se-guridad y Desarrollo: los Desafíos en América Latina y el Caribe”, auspiciado por el BID, Washington D.C., 20 de septiembre de 2002.
6 De La Calle, Humberto. Seguridad y Desarrollo. La di-mensión política de la seguridad en Latinoamérica y el Caribe, en el “Seminario sobre Seguridad y Desarrollo: los Desafíos en América Latina y el Caribe”, auspiciado por el BID, Washington D.C., 20 de septiembre de 2002.
14 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 15
oficiales norteamericanas realzan la existencia de nuevas amenazas asimétricas, principalmente el problema del terrorismo.7
En el ámbito hemisférico, la Organización de Estados Americanos (OEA) también ha incorpo-rado un panorama más amplio de la Seguridad, planteando la necesidad de hacer una actualiza-ción tanto conceptual como institucional de las materias de seguridad, apuntando a un enfoque multidimensional y evolutivo de las instituciones interamericanas para enfrentar nuevas amenazas. Este punto de vista se refuerza en encuentros académicos posteriores en donde se reafirma la prioridad de dicho enfoque multidimensional.8
En años recientes ha habido una evolución del concepto de Seguridad, que ha afectado a la visión de lo que se entiende hoy por Seguridad Energética. Dicha conceptualización se asocia más a la idea de desarrollo sustentable y de políticas energéticas acordes con esto, que incorporen una idea amplia de seguridad.9 A pesar de ello, algunos especialistas se restringen al tema de la desregulación de los mercados para reemplazar monopolios energéticos que implican incertidumbre comercial en los mercados competitivos.10
Las visiones de Seguridad Energética desa-rrolladas en otras regiones, como la experiencia de la Unión Europea, que se ve sintetizada en el Green Paper del año 2000, resaltan la debilidad estructural respecto del suministro energético, es-tableciendo lineamientos estratégicos para garan-tizar la seguridad en este ámbito y respaldando la
visión de desarrollo sustentable.11 Otras visiones europeas buscan establecer sistemas de respuesta altamente flexibles con diversidad de fuentes, en caso de eventos inesperados.12 Por otra parte, la APEC (Asia Pacific Economic Cooperation) re-cientemente ha comenzado a incorporar el tema de la Seguridad Energética, aunque reflejando el fuerte trabajo previamente realizado por otras instancias regionales como ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).13 Estados Unidos, ante el incremento de sus necesidades energéticas ha buscado constituir una visión de Seguridad Energética amplia, como lo reflejan el Reporte sobre Política Energética Nacional de mayo de 200114 y los discursos del Presidente Bush,15 fenómeno incrementado por la ya mencionada amenaza del terrorismo.
Respecto al estado del debate sobre las políticas energéticas en el Cono Sur, el tema de la Seguridad se plantea desde el punto de vista de la necesidad de integración energética y sus obstáculos, pero sin dar demasiada importancia a las nuevas amenazas que de ello surjan,16 o
7 Noriega, Roger F., “Cooperative Hemispheric Security Architecture for The 21st Century”, en el “Seminario sobre Seguridad y Desarrollo: los Desafíos en América Latina y el Caribe”, auspiciado por el BID, Washington D.C., 20 de septiembre de 2002.
8 Ruiz Cabañas, Miguel, Presidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, en el “Seminario sobre Seguridad y Desarrollo: los Desafíos en América Latina y el Caribe”, auspiciado por el BID, Washington D.C., 20 de septiembre de 2002.
9 Ibídem.10 Buchan, David, “The Threat Within: Deregulation an
Energy Security”, Survival, Vol. 44, N° 3, Autumm 2002, p. 105.
11 “Green Paper, Towards a European Strategy for the Security of Energy Supply”, (Brussels: Commission of the European Communities, 2000), p. 2.
12 “The Energy Review, A Performance and Innovation Unit Report”, Chapter 4 (London, United Kingdom: Cabinet Office, february 2002), p. 4.
13 “Energy Security Initiative” (México: APEC Energy Se-curity Workshop, 23 de julio de 2002) y en Koyama, Ken, “International Oil Markets and ASEAN Energy Security”, (Japan: Agency for Natural Resources and Energy, 2002).
14 “National Energy Policy Report”; Report of the National Energy Policy Development Group, Washington D.C., May 2001.
15 Discurso del Presidente Bush en el River Centre Con-vention Center, Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos, 17 de mayo de 2001.
16 Blanco, Ignacio. “Interconexión Energética Regional. Oportunidades, Impactos y Barreras”, Endesa, Chile; en Braconi, Andrés, “Aspectos Regulatorios y Jurídicos. Claves para una Nueva Era: Libreralización, Desregu-lación e Internacionalización”, PA Consulting Group, Argentina; Cayrade, Patrick, “Gas Market Integration in South America-Scenarios to 2015”, de la Regional Association of Oil and Natural Gas Companies in Latin American and the Caribean, Uruguay, Documentos de trabajo presentados en el Congreso Latino Americano y del Caribe de Gas y Electricidad (III LACGEC) Santa Cruz, Bolivia, abril de 2002.
16 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 17
dando realce a visiones de seguridad restringi-das.17 En otras palabras, se ve la ausencia de una visión de Seguridad Energética adaptada al proceso de integración en nuestra región, aunque ya se comienza a mencionar de forma creciente el concepto. En la difusión de esta idea, le cabe un rol fundamental a organizaciones tales como la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y la Comisión Económica para Amé-rica Latina y el Caribe (CEPAL).18
Desde el punto de vista de Chile, nos encon-tramos con dos visiones. Por una parte, la visión mayormente asociada a instituciones armadas, que vincula seguridad y dependencia energética, buscando establecer las vulnerabilidades gene-radas por ello.19 Por otra parte, nos encontramos con perspectivas muy recientemente originadas en organismos públicos especializados en el tema energético o desde el ámbito académico,20 que buscan incorporar una visión económica respecto al tema y restringida a mercados energéticos específicos.21
LA SITUACIÓN ENERGÉTICA DE CHILE 22
Durante los años 90 Chile había completado dos décadas de reformas y transformaciones en el sector energético (desregulación de merca-dos e incremento del rol privado). Las políticas iniciadas en la segunda mitad de los 70 preten-dían reestablecer las condiciones económicas y financieras para la operación de las empresas energéticas estatales. A fines de esa década, en 1978 se inicio una nueva etapa con la creación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), que culminó en 1990 con un proceso de reformas estructurales que involucraron la transformación de los marcos normativos e institucionales de los mercados energéticos (incluyendo la electricidad, el petróleo y el carbón).
Durante la década de los 80 se introdujeron leyes orientadas al sector eléctrico que separa-ron las actividades de generación/transmisión y las de distribución; se desarrolló un régimen competitivo en generación energética; se creó un sistema de regulación de precios entre otros as-pectos. Posteriormente, se procedió a regionalizar y dividir las dos principales empresas estatales, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) y CHILECTRA, para finalmente privatizarlas a fines de esa década.
En el sector petrolífero se liberaron los precios y las importaciones y exportaciones de crudo y sus derivados. Se amplió el rol privado en la exploración y explotación de petróleo y gas natural, así como su participación en la re-finación y distribución primaria y secundaria y en la distribución, aunque la empresa continuó siendo estatal. La Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) continuó su actividad exploratoria en la Región de Magallanes. Desarrolló, además, sociedades anónimas como filiales de refinación.
17 Tavolara, Juan y Copa, Mario, “Gestión de Manteni-miento y su Impacto en Seguridad Operativa y Medio Ambiente”, Documento de Trabajo, TRANSREDES, S.A, Bolivia, presentado en el Congreso Latino Americano y del Caribe de Gas y Electricidad (III LACGEC) Santa Cruz, Bolivia, abril de 2002.
18 “Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe: Guía para la Formulación de Políticas Ener-géticas”. Proyecto Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe. Ejecutado por las siguientes organizaciones: Organización Latinoamericana de Energía - OLADE y Comisión Económica para América Latina y el Caribe - CEPAL, Quito, Ecuador, julio 2000.
19 Gallegos, Alfredo y Donoso, Jaime “Energía y Seguridad Nacional”, Fuerzas Armadas y Sociedad (FASOC), Año 12, N° 1, enero-marzo, 1997, pp. 42-43.
20 Conferencia de Prensa, “La Crisis del Petróleo y la nece-saria adopción de una Política Energética y Petrolera”, Programa de Investigaciones en Energía (PRIEN), Fa-cultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, Santiago, 14 de noviembre de 2000
21 Ruiz Fernández, José Antonio,”Energy Security and Natural Gas Supply: The Case of Chile”, Director de Hidrocarburos, Comisión Nacional de Energía (CNE), Chile, Documento de Trabajo presentado en la Confe-rencia Latinoamericana y del Caribe sobre el Comercio Transfronterizo de Gas, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, octubre de 2002.
22 Fuente: Jadresic, Alejandro, “El Desarrollo Energético Chileno en el Último Quinquenio”, Documento de Trabajo (Santiago de Chile: División de Recursos Naturales e Infraestructura, Proyecto OLADE/CEPAL/GTZ “Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe”, octubre de 1999).
16 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 17
En los 90, los efectos de la Guerra del Golfo en los mercados, afectaron los precios, obligando a generar un mecanismo de estabilización de precios denominado Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (FEPP). Por otra parte, se buscó modernizar y ampliar las refinerías de ENAP, además del desarrollo de actividades de exploración en el extranjero por parte de sus filiales. Cabe hacer notar que el petróleo crudo producido internamente (ENAP) en el área de Magallanes satisface alrededor del 7% de la demanda del país y más del 90% restante debe importarlo, principalmente de Argentina, Vene-zuela y Ecuador.23
En cuanto al sector carbonífero, se liberó el precio del carbón así como sus exportaciones e importaciones, abriéndose este sector a la pro-ducción privada, además de privatizar algunos yacimientos estatales. Se mantuvo el control estatal y se descentralizó la Empresa Nacional del Carbón (ENACAR).
La difícil situación de la industria carbonífera de la VIII Región, debido a sus altos costos de producción, determinó el establecimiento de subsidios, indemnizaciones compensatorias, un Fondo de Reconversión Laboral, entre otras medidas, con el fin de impulsar actividades eco-nómicas distintas a la carbonífera. Chile posee abundantes reservas de carbón, siendo el total de reservas del orden de 1.302 millones de tone-ladas (short tons).24 Sin embargo, la explotación de estas minas tiende a abandonarse debido a que su producción es antieconómica.
El sector eléctrico mantuvo un elevado dina-mismo, aunque los altos grados de integración vertical y horizontal derivados del proceso de privatización, las dificultades en establecer un sistema de competencia en materia de gene-ración, y las dificultades de implementación de
los marcos regulatorios, afectaron el proceso. Entre algunas debilidades podríamos contar en términos generales con:25
a) El sistema eléctrico chileno está compuesto por dos subsistemas principales el SIC (Sistema Interconectado Central) y el SING (Sistema Interconectado del Norte Grande).
b) El abastecimiento eléctrico para el SIC está basado principalmente en recursos hídricos y en el gas que se importa desde Argentina. El abastecimiento del SING es básicamente térmico a gas e importación de electricidad desde Argentina.
c) En la actualidad el SING está sobreequipado por lo que un primer análisis estaría orientado hacia la interconexión eléctrica entre los dos subsistemas.
d) Para no depender sólo del abastecimiento desde Argentina, sería conveniente diversi-ficar el suministro y analizar la posibilidad de importar gas natural desde Bolivia e inter-conexiones eléctricas con el sur de Perú.
El tema medioambiental comenzó a cobrar importancia y recibió un impulso con la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y las Comisiones Regionales del Medio Ambiente (COREMAs), además de un marco legal de protección del medioambiente que estableció la obligatoriedad de la evaluación del impacto ambiental para los nuevos proyectos de inversión, incluyendo los proyectos energéticos entre otros aspectos.
A mediados de los 90, el sector energético chileno enfrentaba importantes desafíos:
— Asegurar el abastecimiento requerido por el país para proseguir su desarrollo económico y social (con un crecimiento anual del 7%). En
23 ENAP, página web http://www.enap.cl/MainArea.asp? Cod_Area=5.
24 EIA (Energy Information Administration), Estadísticas energéticas oficiales del gobierno de Estados Unidos http://www.eia.doe.gov/emeu/ cabs/chile.html
25 Información suministrada por Carlos Navas, especia-lista de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).
18 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 19
el contexto desfavorable de una producción doméstica de crudo de sólo el 9% del consumo en 1993, los altos costos de la producción del carbón. Además las posibilidades de pro-ducción hidroeléctrica enfrentaban algunas restricciones económicas y ambientales. Por otra parte, los yacimientos de gas natural en la zona austral se encontraban muy distantes de los centros de consumo.
— Asegurar la eficiencia del desarrollo ener-gético. Necesidad de un adecuado retorno de las inversiones, disminución de costos y un servicio de calidad y a precios competi-tivos.
— La protección del medio ambiente con una política que privilegiara la sustentabilidad del desarrollo energético y el cumplimiento de las regulaciones establecidas en el área.
— Contribuir al objetivo de equidad social. Si bien el sector energético potenciaba el crecimiento económico y la generación de empleos, había algunas debilidades en el sector carbonífero y de electrificación rural.
— Completar el desafío político de legitimar un modelo de desarrollo energético basado en la inversión privada y la competencia, en donde se observaban algunas falencias que restaban legitimidad al proceso por parte de la comunidad (transparencia, capacidad regulatoria, etc.).
Los elementos sustantivos de la Política Ener-gética Chilena en los 90 y que tiene afectos en el presente fueron:
i) Promover y facilitar la inversión, especialmente la privada, tanto nacional como extranjera.
ii) Promover la competencia en los mercados, tanto entre distintas empresas como entre diversas fuentes de energía.
iii) Proteger el medio ambiente, asegurando que los proyectos energéticos no contaminaran ni degradaran el entorno.
iv) Promover la equidad social (principalmente en materia de electricidad rural).
LA SITUACIÓN ENERGÉTICA LATINOAMERICANA
Latinoamérica es un exportador neto de recursos energéticos (Anexos N°1 y N°2), (prin-cipalmente petróleo y carbón). En 1999, esta región producía el 8,8% del total de la energía mundial y consumía el 6,7%. De igual forma mantiene el 13,5% de las reservas de petróleo y produce el 5,8% del total mundial. En el área del gas natural mantiene el 5,6% de las reservas mundiales y produce un 7,3% del total mun-dial. Con respecto al carbón, la región posee solamente el 1,7% de los recursos mundiales. Las fuentes de electricidad son principalmente originadas en instalaciones hidroeléctricas, con un 18,8% del total del potencial hidroeléctrico mundial. La capacidad de generación de elec-tricidad en base a la energía nuclear es limitada en la región (Argentina, Brasil y México). Las reservas de energía de América Latina y el Caribe son del orden de los 68.700 millones de TEP (Toneladas Equivalentes de Petróleo), registrando una relación de reservas/produc-ción de 134 años.26
LA COOPERACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL
Los procesos de integración en el pasado se caracterizaron por numerosos acuerdos bilaterales y multilaterales de comercio e inversiones, con-centrados en la búsqueda del aprovechamiento conjunto de recursos compartidos por parte de Estados vecinos. Reflejo de ello fueron grandes obras hidroeléctricas, interconexiones eléctri-cas bilaterales o multilaterales, oleoductos y gasoductos, compromisos de abastecimiento de hidrocarburos por parte de los principales productores regionales con otros países de la región, que tuvieron una importante base en previos acuerdos de integración regionales o subregionales. En la década de los 90 comen-zaron a cobrar mayor relevancia los acuerdos subregionales asociados a un incremento del comercio entre estas subregiones, debido a las
26 http://www.worldenergy.org/wec-geis/publications/ reports/emt/overview/overview.asp
18 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 19
reformas económicas implementadas en ellas, siendo muy significativas en el Cono Sur. En este período fue cobrando creciente importancia la participación del sector privado.27
Fuente: Francisco Figueroa de la Vega, “Interconexiones y Perspectivas para el Comercio de Gas Natural en América Latina y el Caribe 2000 - 2020” en el marco del proyecto “Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe” que conjuntamente ejecutan OLADE, CEPAL y GTZ, Presentado en: III Conferencia Interparlamentaria de Minería y Energía para América Latina (CIME ‘99) Y II Diálogo Europa-América Latina, Buenos Aires, Argentina, junio 1999, p. 18.
Un elemento relevante a recordar es la idea del desarrollo sustentable, entendido como: “Un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin menoscabar la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias
necesidades”.28 Existe un conjunto de aspectos relativos al sistema energético que afectan de diferente manera y grado la sustentabilidad del desarrollo y que están relacionados con:
a) riesgos, vulnerabilidades y restricciones para el desarrollo socioeconómico;
b) sesgos inequitativos en el abastecimiento energético y posibles incoherencias en el uso de los recursos;
c) efectos externos sobre el medio ambien-te.29
El aspecto más visible de las reformas ener-géticas en Latinoamérica es el mayor protago-nismo del sector privado. Reflejo de ello son las reformas que persiguen la reestructuración de los mercados de la cadena energética; nuevos esquemas de contratación; generación de ma-yor eficiencia en los ofertantes y demandantes; nuevos mecanismos que dinamicen el proceso de ahorro-inversión; todo lo cual refuerza el papel regulador del Estado no excluyendo las funciones empresariales, siendo esto último el rasgo distintivo de los procesos reformistas que están en marcha en la región.30
Las Cumbres de las Américas nos muestran también un creciente interés por la cooperación en el ámbito de la energía. Desde la Primera Cumbre de las Américas, el tema de la cooperación en el ámbito energético ha sido un punto de interés
27 “La integración energética en el Cono Sur”. En: “Energía y Desarrollo Sustentable en América Latina y el Caribe: Guía para la Formulación de Políticas Energéticas”. (Quito, Ecuador: OLADE; CEPAL y GTZ, junio del 2000.) pp. 74-75.
28 “Nuestro Futuro Común”, (Oxford: Oxford University Press, CMMAD, 1987.) En: “Energía y Desarrollo Sus-tentable en América Latina y el Caribe: Guía para la Formulación de Políticas Energéticas”, op.cit., 2000 p. 20.
29 Salgado, René y Altomonte, Hugo, “Indicadores de Sustentabilidad; 1990-1999”, (Santiago de Chile:División de Recursos Naturales e Infraestructura, Proyecto OLADE/CEPAL/GTZ “Energía y desarrollo sustentable en América Latina y el Caribe”, agosto de 2001) p. 7.
30 Sánchez Albavera, Fernando y Altomonte, Hugo, “Las Reformas Energéticas en América Latina y El Caribe”, (Santiago de Chile: CEPAL, Serie: Medio Ambiente y Desarrollo, abril de 1997) p. 6.
20 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 21
debido a que “las naciones del Hemisferio han iniciado una nueva era de crecimiento económico. Esta nueva era se basa en una mayor coope-ración económica, en un comercio más libre y en mercados abiertos. El desarrollo económico sostenible requiere de la cooperación hemisférica en el campo de la energía”.31
En la Cumbre de las Américas sobre De-sarrollo Sostenible de 1996, en Santa Cruz, se planteaba que “la producción y el manejo de energía en la región van a jugar un rol decisivo en la atracción de inversiones y en el crecimiento económico”, destacándose como principal ini-ciativa la cooperación regional y transfronteriza en materia de energía.
Los Ministros de Energía Latinoamericanos se reunieron en tres ocasiones, Washington DC, Santa Cruz (Bolivia) y Venezuela, con el fin de aumentar la cooperación y la integración regio-nal. Como resultado de lo anterior se fundó un Comité Guía sobre Energía en el Hemisferio y una Secretaría de Coordinación de Energía.
Estas reuniones facilitaron avances en las conversaciones para permitir interconexiones eléctricas y de gas, logrando iniciativas regu-latorias, institucionales y de cooperación para proyectos de energía limpia. De igual modo se creó el Programa de Mercados Sostenibles para Energía Sostenible en 1996, para apoyar el es-tablecimiento de este tipo de mercados.32
Como diagnóstico general en el ámbito energético, esta Cumbre estableció los siguien-tes obstáculos:33
a) La región todavía tiene que enfrentar desa-fíos severos de energía: los apagones en las zonas urbanas, falta de servicios adecuados de electricidad en las zonas rurales y graves problemas ambientales.
b) La desigualdad del ingreso a lo largo de la región han hecho difícil la cooperación mul-tinacional y la integración.
c) Inconsistencias regionales entre la ley pú-blica y privada del sector hacen aún más complicadas la cooperación y la integra-ción.
d) Un mayor uso de tecnologías de energía re-novable, tecnologías avanzadas limpias de combustibles fósiles y tecnologías y servicios dotados de eficiencia energética, requieren una seria dedicación de los principales res-ponsables de la elaboración de políticas y actualmente no tiene el apoyo que se necesita para ser efectivo.
Diagnósticos como el anterior derivaron en propuestas concretas, como lo refleja la Segunda Cumbre de las Américas del 18 al 19 de abril de 1998, en Santiago de Chile, en donde se plan-tearon las siguiente políticas:34
a) Promoción de políticas y procesos que fa-ciliten el comercio de los productos, bienes y servicios relacionados con el sector ener-gético.
b) Impulso, en el menor tiempo posible, de políticas y procesos que faciliten el desa-rrollo de infraestructura, inclusive a través de fronteras internacionales, para integrar aún más los mercados energéticos.
c) Fomento de la creación y fortalecimiento de sistemas regulatorios transparentes y predecibles, que tomen en consideración las necesidades de las partes.
d) Promoción de marcos legales, fiscales y regulatorios para incentivar la inversión privada nacional y extranjera en el sector energético en aquellas áreas permitidas en las respectivas Constituciones.
31 Primera Cumbre de las Américas, desarrollada en Miami, Florida, 9 al 11 de diciembre de 1994.
32 http://www.summit-americas.org/33 Ibídem. 34 Ibídem.
20 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 21
e) Incremento del acceso de la población rural a los servicios energéticos.
f) Apoyo a políticas y programas para estimular el desarrollo de energía renovable y energía eficiente.
g) Para respaldar estas actividades, se continuará con el esfuerzo de cooperación a través de la Iniciativa Energética Hemisférica.
Por otra parte, los diagnósticos externos no han hecho sino reforzar la necesidad de políti-cas nacionales y regionales coherentes. Desde el punto de vista de la Agencia Internacional de Energía (IEA), representada en Latinoamérica por Sylvie D’Apote, algunos elementos relevantes en la situación energética latinoamericana son:35
a) Un rápido crecimiento de la demanda de energía.
b) Energía dominada por fuentes hídricas.
c) Relativamente baja energía per cápita.
d) Relativamente baja intensidad de energía.
La IEA ha sido un organismo externo que está comenzando a incorporar en la discusión regional el concepto de Seguridad Energética. En el año 2002 reafirmó la importancia de este tema, al difundir su interés en los siguientes tópicos:36
a) Tomar medidas conjuntas para hacer frente a las interrupciones del suministro de petró-leo, incluyendo la mantención de stocks de emergencia.
b) Mejorar la Seguridad Energética al promover fuentes de energía alternativas e incrementar
la eficiencia y flexibilidad de los sistemas de energía.
c) Compartir sus políticas e información res-pecto de la energía.
También dicha organización hacía referencia al interés por la asistencia en la coordinación de políticas medioambientales y energéticas y, por otra parte, a promover el diálogo y la coopera-ción con países y organizaciones no miembros de la IEA, es decir, a jugar un rol más activo en su relación con Latinoamérica.
LA POLÍTICA ENERGÉTICA DE ESTADOS UNIDOS Y LATINOAMÉRICA
La Política Energética norteamericana, a nuestro juicio, jugará un importante rol en la incorporación del concepto de Seguridad Energética en nuestra región. Dicha política ha adquirido gran importancia en los últimos años, sobre todo después de la presentación del “Reporte sobre la Política Energética Nacional” en mayo de 2001, por un Comité presidido por el Vicepresidente Dick Cheney, en el cual se es-tablece toda la política en materia de Energía y Seguridad Energética de Estados Unidos para los años venideros.37
Las principales características de la política norteamericana apuntan a establecer el tema de la Seguridad Energética como prioridad en mate-ria de política exterior y comercial. La necesidad más importante de Estados Unidos se enmarca principalmente en la diversificación de las fuentes de los recursos energéticos necesarios para este país, como el petróleo y el establecimiento de convenios o alianzas confiables que permitan cubrir las necesidades de abastecimiento de los norteamericanos.
La principal preocupación se centra en el crecimiento significativo de la demanda de energía en sus formas más variadas (petróleo,
35 D’Apote, Sylvie “Developing Natural Gas Markets: A Global Overview and the Role of Governments” Latin America Programme International Energy Agency, Do-cumento de Trabajo en el Congreso Latinoamericano y del Caribe de Gas y Electricidad (III LACGEC) Santa Cruz, Bolivia, abril de 2002.
36 Ibídem. 37 “National Energy Policy Report”; op.cit., may 2001.
22 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 23
gas, electricidad), por lo que se establece como necesidad importante la capacidad de Estados Unidos de producir, procesar y transportar los recursos energéticos de manera eficiente y sin daños medioambientales.
Para lograr esto, se planteó como necesa-rio establecer o mantener alianzas comerciales adecuadas tanto a nivel gubernamental como a nivel privado, a fin de evitar interrupciones en el aprovisionamiento de los recursos energéticos. Un ejemplo de ello lo representan las relaciones comerciales con Arabia Saudita y otros países en el Golfo Pérsico, o el apoyo a compañías norteamericanas (en conjunto con países de la región) en la construcción del oleoducto del mar Caspio.
En materia de cercanía regional, Canadá se perfila como el principal socio comercial de Estados Unidos con un 14% de suministro de gas natural, aparte de otros recursos; y con México mantiene una mutua cooperación en esta mate-ria, lo que hace que la relación de ambos lados sea beneficiosa.
Respecto a Sudamérica, sus principales socios en materia de suministro de energía (petróleo) son Colombia y Venezuela, siendo este último país el tercer abastecedor de crudo de Estados Unidos. Brasil también constituye un socio poten-cial debido a sus reservas de petróleo de aguas profundas y de gas.
El reporte sobre la Política Energética de Estados Unidos hace especial hincapié en la importancia que significa la integración regional del Cono Sur en materia de energía, ejempli-ficada claramente en los gasoductos que cru-zan Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y que representa el incremento de la auto-confianza y ayuda mutua entre los países, lo que es fundamental en materia de Seguridad Energética.
La política de Seguridad Energética norte-americana se focaliza claramente en evitar la interrupción del continuo abastecimiento de
energía, sobre todo proveniente del exterior. Esta necesidad ha llevado a establecer una agenda de trabajo muy importante y que toma en conside-ración todas las regiones del mundo incluyendo la nuestra, lo que permite un avance en los temas energéticos regionales del Cono Sur.
LAS VISIONES DE SEGURIDAD ENERGÉTI-CA EN OTROS CONTEXTOS REGIONALES
Unión Europea
Visiones como la de la Unión Europea re-flejan un camino coherente en términos de la asociación del concepto de Seguridad Energética al desarrollo sustentable y su fuerte interés por la protección del medio ambiente. Dicha visión, reflejada en el Green Paper del año 2000, nos esboza una estrategia para enfrentar la seguridad del suministro de energía. El punto de vista que adoptan respecto a la seguridad del suministro no es buscar maximizar la autosuficiencia de energía o minimizar la dependencia, sino reducir los riesgos vinculados a tal dependencia. En este sentido se busca un balance y diversificación en las fuentes de suministro (por producto y por región geográfica).38
La visualización de riesgos al suministro de energía se divide en:39
a) Riesgos físicos: Permanentes asociados al
agotamiento de una fuente de energía o a la detención de la producción de ella, no exclu-yendo que ello se deba a razones de costo. Temporales, producto de una huelga, una crisis geopolítica o un desastre natural.
b) Riesgos económicos: asociados a fluctua-ciones erráticas en el precio de los produc-tos energéticos en los mercados europeos y mundiales. En ello deben considerarse, también, riesgos geopolíticos.
38 Green Paper, Towards a “European Strategy for the Security of Energy Supply”, op.cit., 2000, p. 2.
39 Ibídem, pp. 76-77.
22 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 23
c) Riesgos sociales: Como consecuencia de la inestabilidad del suministro de energía se puede generar demanda social, si no conflicto social.
d) Riesgo medioambiental: El daño al medioam-biente causado por la cadena de la energía, accidentalmente o como resultado de emisiones contaminantes. En este sentido se debe poner especial atención al calentamiento global.
En base a los anteriores criterios, de este documento emergen tres puntos principales:40
a) La Unión Europea incrementará su depen-dencia de fuentes externas de energía y el aumento de sus miembros no cambiará esta situación. Se visualiza una dependencia del 70% en el año 2030.
b) La Unión Europea tiene una muy limitada capacidad para influir en las condiciones de suministro de energía. Se asume que solamente puede intervenir por el lado de la demanda a través de la promoción del ahorro de energía en la construcción y en el sector transporte.
c) En el presente, la Unión Europea no está en posición de responder a la amenaza del cambio climático en función de sus compro-misos bajo el Protocolo de Kyoto.
APEC
La APEC está buscando jugar un importan-te rol en el ámbito de la Seguridad Energética, y teniendo en cuenta los numerosos países latinoamericanos que son miembros de dicha organización, sus lineamientos podrían tener un fuerte impacto en el Cono Sur. La respuesta de la APEC a la Seguridad Energética viene dada a través de la actividad del Grupo de Trabajo de Energía (EWG) instaurado en septiembre de 2000, en función de la volatilidad de los precios del petróleo. En su trabajo inicial, se dio especial énfasis a minimizar el impacto de shocks en el
suministro de petróleo, proceso que estuvo aso-ciado a una iniciativa norteamericana al respecto. Una serie de talleres posteriores establecieron la necesidad de una mirada estratégica al problema, buscando concretar medidas para responder a interrupciones temporales del suministro, así como políticas de largo plazo (pragmáticas y política-mente aceptables) destinadas a responder a las amplias amenazas que enfrenta el suministro de energía de la región. También la APEC asocia el concepto al desarrollo sustentable a través de fortalecer la seguridad y confiabilidad de la energía disponible.41
El impacto de los hechos del 11 de septiem-bre de 2001 sobre la APEC, y la subsecuente declaración contra el terrorismo, incrementó el interés en profundizar medidas para fortalecer la Seguridad Energética.42 Entre los años 2001 y 2002 se dieron varias iniciativas tendientes a incrementar la Seguridad Energética en la APEC. Dentro de ella se destacaron:
a) Un ejercicio conjunto de datos respecto del petróleo, desarrollado en 2001 y evaluado en 2002. En él participaron APEC, IEA (Agencia Internacional de Energía); OLADE (Organi-zación Latinoamericana de Energía), OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), Unión Europea y las Naciones Unidas. Se evaluó como un buen esfuerzo por contribuir a mejorar la transparencia de los mercados del petróleo, lo que derivó en ejercicios posteriores, que también apuntaban a mejorar la calidad de los datos.
b) Ejercicio de simulación sobre interrupción de las líneas marítimas (2002): Este ejercicio tuvo un amplio alcance con cerca de 20 países participantes, con especialistas en diversas áreas tales como: Política energética y manejo de crisis, compañías de gas y petróleo, nacio-nales e internacionales, autoridades marítimas, guardacostas, militares, etc. Las amenazas
40 Ibídem, p. 89.
41 “Energy Security Initiative” (México: APEC Energy Security Workshop, 23 de julio de 2002) p. 1.
42 Ibídem, p. 2.
24 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 25
enfrentadas por el ejercicio fueron accidentes, piratería y terrorismo, y el escenario elegido fue el Sudeste Asiático. De este ejercicio surgieron las siguientes recomendaciones: Establecer un sistema para compartir infor-mación de emergencia en tiempo real; mejorar las ayudas a la navegación en los estrechos del Sudeste Asiático; establecer reservas de petróleo estratégicas en Asia; identificar las acciones a seguir de las economías de la APEC para establecer respuestas apropiadas (por ejemplo ante actos terroristas).
c) Proyecto de compartir información en tiempo real incluyendo el desarrollo de un sistema de red computacional denominado “APEC Emergency Computer Bulletin Board”, ade-más de la designación de una persona (uti-lizando password) como contacto focal por cada economía de la APEC. Esta iniciativa se encuentra aún en discusión.
d) Respuesta de emergencia al suministro de petróleo que contempla fundamentalmente la importancia y el manejo de reservas de petróleo por parte de las diversas economías de la APEC, como una adecuada forma de planificar situaciones de emergencia de corto y largo plazo. Además se evalúa su impacto en el precio de los mercados, la posibilidad de reservas conjuntas.
e) Intereses de largo plazo y no asociados al petróleo: La necesidad de mirar la Seguridad Energética en el largo plazo; considerar la importancia del carbón, gas natural y ener-gía renovable; enfatizar la importancia de la eficiencia y conservación de la energía; tener en cuenta la sustentabilidad y el im-pacto en el medio ambiente; clarificar que la sustentabilidad es un elemento integral de la Seguridad Energética que no puede ser separada de ella; impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías que promuevan fuentes energéticas distintas al petróleo.
Como podemos ver, esto es una muestra de políticas concretas que pueden incorporarse
gradualmente a la discusión sobre Seguridad Energética en el Cono Sur.
LA SEGURIDAD INTERAMERICANA Y LA SEGURIDAD ENERGÉTICA: UN NUEVO DESAFÍO
La Seguridad Interamericana se ha sustentado desde sus inicios, entre 1947 y 1948, en base a tres elementos fundamentales: el Tratado Inte-ramericano de Asistencia Recíproca (TIAR); el Pacto de Bogotá y la Carta de la OEA. Con el fin de la Guerra Fría comienza la discusión sobre la vigencia de dicha arquitectura y su utilidad práctica. En la realidad, el TIAR se utilizó principalmente como herramienta de contención del comunismo, perdiendo gradualmente importancia estratégica desde los años 70’s. La dificultad de este proceso se ve reflejada por la salida de México en 2002. Sin embargo, dos factores, a nuestro juicio, han tenido un fuerte impacto para reactivar un desarrollo institucional acorde con las actuales necesidades. Estos son: la “Carta Democrática” y la resolución contra en terrorismo en función de los aconteci-mientos del 11 de septiembre de 2001.
Ante la aparición de nuevas amenazas, surge la necesidad de un enfoque multidimensional para enfrentarlas, por parte de organismos tales como la OEA. La Declaración de Bridgetown, de junio de 2002, constituye un hito importante en esta materia, ya que en ella “reconocieron que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos a la seguridad en el hemisferio son de naturaleza diversa y alcance multidimensional y que el con-cepto y enfoque tradicionales deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no tradiciona-les, que incluyen aspectos políticos, económicos, sociales, de salud y ambientales”.43
A nuestro juicio, en el contexto del surgimien-to de estas nuevas amenazas y la necesidad de
43 Intervención del Embajador Miguel Ruiz Cabañas, Pre-sidente de la Comisión de Seguridad Hemisférica de la OEA, en el “Seminario sobre Seguridad y Desarrollo: los Desafíos en América Latina y el Caribe”, auspiciado por el BID, Washington D.C., 20 de septiembre de 2002.
24 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 25
enfrentarlas con enfoques multidimensionales, surge el problema de visualizar las políticas energéticas en estos términos, y la necesidad de incorporarles el concepto de seguridad. Dicha necesidad debe ser abordada desde un punto de vista regional y nacional. En este último sentido, un elemento importante se refiere a entender que la Seguridad Energética necesariamente incorpora una multiplicidad de organismos del Estado, así como de empresas tanto privadas como estatales, encargadas de la explotación y distribución de recursos energéticos. Esto hace necesario enfocar este problema desde un punto de vista sistémico.
CONCLUSIONES
¿Seguridad Energética en el Cono Sur? A nivel regional existen un sinnúmero de proyectos energéticos multilaterales o con consecuencias en este ámbito, que han incrementado la “sensi-bilidad” de nuestra región ante potenciales ame-nazas. Ello hace necesario desarrollar o adaptar estructuras de seguridad regional y hemisférica capaces de absorber estas nuevas amenazas.
La inexistencia de una visión de seguridad multilateral asociada al ámbito de la cooperación energética regional, que permita garantizar la disponibilidad de energía como objetivo común y fundamental para un desarrollo regional sustenta-ble, hace que el suministro energético importado o local pueda verse afectado por transitorias o prolongadas interrupciones.
La posibilidad de mantener una coordinación entre los países de la región permitiría una mejor relación de cooperación e intercambio de infor-mación regional en el ámbito de la Seguridad Energética, lo que implicaría la posibilidad de una preparación adecuada ante cualquier aconteci-miento inesperado. En esto se puede aprovechar el análisis de otras experiencias regionales.
Lo anterior permitiría aportar al desarrollo de futuros sistemas de respuesta de emergencia para reaccionar adecuadamente al corte temporal de abastecimiento energético ante amenazas tales
como el terrorismo. Una cooperación mutua en este ámbito nos permitiría identificar variables relevantes para el desarrollo de futuras simulacio-nes de crisis. Con ello podríamos paliar en parte el efecto de crisis coyunturales o permanentes sobre nuestro suministro energético.
Por otra parte, la protección del medio am-biente y su sensibilidad ante los procesos de producción y transporte de recursos energéticos es un paso necesario si queremos generar una idea de seguridad de largo plazo, enmarcada dentro de políticas de desarrollo sustentable.
Se hace necesario, también, entender que un elemento sustantivo de la Política Energética que incorpore la idea de seguridad energética, como lo demuestran las experiencias de otros países, pasa por diversificar las fuentes de suministro y dar especial énfasis a las relaciones con los países productores, tanto como una adecuada evaluación de aspectos político-estratégicos que puedan afectar la producción y trasporte de re-cursos energéticos desde sus países de origen.
Respecto al plano nacional, los desafíos plan-teados sobre la necesidad de asegurar el abas-tecimiento requerido por el país para proseguir su desarrollo económico y social, el asegurar la eficiencia del desarrollo energético, la protección del medio ambiente con una política que privilegie la sustentabilidad del desarrollo energético y el cumplimiento de las regulaciones establecidas en el área y la contribución al objetivo de equi-dad social requiere de un trabajo conjunto entre diversos organismos del Estado, así como de empresas tanto privadas como estatales.
Este trabajo conjunto permitirá una mejor cooperación, coordinación e intercambio de in-formación en la elaboración de Políticas Ener-géticas nacionales a futuro, lo que contribuiría al desarrollo del concepto de Seguridad Energética. Este concepto, que ha cobrado fuerza en los últimos años en diversos contextos regionales, permite, a la luz de la globalización, su incorpo-ración en el debate energético de nuestro país y en la región del Cono Sur.
26 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 27
ANEXO N°1(1) Consumo Final de Energía / Producto Interno Bruto(2) Información de 2001(año base 1995)Fuente: OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE),
País
PoblaciónProducto
Interno Bruto(2)
Consumo Final de Energía
PIB Per Cápita
(2)
Consumo Final Per Cápita
Intensidad de Energía (1) (2)
103 inhab 106 1995 US$ 103Boe 1995 US$/inhab Boe/inhab Boe/103
1995 US$
(A) (B) (C) (B/A) (C/A) (C/B)
ARGENTINA 37487 257543 308383 6870 8.2 1.2
BARBADOS 271 1884 1824 6953 6.7 1.0
BOLIVIA 8516 8034 18621 943 2.2 2.3
BRASIL 172891 752672 1098240 4353 6.4 1.5
COLOMBIA 43070 97945 164962 2274 3.8 1.7
COSTA RICA 3934 15112 17940 3841 4.6 1.2
CUBA 11243 22801 65467 2028 5.8 2.9
CHILE 15150 81948 144103 5409 9.5 1.8
ECUADOR 12157 19234 47445 1582 3.9 2.5
EL SALVADOR 6397 11247 21865 1758 3.4 1.9
GRANADA 95 298 437 3141 4.6 1.5
GUATEMALA 11687 18115 47343 1550 4.1 2.6
GUYANA 875 562 5506 642 6.3 9.8
HAITÍ 8511 3124 12668 367 1.5 4.1
HONDURAS 6656 4718 21195 709 3.2 4.5
JAMAICA 2601 5274 16480 2028 6.3 3.1
MÉXICO 100398 473584 678768 4717 6.8 1.4
NICARAGUA 5205 2554 15177 491 2.9 5.9
PANAMÁ 2833 9481 13290 3346 4.7 1.4
PARAGUAY 5636 8743 25836 1551 4.6 3.0
PERÚ 26090 60846 77207 2332 3.0 1.3
REPÚBLICA DOMINICANA 8624 17777 38377 2061 4.5 2.2
SURINAME 427 554 4331 1298 10.1 7.8
TRINIDAD Y TOBAGO 1326 7508 51244 5662 38.6 6.8
URUGUAY 3342 19006 17435 5688 5.2 0.9
VENEZUELA 24632 76814 265234 3118 10.8 3.5
T O T A L 520054 1977378 3179379
PROMEDIO REGIONAL 3802 6.1 1.6
http://www.olade.org.ec/sieehome/estadisticas/consumo_america.html
26 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 27
ANEXO N°2
PAÍS
CONSUMO EMISIONES DE CO2*
ELECTRICIDAD PRODUCTOS DEL PETRÓLEO ELECTRICIDAD TOTAL
FINAL PER CÁPITA TOTAL (1) PER CÁPITA GENERACIÓN SECTOR DE ENERGÍA
GWh kWh/inhab 103 Boe Boe/inhab 103 tons 103 tons
(D) (D/A) (E) (E/A) (F) (G)
ARGENTINA 76193 2033 161808 4.3 21037 126480
BARBADOS 737 2720 2487 9.2 585 1085
BOLIVIA 3468 407 17156 2.0 1786 7697
BRASIL 297998 1724 614774 3.6 27087 308315
COLOMBIA 35191 817 85394 2.0 7028 54299
COSTA RICA 6030 1533 11612 3.0 371 5706
CUBA 12004 1068 44588 4.0 8459 25726
CHILE 39379 2599 79314 5.2 11692 51649
ECUADOR 8104 667 49195 4.0 3001 19310
EL SALVADOR 3753 587 13577 2.1 1436 5883
GRANADA 124 1304 500 5.3 75 205
GUATEMALA 4177 357 22748 1.9 2521 9973
GUYANA 700 800 3971 4.5 653 1675
HAITÍ 291 34 3927 0.5 193 1633
HONDURAS 3368 506 11841 1.8 1220 5419
JAMAICA 6081 2338 25271 9.7 5334 10226
MÉXICO 158062 1574 662406 6.6 111493 368325
NICARAGUA 1616 310 9056 1.7 1499 3752
PANAMÁ 3884 1371 16895 6.0 1080 4421
PARAGUAY 4489 796 7153 1.3 0 3086
PERÚ 18253 700 53990 2.1 2438 25187
REPÚBLICA DOMINICANA 6976 809 44171 5.1 6463 16648
SURINAME 1318 3085 3889 9.1 942 2283
TRINIDAD YTOBAGO 4955 3737 30836 23.3 3603 20642
URUGUAY 6409 1918 11042 3.3 25 4593
VENEZUELA 64177 2605 150061 6.1 24694 133350
T O T A L 767737 2137663 244715 1217570
PROMEDIO REGIONAL 1476 4.1
(1) Consumo Final + Consumo en Centros de Transformación + Consumo Propio* Estimación OLADE con base en Balances Energéticos y Metodología IPCC
Fuente: OLADE, Sistema de Información Económica Energética (SIEE), http://www.olade.org.ec/sieehome/estadisticas/consumo_america.html
28 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 29
Panorama InformativoEn el transcurso del presente año el CESIM ha desarrollado diversas actividades para dar
cumplimiento a la misión principal de este Centro de Estudios en cuanto a dirigir y gestionar la investigación y extensión en el ámbito de las ciencias militares y en las ciencias de la ingeniería y tecnología militar, con el objeto de contribuir a la formación de investigadores militares y civiles, en las áreas relativas a la función militar y colaborar al desarrollo institucional.
En conformidad a lo programado, el Centro de Estudios e Investigaciones Militares ha organi-zado varios seminarios referidos a temas de relevancia en relación a la guerra, la situación interna-cional actual y la acción del Ejército en diferentes áreas estratégicas. En ellos fueron presentadas ponencias de diversos especialistas que constituyen valiosos aportes al quehacer académico de nuestra Institución y de organismos y centros de estudios afines. En este contexto se realizaron los seminarios: “Situación global 2003: Proyecciones estratégicas”, “Aportes desde la función militar a las medidas de confianza mutua”, “Últimos conflictos: análisis de casos y lecciones”, “Conflictos actuales y las dificultades en la conducción de las operaciones” y “El Ejército en la colaboración al desarrollo y la cohesión de la comunidad nacional”, en los cuales se contó con destacados panelis-tas nacionales y extranjeros. Resalta, entre ellos, la presencia de Miguel Alonso Baquer, General de Brigada del Ejército español y doctor en filosofía y letras de la Universidad Complutense de Madrid; el Coronel Cristián Le Dantec Gallardo, Director de la Academia de Guerra, el General de División (R) Jaime Concha Pantoja; Marisol Peña Torres, profesora de Teoría Política y Constitucional y de Derecho Internacional Público; el periodista Santiago Pavlovic; el Director Ejecutivo del Instituto Libertad y Desarrollo, Cristián Larroulet Vigneau; la Directora Ejecutiva de la Fundación Chile 21, Clarisa Hardy Raskovan; y el profesor del Laboratorio de Biofísica y Fisiología Molecular del Centro de Estudios Científicos, Pedro Labarca Prado.
En el ámbito de la investigación académica se está dando término al proceso correspondiente al Concurso 2002-2003, y a la fecha han concluido los trabajos referidos a “El liderazgo estratégico y su impacto para el proceso de toma de decisiones”, “Estilos y estrategias de aprendizaje para los alumnos de la Escuela Militar” y “Diseño conceptual de un sistema de alarma estratégica para Chile”.
En Ciencia y Tecnología, en este mismo contexto, están finalizando las investigaciones correspon-dientes a “Análisis militar del terreno con empleo de imágenes satelitales digitales”, “Sistematización del cómputo de potenciales terrestres”, “Simulación e inteligencia artificial: técnicas para apoyar las decisiones prospectivas en el Ejército” y “Estructura de un sistema destinado a la detección y prevención oportuna de la obesidades en el personal de la Institución”.
Respecto al proceso 2003-2004, cabe destacar el importante aumento de la participación de académicos civiles y militares en comparación con años anteriores. Las investigaciones dispuestas se encuentran en plena ejecución, habiendo terminado la fase de elaboración definitiva de los pro-
28 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 29
yectos y la entrega de los primeros informes parciales. Junto a ello resulta conveniente mencionar que ya ha culminado la investigación “Características hipométricas, peso corporal y capacidad de carga del caballo de primera categoría usado en el Ejército, y su correlación con la carga a des-plazar en el terreno”.
Por otra parte, también se ha dado término al proceso de selección de temas para desarrollar el llamado a concurso correspondiente al período 2004-2005, el cual también ha experimentado un importante aumento en cuanto a las proposiciones recibidas. Su difusión se materializará próxi-mamente.
En lo referido a estudios efectuados por el CESIM, durante el presente año se han realizado diez trabajos de este tipo. Destacan entre ellos: “El Ejército y los escenarios de contingencia futura 2003-2006”, “Aportes desde la función militar a las medidas de confianza mutuas”, “Análisis del conflicto pos Guerra Fría desde la perspectiva de las relaciones internacionales”, “Últimos conflictos: Análisis de casos y lecciones”, “La crisis de Irak: análisis desde el punto de vista de las relaciones internacionales” y “Análisis comparativo de las perspectivas civiles y militares respecto de la fun-ción militar”.
El CESIM, en su permanente búsqueda de la excelencia, ha emprendido una vinculación con el
mundo académico en forma sostenida. Así, se ha publicado el libro “Gestión Estratégica y sistemas de mando y control”, el cual permite compartir información sobre el estudio de metodologías y procesos de gestión de largo plazo, posibilitando un desempeño más eficaz a cualquier organización mediante la obtención de ventajas sustentables y duraderas, para lo cual se profundiza en el análisis sobre la problemática de la gestión estratégica y en la identificación de las principales tendencias tecnológicas relacionadas con el diseño y desarrollo de sistemas de mando y control. Además hemos reeditado el libro “Tras la Huella de Bernardo Riquelme en Inglaterra 1795 - 1799”, escrito por el actual Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División Roberto Arancibia Clavel. Este texto ganador del Concurso Literario Militar de 1994, es una investigación histórica realizada en Inglaterra y que recuerda parte de la vida del Padre de la Patria don Bernardo O’Higgins Riquelme.
También hemos querido estar presente en el ambiente académico con la publicación de “Es-cenarios Actuales”, la cual se distribuye a diversas Universidades y Centros de Estudios de todo el territorio nacional, lo cual ha permitido que la comunidad nacional, especialmente la universitaria, conozca y se interese cada día más por temas relacionados con las áreas relativas a la función militar, dentro de las cuales se encuentra el conflicto bélico, la seguridad y defensa nacional, crisis internacionales y otras afines. De esta forma se pretende ir ampliando el nivel de conocimiento, de diálogo, intercambio y de encuentro, lo que incidirá en el desarrollo institucional y en el aumento del nivel de conocimientos académicos de la comunidad en general sobre estos tópicos.
30 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 31
Lecturas Recomendadas
“Guerras por los recursos”
• AUTOR Michael T. Klarke.
• ANTECEDENTES DE LA PUBLICACIÓN Ediciones Urano, S.A., Barcelona, 2003, 345 páginas.
• COMENTARIOEn el análisis de esta interesante publicación se establece la importancia que ha tenido para el mundo la utilización de los recursos energéticos. Dentro de este escenario surgen situaciones de especial riesgo para la estabilidad en muchas regiones del mundo. El autor plantea la importancia del petróleo, la geografía y la guerra, relacionando la disputa que se ha vivido a través del tiempo por los recursos energéticos en diferentes regiones y que actualmente se caracteriza por una verdadera tensión medioambiental.
“La guerra de siempre”
• AUTOR Miguel Ángel Bastenier.
• ANTECEDENTES DE LA PUBLICACIÓN Ediciones Península, Barcelona, 1999, 292 páginas.
• COMENTARIOEl autor efectúa un profundo análisis del proceso de paz palestino-israelí, el que, a un siglo de su nacimiento, sigue con mucha fuerza a pesar de la extinción del enfrentamiento este-oeste. Dentro de lo analizado podemos observar aspectos históricos, políticos y militares, comenzando desde los orígenes de Palestina, y la creación del Estado de Israel y terminando en un recuento de la actual situación de la Intifada.
30 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 31
Revisando los Clásicos
Antoine Henri Jomini
Escritor y militar suizo. Organizó en1799 al Ejército de la República Helvética. Posteriormente, a partir de 1804, sirve como Oficial en el Ejército francés. En agosto de 1813, después de una si-tuación personal con el Mariscal Berthier, pasa a brindar servicios al Ejército ruso y, posteriormente, asesora a Napoleón III.
Por su profundidad de análisis y dominio de diversos temas relacionados con la guerra se cons-tituye en una autoridad en estrategia. Sus trabajos incluyen Las campañas de Federico el Grande; Tratado de grandes operaciones militares (1804-1811); Guerras de la Revolución (1819-24), donde critica las guerras revolucionarias francesas; y El arte de la guerra (1838), su libro más influyente que escribió mientras era profesor particular militar del futuro Zar Alejandro II.
La contribución de Jomini se relaciona con la estrategia, con la planificación de la guerra según fórmulas matemáticas y geográficas. Centra sus estudios en la importancia de las operaciones, abogando por el empleo de la velocidad y de la maniobra para dar la batalla. Defiende los ejérci-tos pequeños en los que había que compensar la calidad para paliar su deficiencia cuantitativa. Establece que tenían que estar bien preparados desde la paz, con una eficaz organización de las reservas, disciplina y sistema de recompensas, una buena administración de los hospitales y de la intendencia y que debían tener una adecuada instrucción de los Oficiales y los soldados. Sobre todo se requería un Estado Mayor capaz de aplicar los elementos de una organización adecuada para fomentar los conocimientos teóricos y prácticos de sus Oficiales. Muere en 1869.
32 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 33
Imágenes de la entrega del CESIM
El día 18 de noviembre se realizó la ceremonia de cambio de mando del Centro de Estudios e In-vestigaciones Militares. Se observa en la firma de Actas al General de Brigada José Miguel Piuzzi Cabrera, quien ha sido designado como Agregado de Defensa y Militar a la Embajada de Chile en Estados Unidos; al interventor, General de Brigada Jorge Matus Coulomb, y al General de Brigada Juan Miguel Fuente-Alba Poblete, quien asume como Director del CESIM.
32 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 CESIM, Año 8, Nº 5, Diciembre de 2003 33
En la fotografía se observa el momento en que asume como Director del Centro de Estudios e Investigaciones Militares el General de Brigada Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.
Al término de la ceremonia se efectúa el saludo del General de Brigada José Miguel PiuzziCabrera con el General de Brigada Juan Miguel Fuente-Alba Poblete.
BL 34
Editor: CRL. (R) Héctor Villagra MasseraBandera Nº 52, Santiago
Teléfonos:Dirección: 4501982
Subdirección: 4501903Departamento de Planificación y Estudios:
4501930 - 4501932 - 4501976 (fax)Departamento de Investigación:
4501920 - 4501924 - 4501974 (fax)Departamento de Extensión:
4501916 - 4501925 - 4501973 (fax)Centro de Documentación:
4501958 - 4501959 - 4501977 (fax)
Página Webwww.cesim.cl
www.estudiosmilitares.clwww.investigacionesmilitares.cl
E-mail: [email protected]