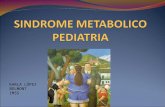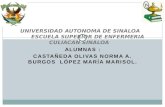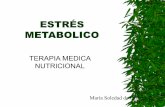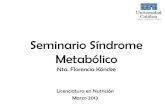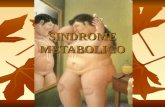los trastornos del llenado ventricular en el contexto del sindrome metabolico
-
Upload
alejandro-suarez-robalino -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Transcript of los trastornos del llenado ventricular en el contexto del sindrome metabolico
LOS TRASTORNOS DEL LLENADO VENTRICULAR EN EL CONTEXTO DEL SINDROME METABOLICOAlejandro Suárez Robalino 1
Fundación Nahín Isaías de Guayaquil 1
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (UCSG)1
RESUMENEl síndrome metabólico es una entidad clínica que aglutina a varios factores de riesgo cardiovascular, todos con la predisposición a producir aterosclerosis, y por lo tanto se acompaña de una morbilidad y mortalidad elevadas. Es también un factor de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus. Su incidencia va del 15 al 40% y varía de acuerdo a factores como la edad, sexo y grupo racial.
Según la Organización mundial de la Salud (OMS) para su diagnóstico es fundamental la presencia de resistencia a la insulina o equivalentes como alteración de la glucosa en ayunas (AGA) o tras carga o la presencia de diabetes. A esta base deben agregarse 2 factores de riesgo adicionales como una TA igual o por encima de 140/90, triglicéridos igual o mayores a 150 mg/dl, IMC sobre 30, C-HDL menor a 35 mg/dl en hombres y menor a 39 mg/dl en mujeres, y microalbuminuria.
En esta presentación exponemos el caso de un hombre con Síndrome metabólico que no es hipertenso ni diabético ni tiene microalbuminuria, pero que sin embargo presenta una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo que debe explicarse por otros factores.
Palabras claves: Microalbuminuria, Sindrome metabólico, Resistencia a la Insulina, Obesidad.
ABSTRACTThe Metabolic Syndrome is a clinical entity characterized by the association of several risk factors for development of atherosclerosis, cardiovascular events and diabetes. It has a prevalence of 15 to 40%.
According to Health World Organization (HWO) for diagnose Metabolic Syndrome is necessary the presence –basically- of Insulin resistance and two other risk factors as hypertension over 140/90 mmhg, a body mass index over 30, high abdominal perimeter over 90 cm, triglycerides over 150 mg/dl, HDL cholesterol under 35 mg/dl in men, and microalbuminuria.
In this report we introduce a patient with Metabolic Syndrome but without diabetes Mellitus, systemic hypertension or microalbuminuria who however presents left ventricular diastolic dysfunction. The proposal is to look for another explanation to this discovery.
Key words: Microalbuminuria, Metabolic Syndrome, Insuline resistence, Obesity.
INTRODUCCION Reaven en 1988 puso el nombre de Síndrome X a la coexistencia de resistencia a la captación periférica de glucosa, aumento de lipoproteínas de baja densidad (LDL), aumento de triglicéridos, reducción en los niveles de lipoproteínas de alta densidad (HDL), hipertensión arterial, e intolerancia a la glucosa. También se ha denominado a este agrupamiento de entidades clínicas como Síndrome metabólico o Síndrome de resistencia a la insulina.
Ya en 1963 el mismo Reaven y colaboradores encontró en pacientes no diabéticos con infarto de miocardio previo, mayores glicemias en ayunas, tolerancia a la glucosa alterada e hipertrigliceridemia. En 1998 la Organización Mundial de la salud (OMS ) ya catalogó a la entidad como síndrome metabólico y el ATP III lo ratificó en el 2001.1.2.3.
La OMS (1998) para definir que un paciente tenía Síndrome metabólico debía presentar resistencia a la insulina mas 2 factores de riesgo adicionales como glucosa alterada en ayunas o diabetes, obesidad (relación cadera cintura mayor a 90 cm en hombres y mayor a 85 cm en mujeres), cifras de TA iguales o mayores de 140/90, un IMC > 30, triglicéridos igual o > 150 mg/dl, un C-HDL < 35 mg/dl en hombres y en mujeres < 39 mg/dl y microalbuminuria. 2.
En el 2001 el NCEP-ATP III introdujo sus criterios para definir al Síndrome metabólico, en el que indicó que no era necesaria la demostración de la resistencia a la insulina, modificó las cifras de TA a 130/85 mmhg o más, el perímetro abdominal lo situó en 102 cm o más para los hombres y en 88 cm o más para las mujeres, el C-HDL lo ubicó en < 40 mg/dl para los hombres y < 50 mg/dl para las mujeres y las cifras de glicemia las modificó en el 2004 a > 100mg/dl ya que en el 2001 las había situado en > 110 mg/dl.. Dejó a la diabetes mellitus tipo II como integrante del síndrome. Según el ATP III debería reunirse mínimo 3 de 5 criterios.
En el 2003 la American Association of clinical endocrinologists volvió a colocar la resistencia a la insulina como criterio fundamental manifestada por la alteración de la glucosa en ayunas, más cualquiera de los otros factores. Puso el IMC en > 25 y no incluyó a la diabetes.4.
Los pacientes que tienen síndrome de resistencia a la insulina tienen mayor probabilidad de adquirir diabetes mellitus tipo II y poseen un riesgo cardiovascular aumentado que se fundamenta en un riesgo aterogénico mayor. Todos los padecimientos reunidos en el síndrome de resistencia a la insulina constituyen factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis. 5.
La prevalencia del Síndrome metabólico se ubica –según un estudio español- entre el 20 y 35%.
En cuanto a la microalbuminuria ya en 1982 se la consideró como marcador precóz de nefropatía diabética y mortalidad. Posteriormente se lo aceptó como factor de riesgo cardiovascular y de mortalidad en la población general y luego como expresión de disfunción endotelial en la hipertensión arterial sistémica.
En un adulto sedentario se eliminan de 40 a100 mg de proteína en 24 horas. Se considera microalbuminuria la excresión de entre 30 y 300 mg/dia de albúmina. Con las nuevas tiras reactivas se detecta entre 15 a 20 mg/L de albúmina.
Existe estudios en que la microalbuminuria se vincula a factores de riesgo como edad, el IMC ,el perímetro abdominal aumentado, la hiperglucemia, los triglicéridos, el colesterol HDL bajo y la hipertensión arterial. En un estudio con 399 pacientes los cuales se dividieron en 2 grupos: aquellos con microalbuminuria por debajo y por encima de 30 mg/24 horas, se detectó microalbuminuria en 37 pacientes (9.3%) de la muestra , porcentaje que subió a 21% en la sub-población de hipertensos. A su vez las cifras mas altas de microalbuminuria se observó en los pacientes que eran a la vez diabéticos e hipertensos. 6.
En otro estudio en que se siguió a 10 anos a más de 2000 personas se encontró que la presencia de microalbuminuria elevaba al doble el riesgo de padecer cardiopatía isquémica, y aún en el grupo de personas con una TA < 140/90 mmhg, la microalbuminuria duplicó el riesgo para enfermedad isquémica comparado con el grupo con normoalbuminuria.7.
De manera que la microalbuminuria es una senal de lesión endotelial con una permeabilidad vascular aumentada, lesión endotelial relacionada con todos los factores de riesgo en los que la microalbuminuria está presente.
En lo referente al estudio ecocardiográfico de la función diastólica ventricular, estudiamos la fase de llenado rápido ventricular (altura de la onda E), su fase de descaceleración o su rama descendente, la onda que corresponde a la fase de llenado que representa la contracción auricular (onda A), la relación entre ambas ondas (ratio E/A), y el tiempo de relajación intraventricular (TRIV), entre otras mediciones realizadas por doppler.
Usando estas mediciones podemos estudiar la función de llenado ventricular en diferentes patologías, como la hipertensión arterial, la isquemia miocárdica, las valvulopatías o miocardiopatías. La hipertensión arterial se acompaña casi siempre de alteración en la función diastólica, y esta alteración aumenta la morbi-mortalidad del paciente.8.
En un estudio realizado se enrolaron 20 pacientes hipertensos moderados con presiones sistólicas y diastólicas por debajo de 159 y 99 mmhg, a los que se les determino los niveles de excresión de albúmina, un control ambulatorio de TA (MAPA) y un ecocardiograma. La TA sistólica media fue de 145 mmhg y la diastólica media de 91 mmhg en registros diurnos.
Se encontró en 8 pacientes (40%) valores por encima de lo normal de septum interventricular y de pared posterior, y en 4 pacientes (20%) hipertrofia ventricular izquierda. En cuanto a la excresión de albúmina se halló en 7 pacientes (35%) un valor mayor de 15 ug/min definido como microalbuminuria.
El estudio concluyó que hubo una relación establecida entre la excresión urinaria de albúmina y el índice de masa ventricular izquierda y con los valores de septum interventricular y grosor de la pared posterior.9. Esto también fue encontrado por Pontremoli y colaboradores quienes reportaron una alta prevalencia de patrones geométricos ventriculares desfavorables en pacientes con microalbuminuria.10.
CASO CLINICOPaciente de 75 años de nombre M. Ascencio. O, paciente de la Fundación Nahín Isaías de Guayaquil, con antecedentes de litiasis renal, no hipertenso, no diabético. Ha fumado 3 paquetes de cigarrillos diarios por el lapso de 30 años. Además era bebedor. Acude a una consulta de evaluación cardiovascular rutinaria. No manifiesta síntomas. En su exámen físico tolera bien el decúbito dorsal, no existe plétora yugular, no se ausculta soplos cardíacos. No hay escape aórtico. Su TA es de 115/70 mmhg y su FC de 66 latidos por minuto. Su IMC es de 32.
Se le pidió una RX. P-A de tórax con el siguiente resultado:
En los Rx existe una dudosa cardiomegalia, un botón aórtico con calcio y una aorta torácica dilatada en forma de huso. Existe un aumento de la trama reticular bilateral.
Se le pidió una determinación de VDRL la cual resultó negativa.
De acuerdo al resultado de la radiografía se le pidió un ecocardiograma el cual informó:
Diámetro del ventrículo izquierdo en diástole 52.4mm, en sístole 33.3mm, grosor del septum interventricular en diástole 10.7mm, de la pared posterior 10.1mm, diámetro de la raíz aórtica 30.9mm, de la aurícula izquierda 32.7mm, dimensión del ventrículo derecho 20.6mm, fracción de acortamiento 36.4%, fracción de eyección ventricular izquierda 64%, masa ventricular izquierda 207 gr, volumen de fin de sístole 25.9 cm3, de fin de diástole 75.5 cm3, velocidad máxima aórtica 1.24, gradiente máximo aórtico 6.17 mmhg, el estudio de las válvulas cardíacas es normal, existe disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y el grosor parietal relativo es de 0.38.
Se llega a la conclusión –por ecocardiografía- que no existe hipertrofia ventricular izquierda (HVI), ni aumento de volúmenes cardíacos, ni valvulopatías pero sí disfunción diastólica ventricular y un volumen de fin de diástole aumentado. Su función sistólica es normal.
Al paciente se le medica resveratrol 200 mg + coenzima Q-10 60 mg cada 12 horas y se le pide determinación de glucemia e insulina en ayunas esto en base a su IMC.
En su siguiente consulta presenta una TA de 116/70 mmhg, FC de 78 al minuto, un IMC de 32.6 y un perímetro abdominal de 112 cm.
Sus resultados de Laboratorio indican una hemoglobina de 12.2 gr, glicemia de 100 mg/dl, creatinina de 0.9 mg/dl, TGP 25.4 UL, TGO 21 UL, microalbuminuria negativa, Insulinemia 21.3 uU-ml..
Se le realizó un test HOMA-IR con resultado de 5.25 lo que nos demuestra resistencia a la insulina primaria y de acuerdo al IMC existe obesidad. Además su perímetro de cintura rebasa los 90 cm límite para hombres según la OMS. Con todo esto se le indica una dieta de 1200 calorías diarias y metformina 500 mg diarios.
El paciente deja de asistir a consulta por 3 meses y en nueva consulta presenta ahora una TA de 143-80 mmhg, un IMC de 32, una relación CT-CHDL de 154.9 (normal hasta 130), y su Test HOMA-IR se había elevado hasta 9.59.
Su laboratorio indica hemoglobina 11.8 gr, fibrinógeno 300 mg/dl, glicemia 115 mg/dl, colesterol 213 mg/dl, triglicéridos 139 mg/dl, C-HDL 58.2 mg/dl, C-LDL 127.5 mg/dl, creatinina 0.6 mg/dl, microalbuminuria 3.2 mg/L, Insulinemia 33.8 uU-ml.
Teniendo en cuenta su riesgo aterogénico se agrega a la medicación atorvastatina 20 mg, enalapril 2.5 mg, y se le indica dieta baja en sal.
DISCUSION Nuestro paciente reúne criterios para el diagnóstico de Síndrome metabólico ( IMC, relación cintura-cadera aumentada, hiperglicemia, e hiperinsulinemia) tomando como referencia las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su perímetro abdominal rebasa los 102 cm establecidos por el NCEP-ATP III.
No es diabético ni hipertenso. De todas sus tomas de TA las únicas que resultaron elevadas fueron las tomadas en la consulta inmediata posterior a las festividades de fin de ano lo que puede relacionarse a una ingesta mayor de sal en sus alimentos. Podría explicar esto su microalbuminuria negativa, ya que este marcador se eleva sobretodo en hipertensos y diabéticos.6.
No presenta en su historia clínicol las patologías mas comunes que causan disfunción diastólica del ventrículo izquierdo como la hipertensión arterial sostenida, la diabetes mellitus, la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía restrictiva, la cardiopatía isquémica o alguna valvulopatía. Por lo tanto su disfunción diastólica ventricular se relacionaría con su síndrome metabólico y posiblemente con su hábito de fumador.
Es ya conocido que la obesidad trastorna el metabolismo de los adipocitos, que los hace producir mayor cantidad de ácidos grasos libres (AGL)’factor de necrosis tumoral alfa y otras citoquinas pro-inflamatorias. Estos AGL interfieren con la captación periférica de glucosa llevando a una hiperglucemia con la consecuente hiperinsulinemia como se demuestra en este paciente. Además el hígado en estas circunstancias fabrica mas glucosa (gluconeogénesis), y triglicéridos por la mayor disponibilidad de AGL y mas lipoproteína VLDL. Estas VLDL intercambiaran triglicéridos a las fracciones HDL y LDL. Estas lipoproteínas LDL ricas en triglicéridos se transformaran en partículas mas pequeñas y densas que son las más oxidables y por lo tanto las más aterogénicas. Esto
causará daño endotelial sentando las bases para una enfermedad vascular de tipo aterogénico que finalmente afectará la función de llenado del ventrículo –mediante isquemia- para en etapa posterior afectar a la función sistólica.11.
En este paciente la disfunción diastólica ventricular hallada por ecocardiografía-doppler nos indica que la capacidad de relajación del ventrículo está perturbada, limitando el llenado y participando en una limitación de la función sistólica- aunque todavía conserva una fracción de eyección normal- que limitará la entrega de sangre a los tejidos, todo esto complicado por la microangiopatia esclerosa producida por la hiperlipidemia. Recordemos que tiene una relación colesterol total menos colesterol HDL (colesterol no-HDL) mayor a 130 o sea una relación aterogénica. Este colesterol no-HDL representa el contenido de colesterol de todas las partículas aterogénicas incluyendo las VLDL y tendría mas peso para predecir los eventos adversos cardiovasculares que el C-LDL.12.
En cuanto al hábito de fumar los fumadores tienen un 70% mas de probabilidades de padecer –además de patologías respiratorias- padecimientos cardiovasculares y coronarios.12.
CONCLUSIONLos hallazgos encontrados en este caso nos indican que no es necesario tener diabetes mellitus e hipertensión arterial como componentes obligados del síndrome metabólico para que ya ocurra una alteración inicial en el funcionamiento cardíaco específicamente en el llenado ventricular como se demuestra en este paciente. La posible fisiopatología ya la hemos explicado.
Por lo tanto consideramos que el estudio de ecocardiográfia - doppler debe realizarse en todo paciente con síndrome metabólico aunque no presente diabetes ni hipertensión arterial ni excresión aumentada de albúmina, ya que nos proporciona una herramienta importante para detectar anomalías incipientes en el funcionamiento cardíaco en pacientes que están aún asintomáticos.
Referencias Bibliográficas1.- Reaven G, Calciano A, Cody R, Lucas C, Millar R. Carbohidrate intolerant and hyperlipemia in patients with myocardial infarction without known diabetes mellitus. J Clin Endocrinol Metab. 1963; 23: 1013-23.
2.- Alberti K G, Zimmet P Z. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and its complications. Part I: Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Provisional report of a WHO consultation. Diabet Med. 1998; 15: 539-53.
3.- Thirf report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) expert panel on detection, evaluation and treatment of high blood cholesterol in adults ((Adult treatment panel III). Final report. Circulation 2002; 106: 3143-421.
4.- Einhorn D, Reaven GM, Cobin RH, Ford E, Ganda OP, Handelsman Y, et al. American College of endocrinology position statement on the insulin resistance syndrome. Endocr Pract. 2003; 9: 237-52.
5.- Rubio Guerra AF. Resistencia a la Insulina. Mc Graw Hill Interamericana Editores SA de CV. Cedro núm 512, Col Atlampa. México DF.
6.- Bonet J, Vila J, Alsina MJ, Ancochea L, Romero R. Prevalencia de microalbuminuria en la población general de un área mediterránea española y su siciación con otros factores de riesgo cardiovascular. Med Clin (Barc). 2001; 116: 573-4.
7.- Borch – Johnsen K, Feldt Rasmussen B, Strandgaard S, Schroll M , Jensen JS.Urinary albumin excretion. And independent predictor of ischemic heart disease. ArteriosclerThromb Vasc Biol 1999; 19: 1992 – 1997.
8.- García Robles JA, Pérez David E, García Fernández MA. El ecocardiograma en el paciente con hipertensión arterial. Capítulo 10.
9.- Plavnik FL, Silva MAMRT, Kohlmann NEB, Kohlmann Jr. O, Ribeiro AB, Zanella MT. Relationship between microalbuminuria and cardiac structural changes in mild hypertensive patients. Braz J Med Biol Res 35(7) 2002.
10.- Pontremolli R, Ravera M, Bezante GP, Viazzi F, Nicolella C, Berruti V, Leoncini G, Brunelli C, and Deferrari G (1999). Left ventricular geometry and function in patients with essential hypertension and microalbuminuria. Journal of hypertension, 17: 993-1000.
11.- Maíz G. Alberto. El síndrome metabólico y riesgo cardiovascular. Boletín de la Escuela de medicina, Volúmen 30, No.1 – Ano 2005.
12.- Tama Viteri FA. Clínica y terapeútica de las dislipidemias. 2011, Editorial de la Universidad de Guayaquil, EDUQUIL.
Dr. Alejandro Suárez. R (UCSG).
Correo electrónico [email protected]