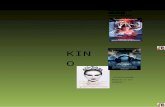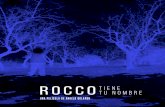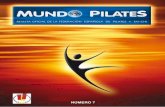Revista Española de Derecho del Trabajo
Transcript of Revista Española de Derecho del Trabajo

2017 - 07 - 14
II. El aspecto físico del trabajador en el ámbito laboral
I. Derecho a la propia imagen y relación laboral
1. La apariencia externa
2. El uso del uniforme
2.1. La obligación de llevar uniforme las mujeres y no los hombres
2.2. La imposición de la falda como prenda obligatoria deluniforme de las trabajadoras sin posibilidad de optar por elpantalón
3. La promoción de las actividades de la empresa
4. La difusión comercial de la imagen del trabajador
RESUMEN:
El derecho a la propia imagen en el ámbito de lasrelaciones laborales es un derecho fundamental,conectado al derecho al honor y ligado al derechoa la «dignidad e intimidad» del trabajador, perocon autonomía y contenido propio y específico. Enel ámbito de las relaciones laborales, el derecho ala propia imagen no tiene desarrollo legal propio,si bien cuenta con múltiples alusiones a lo largodel Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
ABSTRACT:
The right to self-image in the field of laborrelations is a fundamental right, connected to theright to honor and linked to the «dignity andintimacy» of the worker, but with autonomy andan specific content. In the field of labor relations,the right to self-image has no legal development,although it has multiple allusions throughout theEstatuto de los Trabajadores [arts. 4. 2 e); 18, 20.3o 50.1 ET], which imposes limits on the employer
2 Protección del derecho a la propia imagen en eltrabajo
ROSARIO CRISTÓBAL RONCERO
Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad Complutense
Revista Española de Derecho del Trabajo2017
Núm. 199 (Junio)Estudios
2. Protección del derecho a la propia imagen en el trabajo (ROSARIO CRISTÓBALRONCERO)
Self image protection at work
ISSN 2444-3476Revista Española de Derecho del Trabajo 199
Sumario:

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundidodel Estatuto de los Trabajadores [arts. 4. 2 e); 18,20.3 o 50.1 ET], que imponen al empresario límitesen el ejercicio de sus facultades de organización,dirección y control del trabajo. Precisamente, esteartículo trata de configurar los límites entre lalibertad del trabajador a configurar su propiaimagen y el ejercicio del poder de dirección delempresario. Para ello se parte del estudio de lassituaciones de conflicto que se plantean en tornoal aspecto físico del trabajador (apariencia física yuso del uniforme), después se adentra en elanálisis de la imagen del trabajador y lapromoción de actividades de la empresa.
in the exercise of his powers of organization,direction and control over work. This paper triesto configure the limits between the freedom of theworker to configure his self-image and theexercise of the power of direction by theemployer. To do this, it is important to analyze theconflictive situations that arise in connection tothe physical look of the worker (physicalappearance and use of the uniform), the worker´spublic image and the promotion of activitiesorganized by the company.
PALABRAS CLAVE: Derecho a la propia imagen- empresario - aspecto físico del trabajador(apariencia física y uso del uniforme) - imagendel trabajador - promoción de actividades de laempresa
KEYWORDS: Right to self-image - employer -physical look of the worker (physicalappearance and use of the uniform) - worker´spublic image - promotion of activities organizedby the company
Fecha recepción original: 3 de Abril de 2017
Fecha aceptación: 26 de Abril de 2017
I. DERECHO A LA PROPIA IMAGEN Y RELACIÓN LABORAL
Los derechos fundamentales y las libertades públicas que la Constitución reconoce a lapersona, y que la acompañan en las distintas facetas de su vida, adquieren relevanciasignificativa en el ámbito de las relaciones laborales. En cuanto persona, el trabajadordependiente «es titular de un haz de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución– art. 10.1 CE: dignidad de la persona; art. 14: igualdad y a la no discriminación; art. 15: derecho a la vida y a la integridad física; art. 16: libertad religiosa; art. 18:derecho al honor y a la intimidad; art. 20; derecho a la libertad de expresión einformación–; derechos que se mantienen en el ámbito del contrato de trabajo, sin perjuiciode determinadas adaptaciones o modalizaciones que procuran equilibrar los intereses deltrabajador y del empresario» 1).
El derecho a la intimidad personal, consagrado en el art. 18.1 CE, se configura como underecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva de ladignidad de la persona, que el art. 10.1CE reconoce, y que implica «la existencia de unámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario,según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana»2)
Los derechos a la intimidad y a la propia imagen forman parte de los denominadosderechos de la personalidad, que se hallan íntimamente ligados a la dignidad de lapersona en sí misma considerada. Estos derechos se encuentran acogidos también en el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de Nueva York, de 10 dediciembre de 1948; en el art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los DerechosHumanos y Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 noviembre 1950; así como enel art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado en Nueva

York el 16 diciembre 1966.
Entre los derechos fundamentales reconocidos en el art. 18.1 CE, el presente estudio seva a centrar en el análisis de la protección del derecho a la propia imagen en el ámbito delas relaciones laborales, como derecho fundamental conectado al derecho al honor yligado al derecho a la «dignidad e intimidad» del trabajador, pero con autonomía ycontenido propio y específico3).
En la medida en que la libertad de la persona se manifiesta en el mundo físico por mediode la actuación de su cuerpo y las cualidades del mismo, es evidente que con la protecciónde la imagen se salvaguarda el ámbito de la intimidad y, al tiempo, el poder de decisiónsobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la persona a través desu imagen, su identidad o su voz.
El derecho a la intimidad limita la intervención de otras personas y de los poderespúblicos en la vida privada; intervención que en el derecho a la propia imagen puedeexteriorizarse tanto respecto de la observación y captación de la imagen y susmanifestaciones, como de la difusión o divulgación posterior de lo captado. Estosderechos, como expresión de la persona misma, disfrutan de la más alta protección ennuestra Constitución y constituyen un ámbito capaz de impedir o limitar la intervenciónde terceros contra la voluntad del titular.
Sin perjuicio de las salvedades que puedan tener lugar en relación con las imágenescaptadas en público, especialmente las de personajes públicos o de notoriedad profesionalcuando aquellos derechos colisionen con los del art. 20.1 d) y 4 CE, el derecho a lapropia imagen es irrenunciable en su núcleo esencial y por ello, aunque se permitaautorizar su captación o divulgación, ello será siempre con carácter revocable4).
El genérico derecho a la intimidad está desarrollado en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 demayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a laPropia Imagen. Esta ley no define el derecho a la propia imagen, aunque determina sucarácter «irrenunciable, inalienable e imprescriptible (...), sin perjuicio de los supuestos deautorización legal o consentimiento previstos en la propia norma» ( art. 1.3 LO 1/1982).
En el ámbito de las relaciones laborales, el derecho a la propia imagen no tiene desarrollolegal propio, si bien cuenta con múltiples alusiones a lo largo del Real DecretoLegislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatutode los Trabajadores [ arts. 4.2 e); 18, 20.3 o 50.1 ET], que imponen al empresariolímites en el ejercicio de sus facultades de organización, dirección y control del trabajo.
En este delicado equilibrio entre el poder de dirección y los derechos de los trabajadores,señala MONTOYA MELGAR, «ni el empresario puede ignorar e invadir la esfera jurídica deltrabajador ni éste obstruir el ámbito del poder que compete al patrono. En este sentido, eltrabajador debe cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular desus funciones ( art. 5 c ET); obligación que, si infringe, le hace incurrir en indisciplina odesobediencia que puede determinar su despido. Sin embargo, el trabajador puede y debedesatender las órdenes emitidas por el empresario que impongan al trabajador unaconducta manifiestamente ilegal, las órdenes que lesionen derechos irrenunciables o sobreaspectos ajenos a la propia relación laboral y sin ninguna repercusión sobre ella, y tambiénpuede proceder a la desobediencia técnica ( ius resistentiae ) es decir, contravenir lasórdenes claramente infundadas desde el punto de vista técnico y cuya ejecución llevaría a unresultado dañoso y atentaría contra el prestigio profesional del trabajador» 5).

Nos encontramos, por tanto, ante un derecho fundamental, el derecho a la propia imagen,en el ámbito de la relación laboral, cuyo ejercicio requiere de la necesaria delimitación desu alcance y configuración de los contornos jurídicamente protegibles6). En este contexto,la ausencia de una regulación específica para abordar la difícil relación o convivencia delderecho fundamental del trabajador a la imagen con la institución del contrato de trabajoy de la organización empresarial, se suple, básicamente, con la doctrina del TribunalConstitucional sobre el valor y eficacia de los derechos fundamentales en la relaciónlaboral. Porque la negociación colectiva tampoco ha sabido dar respuesta a la necesariaprotección de éste y de otros derechos fundamentales.
En consecuencia, a falta de reglas legales y convencionales en el ámbito del Derecho delTrabajo, los conflictos y problemas que surjan en relación con la propia imagen deltrabajador en el trabajo serán resueltos por el juez competente en un escenarionormativo, en el que la norma de contraste del caso concreto no será la ley o el convenio,sino directamente la Constitución, pues se alegará la infracción del art. 18 CE queactuará como contraste de la correspondiente decisión7).
II. EL ASPECTO FÍSICO DEL TRABAJADOR EN EL ÁMBITO LABORAL
El aspecto estético del derecho a la propia imagen es el que más controversias suscita enlas relaciones laborales. Dentro de este contexto se trata de configurar los factores quepueden armonizar el ejercicio del derecho del trabajador a decidir sobre su aparienciaexterna en el ámbito empresarial y sus posibles limitaciones.
1. LA APARIENCIA EXTERNA
El derecho a la propia imagen, y en concreto, a la apariencia externa en el ámbito de laempresa es una cuestión polémica. En efecto, cada vez son más los litigios que seproducen en este ámbito para dilucidar los límites entre la libertad de cada trabajador enel ejercicio de su derecho fundamental a la propia imagen para mostrar su aparienciapersonal y el poder de dirección del empresario.
Sobre la «apariencia externa» en el contexto laboral se pronunció la STC 170/1987, de 30de octubre ( RTC 1987, 170 ) , de forma específica, analizado la eficacia del derechorespecto de la negativa del trabajador a realizar la prestación laboral en los términosfijados por el empresario. En concreto, resuelve el recurso de amparo en el que sesustancia una posible vulneración del derecho del trabajador sobre su aspecto externo ylas posibles intromisiones del empleador en la esfera de decisión privada del trabajador.
En la citada sentencia, la empresa le ordena al trabajador, primer barman en un hotel, enreiteradas ocasiones afeitarse la barba y, ante la negativa del empleado, le sanciona con eldespido disciplinario. Tanto la Magistratura como el Tribunal Supremo consideranprocedente su despido y entienden que la orden del empresario no excedía de susfacultades de organización y dirección.
El trabajador considera vulnerado su derecho a la intimidad y a la propia imagen, y comotal plantea su pretensión, y el Alto Tribunal, por su parte, se refiere de forma conjunta aambos derechos para concluir «que el derecho de propia imagen es parte integrante del deintimidad». En efecto, la STC 170/1987 ( RTC 1987, 170 ) subsume el derecho a laapariencia estética dentro del derecho a la intimidad y, en consecuencia, restringe elcontenido constitucional del derecho a la imagen, pues lo concibe como un derecho de«configuración gráfica» y no de «apariencia estética» , basado en el derecho a decidir conlibertad y sin interferencias en las decisiones sobre el aspecto físico exterior.

Sin embargo, en la STC 170/1987 ( RTC 1987, 170 ) lo pretendido por el trabajador no esel amparo frente a la captación y difusión de la propia imagen, sino frente a la intromisiónde la empresa que pretende incidir sobre una decisión personal del trabajadorrelacionada con su apariencia externa. Lo que se sucede es que el Tribunal Constitucionalconsidera que el contrato y las obligaciones que dimanan de él constituyen un factordeterminante de la delimitación del derecho fundamental, de forma que la existencia de larelación jurídico-laboral comporta la exclusión del ámbito de protección del derechofundamental. Resuelve, por tanto, el Alto Tribunal desde la óptica de la influencia sobre elderecho fundamental de elementos extraconstitucionales y no desde la perspectiva deljuicio de ponderación de las normas constitucionales8).
Desde este enfoque el Tribunal Constitucional considera que no puede entendersevulnerado el derecho a la intimidad personal cuando se imponen limitaciones «comoconsecuencia de deberes y relaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico regula» . Elproblema queda reducido así a una cuestión de legalidad ordinaria, que consiste endilucidar si la decisión del trabajador sobre su apariencia externa puede limitarse ocondicionarse en virtud de las relaciones laborales en que se desarrolla su actividadprofesional. En este sentido, el Tribunal Constitucional concluye que la orden empresarialera legítima por cuanto estaba avalada por una costumbre local. De esta manera,contrapone una costumbre laboral al derecho a la propia imagen, no entrando en elámbito al que el trabajador quería llevar el problema, esto es, a la colisión entre elderecho a la libre organización productiva y el contenido esencial del derecho reconocidoen el art. 18.1 CE.
Parece claro, por tanto, que el Tribunal Constitucional admite el juicio de legalidad quelleva a cabo el juez ordinario y atiende a las exigencias de las normas y obligaciones quemodulan el ejercicio del derecho fundamental en la relación de trabajo. Sin embargo, lavía de amparo exige revisar la ponderación de los derechos en conflicto realizada por eljuez ordinario desde la perspectiva de la Constitución y a la luz de las concretascircunstancias del caso. Y es precisamente este juicio el que no se realiza y, enconsecuencia, no se tutela adecuadamente el derecho del trabajador a decidir sobre suapariencia externa.
De esta primera jurisprudencia constitucional
,
que considera el contrato y las obligaciones que dimanan de él un factor determinante enla delimitación del derecho fundamental, se va a avanzar hacia una necesariajustificación del derecho vulnerado conforme al juicio de idoneidad, necesidad yproporcionalidad.
En efecto, el Tribunal Constitucional asume la tesis de que los titulares de un derechofundamental pueden invocarlo no sólo en las relaciones verticales frente a los poderespúblicos, sino también en las relaciones de carácter horizontal ante los particulares,correspondiendo, en este caso, a los jueces el deber de protección del derecho a partir deuna concepción constitucionalmente adecuada del contenido del derecho fundamental enconflicto9).
En el orden social, la efectividad de los derechos fundamentales ha sido avalada por elTribunal Constitucional. En este sentido, la STC 98/2000, de 10 de abril ( RTC 2000, 98 ) ,afirma que «la jurisprudencia de este Tribunal ha insistido reiteradamente en la plenaefectividad de los derechos fundamentales del trabajador en el marco de la relación laboral».Por tanto, el trabajador no puede ver negados sus derechos fundamentales, aunque se

integre en una organización extraña y esté sometido a una autoridad privada que, incluso,tiene potestad sancionadora sobre él.
Además, la influencia de los derechos fundamentales sobre la configuración y desarrollode la relación jurídico
-
laboral desempeña una función equilibradora de las posiciones de trabajador yempresario. Junto a los derechos fundamentales «específicamente laborales», de los queson titulares los trabajadores asalariados en tanto sujetos de la relación laboral y cuyaeficacia horizontal es consustancial a su propio objeto, la aplicación de los derechosconstitucionales «inespecíficos» se justifica en el ejercicio de la prestación de trabajo bajoel ámbito de organización y dirección del empresario. La premisa inicial vendría a serque el trabajador es ante todo un ciudadano, y por ello «la celebración de un contrato detrabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de losderechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, ..., y cuya protección quedagarantizada frente a eventuales lesiones mediante el impulso de los oportunos medios dereparación, que en el ámbito de las relaciones laborales se instrumenta, por el momento, através del proceso laboral» 10).
Así, frente al poder de dirección los derechos fundamentales del trabajador operan comolímite que reequilibra las posiciones de trabajador y empresario, de modo que laintervención del empleador sobre el ámbito discrecional de libertad del trabajador quedesometida a razones que la legitimen11).
En este sentido, la STSJ de Madrid de 3 de junio 2015 (AS 2015, 1178) declara nulo eldespido de la trabajadora que se había negado a asistir maquillada al trabajo12). La Salavalora la licitud de la orden dada a la trabajadora de utilizar maquillaje, si bien esteextremo no venía contemplado en la «Normativa sobre imagen personal». Aunque norealiza una aplicación estricta del principio de proporcionalidad, trata de cubrir estafinalidad cuando argumenta que el maquillaje «no es una exigencia de uniformidad oapariencia adecuada conforme a los usos sociales»; por tanto da a entender que la empresaexigía un «plus» a la trabajadora, que viniera maquillada, siendo esta exigencia unacircunstancia que sobrepasa lo que se considera usualmente como «apariencia adecuada ocorrecta».
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluye que «la actuación de la empresa,obligando a la trabajadora a asistir maquillada al trabajo, constituye una clara lesión delderecho fundamental a su propia imagen, ya que tal imposición supone “una seriaintromisión, totalmente injustificada, en su libertad para mostrar su imagen físicapersonal”».
Como tendremos oportunidad de analizar, la doctrina constitucional en materia deprotección del derecho a la propia imagen en el ámbito laboral ha evolucionado hacia laponderación de los derechos en conflicto. Se parte de una estricta concepción inicial sobreel grado de incidencia que el ejercicio del derecho podía suponer en la ejecución delcontrato de trabajo –como es el caso de la STC 170/1987 (RTC 1987, 170)– hacia laconfiguración de un canon de valoración de las órdenes del empresario que podríanincidir en el ámbito del derecho a la propia imagen del trabajador. Este canon devaloración se estructura en dos niveles: uno, el de la delimitación del ámbito de proteccióndel derecho y, otro, el de la justificación de la medida restrictiva a partir del juicio deidoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida adoptada13).

2. EL USO DEL UNIFORME
La relevancia jurídica de la vestimenta en el ámbito laboral es, por todos, aceptada. Y enalgunos ámbitos funcionales se establece incluso como una condición de trabajo más14).
Ahora bien, y a pesar de lo afirmado, lo primero que llama la atención de esta materia esla ausencia de regulación legal. En efecto, el Estatuto de los Trabajadores no contieneningún precepto dedicado a la ordenación y reglamentación del uniforme (obligación dellevarlo, instrucciones expresas sobre su uso e imagen...) y es la negociación colectiva laque, ante la falta de reglas legales, aborda la regulación de la vestimenta del trabajador.No es objeto de este trabajo realizar un estudio exhaustivo del contenido de la negociacióncolectiva sobre el particular15); basta con señalar aquí que las cláusulas negocialesestablecen reglas con distinto grado de rigor sobre la vestimenta del trabajador16). Cabeseñalar también que, al amparo del art
.
3.1 c) ET, sería posible el pacto de cláusulas contractuales sobre su vestimenta17).
En este contexto, y ante la ausencia de reglas legales que ponderen adecuadamente losintereses contrapuestos, terminará siendo el Juez el que resuelva sobre materia de laindumentaria del trabajador previa decisión empresarial impugnada por el trabajador.
Dentro del ámbito del poder de dirección del empresario se encuentra la facultad deordenación de la vestimenta del trabajador. Como señala, MONTOYA MELGAR, «la adecuadarealización de las funciones laborales, así como el necesario orden de convivencia de lostrabajadores y la dirección, exigen una determinada regularidad de conducta en la empresaque se traduce en la imposición a los trabajadores de una serie de obligaciones concretas decuyo cumplimiento se encarga el empresario a través del ejercicio de su poder de dirección»,destacando entre éstas «la obligación de uniformes y la obligación de aseo».
Por tanto, el empresario puede exigir al trabajador «una genérica corrección y limpieza enel vestido» 18) durante el desarrollo de la prestación laboral, al tiempo que tiene también elderecho de esperar que sus trabajadores utilicen una concreta indumentaria, sin que elloincida en el beneficio de su empresa.
En esta línea, el empresario podría exigir la prohibición de determinadas prendas, porejemplo, pantalones cortos para actividades no deportivas o de ocio. Sin embargo, el TSJde Madrid, en su sentencia de 7 de mayo de 2002 (AS 2002, 2042), no lo entendió así, aldeclarar improcedente el despido del trabajador que acudía al trabajo con la vestimentamás arriba reseñada: «no estamos ante una desobediencia en el trabajo sino ante una ordenajena al mismo, sobre una extremo que ninguna norma interna consta que existiera alrespecto, y que excede de las facultades de la facultades de dirección de la empresa, pues almargen de una genérica corrección y limpieza que es siempre exigible (...), no cabe imponersin más una determinada indumentaria ....máxime cuando el desarrollo de su labor el actorno tenía contacto alguno con el público, y por lo tanto su modo de vestir no trasciende, nipuede ante terceros afectar a la imagen de la empresa«. En consecuencia, la legitimidad dela decisión empresarial viene avalada por la necesidad de la medida adoptada. En estecaso, al no trabajar el demandante en contacto con el público decae la facultadempresarial19).
A pesar de lo declarado en el mencionado pronunciamiento, el empresario está facultadopara determinar «normas de uniformidad» en su empresa, es decir, puede ordenar el modoy manera de cómo debe presentarse el trabajador ante los proveedores y clientes,

concretando su vestimenta con criterios genéricos a través de unos determinadosestándares de vestimenta. En la sentencia de 5 de noviembre de 2007, el Tribunal Superiorde Justicia de Madrid calificó como procedente el despido de un vendedor de unconcesionario de automóviles que, pese a que en la empresa era usual acudir con «traje ycorbata», se presentó, a pesar de reiteradas advertencias , «con camiseta deportiva, connúmero dorsal, pantalones vaqueros y zapatillas de deportes». La valoración ponderada dela decisión empresarial descansa en el conocimiento generalizado que lleva a entenderque determinadas actividades laborales requieren una mínima corrección o pulcritud enla indumentaria, conforme a unas reglas de trato social comúnmente admitidas, y que, porello, sean dadas por supuestas sin necesidad de un acuerdo expreso.
Ahora bien, el empleador no puede imponer a unos vigilantes de seguridad la obligaciónde utilizar la corbata en temporada estival, en tanto en cuanto estaban exentos de dichaobligación en virtud norma reglamentaria. En este sentido, el Tribunal Supremo, en susentencia de 31 de enero de 2001, reputó ilegítima tal decisión, en tanto en cuanto losvigilantes estaban exentos de esa obligación en virtud de la Orden de 7 de julio 1995, quereglamentaba su uniformidad.
El empresario dispone también de la facultad de decidir la indumentaria adecuada decada trabajador dependiendo de cuáles sean sus funciones dentro de la organización, ymás aún cuando el uso del uniforme tenga como finalidad la seguridad y salud en eltrabajo20).En efecto, la imposición de uniforme es aceptada con normalidad endeterminados sectores (entre otros: hostelería, transportes, comercio en grandessuperficies, etc.), pues constituye un uso social comúnmente aceptado, cuyoincumplimiento da lugar a la correspondiente sanción21).
En conclusión, mientras que en trabajos no uniformados el trabajador puede elegirprendas, colores, diseños y formas, en los uniformados, necesariamente, debe vestir «eltraje ordenado» 22) dentro del respeto a la dignidad humana. El empleador debe preservarque sus órdenes sobre la indumentaria no vulneren los derechos fundamentales de sustrabajadores, cuya lesión podría producirse si el uso o prohibición de determinadosatuendos y/o accesorios significara, para un grupo de trabajadores, recibir un tratamientoinjustamente diferenciado por razones religiosas, sindicales, de raza, o sexuales.
Las limitaciones a la libertad de configurar su imagen, además de lesionar este derecho,pueden vulnerar otros derechos fundamentales. Sin ánimo exhaustivo, cabe mencionar: lalibertad religiosa –por ejemplo, cuando se prohíbe llevar una prenda de esta naturaleza, laintimidad corporal, cuando se obliga de manera injustificada a llevar una vestimenta en laque se muestran partes del cuerpo especialmente privadas y que, según las pautasimperantes sobre el sentido del pudor deben estar a reparo de la observación ajena, y enfin, la discriminación por razón de sexo, con la imposición de una uniformidad noequivalente para hombres y mujeres. De la muestra de ejemplos ofrecida, nos vamos aocupar de los conflictos derivados de la aplicación de la prohibición de discriminación porrazón de sexo planteados, a propósito de la implantación de reglas de uniformidaddiferentes para varones y mujeres.
2.1. La obligación de llevar uniforme las mujeres y no los hombres
Sobre la orden empresarial de obligar a las trabajadoras a vestir uniforme y permitir a lostrabajadores elegir su atuendo, se ha pronunciado la STSJ del País Vasco de 16 de enerode 2001 (AS 2001, 956). Lo llamativo de esta sentencia es que la demanda dediscriminación se presenta por un varón que pide el derecho a llevar uniforme y recibirlogratuitamente de la empresa.
El caso es el siguiente: en unos grandes almacenes las trabajadoras debían llevar el

uniforme proporcionado de forma gratuita por la empresa, mientras que a los empleadossolo se les exigía un «correcto estilo de vestir» para cuya financiación la empresa lesabonaba una cantidad de dinero anual. Como las cantidades entregadas no cubrían elimporte del uniforme, el trabajador presenta demanda por discriminación.
En realidad, el fondo de la reclamación es económico. Sorprendente es la demanda y másaún la argumentación del Tribunal que estima «no discriminatoria esta regulación sinojustificada por la dificultad de identificar a una empleada sin uniforme». Tampocoentiende que sea discriminatorio que la empresa entregue gratuitamente los uniformes alas trabajadoras y que los trabajadores deban completar de su propio patrimonio elimporte del vestuario. Los argumentos esbozados por el Tribunal no son, en absoluto,razonables, pues «suponen una curiosa aplicación de la doctrina de la igualdad de cargas,de reglas diferentes, pero esencialmente iguales que se compensan, de equilibrio entreventajas e inconvenientes (gratuidad y privación de libertad de elegir frente a la libertad deelección y posibilidad de uso extralaboral)» 23).
En contra de esta sentencia se ha pronunciado la Audiencia Nacional, SAN de 17 deenero de 2013 (AS 2013, 227)24), a propósito del plan de igualdad de la empresa, que lejosde admitir la dualidad «mujer uniformada» y «varón con correcto estilo de vestir» , proponeel establecimiento de criterios homogéneos de uniformidad para toda la plantilla.
2.2. La imposición de la falda como prenda obligatoria del uniforme de las trabajadoras sinposibilidad de optar por el pantalón
El problema que se plantea en esta ocasión, es el de si los uniformes de trabajadores ytrabajadoras deben ser iguales o diferentes y hasta qué punto diferentes. El TribunalSupremo se ha pronunciado en 2001 y 2011 en dos casos llamativos –pero ya clásicos–,relativos al uso de la falda como prenda obligatoria del uniforme de las azafatas y lasenfermeras.
– La primera sentencia, de 23 de enero de 2001 (RJ 2001, 2063)25), se refiere a la ordenempresarial dirigida al personal femenino que trabaja en el AVE, que dispone «el uso de lafalda larga de dos centímetros por encima de la rótula y medias» . Ante el TribunalSupremo se promueve conflicto colectivo solicitando la nulidad de la regla de uniformidadpor entender que privar a las trabajadoras su derecho a optar entre el uso de la falda o elpantalón constituía una discriminación por razón de sexo.
El Tribunal Supremo parte de considerar lícita la obligación de uniformidad. En estesentido, resuelve que «la orden empresarial no infringe el principio constitucional deigualdad porque si bien es cierto, el uso social ha admitido en la actualidad la utilizaciónindistinta por parte de la mujer de pantalón o falda, ello no supone que, en atención de unservicio laboral de naturaleza determinada, no pueda imponerse un uniforme y unas normasmínimas de vestuario que impongan una determinada igualdad en cuanto al mismo. Máximecuando, tales exigencias responden al trabajo en un determinado nivel de empresa, que debeefectuarse de cara al público y que no responde a un problema sexista o de aprovechamientosingular en beneficio de la empresa y detrimento de la mujer, sino a consideracionesorganizativas empresariales adoptadas con la finalidad de ofrecer a la clientela una buenaimagen de la empresa, a través de una adecuada uniformidad en el vestir». Por tanto, vienea entender la sentencia que para que haya discriminación no es suficiente que lavestimenta sea distinta, es necesario que concurran otros factores que conviertan ladiferencia en discriminación. La obligación de uniformidad parece razonable «ya quetrata de uniformar a quienes proyectan la imagen de la compañía». En consecuencia, elTribunal Supremo, declara que existe una justificación objetiva y razonable que «priva ala uniformidad de las empleadas del carácter discriminatorio».

– La segunda es la sentencia de 29 de abril de 2011 (RJ 2011, 2039)26) sobre ladisposición empresarial de imponer a ATS y auxiliares de enfermería de planta yconsultas externas, el uso del uniforme tradicional consiste en falda, delantal cofia ymedias sin posibilidad de optar por el pijama sanitario, pantalón y chaqueta, que llevanlos trabajadores de la misma categoría y actividad.
En esta oportunidad el Tribunal Supremo se pronuncia sobre la prohibición de ladiscriminación por razón de sexo como límite a la uniformidad. Entiende, por un lado,que dicha indumentaria es perfectamente lícita en tanto que no vulnera los derechos de ladignidad de las trabajadoras, pues «el uso de falda en dimensiones normales no sólo estásocialmente aceptado como algo absolutamente corriente, sino que incluso se vincula enocasiones con tradicionales o históricas ideas de elegancia femenina, cuando por otra parte,y en relación con ello, no hay exhibición física inadecuada o excesiva que no sea total yabsolutamente normal desde el punto de vista de nuestros usos sociales».
Sin embargo, el Tribunal Supremo, considera que, en este caso, la prohibición a lastrabajadoras de poder elegir entre la falda y el conocido pijama sanitario, sí constituye untrato discriminatorio. Pues, «el hecho de que las trabajadoras no tengan la posibilidad deelegir entre la falda y el pijama sanitario no constituye una actitud empresarialobjetivamente justificada teniendo en cuenta los usos sociales y las máximas de experienciaque evidencia una política empresarial de proyectar al exterior una determinada imagen dediferencias entre hombres y mujeres que no se corresponde con una visión actual que elusuario pudiera percibir de los servicios sanitarios». El Tribunal concluye que la medida noes proporcionada, ya que la finalidad de uniformar a los trabajadores puede igualmentelograrse, ofreciendo la posibilidad de llevar el pijama sanitario por las enfermeras yauxiliares que así lo deseen.
En todo caso, y a pesar del cambio de criterio del Tribunal Supremo en las sentenciasseñaladas sobre vestimenta del trabajador, cabe concluir que nos situamos ante un«Derecho de casos» 27), que es «básicamente jurisprudencial», y en el que el juez, al valorarla proporcionalidad de la medida restrictiva, deberá tener en cuenta tanto la limitación dela libertad de vestir del trabajador como las características de la empresa.
3. LA PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA
En relación con la conexión entre el aspecto físico, la promoción de las actividades de laempresa por parte del trabajador y los límites del poder de dirección, la STC 99/1994, de11 de abril ( RTC 1994, 99 ) constituye una muestra clarificadora de la evolución de ladoctrina constitucional en esta materia.
Esta sentencia plantea un supuesto de orden patronal frente a la cual el trabajador oponeya no un derecho ordinario, sino un derecho fundamental –según él entiende–, derecho ala propia imagen, por recibir de su empresa el encargo de colaborar circunstancial yepisódicamente en un acto público de presentación del producto «jamón de bellota» con laconcreta misión de que «realizara el corte de jamón dada su destreza en dicho cometido»28). En la orden recibida no se observa ánimo dañoso ni vejatorio, pero el trabajador seniega a cumplirla, alegando «que bajo ningún concepto deseaba que su imagen fueracaptada fotográficamente»; motivo por el cual la empresa le despide por desobediencia eindisciplina ex art. 54.2 d) ET.
En esta sentencia el Tribunal Constitucional resuelve con un planteamiento distinto alempleado en ocasiones anteriores. El Alto Tribunal afirma que «el derecho a la propiaimagen, consagrado en el art. 18.1 CE, junto con los derechos a la intimidad personal y

familiar y al honor, contribuye a preservar la dignidad de la persona ( art. 10.1 CE),salvaguardando una esfera de propia reserva personal, frente a intromisiones ilegítimasprovinientes de terceros».
Calificado así el derecho a la propia imagen, el elemento a salvaguardar es el del «interésdel sujeto en evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, pues configura suintimidad y su esfera personal, en cuanto instrumento básico de identificación y proyecciónexterior y factor imprescindible para su propio reconocimiento como individuo». En estecontexto, el derecho a la propia imagen no entra en colisión con el derecho del empleadoral ejercicio de su poder de dirección porque constituye una de las varias formas en las queuna persona puede mostrarse a otros, no representándose exclusivamente a sí misma,sino a la empresa.
En el presente caso, «la captación y difusión de la imagen del trabajador, al no integrar ni lanaturaleza ni tampoco el objeto del contrato de trabajo, requiere de su consentimientoexpreso para difundir su imagen, con fines o no comerciales, aun cuando la reproducción dela imagen fuera principal o accesoria». Por tanto, una cosa es la difusión de la imagen deltrabajador y otra la actividad productiva que realiza durante el desarrollo de la prestaciónlaboral. El trabajador no puede negarse a realizar dicha actividad productiva, sinembargo, la obligación de la prestación debida no abarca la difusión de la imagen públicadel trabajador, a no ser que exista un consentimiento inequívoco por su parte a la difusiónde su imagen.
En este supuesto, el Tribunal Constitucional considera el derecho a la propia imagen comoparte integrante del derecho a la intimidad. En concreto, lo contempla desde unadimensión negativa, de tal modo que «la facultad otorgada por este derecho, en tanto quederecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción opublicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea lafinalidad perseguida» ( STC 14/2003, de 28 de enero ( RTC 2003, 14 ) y 127/2003, de 30de junio ( RTC 2003, 127 ) )
Y en esta línea, la Ley Orgánica 1/1982 –en su art. 2, en conexión con el art 7.5 y 6 yel art. 8.2– estructura los límites del derecho a la propia imagen en torno a dos ejes: laesfera reservada que la propia persona haya salvaguardado para sí y su familia conformea los usos sociales; y, de otra parte, la relevancia o el interés público de la persona cuyaimagen se reproduce o de los hechos en que ésta participa, como protagonista o comoelemento accesorio, siendo ésta una excepción a la regla general citada en primer lugar,que hace correr paralelo el derecho a la propia imagen con la esfera privada guardadapara sí por su titular.
Ahora bien, el derecho fundamental a la propia imagen no impide todas y cada una de lasposibles captaciones. No se trata, por tanto, de un derecho ilimitado, pues como se acabade señalar la LO 1/1982 se ocupa de trazar su contenido y límites. En esta situación, elTribunal Constitucional considera que «debe apreciarse como en todos los casos de colisiónde derechos fundamentales o bienes constitucionalmente protegidos, los intereses enpresencia, mediante una adecuada ponderación de las circunstancias concurrentes». Enefecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que «el derecho a la propia imagen es underecho constitucional autónomo que dispone de un ámbito específico de protección frente areproducciones de la imagen que, afectando a la esfera personal de su titular, no lesionan subuen nombre ni dan a conocer su vida íntima, pretendiendo la salvaguarda de un ámbitopropio y reservado, aunque no íntimo, frente a la acción y conocimiento de los demás. Porello atribuye a su titular la facultad para evitar la difusión incondicionada de su aspectofísico, ya que constituye el primer elemento configurador de la esfera personal de todo

individuo, en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factorimprescindible para su propio reconocimiento como sujeto individual» 29). Es, en estaperspectiva, donde ha de situarse la valoración del alcance del derecho a la propia imagencomo factor legitimador de la negativa del trabajador a obedecer la orden empresarial.
Esto nos lleva a tratar de sistematizar, al menos brevemente cuáles pueden ser laslimitaciones al ejercicio de esta libertad en el ámbito de la relación laboral. En estesentido, además de las restricciones derivadas de la propia normativa (disposicioneslegales o reglamentarias del estado, normas paccionadas), incluso instrucciones u órdenesconcretas dadas por la empresa en un determinado momento al trabajador, habría queadmitir también como límite el consentimiento expreso del trabajador para mostrar suimagen en el desarrollo de la actividad productiva y la imposibilidad de separarvisualmente la imagen del trabajador de la actividad que realiza como consecuencia de supersonalísima prestación de trabajo30).
A los mencionados efectos, resulta de interés esencial la toma en consideración del propioobjeto del contrato, y la medida en que éste exigía, o podía entenderse que exigíaconforme a las exigencias de la buena fe, la limitación del derecho fundamental para elcumplimiento y la satisfacción del interés que llevó a las partes a contratar. En concreto,se trata de dilucidar si, por la naturaleza del trabajo contratado, deshuesador de jamón,podemos considerar que las tareas encomendadas al trabajador implicaban la necesariarestricción de su derecho, de tal suerte que pudiera entenderse que era la propia voluntaddel trabajador –expresada al celebrar el contrato– la que legitimaba la difusión deimágenes que pudieran exigírsele en el futuro.
El Tribunal Constitucional reitera que es fundamental atender al propio objeto delcontrato y en el mismo no constaba que el trabajador, «tuviera asignada, explícita niimplícitamente, tarea alguna de exhibición de su habilidad en la promoción del producto, nique éstas fueran componentes imprescindibles –o aun habituales– de las funciones que debíadesarrollar. Por todo ello, considera que se ha desconocido el derecho a la propia imagen deltrabajador» 31).
Lo relevante de la sentencia, es que, a partir de este pronunciamiento, se exige que lalimitación de la libertad del trabajador en el ejercicio del derecho fundamental a la propiaimagen proceda de una acreditada necesidad o interés empresarial a partir del cual serealice la ponderación de los derechos en conflicto aplicando el principio deproporcionalidad.
En efecto, el Tribunal Constitucional incorpora un triple juicio, referido al carácterindispensable de la orden empresarial, su proporcionalidad y justificación. De estamanera, salvo que las limitaciones del ejercicio del derecho fundamental a la propiaimagen tengan su objeto en la propia actividad contratada, la restricción de tal derechodeviene excepcional y solo cabe si la medida: a) resulta imprescindible para el interésempresarial, b) es idónea y necesaria para el objetivo propuesto, sin que exista otra opciónmás ponderada y equilibrada y c) está suficientemente justificada. En consecuencia, si noconcurre alguno de los requisitos exigidos, el derecho fundamental a la propia imagen seconsiderará vulnerado.
4. LA DIFUSIÓN COMERCIAL DE LA IMAGEN DEL TRABAJADOR
Otro de los ámbitos en los que existen ciertas dudas para determinar los límites entre lalibertad del trabajador en el ejercicio de su derecho fundamental a la propia imagen y elpoder de dirección del empresario, es el de la difusión comercial de la imagen deltrabajador.

El Tribunal Constitucional ha definido el derecho a la imagen en un sentido restrictivo,como un derecho de configuración «gráfica», identificando su contenido con la dimensiónlegal del derecho contemplado en la LO 1/1982. Así, el Alto Tribunal configura elderecho a la propia imagen
,
desde una dimensión positiva, como un «derecho de la personalidad derivado de ladignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuye asu titular un derecho a determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicospersonales que pueden tener dimensión pública» ( STC 14/2003, de 28 de enero ( RTC 2003,14 ) ).
Desde esta perspectiva la imagen se configura como un elemento personal que permite laidentificación como individuo y le proyecta socialmente hacia el exterior32). El derechofundamental a la propia imagen «atribuye a su titular la facultad de difundir tanto elderecho a precisar la información gráfica generada por los rasgos físicos que le haganreconocible que puede ser captada o tener difusión pública, como el derecho a impedir laobtención, reproducción o publicación de su propia imagen por tercero no autorizado,cualquiera que sea su finalidad (científica, comercial, informativa y cultural)» 33).
En este sentido, es muy reveladora la STS, Sala de lo Civil, de 15 de febrero de 2017 (RJ2017, 302)34), que desvincula el derecho a la propia imagen del derecho al honor y a laintimidad, para reforzar su ámbito específico de protección «frente a reproducciones de laimagen» y atribuir a su titular «facultades para evitar la difusión incondicionada de suaspecto, en cuanto instrumento básico de proyección e identificación exterior».
En concreto, la sentencia del Tribunal Supremo resuelve un conflicto sobre la publicaciónde una fotografía en un periódico de tirada provincial, que se obtiene accediendo a lacuenta personal del afectado sin su consentimiento expreso: «Que en la cuenta abierta enuna red social en internet, el titular del perfil haya “subido” una fotografía suya que seaaccesible al público en general, no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio decomunicación sin su consentimiento, porque tal actuación no puede considerarse unaconsecuencia natural del carácter accesible de los datos e imágenes en un perfil público deuna red social en internet» . Es más, aunque el art. 2.2 LO 1/1982, en la interpretacióndada por la jurisprudencia, no requiere que el consentimiento del titular de la imagen seaformal (por ejemplo, dado por escrito), sí exige que se trate de un consentimientoinequívoco, como el que se deduce de actos o conductas de inequívoca significación, noambiguas ni dudosas. El consentimiento, dado para publicar una imagen con unafinalidad determinada (en este caso, como imagen del perfil de Facebook ), no legitima sudivulgación con otra finalidad distinta (en el supuesto comentado, ilustrar gráficamente elreportaje sobre el suceso violento en que se vio envuelto el demandante). Enconsecuencia, la publicación de una fotografía «sacada» de una cuenta abierta deFacebook sin el consentimiento expreso del titular supone una intromisión ilegítima en suderecho a la propia imagen.35)
En el orden social, la doctrina jurisprudencial se pronuncia en un sentido similar alseñalado, aunque no de forma tan precisa y concluyente, si bien tiene muy enconsideración las anteriores resoluciones de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo sobreeste particular para tratar de configurar los límites entre el ejercicio del derecho a lapropia imagen del trabajador y los límites del poder de dirección.
La STSJ Madrid de 16 de noviembre de 2012 (AS 2013, 162)36) resuelve un conflicto en el

que la trabajadora reclama frente a su empresa por vulneración de su derechofundamental por la captación y difusión de su imagen. La trabajadora prestaba servicioscomo dibujante en la empresa Pepe Jeans y consintió que le hicieran unas fotografías paraunas pruebas de diseño, cuya imagen fue utilizada por la empresa para colocarla encamisetas.
Por su parte, la empresa recurre en suplicación alegando que las fotos no se encontrabanvinculadas a la relación laboral, pues el hecho de que «se le solicitara la realización detales fotos, no guarda relación con la prestación de servicios· pretendiéndose ampliar,artificialmente, las competencias de la jurisdicción social» , y afirmando que «si bien noexiste una cláusula de cesión de derechos de imagen, sin embargo, era práctica puntual latoma de fotos para pruebas de diseño de las prendas y productos que luego secomercializaban».
Sobre la competencia de la jurisdicción social, el TSJ de Madrid es categórico : «lasfotografías se hicieron en el lugar y tiempo de trabajo, por lo tanto, existe una conexióndirecta entre la prestación de servicios y la reproducción de su fotografía en una camiseta».
En relación con la determinación de si el alcance del consentimiento de la trabajadoraabarca, expresa o tácitamente, la comercialización en camisetas, no consta en modoalguno. De hecho, la trabajadora no era, en ningún caso, «consciente de que, autorizando larealización de las fotos, pudiera posibilitarse que se comercializase una prenda con suimagen».
Al respecto, la protección civil, y por extensión laboral de (....) la propia imagen quedadelimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propiosactos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia, precisando el art.2.2 LO 1/1982 que «no se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbitoprotegido cuando estuviere expresamente autorizada por la Ley o cuando el titular delderecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso» . Supone, sin embargo,intromisión ilegítima «en la imagen de una persona la captación, reproducción opublicación por fotografía filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de una personaen lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el art. 8.2, es decir, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesiónde notoriedad y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público».
Al respecto, conviene recordar la reciente STS de 15 de febrero de 2017 (RJ 2017, 302),que declara la exigencia del consentimiento expreso del titular de la imagen para lapublicación de fotografías cualquiera que sea el medio de difusión y/o publicación. Así,señala que «el consentimiento a la captación, reproducción o publicación de la imagen nopuede ser general, sino que ha de referirse a cada acto concreto, como se desprende de los arts. 2.2 y 8.1 de la Ley Orgánica 1/1982, lo que deriva del carácter irrenunciable de estederecho». Pero es que, además, «el control de la propia imagen que supone el derechofundamental reconocido en el art. 18.1 CE, determina que cuando no se trate de unpersonaje con proyección pública, el consentimiento expreso en un determinado uso públicode dicha imagen por parte de su titular, no legitima cualquier otro uso público de tal imagenpor parte de un tercero para el que no se haya dado ese consentimiento expreso» 37).
En consecuencia, cabe concluir que cuando entiende el TSJ de Madrid que «no estando laactora en ninguno de los supuestos excepcionales del art. 8.2, autorizando la realizaciónde las fotos, no consintió, sin embargo, en su comercialización, únicamente expresó suconsentimiento en la relación de pruebas de diseño».

Por otra parte, «resulta perfectamente recognoscible la imagen de la actora en las camisetas,siendo ella y no cualquier persona, por mucho que aparezca con gafas de sol, maquillada ycon una lata de refresco». Se cumple, con lo que se denomina jurisprudencialmente«principio de recognoscibilidad». Es verdad, «que no se resuelve por la Ley el grado derecognoscibilidad exigible para que se entienda que estamos ante un supuesto de intromisiónilegítima en el derecho a la propia imagen, y por tanto ante una apropiación del valorcomercial de ésta» , pero, en todo caso, constituye un elemento contundente paradeterminar que estamos ante un posible supuesto de lesión de tal derecho.
Por su parte, la STSJ de Cataluña de 29 de mayo de 2015 (AS 2015, 1334)38) declara lainexistencia de vulneración del derecho a la propia imagen en la publicación de fotos enrevistas propias de la empresa en situaciones diferentes. En efecto, al tratarse de cuatromomentos distintos, la Sala analiza el consentimiento prestado para la difusión comercialde la imagen del trabajador en cada uno de ellos. Y considera que, aunque inicialmente nohay consentimiento expreso, éste es en todo momento tácito –pues en dos ocasionesaparece posando con el resto de la plantilla, de lo que se infiere voluntariedad–, en otra,«su fotografía, que fue tomada tras las conversión de su contrato en indefinido, se utilizópara un folleto informativo interno, por lo que se presupone también consentimiento tácito»,y en la última autorizó por escrito la reproducción de su imagen en la revista interna de laempresa. Por tanto, el Tribunal concluye que la empresa no ha incurrido en ningúncomportamiento que vaya en contra del derecho del trabajador a su propia imagen.
En consecuencia, cuando ni del objeto del contrato ni de la naturaleza propia de laprestación se puede deducir un uso comercial de la imagen del trabajador por parte de laempresa, se entiende que el empleador, en orden al deber de buena fe que ha presidirtoda relación laboral, ha de solicitar el consentimiento del trabajador para hacer uso de suimagen y/o incluso compensarle por los beneficios de la comercialización39).
Nos situamos ante una cuestión que, deliberadamente, el legislador ha delegado a losTribunales, los cuales, atendiendo al caso concreto, y a las pruebas propuestas ypracticadas en el acto del juicio, determinarán si se cumplen o no los requisitos señalados–entre otros: consentimiento inequívoco del titular de la imagen, elemento derecognoscibilidad, etc.– y, por ende, si se trata de un supuesto de intromisión ilegítima enel derecho a la propia imagen.
Finalmente, resta por abordar, aunque sea de forma muy sucinta, la determinación de laindemnización del daño causado por la intromisión en el derecho a la propia imagen deltrabajador. En este sentido, no se cuenta con un baremo previamente fijado con carácterobjetivo que determine «que a tal a daño, corresponde tal indemnización». Por tanto, losórganos judiciales deben tener en cuenta una multiplicidad de factores concurrentes quepermitan arrojar como resultado una valoración económica, adecuada, justa, suficiente yproporcionada al daño realmente producido y al grado de culpabilidad concurrente.
En todo caso, parece razonable que se tome como punto de partida el principio general deindemnización ( arts. 1105 y 1107 CC) encaminada a la restitutio o compensatio inintegrum , proporcionando al perjudicado la plena indemnidad por el acto dañoso,devolviendo a la víctima a la situación anterior al acaecimiento de la conducta lesiva desus derechos, previa demostración de los perjuicios en la esfera personal, laboral, familiary social.
De una primera jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que establecela automaticidad del daño, de forma que declarada la violación del derecho fundamentalse presume la existencia del daño moral y nace el derecho a la indemnización, se avanzahacia una doctrina contraria a ésta, en la que se precisa la alegación de elementos

objetivos, aunque sean mínimos, y que éstos resulten acreditados para determinar la basedel cálculo de la indemnización.
En la línea se dispone el texto del art. 179.3 LRJS, así como de los artículos 182 y 183 del mismo texto legal. Así, el primer precepto exige que, junto con el escrito dedemanda, se expresen con claridad «los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho olibertad infringidos y la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso, con la adecuadaespecificación de los diversos daños y perjuicios». Mientras que el art. 183.2 >LRJSestablece, que «el Tribunal se pronunciará sobre la cuantía del daño, determinándoloprudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasiado difícil o costosapara resarcir suficientemente a la víctima y restablecer a ésta, en la medida de lo posible, enla integridad de su situación anterior a la lesión, así como para prevenir el daño» .
En definitiva, lo que se pretende conseguir para fijar la indemnización es evidenciar loshechos claves o fundamentales que han perjudicado o lesionado la imagen del trabajador.La indemnización, en estos supuestos, se extenderá también al daño moral, que sevalorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesiónefectivamente producida para lo que se tendrá en cuenta la difusión de la imagen, laaudiencia del medio a través del cual se haya producido el daño, así como también losbeneficios, e incluso las ventas comerciales, que se hayan obtenido por su divulgación.Con todos estos elementos el Juez tratará de fijar la cuantía de la indemnización teniendomuy presente el principio de proporcionalidad.
NOTAS AL PIE DE PÁGINA1
MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo, 37.ª ed. Ed. Tecnos, Madrid, 2016. Pág. 309.
2
STC 170/1997, de 14 de octubre ( RTC 1997, 170 ) , F. 4; STC 231/1988, de 1 de diciembre (RTC
1988, 231), F. 3; STC 197/1991, de 17 de octubre ( RTC 1991, 197 ) , F. 3; STC 57/1994, de 28 de
febrero ( RTC 1994, 57 ) , F. 5; STC 143/1994, de 9 de mayo ( RTC 1994, 143 ) , F. 6; STC
207/1996, de 16 de diciembre ( RTC 1996, 207 ) , F. 3; y STC 202/1999, de 8 de noviembre ( RTC1999, 202 ) , F. 2, entre otras muchas. Además, el derecho a la intimidad es aplicable al ámbito de
las relaciones laborales, como ha puesto de manifiesto la STC 98/2000, de 10 de abril ( RTC 2000,98 ) , FF. 6 a 9.
3
LLANO SÁNCHEZ, M.: «Derecho a la propia imagen y apariencia externa del trabajador: sentencia TC 170/1987, de 30 de octubre ( RTC 1987, 170 ) , Derechos del trabajador y libertad deempresa. 20 casos de Jurisprudencia Constitucional», Aranzadi, Madrid, 2013, pág. 422

4
STC 117/1994, de 25 de abril ( RTC 1994, 117 )
5
MONTOYA MELGAR, A: «Poder directivo del empresario y derecho del trabajador a la propia
imagen», Comentario a la STC 99/1994, de 11 de abril ( RTC 1994, 99 ) , en ALONSO OLEA, M.,MONTOYA MELGAR, A.: Jurisprudencia Constitucional sobre Trabajo y Seguridad Social, Tomo XII,1994, Civitas, Madrid, 1995, pág. 241.
6
MARTÍN VALVERE, A. GARCÍA MURCIA, J. (Dir. y Coord.): Tratado Práctico de Derecho del Trabajo.Relación Individual de Trabajo. Vol II, Aranzadi, Madrid, 2008, pág. 1383.
7
CAMARA BOTIA, A: «La libertad de vestir del trabajador» (BIB 2013, 1564), pág. 4.
8
LLANO SÁNCHEZ, M.: «Derecho a la propia imagen y apariencia externa del trabajador: sentenciaTC 170/1987, de 30 de octubre», Derechos del trabajador y libertad de empresa. 20 casos deJurisprudencia Constitucional, Aranzadi, cir., págs. 420-426.
9
VELASCO CABALLERO, F.: «Articulación de la jurisdicción constitucional y judicial ante lesionesde derechos fundamentales originadas por particulares» en VIVER PI-SUNYER, C. (Coord.):Jurisdicción constitucional y judicial en el recurso de amparo, Ed. Tirant lo Blanch, 2006, págs. 393-446.
10
STC 88/1985 de 19 de julio ( RTC 1985, 88 ) , F. 2, referido a la libertad de expresión deltrabajador, pero aplicable también a cualesquiera otro derecho fundamental. Es más, insiste el
Tribunal Constitucional en la STC 126/2003, de 30 de junio ( RTC 2003, 126 ) «el contrato detrabajo no puede considerarse como un título legitimador de recortes en el ejercicio de los derechosfundamentales que incumben al trabajador como ciudadano, que no pierde su condición de tal por

insertarse en el ámbito de una organización privada» .
11
MIERES MIERES, L.J. «La protección jurisdiccional de los derechos»: Actas del XI Congreso de laAsociación de Constitucionalistas de España , cit., pág. 630. En este sentido, el TribunalConstitucional ha entendido que «Las organizaciones empresariales no forman mundos separados
y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del Textoconstitucional legitima que quienes prestan servicios en aquéllas, por cuenta y bajo la dependenciade sus titulares, deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechosfundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central en el sistema jurídico
constitucional» STC 88/1985, de 19 de junio (RTC 1985, 88)
12
La utilización del maquillaje también se identifica con el «derecho a la libre determinación delaspecto externo», que describe la libertad individual de crear nuestra imagen conforme a nuestrospropios criterios.
13
MIERES MIERES, L.J. «La protección jurisdiccional de los derechos»: Actas del XI Congreso de laAsociación de Constitucionalistas de España , celebrado en Barcelona, España, los días 21 y 22 defebrero de 2013; Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 630.
14
En este sentido, la STS de 23 de enero de 2001 (RJ 2001, 2063) ha señalado que «las condicionescontractuales que derivan de la actividad desempeñada en la empresa puede implicar condiciones detrabajo de distinto tipo, entre las que pueden figurar la uniformidad en la vestimenta prevista en eldesarrollo de la actividad»
15
SEMPERE NAVARRO, A.V/ SAN MARTIN MAZZUCCONI, C.: El modelo social en la Constitución de1978, MTAS, 2003, págs. 304 y 305.
16
Básicamente, la finalidad de las cláusulas de los convenios colectivos que regulan la materiaestán, sobre todo, relacionadas con el interés de la empresa en el que la imagen del trabajador no

perjudique o impida la consecución de los objetivos empresariales. Así, hay convenios colectivosque regulan de forma exhaustiva y precisa la imagen del trabajador en la empresa. Entre otrosejemplos: Convenio Colectivo de la empresa The Disney Store Spain (BOE 19 de agosto de 2010),que contiene una cláusula en el art. 31, como anexo sobre «higiene personal y uniforme», quecontiene normas de uniformidad comunes a varones y mujeres, y otras específicas muydetalladas, con reglas expresas sobre estilo de pelo y color, accesorios de pelo, maquillaje, manos,uñas, piercings , joyas, tatuajes, etc. Sin embargo, otros convenios colectivos, Convenio ColectivoEstatal de Grandes Almacenes (BOE 22 abril 2013), usan la técnica de cláusulas generales conremisión a las facultades directivas del empresario:
17
CAMARA BOTIA, A. «La libertad de vestir del trabajador», cit. , pág. 4
18
STSJ de 7 de mayo de 2002 (AS 2002, 2042)
19
CAMARA BOTIA, A. «La libertad de vestir del trabajador» (BIB 2013, 1564) , pág. 13. Señala elautor: «No obstante, la visión es muy limitada, pues el uso del pantalón corto puede resultarinadecuado hacia los demás que no sólo son los clientes sino también el empresario y loscompañeros de trabajo. La prohibición puede responder a un fin legítimo La proporcionalidad sedaría: no parece excesivo añadir unos centímetros de tela. Probablemente, concluye la cuestión enun juicio de despido resultara desenfocada».
20
En este sentido, la STSJ de Madrid, de 10 de julio de 2001 (AS 2001, 3724), declara laprocedencia del despido de una empleada de cocina de una empresa hostelera que se niega a usargorro prenda obligatoria para todo el personal de cocina del sector alimentario por razón dehigiene de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Laboral Estatal para el sector deHostelería.
21
Despido procedente de un cocinero por negarse a usar el gorro: STSJ Madrid de 10 de julio de2001 (AS 2001, 3724); despido de un carnicero, entre otros motivos, por acceder sin el obligatorio
gorro y la mascarilla al laboratorio de la carnicería: STSJ Galicia de 26 de enero de 2007 (JUR2007, 205724); despido de trabajadora aeroportuaria por negarse a utilizar el chaleco reflectante

durante su trabajo en la pista del aeropuerto: STSJ Baleares de 7 de octubre de 2003 (JUR 2004,167830)
22
La STSJ Cataluña 23 de julio de 2008 (AS 2008, 2096) ha entendido que «si normas no laboralesimponen determinada uniformidad a ciertas actividades el empresario carecer de poder paraalterarlas y exigir al trabajador el cumplimiento de una diferente» .
23
CAMARA BOTIA, A. «La libertad de vestir del trabajador» cit., pág. 16.
24
25
26
27
Sendas acepciones, «Derecho de casos» y «básicamente jurisprudencial», las encontramos enCÁMARA BOTIA, A. «La libertad de vestir del trabajador», cit. , pág. 11.
28
MONTOYA MELGAR, A: «Poder directivo del empresario y derecho del trabajador a la propiaimagen», Comentario a la STC 99/1994, de 11 de abril, cit., pág. 243.
29
STC 231/1988, de 1 de diciembre (RTC 1988, 231), F. 3; STC 99/1994, de 11 de abril (RTC 1994,
99), F. 5; STC 81/2001, de 2 de julio (RTC 2001, 81), F. 2.
30
«Siempre y cuando, fuera imprescindible que el trabajador ejecutara su presentación ante los mediosde comunicación porque no existe otra persona que pueda prestar tal colaboración, quedando

implícitas dentro de sus funciones el deber de promocionar la elaboración del producto, al resultarimposible hacerlo sin su presencia y sin la captación de su imagen» , en APARICIO ALDANA, R.K.:Derecho a la intimidad y a la propia imagen en las relaciones jurídico laborales, ed. Aranzadi,Madrid, 2016, pág. 254.
31
No se comparte el tenor del fallo por considerar que no existe intromisión alguna en el derecho ala propia imagen que justifica la desobediencia del trabajador y le hace inmune al despidodisciplinario: MONTOYA MELGAR, A: en «Poder directivo del empresario y derecho del trabajador
a la propia imagen», Comentario a la STC 99/1994, de 11 de abril (RTC 1994, 99), cit., pág. 244
32
APARICIO ALDANA, R.K.: Derecho a la intimidad y a la propia imagen en las relaciones jurídicolaborales, cit., pág.257
33
STC 117/1994, 25 de abril ( RTC 1994, 117 ) ; STC 81/2001, de 26 de marzo ( RTC 2001, 81 ) , F.
2; STC 14/2003, de 28 de enero ( RTC 2003, 14 ) , F. 5 y STC 127/2003, de 30 de junio ( RTC 2003,127 ) F. 6.
34
35
Continua el Tribunal Supremo «que el titular de una cuenta abierta en una red social en internetpermita el libre acceso a la misma, y, de este modo, que cualquier internauta pueda ver las
fotografías que se incluyen en esa cuenta, no constituye, a efectos del art. 2.1 de la Ley Orgánica1/1982, un acto propio del titular del derecho a la propia imagen que excluya del ámbito protegidopor tal derecho la publicación de la fotografía en un medio de comunicación. Tener una cuenta operfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona pueda acceder a la fotografía porparte de terceros es lícito, pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que eltitular de la cuenta no puede formular reclamación contra la empresa que presta los servicios de laplataforma electrónica donde opera la red social porque un tercero haya accedido a esa fotografía,cuyo acceso, (...) era público. Pero no supone que quede excluida del ámbito protegido por el derechoa la propia imagen la facultad de impedir la publicación de su imagen por parte de terceros., quesigue necesitando del consentimiento expreso del titular para poder publicar su imagen» , en RJ2017, 302.

© 2017 [Thomson Reuters (Legal) Limited]
36
37
38
39
«Ni siquiera la práctica puntual de la empresa de utilizar comercialmente las pruebas de diseño detrabajadores supone la legitimación jurídica de tal práctica, ni tampoco el consentimiento tácito dela trabajadora para que su imagen sea utilizada con fines comerciales» , en APARICIO ALDANA,R.K.: Derecho a la intimidad y a la propia imagen en las relaciones jurídico laborales, Ed. Aranzadi,Madrid, 2016, pág. 259.